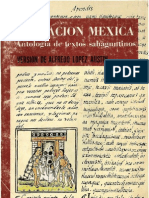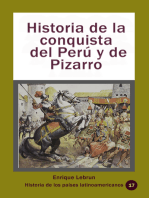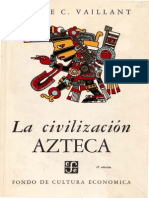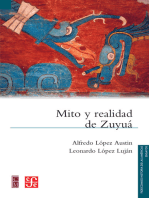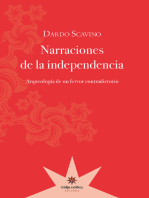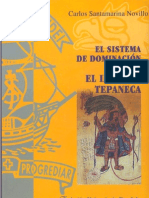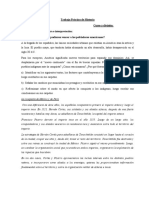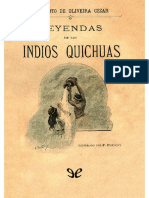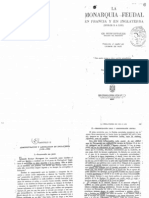Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CONRAD, Geoffrey y Arthur DEMAREST - Religion e Imperio. Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca.
CONRAD, Geoffrey y Arthur DEMAREST - Religion e Imperio. Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca.
Cargado por
Buho Rojo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
400 vistas100 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
400 vistas100 páginasCONRAD, Geoffrey y Arthur DEMAREST - Religion e Imperio. Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca.
CONRAD, Geoffrey y Arthur DEMAREST - Religion e Imperio. Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca.
Cargado por
Buho RojoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 100
imperio
ligion e
Re
Wervrrrrrrrretrr rey
Feces resell | deat ani
Jos dos mayores Estados | les. Ast, tanto los aztetas
de la América precolom- | como los incas oftecen el
bina, Religién e imperio | ejemplo de cambios reli-
examina las causas de la | gios6s que actian en los
dinémica del expansio- | elementos criticos que
nismo azteca e inca y | propiciaron la transicién
muestra las pautas y Jos | de pueblo marginal a po-
pprocesos similares que | der imperial y finalmente
subyacen en su nacimientg | a sociedad en desintegré:
y dealive, Frente a la di- | cidn, La complejainterac-
Fundida visién de la reli- | cidn entre tales cambio
sign como elemento pa- | ideolégico-religiosos y los
sivo, los autores sostienen | factores politicos y econd-
dentro de una visién | mioos generé las especta- *
rmulticausal de la evolu- | culares trayectrias hse: °
cin cultural- que la rei- | ricas de estos imperios
iin puede ser un ele- | precolombinos.
mento dindmico en las
Hl
i
° ll
bo EF Nevo vo etn ae
CULTURA CRITICA DE NUESTRO TIEMPO
ie
LOS NOVENTA
pone al alcance de los lectores una coleccion con los mas variados
temas de las ciencias sociales. Mediante la publicacion de un libro
semanal, esta serie proporciona un amplio espectro del pensamien-
to critico de nuestro tiempo.
GEOFFREY W. CONRAD
ARTHUR A. DEMAREST
RELIGION E IMPERIO
Dinamica del expansionismo
azteca e inca
Version espafiola:
MIGUEL RIVERA DORADO
Consejo Nactonal
para ta
Cultura y las Artes
MEXICO, D.F.
RELIGION E IMPERIO
Dinimica del expansionismo azteca e inca
‘Titulo original en ingles: Religion and Empire—
The Dynamics of Aztec and Inca Expansionism
Primera edicibn: 1984
Primera edicidn en idioma espaol: 1988,
Alianza Editorial, S.A, Madrid
© 1984, Cambridge University Press
1988, de fa traducci6n en idioma espanol,
Alianza Ecitorial, S.A.
Calle Milan, 38
28043 Madrid, Espana
D.R. © 1990, Editorial Patria, S.A. de C.V.,
bajo el sello de Alianza Editorial Mexicana
Canoa $21, 6° piso, Col. Tizapin,
Mexico, D-F., CP 61080
Primera edicion en fa coleccion Los Noventa
Coedicion: Direccibn General de Publicaciones del
‘Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/
Editorial Patria, S.A. de C.V.
La presentacion y disposicion en conjunto
y de cada pagina de RELIGION E IMPERIO
son propiedad del editor. Queda estretamente
probibida la reproduccion parcial o total
de esta obra por cualquier sistema © método
elecirdnico, incluso el Fatocopiado,
sin autorizacion escrta del editor
ISBN 968.6354-84.0
Indice
Reconocimientos .. 9
1. Introduccién . 13
2. La expansién imperial azteca 5 7 25
3. La expansin imperial inca ... 107
4. El imperialismo precolombino: teorias y testimonios ... ... ... .. 183
5. Ideotogia y evolucién cultural 27
Bibliografie ... 75
2 (sffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
Viking Penguin Ine. Extractos de The Aztecs: The History of Indies of
‘New Spain, de Fray Diego Durén. Traduccién y notas de Doris Heyden y
Femando Horcasitss. Copyright © de la traduccién, 196¢, Orion Press,
Ine.
‘Lawrence & Wishart: Cita de A Contribution to the Critique of Political
Economy, de Karl Marx. Copyright © 1971, Lawrence and Wishart,
Introduccién,
Una hilera de hombres avanza lentamente, escaleras arriba, hacia lo alto
de una pirdmide. A medida que cada hombre lega a la cima, lo agarran y
lo sujetan firmemente sobre un altar. Se acerca un sacerdote sosteniendo
con ambas manos un cuchillo de piedra. Mientras alza el cuchillo sobre su
cabeza y concentra toda Ia fuerza en Ia hoja, el sacerdote entona una ple-
gavia y a continuacién hunde el cuchillo en el cuerpo tendido. El hombre
del altar muere en un bafo de sangre. Le sacen el corazén, que se deposit
fen un cuenco, Arrastran el cuerpo hasta el borde de los peldafis y 1o dejan
‘eer. Mientras se desploma rodando y rebotando hacia la base, llevan a otro
homie y lo tienden sobre el altar. Cientos de personas han perecido desde
que Ie ceremonia se incid; otros cientos morirén antes de que termine
Junto a la pirémide hay una empalizada donde se exhiben fos eréneos
de decenas de miles de victimas anteriores. Al igual que los cuerpos des-
trozados que se acumulan al pie de la escalers, esos erdncos. pertenecieron
2 prisioneros de guerra, que fueron sacrficados pare alimentar al Sol. Si el
Sol no fuera alimentado con Ta vigorosa sangre de Tos guerreros, estria de-
‘masiado débil para su diavia pugna contra las fuerzas de la oscuridad, y el
tunivereo sera destruido,
Hoy ef sol brilla con fuerza, evidentemente es apto para el combate
Pero, jy el de mafiana? ZY el de Ia préxima semana? ZY el del afio que
viene? La amenaza de destruceién nunca cesa, y la demanda de sangre es
inexorable.
6
1“ Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
Un anciano esté sentado, inmévil, en una habitacién débilmente ilumi-
‘nada, Cuanto lo rodea atestigua su riqueza y su poder. Las ropas que viste
yy el mobiliario son de la mejor calidad. Hay servidores que vienen y van,
‘atendiendo a sus deseos. Varios ayudantes le estén consultando, en voz baja
¥ con actitud deferente. Uno de ellos pregunta y los otros responden: el
lanciano no habla en voz alta. La pregunta se refiere a los cultivos que crecen
en sus fincas y a los preparativos que se realizan en una de sus propiedades
rurales, donde planea pasar el verano. Cualquiera puede darse cuenta de
que esté hondamente complacido, aunque no sonria ni mueva los ojos mien-
tras escucha. En vez de ello se mantiene reservado y digno, perfecta imagen
el sefiorfo.
Por supuesto, este impresionante viejo es un rey. Ascgura que desciende
del Sol y sus sabditos 1o reverencian como a un dios. Ha estado casado va-
rios cientos de veces, pero su primera y més importante esposa es su her-
mana. En ese momento su felicidad proviene de la inminente visita de su
hijo favorito, a quien ha designado heredero del trono.
Este gobernante anciano e incestuoso, que en este momento dirige los
‘suntos de un dia normal, ha muerto hace treinta y cinco afos, Su hijo, que
le sucedié en el trono y cenaré con él esta noche, murié hace tres afios.
Los vivos mueren para alimentar al Sol y los muertos viven para go-
bernar una nacién. Deambulamos seguramente por el reino de las pesadilas,
donde lo familiar se torna grotesco y lo que no deseamos ni sofar acaba
ccurtiendo.
Nada de eso, Aunque los acontecimientos antes descritos sean unas re-
‘construcciones generales, responden en lo esencial a hechos documentados.
‘Cada episodio esté tomado de una cultura que existis hace menos de qui-
nientos afios. La escena de los sacrificios humanos y de los eréneos colo-
ccados en una empalizada retrata a los aztecas de México. La vision de un
‘cadaver viviente sentado en su palacio pinta a los incas del Pers. Por ex-
trafias que estas imégenes puedan parecer a una mentalidad occidental del
siglo xx, eran realidades cotidianas para mexicas e incas, Iss dos grandes
ppotencias imperiales de las Américas en visperas del descubrimiento,
ocas civilizaciones’ antiguas son un drama histérico tan puro como la
rmexica y ta inca, Ambas culturas aperecieron durante los siglos x11 y xiv
" sAticca> et un téemino genérco para las lkimasculturas prebstrices del valle
de Mésico. Los mericas eran el principal pueblo azteca en la épocs dele conquisia
‘spafle.
Introdvecign 8
después de C. —tiempos revueltos en Mesoamérica y en los Andes Centrales?.
‘Alo largo de dicho periodo poderosos estados regionales entraron en pugna,
isputéndose la supremacia econémica y politica. En este ambiente feroz-
‘mente belicoso, mexicas e incas aparecen como pequefias soviedades con
cculturas nada refinadas. Ignorados 0 menospreciados por sus poderosos y
prestigiosos vecinos, parecian destinados a perecer como victimas oscuras y
casi accidentales de las luchas de los més fuertes.
Pero los mexicas y los incas no sélo sobrevivieron 2 los penosos conflic:
tos que los rodeaban, sino que prevalecieron. A comienzos del siglo xv los
dos pueblos, antafio tan atrasados y poco prometedores, se ttansformaron
repentinamente en Jas més eficaces méquinas de guerra de Ia. prehistoria
del Nuevo Mundo. Sus ejércitos empezaron a salir al exterior en campafias
de conquista y hacia 1500 dominaban los mayores estados que se hubie-
ran constituido nunca en las Américas indigenas: los imperios azteca e inca.
Desde las simas de Ia insignificancia, mexicas ¢ ineas habian saltado a in-
comparables cumbres de poder y opuiencia,
Pero los dramas ain no habian terminado. Sélo unos decenios después,
en un Giltimo acto digno de Séfocles o Shakespeare, ambos imperios se de.
rrumbaron. Y en los dos casos le caida fue tan répida como para medirse en
‘meses. En apariencia los imperios azteca e inca fueron destruidos por a fuer-
za militar, pero sus derrotas tienen un cariz terriblemente increfble. Los
cigrcitos conquistadores contaban s6lo con unos pocos cientas de aventureros
espafioles. En unas tierras donde era posible reclutar decenas de miles de
soldados, las escasas fuerzas invasoras deberian haber sido despreciables.
El significado de estos acontecimientos trasciende con mucho su carécter
teatral. Los mexicas y los incas plantean a arquedlogos y antropélogos toda
una serie de preguntas enormemente importantes. Por qué se formaron en
Mesoamérica y los Andes Centrales vastos imperios al final de la prehisto-
ria?
nacional. La visién mistica del culto de Huitzlipochtlt transforms a. lor,
artecas en grandes guerreros,en «el pueblo del Sob» ™,
‘Aunque algunos elementos de esta visiGn del universo eran viejas creen-
cias mesoamericanas, 1a nueva cosmologia mexica los reuni6, ligindolos a
las necesidades nacionales y a la vocacién imperial del estado, Este nuevo
papel central de los mexicas y su transmutada divinidad protectora también
fueron, claramente, producto de las reformas imperiales. Diversas fuentes
atribuyen especificamente la transformacién del culto de Huitzilopochtlt al
‘omnipresente gran sacerdote y consejero del rey, Tlacsele!: we
Fue éste también quien fungié como oréculo del Huitilopochili, dios de
los mexieas,y quien los guié por boca de él", ‘a
Len Portilla Tega a la conclusién de que todo este conjunto sacro pudo
luaber sido obra del cihuacoatl: «Fue Tlacaclel quien insistié en la ides —y
caso quien la originé de que Ia vida del Sol, Huitzilopochtli, tenfa que
= Caso, 1983: 7226
“Leda Portilla, 1963: 61
° Chimalpehin, 1968: 196,
‘Ls expansién imperial azteca o
ser mantenida con el rojo y precioso liquid» "*. Aunque tales interpretacio-
nes atribuyan a esta figura semilegendaria una creatividad acaso exage-
rada, es cierto que la transformacién de la religién estatal data en realidad
de ese periodo de reforma idcol6gice y que coincide a la perfeccién con
las necesidades del nuevo estado y de sus gobernantes. Por encima de todo,
el nuevo Huitzilopochtli era una fuerza motriz de las ambiciones del pue-
blo mexica. EI tlatoani Itzcoat! anunciaba la misién de su recién exaltado
protector:
Y¥ Gste es el oficio de Huitzilopochti, nuestro dios,
Yy a.esto fue venido, ‘
fa recogery atraera sf a su servicio
todas las naciones, con la fuerza de su pecho y de su cabeza",
‘Como hemos visto, las manipulaciones idcol6gicas constituyeron slo
‘una parte de los cambios introducidos por el nuevo régimen, Esas reformas
religiosas —la elevacicn de Huitzilopochtli y Ia nacionalizacién y elaboracién
el culto de los sacrificios— fueron, sin embargo, los elementos més innova-
dores y cruciales de toda la transformacin. La nueva idcologia diferencis
a los mexicas de sus vecinos y predecesores, y alteré irrevocablemente el
curso de la historia azteca (Demarest, 1976, 1984). A través de un proceso
acelerado, los sacrificios humanos masives alcanzarian a fines del siglo xv
proporciones inimaginables, con ceremonias que a veces entrafaban la ma-
fanza de miles y hasta decenas de miles de cautivos. Estos rituales y la
cosmologia que los exigia, impulsaron a los ejércitos mexicas a una bis-
queda divina, bisqueda cuyo resultado fue la expansién del imperio azteca
‘Al principio no debié de resultar muy fécil un cambio tan radical de las
doctrinas religiosas. Como ha sefialado el historiador del arte Richard
‘Townsend:
La inmolacién masiva de prsioneros de guerra no era una préctica comin
entre los otros pueblos guerreros de la meseta antes de la aparicién de Te
nochttlan, y Tezcoco se resistié tales préctcas incluso después de a alianza
con Tos mexicas are
Era preciso, pues, propagar ef nuevo dogma, «vender» 1a cosmologia,
imperialista mexica. El programa propagandistico de los dirigentes impe-
riales daria lugar a una parte sustancial del arte y la literatura aztecas. Ané-
isis recientes de importantes esculturas mexicas aportan prucbas de la indole
‘Leda Pore, 1965: 162,
© Durdn lib. 2; cap. 11, 1967: vel. 2, pg. 97
Townsend, 157933.
« Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
politica de gran parte del arte mexica. Al volver a estudiar los principales
‘monumentos estatales, Townsend (1979) lleg6 a la conclusién de. que los
‘mexicas utilizaron el arte para promover su cosmovisiGn imperialista. Segin
‘comenta:
Es bastante improbable que los mexicas se vieran forzados de algin modo
‘4 una incondicional repeticién de los arquetipos mitolégices, pues Tos mitos
podian adaptarse, regenerarse 0 crearse de nuevo seguin Ia politica de los
‘Aunque el sentido de misién divine seguramente press
cidn a la conquista, tales convicciones también pudieron ser
visualizadas y enérgicemente fomentadas por poderosos gobernantes que de-
Seaben unir ala nacion en tomo al esfuerzo imperil
‘Como hemos visto, todos estos cambios se relacionan con Ta aparicién
de la Triple Alianza, la desigual distribucién de las tierras tepanecas y Ia
reorganizacién del poder politico, obra de Itzcoatl y de sus colegas. Por ello
resultan fascinantes los comentarios de Townsend a las inscripciones de un
‘importante monumento mexica, la Piedra del Sol
El dlkimo elemento fundamental de Ia Piedra del Sol que hay que tener
cen cuenta et Ia fecha jeroglfica 15.Acatl. No cabe la menor duda sobre la
importancia mitoldgica de est fecha, pues la citan por fo menos dos versio-
nies del mito originario como fecha de creaciOn del actual sol, Pero el jero-
lice tembién reaparece en el ciclo del calendario para marcar ef ao de
tuna gfnesis més directamente histérica: 1427, afio de la subida al poder de
Tost. ™
Anteriormente, Henry Nicholson habia sefialado el cardcter sumamente
integrado y normalizado de la iconografia escultérica azteca ™. Podemos
ahora llegar a la conclusi6n de que ello se debia, al menos en parte. a un
control estrechamente centralizado por el estado de este aspecto del sistema
ideol6gico.
En éltima instancia, fue la creacién y el control de instituciones religi-
sas y educativas lo que permitié que persistieran las revolucionariss refor-
mas religiosas. A Tlacaelel y Moctezuma I se les atribuye la fundacién del
sistema educative mexica, enormemente organizado ™. El sistema se com-
pponia tanto de escuelas locales «de barrio», para Ia gente comtin, como de
escuelas calmecac, que dependian del estado, para la educacién de los sacer-
dotes y de los jovenes nobles. Los calmecac, ademés de encargar arte reli
Townsend, 1979: 49
™ Townsend, 1979: 70,
© Nicholion 1971 be 118
™ Dur, ib. 2, cap. 26, 1967: vol. 2, pf. 213
La expansion imperial azteca «
gioso ¢ himnos sagrados", se ocupaban de difundir el dogma de la élite,
¥.de consolidar las creencias. Len Portilla (1963: 5.24) ha examinado Ia
‘capacidad azteca de distinguir entre sacerdotes y sabios buenos y malos,
prueba del avanzado estado de la filosofia azteca. Pero también eabe ver
filos6fica bajo una luz mucho més cinica. Al pueblo se
creer solamente en los maestros «buenos», que ensefian Ia
‘ permitia una estraificacion interna. El estado utiliz6
esta caracteristica en propio provecho, ofreciendo privilegios y una posicicn
mejor a los macehualtin que daban pruebas de su valia consiguiendo cauti
‘vos en las campaiias militares. No es de asombrar, pues, que hasta los sim-
ples escuadrones de los calpultin se mostraran tan feroces en la batalla: si
tenia éxito, el ciudadano soldado ganaba privilegios en esta vida, y si pere-
fa en la divina basqueda ganeba la inmortalidad en la otra, como guerrero
‘compafiero del Sol
Podemos ver, pues, que la integracién de la maquina bélica mexica abar-
‘eaba todos los niveles de 1a sociedad. El impulso de Ia expansién imperial
fue la divina tarea de los mexicas: 1a necesidad de hacer prisioneros para
los sacrificios rituales que alimentaban a los dioses y evitaban Ia destruc-
ign del universo.
Ti has sido enviado a Ja guerra. La guerra es tu merecimiento, tu tarea
Haas de dar bebida,alimento y comida al Sol y ala Tierra ™,
Pero esta sagrada misién no era incompatible con las necesidades poli-
jeas y econmicas del estado —por lo menos no a comienzos del periodo
imperial—. En verdad esa ideologla proporcioné a los mexicas Ia clave de
Ia victoria. y con la victoria legaron los tributos, pilar fundamental del si
tema econémico mexica. Por ello, Huitzilopochili, agradecido por el st
stiento alimento que le proporcionaban, recompensaria a su vez a los ere
yentes:
(Os haré sefiores, reyes de cuanto hay por doquiera en el mundo; y cuando
sedis reyes tendréis alll interminsbles, innumersbles,infinitos vasallos que 05
agarén tributos, of dardn innumerables, excelent
‘ro, plumas de quetzal esmeraldas, corales, amatistas
‘Como hemos visto, los despojos tertenales de las guerras santas no iban
‘a recaer solamente en Ia minorfa estatal, sino que beneficiarfan en diferen-
tes grados a todos los sectores de la sociedad. Las exigencias militares de
los dioses y del estado coincidfan también con los intereses especiales de
= Sahagin, ib. 6, cap. 1, 198049: pt. 7, pég. 171
Teaonomec, 1975: 24
2 Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
clases y grupos profesionales, asi como con las aspiraciones individuales; las
proezas en apoyo del imperio serian recompensadas con mejores condiciones
econdmicas y sociales
Pese a esta integracién de la cosmologia mexica con las metas pragmé-
ticas del estado y el ciudadano, le mayoria de los anélisis del imperio azteca
4o han visto como un sistema gravemente resquebrajado. Di
vviduos sélo podian adaptarse a su entorno inmediato, a sus intereses a corto
plazo y a un futuro previsible. Los antropélogos ¢ historiadores disfrutan,
en cambio, de la mayor perspectiva histérica que da la lejania, asi como de
‘un marco comparativo més amplio. Baséndonos en esos saberes mas dilat
dos, podemos ver las limitaciones inherentes al imperialismo mexica y sus
defectos estructurales.
‘Aunque Ia adaptacién ideolégica de tos mexicas les proporcioné inicial-
mente Ia victoria sobre sus competidores y los medios para st expansién
imperial, no les dio, al parecer, una clara visién de lo que habia que hacer
con el imperio conquistado con esas victorias. Los principales objetivos de
las guerras de la Triple Alianza consistian en alimentos para los dioses y
tributos para el estado. Una vez conseguidos esos fines, divinos y materiales,
Jos mexicas no estaban preparados para enfrentarse con los problemas que &
largo plazo representaba el gobierno y el control de los pueblos sojuzgados.
Enel momento en que la hegemonia de la Triple Alianza crecié hasta abai
car una vasta parte de Mesoamérica, los limitados objetivos del imperial
mo mexica empezaron a ser cada vez més incompatibles con el tamafio de
Cabe caracterizar ampliamente al imperialismo azteca como un sistema
de conquistas carente de consolidacién ulterior. En realidad, el «lmperio
Azteca» no fue tal imperio, al menos no en el habitual sentido del término.
Més bien consistia en una laxa hegemonia sobre ciudades que prometian
obe Y tributos a las capitales de la Triple Alianza "*, Tras derrotar
“Las opiniones sobre el dominio tenochea dentro de la Triple Alianza han va
iado con el curso de los afos. Los primeros estudios seguian muy de cerca las fu
tes oficiales mexieas (p. ¢., fuentes de la «Cronica X»: Durén, Tezozomec, Tov
que retrataban a Tenochtitlan como la potencia dominante. Los estudiosos posteriores
hhan_bebido mayormente en Ixtlilxochitl_y otras fuentes no mexieas que engrandecen
el papel de Texcoco y subrayan Ia asociacién formal de lot tres centro: fundadores
de la alianza (Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba). Las verdad se halla probablemente
en el medio: mientras que el papel de Texcoco fue muy importante inicialmente, con
cl curso del tiempo Tenochtitlan lleg6 gradualmente « dominar abiertamente I
Este cambio se debié tanto a la répida y masiva urbanizacién de la zona de Tenoch-
titlan como a sus florecientes actividades mercantiles, asi como a la deliberada am-
pliscién mexiea de su base tributaria a expensas de sus socios de la Triple Alianza
(véase Gibson, 1971; 3839),
La expansién imperial azteca 8
= [otal lela le]
ag
1 (abs helo fey
luna esta representada
Simbotiza su conquista,
* Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
a los ejércitos de una regién (Figura 9), los mexicas hacian centenares 0 mi-
les de prisioneros entre sus soldados, con objeto de sacrificarlos en Tenoch-
titlan. Después instalaban en el trono de la provincia sojuzgada a un gober-
nante, a menudo perteneciente a la misma dinastia que acababan de derrotar.
No se hizo el menor intento real de asimilar a los pueblos conquistados. ni
cultural ni politicamente. El tinico cambio real en el estado vencido serian
Jos pagos del oneroso y periédico tributo impuesto por la victoriosa Triple
‘Alianza. Al dejar intacta la estructura dirigente local, los aztecas reducfan
‘al mfnimo los problemas administrativos, aunque también aumentaba la
posibilidad de rebeli6n. Y en realidad eran muy corrientes tales insurrec-
ciones, que normalmente se iniciaban con el asesinato de los recaudadores
de tributos aztecas; las regiones sojuzgadas tenian que ser reconquistadas una
y otra vez.
Como resultado de esta disgregada estructura imperial y de los objetivos
inmediatos de las campefias, muy reducidos, existieron numerosos enclaves
independientes dentro del imperio ' (véase Figura 11), Los ejércitos impe-
riales se limitaron a cruzar las regiones montafiosas, a no enfrentarse con
adversarios irreductibles, o a olvidar las zonas carentes de recursos cuyos
tributos no fueran muy deseables, en su camino hacia presas més féciles y
més ricas. En el momento en que el tamafio del imperio aument6, esos focos
independientes Ilegaron a plantear setios problemas. Deseosos de preservar
su autonomia, los gobernantes de esos enclaves fomentaban insurrecciones
cen las regiones del imperio que los bordeaban ™®, Cuando los aztecas aplas-
taban esas revueltas, los estados libres ofrecian asilo a los dirigentes rebel-
des, que podian volver a molestar al imperio en posteriores ocasiones.
El estado montafioso de los tlaxcaltecas fue quizds el més molesto de
80s reinos independientes. Pueblo belicoso, los tlaxcaltecas se resistieron con
éxito a los ejércitos de la alianza durante mds de cincuenta afios™. A lo
largo de ese perfodo se afanaron constantemente por minar la hegemonia
azteca —conspirando, aliéndose con otras tribus, fomentando rebeliones y
albergando a los enemigos del imperio—"™, El «problema tlaxcalteca» per-
“Davies (1968) ha identificado y descrito minuciosamente los enclaves indepen
dientes dentro del imperio mexi
" Véanse, por ejemplo, las instigaciones tlaxcaltecas a por lo menos dos rebelio
nes en Orizaba (Durén, lib. 2, caps. 21, 24, 1967: vol. 2, pags. 177-83, 197-203; Tor-
‘quemada, ib. 2, cap. 49, 1975: vol. 1, page. 224-5) y sus muchas y efimeras alianzas
on los huexotzingas contra la Triple Alianza (p. tj, Ixtilxochitl, lib, 2, cep. 61,
1977: 1112)
Obsérvese el comentario de Iatlilxochit! de que los tlaxcaltecas y sus alindos
hhuexotzingas estaban perpetuamente en guerra con los mexicas (lib. 2, cap. 81, 1977:
209.
" Véase Ia anterior nota 150; también Davies, 1968.
Fo. 10—La Tenochtitlan Ina reconstruccién moderna (arriba, segia Mar-
Fag Aceh y oe vite copes del sigo 1 abu).
86 Geottrey W. Conrad y Arthut A. Demarest
sistié, como veremos, hasta los dias postreros de la Triple Alianza, ejempli-
ficando las quiebras estructurales inherentes al sistema imperial mexica.
‘Otro grupo amenazador, los tarascos, nunca llegé a ser conquistado por
la Triple Alianza. En 1478 el ejército imperial mexica habia invadido el
territorio tarasco, que se hallaba a menos de 50 millas al oeste del Valle de
México. Los mexicas perdieron més de veinte mil hombres en esa desastrosa
campatia'. La fuerza numérica de los tarascos era ingente, ya que contro-
Jaban una amplia alianza de ciudadesestado™, y, lo que es aun més im
Portante, poseian une gran experiencia de combate en el escarpado terreno
'montafioso del oeste de México. Los mexicas jamds volvieron a intentar sub-
‘yoga esas regiones. Asi, pues, 1a Triple Alianza tenia, justamente al oeste
4e su propio centro de poder, un amenazudor vecino que obstaculizaba total
‘mente su expansisn por ese lado. Como consecuencia, la forma del imperio
result6 asimétrica, con su nécleo en el México Central y unos dominios que
se extendian muy’ lejos por el sur y por el este. Esta circunstancia, como es
natural, originaba problemas logisticos adicionales, tanto en lo que respecte
4 la administracin como a la organizacién de campafas de conquista de nue-
vas tierra.
‘Ademds del enclave tlaxcalteca y de la barrera tarasca, a medida que el
Imperio fue creciendo proliferaron graves problemas de intendencia, Muchas
de las dificultades no procedian de enemigos indomables, sino que refleje
ban més bien los limites del crecimiento inherentes al propio cardcter del
imperialismo mexica, El sistema de tributos, organizado sin mucha cohesién,
result6 cada vez mas inadecuado como suplemento de las crecientes necesi
ddades de las ciudades del México Central, Las regiones recién conquistadas
‘quedaban cada vez mis lejos de 1a capital y las provincias perifé
dian aportar una contribucién sustancial de productos ali
de ello su tributo consistia sobre todo en bienes suntuarios, como plumes de
gueizal, uniformes, ropas ceremoniales, mantas decoradss y ottos articu-
fos que necesitaban Ia burocracia estatal y la aristocracia para reforzar su
Prestigio y para los rituales del templo y de la corte", Sin embargo, tales
articulos no podian mitigar la escasez de alimentos que afligié al México
Central durante la época imperial
% Durdn, ib. 2, caps. 37, 38, 1967: vol. 2, pgs. 261.95.
“ La Historia de Durée (ib. 2, cap. 37, 1967: vol. 2, pg. 282) sostiene que los
turascos recluaron 40.00 guerrers. muy superores en numero al ecto nvasor me
ica. No hay que olvidar, sin embargo, el sesgo mexica de este rlato oficial de Ta
errs
"El andlis de Berdan de la economfa mexica indica que fs products aliments
clos y los bienes de gran consumo procedtan solamente det México Cental, micnias
‘que las provincias més alejadas proporcionaban Tundamentalmente bienes suntuaios
{eja Berdan, 1975: 10812, 245),
‘La expansion imperial aztece a
Las exigencias materiales del propio Tenochiitlan se dispararon al aumen-
tar la poblacién de la ciudad. La ideologia imperial alentaba el crecimiento
interno de ta poblacién: 1a demanda divina de nuevos guerretos era infinita.
Se produjo una explosiva inmigraciGn a la capital *, La aristocracia y la
burocracia estaal, cada vez més nutridas atrafan gran cantidad de sirvientes,
artesanos, comerciantes, escribas, concubinas y otros especialistas al servi-
cio de sus necesidades. Un estudio sobre Tenochtitlan a comienzos del si
‘lo xv1 (Figura 10) lleg6 a Ia conclusién de que la mayoria de los pobladores
de la ciudad estaba especializada en la produccién de géneros no alimenti-
ios". Los jardines lacustres de la regién de la capital s6lo podian sumi-
nistrar una parte de los bienes que el sustento de la ciudad requeria. En
respuesta a esta explosién demogréfica los dirigentes de Tenochtitlan pu-
sieron en marcha proyectos masivos de aprovechamiento de tierras y de obras
agricolas. Como las provincias distantes no estaban en condiciones de abss
tecer In ciudad con productos perecederos, la zona central del imperio, y
en especial las provincias del México Central, tenian que proveer a las ne-
cesidades de subsistencia de Tenochtitlan, que crecian répidamente. Los ple-
beyos de la zona del Lago Texcoco se beneficiaron del botin del expansio-
rismo, puesto que constituian Ia columna vertebral de los ejércites de la
Triple Alianza™. Pero las provincias conquistadas en México Central, més
allé de la inmediata zona del lago, sufrieron enormemente a causa de las
cexigencias de tributos, cada vex més gravosas, Los pueblos de dichas regiones
Soportaban a menudo una doble carga, porque pagaban tributo tanto a la
Triple Alianza como a sus propios gobernantes, tradicionales o impuestos
por los mexicas™. Fl delicado equilibrio entre poblacin y recursos (y més
adelante el creciente desequilibrio) produjeron hambre y hambrunas en los
aos de escasez, tanto en las provincias centrales como en las capitales a7-
fecas a las que éstas mantenian.
Con el propésito de aliviar esta peligrosa situacién en el México Central,
Jos gobernantes imperiales adoptaron frecuentemente medidas contrapro.
ucentes. Exigian a las provincias tributos atin mayores y este esfuerzo adi-
cional provocabe a menudo rebeliones, seguidas por invasiones y reconquis-
se castigaba a las tribus insubordinadas con una
wuto més elevada ™. Evidentemente, esas exigencias mayores
resultarian mucho mds dificiles de satisfacer, dado que la reconquista mexica
solia diezmar las filas de los principales productores de la regién: j6venes
Galnek (1975: 28891) atribuye a Ie inmigracin Ja mayor responsabilidad en Ia
‘wrbanizacion masiva de Tenochitln en la epoca inerial,
Calnek, 1972 0
‘ Berdan, 1975: 2826.
Berdan, 1995: 1134, 2674,
% Berdan, 175: 24651
os Geoffrey W. Conrad y Arthur A, Demarest
varones adultos que perecian en las fuitiles luchas contra los ejércitos impe-
riales, en las matanzas que seguian a la derrota y como victimas de sacri:
ficios'en los altares de las capitales aztecas. Las provincias se veian, pues,
lastadas bajo un ciclo de opresién imperial: aumentos del tributo, rebe:
, Feconquista, castigo, tributos més altos, resentimiento y nueva re-
belisn.
Los intentos de hallar una solucién a las dificultedes econémicas me-
dante nuevas conquistas perdieron su eficacia en los dltimos dias del im-
perio. Todas las presas ricas y féciles levaban mucho tiempo sojuzgadas y
‘abrumadas por los impuestos a finales del siglo xv. Los costos de las cam-
Pafias y sus riesgos logisticos impedian la conquista de tierras lejanas. Los
ejércitos imperiales debfan marchar a través de centenares de millas de re-
sgiones intermedias y las provincias por las que pasaban se veian obligadas
# mantenerlos; a menudo el ejército imperial tenia que reconquistar varios
estados antes de llegar a su meta original ™. A veces las zonas de paso esta-
ban sin conquistar se encontraban amenazadas por enclaves independien-
tes. Estos factores dejaban a las tropas de la Triple Alianza con una linea
de avance, abastecimiento y retroceso sumamente insegura. Si tentan éxito
el sometimiento de reinos alejados no contribuia gran cosa a la subsisten-
cia que las capitales aztecas necesitaban desesperadamente; como hemos
sefalado, las riquezas proporcionadas por las provincias periféricas se util
‘zaban para reforzar los sistemas politico ideolégico de los mexicas y no
para alimentar @ la creciente poblacién. Como puede imaginarse, resultaba
ar y sofocar las revueltas en las regiones distantes;
en ciettos casos se acometié el gasto’adicional de fortificar guarniciones con
‘objeto de garantizar el control mexica de estas éreas periféricas
El poder militar de los mexicas se enfrentaba con complicados problemas
que no cabia resolver con la mera fuerza. Los ejércitos de Huitzilopocheli
fran tan feroces como siempre y tuvieron éxito en Ia consecucién de sus
finalidades ideol6gicas: hacer gran niimero de prisioneros (de los ejércitos
derrotados de las provincias rebeldes o de nuevas conquistas), alimentar @
Jos dioses con su sangre y preservar la vida del universo. Pero, como sistema
econémico terrenal, el imperialismo mexica era una empresa cayos rendi-
tmientos decrecian con rapidez.
™ Durén, lib. 2, cap. 21, 1967: vol. 2, pigs. 17880. Estos problemas de Ia linea de
sbastecimienio. dfcularon especialmente Tar conguistas en las distantes,provincias
sudorientles de Oaxaca, Tehuantepec y Soconusce, y su mentenimieno. Tezoromoe
(Cronica mericana, cap. 73, 1945: 1312) refiee los staques que sufrin el comercio
Y Tay misiones del tibuto en Ta reglin de. Tehvantepec, Veanse tambien pégs. 8298,
“ Esas_guariciones se estableceron en Ia amenazada frolera Taras, (Durén,
lib. 2, cap. 43, 1967: vol. 2, pags. 33143) 9 en Ine provincia del sudete(p. e]. Durén,
ib. 2, exp. 27, 1967; vol. 2, pag. 231,
La expansion imperial aztece »
Entre tanto, los problemas logisticos y econdmicos creados por el creci-
‘miento del imperio iban acompafados por las tensiones sociales resultantes
de la répida secuencia de cambios y transformaciones de la sociedad me-
xica, Cuando el imperio empez6 a desarrollarse, constitula una cultura so-
rmetida a continuos trastornos interns. Las reformas iniciales y las transfor-
rmaciones que siguieron a la vicoria de los mexicas en 1428 no crearon una
nueva sociedad, sino que més bien pusieron en marcha un ciclo de continuo
‘cambio cultural en respuesta a la constante expansién del imperio. Tan pron-
to como los decretos de Itzcoatl y Moctezuma { formalizaron unas capas
sociales claramente separadas, los répidos cambios de Ia sociedad mexica
‘ultiplicaron los desequilibrios entre las clases; surgié una creciente movi-
idad social en respuesta a la creciente complejidad del gobierno y la religion
‘mexicas y a las nevesidades estatales de una gama més diversificada de es-
ppecialistas profesionales. Pero en los iiltimos decenios de la era azteca, el
Tento crecimiento del imperio condujo a restricciones en la movilidad socal
Comenzaron a desarrollarse conflictos entre la aristocracia hereditaria y te
rrateniente y los guerreros y comerciantes présperos, que anteriormente ha:
bfan sido las fuerzas motrices de la expansién imperial. Mientras se desarro-
Taban tales conflictos, se multiplic6 el mimero de la aristocracia hereditaria
de los pipiltin a causa del privilegio de la poligamia ™. Las familias de cada
noble © de cada burdcrata requerian » su vez los servicios de docenas’de
‘otros especialistas no agricolas para satisfacer sus necesidades. En el siglo xv!
Ia clase de los pipiliin, extensa y acaudalada, llegé a constituir una carga
ppara el sistema econémico que la mantenia ™, La estructura social mexica
se hab(a desequilibrado por Ia cspide a causa de algunos de los propios
privilegios que en principio eran incentivos para el éxito.
En la raiz de esa inestabilidad administrative, econdmica y social del
‘mperio se halla la dindmica fundamental del propio culto imperial. Pese &
‘que inicialmente ef culto de la guerra continua y de los sacrificios humanos
dio a los mexicas la inspiracién motriz de sus victorias, ese culto resultaba
bisicamente incompatible con cualquier estructura politica estable, Exigia
‘constantes guerras, sac yy expansién ¢ impedia cualquier intento de
consolidar y asegurar el reino. Aunque el culto imperial fue al principio una
brillante adaptacion ideoldgica al entorno militar y politico de comienzos
el siglo xv, acabé por convertirse en una rémora destructiva durante los
‘limos afios del imperio, cuando los mexicas tenfan mayores necesidades
de estabilizarse que de expandirse, de consolidarse que de conquistar. Pero
T= Sobre el privilegio de la poligamia, véase Ia not 142
“La inmigraciSn masiva de espcialistes no agricole « Tenochlan a finales del
siglo xv postulada por Celnek (1972 b, 1976) se relaciona estechamente con el cre
‘miento de las clases minortarias (nobles, guerrero, sacerdotes y comeriantes) que
‘ecesltaban sus servicios y sus bienes manufacturedos.
*” Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
los engranajes de la maquinaria bélica divina se habian puesto en marcha
y no podian detenerse, La cosmologia de la lucha solar, los cultos de los
‘sscrificios masivos y la glorificacién de la guerra y el guerrero esteban tan
profundamente engranados en el modo de vida mexica que ni el pueblo ni
sus gobernantes podian imaginar otra perspectiva ideolgica
‘AL contrario de algunas tcorfas, consideramos que los efectos del culto
cestatal sobre Ia demografia del México Central fueron destructivos, Como
‘examinaremos més adelante (capitulo 4), Cook (1946), Price (1978) y ottos
(por ejemplo, Harris, 1977; Harner, 1977 a, b) han afirmado que la guerra
Y los sactificios masivos exigidos por la religién de estado constituyeron
‘una respuesta adaptativa a la creciente presin demografica en el México Cen-
tral. El fallo de esas teorias generalizadoras consiste en que no tienen en
cuenta los datos especificos de la estructura de Jos problemas de la Triple
Alianza, La mayor presin demogréfica se daba, como hemot visto, en i
‘apitales aztecas; pero las zonas més dicamades por la conquistay los sacri
ficios eran los propios tributarios cuyos productos alimenticios sustentaban
al superpoblado Valle de México, La guerra azteca destruy6, pues, al_ cau
sar la muerte de miles de productores de alimentos, Ia propia base de”sub-
sistencia del imperio. ~
A finales del periodo imperial el culto de los sactificios, cada vex. més
Inadaptado, cre6 otro problema. A las crecientes obstrucciones a la |
sdministrativa, econémica y militar se sumé un dilema de logistica ideol6-
gica: a medida que disminuy6 el ritmo de las conquistas y lot campos de
batalla quedaron més alejados,result6 cada vex més dificil conseguir el abas:
tecimiento de victimas que los dioses precisaban. Al igual que las otras
necesidades de Tenochtitlan, las exigencias de victimas sacrificiales de la
‘apital habjan aumentado constantemente. El desproporcionado crecimiento
de las necesidedes rituales de ciertos sectores de la sociedad mexica habia
estimulado una aceleracién del culto de los sactificios. Guerreros, nobles,
sacerdotes y comerciantes necesitaban vietimas secrifciales para paricipar
‘en las principales ceremonias del calendario y para marcar su movimiento
ascendente en la escala social. El propio estado seguta sacrificando grandes
‘masas de victimas; se necesitabe un mayor nimero de cautives para las
hhortendas exhibiciones rituales montadas con objeto de intimidar a los dit
‘gentes extranjeros invitados a las sangricntas ceremonias, Ademés, a me-
dida que el tardio imperio se empantanaba en las dificultades de las guetras
externas y las hambrunas internas, la respuesta del estado, totalmente con-
traproducente, consistia en sacrificar ain més victims,
‘Al disminuir el ritmo de las conquistas, se busceron nuevas vias para sa-
Aisfacer la creciente demanda de vietimas para los sacrificos. Se desarrollé
tuna clase cada vez més numerosa de traficantes de esclaves, que cubrien
a expansidn imperil stece a
tanto las necesidades de sirvientes como las de victimas secrificialas™. Este
floreciente comercio para alimentar a Jos dioses proporcionaba a las clases
rminoritarias y ascendentes les victimas requeridas por muchos rituales del
calendario y sociales. Pero imientos de importancia exigian
sl sacrifiio de guerreros capturados en batalla: sélo su vigor y su valenia
“fortalecian al Sol. En respuesta a esta escasez de guerreros para los sactifi-
cios surgieron, al parecer, las lamadas «Guerras Floridass,. Segiin diversas
cerénieas, las principales ciudades-estad® del México Central acorderon en:
frentarse periddicamente en batalla con el fin de que cada una pudicra cap-
turar guerreros con destino a los sacrificios rituales de sus dioses™. Hay
ciertas pruebas que indican, no obstante, que las «Guerras Floridas» fueron
8 menudo pura propaganda imperial, un modo de explicar al pueblo la in
capacidad del imperio para domefar a ciertos empecinados enemigos (por
‘ejemplo, los tlaxcaltecas), pese a fos mumerosos intentos ™. Parece, no obs
tante, que esas guerras, con sus metas deliberadamente limitedas, Se ini
ron en los dltimos tiempos imperiales, con la intencién de obtener victimas
para los sacrificios y también de utilizarlas como métodos para el adiestr
iento de los guerreros jévenes ™
El desarrollo de instituciones tales como el trifico de esclavos para los
sacrificios y las més probleméticas «Guerras Floridas» subraya los sustan-
ciales aprietos de finales del imperio: la obsesién por los sacrificios en masa
resultaba cada vez mis inadecuada y diffil de satiafacer. El escaso crecimien
to del imperio en sus iltimos decenios era incompatible con las erecientes
cexigencias del culto sacrificial. Ademés, la subsistencia de las abarrotadas
cepitales aztecas dependia de los viveres de las provincias, lo cual estaba en
;pugna con los objetivos de combatir las rebeliones internes. Tales campafas
reprimian las insurrecciones y consegufan victimas para el sacificio, pero a
‘menudo a expensas de la poblacin y de la capacidad productiva de las pro
provincias que mantenian el superpoblado niicleo del imperio.
Por ello las dos principales finalidades de la guerra mexica, cautivos
para sacrificarlos a los dioses y tributos para sostener al estado, se convir-
tieron gradualmente en objetivos contradictorios, ya no coincidentes. La
‘unidad jnicial de la razén de ser ideolgica y econémica del imperialismo
mexica presuponia la existencia de un mundo de conquistasilimitadas, vic-
Sahagin, lib. 10, cap. 16, 195049; pt. 11, ple. $9; véae la ditcusén en Ber-
dan, 19752 166
“ auliochit, ib. 2 cap. 41,1977: 1113; Chimalpshin, Sexta Relaién, 1965:
157; Durdn, Ib. 2, caps, 2628, 1967: vol 2, pigs. 2528; Pomer, 1941: 415.
4 Price (1978 110), Davies (1974: 97.8) ¢ Hicks (1979 88) han Tormulado esa
sospecha, al observa la indole, mis bien grave, de los conflicts de Chak y Tistcale
Oke, 1979,
9 Geotirey W. Conrad y Arthur A. Demarest
timas innumerables y recursos inagotables. Por desgracia, a finales det si-
glo xv los ejércitos de Huitzilopochtli no disponian ya de un entorno tan
infinito,
‘Trayectoria final del estado mexica
Heme visto que les problemas que acosaban al imperio al iniciarse el
siglo xv1 nacian de las limitaciones inherentes al sistema imperial desde sus
propios comienzos, en 1428, No obstante, hasta el reinado de Moctezuma Il,
gue ascendis al mono en 1505, no se manifestaron tales limitaciones, ni el
Jmperio se habia tenido que enfrentar con la inevitable crisis interna. Su-
czsor del heroico conguistador Ahuitzel, Moctezume IT hered6 no slo una
tradicién de glorias militares, sino también sus consecuencias: una hegemo-
nia imperial muy vasta, vagamente organizada y totalmente inestable. La
Triple Alianza, sin par en el arte de la guerra, adolecia de inadecuaciones
logistcas y administativa, asi como de desequilibrios evonémicos atin més
nefastos. Esta tayectoria, que conducia inexorablemente a crisis, arran-
aba de la acelerada urbanizacién del Valle de México, en combinacién con
las repetidas y asoladoras guerras de reconquista de les propias provincias
due le proporcionaban et sustento. El conjunto de los problemes del imperio
lamaba por una solucién de estabilizacién y consolidacién, més que de
conguista y sacrticios.
Moctezum Il fue el primer saipan! que se dio cuenta de la verdaders
naturaleza del dilema szteca y quefintent6 una politica de consolidacién y
stabilizacin, Al igual que a muchos diigentes que heredaron una situa:
cia imposible, la historia no ha tratado con contemplaciones @ Mocten-
ma II, a quien se le achacan muchos de los problemes inherentes al mismo
sistema azteca, Pero Moctezuma demostré una perspicacia superior a Ia de
sus predecesores al reconocer esos defects y tratar de reslveros. El fraceso
de su politica te debe en mayor medida a ls conscuenciasirreversibles dela
ideologia imperial que a la debilidad personal de Moctezuma, De hecto,
a finales del reinado de su iustre predecesor, Ahuitoll, ya era evidente
aque el imperio, con su exagerada extensiGn, estaba entrando en un periodo
de crisis.
Recordado como un gran conguistador, lo que hizo Ahultzatl fue diatar
Jas fronteras del imperio muy por encima de la capacidad de su estructura
interna para administra esas conquistas ¢ incluso para mantenerlas: Moc-
tezuma IT dedies gran parte de su reinedo reconguistar las ierras aftadidas
al imperio por Ahuitztl. Puede que la capacidad del imperio para empren-
der campatas de éxito hubiera tocedo techo con Ahuitotl. Pese a su repu-
tacién de invencible general sufrié numerosos reveses durante Ia prolongada
La expansion imperial aztece 95
‘cempafia para conquistar Oaxaca y la regién del istmo de Tehuantepec.
‘Ante la amenaza azteca, los belicosos grupos zapotecas de Oaxaca habian
cesado en sus disputes intestinas, uniéndose para atajar las campafias mexi-
cas". Los problemas logisticos frustraron los esfuerzos de Ahuitzotl en
otras guerras en la distante regién de Tehuantepec. En una campafia no
se hicieron prisioneros; en vez de ello hubo que matarlos en masa, pues «la
distancia de esas provincias a la ciudad de México era grande», En otra
{guerra en el istmo, el rlatoani suspendié la campafia « pesar de las instancias
de sus aliados para que prosiguieran hasta conquistar partes de Guatemala:
«El rey Abuitzol les dijo que no queria pasar adelante. Lo uno porque aque-
las gentes no le habjan agraviado en nada... y lo otro porque él traia la
gente ya muy cansada y con mucho menoscabo» ™. Las largas marchas desde
México restaban eficacia a las campafias imperiales, al tiempo que hacian
sumamente dificil el transporte del botin y de los cautivos hasta Tenochtitlan.
De hecho, se nos dice que los jefes de algunos de los estados que participa
ban en Ia Triple Alianza se negaron a seguir a los mexicas en algunas de
estas campafias remotas, nada provechosas
‘A finales del reinado de Ahuitzotl, los resultados de las conquistas, cada
vez menores, unidos a las crecientes’necesidades de las capitales aztecas,
provocaban escaseces perisdices de alimentos y de bienes vitales. Ahuftzotl
Loe grupos zapotecas se unieron bejo el caudilaje de una figura legendara,
CCosiuesa, acaso con la ayuda de sit enemigos seculare, los mixicas. Esa Tucres
Infligis raves bejas al ejérlto invasor de Ahuitetl en Ia batalla de Cuiengols (Whi
tecotton, 1977: 1256, 1302, 3043). Dura (lib. 2, eap. 50, 1987: vol. 2, pes 3838)
Y otras fuentes mexicas preientan le batalla como una victoria mesic, Sin embergo,
En vista de In bruce incrrupcion de ln cammpasa or parte de Abultot!y de los acon”
{ecimientot sucesivos, parece mis probable que se Hegara a una tegue negocads
(Para une perspective de Guiengola, slternativa y arqueoligia, véase Peterson y Mac
Dougall, 1974).
Dari, lib. 2, exp. 46
Duda, His. 2; cap. 50, 1967: vol. 2, pg. 389.
" Durdn'(i. 2, cap. 50, 1967: vol. 2, pgs. 3845) expresa aus dudas de que el
‘audio texcocano, Nezsbualpill, paricipara en la campana de Abuitzoil en Soconusco
Y refiere que el gobernante tacuba declind con cereza unirse a Ia expediign, Esta
fuente merica insinda que la negaiva de Nezahualpli se debio su cobarda. El cro
sista excocano Intixochitl (ib. 2. cap. 49, 1977: 156) admite que Nezahuslpill se
‘etiré de In campafa final, muy lena, pero sosene que el seRor de Texcoco Io hizo
para no vere eclipado por su aliado mexice, Poxeriormente, Nezahusl
Sas continuas guerras de desgaste de Moctezuma II conta los enclaves de la
taxcalteca,Bstaver se nos dice que los malos presagios le disuadieron de participar
fen caus gucrras (Dorin, Hib. 2, cap. 61, 1967: vol. 2. pigs, 43940) 0 que estaba. de
‘masiado obserionado por sut estior astrolgicor pars atender a tur deberee mili
tes (Lxtllxoeit Mb, 2, cap. 72, 1977: 181). Parece mie probable, sin embergo, que
I renuencia de los aliados de los mexices s spoyer ert campafas se debiers al ct
eter infractuoso de esas guerra, asf como al creciente resentimiemo ene Tes captsles
dela Triple Alianza (vease mis adelante)
pus
* Geoffrey W. Conrad y Arthur A, Demarest
emprendié un ingente plan hidréulico para solucionar los problemas de
abastecimiento alimenticio de la capital '?. Sus ingenieros trataron de cana-
Tizar las aguas de una fuente de tierra firme hasta la zona de Tenochtitlan
‘por medio de un nuevo sistema de acueductos; se esperaba que este plan
‘tumentaria el abastecimiento de agua no salada al lado occidental del
tema de lagos del valle. El abasteimiento controlado de agua dulee mejo
raria los rendimientos yevitera los ruinoos efectos de las periSdicas sequias
sobre el sistema agricola lauste, La respuesta de Ahu‘tzotl alos problemas
de subuistencia de la ciudad era demasiado ambiciosa y se rematé con una
desastrosa inundacién que destruy6 virtualmente a Tenochtitlan y arruiné
‘Jos cultivos de la regién circundante ™. Siguieron, unos afios de costosa recons-
truocién, difcultada ain més por la destruccién de los campos y de los
franeros de le ciudad provocada por Ia inundacién. Ahultzoll murié en
‘medio de tan desfavorable atmésfera, y su sobrino, Moztezuma IT, ascendis
al trono en 1503.
“Ya en los comienzos de su reinado, Moctezuma Il mud6 la estrtegia
al, buscando més la consolidacin interna que la expansién. Como
‘hemos visto, los problemas internos de orden adminstativo, logistico ¥y
econémico habian empezado ya a poner coto a Tas fuerzas cenrifugas del
culo imperial y la consecucién de tributos. En el reinado de Moctezuma It
otros obsticulos ain més infrangueables bloguearon Ia expansiGn. Por el
norte ls conguistas aztecas se extendian por pasajes desolados donde slo
vivian red grupos de agricultores marginales y de némadas. Por el
cesta, Ia indomable combinacién de terenos montafosos y ejrctostarascos
frensba la expansién antca, Por el sur, la hegemonia de la Triple Alianza
Tegabe hasta el Pacifico, extendiéndose débilmente a través de gran parte
del actual estado de Guerrero. Los salvajes montafeses de las tribus de
{Guerrero podian ser derroados, pero jamés sometidor: los sucesivostlato-
‘que hablan emprendido nuevas cempaas para reconquisar Ia region, pero
4'la retirada de las fuerzas imperiales se sucedfon invariablemente répidas
4 difundidas insurrecciones". Por sltimo, el ala oriental dl impero legaba
‘mis alld de Tehuantepec, donde una frégil nea de puestos defensivos enla-
aba el istmo con los enclaves mexicas de Soconusco, ricos en cacao
(Pigura 11).
'Ya hemos visto los aprietos aztecas en esta frontera del sudoeste. Los
‘ifitos mexicas de Ahultzt! y Moctezuma II entablaron costosas y dest=
= Tenosomoc, Cronica mexican, exp. 80, 1943: 167-74: Dian, lib. 2 caps. 48,48,
1967; vol 2 pg. 368.8; Torguemeda, Ib. 2, cap. 67, 1976: vol, pigs. 2634.
'% fatlilochi, Hb. 2. cup. 66,1977: 167; Anales mexicans, 1005: 60; Chimalpahin,
1965: 119: Dur, Hb, 2, cap 49, 1967: vol. 2, pags. 37381; Torquemada, ib. 2
266; Tetozomee, 1943: 1724.
Le expansidn imperil areca
SVAVW s¥ive
svawats
9961 sp & oot “aoung ut
“59 eZ 14UL #199 pay Hp suf uO sawpenopAl HARTI Oe
9% Geottrey W. Conrad y Anur A. Demarest
ralizadoras guerras con Ia intencién de ganar el control de los valles monta-
fiosos de Oaxaca para mantener despejadas las rutas que cruzaban Tehuan:
tepec hacia Soconusco. Aunque las riquezas de las vertientes al Pacifico de
la provincia de Soconusco valian la pena, otras conquistas adicionales por
el este significarfan grandes costes sin entrafiar ganancias de interés: los
belicosos reinos de las tierras altas de Guatemala s6lo ofrecian Ia perspec-
tiva de una tenaz resistencia y muy pocos recursos nuevos. Como s€ vio en
Jas primeras campafias de Ahuitzotl, la distancia con la lejana frontera
oriental era excesiva, tanto si se trataba de satisfacer la constante necesidad
divina de cautivos como de contribuir a aliviar el hambre terrenal de los
pueblos del México Centra.
EI anélisis que Berdan (1975) hizo del entramado econémico azteca
sefala una barrera adicional pars la expansién hacia el este. Su complicads
argumentacién demuestra que el sistema de tributos azteca dependia de unos
rmercados muy desarrollados en las provincias conquistadas, capaces de gene-
tar los variados bienes y articulos manufacturados exigidos como tributo
(Berdan, 1975: 270-79). El escaso desarrollo de los mercados de las tierras
bajas mayas eliminaba cualquier incentivo econémico para conquistar esas
zonas, que quedaban muy al ese:
Las poblaciones conquistedas consegulan los bienes que consttuian el ti
Dbuto por medio de tansacciones comerciales 0 de acverdos con los comer.
ciantes, Estas redes permit recursos
periales al interior del imperio, bienes que la
‘Triple Ali ‘a su vex como tributo. Este modelo de tributo se adap-
taria a la perfeccién & zonas con un amplio sistema de mercados, esos mo-
delos de mercados y tributos caracterizaron el érea incluids en los terrtorios
imperiales en 1519..."
AA alta de una red amplia de mercados, y allé donde los bienes deseadé
tno eran productos locales, las estrategias de conquista y tributo no podi
licaces, como lo eran en los distritos ye conquistados donde las
reds de mercados eran extensas. De hecho, serfa imposible disponer siquiera
de esos bienes.
fen areas con un sistema de mercados escasamente dessrrollado no
ppodian obtenerse bienes extranjeros a través de la conquistay cl tibuto. En
este caso, la institucién del comercio exterior, controlado por el estado, se
convertiia en una estrategia Viable para tener acceso 6508 recursos eX-
™ Berdan, 1975: 274
° Berdan, 1975: 789.
La expansion imperial azteca ”
Las ticrras bojas mayas se caracterizaban por un sistema de mercado cs.
casamente desarrollado. Los mercados existan, ciertamente, pero parece que
estaban sumamente localizados y probablemente no liegaban a integrar di
versas regiones...,
En las tierras bajas mayas, cl contexto econsmico hubiera convertide la
conquista y la exaccién de tributos en una estrategia indeseable para la Triple
Alianza. En dichas reas se desarrollaon enclaves comerciales que permane-
son neutrales, al menos en un sentido formal ™,
‘Asi, pues, la incapacidad del sistema de tributos azteca para absorber
con eficacia la diferente estructura econémica de los grupos de las tierras,
bbajas mayas constituy6 una barrera para la expansion por el este, menos
tangible que la de los ejércitos tarascos por el oeste 0 los prohibidos desiertos
del norte, pero que resulié igualmente eficaz para impedir ulteriores con-
uistas
Moctezuma, heredero de una hegemonia tan circunscrita, centré los
esfuerzos de los mexicas en los enclaves independientes del interior de las
fronterss de la Triple Alianza. Estos grupos reacios amenazaban Ia disgre-
‘gada estructura interna del imperio y las rutas comerciales, de transporte
¥ de tributos. Moctezuma quid pretendfa crear un reino més estable y sélido
mediante la conquista de esos enclaves independientes y la terminacién del
ciclo de insurrecciones en el seno del imperi.
Por desgracia, como pronto comprendié el nuevo tatloani, tal politica
4e consolidacién ino se ajustaba a Ios patrones tradicionales de la guerra
mexica. La guerra ideal mexica consistis en una breve campaia que produ-
jera miles de prisioneros y un rico botin, para aportar posteriormente un
Continuo flujo de diversos bienes en calidad de tributo. Esas guerras satis-
facian Ia necesidad de victimas del culto estatal asi como los deseos eco-
némicos y Ias exigencias de individuos y grupos de interés. Nada tan lejos
de este ideal como las guerras de desgeste contra los enclaves montafosos
de los pueblos no conquistados. Estos, indomables y agresivos, no cedian
ccon facilidad ni prisioneros ni tributos. Protegidos por las caractersticas
naturales de su topografia, templados por afios de resistencia a los ejércitos
de Ia Triple Alianza, y generalmente pobres en recursos, los focos libres
apenas ofrecfan incentivos y sf, en cambio, todos los obsticulos posibles @ la
conguista. Por estas razones los ejércitos imperiales los habian soslayado
anteriormente en su marcha hacia victorias més féciles y provechosas
Los ejércitos de Moctezuma empezeron a atacar sistemsticamente, uno
tras otto, todos los enclaves independientes: en la campafia sitiaron el reino
Berdan, 1975: 2767.
Berdan, 1975: 275
98 Geoffrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
de Metatitlan al norte, los focos occidentales en Michoacén, a los salvajes
guerreros montafieses de Yopitzingo (en lo que es hoy el Estado de Gue-
rrero) ™, y numerosas ciudades pequefias en Ia regiGn de Oaxaca y Tehuan-
tepec. También tlevaron a cabo una serie de campaias més importantes
contra las dos éreas independientes mayores y més poderosas: el reino mix-
teca de Tototepec y el amenazador enclave centromexicano de tlaxcaltecas
y huexotzingas"'. Los esfuerzos mexicas sélo alcanzaron un éxito limitado
‘contra estos adversarios principales, asi como contra las zonas libres més
pequefias. Por vez primera desde el comienzo del perfodo imperial, la suerte
de las batallas se volvia a menudo en contra de la Triple Alianza, Aparte
de alguna conquista satisfactoria en Oaxaca, los resultados de las ‘muchas
‘campafias de Moctezuma II fueron una triste mezcla de victorias pirricas,
‘treguas negociadas y francas derrotas. En verdad, hasta el indomable espi.
rity de los pueblos aztecas iba sucumbiendo gradualmente a Ia desesperanca
‘8 medida que los ejércitos de la Alianza se empefiaban en aplastar los infruc-
tiferos focos de resistencia. El primitivo vigor de las sanguinatias victorias
sacrificiales de los mexicas contrasta agudamente con la_descripcin del
regreso de las ropas de Moctezuma I de una de esas campaiias del siglo xvi
Esta nueva fe fue dada a Motecuhzoma de la muerte de sus hermanos y
de Ia pérdida de muchos sefiores y de cémo tu ejécito habia sido desbarate-
do. FI cual, en sabiendo esta triste nueva, empez6 a lorar muy amargemen-
te... Lo cual divulgedo por toda le ciudad, todos fueron puestos en muchas
ligrimas y tristeza y en mucho desconsucio, y asf, sabido que ya llegaban
los que de ta guerra habian escapado, todos destrozados y muchos de ellos
heridos, mand6 Motecuhzoma sali a recibirlos.
El recibimiento fue de mucha tristeza, porque los sacerdotes, que solian
salir con sus eabellos trenzados con hilos de color, exe dia ealicron con el
cabello tendido y suelto, y los viejos y cabildos, que solfan sali con plumas
fen Ia cabeza, atadas al cabello de la coronilla, este dia salieron sin plumas,
ue solian salir con incen-
i dia no hubo incensarios, sino légrimas y desconsuclo, 0 se
coles, ni bocinas, ni flautes, como solian, ni tambores, sino todo
sordo y sin alegria
Entre tanto, y en un frente totalmente distinto, Moctezuma Il habia
cemprendido otro desefortunado programa de consolidacién y estabilizacin:
intent6 centralizar el poder politico y detener los répidos cambios sociales
= Davies, 1968: 157.29
Sobre las guerras de Mociezuma I, véanse en especial Ixtilzohilt lib. 2, caps,
7144, 197%, 17987; Durdn Wb. 2, caps. 5560, 62, 1987. vol. 2. ps. 41738, 4634;
‘Torguemada, lib. 2, eaps 69.72, 75.76, 78, 1975, vol. 1 pops. 26879, 20590, 2934
ib. 2, cap. $7, 1967: vol. 2, née. 435
La expansidn imperial ezteca °
que erosionaban la estructura de clases de la sociedad mexica, Las refor-
mas sociales y politicas de Moctezuma se acomodabsn tanto a su politica
general de consblidacién como a su talante personal, aristocrético y auto
crético segin la mayoria de los testimonios ™. Desde el comienzo de su
reinado impuso despiadados recortes de la estructura de clases. Empezando
por la cima, sus decretos més drasticos (¢ impopuleres) purgaron la corte
de todos los consejeros y jefes que no fucran de la més alta cuna™, Algu-
‘nos relatos refieren incluso que ejecut6 a todos los funcionarios de su prede-
cesor, Ahuftzotl, més liberal que él en lo social ™., Estas «reformas» se exten-
dieron después hacia abajo por todos los niveles de la jerarquia adminis-
\rativa, militar y religiosa. A la clase mercantil, cultivada y protegida por
gobernantes anteriores, cuyo ascenso habia sido muy répido, se le ordend
ahora no eclipsar con’ su comportamiento y sus trajes a sus euperiores de
alta alcurnia. Sahagin dice que se advirti6 a los pocktecatin que la nobleza
guerrera podia matarlos si los comerciantes olvidaben cudl era su lugar ™.
Se limitaron explicitamente los honores concedidos a guerreros de baja extrac
cidn™, Ast, pues, los trajes, las insignias y los privilegios rituales quedaron
vineulados ‘més estrechamente a criterios hereditarios, para distinguir y
engrandecer a la nobleza, Todas estas reformas miraban a aumentar las
distancias sociales para luego inmovilizar la estructura de clases, deteniendo
asi el ciclo de continuo cambio interno que habia caracterizado los prime-
195 tiempos del imperio.
Estos cambios representaron una mudanza radical de la politica mexica.
Como hemos visto, el sistema imperial siempre habia impulsado y recom:
pensado el éxito por medio de un sistema de movilidad social controlada,
Privilegios especiales, poder, riqueza y prestigio premiaban no s6lo a perso-
nas de linaje, sino a quienes alcanzaban éxito al servicio del Estado. Los
uerreros que se distinguian en Ia batalla, los comerciantes pochtecatin que
sobresalian en el comercio controlado por el Estado o en misiones diplomé-
ticas, y los administradores politicos o religiosos de excepcional capacidad
eran’ recompensados con distinciones que Venian a significar un ascenso en
la propia estructura de clases. Este sistema de movilidad social conocia algu-
nas restricciones debidas a consideraciones hereditarias, pero fue capaz, en
combinacin con la fuerza de la ideologia estatal, de promover una répida
[ulibeoehil, ib, 2, caps. 707, 1977: 177, 17980; Tovar, 1944: 94; Torque.
i, th. 2, cap. 68,1975: vol. 1. pies. 2678.
w "Tovar 1944: 978; Dorin, ib 2, exp. 53, 1967: vo. 2, pigs. 4034.
Durda, ib. 2, cap. 53. 1967: vol. 2. pég. 407
2, cape 53, 1967: vol. 2,'pép. 404) firma que quienes no fueran
shijos de sefons muy principeles» no podian acceder a lot cargorsuperiores de la
‘Miminisracign estatl
100 Geoffrey W. Contad y Arthur A. Demarest
expansién, Era asimismo una politica que permitié el desarrollo y la reestruc-
turacién de nuevas categorias sociales y profesionales, en respuesta a las
necesidades y circunstancias, en répido cambio, de la naciente Triple
Aliana
La insistencia de Moctezuma en contar con una estructura de clase rigida,
fuera © no consciente, era coherente, en efecto, con su estrategia militar de
consolidacién interna. Al reducir las recompensas econémicas y socieles al
&xito personal, las reformas hubieran estabilizado el cambio interno, al
tiempo que elimminaban el aspecto material de los incentivos personales para
la expansi6n externa. El nuevo orden social era mas acorde con el creci
rmiento limitado y la reorgenizacin interna que caracterizaron el reinado
de Moctezuma, Esta nueva politica representaba también el reconocimiento
inconsciente de que el expansionismo mexica habfa tocado techo ™.
“Moctezuma también se afané por aumentar su propio poder y por centra-
lizar sw control de la hegemonia azteca. Dentro del propio Tenochtitlan,
redujo ‘as obligaciones y el poder de otros altos funcionarios del Estado.
EI consejero regio y gran sacerdote, el cihuacoatl, se convirtié en poco més
que un mero administrador de los decretos reales. y Moctezuma redujo el
papel de su Consejo a algo puramente formal". Las elaboraciones de un
ceremonial, protocolo y ritual cortesanos contribuyeron a engrandecer y casi
hhasta a divinizar al tlatoani. La espléndida exhibicién de la corte real me-
xc coincidi6 con un aumento efectivo de su poder y su supervisién de todos
los aspectos de la vida en Tenochtitlan,
™ Nétese que las fuentes oponen repetidamente a Ahultzo! y Moctezuma II en
to que se refiere al trato dodo. guerreos y comercantes. Ahuitoll se convité vir-
twalmente en simbolo de moviidad social para los miembros no nobles de ests rex
Uringldas claes en el periodo de la conguista. Por ejemplo, en el libro 9 del Cédice
Florentino de Sahagin (Sahagin, 195068: pt. 10) e mencionan los privilegios, ttulos
Y prestgio de los divers grupos de comercantes, mocldndolos con. Ahulzol. En
‘© Moctezuma se le menciona sélo en conexidn con las limitaciones del com
186). Les eronistas, y quits el pueblo, perso
‘chacéndola al talante arstocrdtico
de Moctezums Il. Estaba claro, sin embargo, que, dada Ia limitacién de los pucstos
‘burocrdticosy la rqueza, el catmbio era un resultado inevitable del cese de la expan:
sim. mexica,
"w"Probeblemente las atrbuciones de esos cargos aban ido dieminuyendo grt:
de la historia dl imperio, a medida que el poder se concentss
fen ef Uatoani El camblo se refleje en ls exénicat hstGreae, que reramente menclo
nan sut nombres tras Ta muerte de ‘lacele, posiblemente legendario. La humilde
1944
58), donde se cuenta ls supremo disutié cortésmente
log edictos de Moctezums II, Yo que le vais une depere reprimenda tras la que saliS
corriendo part poner ripidamente en prictica las Grdenes iniclales de rey
La expansién imperial axteca 101
Y,,lo que es atin més importante, el tlatoani de Tenochtitlan leg6 a ser
cl inico poder independiente de la Triple Alianza. Durante los_primeros
decenios de la alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, la dinastia de
ntigua_y prestigiosa, tuvo considerable influencia en las decisio-
nes y la politica del naciente imperio. Con el transcurso de los afios el poder
politico y militar de Texcoco se fue reduciendo gradualmente, aunque siguie-
1a siendo grande su papel econdmico y cultural ®. En 1515 Moctezuma puso
fin a cualquier apsriencia diplométice de igualdad entre las capitales. Ese
mismo aio intervino en el delicado proceso de seleccionar al siguiente tla-
toani texcocano, legando a instalar en el trono a su propio favorito ™. Segin
fuentes texcocanes, este acto enfureci6 y desilusioné a gran parte del pueblo,
conduciendo a un cisma en el poder de Texcoco. La jugada era coherente
con el riguroso control que Moctezuma II eercfa sobre sus otros aliados y
‘ibutarios y constituia un paso Iégico hacia Ia consolidacién de la disgre-
estructura del imperio, pero le costé una importante baza:_el entu
mo agresivo de los aliados texcocanos, que habian supuesto una contri-
cin fundamental a las victorias de la Triple Alianza,
‘AL igual que el programa militar de ataques a los enclaves internos, la
nueva politica de estabilizacién social y centralizacién del poder de Mocte-
zuma fue probablemente la respuesta neceseria a Ia debilidad interna y 2 la
limitacidn exterior de la Triple Alianza. Pero, al igual que la nueva politica
nilitar, las reformas sociales y politicas constituyeron desoladores fracasos,
que s6lo sirvieron para desmoralizar atin mds a los ya atribulados ciudadanos
de Ia alianza. El desplazamiento de los funcionarios, guerreros y mercaderes
en ascenso en la époce de Ahuftzotl originé amplio resentimiento entre es0s
importantes grupos. Ademés, los mexicas plebeyos y la pequefia nobleza se
tenfrentaba ahora con Ie disminucién de fos incentivos personales para part-
cipar con ardor en las sangrientas guerras, asi como en la administracién
civil del Estado. Mientras tanto, entre los aliados de los mexicas, la escas
‘mente velada degradacin de sus dirigentes origin6 resentimientos y mengué
los entusiasmos. Todas estas reacciones negetivas frente a los programas
politicos y sociales se produjeron en el momento en que el Estado neces
taba més desesperadamente un fanstico apoyo del pueblo, para afrontar los
problemas econémicos y demogréficos y encarar Ia ardua tarea de splastar
los arraigados enclaves independientes.
Vease in note 148
™ La erénien de Chimalpahin (Tercera Releciém, 1965: 121), més neutral, afiema
que el favorito tenochca Cacama fue instalado» en el trono texcocano en 1516.
" tudioehiel (ib 2, cap. 76, 1977: 1902) da une detallada versin de le lucha
por el poder en Texcoco, que, como texcocane, se inclina claramente por el partido
de egobiemo local» antimexice, Torquemada difundis esa version (lib. 2, caps. 8536,
1975: vol. 1, pgs. 30511).
02 Geoitrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
Tanto et'cambio de la esttategia militar como la reestructurscién_de_la
jerarquia social y politica pretendian consolidar el
‘mismo que le habia dado origen. Las reformas politicas y sociales erosiona-
ron las motivaciones militares, empeorando la actuacién de los ejércitos azte-
ceas en su lucha contra los enclaves independientes. El resquemor causado
por los decretos de Moctezuma IL, las decepeiones de las campafias militares
mexicas y las periédicas escaseces y hambrunas se combinaron para crear
tuna atmésfera de malestar social. A medida que la tensién creciS y que
cada grupo pretendié echar a los otros Ia culpa de los muchos fracasos, aumen-
taron los conflictos internos”. La carga emocional negativa de le incapa-
cidad de los ejércitos de la Triple Alianza para derrotar a los reinos inde-
pendientes condujo a peores resultados en guerras sucesivas, Este ciclo de
refuerzo negativo se acelers con rapidez cuando las campaiias contra los
Haxcaltecas no lograron someterlos. Un relato de la reaccién de Moctezu-
ma II con motivo de la derrota a manos de los tlaxcaltecas ejemplifica las
disensiones causadas por los reveses militares:
La cual nueva vino a Motecuhzoma de cémo su ejército quedaba perdido
y desbaratado y que en todo el tiempo que se habia podido defender contra
fos tlaxcaltecas trafan los mexicanos presos, de su parte, cuarenta indios
tlaxcaltecas, y la parte de Tezcuco, veinte, y Inde los tepanccas, quince, y los
Uatiluleas, s6lo cinco. Lo cual, ofdo por Motecuhzoma, levantose de st asiento
con gran ira y enojo: Les dijo: —«iQvé decis vosotros? {Sabtis lo que os
decis? No tienen los mexicanos empacho y verguenza? {De cuindo acd se
han vuelto sin vigor ni fuerzas, como mujerillas flacas? zDeprenden ahora
a tomar la espada y la rodela, el arco y la flecha? {Qué se ha hecho el
ejercicio de tantos aos desde a fundacién de esta insigne ciudad? ;Cémo
se ha perdido y afeminado, para que quede yo avergonzado delante de todo
ef mundo? A qué fueron allé tantos y tan valerosos seiores y capitanes, y
tan ejercitados y experimentados en guerra? {Es posible que ya se les ha
olvidado el orden y el reforzar sus escuadrones, para romper por todo el
mundo? iNo puedo creer sino que se han echado a dormir adrede, para
darme a mi esta bofetada y hacer burla de mil»
Mand6 llamar a Ciacoatl y a los demas de su consejo, y conténdoles el
caso, tenigndose por muy afrentado, mandé que a todos los que volvian de
En opinién de In mayoria de los cronisas y ciertamente de muchos historiado-
tes, ef responsable final fue Moctezuma, como inseguro gobernante (p. ej, Brundage,
1972: caps. 11, 12; Padden, 1967: cap. 6; y tambien Ta mayoria de las exposiciones
populares). Como demostraré nuestra propia versiin de los problemas del estado az:
teca, las dificultades de los tltimos decenios del imperio se debieron més bien a los
[procetosiniiados con la Tormacién orjginaria del estado expensionisa. mexi
‘ausadas por la naturaleza del expansionismo mexica, cada vex mis inadecvado,
evidentes en el reinado de Ahuitotl, pero liegaron a una situsién critica en el de
Moctezoma II.
La expansin imperial azteca 105
quella guerra no se les hiciese recibimiento alguno, ni se tocate caracol,
‘tro ningtin instrumento, ni pareciese hombre o mujer en su llegada en toda
la ciudad, ni se hiciese ni mostrase pesar ni tristeza de su pérdida, ni de su
venida contento ninguno. Y asi fue que al tiempo que se trujo la nueva de
su Hlegada, toda Ia ciudad se puso en extrafo silencio, y que en toda ella,
ni en los templos, no parecié hombre, ni mujer, ni sacerdote, ni persona que
les pudiese decir cosa de esta novedad. Los cuales yendo al templo a hacer
sus ceremonias acostumbradas, selieron de él para ir a besar las manos del
rey. Las puertas les fueron cerradas y echados con mucho oprobio de las
casas reales. Y asi, avergonzados, sc fueron a sus casas y ciudades ™
AA la desilusin que acompafiabs a la derrota se le unian, pues, animosi-
dades internas cada vez mayores.
‘Ain mas nefasta que la pérdida de fe en si mismos de los mexicas fue
Ja amenaza de una posible erosiGn de su fe en la cosmologia imperial. EL
culto estatal exigia y prometia al mismo tiempo victorias constantes y un
crecimiento ininterrampido. Huitzilopochti y el panteén exigian para su
alimento un abastecimiento iimitado de guerreros capturados, y, a su vez,
habian prometido la invencibilidad a los ejérctos mexicas y incaleu-
lables para Tenochtitlan. La ideologia imperial habia conducido a un cilo
de conquistas que cobraba nuevos impetus con cada victor
Triple Alianza. Mas tal situacién podia invertise
los reveses y derrotas. Las derrotas significaban menos cautivos, lo cual a
su vez redujo el alimento de los dioses, lo que no s6lo provos6 su ira sino
que ademiés los debiltaba, con lo cual disminui el apoyo divino para futuras
campatas. El celo y la confianza de los ejrcitos imperiales habian decrecido
fenormemente al no contar con la total seguridad del apoyo divine. por lo
que en los siltimos decenios de la Triple Alianza se inicié otro cielo de
refuerzo negativo que amenazaba los cimientos mismos del imperio azteca
el contrato sagrado entre los dioses hambrientos y sus belicosos colabora-
dores mexicas
La debiltacion del sagrado vinculo del culto de los sacrificios condujo
Inexorabiemente a la derrota, al resentimiento del pueblo y al rencor entre
los mexicas y sus dioses. Ante el fracaso de todos los intentos de estabilize-
cin, tanto los guerreros como su jefe Moctezuma II parecian percibir el
declive del predominio mexice:
YY asf entraron a le ciudad los que venian de esta guerra y fueron al tem
plo, donde 1a oracién fue lamentar y quejarse de sus dioses, sin ofrecerles
ningin sacrificio. De alli fueron las casas del rey, donde lo hallaron con
‘mucha tristeza y lo saludaron ™.
Dorin, lb. 2, cap. 61, 1967: vol. 2, pégs, 4604
Durén, Hb. 2, exp. 57, 1967: vol. 2, pag. 431
108 Geottrey W. Conrad y Arthur A. Demarest
Esta era la situaciGn de la Triple Alianza, del imperio azteca, en visperas
dde la conquista espafiola. El imperio, circunscrito por barreras externas y
Timitado por la debilidad de su estructura interna, no podia esperar mantener
durante mucho tiempo una politica de expansidn exterior. Pero los planes
de consolidacién militar interna y de estabilizacién social y administrativa
dde Moctezuma II habfan fracasado. La paradoja que derroté Moctezuma II
consistié en que la expansién, ya imposible de lograr, seguia siendo la piedr
angular de los sistemas ideoldgico, social y politico mexicas. Resultaba impo-
sible transformar el sistema imperial mexica en un estado estable sin destruit
ls valores fundamentales que lo mantenian unido. Los efectos de la cosmo-
logia imperial y de un siglo de crecimiento ilimitado eran izreversibles, sin
‘més. Y por ello los intentos de Moctezuma II de evitar que el imperio cami-
nase hacia el desastre estaban condenados al fracaso
(Con la aparicién de Cortés y los conquistadores, en 1519, la evolu:
dependiente de la civilizacién mesoamericana llegé bruscamente a su fin. El
tempuje espaiiol arrasé los estados del Nuevo Mundo, débiles y fuertes, cre
cientes y menguantes. En el caso de la Triple Alianza, ésta perecié ante la
furiosa embestida de los pocos centenares de hombres de Cortés. El disgre-
‘gado imperio se hizo pedazos « medida que los estados tributarios se rebe-
laron o dieron su apoyo a los espafioles, ofuscados por la perspectiva de
‘cualquier fuerza que pudiera librarlos de la opresién azteca. Es muy signi-
icativo que en el ataque final 2 Tenochtitlan el puftado de hombres de
Cortés encabezara un ejército de decenas de miles de aliados indigenas, en
su mayorla tlaxcaltecas sedientos de venganza ™.
Cabe especular, por supuesto, sabre lo que habria ocurrido con la evo-
lucién cultural mesoamericana de no haber llegado los espafioles. En el caso
del estado mexicano, sin embargo, la tendencia parece clara. Presiones demo-
gréficas, problemas econémicos y debilidad logistica y administrativa azote-
‘ban la hegemonia azteca. La expansi6n exterior estaba bloqueada. Los inten-
tos de una consolidacién militar interna se habian limitedo a reducir los
focos de resistencia dentro del imperio, pero sin eliminarlos y e habia pagado
un terrible precio por estas guerras de desgaste: el mito de la invencibilidad
mexican y de la total eficacia de su culto estatal quedé destrozado. Este desas-
tre ideol6gico, unido a las contraproducentes tentativas de Moctezuma de
"= Todas as versiones subrayan el papel fundamental que desempenron en It
campaiia final or alindor indigenes, especialmente low Uaxcaltecasy su ingen aG-
‘ero, Véanae, en expecil, Sthagin (ip 12), Diaz del Castillo (1964, 1956). En le
‘mayerta de las batallas de la conguists espafola se dan cifras de millares pare los
Contingent taxcalteces. Como generaliza Sahugs, los lexcltecas formaron el grueso
Gel ejrcto de Cortés, seran muchos, numeronsimos, en excesiva muchedumbre> (ib.
12, cap. 22, 195068 vol. 4, pg. 121).
La expansisn imperial azteca 10s
cstabilizar la estructura interna del Estado, habfan desencadenado una serie
de acontecimientos que condujeron a la derrota y la desesperacién.
‘A medida que se debilitaba la situacin psicol6gica del imperio, se refor-
zaba la de sus enemigos. Los tlaxcaltecas, cercados y asediados, Iucharon
dos por su culto de estado al dios Camaxtli,culto que
‘lo largo del tiempo funcioné mucho mejor que el de los mexicas a Hui
lopochtli ™. Mientras los tlaxcaltecas blandian su arma ideolégica, en el
este se reforzé la hegemonia tarasca, al desarrollar una metalurgia utilitaria
que probablemente incluy6 el uso del bronce ™; gracias a esa ventaja adi-
cional los tarascos podian haberse convertido en una amenaza para toda
Mesoamérica. Entre tanto se produjeron una serie de rebeliones como secuela
de cada desastre, derrota o estancamiento militar mexica, a medida que los
‘oprimidos tributarios veian la oportunidad de sacar provecho de las crecien-
tes dificultades del imperio™.
Con independencia de cuél pudiera haber sido el futuro de las cultures
‘mesoamericanas, esté claro que la era de la Triple Alianza se acercaba a su
fin, Las reformas imperiales y el culto estatal hablan Ianzado al pueblo
rmexica, desde sus humildes y atrasados comienzos, a una carrera verdade-
ramente irreversible. Huitzilopochtli, el sanguinario protector del Estado,
habla presidido uno de los episodios més extraordinarios de la historia
humana. Impulsados por la fuerza de su ideologia, los ejércitos de la Triple
Alianza habian dominado toda Mesoamérica. Pero al final, ni los dioses, ni
el estado supieron amoldarse a los limites inevitables con los que toda
unidad politica se topa. El pueblo mexica fue traicionado por sus creencias
mas fundamentales. A la legada de los espafioles, el imperio azteca estaba
siendo sofocado por las mismas fuerzas que lo habfan creado.
Cama, como Huitslopacktli, er un conjunto de hérve y divinidad protectors,
pero. como rele de la menor fortuna de su pueblo, nunca ascendié as pretensionss
ures del Huitllopochat mesic Véase Duran (i. 1. cap. 7, 1967: vol 1, pags. T=
1) sobre ol culto mexicano de Camaxl, Davis (1979) he’ examinado su naturaleza
de dioshéroe y su desarolo
Porter Weaver, 1981: 471-4, Es curioso que Durdn mencione en su deseripelon
de Ia demote mexice el superior armamento de lor tarascor (ib. 2, cap. 37, 1967
vol, 2, pfs. 282,
‘= Obfevese, por ejemplo, le reaccién mixteca a una derrota mexice a manos de
fos huexotzingas: sSubida esta nueva en [a Mixtecs, eeyendo fr mexicanos quedaban
17 imposiilitedas’ para tomar armas tan presto, el sefor de Yancuitin mands # de.
Safiar a Moteculzom, juntamente con el sehor de Zozola. Lov eusler = conjoraon
contra Mésico y cerrron los caminos los mexleanoss (Durdn, lb. 2, cap. 57, 1987
vol. 2, pi. 436).
También podría gustarte
- EN EL PAIS de Los INCAS (Por Fernando Stahl)Documento127 páginasEN EL PAIS de Los INCAS (Por Fernando Stahl)Francisco Alejandro Shibata Vilogrón100% (19)
- Educacion Mexica (Lopez Austin)Documento276 páginasEducacion Mexica (Lopez Austin)malanotte97% (31)
- López Austin - La Cosmovisión MesoamericanaDocumento39 páginasLópez Austin - La Cosmovisión Mesoamericanadaltbachp100% (35)
- La Vida Cotidiana de Los Aztecas en Visperas de La ConquistaDocumento298 páginasLa Vida Cotidiana de Los Aztecas en Visperas de La Conquistamalanotte100% (10)
- Patrick Johansson - La Palabra de Los AztecasDocumento253 páginasPatrick Johansson - La Palabra de Los AztecasArturo Carrión100% (3)
- Dioses Del México AntiguoDocumento472 páginasDioses Del México Antiguopordiosera95% (42)
- Historia de TalcaDocumento395 páginasHistoria de TalcaPatricia Elena Albornoz Avendaño50% (2)
- Xipe Tótec. Guerra y Regeneración Del Maíz en La Religión Mexica.Documento230 páginasXipe Tótec. Guerra y Regeneración Del Maíz en La Religión Mexica.Ricardo Valadez Vázquez100% (16)
- El Matrimonio de Isabel La CatólicaDocumento36 páginasEl Matrimonio de Isabel La CatólicaCheli100% (1)
- Antiguos Reinos Del Peru (Nigel Davies)Documento204 páginasAntiguos Reinos Del Peru (Nigel Davies)malanotte97% (34)
- Anales de Tlatelolco y Codice TlatelolcoDocumento95 páginasAnales de Tlatelolco y Codice Tlatelolcozac_kuk96% (26)
- Pérez López-Portillo, Raúl. (2012) - Aztecas-Mexicas. Madrid Sílex Ediciones PDFDocumento401 páginasPérez López-Portillo, Raúl. (2012) - Aztecas-Mexicas. Madrid Sílex Ediciones PDFLeslin Zuñiga100% (4)
- Chichén Itzá: La ciudad de los brujos del aguaDe EverandChichén Itzá: La ciudad de los brujos del aguaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Diccionario NahuatlDocumento289 páginasDiccionario NahuatlXolotl Cuzcatlan100% (25)
- Florescano, Enrique - Etnia, Estado y NaciónDocumento144 páginasFlorescano, Enrique - Etnia, Estado y NaciónVictoria Carabajal Gómez60% (5)
- Emile Durkheim - El SuicidioDocumento233 páginasEmile Durkheim - El SuicidioPsi Espacio95% (38)
- Códice Telleriano-RemensisDocumento98 páginasCódice Telleriano-RemensisErnesto Paz100% (2)
- 17 Codices AnahuacDocumento10 páginas17 Codices AnahuacChristian Efraín100% (2)
- Vaillant George - La Civilizacion AztecaDocumento363 páginasVaillant George - La Civilizacion AztecaKike San Martin100% (8)
- Los Origenes Del Nacionalismo MexicanoDocumento41 páginasLos Origenes Del Nacionalismo Mexicanodphoenix109825100% (7)
- Tzompantli Horca y PicotaDocumento49 páginasTzompantli Horca y PicotaXolotl Cuzcatlan100% (3)
- Intro Geroglificos MayasDocumento99 páginasIntro Geroglificos MayasRob100% (25)
- Llorca, Garcia Villoslada Montalban Pp.253-261 759-779Documento16 páginasLlorca, Garcia Villoslada Montalban Pp.253-261 759-779malanotteAún no hay calificaciones
- Conrad-y-Demarest. Religión e Imperio.Documento101 páginasConrad-y-Demarest. Religión e Imperio.Jhon Michael LorenAún no hay calificaciones
- Héctor PDFDocumento172 páginasHéctor PDFJorge Fer GarcíaAún no hay calificaciones
- Guía Voces de La ConquistaDocumento4 páginasGuía Voces de La ConquistaCarla Alejandra Soñez VillivarAún no hay calificaciones
- Mito y realidad de Zuyuá: Serpiente emplumada y las transformaciones mesoamericanas del Clásico al PosclásicoDe EverandMito y realidad de Zuyuá: Serpiente emplumada y las transformaciones mesoamericanas del Clásico al PosclásicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Guía de Estudios de Jeroglíficos MayasDocumento63 páginasGuía de Estudios de Jeroglíficos MayasMel_Emerald100% (5)
- LUCENA SALMORAL, M (Coord.) - Historia de Iberoamérica 1Documento479 páginasLUCENA SALMORAL, M (Coord.) - Historia de Iberoamérica 1Guillermo Salvarezza85% (20)
- Narraciones de la independencia: Arqueología de un fervor contradictorioDe EverandNarraciones de la independencia: Arqueología de un fervor contradictorioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Rodriguez Adrados - AristófanesDocumento14 páginasRodriguez Adrados - AristófanesmalanotteAún no hay calificaciones
- Clark - Los Olmecas en MesoamericaDocumento293 páginasClark - Los Olmecas en MesoamericaJuan Carlos Romera Sales79% (14)
- La Dominacion Azteca El Imperio TepanecaDocumento520 páginasLa Dominacion Azteca El Imperio TepanecaYo7x3100% (4)
- Dioses MayasDocumento5 páginasDioses MayasRob100% (9)
- Le Goff. Cap. 1Documento18 páginasLe Goff. Cap. 1Lourdes MurriAún no hay calificaciones
- El Pibe Que Arruinaba Las Fotos - Hernán Casciari PDFDocumento138 páginasEl Pibe Que Arruinaba Las Fotos - Hernán Casciari PDFinstitutopascalitoAún no hay calificaciones
- Conceptos Basicos de ArqueologíaDocumento16 páginasConceptos Basicos de Arqueologíamalanotte100% (6)
- Religión e Imperio Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca - Geoffrey Conrad e Arthur DemarestDocumento100 páginasReligión e Imperio Dinámica Del Expansionismo Azteca e Inca - Geoffrey Conrad e Arthur DemarestIan Cardozo100% (1)
- Ensayo Cultura AztecaDocumento9 páginasEnsayo Cultura AztecaLudin Nina perezAún no hay calificaciones
- Nathan Wachtel Los Indios y La Conquista EspañolaDocumento35 páginasNathan Wachtel Los Indios y La Conquista Españolaargentina.americana2bAún no hay calificaciones
- Conquista de AmericaDocumento6 páginasConquista de AmericaMaria Laura AguileraAún no hay calificaciones
- El Regreso de Los DiosesDocumento7 páginasEl Regreso de Los DiosesJuan diego Pérez GamboaAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura Nº4: Edad Moderna en El Nuevo Mundo: La Época HispanoamericanaDocumento35 páginasGuía de Lectura Nº4: Edad Moderna en El Nuevo Mundo: La Época HispanoamericanaMaria Carolina Vega GuardiaAún no hay calificaciones
- Testimonios Historicos de Los Pueblos Primitivos de AmericaDocumento19 páginasTestimonios Historicos de Los Pueblos Primitivos de AmericaEL COLOCHOAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro Pueblos PrehispanicosDocumento7 páginasResumen Del Libro Pueblos PrehispanicosAnonymous 3fMjW5wAún no hay calificaciones
- La Nostalgia Peledora de Tupac AmarúDocumento8 páginasLa Nostalgia Peledora de Tupac AmarúJoelCasas50% (2)
- Lebrún, Henri - Historia de La Conquista Del Perú Y de PizarDocumento89 páginasLebrún, Henri - Historia de La Conquista Del Perú Y de Pizararmenia76Aún no hay calificaciones
- Aproximacion A LatinoaméricaDocumento5 páginasAproximacion A LatinoaméricaFran StrumboAún no hay calificaciones
- Garavaglia y Marcchena - Vol.i.cap.7.invasion - Mesoamerica PDFDocumento20 páginasGaravaglia y Marcchena - Vol.i.cap.7.invasion - Mesoamerica PDFFlopiGonAún no hay calificaciones
- Las Cronicas de La Conquista de Mexico (Resumen)Documento24 páginasLas Cronicas de La Conquista de Mexico (Resumen)UsuariofilAún no hay calificaciones
- MARIÑO Y LAS GUERRAS CIVILES El 24 de Enero 1a Parte 28.5.2021Documento239 páginasMARIÑO Y LAS GUERRAS CIVILES El 24 de Enero 1a Parte 28.5.2021eglee benitezAún no hay calificaciones
- Trabajo 2Documento6 páginasTrabajo 2MajoAún no hay calificaciones
- Breve Historia de Amã - RicaDocumento10 páginasBreve Historia de Amã - RicaCandelaAún no hay calificaciones
- Aztecas o MexicasDocumento39 páginasAztecas o MexicasFrancisco Carasco Hoyos0% (1)
- Al Otro Lado Delmundo Rebeliones 1781 PDFDocumento69 páginasAl Otro Lado Delmundo Rebeliones 1781 PDFlefigariAún no hay calificaciones
- La Invasión Del Imperio Español Al Continente Americano A Fines Del Siglo 15 Fue CrudaDocumento6 páginasLa Invasión Del Imperio Español Al Continente Americano A Fines Del Siglo 15 Fue CrudaDaynor Paucara vargasAún no hay calificaciones
- Watchel N Los Indios y La Conquista Espanola BETHELL. 1capitulo 7Documento21 páginasWatchel N Los Indios y La Conquista Espanola BETHELL. 1capitulo 7Malena CortezAún no hay calificaciones
- Espino Miguel Angel - Mitologia de CuscatlanDocumento22 páginasEspino Miguel Angel - Mitologia de CuscatlanEduardo Deras55% (11)
- Historia de La Cultura 13Documento2 páginasHistoria de La Cultura 13Alberto RosasAún no hay calificaciones
- Guichot, Joaquín - Historia General de Andalucía Desde Los Tiempos Más Remotos, Volumen 02 (BNE)Documento308 páginasGuichot, Joaquín - Historia General de Andalucía Desde Los Tiempos Más Remotos, Volumen 02 (BNE)RobertoklesAún no hay calificaciones
- Abg-T1-La Ciudad Medialuna-P3 PDFDocumento28 páginasAbg-T1-La Ciudad Medialuna-P3 PDFIsidroAún no hay calificaciones
- A. Cruz, 2006 - Los AztecasDocumento99 páginasA. Cruz, 2006 - Los AztecasMary Ann PiccioniAún no hay calificaciones
- (Filiberto de Oliveira Cezar) - Leyendas de Los Indios QuechuasDocumento108 páginas(Filiberto de Oliveira Cezar) - Leyendas de Los Indios QuechuasValentinaAún no hay calificaciones
- Perú OctubreDocumento8 páginasPerú OctubrecontempoteatroAún no hay calificaciones
- Ricardo Rojas. El Argentino EsencialDocumento28 páginasRicardo Rojas. El Argentino EsencialMarcela Gisselle TornierAún no hay calificaciones
- Diccionario Lunfardo Vocabulario Tango PDFDocumento30 páginasDiccionario Lunfardo Vocabulario Tango PDFDominga PuertasAún no hay calificaciones
- Rodolfo M AgogliaDocumento44 páginasRodolfo M AgogliamalanotteAún no hay calificaciones
- La Monarquia Feudal en Francia e Inglaterra - Dutuaillis Cap 2Documento14 páginasLa Monarquia Feudal en Francia e Inglaterra - Dutuaillis Cap 2malanotte100% (1)
- Balard. Cap. XII (De Los Bárbaros Al Renacimiento)Documento6 páginasBalard. Cap. XII (De Los Bárbaros Al Renacimiento)María LightowlerAún no hay calificaciones
- Hubeñak. Cap. XDocumento11 páginasHubeñak. Cap. Xmalanotte100% (1)
- Balard Ciudades y Sociedades UrbanasDocumento6 páginasBalard Ciudades y Sociedades Urbanaslupa75Aún no hay calificaciones
- Hubeñak. Cap. XIXDocumento19 páginasHubeñak. Cap. XIXmalanotteAún no hay calificaciones
- La TragediaDocumento15 páginasLa Tragediamalanotte0% (1)
- Hubeñak. Cap. XVDocumento12 páginasHubeñak. Cap. XVmalanotte100% (2)
- Medieval de HeersDocumento9 páginasMedieval de HeersFederico Miguel OnetoAún no hay calificaciones
- Pseudo JenofonteDocumento6 páginasPseudo JenofontemalanotteAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 Economia Septima Edicion Heilbroner ThurowDocumento9 páginasCapitulo 2 Economia Septima Edicion Heilbroner Thurowmalanotte100% (1)
- Las Universidades Medievales (Siglos XII y XIII)Documento17 páginasLas Universidades Medievales (Siglos XII y XIII)malanotteAún no hay calificaciones