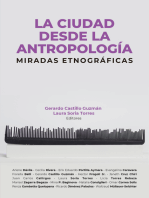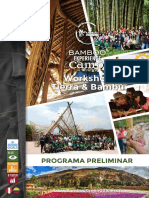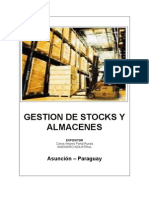Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vega Centeno
Vega Centeno
Cargado por
Abel Huaripaucar LeónDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Vega Centeno
Vega Centeno
Cargado por
Abel Huaripaucar LeónCopyright:
Formatos disponibles
Pablo Vega Centeno
45
46
De la barriada a la metropolizacin
Pablo Vega Centeno
47
Las investigaciones urbanas en el pas han contribuido a
conocer el proceso de crecimiento de la metrpoli y el rol de
los sectores populares como actores de sta. Sin embargo, hoy
en da, las grandes transformaciones urbanas que se estn viviendo parecen superar largamente nuestra capacidad de comprensin de fenmenos novedosos.
En efecto, la posibilidad de desplazarse rpidamente a travs de grandes distancias gracias a la utilizacin de medios de
transporte, en particular del automvil, estructura cada vez
ms la organizacin del espacio, donde el acceso vehicular
determina la visibilidad de los equipamientos dentro de la trama urbana. En efecto, las zonas dinmicas y visibles en trminos comerciales o productivos, se multiplican dentro de la
urbe mientras que aquellos espacios urbanos que no cumplen
tales funciones se pierden dentro de un paisaje urbano que es
ignorado por los habitantes de la ciudad.
Por otra parte, las interconexiones virtuales gracias a la
Internet modifican nuestros hbitos cotidianos; facilitan cada
vez ms la vinculacin virtual con todo el orbe pero nos desalienta el uso de territorios inmediatos en nuestras interacciones sociales. Asimismo, la multiplicacin de los telfonos mviles no
slo enriquece nuestra capacidad de establecer con redes de
48
De la barriada a la metropolizacin
contactos personales a todo momento y lugar, sino que inclusive han afectado la posicin natural de nuestro cuerpo en movimiento y tornado habitual el hecho de observar transentes solitarios hablando en voz alta, sin dirigirse fsicamente a nadie, y
con muy poca conciencia de que su voz y sus gestos son escuchados por cientos de transentes con los que comparte un espacio que, a pesar suyo, no es virtual.
En este proceso de cambio o de mutaciones, conceptos como
los de globalizacin, ciudad difusa, espacios de flujos, espacios locales o megaciudades comienzan a cobrar importancia
en los debates urbanos nacionales, aunque no necesariamente
estn conceptualmente bien definidos por muchos de quienes
los utilizan.
La investigacin urbana en ciencias sociales parece enfrentarse a un umbral crtico, donde los trabajos producidos ayudan poco a entender estas transformaciones que se vienen llevando a cabo con mayor intensidad los ltimos quince aos.
De esta forma, la aparicin del nuevo bagaje conceptual parece ms tributario de la bibliografa internacional que de confrontaciones que hayan sido el fruto de hallazgos dentro de
los procesos urbanos peruanos. En este contexto, no se debe
dejar de reconocer el trabajo de Miriam Chion (2002) quien
intenta observar ciertas dinmicas de transformacin de algunos subcentros de la metrpoli de Lima, as como el esfuerzo
de Wiley Ludea por caracterizar el periodo que va de 1990 a
la actualidad como una nueva etapa urbana de la metrpoli,
donde el capital privado vuelve a ser actor importante (2002).
Igualmente hay que resaltar el estudio sobre el suelo urbano
en Lima que cristaliza Julio Caldern en su investigacin de
doctorado (2004).
A nuestro entender, parte de las dificultades que la sociologa urbana encuentra para estudiar el pas se debe a la falta
de maduracin que se demuestra en el estudio de ciertos fen-
Pablo Vega Centeno
49
menos importantes que han ocurrido durante el siglo XX y
que son necesarios para entender la evolucin actual de los
procesos urbanos.
Nuestra hiptesis es que la sociologa resign el estudio
cabal del proceso de urbanizacin y sus transformaciones al
mismo tiempo que actualmente su comprensin cobra urgencia para entender los escenarios urbanos que la globalizacin
ofrece. En este marco, el objetivo del presente artculo es revisar brevemente lo producido a fin de poner en relieve algunos
temas que a nuestro criterio se trabajaron de manera insuficiente, para finalmente proponer pistas de anlisis a desarrollar teniendo como centro de nuestra atencin el fenmeno
metropolitano. Pedimos disculpas a quienes esperen una revisin exhaustiva y completa de lo avanzado, pues no pretendemos realizar un balance de lo producido.
El inters del presente ejercicio de reflexin es el de invitar
al lector a formularse preguntas sobre temas urbanos, algunos
muy cotidianos u ordinarios, que han sido ignorados como
temas de investigacin y que, sin embargo, pueden cobrar gran
importancia el da de hoy. Por supuesto, nuestra mayor ambicin consiste en alentar a todos aquellos interesados por la investigacin urbana a construir nuevas hiptesis que nos ayuden a conocer un poco ms de esta interpelante, comprometedora y fascinante aventura que conforman los procesos urbanos peruanos. Debemos acotar que el fenmeno que nos convoca se restringe a las mutaciones del proceso metropolitano.
Queda pendiente una revisin de procesos urbanos a diferentes escalas en el pas, desafo que esperamos enfrentar pronto.
50
De la barriada a la metropolizacin
Los estudios urbanos sobre Lima: de la vivienda
al barrio
Los estudios sobre el proceso de transformacin de la
ciudad de Lima y los diferentes fenmenos sociales que en
ella surgen han constituido la principal fuente de inters de
las investigaciones en ciencias sociales y de la sociologa en
particular.
Ello no resulta extrao, en la medida que la capital ha pasado a concentrar un tercio de la poblacin total del pas as como
a concentrar tambin los principales servicios y equipamientos
urbanos en tan solo medio siglo.
En este contexto, el gran tema que concentr la atencin de
las ciencias sociales fue el crecimiento explosivo de la ciudad
que gener, primero, la tugurizacin de los barrios populares
del centro de la ciudad para posteriormente derivar en la ocupacin de terrenos que no tenan ningn valor y a partir de los
cuales se fue forjando un nuevo paisaje urbano. Jos Matos
Mar deja sus estudios etnogrficos de Taquile (Puno) para acercarse a este nuevo y gigantesco fenmeno social, al que le dedicar su investigacin pionera de antropologa urbana sobre
las barriadas en Lima (Matos Mar 1977).
La sociologa urbana surgi ms tarde aproximndose al
problema de la vivienda de una manera diferente a la que era
propuesta por arquitectos y urbanistas entre 1940 y 1970. Estos se orientaban al diseo de conjuntos habitacionales como
alternativa de vivienda popular o debata las ideas de John
Turner, quien propona asistir a travs del Estado las construcciones espontneas.
Retomando los estudios estructurales de la escuela marxista, los socilogos se dedican a estudiar las contradicciones
sociales de las que son producto las barriadas. Estos enfoques
han sido recordados por Caldern, cuando sita el debate en
Pablo Vega Centeno
51
torno a las visiones positivas y negativas sobre el papel de las
barriadas en el desarrollo urbano (Caldern: 1991)1. Una forma de presentar la organizacin del espacios urbano ha sido
la de identificar una zona central que alberga los espacio dinmicos de la ciudad con relacin a una periferia urbana que es
dependiente de la primera.
Producciones posteriores en buena cuenta continuaron las
grandes lneas de estudio planteadas en aquella poca. Sin
embargo, paulatinamente la vivienda popular fue dejando de
ser el tema central. Entre 1986 y 1990 se producen trabajos como
los de Riofro (1986, 1990) y Driant (1991) que de alguna manera redondean la manera de comprender el fenmeno de barriadas y de la vivienda en el Per por parte de las ciencias
sociales2.
Entre 1984 y 1986 sern trabajos antropolgicos los que van
a marcar la pauta de nuevos intereses en los estudios urbanos.
En efecto, la lectura del nuevo escenario urbano que Matos
Mar define como un desborde popular (1984), los estudios de la
identidad migrante de los nuevos habitantes de Lima de
Degregori, Blondet y Lynch (1986) y de Golte y Adams (1986)
as como de sus prcticas de continuidad rural-urbana
(Altamirano 1984; 1988) sern exponentes del inters por estudiar los procesos de simbiosis cultural en las identidades urbanas fruto de los procesos de migracin interna.
A la par de estos estudios, se van a desarrollar un conjunto
de trabajos de corte sociolgico donde la problemtica del ba-
1 En este texto el lector puede encontrar un balance bastante completo sobre los
temas de reflexin de lo urbano desarrollados entre 1958 y 1989.
2 En esta misma direccin se sita el trabajo de Meneses (1998). Por otra parte,
aunque en menor medida, existen publicaciones que se refieren a los barrios populares
tugurizados del centro de la ciudad. Estos trabajos siguen la misma preocupacin de
asociar la vivienda al barrio y de concentrar el anlisis a dicho contexto.
52
De la barriada a la metropolizacin
rrio popular se concentr en el estudio del rol de las organizaciones vecinales como movimiento social y, luego, al conjunto
de organizaciones generadas para enfrentar los imponderables de la pobreza, las cuales se denominan en las publicaciones producidas como organizaciones funcionales, acundose
la frase de estrategias de sobrevivencia para aludir a las prcticas cotidianas desarrolladas por los sectores populares en
contextos de supervivencia. La bibliografa producida en torno a las organizaciones sociales de barrios populares es abundante y se preocupa por establecer su rol dentro del escenario
social del pas. Una referencia al importante nmero de trabajos publicados al respecto la encontramos en el anlisis crtico
que, sobre las diferentes perspectivas de anlisis producidas,
lleva a cabo Tovar (1996).
En la lnea de estas inquietudes, numerosos trabajos en los
ltimos veinte aos se preocupan por relacionar las prcticas
de los sectores populares organizados con los desafos de la
gestin urbana. En este contexto, destaca la reciente publicacin de Joseph en que trata el tema de democracia y descentralizacin (1999).
Por su parte, perspectivas novedosas como el anlisis de
redes que propone Panfichi (1997) buscan aproximarse al fenmeno de la comunidad urbana reconociendo los numerosos vnculos sociales que trascienden su espacio y que resultan fundamentales como capital social en el proceso de consolidacin de las familias y personas de medio popular.
Por ltimo otro tema que surge como inters comn a socilogos y antroplogos es el de la generacin de identidades,
tomando como prioridad al habitante de medio popular3, pero
tambin en trminos generales, sino a grupos especficos, como
3 En esta perspectiva el Taller de Mentalidades Populares publica un conjunto
de artculos en Portocarrero (1993).
Pablo Vega Centeno
53
los jvenes (Panfichi y Valcrcel 1999) o a contextos particulares, como pueden ser escenarios urbanos del siglo XIX o de
inicios del siglo XX4.
A lo largo de esta rpida revisin podemos observar que
existen temas comunes ntimamente relacionados. Un tema
que organiza el conjunto de la produccin bibliogrfica es el
inters por los sectores populares urbanos. Las preocupaciones por la identidad, la organizacin social, la gestin municipal e inclusive las relaciones de gnero y la problemtica juvenil suelen tener como eje central lo urbano popular.
En el caso de la produccin antropolgica, Sandoval (2000)
destaca el tratamiento prioritario que esta disciplina dedic a
los sectores populares y su relacin con el fenmeno migrante,
perdiendo de vista el conjunto de actores que configuran la
cultura urbana en el Per y en la metrpoli de Lima en particular. Sandoval advierte que la afirmacin de individualidades
est menos condicionada por identidades territorializadas,
afirmacin que retomaremos ms adelante. La sociologa ha
caminado por rutas similares; la riqueza y a la vez la debilidad
de los estudios urbanos sobre la metrpoli en el Per es su
concentracin casi absoluta en los sectores populares.
La crtica a esta concentracin en el fenmeno popular no
se restringe a la ausencia de estudios de otros sectores sociales.
En efecto, el problema que observamos no necesariamente se
resuelve con estudios sobre espacios residenciales de la clase
media o la clase alta. Las carencias acadmicas se observan en
la poca presencia de contribuciones al conocimiento de los espacios relacionales de la urbe, es decir de la forma como se encuentran los sectores sociales, la forma como se producen inte4 Sobre el particular se puede revisar el conjunto de artculos sobre Lima entre
1850 y 1950 (Panfichi y Portocarrero 1995) as como el trabajo de Del guila sobre
redes sociales y espacios de opinin pblica en la Lima de inicios del siglo XX (1997).
54
De la barriada a la metropolizacin
graciones y lazos sociales, aunque desiguales e inequitativos,
entre los habitantes de la ciudad.
El hablar de los encuentros plurisociales implica hacer alusin a lugares. Y es entonces cuando observamos que un elemento indispensable, paradjicamente, ha estado ausente: el
espacio urbano. La sociologa urbana en el pas ha sido
tributaria de los enfoques estructuralistas que hace ms de
treinta aos optaron por entender la ciudad como reflejo o expresin de la estructura social (Castells 1982) buscando afirmar una diferencia con los viejos estudios de la escuela de
Chicago de Park (1925) y de Wirth (1938), que cayeron en la
tentacin de entender la ciudad como determinante de procesos sociales; as, los estudios urbanos en el pas terminaron
por soslayar su propio objeto: la ciudad.
En efecto, temas como el de las identidades o el de grupos
humanos y sus prcticas polticas o sociales no se justifican en
tanto que temas de estudio, como si no existiese inters de
observar el papel que le toca a la utilizacin del escenario urbano en stas. El apellido urbano genera identidades, tensiones, facilita ciertas prcticas y desalienta o segrega otras;
no se trata pues de una simple referencia geogrfica vaca de
contenido analtico, se trata de un elemento esencial para la
teora urbana.
Sin embargo, gran parte de la literatura a la que hemos
hecho mencin trabaja poco la relacin que este escenario establece con las prcticas humanas que se quieren estudiar. La
poca alusin o referencia al territorio no significa que los trabajos producidos no hayan sido de carcter urbano. La revisin hecha de los mismos y aceptando las diferencias de rigor
que hayan podido existir en stos nos conduce ms bien a otro
tipo de hiptesis. En este caso, se parte de suponer que las
caractersticas territoriales forman parte de la decoracin del
tema esencial que lo constituyen las prcticas sociales.
55
Pablo Vega Centeno
Esta decoracin tiene como denominador comn el referirnos una imagen de barrio o de hbitat popular que engloba
el conjunto de desafos cotidianos alrededor de un espacio
delimitado. Este tipo de percepciones de lo urbano es similar a
la de ciertas concepciones urbansticas que dominaron la teora urbana la primera mitad del siglo XX, que justamente idealizan una vida de barrio, que apela al pasado europeo medieval, donde los colectivos humanos eran importantes, sustentados en relaciones personalizadas y fijados sobre un territorio delimitado, sea barrio o aldea, del que pocas veces necesitaban salir.
Es ms, nos atreveramos a sealar, con nimo de provocar el debate, que parte del propio discurso contemporneo
nacional que opone el espacio local con el proceso de
globalizacin parece nutrirse del mismo imaginario. En otras
palabras, la oposicin aldea/bosque de los tradicionales cuentos medievales parece reproducirse en parte en ciertos discursos que trabajan la dicotoma local/global, con toda la carga
emotiva que ello puede trasladar segn el siguiente esquema
de oposiciones y asociaciones binarias:
Aldea / Bosque
Seguridad / Peligro
Bien /Mal
Aldeano/Lobo-Bruja
Local?/Global?
En efecto, hay que prestar atencin a las cargas emotivas
con que en algunos medios se suele criticar a la globalizacin,
donde existe el riesgo de situarla como proceso externo a nuestra vida cotidiana, del cual no formamos parte y que nos acecha peligrosamente. A nuestro entender tambin se expresa
56
De la barriada a la metropolizacin
en parte la crisis de una ciencia social a la que le cuesta mucho
aproximarse a lo urbano de otra forma que no sea la escala
barrial.
Las crticas que Lefebvre formulara a los urbanistas franceses en torno a la ideologa de barrio que sustentaba muchos
de sus diseos urbansticos a mediados del siglo XX no han
perdido vigencia (1971). El proceso de urbanizacin, como fenmeno que transform la organizacin de las ciudades y ayud a reinventar la vida urbana en el mundo ha sido trabajado
de manera insuficiente por las ciencias sociales en nuestro pas.
Nos parece por ello fundamental repasar algunos de estos temas que permanecieron en el olvido, para evitar superponerlos a las nuevas transformaciones propias del siglo XXI. Si no
fuera as, correramos el riesgo de caer en la analoga que acabamos de citar, segn la cual los fenmenos actuales se oponen a una vida barrial idealizada.
A nivel internacional, investigadores como Borja y Castells,
autores que tienen significativa influencia en nuestro pas, intentan hoy en da superar este tipo de paradojas de los estudios urbanos cuando hacen referencia a la necesaria
complementariedad que se debe construir entre el espacio de
los flujos que organiza de manera dominante la ciudad y el
espacio de los lugares, donde vive la mayor parte de la poblacin (1998). No obstante brindar observaciones sugerentes, no
abordan como tema de investigacin especfico la manera como
se articula la vida cotidiana con el espacio de los flujos, sino
que ponen el nfasis en la defensa de los espacios locales. Se
afronta tambin entonces el riesgo de construir analticamente una ciudad dual, donde la vida cotidiana se estudie al nivel
de los espacios locales, mientras la produccin del espacio urbano se analice a travs del espacio de los flujos.
Pablo Vega Centeno
57
Algunos temas olvidados: la movilidad espacial y
el espacio pblico
Los estudios urbanos en el pas se concentraron en los barrios populares, estudiando primero las prcticas de habilitacin de barriadas y viviendas para posteriormente referirse al
conjunto de procesos que conllevan la consolidacin del hbitat
en trminos de espacio local. Un hecho que llama la atencin
en muchos estudios es su poca referencia a los procesos urbanos que experimenta la ciudad as como las prcticas de apropiacin de las dinmicas modernas que de manera desigual
ocurren en el desarrollo de la urbanizacin en el pas.
La movilidad y la produccin-transformacin de lo
urbano
Los estudios sobre la movilidad resultan indispensables
para poder comprender los procesos actuales de mutacin del
fenmeno urbano. La introduccin al debate de conceptos
como los de ciudad difusa, megaciudad, ciudad global o
metropolizacin sern poco tiles a la investigacin si anteriormente no se dominan conceptos como los de movilidad,
economas de aglomeracin y, en el fondo, la recuperacin del
concepto de urbanizacin, cuyas implicancias concretas con
la transformacin del espacio fueron poco abordadas. La ciudad de Lima, por ejemplo, ha vivido un conjunto de mutaciones para pasar de la vieja ciudad compacta virreinal hacia la
formacin de diferentes subcentros como polos de desarrollo
residencial en diferentes etapas de su crecimiento urbano, luego
de que fueran levantadas las murallas entre 1869 y 1872.
Estos subcentros, como fueron San Isidro y Miraflores, se
generan gracias al proceso de urbanizacin que experimenta
la ciudad, donde los medios de transporte fueron fundamen-
58
De la barriada a la metropolizacin
tales para comprender estas nuevas formas de crecimiento
urbano, como tambin maneras de comprender la vida cotidiana en una urbe. En efecto, es gracias al tranva y al tren que
se puede concretar el sueo de habitar lugares alejados del
centro de trabajo y de la densidad de la vida que transcurre en
Lima.
De otro lado, tambin existen pocos estudios sobre las formaciones de nodos urbanos dinmicos en diferentes momentos del desarrollo urbano de la ciudad. Temas como el de la
generacin de economas de aglomeracin permitiran comprender las sinergias existentes entre procesos sociales y econmicos, donde actores, como el promotor inmobiliario y las
autoridades polticas competentes, adquieren un papel importante5.
Lima, como fenmeno urbano, ha experimentado transformaciones importantes entre 1870 y 1940, transformaciones a
las cuales la sociologa urbana prest poca atencin porque el
tema de la movilidad en la ciudad fue prcticamente ignorado. Ms recientemente, entre 1940 y 1990, las preocupaciones
se centraron en la masa de migrantes, pero fue escaso el inters por investigar los procesos de cambio en las dinmicas urbanas que vivi la metrpoli; con excepcin, tal vez, de los
estudios de renta del suelo hechos por Julio Caldern (2004).
Los marcos tericos empleados, tiles para denunciar contradicciones de clase, no facilitaban la lectura de los procesos dinmicos que viva la ciudad. En este contexto, la investigacin
de Chion resulta pionera al entrar a investigar directamente
dinmicas econmicas nodales de la metrpoli de Lima en el
periodo reciente (2002), poniendo en relieve las transforma-
5 Vale la pena destacar los estudios sobre la aglomeracin comercial de Gamarra
de Tvara y Visser (1995) y de Ponce (1994). En trminos de la escala metropolitana,
el trabajo ms sugerente es el que publicara Efran Gonzles de Olarte (1992).
Pablo Vega Centeno
59
ciones de San Isidro, como sector financiero, as como las mutaciones de la avenida La Marina, entre otros aspectos.
La movilidad en la vida cotidiana de la ciudad
Por otra parte, los estudios de las prcticas urbanas tambin experimentaban problemas de insuficiencia o discutible
aproximacin. En este caso, la gran limitacin ha sido la poca
atencin dada al hecho de que el usuario de la ciudad es un
ser mvil a diferentes escalas. En efecto, el habitante camina
pero adems utiliza diferentes medios de transporte para poder vivir dentro de la ciudad contempornea. Los medios de
circulacin se abren entonces como una dimensin concreta
de lo urbano, cuyo tratamiento es indispensable para entender la vida cotidiana urbana actual.
La referencia al actor social se concentr en las prcticas
que ocurren en el hbitat inmediato, es decir, las viviendas,
locales comunales o los espacios donde se desarrollan faenas
colectivas. Existen pocas referencias al actor social en movimiento, caminando, viviendo dentro de la ciudad, ms all de
los confines de su espacio local. Consecuentemente, las alusiones a las calles, vas, aceras o plazoletas son escasas. En otras
palabras, hay una referencia al barrio, donde se identifica la
aglomeracin de viviendas u otros edificios, pero donde los
espacios pblicos y de circulacin pasan desapercibidos y la
ciudad aparece como un espacio ajeno al cual estas poblaciones resultan marginales.
Los espacios de circulacin son, sin embargo, esenciales
para poder entender cualquier fenmeno urbano contemporneo. Para ello vale la pena recordar la analoga de De Certeau,
segn la cual el caminar es a la ciudad lo que la enunciacin a
la lengua (1996). De acuerdo con ello, entender prcticas urbanas significa aproximarse a actores que se desplazan constan-
60
De la barriada a la metropolizacin
temente dentro la trama urbana y, de esta forma, se apropian
de la ciudad. Nuestra manera de identificarnos como habitantes de una ciudad no se debe al confort que beneficiemos en
una vivienda, sino en la necesidad que sentimos por salir a
encontrarnos con otras personas en diferentes lugares de la
urbe, en los ordinarios desplazamientos por motivos laborales o educativos y, en general, por ese placer contemporneo
que consiste en salir de la casa hacia algn destino intraurbano.
Sin embargo, una de las paradojas de la investigacin en
ciencias sociales ha sido la de buscar aproximarse a los actores
sociales partiendo de su lugar de residencia, suponiendo, al
modo del lenguaje coloquial, que los habitantes slo viven
en sus domicilios. Como seal Sandoval, tenemos que desterrar esta imagen territorializada de la vida cotidiana (2004). Si
bien los procesos actuales como la llamada globalizacin permiten observar mejor estos fenmenos, como lo seala Aguilar
en un artculo reciente (2003), stos no son totalmente
novedosos y se remontan por lo menos a fines del siglo XIX,
poniendo en evidencia una omisin importante de parte de
las ciencias sociales.
Estudiar cmo se constituyen los espacios para desplazarse y cmo los habitantes de la ciudad integran diariamente las
formas de desplazamiento constituye uno de los grandes temas en los que las ciencias sociales en nuestro pas precisa
ponerse al da urgentemente. En esta lnea cabe mencionar el
trabajo de Eduardo Arroyo (1994), pero ste resulta an inicial
con relacin a la necesidad de conocimiento de los procesos
de apropiacin del espacio que las ciencias sociales precisan.
La importancia del transporte
En 1979, Snchez Len, Guerrero y Caldern publicaron
un pequeo trabajo sobre el transporte pblico en la capital.
Pablo Vega Centeno
61
Salvo aquel estudio exploratorio, son escasas las investigaciones publicadas con respecto al transporte, pese a constituir uno
de los principales problemas urbanos de la ciudad y demuestran poca integracin de enfoques tericos de movilidad espacial. Se cae muy fcilmente en el lugar comn de calificar el
actual sistema urbano de catico y se estudian poco los procesos de apropiacin de los diferentes usuarios de ste.
Otro hecho que suele trabajarse poco es justamente que
antes de estudiar los medios de transporte, se debe tomar conciencia de que ellos se apropian de una superficie importante
de la ciudad como territorio propio, donde la convivencia con
el peatn se vuelve conflictiva. El estudio de las caractersticas
y prcticas territoriales de los espacios destinados a la circulacin merece nuestra atencin y en este contexto, observar las
prcticas peatonales cobra mayor vigencia. Nuevamente, se
trata de superar la clsica referencia al sistema de transporte
como catico, definicin que limita nuestra aproximacin al
fenmeno una vez que ste ha sido categorizado de manera
subjetiva. Se trata de un territorio urbano en plena ebullicin,
en el cual no solamente muchos habitantes circulan, sino que
muchos otros aprovechan como espacios para oportunidades
laborales dentro de nuestro contexto de pobreza y de falta de
oportunidades de empleo.
Por otra parte, resulta necesario saber integrar el problema
del transporte dentro de la trama de la ciudad. Corremos sino
el peligro de separar la ciudad de la circulacin de la ciudad
de las residencias. Este riesgo radica en el hecho de que al
momento de analizar los actores sociales, generalmente se los
trata como actores estticos. En efecto, nuevamente se hace
patente la ausencia de trabajos que hayan considerado la movilidad en el anlisis de los procesos urbanos as como en lo
que se refiere al estudio de la vida cotidiana.
62
De la barriada a la metropolizacin
Los espacios pblicos
Otro tema que registra ya una cierta trayectoria en otros
pases pero que en nuestros estudios urbanos ha permanecido
ausente es el de los espacios pblicos. No han faltado los estudios sobre colectividad y movimiento social, pero ellos no
relacionan las prcticas colectivas con espacios territoriales
determinados. Ello se hace ms patente cuando se quiere estudiar la ciudad y sus espacios de encuentro, trascendiendo los
equipamientos barriales. El espacio pblico es, por definicin,
el espacio relacional urbano por excelencia, aquel que permite
las afirmaciones de identidad de una colectividad urbana y en
el que existe libertad de acceso, de permanencia y de accin6.
No se trata de un tema secundario y en el marco de los procesos de transformacin en el mundo, su estructura est siendo
puesta en cuestin. Con el desarrollo de la sociedad de consumo, la figura del espacio para consumir parece estar reemplazndola bajo la prctica del shopping, como anuncia el arquitecto holands Rem Koolhaas (2000). Por otra parte, bajo el
imperio del miedo a la jungla urbana los espacios de encuentro tienden a segregarse, limitando los accesos multisociales y
ofreciendo un futuro de encuentros sociales restringidos a espacios privados. El futuro de los espacios pblicos est ntimamente relacionado con el porvenir de nuestra comprensin
de la vida dentro de aglomeraciones urbanas y, como tal, nos
parece se debera constituir como uno de los desafos centrales para las ciencias sociales en las prximas dcadas.
La ausencia de estudios sobre la circulacin de las personas, sus medios de transporte y los espacios pblicos deja en
evidencia una aproximacin a lo urbano en nuestro pas donde, paradjicamente, ha faltado un mayor desarrollo de la vin6
Buscamos integrar las definiciones de Remy y Voy (1981) y de Borja (2003).
Pablo Vega Centeno
63
culacin de los habitantes con los territorios que precisamente
conforman la ciudad. Por otra parte queremos dejar abiertas
interrogantes sobre fenmenos actuales de los cuales urge tener mayores herramientas de estudio.
Los nuevos desafos
1. Las lgicas metropolitanas dispersas
El crecimiento explosivo de la ciudad de Lima ha sido el
mayor tema de atraccin a los estudios de procesos urbanos
en el pas. Las representaciones de ese crecimiento se han asociado muy fcilmente a la figura de una mancha de aceite que
inunda un espacio vaco paulatinamente mayor. Este tipo de
grficos, que resultan de tremendo impacto visual para describir indicadores demogrficos sorprendentes que tienen un
correlato de superficie urbana importante, son no obstante
limitantes al tratar poco las caractersticas de los nuevos territorios que ocupa la metrpoli.
Por ejemplo, es curioso que no existan trabajos que investiguen las mutaciones experimentadas por pueblos como Surco o
Magdalena Vieja, que pasan a ser cautivos de la ciudad. Los
propios subcentros de Miraflores y Chorrillos, merecen una especial atencin, pues se convierten en polos de desarrollo urbano a fines del siglo XIX cuando justamente se hallaban fuera del
casco de la ciudad. La ausencia de estudios sobre los centros
urbanos que fueron avalados por la metrpoli se convierte en
un dficit importante, que es necesario comenzar a subsanar
si queremos comprender los cambios urbanos actuales.
Hoy en da nos parece que Lima entra en lgicas urbanas,
donde la dispersin de los polos de dinmica econmica se
independiza en parte de la trama urbana compacta y comienzan a parasitar aglomeraciones que antes gozaban de mayor
64
De la barriada a la metropolizacin
autonoma con relacin a la metrpoli. Cmo explicar el conjunto de aglomeraciones veraniegas en los alrededores de la
playa Asia y las mutaciones de los pueblos que la circundan?
cmo explicar los cambios que est viviendo Huaral en los
ltimos diez aos? Lunahuan puede ser an catalogada como
un pueblo dependiente de su hinterland? Se trata de aglomeraciones de distinta escala alejadas de Lima pero que, en este
nuevo siglo, parte de su crecimiento depende de las dinmicas metropolitanas. Este fenmeno se aproxima a lo que algunos autores, como Bassand (2001), han definido como
metropolizacin, donde las ciudades articulan tejidos nodales
desligados del carcter compacto de una urbe. Hay, entonces,
que prestar mucha atencin a este fenmeno, que a primera
vista puede confundirse con una lectura de procesos de ciudades intermedias. Se trata de fenmenos contemporneos que
se viven de manera muy particular en nuestro pas, donde las
condiciones de segregacin y desigualdad social marcan las
particularidades de las dinmicas urbanas.
2. Las temporalidades urbanas
El estudio de la movilidad espacial metropolitana abre
muchas interrogantes que pueden ser de mucha utilidad. Por
una parte, los desplazamientos cotidianos y sus sincronas
permiten observar la formacin de temporalidades del cotidiano urbano. Por ejemplo, un tema sugerente son las formas
de apropiacin de las vas que los centros educativos o espacios de culto suelen practicar, en muchos casos desafiando las
normas de trnsito y de seguridad.
Por otra parte, la construccin de itinerarios abre la posibilidad de observar las prcticas de los habitantes desde su manera
ordinaria de hacer suyo el espacio urbano, lo que metodolgicamente exige nuevas estrategias, como son las cartas menta-
Pablo Vega Centeno
65
les o los recorridos de itinerarios. Los trayectos, las permanencias de los habitantes dentro de la escena urbana, ofrecen as
la posibilidad de una nueva lectura de los actores sociales,
donde la sociologa tiene la oportunidad de liberarse finalmente
de la escala barrial gracias a enfoques espacio-temporales.
La integracin de la variable temporal ampla nuestra
comprensin de lo urbano y nos acerca a los fenmenos de
sincrona y diacrona que ocurren en los espacios de encuentro y circulacin de la ciudad. Se trata de temas de investigacin que tienen ya una trayectoria importante en otros contextos, pero que en nuestro pas todava tienen un camino por
recorrer7.
La variable temporal resulta fundamental para poder comprender la dimensin espacial en contextos donde la movilidad articula la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. El
estudio de los sectores populares, que ha sido tema central de
la investigacin urbana en ciencias sociales, precisa incorporar nuevos enfoques, pues resulta paradjico que no existan
publicaciones que se interesen por los diferentes lugares de
encuentro que se establecen entre ricos y pobres en metrpolis como Lima. Porque si bien, ideolgicamente, los sectores
medios y altos aspiran a la segregacin residencial, no es menos cierto que cotidianamente precisan de un conjunto de servicios a todo horario que slo una mano de obra de muy bajo
costo puede resolver. Se torna urgente entonces estudiar la
dimensin urbana y los espacios relacionales que se suscitan
entre diferentes sectores sociales.
7 Al respecto se puede revisar los ensayos sobre los tiempos urbanos para el
caso de Francia en Pacquot (2001).
66
De la barriada a la metropolizacin
3. El espacio pblico en debate
Para finalizar, queremos recalcar la importancia de estudiar
lo que ocurre con los espacios pblicos en la ciudad. Lneas arriba
lo habamos definido como el espacio relacional que ofrece el
libre acceso a todos; Borja, en un texto reciente, lo define como
el lugar donde se define la identidad de una ciudad.
Se trata entonces de los espacios que definen nuestra identidad comn de habitantes de una ciudad, como Lima lo puede experimentar en su tradicional procesin del seor de los
Milagros por las calles de la ciudad o como lo vivi hace cuatro aos en sus plazas a travs de las diferentes manifestaciones contra las prcticas dictatoriales del rgimen de Fujimori.
El espacio pblico, en un pas de grandes desigualdades
como el nuestro, se presenta adems como el espacio de los
encuentros plurisociales; esto es, la posibilidad para unos de
encontrar alternativas econmicas ofreciendo comercio o servicios en la va pblica. Se presenta entonces de alguna manera como la vlvula que permite controlar la olla de presin
social del pas.
Sin embargo, las tendencias a la privatizacin de los espacios urbanos amenazan seriamente con segregar violentamente
nuestras formas de desplazarnos por la ciudad. La multiplicacin de rejas sobre las pistas bajo la iniciativa de organizaciones de vecinos que justifican tal prctica por bsqueda de seguridad o por una ideologa del miedo a la presencia de extraos abre serias interrogantes sobre el futuro de nuestra manera de vivir en ciudades. Ciertas prcticas municipales, como la
prohibicin del acceso de manifestantes a la plaza de Armas,
apuntan en la misma direccin, aunque con eso perdemos escenarios que marcaron nuestra historia reciente.
La movilidad espacial en los procesos urbanos, las prcticas cotidianas, sus itinerarios y sincronas temporales, los es-
Pablo Vega Centeno
67
pacios pblicos y su importancia para el futuro de las ciudades y de las formas de vida que en ellas se lleven a cabo forman parte de algunas de las preocupaciones que nos interesa
subrayar. En este contexto, es hora de estudiar las relacionas
que entre actores de diferentes sectores sociales se establecen.
Los sectores populares, por ejemplo, no slo son objeto de estudio en barrios que se construyen en la periferia urbana, sino
que tambin ameritan serlo en sus formas de estar presente en
zonas residenciales catalogadas para sectores medios o altos,
como tambin en los diferentes espacios pblicos, como pueden ser las calles, los parques o las plazas de una ciudad.
Los fenmenos urbanos nos confrontan al movimiento, a
las interacciones de las variables espaciales con los ritmos temporales. Vale la pena indagar entonces dentro del conjunto de
problemas que se abren a nuestros ojos a travs de nuevos
enfoques, dnde finalmente aprendamos a conocer los fenmenos cotidianos que se esconden bajo nuestro clsico adjetivo de ciudad catica.
Estamos convencidos que es el momento para que los estudios urbanos en ciencias sociales aprendan a caminar fuera
del marco protector de la escala barrial y comiencen a estudiar
empricamente las complejidades de una trama urbana caracterizada no necesariamente por exclusiones, sino por integraciones donde imperan la desigualdad y la subordinacin como
condiciones de relacin social. Para ello, los estudios de movilidad espacio-temporal as como los espacios pblicos ofrecen
la posibilidad de abrir puentes que permitan superar la clsica
aproximacin residencial de las ciencias sociales a los fenmenos urbanos.
68
De la barriada a la metropolizacin
Bibliografa
Arroyo, Eduardo (1994) El centro de Lima; uso social del espacio.
Lima, Fundacin Friedrich Ebert.
Ascher, Francois (2001) Les nouveaux principes de lurbanisme.
Paris, Laube.
vila, Javier (2003) Globalizacin y nuevas cartografas de la segregacin
urbana en Lima Metropolitana. En Debates en Sociologa N28. Lima,
PUCP.
Altamirano, Tefilo (1980) Presencia andina en Lima Metropolitana. Lima, PUCP.
Altamirano, Tefilo (1988) Cultura andina y pobreza urbana. Lima,
PUCP.
Bassand, Michel (2001) Enjeux de la sociologie urbaine. Laussane,
Presses universitaires romandes.
Borja, Jordi (2003) La ciudad conquistada. Madrid, Alianza editorial.
Caldern, Julio (2004) La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX. Tesis de
Doctorado. Lima, UNMSM.
Caldern, Julio (1991) Las ideas urbanas en el Per: 1958-1989. Lima,
Cenca.
Castells, Manuel (1982) La cuestin urbana. 8ed. Madrid, Siglo XXI.
Chion, Miriam (2002) Dimensin metropolitana de la globalizacin: Lima
a fines del siglo XX. En Revista Eure (Santiago) Vol.28. N 85, Santiago de Chile, diciembre.
De Certeau, Michel (1996) La invencin de lo cotidiano Vol.1: Artes
de hacer. Mxico, Universidad Iberoamericana.
Del guila, Alicia. (1997) Callejones y mansiones. Lima, PUCP.
Pablo Vega Centeno
69
Degregori, Carlos, Cecilia Blondet y Nicols Lynch (1986) Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San
Martn de Porres, Lima, IEP.
Driant, Jean Claude (1991) Las barriadas de Lima. Lima, IFEA-Desco.
Golte, Jrgen y Norma Adams (1986) Los caballos de Troya de los
invasores. Lima, IEP.
Gonzles de Olarte, Efran (1992) Economa regional de Lima. Lima,
IEP.
Joseph, Jaime (2000) Lima megaciudad, democracia, desarrollo y descentralizacin en sectores populares. Lima, Alternativa.
Koolhaas, Rem et al. (2000) Mutations. Unin Europea, Actar.
Lefebvre, Henri (1971) De lo rural a lo urbano. Barcelona, Pennsula.
Ludea, Wiley (2003) Lima, Ciudad y Globalizacin, paisajes encontrados de fin de siglo. En El desafo de las reas metropolitanas en un
mundo globalizado. Actas del seminario internacional de junio de
2002. Barcelona, Institut dEtudes Territorials.
Ludea, Wiley (2002) Lima: poder, centro y centralidad. Del centro nativo al centro neoliberal. En: Revista Eure (Santiago) Vol. 28, N83. Santiago de Chile, mayo.
Matos Mar, Jos (1984) Desborde popular y crisis del Estado. Lima, IEP.
Matos Mar, Jos (1977) Las barriadas de Lima 1957. Lima, IEP. 2ed.
Meneses, Max. (1998) La utopa urbana. Lima, UNMSM-URP.
Panfichi, Aldo (1996) Del vecindario a las redes sociales: cambio de perspectivas en la sociologa urbana. En Debates en Sociologa N20-21.
Lima, PUCP.
Panfichi, Aldo y Felipe Portocarrero eds. (1995) Mundos interiores:
Lima 1850-1950. Lima, CIUP.
70
De la barriada a la metropolizacin
Panfichi, Aldo y Marcel Valcrcel eds. (1999) Juventud: sociedad y
cultura. Lima, Red para el desarrollo de las ciencias sociales.
Portocarrero, Gonzalo ed. (1993) Los nuevos limeos. Lima, SurTafos-Tempo.
Paquot, Thierry ed. (2001) Le quotidien urbain; essais sur les temps
des villes. Paris, La Decouverte.
Park, Robert, Ernest Burguess y Roderick McKenzie (1925) The City.
The University Of Chicago Press.
Ponce, Carlos (1994) Gamarra; formacin estructura y perspectivas.
Lima, Fundacin Friedrich Ebert.
Remy, Jean y Liliane Voy (1981) Ville, ordre et violence. Paris, PUF.
Riofro, Gustavo (1991) Producir la ciudad (popular) de los 90. Lima,
Desco.
Riofro, Gustavo y Jean Claude Driant (1987) Qu vivienda han
construido? Lima, CIDAP-TAREA-IFEA.
Snchez Len, Abelardo, Julio Caldern y Ral Guerrero (1979) Paradero final: el transporte pblico en Lima Metropolitana. Lima,
Desco.
Sandoval, Pablo (2000) Los rostros cambiantes de la ciudad: cultura urbana y antropologa en el Per. En Degregori, Carlos (ed.) No hay pas
ms diverso. Lima, IEP-PUCP-UP.
Tvara, Jos y Jan-Evert Visser (1995) Gamarra al garete. Lima, Desco.
Tovar, Jess (1996) Dinmica de las organizaciones sociales. Lima, Sea.
Vega Centeno, Pablo (2003) Movilidad (espacial) y vida cotidiana en contextos de metropolizacin. En Revista Debates en Sociologa N28.
Lima, PUCP.
También podría gustarte
- Upc Taller de Diseño Avanzado 2013Documento1 páginaUpc Taller de Diseño Avanzado 2013Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Tesis Sobre La Urbanización Planetaria (Resumen)Documento7 páginasTesis Sobre La Urbanización Planetaria (Resumen)ANAIS ISOLINA ROSAS NEIRAAún no hay calificaciones
- De Lo Rural A Lo Urbano Artemio BaigorriDocumento14 páginasDe Lo Rural A Lo Urbano Artemio BaigorriAngel Sanzags100% (1)
- Tendencias Arquitectonicas y Caos Urbano en LatinoamericaDocumento163 páginasTendencias Arquitectonicas y Caos Urbano en LatinoamericaafsinarAún no hay calificaciones
- LECTURA 1 Cinco Errores Comunes Estrategia (Magretta)Documento3 páginasLECTURA 1 Cinco Errores Comunes Estrategia (Magretta)Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Presentación Del Libro - "Lima y Espacios Públicos. Perfiles y Estadística Integrada"Documento1 páginaPresentación Del Libro - "Lima y Espacios Públicos. Perfiles y Estadística Integrada"Lorena Castañeda0% (1)
- De La Barriada A La Metropolización. Lima y La Teoría Urbana en La Escena Contemporánea - Vega Centeno, PabloDocumento26 páginasDe La Barriada A La Metropolización. Lima y La Teoría Urbana en La Escena Contemporánea - Vega Centeno, PabloBenito Sovero SotoAún no hay calificaciones
- Eje Temático II - Garcia Canclini-FINALDocumento15 páginasEje Temático II - Garcia Canclini-FINALjuan carlos sanchezAún no hay calificaciones
- Sociologia UrbanaDocumento15 páginasSociologia UrbanaMBC022Aún no hay calificaciones
- 1-Sociología Urbana-LamyDocumento15 páginas1-Sociología Urbana-LamyIsabel Pedroza Diaz ㋑Aún no hay calificaciones
- Sociología Urbana - Evolución y Renacimiento - Lectura 1Documento20 páginasSociología Urbana - Evolución y Renacimiento - Lectura 1Auri MarmolejosAún no hay calificaciones
- Codcom - 302 - Avances en La Historia de La Urbanización PopularDocumento17 páginasCodcom - 302 - Avances en La Historia de La Urbanización PopularVianca RivasAún no hay calificaciones
- Sociologia UrbanaDocumento16 páginasSociologia UrbanaMariana CamachoAún no hay calificaciones
- Sociologia UrbanaDocumento8 páginasSociologia UrbanaRaysa MendezAún no hay calificaciones
- El Papel de La Ciudadania en La Coproduccion de Politicas Urbanas - Joan SubiratsDocumento25 páginasEl Papel de La Ciudadania en La Coproduccion de Politicas Urbanas - Joan SubiratsCristianAún no hay calificaciones
- Ensayo CiudadesDocumento7 páginasEnsayo CiudadesJorge RojasAún no hay calificaciones
- Sociología Urbana - Evolución y Renacimiento - Lectura 1Documento21 páginasSociología Urbana - Evolución y Renacimiento - Lectura 1Ransuel BremontAún no hay calificaciones
- SOCIOLOGÍA URBANA, Nacimiento y EvoluciónDocumento13 páginasSOCIOLOGÍA URBANA, Nacimiento y EvoluciónJose M GuerraAún no hay calificaciones
- Eje Temático II - Garcia Canclini-FINALDocumento15 páginasEje Temático II - Garcia Canclini-FINALNSKLAAún no hay calificaciones
- Nueva Dimension de Lo RuralDocumento22 páginasNueva Dimension de Lo RuralCamila YáñezAún no hay calificaciones
- La Ciudad Fragment Ada Marcelo SarlingoDocumento108 páginasLa Ciudad Fragment Ada Marcelo SarlingoMarcelosarling100% (1)
- Ensayo Sonia AlvarezDocumento26 páginasEnsayo Sonia AlvarezfeminariaAún no hay calificaciones
- Revista Iberoamericana de Urbanismo 5Documento118 páginasRevista Iberoamericana de Urbanismo 5Miguel Ángel Maydana OchoaAún no hay calificaciones
- Ciudad y Sociedad Relaciones en Transformacin 0Documento18 páginasCiudad y Sociedad Relaciones en Transformacin 0seleneletoAún no hay calificaciones
- Sociología UrbanaDocumento16 páginasSociología UrbanaLeoHPAún no hay calificaciones
- Movilidad Espacial - Pablo Vega Centeno PDFDocumento33 páginasMovilidad Espacial - Pablo Vega Centeno PDFlevithefrainAún no hay calificaciones
- Portafolio - S11-P11-G04-GARAY LEONDocumento29 páginasPortafolio - S11-P11-G04-GARAY LEONCisslady GarayAún no hay calificaciones
- DE LO RURAL A LO URBANO Hipotesis Sobre Las DificuDocumento15 páginasDE LO RURAL A LO URBANO Hipotesis Sobre Las DificuEscarleth MaltezAún no hay calificaciones
- Ciudad y Vida UrbanaDocumento20 páginasCiudad y Vida UrbanaSandra WestmanAún no hay calificaciones
- Sociologia UrbanaDocumento5 páginasSociologia Urbanajulieth gonzalezAún no hay calificaciones
- Tansformación Metropolitana y Exclusión Urbana en Lima: Del Desborde Popular A La Ciudad Fractal"Documento14 páginasTansformación Metropolitana y Exclusión Urbana en Lima: Del Desborde Popular A La Ciudad Fractal"Daniel Ramirez CorzoAún no hay calificaciones
- Críticas y Alternativas Al Urbanismo NeoliberalDocumento46 páginasCríticas y Alternativas Al Urbanismo NeoliberalGuilleAún no hay calificaciones
- De Lo Rural A Lo UrbanoDocumento13 páginasDe Lo Rural A Lo Urbanomisayen0812Aún no hay calificaciones
- La Ciudad Maquillada Las Nuevas MascaraDocumento41 páginasLa Ciudad Maquillada Las Nuevas MascaraDistrito TecAún no hay calificaciones
- La Urbanización de La ConcienciaDocumento8 páginasLa Urbanización de La ConcienciaMaijayanti Turpo CAún no hay calificaciones
- Janoschka, Michael (2006) El Modelo de Ciudad LatinoamericanaDocumento38 páginasJanoschka, Michael (2006) El Modelo de Ciudad LatinoamericanarojuemiliaAún no hay calificaciones
- Sociología Urbana o Sociología de Lo Urbano-4Documento15 páginasSociología Urbana o Sociología de Lo Urbano-4Lizette MourAún no hay calificaciones
- Hábitat Popular y Política UrbanaDocumento5 páginasHábitat Popular y Política UrbanaMiguel RotoloAún no hay calificaciones
- SoniaAlvarezLeguizamon Antropologia Urbana Ensayo Concurso 20101Documento26 páginasSoniaAlvarezLeguizamon Antropologia Urbana Ensayo Concurso 20101sonialvarezAún no hay calificaciones
- Ensayo Ssociologia UrbanaDocumento8 páginasEnsayo Ssociologia Urbanaemiliocarranza900990Aún no hay calificaciones
- Releg2019n6 pp10-20Documento11 páginasReleg2019n6 pp10-20Cesar Quispe CorisAún no hay calificaciones
- ApuntesDocumento31 páginasApuntesPaula Alejandra Plata LopezAún no hay calificaciones
- PERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN No 5Documento74 páginasPERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN No 5ruper99Aún no hay calificaciones
- Ev 11287Documento20 páginasEv 11287Nicole RolonAún no hay calificaciones
- Areas Residenciales Tema UrbanismoDocumento19 páginasAreas Residenciales Tema UrbanismoCamilo Rico RamirezAún no hay calificaciones
- AntropologíaUrbana CucóDocumento242 páginasAntropologíaUrbana CucóConsabura100% (2)
- Psicología de La CiudadDocumento8 páginasPsicología de La CiudadRicardo González ArévaloAún no hay calificaciones
- Ensayo U1 Act 3Documento3 páginasEnsayo U1 Act 3Elena Torres OrtizAún no hay calificaciones
- Gustavo Riofrio-Pobreza y Desarrollo Urbano en El Peru2 PDFDocumento13 páginasGustavo Riofrio-Pobreza y Desarrollo Urbano en El Peru2 PDFJavi MazeresAún no hay calificaciones
- UR-Brigitte Lamy:Sociología UrbanaDocumento16 páginasUR-Brigitte Lamy:Sociología UrbanaJavierGomezLiconaAún no hay calificaciones
- Vida Urbana y Experiencia SocialDocumento15 páginasVida Urbana y Experiencia SocialYesica GilAún no hay calificaciones
- Dialnet MasAllaDeLaDicotomiaRuralurbano 6974421 PDFDocumento9 páginasDialnet MasAllaDeLaDicotomiaRuralurbano 6974421 PDFBárbara DonosoAún no hay calificaciones
- Tendencias ArquitectonicasDocumento163 páginasTendencias ArquitectonicasRenzoN.NAún no hay calificaciones
- Ciudades Neoliberales El Fin Del Espacio Público Una Visión Desde La Antropología UrbanaDocumento15 páginasCiudades Neoliberales El Fin Del Espacio Público Una Visión Desde La Antropología UrbanaGabriel AlvarezAún no hay calificaciones
- 01 Sociología UrbanaDocumento18 páginas01 Sociología UrbanamopearchAún no hay calificaciones
- ART - Reguillo - Ciudad y ComunicacionDocumento10 páginasART - Reguillo - Ciudad y ComunicacionJess FreudweilerAún no hay calificaciones
- Kate Maclean Ninguna Ciudad ComúnDocumento22 páginasKate Maclean Ninguna Ciudad ComúnCarlo PiérolaAún no hay calificaciones
- Sociabilidad Cultura Urbana y Ciudades GlobalesDocumento23 páginasSociabilidad Cultura Urbana y Ciudades GlobalesVanessa HernándezAún no hay calificaciones
- La ciudad desde la antropología: miradas etnográficasDe EverandLa ciudad desde la antropología: miradas etnográficasAún no hay calificaciones
- Ciudad de México. Miradas, experiencias y posibilidadesDe EverandCiudad de México. Miradas, experiencias y posibilidadesAún no hay calificaciones
- PROGRAMA III Bamboo Experience Camp Tarma Perú 2020Documento30 páginasPROGRAMA III Bamboo Experience Camp Tarma Perú 2020Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Resumen - Investigación para El Diseño & Edificación en Suelos Con Napa Freática AltaDocumento5 páginasResumen - Investigación para El Diseño & Edificación en Suelos Con Napa Freática AltaLorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Investigación PROTOTIPO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA VERNÁCULA PARA ZONAS ALTOANDINAS AFECTADAS POR LAS HELADAS EN MAZOCRUZ, PUNODocumento51 páginasInvestigación PROTOTIPO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA VERNÁCULA PARA ZONAS ALTOANDINAS AFECTADAS POR LAS HELADAS EN MAZOCRUZ, PUNOLorena Castañeda92% (12)
- INVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO & EDIFICACIÓN EN SUELOS CON NAPA FREÁTICA ALTADocumento24 páginasINVESTIGACIÓN PARA EL DISEÑO & EDIFICACIÓN EN SUELOS CON NAPA FREÁTICA ALTALorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Investigación EL SISTEMA CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO APLICADO A LA VIVIENDA SOCIAL ECONÓMICA COMO INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CANTO REY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA.Documento36 páginasInvestigación EL SISTEMA CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO APLICADO A LA VIVIENDA SOCIAL ECONÓMICA COMO INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN CANTO REY EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA.Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- LECTURA 2 Cap.3 Ventaja Competitiva y Estrategia (Pensar Estratégicamente, Gimbert 2010)Documento18 páginasLECTURA 2 Cap.3 Ventaja Competitiva y Estrategia (Pensar Estratégicamente, Gimbert 2010)Lorena Castañeda100% (1)
- Investigación para El Diseño & Edificación en Suelos Con Napa Freática AltaDocumento20 páginasInvestigación para El Diseño & Edificación en Suelos Con Napa Freática AltaLorena Castañeda100% (2)
- Compendio Normativo de Urbanismo Abr2016Documento656 páginasCompendio Normativo de Urbanismo Abr2016Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Exposición PROTOTIPO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA VERNÁCULA PARA ZONAS ALTOANDINAS AFECTADAS POR LAS HELADAS EN MAZOCRUZ, PUNODocumento33 páginasExposición PROTOTIPO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA VERNÁCULA PARA ZONAS ALTOANDINAS AFECTADAS POR LAS HELADAS EN MAZOCRUZ, PUNOLorena Castañeda100% (2)
- LECTURA 4 Altura Max Edificio y Ancho de Via 1.5 A+rDocumento2 páginasLECTURA 4 Altura Max Edificio y Ancho de Via 1.5 A+rLorena CastañedaAún no hay calificaciones
- CAF RED 2016 Más Habilidades para El Trabajo y La VidaDocumento372 páginasCAF RED 2016 Más Habilidades para El Trabajo y La VidaLorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Inversión Potencial de Energía Verde en América LatinaDocumento1 páginaInversión Potencial de Energía Verde en América LatinaLibélula, Gestión en Cambio ClimáticoAún no hay calificaciones
- Voces Por El ClimaDocumento32 páginasVoces Por El ClimaCOP20 LimaAún no hay calificaciones
- Seduce A Tus Usuarios Con Inbound MarketingDocumento24 páginasSeduce A Tus Usuarios Con Inbound MarketingLorena Castañeda100% (1)
- El Espacio Público - Jordi Borja LibroDocumento210 páginasEl Espacio Público - Jordi Borja LibroLorena CastañedaAún no hay calificaciones
- SESIÓN 06 Referencias Centros CulturalesDocumento30 páginasSESIÓN 06 Referencias Centros CulturalesLorena Castañeda100% (3)
- En 140 Años No Hemos Creado Ningún Gran ParqueDocumento1 páginaEn 140 Años No Hemos Creado Ningún Gran ParqueJavier Lizarzaburu MontaniAún no hay calificaciones
- Plan 2035 LimaDocumento448 páginasPlan 2035 LimaRoberto Cevtell67% (3)
- Concursos Juan GuntherDocumento6 páginasConcursos Juan GuntherLorena CastañedaAún no hay calificaciones
- 018 CV SantiagoVela Febrero2013Documento17 páginas018 CV SantiagoVela Febrero2013Lorena CastañedaAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Pelicula de Ralph Breaks The InternetDocumento2 páginasEnsayo de La Pelicula de Ralph Breaks The InternetIse OsorioAún no hay calificaciones
- Excavacion y RellenoDocumento5 páginasExcavacion y RellenoNohemi MNAún no hay calificaciones
- Como Convertir PDF Protegido A Word OnlineDocumento2 páginasComo Convertir PDF Protegido A Word OnlineMariaAún no hay calificaciones
- NS-034-v.1.3 - Conducciones y Líneas ExpresasDocumento20 páginasNS-034-v.1.3 - Conducciones y Líneas ExpresasLeo NovoxAún no hay calificaciones
- WELDING - Elección de La Industria para Reparación y MantenimientoDocumento89 páginasWELDING - Elección de La Industria para Reparación y MantenimientoraulfdezAún no hay calificaciones
- Plegadora y Guillotina JaDocumento12 páginasPlegadora y Guillotina JaJuanchi CitterioAún no hay calificaciones
- Bibliografía y Cibergrafía CRMDocumento3 páginasBibliografía y Cibergrafía CRMAlejandraAún no hay calificaciones
- NCh0135-5 Of.1997 - Vidrios Planos Ensayos Parte 5 PDFDocumento7 páginasNCh0135-5 Of.1997 - Vidrios Planos Ensayos Parte 5 PDFAlfredo Mauricio Sanchez MayorgaAún no hay calificaciones
- Caso Practico U2 Flashy Flashers Inc PDFDocumento10 páginasCaso Practico U2 Flashy Flashers Inc PDF'Andres PeñaAún no hay calificaciones
- Analisis Del Servicio BancarioDocumento10 páginasAnalisis Del Servicio BancarioOlenka Escarza AvilaAún no hay calificaciones
- Di0107o1005 510 07 4001 - 0Documento1 páginaDi0107o1005 510 07 4001 - 0H Luís DLAún no hay calificaciones
- Unidad 3 - Fase 4 - Jefferson ArizaDocumento9 páginasUnidad 3 - Fase 4 - Jefferson ArizaEDWARDTMAún no hay calificaciones
- ABCDocumento6 páginasABCDeadReaper74Aún no hay calificaciones
- Teórico 5 - Mixtura Tipográfica PDFDocumento23 páginasTeórico 5 - Mixtura Tipográfica PDFCarlos DavidAún no hay calificaciones
- Proceso de Refinación Del CobreDocumento31 páginasProceso de Refinación Del CobreDavid Sarmiento MendozaAún no hay calificaciones
- De Senegambia A Cataluña KaplanDocumento225 páginasDe Senegambia A Cataluña KaplanManuelGerez100% (1)
- 2 Sistema de RefrigeracionDocumento10 páginas2 Sistema de RefrigeracionSebas MoscosoAún no hay calificaciones
- Tutorial de HTMLDocumento27 páginasTutorial de HTMLAntonioAún no hay calificaciones
- Trabajo Fotocelda PDFDocumento7 páginasTrabajo Fotocelda PDFJose Angel Lopez RodriguezAún no hay calificaciones
- Gestion de Stocks y AlmacenesDocumento82 páginasGestion de Stocks y AlmacenesJaime Espinal100% (2)
- Bitacora de LlamadasDocumento16 páginasBitacora de LlamadasJhair Toledo100% (1)
- Como Desativar A Função VacsDocumento3 páginasComo Desativar A Função VacsPaulo chagas paulo ratoAún no hay calificaciones
- Las TIC en La EducaciónDocumento3 páginasLas TIC en La EducaciónPaca VillanuevaAún no hay calificaciones
- Pole Line Herrajes EletricosDocumento27 páginasPole Line Herrajes EletricosDios Neptuno100% (1)
- Yf-M-Bpm-1-P002 Inst. de Control de VisitasDocumento3 páginasYf-M-Bpm-1-P002 Inst. de Control de VisitasWill SuraAún no hay calificaciones
- Spanish Catalog PDFDocumento114 páginasSpanish Catalog PDFAnonymous PIYD0o7ItAún no hay calificaciones
- Tesis para Optar Titulo ProfesionalDocumento87 páginasTesis para Optar Titulo ProfesionalMirko Flores JimenezAún no hay calificaciones
- FlotacionDocumento23 páginasFlotacionPablo Andres Araya BugueñoAún no hay calificaciones
- Procedimiento de Instalación y Reglaje de La Bomba de Inyección - Motores de Nivel II (TDD - JX)Documento3 páginasProcedimiento de Instalación y Reglaje de La Bomba de Inyección - Motores de Nivel II (TDD - JX)Ruben CruzAún no hay calificaciones