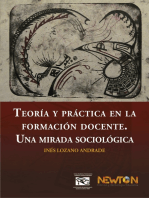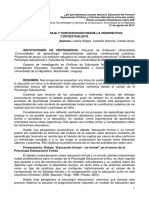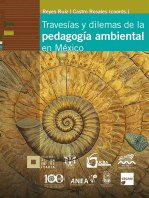Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
04-868062 2011 PDF
04-868062 2011 PDF
Cargado por
Victor JavierTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
04-868062 2011 PDF
04-868062 2011 PDF
Cargado por
Victor JavierCopyright:
Formatos disponibles
FUNDAMENTACIN TERICA PARA UNA PROPUESTA DE
PEDAGOGA CRTICA
RAFAEL ANTONIO FONSECA CORREDOR
Trabajo de grado presentado para optar al ttulo de
Magister en Educacin
DIRIGIDO POR:
FABIO JURADO VALENCIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIN EN EDUCACIN
Bogot, 2011
Pedagoga Crtica
FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE
LOS TRABAJOS DE GRADO
TTULO:
Fundamentacin terica para una propuesta de pedagoga crtica
RESUMEN:
En este trabajo se afirma que la pedagoga crtica, entendida como un campo de
pensamiento que establece una postura que cuestiona el campo educativo, asume un
carcter econmico, poltico y filosfico. No obstante, se ha buscado dejar claridad en el
hecho de que la pedagoga crtica adquiere un carcter social, antropolgico y cientficohumanstico que por razones de espacio y tiempo no ha sido posible tratar extensamente.
Desde el punto de vista econmico la pedagoga crtica se encuentra implicada en el
mbito de la produccin y reproduccin de las condiciones de vida de la especie humana, y
adquiere, en el contexto de la sociedad capitalista, la naturaleza propia de la mercanca.
Desde el punto de vista filosfico se muestra la articulacin que subyace entre la pedagoga
crtica y el pensamiento dialctico. Se asume el proceso pedaggico y educativo en el
marco de las transformaciones sociales, que suponen para la misma pedagoga crtica una
situacin de reacomodamiento permanente a las condiciones siempre cambiantes.
Se afirma, por otra parte, que esta misma pedagoga asume una actitud crtica frente
a su propio objeto de estudio, es decir, frente a la educacin propiamente dicha. Este actuar
crtico resulta imprescindible a efecto de esclarecer las condiciones que hacen de ella un
elemento reproductor y conservador. Se ha considerado, finalmente, el carcter poltico de
la pedagoga crtica, tratando de dilucidar los aspectos ms esenciales que perfilan la
relacin que se establece entre esta misma pedagoga, el poder y la violencia simblica.
PALABRAS CLAVES:
Educacin; pedagoga crtica; pensamiento dialctico; proceso pedaggico; contexto
poltico; sociedad; poder; violencia simblica.
-2-|Pgina
Pedagoga Crtica
TITLE:
Theoretical fundamentals for a critical pedagogy proposal
ABSTRACT:
This paper states that critical pedagogy, understood as a field of thought that
establishes a position that questions the educational field, assumes an economic, political
and philosophical character. Nevertheless, it attempts to make clear the fact that critical
pedagogy has acquired a social, anthropological and scientific - humanistic character that
due to space and time constrains, it is not possible to address extensible herein.
From the economic point of view, critical pedagogy is involved in the atmosphere
of the production and reproduction of the human specie life conditions, and acquires, in the
context of the capitalist society, the very nature of a good.
From the philosophical point of view it shows the connection that links critical
pedagogy and dialectical thought. The pedagogy and educational process is assumed within
the frame of the social transformations, which always suppose for the critical pedagogy
itself, a situation of permanent adjustment to ever-changing conditions.
It states, in addition, that pedagogy itself must assume a critical stance towards its
own object of study that is to say; towards the education in strict sense. This critical action
turns out to be essential in order to clarify the conditions that make of the pedagogy a
reproductive and conservative element. Finally, it considers the political character of the
critical pedagogy, in an attempt to elucidate the most essential aspects that outline the
relation that is established among pedagogy, power and symbolic violence.
KEY WORDS:
Education; critical pedagogy; dialectical thought; pedagogical process; political
context; society; power; symbolic violence.
FIRMA DEL DIRECTOR:
_____________________
AUTOR DEL TRABAJO
Rafael Antonio Fonseca Corredor (Enero 5 de 1972)
-3-|Pgina
Pedagoga Crtica
TABLA DE CONTENIDO
TABLADECONTENIDO..........................................................................................................4
AGRADECIMIENTOS................................................................................................................5
INTRODUCCIN........................................................................................................................6
1.ELCARCTERDELAPEDAGOGACRTICA................................................................9
2.ELCARCTERECONMICODELAPEDAGOGACRTICA....................................20
2.1.Pedagogayprocesodeproduccin................................................................................................20
2.2.Pedagogacomomercanca.............................................................................................................35
3.ELCARCTERFILOSFICODELAPEDAGOGACRTICA....................................41
3.1.Pedagogaypensamientodialctico...............................................................................................41
3.2.Actitudcrticafrentealobjetodeestudio.......................................................................................49
4.ELCARCTERPOLTICODELAPEDAGOGACRTICA.........................................68
4.1.Pedagoga,poderyviolenciasimblica...........................................................................................68
4.2.Pedagogaparalaemancipacinylarealizacindelserhumano....................................................83
CONCLUSIONES......................................................................................................................98
REFERENCIASBIBLIOGRFICAS....................................................................................101
-4-|Pgina
Pedagoga Crtica
AGRADECIMIENTOS
Quiero expresar mi ms sincero agradecimiento al profesor Fabio Jurado Valencia,
Director de la Maestra en Educacin y profesor de la Universidad Nacional de Colombia,
quien estuvo apoyando y asesorando desde el inicio la idea en que se fundamenta la
presente investigacin.
A los profesores de la Universidad Nacional de Colombia Carlos Miana Blasco,
Daniel Bogoya y Gabriel Restrepo, quienes estuvieron en diversos momentos advirtiendo y
aconsejndome acerca de los problemas y dificultades que entraaba el presente trabajo.
A mi familia, por el apoyo irrestricto e incondicional con que me prodigaron en todo
momento y an con mayor empeo en aquellos momentos de mayor dificultad econmica.
A mi esposa Jenny, a mi pequeo hijo Samuel y a mi hermosa hija Dariana por su
presin inconsciente, aunque no por ello menos insistente, para que culminara de una vez
por todas con este proyecto.
Hay que sealar, no obstante, que las implicaciones tericas o prcticas que puedan
derivarse del presente trabajo de investigacin, sobre todo aquellas que puedan ser de
carcter negativo, son de mi exclusiva y entera responsabilidad.
Rafael Antonio Fonseca Corredor
-5-|Pgina
Pedagoga Crtica
INTRODUCCIN
La educacin constituye uno de los sectores sobre los que la sociedad suele colocar
sus ms loables aspiraciones y promesas futuras de avance y desarrollo socio-cultural.
Sobre la educacin suele recaer buena parte del peso que deriva de aquellas aspiraciones
colectivas relacionadas con la necesidad de conseguir mejores niveles de vida para todos
los seres humanos. En la agenda pblica, aunque usualmente de manera exclusivamente
formal, la educacin se encuentra ubicada, casi invariablemente, en un lugar privilegiado
como asunto de capital prioridad. Para nadie resulta superfluo referirse al problema de la
educacin como uno de aquellos temas centrales sobre los que debe primar el esfuerzo de la
sociedad, en materia de inversin, dotacin, preparacin, infraestructura, tecnologa, entre
otros aspectos. La educacin, en fin, se configura ante la mirada general, como uno de los
factores de desarrollo ms importantes para las sociedades, tanto para aquellas que han sido
llamadas altamente industrializadas, como para aquellas otras con mucha mayor razn
denominadas en vas de desarrollo, subdesarrolladas o del tercer mundo.
Los problemas relacionados con la educacin, sin embargo, resultan francamente
abrumadores: Qu papel puede desempear efectivamente el sistema educativo en los
procesos de desarrollo y avance de nuestra cultura? Hasta dnde el sistema educativo de
un pas determinado contribuye ms bien con el proceso de reproduccin de las relaciones
sociales y de los enfoques de pensamiento predominantes? Es posible considerar como
revolucionario, reformista o conservador, el sistema educativo que predomina en nuestros
contextos actuales? Cmo influye y en qu medida, el tipo de gobierno y el rgimen
poltico establecido como poder del Estado en el sistema educativo? En qu medida la
misma profesin docente contribuye con la reproduccin del sistema econmico y poltico
vigente en nuestros das? Es clara y efectiva la poltica educativa que ha sido trazada en un
pas como el nuestro? Cul es el enfoque y cules los resultados propuestos en esta misma
poltica?
A lo anterior se pueden adicionar problemas mucho ms especficos que tienen que
ver con los niveles de recursos destinados por el Estado para la ejecucin de la poltica
pblica en materia educativa; las condiciones econmicas de los docentes en cada uno de
los niveles de formacin en nuestro pas; los enfoques pedaggicos implementados por los
mismos en las aulas de clase; la relacin entre los contenidos curriculares y las realidades
concretas experimentadas diariamente por los estudiantes; la relacin entre los contenidos
-6-|Pgina
Pedagoga Crtica
de la enseanza y las necesidades de estos mismos estudiantes; la reduccin del tema
educativo al problema de la rentabilidad y lucro privado; la educacin pblica y la
mercantilizacin educativa; la influencia de la industria cultural, la oferta educativa
propuesta por la televisin, la publicidad y los medios masivos de informacin y
comunicacin; el asunto de la autoridad, el poder y la jerarquizacin de las relaciones
educativas y de enseanza; los problemas de infraestructura, tecnologa, formacin,
recursos didcticos, entre otros diversos problemas.
En el marco de este panorama de diversos problemas tericos y prcticos a los que
se enfrentan los estudiosos de la educacin, es que he querido referirme al problema
relacionado con el campo de la pedagoga. Y, ms concretamente, al problema relacionado
con lo que se ha denominado pedagoga crtica. El presente trabajo, en efecto, busca
exponer y analizar los fundamentos tericos ms relevantes que pueden ser tiles en
trminos de sustentar la elaboracin de una posible propuesta de pedagoga crtica. La
pedagoga, como veremos ms adelante, se configura como un campo de produccin
terica en torno al mbito educativo. Es as que la pedagoga puede, al menos tericamente,
responder a los interrogantes que se formulan permanentemente en este mbito educativo.
De manera puntual en este trabajo se presenta, en primer lugar, un anlisis
preliminar en torno a los principales aspectos conceptuales que permiten dilucidar el
carcter de la pedagoga crtica; en segundo lugar, se exponen y analizan los principales
desarrollos tericos que han sido producidos desde el enfoque de la teora crtica, y que
contribuyen a aclarar un poco aquello que denomino como carcter econmico de la
pedagoga crtica; en tercer lugar, se presenta un esbozo terico en el que se relacionan
algunos planteamientos filosficos que son importantes para incursionar en lo que he
llamado el carcter filosfico de la pedagoga crtica; y, por ltimo, se relacionan y
analizan algunos aportes de la teora crtica para abordar lo que he enunciado como el
carcter poltico de la pedagoga crtica.
En el primer captulo, por tanto, se establecen algunas premisas generales a travs
de las cuales podemos comprender el significado de la pedagoga crtica, abordando para
ello en anlisis de lo que puede constituir su carcter particular. En este captulo, en
consecuencia, se sustenta la tesis que busca comprender la pedagoga crtica desde tres
ncleos de interpretacin fundamentales: el carcter econmico, el carcter filosfico y el
carcter poltico de la pedagoga crtica.
-7-|Pgina
Pedagoga Crtica
Una vez definido, en sus aspectos generales, el problema que tiene que ver con el
significado de la pedagoga crtica, se aborda, en el segundo captulo de este trabajo, la
discusin ms especfica sobre el carcter econmico de la pedagoga crtica. Para este
propsito se hace alusin y se examinan en detalle algunos de los aportes tericos que nos
pueden ayudar a comprender las relaciones que existen entre el campo de la pedagoga
crtica y la produccin social, as como el carcter de mercanca que la pedagoga adquiere
en el marco de la sociedad capitalista.
Posteriormente, en el tercer captulo, se plantea la discusin que tiene que ver con el
carcter filosfico de la pedagoga crtica. Partiendo de la necesidad de abocarse al
significado materialista de la filosofa, se exponen algunos anlisis puntuales para explorar
la relacin que subyace entre la pedagoga y la concepcin dialctica expuesta por los
pensadores alemanes Marx y Engels, para argumentar en seguida, a partir de una serie de
desarrollos tericos, la necesidad de asumir una postura crtica frente al objeto de estudio
de la pedagoga, es decir, frente al campo educativo propiamente dicho.
Por ltimo, en el cuarto captulo de este trabajo, se describen y analizan los
principales aspectos que permiten hablar del carcter poltico de la pedagoga crtica. En
este captulo se incursiona en el problema de las relaciones que hay entre la pedagoga, el
poder y la violencia simblica; en el problema de los nexos implcitos entre el sujeto
pedaggico y las relaciones sociales; y en el problema de la pedagoga, considerada desde
la perspectiva de su misin emancipatoria y de realizacin de la potencialidad del ser
humano.
A manera de colofn, se presentan algunas de las principales conclusiones
transitorias del estudio, al tiempo que se dejan expuestas diversas inquietudes e
interrogantes, que podran ser de gran utilidad para anlisis posteriores. El estudio acerca de
las relaciones que pueden suscitarse entre la llamada teora crtica y la pedagoga, se
constituye en un ejercicio de acercamiento a conceptualizaciones vitales para la actividad
pedaggica, pero, al mismo tiempo, en un ejercicio que deja abierta una importante brecha
que los investigadores pueden seguir recorriendo y profundizando de manera permanente.
-8-|Pgina
Pedagoga Crtica
1. EL CARCTER DE LA PEDAGOGA CRTICA
Hermanos mos, yo os consagro a una nueva nobleza y os la revelo! Debis ser
para m creadores y educadores, y sembradores del futuro. (Nietzsche, 1992, pg.
229)
La labor de identificacin y anlisis de los fundamentos tericos que son necesarios
para la elaboracin de una propuesta de pedagoga crtica, implica considerar algunos
aspectos esenciales. El primero de ellos consiste en precisar, desde el punto de vista terico,
qu es lo que puede entenderse por pedagoga crtica, desde qu enfoque o desde qu
corriente de pensadores podemos hablar de eso que est por definir y que denominamos
pedagoga crtica. Este primer problema plantea ya una serie de dificultades. En efecto, el
trmino pedagoga, desde una perspectiva etimolgica, deriva del griego, paidos agein, y
tiene que ver, de acuerdo con el pensador colombiano Gabriel Restrepo (2007), con la
conduccin de los nios. En sus orgenes, el trmino pedagoga estuvo relacionado con la
prctica de la domesticacin, y, por tal razn, la pedagoga como tal no puede estar
acompaada del adjetivo crtica, pues sera una contradictio in adjecto, pues lo que se
plantea aqu es que, dada su interpretacin etimolgica, la pedagoga es una prctica
esencialmente domesticadora y no crtica.
No obstante, el profesor Restrepo (2007) propone trabajar sobre los conceptos de
psicagoga y mistagoga, lo que supone tambin, segn el anterior argumento, una
contradiccin en los trminos, pues el hecho referido a la conduccin de los nios no se
distancia, en sentido riguroso, del hecho de conducir la psique (psicagogia), o de conducir a
travs de lo secreto (mistagoga). Afirma Restrepo (2007): hay diferencia, pues, entre
pedagoga (paidos agein, conducir a los nios), psicagoga (psique agein, conducir a la
psique) y mistagoga (conducir a travs de lo secreto). Y, en efecto, diferencia s la hay,
pero slo de forma, no de fondo ni de esencia. En los tres procesos, el asunto central no
deja de ser la conduccin, trmino que el Profesor Restrepo coteja con el de domesticacin.
Y si hablamos de domesticacin, como dominio, como dominacin, al lado del concepto de
crtica, que lo que plantea es ms bien la liberacin, nos encontramos entonces con una
contradiccin insoluble.
De este problema, no obstante, podemos sustraernos acudiendo al significado de la
pedagoga, no desde el punto de vista etimolgico, como lo propone Restrepo, sino, ms
bien, desde el punto de vista histrico. Y aqu es cuando el problema se configura
-9-|Pgina
Pedagoga Crtica
realmente todava ms complejo y enrevesado. Pues, efectivamente, aunque desde el punto
de vista etimolgico, tal como lo plantea el profesor Restrepo (2007, 39), el trmino
pedagoga (paidos agein), significa conducir a los nios, desde un punto de vista histrico,
el concepto de pedagoga ha adquirido otro tipo de significacin, an mucho ms compleja
de desarrollar. Y esto es as debido a que desde la perspectiva histrica, la pedagoga se
constituye a partir de un conjunto de procesos sociales, econmicos, polticos, culturales,
sociolgicos, psicolgicos, que ha transitado por diferentes etapas o fases de desarrollo.
As, de acuerdo con el criterio de algunos pensadores, podemos referirnos, de
manera muy esquemtica, a la pedagoga antigua, la pedagoga -medieval (cristianoescolstica), la pedagoga del humanismo-renacentista, la pedagoga romntica, y la
pedagoga moderna (Cfr. Abbagnano & Visalberghi, 1964). Desde el punto de vista del
pensador Moacir Gadotti, por otra parte, la historia de la pedagoga transita a travs del
mundo oriental antiguo, el griego, el romano, la edad media, el perodo renacentista, el
mundo moderno, el ilustrado, el positivista, el socialista, la escuela nueva, el
fenomenolgico existencialista, el antiautoritario, el crtico, el del tercer mundo y el
brasilero (Cfr. Gadotti, 2002).
A lo largo de la historia de la pedagoga y de cada una de estas grandes etapas de
desarrollo, encontramos corrientes y enfoques que han sido planteados por diferentes
pensadores, de conformidad con sus propias condiciones histrico-sociales concretas.
Bstenos, para los propsitos de este trabajo, mencionar solamente de pasada algunos de
los pensadores que han tenido repercusin sobre los enfoques de la pedagoga a lo largo de
la historia: Platn, Scrates, Aristteles, Hesodo, Pndaro, Homero, Herclito, Pitgoras,
Empdocles, Anaxgoras, Anselmo, Toms, Kant, Maquiavelo, da Vinci, Lucero, Galileo,
Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Schopenhauer,
Herbart, Bakunin, Kierkegaard, Hegel, Marx, Rosmini, Lambruschini, Capponi, Darwin,
Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre, Dewey, Montessori, Freinet, Vigotski, Makarenko,
Foucault, Bourdieu, Bernstein, Freire, Apple, Giroux, entre otros (Cfr. Abbagnano
&Visalberghi 1964 - Gadotti, 2002).
Dadas las numerosas referencias histricas que rodean el significado de la
pedagoga, y la evidente imposibilidad de abordar en plenitud tal cantidad de material
bibliogrfico, tenemos que limitarnos, en cumplimiento de los propsitos de la presente
investigacin, apoyndonos para ello en algunas conceptualizaciones generales, extradas
de documentos que logran sintetizar un poco esta problemtica.
- 10 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
As, por ejemplo, de acuerdo con el Diccionario Prctico de la Lengua Espaola, la
pedagoga es la ciencia que se ocupa de la educacin y la enseanza, y, por extensin, se
refiere al mtodo para la enseanza (lvaro, 1998, pg. 587). Esta definicin se encuentra
en muy estrecha relacin con la que nos ofrece la Enciclopedia de Pedagoga, cuando
seala que la pedagoga es la ciencia que se ocupa de la educacin y de la enseanza, ms
concretamente de los conocimientos sistematizados sobre la accin educativa. (Beltrn,
2002, Vol. V, pg. 1070).
Por su parte, en la Enciclopedia de la Psicologa y la Pedagoga, la pedagoga se
entiende como la ciencia de la educacin [que] tiene como objetivo el encargarse del
desarrollo intelectual y fsico del nio, as como de su maduracin psicolgica, para
permitir su integracin social. (Plicier, 1977, Vol. VII, pg. 92). Siguiendo, de otro lado,
lo expuesto en la Enciclopedia Internacional de la Educacin, la pedagoga se presenta
como:
Un procedimiento sistemtico para promover el aprendizaje. Este tipo de procedimiento suele incluir:
(a) una concepcin de un conocimiento sustantivo y su codificacin de forma simblica en medios de
difusin tales como los textos, las pelculas, el arte o la memoria personal, y (b) un proceso para
acoplar este conocimiento codificado que est diseado para alterar la comprensin que tiene una
persona de los aspectos de s mismo y/o del mundo. (Husen y Postlethwaite, 1993, Vol. 7, pg.
4558).
Hasta aqu tendramos lo siguiente:
La pedagoga aparece como una ciencia, en los tres primeros casos, cuyo objeto
consiste en ocuparse de la educacin. En el cuarto caso, la pedagoga se presenta como un
procedimiento a travs del cual se promueve el aprendizaje, con el apoyo de una serie de
codificaciones simblicas, que buscan alterar la comprensin que tiene el ser humano
acerca de los hechos y realidades que le rodean. La pedagoga, en trminos resumidos, se
configura, de acuerdo con los anteriores significados, como un algo que puede ser ciencia
o, simplemente, procedimiento, pero que de cualquier manera, en lo que atae a su objeto
concreto, lo que busca tratar es el problema de la educacin, la enseanza y el aprendizaje
del ser humano.
Analicemos otros desarrollos tericos sobre este mismo problema.
Otro aporte que quiero resaltar a este respecto es el del pensador colombiano Jos
Ivn Bedoya, quien considera que hay que estudiar la pedagoga como una disciplina
que intenta constituirse como ciencia en la medida en que trata de captar o aprehender el
- 11 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
fenmeno complejo de la educacin (Bedoya, 2003, pg. 80). Tenemos aqu, pues,
nuevamente la reiteracin del concepto de pedagoga como disciplina cientfica, cuyo
objeto de estudio lo constituye precisamente la educacin.
El mismo Bedoya seala ms adelante que:
en la experiencia y en el pensamiento de muchos pedagogos, la pedagoga adquiere el carcter de
disciplina terica y metodolgica, y se discute su lugar en el contexto de las ciencias como una
ciencia aplicada, la que mediante un conjunto interdisciplinario opera para la resolucin de sus
problemas especficos apoyndose en una serie de disciplinas a medida que estas van
constituyndose. (Bedoya, 2003, pg. 86, 87)
Tenemos, entonces, que la pedagoga, de acuerdo con este autor, busca constituirse
como una ciencia aplicada, es decir, como un conjunto de conocimientos sistemticos en
torno al tema educativo, que se apoya en los aportes de las dems disciplinas cientficas y
que se pone en marcha, se aplica, en la solucin de los problemas especficos que ataen al
mismo campo educativo.
Haciendo alusin al hecho de que la pedagoga se constituye como un saber de
carcter cientfico sobre la educacin (metdico, sistemtico y unificado), Bedoya sostiene
que este mismo saber alcanza su nivel cientfico cuando sistematiza los conocimientos
sobre el fenmeno educativo, cuando emplea el mtodo cientfico de investigacin con el
objeto de describir, comprender y en ltima instancia explicar dicho fenmeno. (Bedoya,
2003, pg. 90)
Y, efectivamente, segn Bedoya, la prctica pedaggica entra en una etapa de
crisis porque se ha olvidado de construir al mismo tiempo su fundamentacin terica, la
que debe sustentarse a su vez en una reflexin histrica sobre sus implicaciones con otras
ciencias y con el discurso filosfico (Bedoya, 2003, pg. 88, 89) Vemos, as, que uno de
los componentes fundamentales de la pedagoga, consiste precisamente en la construccin y
elaboracin terica de la disciplina, entendida como ciencia, con miras a comprender,
analizar y resolver problemas vitales que se presentan en el campo educativo.
En este mismo sentido quiero citar al autor colombiano Rafael vila Penagos
(2007). En este trabajo, Fundamentos de Pedagoga, vila incurre, a mi juicio, en un
planteamiento que refleja falsas contraposiciones: soportndose en los postulados del
socilogo francs mile Durkheim, vila afirma que la pedagoga, a diferencia de la
ciencia, no explica lo que es o lo que fue, sino que determina lo que debe ser, es decir,
apunta a los fines, no a los principios. El interrogante que queda sin resolver, consiste
- 12 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
precisamente en la manera cmo podemos construir un deber ser, como lo hara la
pedagoga, sin la necesidad que se impone por explicar primero lo que fue y lo que es. La
pedagoga no podra, en forma coherente, apuntar a los fines, sin antes haber esclarecido, al
menos parcialmente, los principios y los medios. Cmo pretender, en forma ms concreta,
construir un ideal pedaggico futuro, sin antes conocer, as sea relativamente, el pasado y el
presente pedaggico?
No obstante esta y otras contradicciones que vila deja planteadas en su trabajo,
como por ejemplo, siempre basndose en el pensador Durkheim, afirmar que la pedagoga
no se orienta hacia el pasado o el presente, sino hacia el porvenir; o, por otra parte, que la
pedagoga no busca expresar fielmente la realidad dada, sino que busca establecer
principios que orientan la accin; o, para finalizar, que la pedagoga no dice lo que existe o
ha existido y por qu, sino que dice lo que hay que hacer y lo argumenta (cfr. vila, 2007,
pg. 43), no obstante estas contradicciones, reitero, vila ofrece, entre otros, un elemento
importante en trminos de poder dilucidar, mucho ms certeramente, lo que significa el
trmino pedagoga y su diferencia, que s la hay, frente al concepto de educacin. Dice
vila que:
Hablar de un campo intelectual de la educacin es una manera de significar que tenemos el
proyecto de construir un saber sobre la educacin que ocupe un lugar respetable en el mbito de la
ciencia occidental, al cual podramos llamar saber pedaggico. Un saber diferenciado de las ciencias
naturales y humanas y, sin embargo, relacionado de mltiples maneras con ellas.
Un saber que nos sirve de punto de partida para pensar los problemas de la educacin propios de
nuestra poca y nuestro contexto geogrfico y cultural. Un saber que est all como una terra
incognita abierta a la exploracin y al asombro, que nos ofrece insumos para pensar y no recetas para
ser aplicadas. Un saber que puede y debe ser re-pensado, re-construido y re-inventado. (vila, 2007,
pg. 9)
Es muy interesante el aporte de vila, al considerar la conexin que existe entre la
pedagoga y la educacin. O al establecer, en igual sentido, la diferencia sustancial entre
cada una de ellas. Es as como la pedagoga se configura en un saber que debe ser
construido, producido, para pensar los problemas de la educacin; la pedagoga se
convierte, entonces, en la teora del campo educativo; la pedagoga, en s misma, se concibe
como un campo de conocimiento que es posible explorar, describir, relacionar, analizar y
criticar, tal como ocurre en el proceder propio del mbito acadmico y cientfico.
Una de las principales conclusiones que podemos extraer de vila, en lo referente al
significado de pedagoga, es la siguiente:
- 13 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
el saber pedaggico es un saber con memoria, con historia, objetivado y disponible en tejidos de
signos que llamamos textos, escritos por autores que () concibieron la educacin como un objeto
de conocimiento ligado a contextos socioculturales especficos, y arriesgaron hiptesis, propuestas,
mtodos, e innovaciones para solucionar los problemas educativos de su poca. Nosotros entramos a
participar de las conversaciones ya iniciadas al respecto, en un momento determinado, pero esas
conversaciones continuarn cuando tengamos que salir del escenario. (vila, 2007, pg. 11)
Otro de los aspectos importantes, considerados por vila, consiste en la definicin
de la pedagoga como un sistema complejo de lecturas del mundo que no puede escapar
a los contextos de lucha por la hegemona, ni a las discusiones propias de una poca.
(vila, 2007, pg. 21). Y es precisamente en relacin con el concepto de hegemona, que la
pedagoga adquiere, como tratar ms ampliamente en el captulo 4, su carcter poltico.
Por ahora quiero mencionar otros trabajos muy importantes que abordan la discusin de
esta misma problemtica.
Es el caso, por ejemplo, de la investigacin realizada por el pensador colombiano
Marco Ral Meja y el ya citado profesor Gabriel Restrepo (1997). Estos autores
consideran que la pedagoga es un proceso que se encuentra relacionado con el contexto,
con la poblacin, con las circunstancias histricas concretas, con un espacio y un tiempo
determinados. Este concepto hace que nuestra perspectiva, en relacin con la pedagoga,
tenga que ubicarse en un proceso de cambio permanente, contraria a cualquier tipo de
dogmatismo o absolutismo prctico-discursivo. La pedagoga, por tanto, se construye
continuamente y se modifica siempre en funcin de estas circunstancias histricas
concretas y de los procesos sociales que se desarrollan en espacios y tiempos igualmente
cambiantes.
Este concepto, por lo dems, mantiene una estrecha relacin con lo mencionado por
vila, toda vez que la pedagoga, en los dos casos, se encuentra enmarcada, por as decir,
en el mundo cambiante de las condiciones econmicas, polticas, sociales, filosficas y
culturales de una poca o contexto histrico determinado. Bajo esta estructura de
pensamiento, la pedagoga adquiere su carcter econmico y filosfico, tal como ser
analizado con mayor detalle en los captulos 2 y 3, respectivamente.
Por ahora es necesario considerar, en lo relacionado con el significado de la
pedagoga, el aporte del pensador britnico Basil Bernstein, quien ha dedicado varios
trabajos a la dilucidacin de este problema. Este autor concibe el discurso pedaggico de la
educacin como una forma especializada de comunicacin, que funciona como un
principio para apropiarse de otros discursos e introducirlos dentro de una relacin especial
- 14 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
recproca para propsitos de su transmisin y adquisicin selectivas. (Bernstein, 1990,
127). En efecto, el discurso pedaggico se establece a partir de una forma de comunicacin
que se construye socialmente y que se materializa prcticamente en las relaciones
producidas entre los profesores y los estudiantes.
Los cdigos elaborados y restringidos, el control simblico, los agentes de
discurso, las agencias especializadas, entre otros aspectos, son los principales recursos que
utiliza Bernstein para explicar lo que l mismo denomina, en uno de sus trabajos, la
especificacin de los principios de ordenamiento intrnsecos a la produccin, reproduccin
y transformacin del discurso pedaggico. (Bernstein, 1990, 119).
A lo largo de este cuadro analtico, Bernstein firma que la escuela puede entenderse
como una estructura organizativa y de prcticas de interaccin donde el currculum, la
prctica pedaggica y los modos de evaluacin establecen los trminos para los encuentros
cruciales de maestros y alumnos, en el contexto del saln de clase. (Bernstein, 1990, 122).
De acuerdo con estos planteamientos, Bernstein llama la atencin acerca de la naturaleza de
la prctica educativa, en la que confluyen una serie de prcticas, cdigos, discursos,
dispositivos, agentes, estructuras, controles, encuadramientos, etc., que hacen de la
pedagoga un terreno que slo es posible comprender si lo enfocamos desde los
condicionantes sociales de su produccin y reproduccin.
En otro de sus trabajos, Bernstein seala, por ejemplo, que el instrumento
pedaggico que produce el control simblico y sus modalidades, en el mismo proceso de
sus transmisiones, hace asequibles los principios que configuran y pueden reconfigurar la
consciencia. El mismo instrumento produce una lucha por el poder sobre sus realizaciones.
(Bernstein, 1994, 164). El poder, desde este punto de vista, es objeto de disputa, pues a
travs de la prctica pedaggica la consciencia se constituye en objeto de formacin,
transformacin o deformacin. En cualquiera de los casos, la actividad pedaggica se
presenta proclive al amoldamiento de la consciencia y, por tanto, a su ubicacin funcional
en trminos que son definidos, con mayor o menor detalle, por parte del poder establecido.
En efecto, Bernstein considera, en otro trabajo de su autora, que la prctica
pedaggica implica necesariamente la idea de un contexto social fundamental a travs
del cual se realiza la reproduccin y la produccin culturales. (Bernstein, 1998, 35). Y esta
produccin y reproduccin de la cultura, desde luego, no puede ser distinta ni estar al
margen del papel de la cultura hegemnica predominante.
- 15 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Ahora bien, dadas las aproximaciones conceptuales que hemos venido exponiendo
hasta ahora, resulta pertinente detenernos a considerar cul es el significado con el que
podemos designar a la pedagoga, atendiendo sobre todo a los propsitos del presente
trabajo. Buscando una interpretacin ms bien amplia, podemos decir que la pedagoga se
constituye como un campo de conocimiento, llmese ciencia o no, referido al mbito de la
educacin. Es un campo que se caracteriza porque en su estructura se refleja la lucha por la
hegemona, lo que implica reconocer en ella un carcter poltico; pero tambin es una
prctica que se encuentra relacionada con el contexto, con la poblacin, con las
circunstancias histricas concretas, con un espacio y un tiempo determinados; la pedagoga,
adems, como forma especializada de comunicacin y como instancia productora y
reproductora de la cultura predominante, adquiere, del mismo modo, un carcter econmico
y filosfico.1
En concordancia con las anteriores definiciones, y atendiendo al propsito
especfico de este trabajo, entenderemos por pedagoga el conjunto de conocimientos
tericos sistematizados que se refieren a los procesos y prcticas de la enseanza y el
aprendizaje o, en otras palabras, el conjunto de elementos tericos que sirven o que aspiran
a servir de soporte para la prctica educativa. Desde esta perspectiva, la pedagoga se nos
plantea como un discurso con pretensin cientfica, en tanto que teorizacin sobre un
campo especfico de la prctica, cuyo propsito consiste en problematizar, analizar,
fundamentar, sistematizar y teorizar la prctica educativa.
Por prctica educativa entendemos, siempre en el marco limitado de este trabajo,
aquel conjunto de acciones, en extremo diversas y complejas, que tienen por objeto
desarrollar un proceso de enseanza-aprendizaje, sobre diversas temticas y campos del
conocimiento y la accin del ser humano, y en el que se relacionan dos o ms sujetos
sociales.
Dadas las anteriores premisas podemos ahora buscar una aproximacin al
significado de pedagoga crtica. A este respecto, el pensador canadiense Peter McLaren
sostiene que la pedagoga crtica () pretende examinar las escuelas en su contexto
1
Es necesario aclarar que la pedagoga, desde un punto de vista integral, debe encontrarse relacionada, en
general, con el campo de las ciencias sociales y humanas, adems de las ciencias llamadas exactas y naturales.
Sin embargo, en este trabajo nos vemos limitados, por razones de tiempo principalmente, al tratamiento de la
pedagoga, a partir de su carcter econmico, filosfico y poltico, exclusivamente.
- 16 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
histrico y como parte de las relaciones sociales y polticas que caracterizan a la sociedad
dominante. (McLaren, 1995, pg. 47). El esfuerzo terico de la corriente crtica reside,
especialmente, en el hecho de poder construir una interpretacin de la pedagoga, en sus
relaciones recprocas con el mantenimiento y conservacin de las relaciones sociales y
polticas que imponen los sectores sociales dominantes.
Este mismo pensador sostiene, asimismo, que la pedagoga crtica subraya la
naturaleza partidista del aprendizaje y del esfuerzo; proporciona un punto inicial para
vincular el conocimiento con el poder; y un compromiso para desarrollar formas de vida
comunitaria que se tomen en serio la lucha por la democracia y por la justicia social.
(McLaren, 1995, pg. 53) Es as que la pedagoga crtica adquiere, per se, un compromiso
socio-poltico con los sectores tradicionalmente marginados del campo educativo, as como
del campo econmico y cultural en general.
Es importante, por otra parte, considerar el aporte realizado por el pensador
norteamericano Henry Giroux cuando sostiene que resulta fundamental concebir la
pedagoga como un instrumento que ampla las posibilidades polticas, al enfatizar la
funcin de la educacin como una prctica crtica (Giroux, 2001, pg. 130). El vnculo
entre la pedagoga y la poltica aparece trazado con gran nfasis en este concepto, en el que
se perfila de igual modo un inters por construir una perspectiva crtica que propenda por
procesos de cambio y/o transformacin social.
En igual sentido, Giroux plantea que la pedagoga deviene un elemento central
para definir los proyectos polticos que constituyen la base del trabajo de los educadores,
los artistas y los trabajadores culturales de lugares muy distintos. (Giroux, 2001, pg.
133). De acuerdo con este criterio, el papel de la pedagoga se inscribe en el mismo orden
en que est inscrita la poltica, o por lo menos se visualizan sus relaciones recprocas, en el
marco de las configuraciones de poder establecidas socialmente y en permanente pugna.
En otro apartado, Giroux plantea una definicin de la pedagoga como ideologa
y prctica social dedicada a la produccin y divulgacin de conocimientos, valores e
identidades segn formaciones institucionales y relaciones de poder concretas. (Giroux,
2001, pg. 20). Pues, en efecto, la pedagoga no puede estar desarticulada del contexto
social en que se encuentra inserta, contribuyendo con los procesos de produccin, no
- 17 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
solamente de reproduccin, de las formas culturales que se desarrollan y transforman
permanentemente en tales contextos.
Giroux considera necesario exponer y llevar a cabo una ruptura contundente en
relacin con la postura conservadora, que plantea un enfoque educativo centrado en el
evangelismo y el fundamentalismo religioso, as como en relacin con la postura liberal,
cuyo enfoque se centra en las clsicas y retricas figuras de la libertad, el progreso y la
racionalidad cientfica y, finalmente, en relacin con la postura filosfica posmoderna, con
su carcter fundamentalmente antiutpico.
En este mismo sentido, resulta pertinente tener en cuenta el significado que adquiere
la educacin popular para la liberacin, expuesto desde el campo de la Teologa de la
Liberacin por el pensador colombiano Mario Peresson:
La educacin liberadora se refiere a todos aquellos procesos comunitarios a travs de los cuales las
clases y sectores populares se van constituyendo y consolidando como sujetos histricos, como
movimiento popular capaz de crear y construir un proyecto alternativo de sociedad que encarne sus
aspiraciones ms sentidas y satisfaga sus necesidades ms fundamentales tanto a nivel econmico,
como social, poltico y cultural. (Peresson, 1991, pg. 7)
Peresson asigna un papel importante al proceso de educacin popular que se
concibe a partir del reconocimiento de las realidades locales, globales y en el que se
reconoce la diversidad cultural. Pero este proceso, en sentido estricto, lo que busca es
consolidar las alternativas de poder que emergen como respuesta a los modelos de sociedad
dominantes, promocionar y fortalecer el papel histrico y la naturaleza poltica de los
sujetos y de los sectores sociales marginados. La pedagoga crtica tiene un compromiso
poltico e histrico que consiste en superar los antagonismos que se desarrollan en el modo
de produccin capitalista.
Siguiendo un poco la clasificacin sugerida por el pensador brasilero Moacir
Gadotti (2002), podemos sintetizar lo dicho hasta aqu indicando que la pedagoga crtica
busca articular, en sus diversas vertientes, el pensamiento pedaggico socialista y el
pensamiento pedaggico crtico. El hilo conductor de estas dos vertientes se encuentra
constituido por la premisa prctica en que ambas propuestas pedaggicas se fundan: la
superacin de la esclavitud y del sojuzgamiento del hombre por parte del mismo hombre.
El enfoque de la pedagoga crtica, planteado desde la perspectiva de autores como
Paulo Freire (cfr. 1965, 1971, 1982, 1990, 1997 y 2001), Michael Apple (cfr. 1987, 1989,
- 18 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
1996, 1997 y 2002), Henry Giroux (cfr. 1992 y 2005), Peter McLaren (cfr. 1995), entre
otros, se construye a partir de un cuestionamiento radical que va dirigido sobre los enfoques
pedaggicos tradicionales, articulados al poder dominante, funcionales al establecimiento,
defensores y reproductores del status quo.
La educacin tradicional, la escuela tradicional, la pedagoga tradicional, ms
especficamente, se configuran como micro-contextos desde los cuales se hace posible
garantizar la reproduccin de la estructura socioeconmica dominante y de las relaciones
sociales de produccin y culturales que le son inherentes. La inequidad, la injusticia, la
desigualdad, la subordinacin, entre otros aspectos, que le son propios a la sociedad del
consumo en la que actualmente vivimos, se reflejan como una especie de subproductos que
alcanzan a materializarse, por lo menos en buena medida, gracias a la accin desplegada
por la educacin, la escuela y la pedagoga tradicionales.
En los siguientes captulos veremos un poco ms en detalle lo que hasta ahora, de
manera resumida, hemos denominado como el carcter econmico, filosfico y poltico de
la pedagoga crtica.
- 19 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
2. EL CARCTER ECONMICO DE LA PEDAGOGA CRTICA
La enajenacin del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo
se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de l,
independiente, extrao, que se convierte en un poder independiente frente a l; que
la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraa y hostil. (Marx,
1970, pg. 106).
Puede parecer evidente pensar en la necesaria relacin que se establece entre la
estructura econmica de una determinada sociedad y la prctica pedaggica que predomina
en ella misma. Sin embargo, no podemos dejar de constatar el hecho de que esta relacin,
en una gran mayora de casos, no aparece cabalmente reconocida e, incluso, se soslaya sin
prestrsele la atencin que se merece. El problema de la desarticulacin entre la estructura
econmica de la sociedad y la prctica pedaggica que en ella se desarrolla, constituye uno
de los factores fundamentales que inciden en el hecho de considerar la pedagoga abstracta,
aislada de las condiciones econmicas en que se sustenta, o que, por lo menos, le sirven de
base.
En este captulo me propongo dilucidar dos aspectos esenciales que se desprenden
de la relacin intrnseca que se establece entre la pedagoga y la economa, a saber: la
relacin entre la pedagoga y el proceso de produccin, por un lado, y la relacin entre la
pedagoga y el carcter de mercanca que asume en la poca capitalista, por el otro. Estos
planteamientos representan un primer abordaje en el sentido de procurar comprender lo que
he denominado como el carcter econmico de la pedagoga.
2.1. Pedagoga y proceso de produccin
Cuando se afirma que la pedagoga crtica se encuentra relacionada con el proceso
de produccin, se alude precisamente al papel que desempea dicha pedagoga en el campo
de la produccin econmica. La produccin econmica se constituye en la principal
actividad que el hombre lleva a cabo, en intermediacin con la naturaleza, para la
construccin colectiva de la historia social. A travs de la produccin econmica, el
hombre garantiza su propia reproduccin individual y social. Sin produccin econmica se
hace prcticamente imposible la construccin de la civilizacin, la cultura, la ciencia, la
tecnologa, entre otros desarrollos humanos.
El problema de la relacin entre la economa y la pedagoga, segn el pensador
norteamericano Martn Carnoy, es un problema bastante nuevo. Asegura este pensador que
- 20 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
el anlisis de la relacin entre la educacin y el sistema econmico la economa de la
educacin constituye esencialmente un tema intelectual correspondiente al ltimo cuarto
de siglo. (Carnoy, 1982, pg. 17). Por supuesto Carnoy se refiere al trabajo que ha sido
efectuado por parte de los intelectuales del neoliberalismo, especialmente por los
economistas Friedrich Hayek y Milton Friedman, pues esta relacin ya haba sido objeto de
anlisis en pocas pasadas. Desde el siglo XIX, por ejemplo, ya se planteaba la necesidad
de articular el campo educativo con el campo productivo. El mismo Carnoy sostiene que
la teora del capital humano proporcion una razn de ser a la expansin masiva de los gastos de
educacin en la mayora de los pases: si los gastos en educacin contribuan al crecimiento
econmico, los gobiernos podran adems de satisfacer la demanda educativa de su poblacin,
contribuir simultneamente al crecimiento material de la economa () Frederick Harbison y
Charles Myers (1964), por ejemplo, afirmaron que el nivel de educacin media y superior per cpita
se encontraba muy relacionada con el ingreso per cpita. (Carnoy, 1982, pg. 19)
Aqu el inters consiste casi exclusivamente en la bsqueda del crecimiento
econmico, en el logro de una mayor rentabilidad, en la produccin ms acelerada y
extensa de plusvala, en la produccin y acumulacin ms extensa de capital. El hecho de
satisfacer la demanda educativa resulta ms bien algo accesorio, derivado, circunstancial,
no es lo primordial. El capitalismo contemporneo ha comprendido perfectamente que la
fuerza de trabajo calificada, es decir, mejor educada en trminos funcionales, puede
proporcionar mrgenes de ganancia y de rentabilidad mucho ms elevados que los
proporcionados con fuerza de trabajo descalificada.
Sin embargo, para Carnoy
Lo importante en todo esto es que ahora la economa de la educacin no slo nos ofrece
informacin sobre relaciones especficas entre educacin y cambio econmico, sino que intenta
integrar este conocimiento en una comprensin ms amplia de los procesos de cambio social y del
papel de la educacin en el marco de los mismos. Los economistas de la educacin han avanzado
desde las evaluaciones estrechas del valor productivo de la educacin hacia la explicacin tanto
estadstica como con tcnicas histricas de las complejas relaciones entre la educacin, el estado y
el mercado de trabajo. (Carnoy, 1982, pg. 50)
Desde el punto de vista del capitalismo contemporneo, la educacin representa un
nuevo factor productivo que debe estar articulado con el Estado y con el mercado. A la
educacin se la considera, retricamente, como una excelente herramienta de inclusin y
ascenso social, como posibilidad de trnsito de una condicin baja a una ms alta. Aunque
como afirma el pensador argentino Toms Amadeo Vasconi ningn trnsito puede
ser concebido, sino es como el eventual paso de la condicin de explotado a explotador (o
- 21 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
viceversa). (Vasconi, 1988, pg. 28). Se busca identificar el papel de la educacin en los
procesos de produccin econmica, as como en los procesos de cambio social. No
obstante, como ya se haba sealado, la relacin entre el campo educativo y pedaggico con
el campo econmico ya haba sido considerada con anterioridad y en unos trminos
sustancialmente distintos de los observados por Carnoy. Ms adelante veremos algo al
respecto.
Por ahora me interesa retomar algunos planteamientos del PNUD, que se encuentran
en correlacin con el punto de vista de la educacin como un factor productivo, rentable y
generador de ganancia. Uno de los planteamientos del PNUD consiste, precisamente, en
considerar que gobernar es educar As era ya en el siglo XIX. As fue durante todo el
siglo XX. Y as ser, sobre todo, a medida que avance el nuevo siglo. (PNUD, 1998, pg.
1). Gobernar es educar. Dentro de esta perspectiva parece ms claro el propsito
instrumental de la educacin, que consiste precisamente en la prctica del gobierno, in
abstracto, dentro de cualquier sistema y bajo cualquier modalidad de dominacin.
Gobernar es mandar, gobernar es dominar, educar es imponer, educar es herramienta del
poder.
Lo que no se aclara, por parte del PNUD, es la relacin intrnseca que se establece
per se entre el acto de gobierno y el acto de la produccin econmica. Porque,
efectivamente, el hecho de gobernar, en sentido histrico concreto, solamente puede
desarrollarse y extenderse si existe algo sobre lo cual gobernar. La produccin econmica,
la acumulacin y concentracin de capital, representan las columnas reales del poder, es
decir, de la prctica gubernamental. La poltica econmica, como ya lo haba anunciado y
explicado Marx durante el siglo XIX, es la condicin material del poder poltico. Las
llamadas guerras religiosas, ideolgicas y espirituales, no son ms que enfrentamientos en
los que se disputan los recursos econmicos para la produccin social (verbigracia, el
petrleo, las minas de diamantes, etc.)
Entonces cuando se postula la idea segn la cual educar es gobernar, lo que se
oculta en la prctica es que la educacin representa un instrumento fundamental para el
ejercicio del poder. Por eso el PNUD hace afirmaciones como que este es el siglo del
saber, siglo de la racionalidad cientfica y tecnolgica (PNUD, 1998, pg. 1), o, como
por ejemplo, que la revolucin cientfica es el motor de este tempo de vrtigo (PNUD,
1998, pg. 2), o, para finalizar, que el saber cambia el mundo, y nuestro mundo est
cambiando con la prontitud de los saberes nuevos (PNUD, 1998, pg. 2).
- 22 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Todo este esfuerzo conceptualizador puede sintetizarse en la feliz formula de la
sociedad del conocimiento. Como si el conocimiento representara por s mismo el factor de
desarrollo de la sociedad contempornea. Incluso el PNUD, en el trabajo que se viene
citando, plantea que el valor agregado ya no proviene de los factores clsicos de
produccin: tierra, capital y trabajo, viene de la tecnologa, antes que nada. (PNUD, 1998,
pg. 4). Ahora resulta que es la tecnologa, y no ya el trabajo, la fuente del valor
agregado, la fuente del trabajo excedente que Marx denomin como plusvala Y acaso la
tecnologa qu es? Un nuevo mito? No se requiere mayor lucidez para comprender que la
tecnologa no es otra cosa que trabajo acumulado, o, en palabras de Marx, producto del
trabajo acumulado que adquiere forma de capital.
El pensador alemn Herbert Marcuse sostiene que la tecnologa sirve para instituir
formas de control social y de cohesin social ms efectivas y ms placenteras (Marcuse,
1968, pg. 17, 18). En la sociedad contempornea, efectivamente, la tecnologa aparece
como un fetiche al que se le atribuyen poderes extraos, as como a la mercanca en
general. Dice Marcuse que la sociedad tecnolgica es un sistema de dominacin [y agrega
ms adelante que] la razn tecnolgica se ha hecho razn poltica" (Marcuse, 1968, pg. 18,
19). La tecnologa, como se desprende del PNUD, es el nuevo mito de la productividad y
del valor agregado. Con esto, una vez ms, el trabajo simplemente humano queda
nuevamente rezagado y enajenado.
En este sentido, la aldea global a la que se refieren los analistas actuales, el
computador y las comunicaciones desarrolladas a travs de la fibra ptica, a quienes el
PNUD se refiere como dos innovaciones tcnicas muy poderosas, no pueden ser
concebidas, en trminos concretos, sino como el resultado de la produccin material de la
vida en el rgimen de produccin de la sociedad contempornea. En una palabra, no son
ms que productos del trabajo y del esfuerzo de la sociedad que produce y reproduce su
propia existencia, a travs del trabajo de los mismos seres humanos.
El argumento del PNUD conduce a la sobrevaloracin de la educacin y a la
infravaloracin del trabajo. Se afirma, por ejemplo, que no toda la educacin transcurre
dentro de la escuela. Pero en todas las sociedades modernas, la escuela y en general el
sistema educativo es la principal institucin a cargo de hacer circular el conocimiento y de
preparar al individuo para el ejercicio de futuros roles. (PNUD, 1998, pg. 17). Los roles
que desempearn los individuos (actores) dependen en grado sumo de la escuela como
principal institucin de conocimiento. No obstante, los roles para los cuales son preparados
- 23 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
en la escuela los jvenes actuales, por solo mencionar la generacin reciente, no son
distintos a los roles que han sido definidos por el aparato productivo, es decir, por los
actuales propietarios del capital.
Para los sectores dominantes la educacin y la pedagoga no representan ms que un
factor de acumulacin de capital. La relacin entre el proceso productivo y la pedagoga,
desde esta perspectiva, queda reducida al valor que representara la pedagoga para el
crecimiento econmico. La educacin no est pensada para la apropiacin del carcter
universal y multidimensional de los seres humanos, para la comprensin gradual de la
produccin y reproduccin de la existencia de los seres humanos, para la libertad; por el
contrario, est pensada para un pensamiento y conducta unidimensional, como dira
Marcuse, para la individualidad, para la explotacin, para el sometimiento.
Me interesa remontarme ahora un poco al punto de vista de los pensadores alemanes
Marx y Engels. Hacia la primera parte del siglo XIX, estos pensadores consideraron, por
ejemplo, que el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento que
comienza a producir sus medios de vida () Al producir sus medios de vida, el hombre
produce indirectamente su propia vida material. (Marx, Engels, s. f., pg. 19). El hecho de
reconocer que la produccin social es el fundamento que permite distinguir al hombre de
los animales, y que la misma produccin constituye, as mismo, el fundamento prctico de
la existencia como seres humanos, se constituye para estos pensadores en la premisa de la
concepcin materialista de la historia.
Marx y Engels sealan, a su vez, que el
...modo de produccin () [es] un determinado modo de la actividad de [los] individuos, un
determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como
los individuos manifiestan su vida, as son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su
produccin, tanto con lo que producen como con el modo cmo producen. Lo que los individuos son
depende, por tanto, de las condiciones materiales de su produccin. (Marx, Engels, s. f., pg. 19, 20)
El carcter de los hombres, su particularidad, su ser, su existencia concreta, se
encuentran condicionados, tanto por lo que los mismos hombres producen como por la
forma como lo producen, es decir, por las condiciones materiales de su produccin.
Partiendo de esta concepcin materialista se entiende, entonces, el acento que estos
pensadores colocan en el mbito de la produccin econmica, as como el hecho de que
gran parte de su esfuerzo terico y prctico, estuviera relacionado con la reconstruccin
terica y prctica, desde una perspectiva fundamentalmente crtica, de tan importante
- 24 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
dimensin del ser humano, como lo es precisamente la dimensin de la produccin
econmica.
Acento que, por otra parte, tiene que ver con la equivocada interpretacin
economicista que algunos autores han adjudicado al pensamiento de Marx. Hay que
recordar, en este sentido, la tesis expuesta por estos pensadores en la Ideologa Alemana
cuando afirman que
La moral, la religin, la metafsica y cualquier otra ideologa y las formas de conciencia que a ellas
corresponden pierden, as, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su
propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su produccin material y su intercambio
material cambian tambin, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su
pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la
conciencia. (Marx, Engels, s. f., pg. 26)
En efecto, los seres humanos son los creadores de sus ideas. Estas ideas no vienen
del cielo ni reposan, como en Platn, en el mundo de las ideas, o, como en Hegel, en el
espritu absoluto. Son los hombres quienes construyen su propia interpretacin del mundo
y del espritu, pero son, como lo advierten Marx y Engels, los hombres actuantes, los
hombres que producen y reproducen su vida de manera colectiva, que al cambiar sus
condiciones de vida de manera colectiva, cambian tambin su pensamiento y forma de ver
el mundo de manera colectiva.
Es en este contexto que encuentra pleno sentido la afirmacin segn la cual no es la
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Los
hombres manifiestan estos pensadores son los productores de sus representaciones, de
sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por
un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a l
corresponde... (Marx, Engels, s. f., pg. 26). El desarrollo de la produccin y reproduccin
de la vida social trae consigo, naturalmente, el avance de la capacidad analtica y crtica que
sobre la misma vida social tienen los seres humanos. Y este desarrollo productivo, as como
el avance de las formas de pensamiento de los seres humanos, adquieren un carcter
histrico cuya caracterstica principal es la de realizarse desde lo inferior a lo superior,
desde las fases ms primigenias hasta las ms complejas, desde la rueda y el mito, hasta el
computador y la ciencia, por ejemplo.
El papel de la pedagoga y de la educacin, de acuerdo con esta perspectiva, estara
circunscrito en el mbito de la formacin de hombres y mujeres que comprendan la relacin
- 25 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
que se establece entre la produccin econmica, como proceso fundamental de la propia
existencia, y el desarrollo de la actividad intelectual, como parte fundamental de la
consciencia colectiva. La relacin directamente proporcional que existe entre el avance de
las condiciones materiales de la produccin social y el propio avance de las formas de
comprensin intelectual, la ciencia, la tecnologa y la tcnica.
De aqu se puede derivar una explicacin acerca del inters primordial que los
tericos marxistas han puesto en la vinculacin de la educacin y la pedagoga con el
trabajo productivo. En efecto, la condicin para el desarrollo de las fuerzas productivas y
para el desarrollo de las relaciones de produccin, esto es, en general, de las condiciones
productivas sociales, se encuentra representada en el avance de las propias condiciones
intelectuales de la sociedad. Y, por otra parte, en sentido inverso, el avance de estas
condiciones intelectuales sociales se encuentra determinada por el desarrollo de las
condiciones sociales de produccin. La produccin y la consciencia se nos presentan como
los dos aspectos vitales dentro del desarrollo social. El mundo objetivo y el mundo
subjetivo, la sociedad y el sujeto, la capacidad colectiva y la capacidad individual.
No obstante, lejos de esta perspectiva, la pedagoga y la educacin han jugado un
papel ms bien de coadyuvantes en el proceso de sometimiento de la humanidad a las
condiciones impuestas por el modo de produccin capitalista. Marx sostiene, en este mismo
sentido, que en el transcurso de la produccin capitalista, se va formando una clase obrera
que, a fuerza de educacin, de tradicin, de costumbre, se somete a las exigencias de este
rgimen de produccin como a las ms lgicas leyes naturales. (Marx, 1977, pg. 627). Y
Engels, refirindose a la condicin de amo o superior natural que asuma el propietario
frente al obrero, describe cmo este propietario tena que estrujarles [a los obreros] la
mayor cantidad y la mejor calidad de trabajo posible; para conseguirlo, haba de educarlos
[a los mismos obreros] en una conveniente sumisin. (Engels, 1966 a, pg. 102). El papel
de la educacin burguesa, en suma, procuraba inculcar la sumisin, la subordinacin y la
falta de osada y de espritu crtico en los obreros, a fin de no alterar las degradantes
condiciones de produccin en que se desenvolvan los mismos obreros.
En otro apartado, por el contrario, Engels se refiere con entusiasmo a los
experimentos socialistas del utopista britnico Robert Owen, con su gran fbrica de hilado
y las escuelas de prvulos en New Lanark:
Desde 1800 a 1829 [Robert Owen] encauz en este sentido, aunque con mucha mayor libertad de
iniciativa y con un xito que le vali fama europea, la gran fbrica de hilados de algodn de New
- 26 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Lanark, en Escocia, de la que era socio y gerente. Una poblacin que fue creciendo paulatinamente
hasta 2.500 almas, reclutada al principio entre los elementos ms heterogneos, la mayora de ellos
muy desmoralizados, convirtise en sus manos en una colonia modelo, en la que no se conoca la
embriaguez, la polica, los jueces de paz, los procesos, los asilos para pobres, ni la beneficencia
pblica. Para ello, le bast slo con colocar a sus obreros en condiciones ms humanas de vida,
consagrando un cuidado especial a la educacin de su descendencia. Owen fue el creador de las
escuelas de prvulos, que funcionaron por vez primera en New Lanark. Los nios eran enviados a la
escuela desde los dos aos, y se encontraban tan a gusto en ella, que con dificultad se les poda llevar
a su casa. (Engels, 1966 a, pg. 122, 123).
He aqu un ejemplo prctico que demuestra la importancia de no desvincular los
procesos educativos y pedaggicos de la actividad productiva. Aunque el experimento
utpico en s mismo era muy importante, en trminos de esta vinculacin entre lo
pedaggico y lo productivo, el mismo Engels aclara que
Sin embargo, Owen no estaba satisfecho con lo conseguido. La existencia que haba procurado a sus
obreros distaba todava mucho de ser, a sus ojos, una existencia digna de un ser humano. Aquellos
hombres eran mis esclavos. Las circunstancias relativamente favorables, en que les haba colocado,
estaban todava muy lejos de permitirles desarrollar racionalmente y en todos sus aspectos el carcter
y la inteligencia, y mucho menos desenvolver libremente sus energas. (Engels, 1966 a, pg. 123).
De acuerdo con Engels y Marx, la transformacin y superacin de las condiciones
de la produccin y reproduccin de la existencia humana, y, como complemento de ello, la
transformacin y superacin del pensamiento de los seres humanos, es un proceso que
solamente puede desarrollarse de manera cabal y extensa, cuando este mismo proceso se
desarrolle a escala mundial. Los experimentos de New Lanark estaban condenados a ser
precisamente experimentos locales, su trascendencia no poda, por las condiciones que
predominaban por entonces en Inglaterra y en el mundo entero, ser ms que una
trascendencia puramente local. En esto radicaba, efectivamente, el carcter utpico e
idealista en que se encuadraban los experimentos de este importante pensador Robert
Owen.
A lo largo de la historia, han sido varios los esfuerzos que buscan materializar la
idea de una relacin intrnseca entre la pedagoga y la educacin con la actividad
econmica y productiva. En esta misma lnea de pensamiento, por ejemplo, el mximo lder
de la revolucin rusa, Vladimir Lenin, en uno de sus discursos de comienzos de 1920,
sealaba que, en lo tocante al carcter de la enseanza e instruccin escolar y extraescolar,
esta deba replantearse
- 27 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
de modo que, sin que se modifiquen las bases mismas y la orientacin de la enseanza, se adapte
el carcter de sta al trnsito a la edificacin pacfica con un vasto plan de transformacin industrial
y econmica general y la tarea general es la restauracin de las fuerzas econmicas del pas de modo
que, al lado de la pequea hacienda campesina, la revolucin proletaria pueda crear las nuevas bases
de la vida econmica. (Lenin, s. f., pg. 111)
Uno de los propsitos centrales de la enseanza consista, entonces, en vincular
estrechamente la elevacin general de la cultura y los conocimientos con las necesidades
econmicas candentes. Para la edificacin de la sociedad sin clases, para la construccin
del socialismo y del comunismo, segn lo haban previsto Marx y Engels durante el siglo
XIX, deba colocarse toda la capacidad de instruccin, enseanza y educacin en funcin
de las tareas ms urgentes y de las necesidades ms apremiantes en materia econmica, el
trabajo en el campo, el proceso de industrializacin, la ciencia, la tecnologa. Una sociedad
sin conocimientos, sin una consciencia desarrollada, pues simplemente no puede ser una
sociedad en que se adelanten las tareas propias del ideal socialista y comunista.
En este mismo discurso Lenin sostena que deba
amoldarse y ligarse toda la labor de propaganda, enseanza y de instruccin extraescolar para que
no est desligada de las necesidades ms candentes de la vida cotidiana y arranque, precisamente, de
su desarrollo y esclarecimiento para el campesino, subrayando que la salida de la situacin est
nicamente en la restauracin de la industria. (Lenin, s. f., pg. 112)
Es claro, en el marco de esta concepcin, que la prctica de la pedagoga debe
estrechar sus vnculos con los problemas cotidianos y con los problemas econmicos. Y
que, como ya se ha sealado, la pedagoga y la economa se encuentran entrelazadas en una
relacin interdependiente y de afectacin mutua, como los dos lados de una misma moneda.
Ratificando este mismo punto de vista, Lenin ya sostena con anterioridad, en un discurso
pronunciado hacia el ao 1918, que una de las condiciones del aumento de la
productividad del trabajo la constituye, en primer trmino, la elevacin del nivel cultural y
de instruccin de las grandes masas de la poblacin. (Lenin, 1980, pg. 434). Lo que
ocurre en uno de los lados tiene tambin sus propias repercusiones sobre lo que ocurre en el
otro.
Otro ejemplo que quiero mencionar, en relacin con los esfuerzos que han buscado
fusionar el campo pedaggico y educativo con el campo de la produccin econmica,
podemos verlo reflejado en las palabras del lder de la revolucin China, Mao Tsetung, en
el ao 1939:
- 28 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Desde hace aos, los comunistas venimos luchando tanto por una revolucin poltica y econmica
como por una revolucin cultural en China; nuestro objetivo es construir para la nacin china una
nueva sociedad y un nuevo Estado, en los cuales no solamente habr una nueva poltica y una nueva
economa, sino tambin una nueva cultura. En otras palabras, no slo deseamos convertir la China
polticamente oprimida y econmicamente explotada en una China polticamente libre y
econmicamente prspera; deseamos asimismo convertir la China ignorante y atrasada bajo el
imperio de la vieja cultura en una China culta y avanzada en la que impere una nueva cultura. En
resumen, queremos construir una nueva China. Y en el terreno cultural, nuestro objetivo es forjar una
nueva cultura de la nacin china. (Tsetung, 1971: Tomo 2, pg. 354).
En este planteamiento, Mao Tsetung trae a colacin el debate sobre la necesaria
relacin entre la educacin y la economa. Los avances que se produzcan en el terreno
poltico y econmico, no pueden ser concebidos al margen de los desarrollos alcanzados en
el terreno de la cultura popular. La transformacin de las relaciones de poder
fundamentadas en la dominacin de una pequea minora de propietarios, as como la
transformacin de la explotacin y dominio del capital sobre el trabajo, no pueden ser
llevadas a cabo sin la propia transformacin de la cultura, de la consciencia, de la
educacin.
Ya promediando el ao 1950, Mao Tsetung anunciaba a la recientemente creada
Repblica Popular China que a la par de las medidas para mejorar y fortalecer las
condiciones de vida en el campo, en la economa, en las finanzas y en la defensa del
proceso revolucionario, haba tambin que realizar, metdica y cuidadosamente, la
reforma del antiguo sistema educacional y la reforma de las viejas instituciones culturales
de la sociedad (Tsetung, 1971: Tomo 5, pg. 27).
El factor decisivo que explica la relacin entre la pedagoga y la educacin con la
economa, desde el punto de vista de la tradicin crtica, consiste en comprender la
interdependencia entre uno y otro campo de pensamiento y accin. Y esta interdependencia,
que se construye a travs de una relacin directa y de mutua afectacin, se desarrolla
paralelamente en la medida en que cada una de las partes va transformndose o
estancndose. En efecto, el avance o retroceso que una sociedad alcance en trminos
econmicos, tiene sus propias repercusiones sobre la pedagoga y sobre el estado de la
educacin de esa misma sociedad; y, por el contrario, el avance que una sociedad
experimente en trminos pedaggicos y educativos tiene, a su vez, repercusiones sobre la
economa y desarrollo productivo de la misma sociedad.
- 29 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
El pensador norteamericano Michael Apple sostiene, por otra parte, que la poltica
educativa se encuentra sumida en el molesto dilema de ubicarse entre el neoliberalismo y el
neoconservadurismo. Cuando Apple considera crticamente las tentativas de vincular la
educacin y el trabajo, desde el enfoque neoliberal y neoconservador, aclara que de lo que
se trata aqu, ms precisamente, es de lograr vincular la educacin y el trabajo
asalariado (Apple, 1997, pg. 91). El usufructo econmico que la educacin proporciona,
a travs de la fuerza de trabajo calificada, es, en ltima instancia, lo que se persigue con la
frmula de vincular la educacin con el proceso productivo.
Es por esto que el mismo Apple, en otro de sus trabajos tericos, considera que
resulta de la mayor importancia superar los estrechos conceptos de la realidad y de la
democracia que han ido imponiendo los neoliberales y los neoconservadores en la
educacin y en tantos otros mbitos durante las ltimas dcadas. (Apple, 2002, pg. 275).
Esta perspectiva neoliberal y neoconservadora plantea una serie de retos prcticos que, de
acuerdo con Apple, la pedagoga crtica debe afrontar. Y, en este caso en particular, lo que
se expresa como conflicto manifiesto consiste en el carcter utilitario y pragmtico que
asume la educacin bajo las premisas de estas dos corrientes de pensamiento y accin
hegemnicas.
En este mismo sentido, McLaren sostiene que la participacin empresarial en las
escuelas y el movimiento hacia la privatizacin de la enseanza escolar sobre la base de la
competencia y la demanda del mercado, no hace ms que reflejar la reestructuracin
mundial de la produccin industrial. (McLaren, 1994, pg. 24). Los presupuestos de la
economa capitalista, junto con las correspondientes premisas ideolgicas y los intereses de
los sectores dominantes, se convierten, de este modo, en la directriz que preconiza la
privatizacin del mercado educativo y la liberacin de lo que se ha denominado como
trabas de la libre concurrencia.
McLaren argumenta, apoyando esta misma tesis, que los currculums, el
conocimiento y la poltica educativa dependen del mercado y de las fortunas de la
economa. (McLaren, 1995, pg. 50). Y agrega en otro apartado que la aplicacin de
estndares rigurosos nunca es inocente o neutral ante los contextos social, econmico e
institucional. (McLaren, 1995, pg. 50). Este presupuesto terico es sumamente
importante en la medida en que este pensador canadiense subraya el estrecho vnculo que
existe entre la produccin econmica global o, para ser ms precisos, la economa
- 30 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
capitalista, por una parte, y la dinmica micro-social que se desarrolla en la escuela, es
decir, la realidad educativa y pedaggica local, por otra parte.
No obstante, el hecho sealado por McLaren segn el cual la enseanza
contempornea desafa a los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y leales
(McLaren, 1995, pg. 272), no indica necesariamente una parlisis poltica de parte de los
educadores y trabajadores de la cultura. En efecto, manifiesta este pensador que
uno de los principios fundamentales que integran la pedagoga crtica es la conviccin de que la
enseanza para el fortalecimiento personal y social es ticamente previa a cuestiones epistemolgicas
o al dominio de las habilidades tcnicas o sociales que son priorizadas por la lgica del mercado.
(McLaren, 1995, pg. 49)
Esto implica, lgicamente, que la pedagoga crtica asume como enfoque principal
de desarrollo, por encima de las imposiciones del mercado y de las realizaciones concretas
hegemnicas, la construccin de un proyecto que le d sustento a la necesidad de fortalecer
al ser humano y a la sociedad, como un asunto tico y poltico fundamental.
En el contexto latinoamericano se han desarrollado importantes planteamientos en
torno a este problema de la relacin entre la pedagoga y la economa. Quiero mencionar,
por ejemplo, el caso del pensador argentino Anbal Ponce. En su ya clsico estudio,
Educacin y lucha de clases, por ejemplo, Anbal Ponce sostiene la tesis segn la cual a lo
largo de las diferentes y sucesivas etapas histricas, exceptuando por supuesto la
comunidad primitiva, la pedagoga y la educacin han estado enmarcadas y orientadas por
los intereses de los sectores dominantes. En este trabajo, Anbal Ponce describe y
argumenta el carcter diferenciado que la educacin ha tenido, en correspondencia con la
propia diferenciacin de clases, desde la educacin del hombre antiguo (Esparta, Atenas y
Roma), pasando por la educacin del hombre feudal, y terminando con la denominada
nueva educacin. (cfr. Ponce, 1981).
Me interesa, por ahora, mencionar especficamente lo que se refiere a la educacin
en la comunidad primitiva. Anbal Ponce, en efecto, seala el carcter homogneo,
indiferenciado y comunitario de la educacin primitiva. Subraya, igualmente, el hecho de
que en la comunidad primitiva se haca innecesaria la presencia de un educador, de un
profesor, pues, en esta misma comunidad, el papel del educador era una funcin que
desempeaba en su conjunto la misma comunidad. Tampoco haba lugares especiales,
como la escuela, destinados a la enseanza. Pues, en concreto, la vida misma de la
- 31 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
comunidad, sus experiencias diarias y sus cotidianidad, representaban el escenario en el que
los nios aprendan y se formaban como adultos. (cfr. Ponce, 1981, pg. 9-26).
Hara falta establecer para la poca contempornea aquel ideal pedaggico que, de
acuerdo con Anbal Ponce, prevaleca en nuestra poca primitiva: En qu consista ese
ideal? En adquirir, hasta hacerlo imperativo como una tendencia orgnica, el sentimiento
profundo de que no haba nada, absolutamente nada, superior a los intereses y las
necesidades de la tribu. (Ponce, 1981, pg. 13) Nada superior a los intereses de la
sociedad, pero no de la llamada sociedad poltica, o de la llamada sociedad econmica, sino
propiamente de la sociedad en su conjunto, y, ms concretamente, de la sociedad que
tradicionalmente ha estado marginada del conocimiento. En funcin de esta sociedad es que
deben ser comprendidos integralmente sus intereses y reconocidas plenamente sus
necesidades.
Efectivamente, como seala Anbal Ponce,
en una sociedad sin clases, como la comunidad primitiva, los fines de la educacin derivan de la
estructura homognea del ambiente social, se identifican con los intereses comunes al grupo y se
realizan igualitariamente en todos sus miembros de manera espontnea e integral: espontnea en
cuanto no existe ninguna institucin destinada a inculcarlos; integral en cuanto cada miembro
incorpora ms o menos bien todo lo que en dicha comunidad es posible recibir y elaborar. (Ponce,
1981, pg. 13, 14)
Tenemos, entonces una especie de simbiosis entre el campo pedaggico y el campo
productivo. Aunque en realidad esta simbiosis se refleja ms entre el campo educativo y la
comunidad como totalidad. Aunque, para ser ms exactos, la comunidad misma funciona
como totalidad, es decir, no habra diferencia entre la educacin y la cultura como un todo.
Lo interesante del estudio que hace Anbal Ponce en relacin con la educacin de la
comunidad primitiva, no radica en el hecho curioso, desde el punto de vista antropolgico,
de los avatares y peripecias por las que pasaron nuestros ancestros primitivos, sino, ms
cabalmente, en el hecho de reconocer que el campo pedaggico y educativo, en lo atinente
a nuestros comienzos histricos, se encontraba consubstanciado e interrelacionado con la
comunidad total, con la existencia total. En una palabra tenemos entonces que en la
comunidad primitiva la pedagoga y la educacin se encuentran tan estrechamente
relacionadas con la produccin colectiva, que ni siquiera se puede plantear la tesis de una
divisin entre la finalidad pedaggica y la finalidad productiva.
- 32 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Por otra parte, cabe mencionar lo expresado por el pensador brasilero Paulo Freire,
quien refirindose al problema de la relacin entre la pedagoga y la educacin con el
campo econmico, plantea que de lo que se trata es de reorganizar el modo de produccin
y de crear el compromiso crtico de los trabajadores en una forma distinta de educacin, en
la que, ms que adiestrados para producir, sean llamados a entender el propio proceso de
trabajo. (Freire, 1982, pg. 25). La premisa de entender el propio proceso de trabajo,
fundamento de la pedagoga crtica, se ve soslayado y menoscabado en la sociedad actual,
dadas las premisas imperantes relacionadas con la eficiencia, productividad y rentabilidad
del negocio de la educacin.
A este respecto, el pensador colombiano Estanislao Zuleta constataba, precisamente,
que el trabajador [en la sociedad capitalista] no necesita conocer el sentido ni el
funcionamiento de la lgica de un conjunto vasto, sino tan solo saber operar en un sector
restringido. Se requiere un cierto grado de informacin y un mnimo de iniciativa, porque
mientras ms se especializa el trabajo, menores son las iniciativas particulares. (Zuleta,
1995, pg. 99). Este hecho marca de inmediato como imposible, en el contexto de la
sociedad privada, la posibilidad de adquirir consciencia del proceso productivo y de su
implicacin en la sociedad y el mundo.
Giroux sostiene, en este mismo sentido, que el neoliberalismo, con su exaltacin
de la lgica de mercado, opta por pedagogas que se centran en el individuo autnomo en
lugar de potenciar los grupos sociales y dan prioridad a la eleccin individual sobre la
pluralidad y la participacin. (Giroux, 2001, pg. 20). El llamado espritu de la
competencia, el individualismo exacerbado, el inters personal, el egosmo y la
insolidaridad representan algunos de los resultados de este conjunto de pedagogas que
Giroux cuestiona tan radicalmente, y que se encuentran determinadas por el modo
hegemnico de produccin que est presente en la vida contempornea.
El ideal de Freire, sintetizado en la tesis de que ya no se estudia para trabajar ni
se trabaja para estudiar: se estudia al trabajar (Freire, 1982, pg. 32), se encuentra, por
tanto, limitado por los intereses hegemnicos que se establecen en la sociedad actual. Sin
embargo, es un ideal pertinente, realizable y necesario, tal como lo es tambin, de acuerdo
con el mismo Freire la necesidad de asociar la alfabetizacin al proyecto global de
sociedad que se pretende crear, y una de cuyas dimensiones fundamentales es la actividad
productiva. (Freire, 1982, pg. 105).
Anotemos, sin embargo, como corolario provisional que, como sostiene Anbal
Ponce, la educacin no es un fenmeno accidental dentro de una sociedad de clases, y
- 33 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
() para renovarla de verdad se necesita nada menos que transformar desde la base el
sistema econmico que la sustenta. (Ponce, 1981, pg. 182).
- 34 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
2.2. Pedagoga como mercanca
En el mundo dominado por el capital, todo gira alrededor de la lgica de la
mercanca. De esta condicin no escapa, por supuesto, ni la propia pedagoga. Como una
mercanca ms se nos presenta en forma de profesores que se venden, estudiantes (o
padres) que compran, instituciones que negocian y se enriquecen. Seala Freire, el
pensador brasilero, que la escuela, sin importar su nivel, se convierte en mercado de
saber; el profesor, en un especialista sofisticado, que vende y distribuye un conocimiento
empaquetado; y el alumno, en el cliente que compra y come este conocimiento.
(Freire, 1982, pg. 20). La educacin es un negocio en nuestra sociedad, como lo es la
salud, la vivienda, la alimentacin, la cultura, el vestido y, en general, las necesidades del
hombre.
Y la educacin, hay que decirlo, es uno de los grandes negocios. Educar es rentable.
Formar ciudadanos de bien genera buenas utilidades. La ganancia y la educacin pueden ir
de la mano. La educacin no solamente reproduce las condiciones de dominacin y las
relaciones sociales, sino que produce, adems, jugosas ganancias. El que se educa, es decir,
el que paga para ser educado, abriga la esperanza de poder escalar socialmente y obtener,
con ello, buenas ganancias, el pago por su educacin es una inversin. El que cobra por
ensear, es decir, el profesor, abriga la ilusin personal de que est preparando buenos
ciudadanos, personas de bien, tiles para la democracia, etc., su salario, es decir, el valor
por lo que vende su trabajo de enseanza es, en general, bastante exiguo. La institucin que
contrata a los educadores y que comercia con la educacin, es decir, los propietarios del
negocio de la educacin, no abrigan ningn tipo de ilusiones, ellos son pragmticos, la
utilidad y la ganancia son sus principales impulsores.
Siguiendo el planteamiento expuesto por el pensador alemn Theodor Adorno El
catedrtico se convierte lenta, pero pienso que inconteniblemente, en un vendedor de
conocimientos... (Adorno, 1998, pg. 70). En efecto, no solamente el catedrtico, sino
tambin el estudiante y la institucin educativa hacen parte del comercio de la educacin,
del negocio educativo.
Ya lo decan Marx y Engels refirindose a la doble moral manifiesta de los
propietarios del capital:
Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educacin, sobre los dulces lazos que unen a los
padres con sus hijos, resultan ms repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vnculo
- 35 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
de familia para el proletario y transforma a los nios en simples artculos de comercio, en simples
instrumentos de trabajo. (Marx & Engels, 1966, pg. 36).
Simples artculos de comercio. La pedagoga, el profesor, el estudiante y la escuela
representan simples artculos de comercio. La mano de obra ms barata es aquella que se
encuentra en el mercado sin haber recibido educacin. Dice Marx que el trabajo humano
es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre comn y corriente, por
trmino medio, posee en su organismo corpreo, sin necesidad de una especial educacin.
(Marx, 1977, pg. 11). Calificar la mano de obra, buscar una mano de obra con un mayor
costo en el mercado, no es sino el producto de una mayor educacin.
El mismo Marx sostiene que para modificar la naturaleza humana corriente y
desarrollar la habilidad y la destreza de hombre para un trabajo determinado, desarrollando
y especializando su fuerza de trabajo, hcese necesaria una determinada cultura o
instruccin (Marx, 1977, pg. 125). Esta educacin aadida viene a sumarle valor a la
fuerza de trabajo, es decir, a la mercanca. Tenemos entonces que una mercanca, la
educacin, agrega valor a otra mercanca, la fuerza de trabajo.
Ms adelante Marx seala que
Los gastos de educacin de la fuerza de trabajo varan segn el carcter ms o menos calificado de
sta. Por tanto, estos gastos de aprendizaje, que son insignificantes tratndose de la fuerza de trabajo
corriente, entran en la suma de los valores invertidos en su produccin. (Marx, 1977, pg. 125).
Entre ms educada est la mercanca fuerza de trabajo, ms calificada est para la
produccin y, por lo tanto, mayor ser su valor como mercanca. El pensador colombiano
Estanislao Zuleta sostiene, a este respecto, que ...la educacin [se presenta] como la
produccin de una mercanca que denominamos fuerza de trabajo calificada que tiene una
demanda en el mercado. (Zuleta, 1995, pg. 29, 30). El hombre educado y ms calificado
vale ms que el hombre descalificado y no educado. La educacin tiene un valor, es decir,
cuesta. Quien invierte en educacin, quien est en condiciones de incrementar su valor
como mercanca calificada, aspira, naturalmente, a venderse a un mejor precio en el
mercado. La educacin, en este sentido, es asumida simplemente como una inversin.
No se educa tanto para aprender y elevar nuestra cultura y nuestro conocimiento
acerca del universo, de la sociedad y del hombre. Se educa ms bien para calificarse y
venderse a un precio que se espera sea razonable, o racional, segn los trminos empleados
por la misma economa neoclsica. Refirindose al individuo al que se educa, afirma Zuleta
que de lo que se trata en esencia [es] de prepararlo como un empleado del capital.
- 36 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
(Zuleta, 1995, 30). La educacin no tiene como fundamento el amor por el conocimiento, la
necesidad de saber, el mpetu de comprender, sino, por el contrario, la pasin por la
riqueza, el instinto de competencia y el arribismo por subir en el escalafn.
Refirindose a los anlisis efectuados por parte de los sectores dominantes en el
mundo contemporneo acerca de la educacin y la pedagoga, Apple seala que para
demasiados de estos expertos, polticos, empresarios y otros, la educacin es un negocio y
no debera recibir un trato distinto al de cualquier otra empresa. (Apple, 2002, pg. 15). Y
el trato, en efecto, del cual es objeto la pedagoga y la educacin, consiste, precisamente, en
el hecho de que se la considera como una simple mercanca que se produce, vende, compra
y comercializa en el mbito del mercado.
Lo que se impone como premisa general, segn la concepcin de Apple, se
condensa en la afirmacin de que el mundo es intensamente competitivo desde el punto de
vista econmico y a los estudiantes como futuros trabajadores se les debe proporcionar
las aptitudes y las actitudes necesarias para competir con eficacia. (Apple, 2002, pg. 55).
El papel de la educacin y de la pedagoga queda, por tanto, reducido simplemente al de
proporcionar estas aptitudes y actitudes que hacen de los estudiantes mercancas
competitivas, eficientes y eficaces.
El anlisis efectuado desde la corriente de la pedagoga crtica en torno a este
problema concreto, a travs del cual se corrobora el papel de mercanca que desempea la
educacin, demuestra cun distante est la pedagoga realmente del papel de promocin
social que suele asignrsele. Segn McLaren, este anlisis crtico contribuye con este
proceso de esclarecimiento, desenmascarando as con eficacia a la principal corriente
[hegemnica] del desarrollo de la pedagoga que la plantea como proveedora de igualdad
de oportunidades y como generadora del acceso a las virtudes de democracia igualitaria y
de anlisis crtico. (McLaren, 1995, pg. 50).
De acuerdo con este mismo autor, los estudiantes son tratados como objetos de
consumo a la vez y simultneamente que se les ensea el valor de convertirse en sujetos
consumidores. (McLaren, 1995, pg. 272). En esto radica, pues, el factor central que
caracteriza el campo de la pedagoga y de la educacin, en un contexto que se desarrolla a
partir de la sociedad productora de mercancas y cuyo eje lo constituye la acumulacin
privada de capital.
- 37 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Una de las principales tesis de Marx, a este respecto, consiste en sealar que la
produccin capitalista no es ya produccin de mercancas, sino que es, sustancialmente,
produccin de plusvala. El obrero no produce para s mismo, sino para el capital. (Marx,
1977, pg. 425). No es suficiente, ni mucho menos, que el individuo est calificado como
una mercanca de importante valor potencial, sino que, adems, es requisito que, como
mercanca, sea empleado por el capital. Dentro del capitalismo, slo es productivo el
obrero que produce plusvala para el capitalista o que trabaja por hacer rentable el
capital. (Marx, 1977, pg. 425)
Y Marx ejemplifica el problema de la siguiente manera:
Si se nos permite poner un ejemplo ajeno a la rbita de la produccin material, diremos que un
maestro de escuela es obrero productivo s, adems de moldear las cabezas de los nios, moldea su
propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que ste invierta su capital en una fbrica de
enseanza en vez de invertirlo en una fbrica de salchichas, no altera en lo ms mnimo los trminos
del problema. (Marx, 1977, pg. 425, 426)
La verdad, la razn, la comprobacin de teoras, son artculos de consumo que se
encuentran muy por encima, por fuera del alcance, de sus artfices sociales, los seres
humanos. Para adquirir estos artculos, es requisito insustituible pagar por ellos, es decir,
comprarlos. El conocimiento, ese bien tan reconocido y preciado desde la antigedad, es
una mercanca de lujo que solo adquieren quienes tienen el poder econmico para hacerlo.
La ciencia, la tecnologa y la tcnica, por su parte, se presentan tambin como artculos de
consumo que hay que adquirir a travs de la compra. Y como mercancas se encuentran, al
mismo tiempo, sometidas a la ley de la oferta y la demanda.
Dice Marx en los Manuscritos de Economa y Filosofa que la demanda de
hombres regula necesariamente la produccin de hombres, como ocurre con cualquier
otra mercanca. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se
hunde en la mendicidad o muere por inanicin. La existencia del obrero est reducida, pues,
a la condicin de existencia de cualquier otra mercanca. El obrero se ha convertido en una
mercanca y para l es una suerte poder llegar hasta el comprador. (Marx, 1970, pg. 52).
En efecto, parafraseando un poco a Marx, podemos afirmar que para el maestro, como
mercanca regulada por la oferta y la demanda, es una suerte poder llegar hasta el
comprador, sobre todo cuando en el mercado se presenta una sobreoferta de mercanca
maestro, hecho que, por otra parte, reduce el valor que se paga por esta misma mercanca,
o, en otras palabras, reduce el valor que percibe el maestro en forma de salarios u
honorarios.
- 38 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Los pensadores colombianos Carlos Miana Blasco y Jos Gregorio Rodrguez
sealan, as mismo, que la educacin, en esencia, no es ms que un bien o una mercanca
ms o menos especfica que se intercambia en un mercado especfico. (Miana y
Rodrguez, 2002, pg. 9). Y agregan, estos mismos autores, que
La educacin ya no es un derecho bsico, central, del ciudadano en el contexto del Estado-nacin, o
de las personas en el contexto universal, () algo por lo que se lucha en el juego poltico, sino un
producto o servicio como cualquier otro, sometido a las misteriosas leyes eternas del mercado y a las
imprevisibles oscilaciones de la oferta y la demanda, y en el que se participa como consumidor.
(Miana y Rodrguez, 2002, pg. 15)
Para el PNUD, sin embargo, la educacin es una herramienta capital () O mejor:
es la herramienta capital. (PNUD, 1998, p. 8). No se entiende muy bien a qu se refiere el
PNUD cuando habla de la herramienta capital. Herramienta del capital o para el capital?
Ms adelanta afirma el PNUD que la escuela es el gran nivelador o el gran deprivador
social (PNUD, 1998, p. 8). En otras palabras, el problema de ignorancia y el problema
consistente en que la gran mayora de la poblacin mundial se encuentra marginada de la
educacin, es un problema de la deprivacin social de la escuela. No son el aparato
poltico, o el sistema de gobierno, o la fragmentacin y desigualdad econmicas los
factores explicativos de esta deprivacin, sino la escuela.
Dice el PNUD que la educacin es tanto una oportunidad como una fuente
copiosa de oportunidades (PNUD, 1998, p. 12). Tampoco aqu se entiende muy bien el
sentido de la afirmacin. La educacin es una oportunidad para qu? o Para quin? Una
fuente de oportunidades para qu, para quin? El PNUD responde que las oportunidades
son, en primera instancia, para los mismos individuos, que estas oportunidades consisten
fundamentalmente en la posibilidad de ascenso social. No obstante, dado el carcter de
mercanca con que se presenta el individuo en la sociedad actual, el ascenso social consiste,
precisamente, en competir por ser una mejor mercanca, por tener la posibilidad de
venderse a un mejor precio en el mercado. Anbal Ponce afirma que el hecho de formar
individuos aptos para la competencia del mercado, () fue el ideal de la burguesa
triunfadora. (Ponce, 1981, pg. 136) Nos educamos para vendernos mejor. Esa es pues, en
trminos generales, la posibilidad que ofrece la educacin.
Ahora bien, por otra parte, cuando el PNUD seala que la educacin es una fuente
copiosa de oportunidades, no resulta posible entender algo distinto al hecho de que la
educacin representa un excelente negocio. Desde el punto de vista individual, la educacin
ofrece la posibilidad de vendernos a un mejor precio. Desde el punto de vista social, la
- 39 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
educacin se ofrece como una fuente copiosa de ganancias, como un negocio que ofrece
copiosos dividendos. Los traficantes de la educacin, en esencia, son los que beben con
mayor fruicin de esta fuente copiosa de oportunidades. Las oportunidades que se ofrecen
en el mercado, tanto las que podramos denominar de nivel individual como aquellas de
carcter social, se encuentran limitadas por la dinmica del mismo mercado, por la
acumulacin y concentracin de capital, por la ganancia y la rentabilidad econmica. Lo
que el mercado ofrece y que no es necesario pagar se denomina beneficencia o asistencia
social.
Es indispensable, por lo dems, en el contexto de la economa capitalista, que todos
los individuos pasen por la escuela. Este es un paso requerido en el proceso de produccin
de mercancas. La escuela es algo as como una etapa ms en el proceso de produccin de
la mercanca fuerza de trabajo, sea sta calificada o no. La escuela pblica, por ejemplo,
arroja cada ao miles y miles de jvenes mercancas, ms o menos preparadas, para
venderse al capital. Muchas de ellas, me refiero a las mercancas, no logran este cometido,
pero eso no es problema para el rgimen de produccin de mercancas. Entre mayor
nmero de mercancas jvenes en el mercado, ms baratas y fciles de explotar resultan
estas mismas mercancas.
Algunos de estos jvenes, no muchos realmente, continan en su proceso de
cualificacin, ya sea a travs de la llamada formacin tcnica o tecnolgica, o, para una an
ms nfima minora, a travs de la llamada educacin universitaria que, como sabemos, se
encuentra organizada en forma de pregrados y posgrados. Todos, al unsono, luchan por un
espacio en el mercado de trabajo, por ocupar un espacio en el proceso econmico, como
mercancas productivas, como empleados del capital. Hacia el ao 1920, despus de la
revolucin de los soviets en Rusia, Lenin afirmaba que la vieja escuela era libresca,
obligaba a almacenar una masa de conocimientos intiles, superfluos, muertos, que
atiborraban la cabeza y transformaban a la generacin joven en un ejrcito de funcionarios
cortados todos por el mismo patrn. (Lenin, 1980, pg. 634). Pues bien, el lder
revolucionario no se encontraba muy distante de lo que ocurra realmente en el campo
educativo.
- 40 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
3. EL CARCTER FILOSFICO DE LA PEDAGOGA CRTICA
En verdad, los hombres se han dado a s mismos su bueno y su malo. En
verdad, no los tomaron de otra parte, no cayeron sobre ellos como una voz del cielo.
(Nietzsche, 1992, pg. 78)
Es conocida la postura crtica de Marx en relacin con el carcter abstracto de la
filosofa. En el presente trabajo, como ya ha quedado sealado, procuro basarme en los
principales postulados del pensamiento de algunos de los tericos de la corriente histrica
crtica, y entre ellos, naturalmente, de los del propio Marx. En este momento me resulta
algo incmodo recurrir al concepto de filosofa para designar parte del carcter de la
pedagoga. La famosa tesis de Marx, de acuerdo con la cual Los filsofos no han hecho
ms que interpretar de diversos modos el mundo, [cuando] de lo que se trata es de
transformarlo (Marx, 1966, pg. 406), me obliga a precisar, ante todo, que cuando me
refiero al carcter filosfico de la pedagoga, lo hago en el entendido de que esta filosofa lo
que trae a colacin es el ejercicio prctico del pensamiento del hombre, la actividad vital y
fsica de pensar humana, el filosofar de manera concreta, tangible y transformadora.
Ya veo a Engels acudir como apoyo cuando, refirindose a este problema, plantea la
tesis del fin de la filosofa clsica alemana, es decir, de aquella filosofa especulativa,
abstracta e idealista que se preconizaba desde Hegel, aunque con mayor nfasis por parte de
los seguidores de Hegel. Muy diferente de la filosofa dialctica, crtica, concreta y
materialista por la que propugnan Marx y Engels. Bajo esta aclaracin necesaria, podemos
pasar a exponer, en el presente captulo, algunos de los principales problemas que ataen a
la relacin entre la filosofa y la pedagoga. De manera ms puntual, me propongo esbozar,
en la primera parte, algunos puntos de conexin necesarios entre la pedagoga y el
pensamiento dialctico, y, en la segunda parte, algunos elementos de anlisis acerca de lo
que he denominado como actitud crtica frente al objeto de estudio de la pedagoga.
3.1. Pedagoga y pensamiento dialctico
La realidad no constituye un fenmeno unilineal ni absoluto, toda realidad se
encuentra sometida a procesos de transformacin constante y permanente; la ley de los
contrarios cuya caracterstica fundamental consiste en que el movimiento es un producto de
fuerzas que se contraponen, se chocan, se superponen, encontrando una salida transitoria, a
travs de la superacin igualmente transitoria, a su misma contradiccin, es una ley que
- 41 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
hace parte del anlisis que el enfoque de la pedagoga crtica lleva a cabo sobre su objeto de
estudio.
La tesis central en la que se fundamenta la concepcin dialctica que ha sido
elaborada por Marx y Engels, consiste en analizar una interdependencia contradictoria entre
lo real, lo racional y lo necesario. Todo lo real es racional y necesario. Todo lo racional es
necesario y real. Todo lo necesario es real y racional. Todo lo real es irracional e
innecesario. Todo lo racional es innecesario e irreal. Todo lo necesario es irreal e irracional.
Todo lo real es irreal. Todo lo racional es irracional. Todo lo necesario es innecesario.
La pedagoga medieval fue real, necesaria y racional. Con el tiempo, la pedagoga
medieval dej de ser real, necesaria y racional, trocndose en su contrario, es decir, pas a
ser irreal, innecesaria e irracional. Surgi la pedagoga renacentista, que fue, a su vez, real,
racional y necesaria. Pero, con el tiempo, dejo de serlo, o, mejor, paso a ser su contrario,
irreal, irracional e innecesaria. Llego as la pedagoga moderna, real, necesaria y racional,
etc., etc., etc.
Engels lo plantea en los siguientes trminos: Y as, en el curso del desarrollo, todo
lo que un da fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razn de ser, su carcter
racional, y el puesto de lo real que agoniza es ocupado por una realidad nueva y viable
(Engels, 1966c, pg. 361). Y agrega ms adelante: todo lo que es real, dentro de los
dominios de la historia humana, se convierte con el tiempo en irracional; lo es ya, de
consiguiente, por su destino, lleva en s de antemano el germen de lo irracional (Engels,
1966c, pg. 361). Y an ms adelante lo formula de manera contundente y categrica:
todo lo que existe merece perecer. (Engels, 1966c, pg. 362).
Engels hubiese podido haber dicho que todo lo que existe necesita morir, o que es
bueno que muera, pero no, lo que l dice es que todo merece morir. Y, efectivamente, el
hecho de merecer morir, implica necesariamente que lo que viene es algo mejor, algo
mucho ms racional, necesario y real, pues de lo contrario no merecera morir. Si no es para
darle paso a una nueva realidad, a una mejor realidad, a una realidad necesaria y racional,
pues no tendra sentido el hecho de merecer morir. No mereceramos morir si lo que nos
reemplaza no es superior y mejor a nosotros mismos.
La propuesta por una nueva pedagoga, o, para ser ms concretos, por una
pedagoga crtica, se manifiesta necesariamente en abierta contraposicin con algo que debe
denominarse vieja pedagoga. En efecto, la denominada vieja pedagoga, en trminos
- 42 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
histricos, no es ms que la pedagoga tradicional, la pedagoga de la dominacin, del
sometimiento. La lucha entre la nueva pedagoga y la vieja pedagoga es una lucha que se
libra hasta la muerte. En esta confrontacin slo una de ellas lograr salir vencedora, y ella
ser, precisamente, la que alcance mayor racionalidad, necesidad y realidad.
Pero a esta nueva pedagoga, a la pedagoga crtica, como venimos diciendo,
tambin le llegar el da de su caducidad, el da de su ser irreal, irracional, innecesario.
Tiempos vendrn mejores, en los que la pedagoga que hoy llamamos crtica dejar de
serlo, por su propia dialctica. Las contradicciones emergern de su propio
desenvolvimiento, pues, siendo dialcticos, el germen de lo irracional, como afirma Engels,
se encuentra ya en s de antemano, en su propio seno, en su propio nacimiento.
Asumir el mtodo dialctico, como lo afirma Engels, significa arrojar al traste
para siempre () el carcter definitivo de todos los resultados del pensamiento y de la
accin del hombre. (Engels, 1966c, pg. 362). Los resultados del pensamiento y de la
accin del hombre tienen repercusiones prcticas, naturalmente. Sin embargo, con el
mtodo dialctico estos resultados ya no son definitivos, son ms bien parciales,
transitorios, propios de una poca y contexto determinado, que al cambiar la poca y el
contexto quedan rezagados, deben ser reemplazados por nuevos pensamientos y nuevas
acciones. El hombre se ve obligado a pensar seriamente y permanentemente sobre sus
condiciones de vida y presionado a actuar en correspondencia con ese pensamiento.
Engels sintetiza el significado de la dialctica de la siguiente manera:
La historia, al igual que el conocimiento, no puede encontrar jams su remate definitivo en un estado
ideal perfecto de la humanidad; una sociedad perfecta, un Estado perfecto, son cosas que slo
pueden existir en la imaginacin; por el contrario: todos los estadios histricos que se suceden no son
ms que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana,
desde lo inferior a lo superior. Todas las fases son necesarias, y por tanto, legtimas para la poca y
para las condiciones que las engendran; pero todas caducan y pierden su razn de ser, al surgir
condiciones nuevas y superiores, que van madurando poco a poco en su propio seno; tienen que
ceder el paso a otra fase ms alta, a la que tambin le llegar, en su da, la hora de caducar y perecer.
(Engels, 1966c, pg. 362)
En este terreno la pedagoga crtica se circunscribe en el proceso de transformacin
permanente de la realidad y de la idea que acerca de ella se hacen los hombres. La labor
pedaggica se encuentra sometida, por tanto, al cambio y a la crtica constante. La labor de
ensear y aprender se desarrolla en medio de circunstancias adversas, contradictorias y
- 43 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
cambiantes. Los seres humanos, en efecto, son diversos, contradictorios y cambiantes.
Aunque tengan, es cierto, tambin mucho de unilaterales y conservadores.
Freire seala, a este respecto, que las relaciones entre el sistema educativo y la
sociedad global son dialcticas y no mecnicas. (Freire, 1982, pg. 30). Con esto lo que
quiere decir es que no existe un reflejo automtico y unilineal que va desde la sociedad a la
escuela, y que la escuela sera algo as como el fiel reflejo de la sociedad. En efecto, la
escuela reproduce las relaciones sociales y el modo de produccin social hegemnico, pero,
aparte de ello, la escuela desarrolla sus propias lgicas de funcionamiento, su propia
dinmica, su propia realidad. No es una relacin mecnica la que conecta a la escuela con la
sociedad, sino una relacin dialctica que produce un impacto sobre la sociedad.
Es importante sealar que, de acuerdo con esta concepcin dialctica, las dinmicas
sociales, y, naturalmente, las propias dinmicas educativas y pedaggicas, adquieren un
carcter temporal y transitorio. Engels seala, refirindose a la dialctica, que ante esta
filosofa, no existe nada definitivo, absoluto, consagrado; en todo pone de relieve lo que
tiene de perecedero, y no deja en pie ms que el proceso ininterrumpido del devenir y del
perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior (Engels, 1966c, pg. 362, 363).
Cada una de las fases histricas por las que ha transitado el pensamiento pedaggico, desde
la antigedad hasta la poca contempornea, no han sido ms que fases transitorias que, una
vez entradas en desuso, ya obsoletas por el cambio de las circunstancias y por el avance de
la ciencia y la tcnica, han sido superadas por fases subsiguientes, ms avanzadas y acordes
con la nueva realidad imperante.
El eje central que permite dilucidar este proceso constante de transformacin del
campo pedaggico, se encuentra inscrito en lo que podemos denominar, siguiendo un poco
a Marx y Engels, como contradicciones inherentes de la dinmica social. Estas
contradicciones no pueden identificarse ms que como el conflicto que se hace presente en
el mundo de los intereses, visiones, formas de accin y deseos contradictorios de los
individuos y grupos en una sociedad determinada. A este respecto, el pensamiento
pedaggico crtico puede buscar articular, en una interpretacin de las condiciones
pedaggicas, la lgica compleja de los intereses y posturas que se encuentran en pugna, e
identificar las leyes transitorias que rigen estos intereses y pugnacidades. Descifrar,
parafraseando a Engels, aquellos mviles de la historia pedaggica, aquellas fuerzas
motrices de la contradiccin pedaggica.
En efecto, Engels plantea este problema en los siguientes trminos:
- 44 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Por tanto, si se quiere investigar las fuerzas motrices que consciente o inconscientemente, y con
harta frecuencia inconscientemente estn detrs de estos mviles por los que actan los hombres
en la historia y que constituyen los verdaderos resortes supremos de la historia, no habra que fijarse
tanto en los mviles de hombres aislados, por muy relevantes que ellos sean, como en aquellos que
mueven a grandes masas, a pueblos en bloque, y, dentro de cada pueblo, a clases enteras; y no
momentneamente, en explosiones rpidas, como fugaces hogueras, sino en acciones continuadas
que se traducen en grandes cambios histricos. (Engels, 1966c, pg. 393)
Los mviles de la historia pedaggica encontraran su representacin, no solamente
en las corrientes de pensamiento pedaggico por las que ha transitado la propia pedagoga,
sino, ms concretamente, en las luchas que han librado a lo largo de la historia los
precursores, seguidores y pensadores del campo pedaggico. Estas corrientes de
pensamiento y accin pedaggica son la demostracin terica de una serie de
antagonismos, confrontaciones y posturas contradictorias en torno al campo educativo y,
ms generalmente, en torno a la forma como se entiende la relacin entre el campo
educativo y la sociedad global. Pero estas interpretaciones tericas que se han construido
histricamente en relacin con el campo educativo, se encuentran igualmente relacionadas
con las pugnas que se desarrollan paralelamente, por as decirlo, con la serie de conflictos
polticos, econmicos y culturales que hacen parte de la sociedad.
Lo importante, sin duda, de acuerdo con los propsitos de la pedagoga crtica,
consiste en no desligarse de estas problemticas concretas, que son, en ltima instancia, las
que movilizan y hacen tangibles los esfuerzos de la humanidad y su energa colectiva, por
construir permanentemente su historia. No perder de vista lo que los tericos de la corriente
crtica han llamado la base materialista de la historia, es decir, la naturaleza sensible y
prctica de los seres humanos.
Refirindose al materialismo, Engels plantea que
La naturaleza existe independientemente de toda filosofa; es la base sobre la que crecieron y se
desarrollaron los hombres, que son tambin, de suyo, productos naturales; fuera de la naturaleza y de
los hombres, no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginacin religiosa ha forjado no
son ms que otros tantos reflejos fantsticos de nuestro propio ser. (Engels, 1966c, pg. 367).
Por supuesto, esta proposicin represent para la monarqua y para la iglesia un
ultraje insoportable. Pero aqu se manifiesta claramente el significado del materialismo
sobre el que viene fundamentndose el proyecto de construccin de los pensadores que se
ubican en el marco de la corriente crtica. De una manera mucho ms categrica Engels
seala que
- 45 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
el mundo material y perceptible por los sentidos, del que formamos parte tambin los hombres, es
lo nico real () nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy transcendentes que parezcan,
son el producto de un rgano material, fsico: el cerebro. La materia no es un producto del espritu, y
el espritu mismo no es ms que el producto supremo de la materia. (Engels, 1966c, pg. 372, 373).
La consciencia, el espritu, el pensamiento, tan abstrados de la materia por el
pensamiento idealista, desde Platn hasta Hegel, adquieren, en el enfoque crtico, su
naturaleza propiamente material. Son, en sentido riguroso, productos del cerebro, de los
hombres que se encuentran luchando con toda su vitalidad junto con los dems hombres y
en relacin inmediata con la naturaleza y con la sociedad. La abstraccin es una figura del
lenguaje, una manifestacin del pensamiento, es un hecho material, las ideas son materia,
con concretas, son perceptibles, sensibles.
El discurso del profesor en su clase diaria puede tener el efecto de la fuerza, del
poder, de la sabidura, de la retrica, de la presuncin, el efecto fsico del contacto propio
del lenguaje, de la comunicacin. Por esta razn debe concebirse el discurso pedaggico, el
discurso docente, como un discurso fsico, perceptible por los estudiantes, que cuestiona,
que interroga, que trastoca las diversas percepciones que han construido estos en sus
familias, en sus crculos sociales ms ntimos, discurso crtico, revelador y esclarecedor.
La palabra, hecho social, intermediadora de las consciencias y de las voluntades, as
como de los conflictos y de los intereses, representa el principal instrumento con que cuenta
el educador, no importa el avance vertiginoso de las tecnologas de la informacin y la
comunicacin, pues an contina siendo el principal medio de contacto en el proceso de
enseanza y aprendizaje. Pero la palabra debe ser palabra viva, palabra vivencial, palabra
que se refiera a los conflictos y tensiones de quienes la escuchan, a los problemas que
experimentan quienes se educan, a las angustias, las penas, las desdichas, las alegras y las
metas de quienes estudian.
Identificar las tensiones que experimentan los estudiantes y buscar que el
conocimiento que se busca producir en el aula est orientado hacia la comprensin y
resolucin de estas mismas tensiones, que el trabajo pedaggico se concentre en el anlisis
crtico de estas tensiones y en el esclarecimiento de las alternativas ms plausibles para la
resolucin de las mismas, se constituye en un principio fundamental del cual puede partirse
con el ejercicio de una propuesta de pedagoga crtica. Si el conocimiento del hombre no
sirve para resolver los conflictos en que se encuentra este mismo hombre, si no busca
- 46 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
asimilar y sopesar las alternativas de transformacin de su propia contradiccin, entonces el
conocimiento deja de ser crtico y no cumple con la misin que le corresponde.
A este respecto, Estanislao Zuleta seala que nuestra enseanza prescinde del
saber y la experiencia del nio y le ofrece resultados finales del conocimiento, que no son
ms que verdades dogmticas, carentes de vida e inters. (Zuleta, 1995, pg. 28). Si el
conocimiento no sirve para mejorar y cualificar constantemente y de manera crtica el
pensamiento y la accin de los seres humanos, entonces la educacin y la pedagoga
pierden su sentido crtico.
Y este conocimiento, como muy bien lo afirman los representantes de la corriente
crtica, solamente puede ser producido de manera colectiva, es un conocimiento,
estrictamente hablando, de carcter social. Marx y Engels afirman que los individuos se
hacen los unos a los otros, tanto fsica como espiritualmente, pero no se hacen a s
mismos (Marx, Engels, s. f., pg. 40). Y en el terreno de la pedagoga esta premisa
cobra gran validez, pues el trabajo del aula es trabajo colectivo. El pensamiento y la accin
de los estudiantes son productos sociales que se pueden modificar de manera colectiva a
travs de la pedagoga crtica.
Apple hace alusin al carcter dialctico de la pedagoga, especficamente en lo
tocante a la poltica educativa, cuando afirma que
el Estado puede legislar en relacin con los currculos, los sistemas de evaluacin u otras polticas
(ellas mismas producto del conflicto, el compromiso y la maniobra poltica), pero los redactores de
esas polticas o los diseadores de los currculos pueden ser incapaces de controlar los significados y
las implementaciones de sus textos. Todos los textos tienen resquicios y estn expuestos a una
recontextualizacin en cada etapa del proceso. (Apple, 2002, pg. 111).
Estos resquicios de los que habla Apple constituyen aspectos inevitables en el
proceso de formulacin, implementacin y anlisis de polticas pblicas, pues en el trnsito
por el que pasa la misma poltica, suelen filtrarse los intereses, visiones y posturas de los
ms variados actores sociales. Este carcter contradictorio de la poltica educativa,
precisamente, se representa como dialctico toda vez que el producto como tal de la poltica
pblica viene a ser el resultado de los conflictos, contradicciones y visiones antagnicas
que se expresan socialmente.
Pero el mismo Apple aclara de manera muy pertinente que aunque sin duda es
importante admitir que un modelo lineal de control estatal que acte de arriba abajo es
demasiado simplista y que la posibilidad de la accin y la influencia humanas siempre est
- 47 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
ah () esto no supone que esa accin y esa influencia deban ser necesariamente
poderosas. (Apple, 2002, pg. 111, 112). En efecto, la voz de los sectores cuyo poder se
encuentra limitado materialmente en la sociedad, tiene muy poca influencia sobre las
decisiones finales de poltica que se adopten en el mbito estatal, mientras que, por otra
parte, los sectores cuyo poder es de mayor calado en el contexto social son los que mayor
influencia y predominio ejercen en el marco de estos procesos de decisin sobre la poltica
educativa.
McLaren seala, por ejemplo, que los maestros reciben permanentemente ataques
desde las posturas ms conservadoras, tratando de contrarrestar los esfuerzos que
realizan los educadores progresistas para hacer que la raza, la clase y el sexo sean temas
centrales del currculo. (McLaren, 1994, pg. 160). En este esfuerzo de los maestros
crticos el poder necesariamente busca interponerse. Las contradicciones latentes y
manifiestas que entran a jugar parte en este debate terminan resolvindose generalmente a
favor de los intereses hegemnicos. Y estos intereses se expresan a expensas de la injusticia
e inequidad educativas.
No obstante, afirma McLaren que en parte de lo que se trata, a este respecto, es de
poner precisamente de manifiesto las injusticias en el centro mismo de los discursos que
dominan en la enseanza y en el aprendizaje, y en construir una modalidad crtica de
enseanza que se rehse a eliminar las historias de los alumnos, que se rehse a rechazar su
reclamo de una subjetividad (McLaren, 1994, pg. 41, 42). El propsito central, de
acuerdo con este criterio, consiste en sostener la necesidad de articular en el proceso
pedaggico los propios intereses y visiones de los estudiantes, de articular, ms
precisamente, las necesidades y preocupaciones concretas de los estudiantes.
Esta articulacin entre la pedagoga y las necesidades de los estudiantes, es una
premisa a partir de la cual McLaren puede afirmar que el conocimiento crtico no es
slo una abstraccin, sino algo concreto, sentido, vivido. (McLaren, 1994, pg. 31). As
como, en otro de sus trabajos sobre pedagoga crtica, seala, en efecto, que la
pedagoga transformadora empieza con los conocimientos locales, concretos y situados de
los mismos estudiantes (McLaren, 1995, pg. 295). El currculo es un proceso en el que
convergen dichas necesidades y en el que las mismas buscan resolverse crticamente. Dice
McLaren que
La conceptualizacin del currculum como una forma de poltica cultural significa reconocer la
importancia de la finalidad de la educacin que pretende crear las condiciones necesarias para la
- 48 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
transformacin social a travs de la constitucin de estudiantes que sean sujetos polticos
reconocedores de su situacin histrica, racial, sexual y de clase, as como de las fuerzas implcitas
que dan forma a sus vidas, y que estn poltica y ticamente motivados para luchar por la libertad y
la emancipacin humana. (McLaren, 1995, pg. 57)
El punto crucial aqu radica en el compromiso que asume la pedagoga crtica, a
travs de la formulacin del currculo, tendiente a formar sujetos polticos que cuestionen la
injusticia, el poder arbitrario y la desigualdad entre los seres humanos. Seala McLaren que
es necesario, en este sentido, concebir el currculum como la representacin de un
conjunto de intereses de base que estructuran la forma en que una historia en particular
es presentada, representada y legitimada. (McLaren, 1995, pg. 58). Y contina ms
adelante afirmando que el currculum representa por s mismo una voz mltiple y a
veces contradictoria, pero tambin una voz situada entre formas de representacin y
relaciones de poder... (McLaren, 1995, pg. 58).
Para ello resulta esencial tener en cuenta que el currculum debe atender a la
naturaleza contradictoria de la experiencia y de la voz del estudiante, y por ello debe
establecer las bases sobre las que dichas experiencias puedan ser cuestionadas y
analizadas. (McLaren, 1995, pg. 59). La experiencia del estudiante, entonces, se
constituye en el fundamento para la creacin del currculo, aunque, al mismo tiempo, dicha
experiencia se plantea como objeto de crtica y cuestionamiento. El tipo de enfoque
curricular que se necesita hoy en da en las escuelas es aquel que reaccione activamente
contra la amnesia histrica creada por las formas contemporneas de cultura basadas en los
mass-media. (McLaren, 1995, pg. 28).
3.2. Actitud crtica frente al objeto de estudio
El objeto de estudio de la pedagoga se encuentra constituido, como ya lo hemos
afirmado anteriormente, por la educacin. Asumir una postura crtica frente al objeto de
estudio representa, entonces, tomar la educacin y someterla a un proceso de anlisis, de
descomposicin y de recomposicin. Tratar de indicar algunos aspectos esenciales que
hacen parte de este proceso crtico.
Analizando un poco este problema de la ausencia de una actitud crtica frente al
objeto de estudio de la pedagoga, y ms precisamente en el campo de la educacin
popular, el pensador colombiano Alfredo Ghiso hace alusin a las contradicciones
presentadas entre los discursos intuitivos y la teora cientfica; entre los discursos que son
- 49 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
producto de la prctica y los desarrollos tericos producidos en abstracto; entre lo que dicen
los que hacen y lo que escriben los que no hacen. Todo esto se resume en:
(...) la falta de desarrollo de una reflexin pedaggica, crtica y sistemtica, que nos permita ganar en
claridad sobre lo que hacemos, para dar el salto cualitativo que facilite superar la crisis de identidad y
eficacia que tenemos, para garantizar as, la direccionalidad e intencionalidad de las propuestas
educativas populares. (Ghiso, 1992, pg. 33)
El problema consistente en la ausencia especfica de una reflexin pedaggica, al
interior de la educacin popular en Colombia, constituye para Alfredo Ghiso el principal
obstculo para el desarrollo y crecimiento de la educacin popular. En conclusin seala
Ghiso notamos que existe una necesidad y urgencia de desarrollar procesos de reflexin
pedaggica que permitan cualificar y fortalecer las propuestas y prcticas educativas
populares. (Ghiso, 1992, pg. 34). Y agrega ms adelante:
Por lo anterior, en educacin popular se requiere avanzar en la construccin de propuestas de
reflexin pedaggica que sean coherentes y creativas; alcanzando todos los sujetos y consolidando en
estos las capacidades colectivas necesarias de recuperacin, creacin y aplicacin de conocimientos,
que permitan la superacin y el paso de la cultura de la resistencia a la cultura de la propuesta
popular. (Ghiso, 1992, pg. 35).
Retomando a Michael Real, Apple sostiene que ser crtico significa algo ms
que limitarse a identificar los fallos. Implica comprender el conjunto de las circunstancias,
histricamente contingentes, y de las contradictorias relaciones de poder que crean las
condiciones en que vivimos. (Apple, 1996, pg. 18). Este planteamiento indica claramente
que la crtica no puede reducirse o siquiera asimilarse a lo que comnmente se conoce
como criticonera, de lo que se trata, ms propiamente, es de comprender las
contradicciones y antagonismos en los que nos encontramos inmersos y buscar la manera
de transformar o superar dichos antagonismo. En este sentido, apoyndose en Nancy
Fraser, Apple seala que uno de los roles ms importantes de la crtica es la
clarificacin de los esfuerzos y de los deseos de la poca.(Apple, 1996, pg. 21).
Esclarecer el significado del contexto y de las circunstancias en las que nos ha
correspondido vivir.
Uno de los objetivos que Apple plantea, consiste en poder discutir sobre la
naturaleza del sentido comn. Y agrega ms adelante que la intencin bsica es que
pensemos crticamente lo social, reconozcamos que vivimos inmersos en procesos de
dominacin y subordinacin que son muy ocultos. Comprender esto puede exigir que nos
desprendamos del sentido comn. (Apple, 1997, pg. 34, 35). La postura crtica del
- 50 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
educador, imprescindible para efecto de poder hallar las principales contradicciones que
rodean la accin educativa, implica necesariamente un combate con lo que Apple denomina
el sentido comn, pues, en trminos ms precisos, el sentido comn se encuentra atiborrado
de errores y modos equivocados de comprensin de la realidad social y de las luchas que
all se desarrollan.
Corroborando una vez ms la necesidad de asumir una postura crtica Apple
sostiene adems que
La expansin de esta extraa combinacin de mercantilismo y Estado regulador, el movimiento hacia
la similitud pedaggica y hacia los mtodos y los currculos tradicionales, la capacidad de los
grupos dominantes para llevar la voz cantante en la lucha en torno a estas cuestiones y los
correspondientes cambios en el sentido comn, no desaparecern simplemente cerrando los ojos. Es
necesario hacer frente a todo ello con una actitud seria y profundamente autocrtica. (Apple, 2002,
pg. 122).
Apple cuestiona, por ejemplo, la formacin que todos nosotros, como profesores
y estudiantes, hemos recibido, basada en la competitividad, la puntuacin, la agresividad
que puede ir en detrimento del espritu de colectividad, el estilo de ordeno y mando
frente al de saber escuchar al otro (Apple, 1996, pg. 186). Lo que este pensador seala
tiene que ver con el carcter de la educacin que se ha denominado reproductora de las
relaciones y formas de dominacin social. Educacin que forma para la competencia y no
para la colaboracin, para ordenar y obedecer y no para trabajar colectivamente, para la
agresividad y no para la solidaridad.
Es por esto que Apple considera que la poltica pedaggica no incluye
simplemente discutir lo que uno ensea o cmo lo ensea, sino tambin el tener en cuenta
los derechos de los enseados a participar conjuntamente en la creacin del entorno
pedaggico. (Apple, 1996, pg. 191). De lo que se trata, entonces, es de construir
colectivamente y crticamente las condiciones pedaggicas y sociales en un entorno de
colaboracin y trabajo conjunto, mediado por la actitud crtica y autocrtica.
La afirmacin de Apple, en este contexto, resulta perentoria: Como educadores/as
estamos indefectiblemente comprometidos/as en una lucha sobre significados () Nuestra
sociedad est estructurada de tal forma que los significados dominantes tienen ms
posibilidades de circular. (Apple, 1997, pg. 29). En esta lucha de significados, aunque los
sectores dominantes pueden tener, lgicamente, el predominio, la actitud crtica de la
pedagoga, en que se involucran tanto docentes como estudiantes, se constituye en un
elemento de resistencia y confrontacin. Apple considera, por tanto, que
- 51 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
las formas de los currculos, la enseanza, la evaluacin en las escuelas, son siempre el resultado
de acuerdos y compromisos en los que los grupos dominantes, a fin de mantener su dominio, deben
tener en cuenta los motivos de los menos poderosos. Este acuerdo es siempre frgil, siempre
provisional y est constantemente amenazado. Siempre habr resquicios para las actividades que se
oponen a la hegemona de los poderosos. (Apple, 1996, pg. 23, 24).
Bajo estas premisas Apple cuestiona con insistencia el hecho de que el currculo no
se encuentre impregnado de las ricas culturas de las clases trabajadoras, as como [de] la
vida y la historia de la minora (Apple, 1996, pg. 200). Considera, en este mismo
sentido, fundamental reintegrar las cuestiones de gnero, raza, clase y sexualidad como
marcos organizativos en la pedagoga y currculo (Apple, 1996, pg. 191). Sostiene, en
fin, que la construccin de modelos de currculo, enseanza y evaluacin [deben ser]
mucho ms democrticos y crticos... (Apple, 2002, pg. 113). El concepto de currculo
para este pensador se plantea en los siguientes trminos:
concibo el currculo como un proceso complicado y continuo de diseo ambiental. As, no
debemos pensar en el currculo como una cosa, un sumario o un curso de estudio. Al contrario,
hay que pensar en l como un ambiente simblico, material y humano que se ve constantemente
reconstruido. Este proceso pone en juego no slo lo tcnico, sino tambin lo esttico, lo tico y lo
poltico, si es que tiene que dar una respuesta completa tanto a nivel social como personal. (Apple,
1996, pg. 176).
Resulta necesario sealar, como lo hace McLaren, que los maestros tratan
primariamente con estudiantes cuyas historias, cuyos recuerdos, cuya narracin y lectura
del mundo se hallan ntimamente unidas a formaciones y a categoras sociales y culturales
ms amplias. (McLaren, 1994, pg. 32). Esto significa, por supuesto, que la existencia de
los estudiantes, su modo de vida, sus experiencias cotidianas, pueden ser vistas
integralmente a travs del contexto social, cultural y econmico en el que dichas vivencias
se encuentran inmersas.
Retomando al pensador norteamericano Henry Giroux, McLaren seala la
importancia de llevar a cabo un proceso de conversin de maestros y estudiantes en
intelectuales transformadores. Y ms adelante aclara que el intelectual transformador se
halla involucrado en el acto de lucha cultural () en la que se conciben nuevas formas de
identidad y nuevas formaciones subjetivas. (McLaren, 1994, pg. 33). Las vivencias de los
estudiantes, comprendidas en el marco social global, son transformadas por los mismos
maestros y estudiantes, en un acto que implica per se la propia transformacin de la
subjetividad.
- 52 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
A raz de este criterio McLaren sostiene que la pedagoga crtica es una pedagoga
en la que lo personal es entendido siempre como social, y lo social es insertado siempre en
la historia a fin de poner de manifiesto el modo particular en que ha sido producida la
subjetividad (McLaren, 1994, pg. 39). Una relacin intrnseca entre la subjetividad y la
objetividad, realidades experimentadas y producidas social e histricamente, que se
convierten en objeto de estudio y accin de la pedagoga crtica. Hay que reconocer, por
otra parte, como dice el mismo McLaren
que existen tambin modos de la subjetividad que resisten, los cuales se ligan a los medios de
produccin cultural de manera ms ntima que a los medios de produccin econmica, y que se
desarrollan bajo la forma de compromisos de oposicin a la cultura hegemnica dominante.
(McLaren, 1994, pg. 99).
Y agrega ms adelante, en forma mucho ms categrica y comprometida
polticamente, que
Una pedagoga crtica debe aferrarse a los modos en que la juventud resiste a la cultura dominante en
el nivel de sus cuerpos, porque, al hacerlo, los momentos utpicos a los que apunta esa resistencia
pueden transformarse pedaggicamente en estrategias de potenciacin. (McLaren, 1994, pg. 103).
Segn McLaren, la pedagoga crtica se plantea como tarea problematizar las
experiencias y necesidades de los estudiantes (McLaren, 1995, pg. 60). Uno de los
puntos de partida fundamentales, por tanto, consiste en identificar y permitir expresar los
conflictos y vivencias de los estudiantes. En este marco de anlisis resulta igualmente
importante reconocer que la pedagoga crtica, que se encuentra relacionada con el
conocimiento, est fundamentalmente relacionada con la poltica del placer, la tipologa
del cuerpo y la produccin del deseo. (McLaren, 1995, pg. 65). Este mismo pensador
sostiene, en efecto, que el cuerpo sensitivo se convierte en el primer referente para la
poltica de la construccin del conocimiento. (McLaren, 1995, pg. 67). Conviene sealar,
en este sentido, que la pedagoga tradicional ha ignorado o pasado por alto el cuerpo, como
factor fundamental en el proceso de enseanza y aprendizaje.
El mismo McLaren seala este problema cuando afirma que la institucin
educativa ha tenido un clamoroso xito en ignorar el cuerpo tanto en la teorizacin de la
prctica educativa como en la prctica de las teoras educativas. (McLaren, 1995, pg. 84).
Cuando de lo que se trata en realidad, por parte de la pedagoga crtica, es de garantizar que
tanto profesores como estudiantes se dediquen a la reconstruccin de las subjetividades
y a la reorientacin de las vas del deseo humano. (McLaren, 1995, pg. 75).
- 53 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
McLaren sostiene que el cuerpo es el punto central () en la reiniciacin
dialctica del significado y el deseo... (McLaren, 1995, pg. 85), concibe el cuerpo como
un lugar de resistencia a la prevaleciente hegemona cultural y moral (McLaren,
1995, pg. 85). Al descuidar o soslayar la importancia del cuerpo en el proceso pedaggico,
las teoras tradicionales han esquivado el punto primordial de la educacin y la enseanza.
Sin el cuerpo, como eje central de un proceso educativo, la pedagoga se encuentra dando
tumbos desorientados, sin propsito, sin fundamento.
En este mismo marco de anlisis, refirindose a las instituciones educativas,
McLaren sostiene que ellas mismas
se convierten en lugares de encarnamiento en el sentido de que sirven de arenas discursivas en las
que las normas de poder social basado en la clase y el gnero son intextualizadas en el cuerpo del
estudiante, reflejando el amplio cuerpo poltico de la sociedad en su totalidad. (McLaren, 1995, pg.
90).
Actualmente el cuerpo es ms bien objeto de intervencin, e incluso manipulacin,
por parte de los medios masivos de comunicacin. Dice McLaren que los medios de
comunicacin funcionan para determinar y traficar la moralidad, y construir formas de la
condicin del ciudadano y de identidad individual y colectiva (McLaren, 1994, pg.
161). Y agrega tambin que
El mundo autorreferencial de los medios de comunicacin es un mundo que fragmenta, borra, torna
perifricos particiones y segmentos del espacio social, del tiempo, del conocimiento y de la
subjetividad, a fin de unificar, orientar, entrampar, totalizarlos y homogeneizarlos a travs de la
metaforma del entretenimiento. (McLaren, 1994, pg. 162).
Por esta razn, para este pensador es tan fundamental la tarea de una alfabetizacin
crtica en medios de comunicacin. Alfabetizacin que comprende la necesidad de articular
el cdigo, el mensaje y la propaganda con las luchas socio-histricas y con los intereses
polticos que le subyacen. Alude, en este sentido, a
la urgente necesidad, en los mbitos pedaggicos, de crear una ciudadana alfabetizada en relacin
con los medios de comunicacin, que pueda quebrantar, negar y transformar los aparatos de los
medios de comunicacin de modo tal que stos no tengan ya el poder de infantilizar a la poblacin y
de continuar creando sujetos sociales pasivos y paranoides. (McLaren, 1994, pg. 162, 163).
La crtica, de este modo, debe inscribirse tambin en el terreno de los medios de
comunicacin y en el terreno de su influencia sobre la forma en que se percibe, entiende y
reconoce el cuerpo, pues estos medios se constituyen en elementos centrales para la
produccin de cuerpos consumidores, acrticos, pasivos y conformes.
- 54 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Otro aspecto importante que caracteriza a la pedagoga crtica consiste en que
concibe la educacin en el marco de la formacin de sujetos crticos que reconozcan la
ligazn intrnseca entre la teora y la prctica. La veracidad o no del pensamiento solamente
puede verificarse en la prctica. En la segunda tesis sobre Feuerbach, Marx plantea este
asunto de la siguiente manera:
El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un
problema terico, sino un problema prctico. Es en la prctica donde el hombre tiene que demostrar
la verdad, es decir, la realidad y el podero, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la
realidad o irrealidad de un pensamiento que se asla de la prctica, es un problema puramente
escolstico. (Marx, 1966, pg. 404).
Y el lder de la Revolucin China, Mao Tsetung, presentaba esta misma
problemtica en los siguientes trminos:
La actitud cientfica es buscar la verdad en los hechos. Nada se puede resolver con actitudes
petulantes tales como estimarse infalible o drselas de maestro. Extremadamente graves son los
males que aquejan a nuestra nacin, que slo puede ser conducida por el camino de la liberacin con
una actitud cientfica y espritu de responsabilidad. La verdad es una sola, y lo que determina quin
la ha descubierto no son las fanfarroneras subjetivas, sino la prctica objetiva. (Tsetung, 1971: Tomo
2, pg. 353, 354).
Para el caso de la pedagoga crtica, conviene tener presente que el conocimiento del
cual se apropian los estudiantes es, ante todo, un conocimiento contrastable con las
circunstancias prcticas. Slo tiene sentido dice McLaren aquel currculum que adopte
como foco de investigacin el estudio de la cultura cotidiana, informal y popular, y de
cmo los patrones culturales de poder que informan a dichas culturas estn implicados en la
formacin de la subjetividad y la identidad individual. (McLaren, 1995, pg. 40). Un
conocimiento apartado de la vida concreta, no puede ser sino mera especulacin. Incluso la
matemtica, en su propia abstraccin, cobra validez solamente en el terreno prctico de las
operaciones y clculos que sobre la vida se llevan a cabo. Todas las ciencias, tanto las
llamadas naturales como las denominadas humanas, encuentran su razn de ser, su
materialidad, en el terreno de la vida social.
Dice Marx que la misma ciencia del hombre es, pues, un producto de la
autoafirmacin prctica del hombre. (Marx, 1970, pg. 177) Y lo mismo cabe decir de la
totalidad de la actividad y pensamientos del hombre, es decir, de la totalidad terica y
prctica; ellas, vistas como unidad dialctica, representan o son un producto de la
autoafirmacin prctica del hombre. La prctica, en una palabra, no puede estar desligada
- 55 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
de la teora, y viceversa, y no porque sea esta una proposicin meramente lgica, sino
porque realmente es imposible hacerlo.
Recuerdo que el pensador alemn Friedrich Nietzsche, a travs de Zarathustra,
llama la atencin acerca de la necesidad de enarbolar el sentido de la tierra, de no dejarse
conducir hacia ningn tipo de fantasa ultraterrena. Dice Nietzsche:
Hermanos mos, yo os exhorto a que permanezcis fieles al sentido de la tierra, y nunca prestis fe
a quienes os hablen de esperanzas ultraterrenas! Son destiladores de veneno, conscientes o
inconscientes. Son menospreciadores de la tierra, moribundos y emponzoados, y la tierra les resulta
fatigosa. Por eso desean abandonarla! (Nietzsche, 1992, pg. 27)
Y ms adelante agrega, reiterando este mismo planteamiento: Hermanos mos,
permaneced fieles a la tierra, con las fuerzas todas de vuestra virtud! Vuestro amor
dadivoso y vuestro conocimiento sirvan al sentido de la tierra. As os lo ruego, y a ello os
conjuro! (Nietzsche, 1992, pg. 96). Por supuesto para Nietzsche esto representa una
diatriba a los adoradores de dioses, a todos aquellos que no conciben la existencia como
una realidad terrena, como una prctica vital que es amarga y dulce, de la que es
responsable exclusivo el hombre y su sociedad, la prctica vital del superhombre.
La pedagoga crtica comprende que el conocimiento no solamente es prctico, en el
sentido de que es utilizable en y para la vida, sino, y ms esencialmente, en el sentido de
que es transformador de la vida, en el sentido de su carcter crtico, analtico, dialctico y
revolucionario. El paso del desconocimiento al conocimiento, de la ignorancia al saber, es
un proceso que se desarrolla con la intermediacin del conflicto. Afirma Zuleta que
el proceso de la ciencia no es un proceso de acumulacin pasiva y progresiva de informaciones
nuevas, sino un procedimiento de ruptura crtica con un saber anterior. Toda ciencia se establece en
una lucha con una ideologa que la antecede siempre. (Zuleta, 2008, pg. 5).
Todo saber nuevo representa una ruptura con un saber previamente establecido.
todo nuevo progreso plantea Engels representa necesariamente un ultraje contra algo
santificado, una rebelin contra las viejas condiciones, agonizantes, pero consagradas por la
costumbre (Engels, 1966c, 382). El avance de la ciencia se presenta siempre en
contradiccin con las verdades establecidas que han sido consideradas como vlidas. La
crtica, la contradiccin y la ruptura con el saber establecido y aceptado es el paso necesario
para la produccin de nuevo conocimiento. Pero este nuevo conocimiento, como lo plantea
Marx en el Prlogo a la Edicin Francesa de El Capital, se consigue con esfuerzo y
dedicacin: En la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire a remontar sus luminosas
- 56 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
cumbres, tiene que estar dispuesto a escalar la montaa por senderos escabrosos. (Marx,
1977).
Comprender la naturaleza del ser humano es otro de los propsitos que persigue la
pedagoga crtica. A este respecto quiero recordar la sexta tesis de Marx sobre Feuerbach,
cuando reitera que la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo.
Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. (Marx, 1966, pg. 405). El
individuo aislado no puede concebirse sino en la imaginacin o a travs de la literatura
fantstica. El individuo es, ante todo, social. Y son las relaciones sociales, precisamente, las
que confieren los rasgos principales del carcter y de la naturaleza del ser humano.
Es por esta razn, por este carcter social de la naturaleza humana, que podemos
afirmar, siguiendo a Marx y Engels, que la verdadera riqueza espiritual del individuo
depende totalmente de la riqueza de sus relaciones reales. (Marx, Engels, s. f., pg. 39). Si
las relaciones sociales en que se desarrollan los individuos son, para ellos mismos, nefastas
e indolentes, pues la naturaleza humana, su esencia, estar limitada por el infortunio y la
indiferencia. Si las relaciones sociales en las que los individuos se forman son, por el
contrario, fecundas y ventajosas, pues la naturaleza humana, su esencia, ser genuina e
inestimable. El carcter del individuo se encuentra, entonces, en correspondencia con el
carcter de la sociedad, con el carcter de las relaciones sociales.
Esta premisa cobra especial relevancia en el campo educativo, toda vez que en el
proceso de enseanza-aprendizaje las relaciones sociales juegan un papel primordial.
Generalmente, lo que uno encuentra en los colegios del pas, e incluso en las instituciones
de educacin superior, es una situacin jerrquica y unidireccional en las relaciones
pedaggicas. El poder, entendido como la posibilidad real para llevar a cabo nuestras
propias acciones, se encuentra distribuido, como ocurre en la sociedad global, de una
manera bastante inequitativa.
Si el tipo de relaciones sociales que se desenvuelven en el mbito educativo
repercute de manera directa sobre la esencia de los seres humanos que se estn formando en
este mismo mbito, entonces habra que pensar muy seriamente sobre el efecto que el
autoritarismo y la dictadura acadmica produce en esta misma formacin. Por ahora
solamente me atrevo a sealar que ms que producir, lo que se consigue es reproducir las
mismas arbitrariedades y los mismos mecanismos de dominacin que se desarrollan en el
mundo global.
- 57 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Recordemos, en este mismo sentido, que el pensador francs Louis Althusser
sostena que el sistema de escuelas pblicas y privadas deba ser considerado como parte
del Aparato Ideolgico de Estado. Y agregaba que este aparato ideolgico de Estado, junto
con la Iglesia,
funcionan en forma () predominantemente con base en la ideologa, pero () funcionan
tambin secundariamente en forma represiva, aunque sea en el lmite () muy atenuado y
disimulado o incluso simblico () As la Escuela y las Iglesias por su parte tienen sus propios
mtodos adecuados de sancin, exclusiones, selecciones, etc., no solamente para sus oficiantes
[maestros y clrigos] sino para sus fieles [estudiantes y creyentes]. (Althusser, s. f., pg. 35)
La finalidad de estos aparatos ideolgicos de Estado, de acuerdo con Althusser,
consiste precisamente en garantizar la reproduccin de las relaciones de produccin, es
decir, preservar y sostener el conjunto de relaciones sociales dominantes, derivadas del
sistema de produccin de la sociedad capitalista. Una actitud crtica, en tal sentido, se
materializa en el esfuerzo de la especie humana por comprender su propio mundo
contradictorio y por llevar a cabo las acciones prcticas que conduzcan a su transformacin
y superacin. El trabajo pedaggico no es ya, como tradicionalmente se conceba, una labor
autocomplaciente y preservadora, sino, ms bien, una accin crtica y transformadora.
La pedagoga crtica, por otra parte, busca auto-representarse a partir de la
concepcin materialista de la historia. Valga decir que esta concepcin materialista ha sido
bastante manipulada y tergiversada. El mismo Engels, en su etapa de mayor madurez
intelectual, llamaba la atencin acerca de la necesidad de establecer con claridad la
diferencia radical que existe entre el materialismo y el idealismo. Refirindose al hombre
vulgar y sin conocimientos, dice Engels que
El filisteo entiende por materialismo la glotonera y la borrachera, la codicia, el placer de la carne, la
vida regalona, el ansia de dinero, la avaricia, la avidez, el afn de lucro y las estafas burstiles; en
una palabra, todos esos vicios sucios a los que l rinde un culto secreto; y por idealismo, la fe en la
virtud, en el amor al prjimo y, en general, en un mundo mejor (Engels, 1966c, pg. 378)
Y, sin embargo, de lo que se trata ms bien es de
concebir el mundo real la naturaleza y la historia tal como se presenta a cualquiera que lo mire
sin quimeras idealistas preconcebidas; decidindose a sacrificar implacablemente todas las quimeras
idealistas que no concordasen con los hechos, enfocados en su propia concatenacin y no en una
concatenacin imaginaria. Y esto, y slo esto, es lo que se llama materialismo. (Engels, 1966c, pg.
386, 387)
- 58 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
De acuerdo con este criterio, la concepcin materialista que propone Engels se
constituye en el reconocimiento de la realidad tal como se nos presenta a travs de nuestros
sentidos, observando a travs de estos mismos sentidos las relaciones que se establecen
entre los hechos histricos, as como la forma en que estos hechos no solamente
corresponden a una fase de desarrollo de la capacidad productiva y reproductiva del
hombre, sino, adems, a procesos de transformacin que se encuentran segmentados por la
contradiccin, por la lucha, por el antagonismo.
Una de las repercusiones ms inmediatas de esta concepcin, se configura en el
hecho de comprender que los cambios ocurridos en la historia, as como los que ocurren
actualmente y ocurrirn hacia el futuro, son un resultado de las tensiones y de las luchas
sociales que se libran entre grupos o clases con intereses y propsitos antagnicos. Que el
cambio social no es un producto de la idea absoluta, de la conciencia exclusivamente, sino
de la prctica real y efectiva, que involucra, naturalmente, la prctica del pensamiento, la
realidad material de la consciencia, la idea concreta dotada de fuerza.
Por esto afirman Engels y Marx que este postulado de cambiar de conciencia viene
a ser lo mismo que el de interpretar de otro modo lo existente, es decir, de reconocerlo por
medio de otra interpretacin. (Marx, Engels, s. f., pg. 18). Podemos interpretar de mil
maneras distintas la realidad que nos determina, y, sin embargo, con ello no habremos
conseguido prcticamente nada, pues esta misma realidad sigue all, vigente y manifiesta, y
de lo que se trata, por el contrario, es de revolucionarla, transformarla, hacerla ms acorde
con la dignidad, con el potencial y con la capacidad humanas.
La teora crtica, de acuerdo con los planteamientos realizados por la Escuela de
Frankfort, principalmente por el pensador alemn Max Horkheimer, se entiende a partir de
la relacin inherente que existe entre la filosofa y la poltica. En efecto, Horkheimer
reconoce la necesidad imperiosa por articular conscientemente la filosofa (pensamiento
crtico) y la poltica (accin transformadora). (cfr. Horkheimer, 2000)
En el campo pedaggico, por supuesto, tambin se libran combates, tambin
encontramos antagonismos, contradicciones y pugnacidades. El debate, la discusin y la
confrontacin de tesis son un modo de manifestacin de las contradicciones que hay en el
campo educativo. Sin embargo, el punto culminante de la contradiccin se encuentra,
precisamente, en el hecho de confrontar en la prctica y materializar en la realidad el
conjunto de tesis y de propuestas concretas que hay sobre el ejercicio pedaggico. Es en la
prctica material, en el escenario educativo propiamente dicho, donde las tesis y las
- 59 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
concepciones pedaggicas que pretenden ser ms esclarecidas y slidas se ponen a prueba y
demuestran efectivamente su fuerza y contundencia.
Otro aspecto que juega un papel esencial en lo atinente a la pedagoga crtica, es el
que tiene que ver propiamente con la filosofa. La educacin y los maestros nos hicieron
un mal favor: nos ahorraron la angustia de pensar (Zuleta, 1995, pg. 22). El educador nos
ofrece una serie de resultados del pensamiento, pero no nos ofrece como premisa el proceso
mismo a travs del cual se obtuvieron tales pensamientos. Dice Zuleta que adems del
problema de ensear resultados, sin ensear los procesos del conocimiento, existe un
problema esencial: En la escuela se ensea sin filosofa y ese es el mayor desastre de la
educacin. Se ensea geografa sin filosofa, biologa sin filosofa, historia sin filosofa,
filosofa sin filosofa, etc. (Zuleta, 1995, pg. 25).
Y este autor precisa, ms adelante, que por filosofa se entiende la
posibilidad de pensar las cosas, de hacer preguntas, de ver contradicciones. Asumo el concepto de
filosofa en un sentido muy amplio, en el sentido griego de amor a la sabidura. Es un filosofo el
hombre que quiere saber; el hombre que aspira a que el saber sea la realizacin de su ser, el hombre
que quiere saber por qu hace algo, para qu lo hace, para quin lo hace, el hombre que tiene una
exigencia de autonoma. El hombre que est inscrito en una bsqueda de universalidad es tambin un
filsofo, as como aquel que quiere ser consecuente con los resultados de su investigacin. (Zuleta,
1995, pg. 25, 26)
La pedagoga sin filosofa, de acuerdo con el planteamiento de Zuleta, es una
pedagoga sin fundamento, pues, como afirma este mismo pensador, ensear ()
filosficamente es darle un sentido a lo que se ensea. (Zuleta, 1995, pg. 104 La cursiva
es ma). El problema radica en el hecho de evitar que el estudiante se enfrente a la
dificultad de resolver las dudas y las cuestiones de su propia formacin. Cuando esto pasa,
el conocimiento transmitido no opera en el nivel de la necesidad, sino en el nivel de la
extraeza. El conocimiento no es necesario, es extrao. Zuleta agrega que
El aprendizaje no est motivado por el deseo de saber algo que se nos ha hecho necesario,
inquietante, interesante, o por la solucin de una incgnita que nos conmueve, sino por la nota, la
promocin, la competencia, el miedo de perder el ao y ser regaado o penado. (Zuleta, 1995, pg.
108).
El propsito que moviliza la enseanza-aprendizaje no parte de la necesidad
intrnseca del individuo, segn sus propias preocupaciones e intereses personales, sino, por
el contrario, parte de la imposicin de un conjunto de resultados de saber sobre los cuales,
por lo dems, no se conocen ni sus premisas ni sus procedimientos. No se ensea a pensar,
- 60 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
se ensea a memorizar los resultados del pensar, y, ms especficamente, del pensar de
otros. A esto se refiere Zuleta cuando menciona el problema de que la educacin nos ha
ahorrado la angustia de pensar, de reflexionar crticamente. Por esto Zuleta seala que la
filosofa no es un cuerpo de saber que pueda ser transmitido. Es una prctica de la crtica.
Es una sospecha organizada, exigente y rigurosa. Es este tipo de actitud la que tendramos
que tratar de ensear. (Zuleta, 1995, pg. 167).
Y en esto mismo radica parte del problema de la educacin contempornea. No se
preparan hombres y mujeres que piensen y acten crticamente, que produzcan y
transformen conscientemente su propia historia, sino que se prepara fuerza de trabajo
asalariada, funcionarios y empleados del capital, sea este de carcter pblico o privado. A
este respecto, Zuleta seala que
Es muy distinto abrir un mercado de profesiones, una demanda de trabajo calificado, que abrir un
campo de pensamiento en el que la gente pueda pensar, pensar contra s mismo, contra lo
establecido, dudar, dudar de s mismo, dudar de lo que se ha credo, de los otros, de los poderosos,
dudar de los dbiles. (Zuleta, 1995, pg. 115)
En el pensar crticamente, y autocrticamente, en el pensar a partir de la necesidad y
el deseo, de la duda y la exigencia auto-personal por resolverla, en la bsqueda de nuevas
preguntas y nuevos problemas por resolver, en la obligacin por solucionar los conflictos y
contradicciones que nos ataen, es en donde reside parte del carcter que la pedagoga
crtica imprime en el campo de la educacin, como fenmeno social que contribuye con la
superacin de nuestra propias falencias.
La evaluacin es otro aspecto fundamental que hace parte de la pedagoga, y,
naturalmente, de la pedagoga crtica. El dilema consistente en evaluar para sancionar o
evaluar para transformar y mejorar, es uno de los principales asuntos que atae a los
principios fundamentales de la evaluacin en el campo pedaggico. Tradicionalmente la
evaluacin ha tenido como principio el sometimiento del estudiante. La evaluacin se
constituye, en este marco, en el arma con la que cuenta el profesor para mantener el orden y
la disciplina de sus estudiantes. Qu hara el profesor si le sustrajeran el derecho a usar
esta fundamental arma, la evaluacin, contra sus estudiantes? Qu pasara con la autoridad
legtima y legal de que est investido el educador?
Son preguntas esenciales que aquejan a los profesores enmarcados en el concepto
tradicional de educacin. Por supuesto, en los tiempos actuales la teora pedaggica ha
reivindicado los conceptos de autoevaluacin y coevaluacin como alternativas a la
- 61 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
evaluacin sancin. Hay que decir, adems, que en este terreno se han producido
importantes avances, aunque an haya mucho camino por recorrer. La pregunta, antao
formulada con intencin sancionatoria, es, ahora, impulsora del conocimiento, pieza
fundamental del saber.
Zuleta seala que una pregunta que se hace entre personas comunes y corrientes,
entre amigos, es una pregunta sana porque no supone que el otro sabe, o que yo s y voy a
calificar. (Zuleta, 1995, pg. 69). En efecto, cuando conversamos con un amigo y le
interrogamos sobre un asunto en particular, la pregunta como tal, no est investida de
sancin, nuestro propsito no es calificar a nuestro interlocutor, sino ms bien aclarar un
problema, una duda. Nuestro interlocutor responde, si sabe, con naturalidad, o, si no sabe,
puede reconocer su ignorancia. Esta es una relacin de pares que se respetan mutuamente y
que no estn calificndose el saber o la ignorancia mutua.
En el caso del profesor y su estudiante, Zuleta considera que
Ya no son dos experiencias que se confrontan sobre un tema. El solo hecho de preguntar es una
verdadera infamia. Cuando el maestro pregunta no lo hace para que el alumno responda desde su
propia experiencia de vida. El alumno no puede contestar nunca pensando, siempre tiene que tratar
de recordar lo que dijo el maestro. (Zuleta, 1995, pg. 69, 70).
Y si el estudiante no responde de memoria, tal y como el profesor espera que lo
haga, que para eso ya se le dict la clase, entonces la calificacin es desaprobatoria, cero
(0), no sabe nada, no entendi, es un ignorante, etc. Es una calificacin que sanciona al
interlocutor, a quien, por lo dems, no se respeta como un par, como otro, que dispone de
sus propios conocimientos, acertados o no. Adems es una sancin que le ridiculiza frente a
sus propios compaeros, para que aprenda la prxima vez, que hay que responder lo que el
maestro pregunta, y tal y como el maestro espera que venga esa respuesta, por si fuera
poco.
El momento de la evaluacin no es un momento de aprendizaje propiamente dicho,
en el que se cotejan los saberes adquiridos o producidos con antelacin, sino que se
convierte en un momento de confrontacin y, ms exactamente, de ataque al estudiante. En
el boletn Puo en Alto, que circula annimamente en la Universidad Nacional de
Colombia, encontr una serie de fragmentos que, de acuerdo con sus escritores, pertenecen
a Mao Tsetung (En los Cinco Tomos de las Obras escogidas de Mao Tsetung no hall tal
informacin). All se establecen algunos parmetros acerca de la evaluacin que son, a mi
juicio, muy pertinentes.
- 62 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
En efecto, el texto seala que segn palabras del lder chino
nuestro mtodo actual de efectuar exmenes es un mtodo para vrselas con el enemigo, no un
mtodo para tratar con el pueblo. Es un mtodo de ataque por sorpresa, de hacer preguntas solapadas
o extraas (...) hay que cambiarlo cabalmente. Yo estoy a favor de publicar las preguntas con
antelacin y de permitir que los estudiantes las preparen y las contesten con ayuda de libros ()
soplarse y presentar un examen a nombre de otra persona sola hacerse en secreto. Que se haga ahora
abiertamente. Si yo no puedo hacer algo y t escribes la respuesta y yo la copio, est bien.
Ensaymoslo. Debemos hacer las cosas de manera viva, no de manera innime. (F.R.E., 2009, pg.
3)
Es un criterio distinto, sin lugar a dudas. El que sabe puede soplarle al que no sabe.
El que no sabe puede copiarse del que si sabe. Si yo s la respuesta puedo ensearle al que
no la conoce. Es un derecho hacerlo, no es un delito que deba ser sancionado, o, peor an,
castigado. La nota pierde sentido, pues lo ms importante no es en cunto se valora el
aprendizaje, sino cul es la calidad de este aprendizaje, y, sobre todo, cules pueden ser las
estrategias para cualificar an ms este aprendizaje.
Y no se trata, por supuesto, de cambiar las notas clsicas numricas que van del 0 al
10 o del 0 al 5, por las alfabticas ms modernas, que van del muy mal al excelente, o,
incluso, de las notas cualitativas, que van del inaceptable al aceptable o sobresaliente, etc.
De lo que se trata, en sentido ms riguroso, es de cambiar totalmente el fundamento de la
evaluacin, el carcter sancionatorio o aprobatorio de la evaluacin, por un carcter ms
comprensivo, inter-comunicativo y autocrtico para el estudiante. De lo que se trata, en una
palabra, es de lograr una evaluacin para el mejoramiento de nuestras deficiencias y
falencias, por lo dems normales e inevitables pero superables.
Quiero referirme, por otra parte, a la importancia de poner cuidado al problema de
la educacin del propio maestro. En la tercera tesis sobre Feuerbach Marx llama la atencin
sobre este asunto en los siguientes trminos:
La teora materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educacin, y de
que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educacin
distinta, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y
que el propio educador necesita ser educado (Marx, 1966, pg. 404, 405 La cursiva es ma)
La alusin que hace Marx a la teora materialista es, en realidad, una crtica al
materialismo de Feuerbach, pues este consideraba, en el pasaje retomado por Marx, que las
circunstancias y la educacin constituan, por s mismas, el eje a travs del cual se produca
la transformacin social. Por eso Marx llama la atencin acerca de esta forma ilusa de
- 63 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
concebir el cambio social, recordando, de esta manera, que las circunstancias mismas son
creadas por el hombre y que el hombre necesita ser educado por el mismo hombre. El
hombre se educa, de acuerdo con esta concepcin, en el contexto de la lucha diaria por la
produccin y reproduccin de la existencia social, en el contexto de las contradicciones y
antagonismos sociales, en el esfuerzo por concebir tericamente este proceso complejo y
azaroso, en el contexto, en fin, de la vida y de las circunstancias concretas que rodean al
individuo y a la sociedad.
El cambio social, la transformacin de la realidad y la superacin de las
contradicciones y antagonismos, no son un resultado de la conciencia puramente abstracta,
o de una educacin ideal ms humanitaria, o de un deseo elevado que est vinculado con la
realidad solamente de manera utpica. Este cambio, esta transformacin y esta superacin
solamente pueden ser efectivas, concretas, en la medida en que se desarrollan en el terreno
prctico, como actividades vitales en accin, como luchas y pugnacidades que se van
enfrentando y resolviendo a travs del poder, es decir, de la capacidad real de llevar a cabo
acciones que conduzcan hacia la realizacin de tales o cuales movimientos de
transformacin.
Hacia 1957, el mximo lder de la revolucin China, Mao Tsetung, afirmaba que
los intelectuales son al mismo tiempo educadores. () Nuestros escritores y artistas,
cientficos y tcnicos, profesores y maestros, todos estn instruyendo a sus educandos, al
pueblo. Como son educadores y maestros, antes de nada ellos mismos deben ser educados.
(Tsetung, 1976, pg. 509) Y, ms adelante, este mismo dirigente chino agregaba: Por lo
tanto, es errneo suponer que la gente que educa a otros no necesite ya recibir educacin y
tampoco estudiar (Tsetung, 1976, pg. 509)
El hecho de que el educador necesite ser educado lo que implica es que, por una
parte, el educador mismo funciona como un agente reproductor de las condiciones sociales
y de los intereses dominantes en una poca y sociedad determinadas, y, por otra parte, el
mismo educador se presenta incapaz de resolver el problema de la autonoma, de la
libertad, del poder, de la razn, de la crtica y autocrtica de sus estudiantes. El que el
educador necesite ser educado, se justifica entonces, por una parte, en la medida en que el
educador reproduce las condiciones que habra ms bien que transformar, y, por otra parte,
en la medida en que el educador no cristaliza las propuesta de formar en la autonoma, la
libertad, la crtica y el poder de sus propios estudiantes. Estos dos aspectos son
- 64 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
fundamentales y hacen parte, necesariamente, de lo que podramos denominar como una
propuesta de pedagoga crtica.
El pensador colombiano Estanislao Zuleta, recordando a Platn, seala que ...el
problema fundamental de la educacin es combatir la ignorancia. (Zuleta, 1995, pg. 94).
Y, en efecto, el no saber, el desconocer, el no ser consciente, el estar desprovisto de razn,
son situaciones en que se ven representados los problemas medulares de la educacin.
Siguiendo al mismo Platn, Zuleta sostiene que
La ignorancia no es un estado de carencia como se lo imagina el sentido comn () sino () un
estado de llenura. Es un conjunto inmenso de opiniones en las que tenemos una confianza loca; no es
una falta. Esta, por el contrario, es propia de la ciencia: el saber que no sabe; no es en absoluto propio
de la Ideologa. (Zuleta, 2008, pg. 3)
La perspectiva crtica, entonces, queda marcada por un principio de
desconocimiento, o, en otras palabras, por el principio de reconocer que no se sabe. Si no se
reconoce el no saber, pues no queda espacio para el pensamiento y, mucho menos, para la
crtica. El ser ignorante implica un desconocimiento de este fundamento bsico del
conocimiento que es, precisamente, el desconocimiento. El ignorante no sabe que
desconoce en absoluto, no sabe que no sabe, est lleno de opiniones, pero desconoce que
estas opiniones no son un saber comprobado, sino que las asume como su saber absoluto,
dogmtico, inconsciente.
El primer paso, entonces, para afrontar el problema del conocimiento, consiste en
asumir nuestro propio desconocimiento. La famosa frmula de Scrates, que Zuleta trae a
colacin, segn la cual yo solo s que nada s, representa ya una postura inicial que est
abierta al conocimiento, que se plantea la preocupacin por subsanar este desconocimiento.
La investigacin y el conocimiento como tal, solamente pueden materializarse si
previamente se parte de la duda y del desconocimiento, en una palabra, de la pregunta que
cuestiona por el saber, a partir de un no saber.
Por esta razn el mismo Zuleta sostiene que la primera tarea es pues establecer una
crtica de la opinin. (Zuleta, 1995, pg. 95) y que la educacin efectiva tiene que
comenzar por crear una necesidad de saber [necesidad de pensar], por medio de la crtica de
la opinin. (Zuleta, 1995, pg. 96). Porque la opinin, como queda dicho, no se encuentra
fundamentada en la demostracin, en la comprobacin que requiere el conocimiento
efectivo, sino que busca sustentarse en la autoridad, en la tradicin, en la moda, etc..
- 65 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Dice Zuleta que la nica autoridad que la ciencia admite es la demostracin
(Zuleta, 2008, pg. 2). Y agrega que cuando se trata del saber efectivo, cuando se trata de
la Ciencia, no hay ninguna autoridad que pueda servir de respaldo. (Zuleta, 2008, pg. 2).
No se trata, entonces, de definir la verdad atendiendo al criterio de la autoridad. Que porque
lo dijo el presidente de la repblica, o porque lo dijo el papa, o porque as lo dice la
tradicin y la costumbre, no, el criterio para establecer la verdad, distinto a la mera opinin,
es el criterio de la demostracin.
Otro pensador que llama la atencin sobre este problema es Paulo Freire.
Refirindose al educando que ha logrado asumir su proceso de formacin de manera crtica,
afirma que ste no es mero espectador del proceso, es, cada vez ms, sujeto, en la medida
que, crticamente, capta sus contradicciones. (Freire, 1965, pg. 51). El dejar de ser mero
espectador, y ser ms bien un sujeto dentro del proceso de conocimiento, es un factor que
repercute en el hecho de que los educandos se hacen crticos y renuncian tanto al
optimismo ingenuo como al idealismo utpico, como al pesimismo y la desesperanza, y se
hacen crticamente optimistas. (Freire, 1965, pg. 52).
El carcter de lo crtico en la pedagoga tiene que ver, al menos en parte, segn
Paulo Freire, con la propuesta de armar al hombre contra la fuerza de los
irracionalismos (Freire, 1965, pg. 80). La irracionalidad, entendida desde la
perspectiva de la ilustracin y del pensamiento que se encuentra gobernado por la lgica del
juicio y por la razn argumentativa, se presenta como objeto de crtica que hay que superar
de manera educativa. En efecto, Freire seala que la contribucin del educador () sera
la de una educacin crtica y critizadora () una educacin que intentase el pasaje de la
transitividad ingenua a la transitividad crtica (Freire, 1965, pg. 79, 80) una
educacin para la decisin, para la responsabilidad social y poltica. (Freire, 1965, pg.
82).
Enfoque muy distinto al que Freire cuestiona y que denomina como la concepcin
bancaria de la educacin. He aqu las caractersticas de esta concepcin, tal y como las
describe Paulo Freire (1971, pg. 53):
a) el educador es siempre quien educa; el educando el que es educado.
b) el educador es quien sabe; los educandos quienes no saben.
c) el educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los
objetos pensados.
- 66 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
d) el educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dcilmente.
e) el educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados.
f) el educador es quien opta y prescribe su opcin; los educandos quienes
siguen la prescripcin.
g) el educador es quien acta, los educandos son aquellos que tienen la ilusin
de que actan, en la actuacin del educador.
h) el educador es quien escoge el contenido programtico; los educandos, a
quienes jams se escucha, se acomodan a l.
i) el educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la
que opone antagnicamente a la libertad de los educandos. Son estos
quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel.
j) finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros
objetos.
Frente a este tipo de procedimientos educativos es que corresponde, como se ha
venido afirmando, asumir una postura crtica y reconstructiva. Pasemos ahora a observar
con mayor detalle el problema que tiene que ver con el carcter poltico de la pedagoga
crtica.
- 67 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
4. EL CARCTER POLTICO DE LA PEDAGOGA CRTICA
Lo ms grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar
en el hombre es que consiste en un trnsito y un ocaso. (Nietzsche, 1992, pg. 29)
Los aspectos principales sobre los cuales los autores del enfoque de la pedagoga y
de la teora crtica concentran su mirada escrutadora, se encuentran representados por el
conjunto de relaciones y nexos que se establecen entre la pedagoga y el poder; para estos
autores no es posible desligar del anlisis pedaggico el asunto de las estructuras de poder;
no se puede desvincular del problema de la pedagoga, el problema de la economa poltica
y de las relaciones de clase; no resulta conveniente separar del anlisis de la pedagoga, el
anlisis de las desigualdades sociales y de las diferencias entre los sexos; no es pertinente
desagregar de la pedagoga el asunto de las perspectivas conservadoras y/o revolucionarias;
el asunto de la democracia, la libertad, la autonoma, la oficialidad, la crtica, el mercado, la
religin, la opresin, la indignacin, la resistencia, la esperanza, el cambio, la cultura. No
resulta apropiado, en resumen, desarticular el problema de la pedagoga de la estructura
econmica, poltica, social, cultural e histrica; estructura que no solamente se configura
como su contexto y determinante macro-social, sino que define, adems, los parmetros de
su dinmica y su forma de funcionamiento micro-social.
En el presente captulo presento los elementos de anlisis principales que han sido
abordados para el esclarecimiento de esta problemtica y me propongo, de manera
concreta, exponer los nexos bsicos entre la pedagoga, el poder y la violencia simblica,
as como evidenciar las implicaciones inevitables que la pedagoga crtica tiene en lo
tocante a los procesos de emancipacin y realizacin humana.
4.1. Pedagoga, poder y violencia simblica
Para los propsitos de este captulo conviene presentar, de manera exploratoria,
algunos elementos tericos relacionados con el problema del poder. Efectivamente, el
poder, desde un punto de vista general, puede ser entendido como la capacidad de
realizacin del sujeto y de la sociedad. El poder es verbo, es accin, es actividad vital.
Quien no tiene poder, pues no puede actuar, no puede realizarse, no puede objetivarse como
sujeto real y vital.
- 68 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
La poltica es la expresin del poder a escala global. Los polticos que elegimos a
travs de las urnas durante las votaciones que se llevan a cabo ms o menos
peridicamente, se encuentran investidos del poder que nosotros mismos les otorgamos a
travs de los votos. Ellos tienen un poder que es, estrictamente hablando, de naturaleza
colectiva o social. Quienes salen como perdedores en la contienda electoral, que son
siempre la mayora, no obtienen este poder colectivo o social, y se ven, por tanto, limitados
en su capacidad de accin, actuacin, realizacin y objetivacin.
La lucha por el poder es una constante en la historia de la humanidad. Y el poder se
manifiesta en todos los terrenos de la vida social. Se manifiesta en el estado, en el trabajo,
en la iglesia, en el ejrcito, en la familia y, por supuesto, en la escuela y en la universidad.
En todos los escenarios de la vida social y privada el poder se hace presente, y en todos los
escenarios de la vida social y privada se hace presente, del mismo modo, la lucha por el
poder. Consciente o inconscientemente. Los partidos de izquierda contra los partidos de
derecha, los trabajadores contra sus patronos, los sacerdotes y soldados rasos contra los
cardenales, papas y generales, los hijos contra los padres, la mujer contra el hombre, los
estudiantes contra sus profesores.
La lucha por el poder es, por una parte, una lucha por el reconocimiento del ser que
se encuentra sojuzgado y que busca su propia realizacin prctica, y, por otra parte, una
lucha por la conservacin de las prerrogativas y de los privilegios del ser cuyo predomino
quiere prevalecer y aparecer como incuestionable.
Una de las preguntas ms pertinentes que surgen cuando estamos refirindonos al
problema del poder, consiste en indagar acerca de los fundamentos o principios de este
mismo poder: En dnde se origina el poder social, cul es su fundamento, cul es el factor
sobre el cual se sustenta el poder de accin? Pregunta necesaria que corresponde tratar por
lo menos en trminos aproximados.
El poder, en esencia, surge del ser humano y es construido y fortalecido histrica y
socialmente. La economa, sin duda, es una de las principales fuentes de poder. Los
sectores que tienen mayor control sobre los recursos naturales, las finanzas y la industria, el
comercio y los servicios, son los sectores que mayor predominio, o poder, tienen sobre la
sociedad. Otra fuente de poder indiscutible lo constituye la fuerza y la violencia. Los
sectores que tienen bajo su dominio la accin de las armas, el gobierno de los ejrcitos, el
control de la industria blica, pues son los sectores que tienen un mayor poder sobre la
sociedad. Y, finalmente, como fuente de poder innegable tenemos que mencionar el
- 69 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
conocimiento y la informacin. Los sectores que, efectivamente, tienen mayor control sobre
los procedimientos de produccin de conocimiento, sobre la informacin, la ciencia, la
tecnologa, pues son en realidad los sectores que mayor poder tienen sobre la sociedad.
De acuerdo con el pensador Apple, la raza no es la nica manera en que el
poder de la diferencia acta en la educacin. Las relaciones entre gneros y clases, as
como la sexualidad, con todas sus contradicciones, tambin son cruciales. (Apple, 1996,
pg. 14, 15). El mismo Apple aclara que ms que una lgica central del poder, hay
mltiples centros, entre los cuales los ms importantes son la clase, el gnero, la
sexualidad, la raza y el nacionalismo. (Apple, 1996, pg. 187). El significado con el que se
puede designar al poder, de acuerdo con este pensador, consiste en que
no es slo un concepto negativo. Puede ser efectivamente utilizado como instrumento de dominio
y de imposicin de ideas y prcticas a la gente de una manera no democrtica. Ahora bien, significa
tambin la manera concreta y material que todos nosotros tenemos de intentar construir unas
instituciones que respondan a nuestras necesidades y esperanzas ms democrticas. (Apple, 1996,
pg. 18).
El poder, en efecto, puede ser til para llevar a cabo las transformaciones necesarias
social e histricamente. Sin la presencia de poder, individual y colectivo, sencillamente no
es posible instaurar y hacer efectiva la capacidad humana de existir, la vitalidad del ser.
Apple seala, por otra parte, que
entre la educacin y los diferentes poderes culturales, econmicos y polticos ha habido siempre
una relacin indisoluble. Los medios y los fines implicados en la poltica y la prctica educativa son
el resultado del esfuerzo de poderosos grupos y movimientos sociales por legitimar sus
conocimientos, por defender o potenciar sus modelos de movilidad social y por incrementar su poder
en el conjunto de la sociedad. (Apple, 1996, pg. 23).
Y como el poder tambin hace presencia en el mbito escolar, la pedagoga crtica
lo que busca es precisamente construir e instaurar un poder colectivo de colaboracin y
cooperacin desde la escuela. En parte a esto se refiere Apple cuando nos exhorta a que
nos tomemos muy en serio las complejas conexiones entre lo que enseamos en las aulas y
las relaciones desiguales de poder en el conjunto de la sociedad. (Apple, 1996, pg. 176).
Nos compele a tomar en serio el asunto de las relaciones entre lo que enseamos y la
finalidad de eso que enseamos, el por qu y el para qu de lo que enseamos.
Siguiendo, en este sentido, al pensador Michael Apple, resulta vital recordar la
importancia capital de considerar a la escuela de una forma relacional, de verla en
conexin, fundamentalmente, con las relaciones de dominacin y explotacin de la
- 70 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
sociedad en un sentido amplio. (Apple, 1997, pg. 25). La estructura social, vista desde un
enfoque global, tiene por fuerza que reproducirse en la estructura educativa, o, ms
precisamente, en el sistema escolar, visto desde un enfoque local. Las relaciones de poder y
la jerarquizacin de la sociedad se representa en forma cabal en las propias relaciones de
poder y jerarquizacin escolares.
Advierte Apple que el trabajo educativo que no est fuertemente relacionado con
una profunda comprensin de dichas realidades (sin abandonar el anlisis serio de la
economa poltica y de las relaciones de clase) corre el peligro de perder su propia alma.
(Apple, 1997, pg. 26). La pedagoga crtica por lo tanto concentra buena parte de su
atencin a dilucidar el problema de las relaciones de poder que se manifiestan en la
sociedad, as como las relaciones de poder que se expresan en el mbito escolar, y, adems,
las relaciones de poder que se establecen entre la estructura social y el contexto escolar.
Uno de los aspectos en que estas relaciones de poder se manifiestan tiene que ver
con las implicaciones de los procesos de evaluacin nacional, como dice Apple, dirigidos
desde arriba. Este autor concluye afirmando que las polticas implantadas para elevar la
calidad, garantizar pblicamente el rendimiento y hacer unas escuelas ms competitivas,
han tenido unos resultados muy perjudiciales para los estudiantes que ya eran los menos
favorecidos. (Apple, 2002, pg. 119). Es decir, que los efectos negativos, como suele
suceder siempre, o por lo menos casi siempre, recayeron sobre los sectores que se
encuentran en situacin de mayor pobreza y marginalidad. Aunque Apple ms adelante
seala que no slo han sido los estudiantes quienes han sufrido estos efectos negativos:
tambin los notan los enseantes o los administradores, que han endurecido sus criterios
para determinar qu estudiantes son capaces y cules no. (Apple, 2002, pg. 119).
Claro que, en estricto sentido, este proceder segn el cual es necesario identificar a
los ms capaces, termina afectando, de igual modo, es decir, negativamente, a los
estudiantes incapaces, o, para ser ms precisos, a los estudiantes que se encuentran
desprovistos de un cierto capital econmico y cultural, a los estudiantes ms pobres y
marginados. De hecho el mismo Apple lo corrobora cuando seala que las escuelas
mismas, al igual que otras instituciones, slo responden a quienes ya poseen un capital
econmico y cultural. (Apple, 2002, pg. 120).
Cuando afirmamos que existen sectores que tienen un mayor predominio sobre la
sociedad, lo que decimos es que estos sectores son los que mayor poder tienen.
Lgicamente, esta situacin implica la ausencia de poder en la mayora de la poblacin, o,
- 71 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
por lo menos, una presencia muy reducida de este poder. Marx y Engels, para quienes el
poder es el resultado de la capacidad productiva social, consideran que
El poder social, es decir, la fuerza de produccin multiplicada, que nace por obra de la cooperacin
de los diferentes individuos bajo la accin de la divisin del trabajo, se les aparece a estos individuos,
por no tratarse de una cooperacin voluntaria, sino natural, no como un poder propio, asociado, sino
como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no saben de dnde procede ni a dnde se dirige
y que, por tanto, no pueden ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie de fases y etapas
de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los hombres y que incluso
dirige esta voluntad y estos actos. (Marx, Engels, s. f., pg. 36).
El poder social del que hablan estos pensadores, es el poder que la sociedad ha
venido acumulando a travs de la historia de la produccin y reproduccin de la existencia
de los mismos seres humanos. Este es un poder enajenado en la medida en que la mayora
de la poblacin se encuentra frente a l como con algo que le resulta extrao, es un poder
que no le pertenece, que no le es propio, a pesar de que, como poder social, es una
produccin suya. El poder, como producto social, se manifiesta en la poca moderna a
travs de la acumulacin de capital. El capital, en esencia, no es ms que trabajo acumulado
a lo largo de los aos, dcadas, e incluso siglos.
El poder de la sociedad contempornea, desde este punto de vista, puede verse
reflejado en el capital acumulado. La ciencia y la tecnologa son resultados del trabajo
humano y, como tales, representan capital, es decir, poder. Los computadores, la
ciberntica, la investigacin espacial, la informacin gentica, la Internet, la fibra ptica,
las armas tecnolgicas de destruccin masiva, entre otros artefactos y adelantos, son, en
esencia, productos del trabajo del hombre, y, por tal razn, representan el poder que el
mismo hombre ha venido acumulando, en forma de capital, para el control y dominio de la
naturaleza y, por lo menos por ahora de manera parcial, para el domino del universo.
Es claro que estos artefactos cientficos y tecnolgicos, que no son otra cosa que la
manifestacin del poder del hombre sobre la naturaleza, se encuentran bajo el control de
reducidos grupos sociales. La produccin de este poder impresionante, que puede muy bien
servir tanto para la elevacin a la cima de la libertad y la realizacin del ser humano, como
para la autodestruccin del planeta y de la misma vida humana, es una produccin que se
adelanta de manera colectiva, a travs de la colaboracin organizada de la sociedad, pero
cuyos beneficios pertenecen, dado el carcter privado de la propiedad, a los pequeos
sectores de propietarios.
- 72 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Este proceso de apropiacin privada de los productos del trabajo social y, en
consecuencia con ello, de expropiacin de la gran mayora de estos mismos productos, es lo
que explica el estado de enajenacin en que se encuentra esta mayora de la poblacin, en
lo tocante a su producto, pues este no les pertenece, les es extrao, es propiedad de otros.
Este poder social se les presenta, entonces, como un poder ajeno que les sojuzga y les
somete, como un poder del propietario sobre el expropiado, del acaudalado sobre el
miserable, del poderoso sobre el dbil, del rico sobre el pobre.
Dicen Marx y Engels que
La clase que tiene a su disposicin los medios para la produccin material dispone con ello, al mismo
tiempo, de los medios para la produccin espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo
por trmino medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir
espiritualmente. (Marx, Engels, s. f., pg. 50)
Los medios para la produccin espiritual, los recursos para adelantar investigaciones
y desarrollar trabajos cientficos, son los mismos recursos que se encuentran a disposicin
de los sectores sociales dominantes. Quien cuenta con el control de los medios para la
produccin material, dicen estos pensadores, disponen tambin del control para la
produccin espiritual. Las ideas dominantes son las mismas ideas de la clase dominante, es
decir, de la clase que tiene el control sobre los medios de produccin material y espiritual.
El poder material y el poder espiritual son, por lo tanto, propiedad privada. Pertenecen a la
clase propietaria.
Ahora bien, cuando se concibe el poder como la capacidad de realizacin del sujeto
y de la sociedad, entonces el poder deja de ser algo abstracto, aislado o ajeno al individuo
comn y corriente. Y como el poder se encuentra vinculado de manera directa con la
poltica, pues la realizacin del individuo y de la sociedad es un asunto que se define
polticamente. El no poder actuar, no poder realizarse, no poder objetivarse como sujeto
real y vital es un problema poltico. Es por esta razn que la educacin y la pedagoga se
encuentran vinculadas con el asunto del poder y de la poltica.
Hay que sealar, como lo manifiesta Michael Apple (cfr. Apple, 1996), que el
asunto del poder y de la liberacin, desde el campo educativo y social, es un problema que
tiene que ver con la discriminacin racial, sexual, de gnero y de clase. La educacin, desde
el punto de vista poltico, se convierte en escenario de disputa en el que se expresan las
condiciones y los actores del conflicto. Para Apple nuestro objetivo no debera ser una
instruccin funcional, sino una crtica, poderosa, una instruccin poltica que permita la
- 73 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
adquisicin de una autntica comprensin y control de todas las esferas de la vida diaria en
que participamos. (Apple, 1996, pg. 62) Y ms adelante agrega que, desde esta
perspectiva, debemos reconocer que nuestra tarea como educadores con espritu crtico
y democrtico es una tarea poltica. (Apple, 1996, pg. 81).
Parte del anlisis que hace el pensador norteamericano Henry Giroux, en lo tocante
al papel de las escuelas en el contexto del poder hegemnico de las corporaciones y
megacorporaciones del capitalismo contemporneo, consiste en plantear que estas mismas
escuelas
han abandonado las pedagogas y los modelos de aprendizaje en los que se tratan aspectos sociales
importantes, se plantean interrogantes sobre cmo funciona el poder en la sociedad o se tratan
consideraciones sociales fundamentales sobre la justicia social como elemento constituyente de la
interrelacin entre la prctica cultural y la poltica democrtica. (Giroux, 2001, pg. 13)
Este fenmeno de transformacin de los contenidos pedaggicos en la escuela,
resulta crucial al momento de dilucidar el carcter que le corresponde asumir a la misma
escuela, en un contexto en el que lo que prima es garantizar el proceso de acumulacin y
concentracin del capital por parte de los grandes emporios econmicos. Las deficiencias
crticas que seala Giroux, tales como la ausencia de un debate sobre el poder, la justicia
social, la cultura, la poltica y la democracia son, en efecto, elementos que no hacen parte
del sentido utilitario y mercantil con que tales emporios impregnan los procesos
pedaggicos y educativos, representando ms bien aspectos incmodos, innecesarios y
superfluos para el poder dominante.
Es por esto que el mismo Giroux llama la atencin sobre la importancia de la
pedagoga como elemento constitutivo de una cultura poltica democrtica que vincule las
luchas sobre las identidades con el significado de luchas ms amplias sobre las relaciones
materiales de poder. (Giroux, 2001, pg. 15). Para este pensador, el problema de la
pedagoga crtica no puede por tanto desligarse del combate que se libra actualmente en el
terreno poltico y de los esfuerzos que buscan configurar una nueva forma de comprender y
materializar el poder, as como de la dinmica poltica, democrtica y cultural que nos
rodea. Giroux los resume de la siguiente manera:
la crisis de los social se agrava an ms, en parte, ante la falta de voluntad por parte de muchos
liberales y conservadores de reconocer la importancia de la educacin formal e informal como fuerza
para estimular la participacin crtica en la vida cvica, y de la pedagoga como prctica cultural,
poltica y moral crucial para conectar la poltica, el poder y los sujetos sociales con los procesos
formativos ms amplios que constituyen la vida pblica democrtica. (Giroux, 2001, pg. 19)
- 74 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Una de las principales repercusiones del modelo impuesto por el poder hegemnico
consiste por tanto en que la pedagoga se despolitiza y la cultura acadmica se convierte
en el medio para colocar a los estudiantes en el orden social injusto que exalta el poder
comercial a expensas de valores civiles y pblicos ms amplios. (Giroux, 2001, pg. 19).
En parte, Giroux considera que este problema debe ser abordado a partir del
reconocimiento de la necesidad de implicar en el debate los aspectos ticos y morales que
podran configurar una propuesta de pedagoga crtica viable polticamente.
A este respecto llama la atencin acerca del hecho segn el cual los discursos
pedaggicos que se definen en trminos polticos y morales, sobre todo si hacen hincapi
en las operaciones de poder y su relacin con la produccin de conocimiento y de
subjetividades, son objeto de burla o, sencillamente, se ignoran. (Giroux, 2001, pg. 19).
Lo tico y lo moral quedan rezagados como elementos superfluos del debate democrtico,
reflejndose con ello una postura dbil y decontextualizada. Dice Giroux que
Por un lado, la teora educativa radical ha manifestado una crtica profunda, a la vez que una
indignacin moral, hacia las injusticias sociales y polticas que se reproducen en las escuelas pblicas
norteamericanas. Por el otro, empero, no ha sabido desarrollar un discurso moral y tico sobre el cual
pudiera fundamentar su propia visin de la sociedad y de la escuela. (Giroux, 1998, pg. 65).
Con base en este planteamiento, segn el cual se carece de un lenguaje de propsito
moral, Giroux sostiene que la teora educativa radical ha sido incapaz de plantear un
discurso terico y un conjunto de categoras, como base para la construccin de formas de
conocimiento, de relaciones sociales dentro del aula y de visiones del futuro que den
sustancia al significado de la pedagoga crtica. (Giroux, 1998, pg. 66, 67). En este
sentido, Giroux considera que
la pedagoga, en sus versiones conservadora y neoliberal, se presenta en completa oposicin a los
tipos de enseanza crtica diseados para aportar a los estudiantes las habilidades y la informacin
necesarias para reflexionar crticamente sobre los conocimientos que adquieren y sobre qu puede
significar para ellos cuestionar las formas de poder antidemocrticas. (Giroux, 2001, pg. 19)
Por el contrario, de lo que se tratara, de acuerdo con el mismo Giroux es de
comenzar a concebir
la prctica pedaggica como el resultado de las luchas sociales entre diferentes grupos sobre cmo
deben definirse los ciudadanos, [observando] qu papel desempea la pedagoga en la determinacin
de los conocimientos sobre los cuales vale la pena investigar seriamente, o cmo la pedagoga
proporciona al alumnado las condiciones necesarias para reconocer las formas antidemocrticas de
poder. (Giroux, 2001, pg. 26)
- 75 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Estas consideraciones implican, de acuerdo con Giroux, construir conjuntamente un
nuevo sentido de la pedagoga como una prctica moral y poltica a travs de la cual el
conocimiento, los valores y las relaciones sociales se despliegan en un marco de relaciones
de poder desiguales para producir nociones de ciudadana, posiciones temticas y formas de
identidad nacional. (Giroux, 2001, pg. 95). Asignndole al problema un contenido moral
y tico podemos comenzar a visualizar un enfoque crtico viable, esperanzador y
comprometido con las luchas que se libran social e histricamente, en procura de construir
condiciones de equidad, igualdad y justicia social.
Giroux lo sintetiza de la siguiente manera:
la tarea de desarrollar una tica radical como parte vital de una teora radical de la educacin
implica () la elaboracin de una visin del futuro; visin que habr de estar enraizada en la
construccin de sensibilidades y relaciones sociales que den sentido a un concepto de vida
comunitaria que entienda la democracia como una pugna por extender los derechos civiles y mejorar
seriamente la calidad de la vida humana. (Giroux, 1998, pg. 69).
El punto crucial lo constituye el deseo de procurar un mejor nivel en la calidad de la
vida humana. Para Giroux este deseo se encuentra supeditado al problema de la tica,
entendida en el marco de las posibilidades de felicidad del ser humano. En esta perspectiva,
segn reitera Giroux,
una de las tareas ms importantes de una teora crtica de la educacin es la de analizar de qu
manera las experiencias constituidas histricamente pueden contribuir a la elaboracin de un
discurso tico que posea una intencin poltica emancipatoria. Es decir, un discurso que pueda
proporcionar la base para la organizacin y el sostenimiento de una comunidad de esferas pblicas
inextricablemente conectadas a formas de adquisicin personal y social de facultades crticas, que
extiendan el proyecto de la posibilidad humana y de la futura felicidad colectiva. (Giroux, 1998, pg.
100).
Diversos pensadores han considerado tambin esta relacin estrecha que existe entre
lo pedaggico y lo poltico. Por ejemplo, hacia finales de 1920, Lenin sostena que era
fundamental la vinculacin de la instruccin con nuestra poltica () no podemos
mantenernos en toda la lnea de nuestra labor de instruccin en el viejo punto de vista de la
instruccin apoltica, no podemos colocar esa labor desligada de la poltica. (Lenin, 1980,
pg. 649). Las tareas que Lenin planteaba como urgentes en materia de supresin de las
clases sociales, ampliacin y fortalecimiento de la industria y la economa rusas,
construccin de la sociedad socialista y, posteriormente, comunista, no podan llevarse a
cabo al margen de la educacin, ni esta misma educacin encontrarse al margen de la
poltica.
- 76 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Y desde el punto de vista de la pedagoga crtica, naturalmente, las
desigualdades en materia de poder y de privilegio existentes en el aula de clases ()
resultan ser una prolongacin de las condiciones dominantes en la sociedad en su
conjunto. (McLaren, 1994, pg. 18). La poltica escolar no puede ser otra que la relacin
de dominacin que se desarrolla en el mismo espacio escolar, por lo que resulta evidente la
necesidad de subrayar el carcter poltico que tiene la escuela, en tanto que escenario de
poder, dominacin y violencia simblica. Dice McLaren que
La pedagoga radical no se limita a poner entre parntesis la realidad, sino que la reestructura
radicalmente, desmantelando las creencias consolidadas y problematizando las prcticas sociales y
los constituyentes de la experiencia, poniendo en primer plano y haciendo perceptibles las relaciones
de poder y conocimiento entre el maestro y el alumno. (McLaren, 1994, pg. 67).
La educacin se asume desde una postura de compromiso poltico con los sectores
tradicionalmente marginados de la vida econmica y social. Marginados de los problemas
atinentes a la transformacin de sus propias condiciones de vida y de sus propias
problemticas. Refirindose al compromiso de los maestros, dice McLaren que es
misin de la pedagoga crtica la construccin de una praxis para los maestros que impulse
una solicitud activa hacia los marginados y los desposedos, tanto hombres como mujeres,
hacia aquellos que han sido desposedos por la incursin de la lgica del capital en el
mundo tanto rural como urbano (McLaren, 1995, pg. 42).
En este escenario resulta imprescindible comprender el rol de la escuela en una
sociedad dividida en funcin de la raza, la clase social y el sexo. (McLaren, 1995, pg.
50). En este sentido es que agrega McLaren que la pedagoga crtica ha fijado las
dimensiones polticas de la enseanza, argumentando que la principal funcin de la escuela
es la de reproducir los principios, valores y privilegios de las lites existentes. (McLaren,
1995, pg. 50). En esto radica el carcter reproductor que la escuela asume en el plano de
las relaciones sociales de dominacin de la sociedad contempornea. En palabras de
McLaren las escuelas () todava sirven de vigorosos mecanismos de reproduccin de la
raza dominante, la clase, y las relaciones de gnero y los valores imperiales del orden
sociopoltico dominante. (McLaren, 1995, pg. 267).
Pero no solamente, como hemos dejado ya planteado, la escuela se define como
simple reproductora de las relaciones sociales de dominacin, sino que adems la
pedagoga crtica como forma de poltica cultural tambin est implicada en la construccin
de un lenguaje que fortalezca a los profesores para abordar seriamente el rol de la
enseanza y su participacin en el conocimiento y el poder. (McLaren, 1995, pg. 55). El
- 77 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
propsito no consiste entonces en asumir una postura contemplativa, derrotista o
determinista, a partir de la cual ya no hay nada que hacer, sino en reconocer que en el
mbito escolar se desarrollan una serie de procesos, de confrontacin y de pugna en los que
es posible incidir crtica y polticamente. Se trata, en este sentido, de ayudar a los
estudiantes a establecer las conexiones necesarias entre sus deseos, sus frustraciones y las
formas culturales y las prcticas sociales que les informan. (McLaren, 1995, pg. 143)
Dice Freire, a este respecto, que sera necesaria
Una educacin que posibilitara al hombre la discusin valiente de su problemtica. () Que lo
advirtiera de los peligros de su tiempo, para que, consciente de ellos, ganase la fuerza y el coraje de
luchar, en vez de ser llevado y arrastrado a la prdida de su propio yo sometido a las
prescripciones ajenas. () Que lo dispusiera a revisiones constantes, al anlisis crtico de sus
hallazgos. A una cierta rebelda, en el sentido ms humano de la expresin. (Freire, 1965, pg. 82)
Es clara la intencin de la pedagoga crtica al reivindicar la importancia del sujeto
como un sujeto valeroso, cuestionador, liberador y rebelde, es decir, un sujeto poltico que
lucha por la transformacin de sus condiciones de vida y por la superacin de sus
principales contradicciones. El mismo Freire considera que la educacin debe estar
orientada en el sentido de
La superacin de posiciones que revelan falta de fe en el educando. Falta de fe en su poder de hacer,
de trabajar, de discutir. Ahora bien, la democracia y la educacin democrtica se fundan ambas,
precisamente, en la fe en el hombre. En la creencia de que l no slo puede sino debe discutir sus
problemas. Los problemas de su pas. De su continente, del mundo. Los problemas de su trabajo. Los
problemas de la propia democracia. (Freire, 1965, pg. 88)
Es, por lo tanto, un sujeto poltico y cosmopolita el que quiere formarse a travs del
apoyo de la pedagoga crtica. Un sujeto preocupado por los problemas mundiales y por los
problemas que le ataen ms cotidianamente. Pues estos problemas, aunque en mayor
medida aquellos que hacen parte de la vida cotidiana, son generalmente ignorados en el
campo educativo. A los jvenes, por ejemplo, no se les ensea a pensar en trminos de sus
preocupaciones ms vitales, en trminos de sus problemas ms acuciantes, no se tienen en
cuenta sus problemas concretos para llevar a cabo los procesos pedaggicos y educativos,
la educacin poltica no tiene cabida, se pretende una educacin neutral, apoltica.
Es por esto que Ponce puede afirmar que la llamada neutralidad escolar solo
tiene por objeto sustraer al nio de la verdadera realidad social: (Ponce, 1981, pg. 184).
Efectivamente, la separacin arbitraria de los contenidos de la enseanza y de la realidad
concreta que experimentan a diario los jvenes que van a la escuela, no solamente se
- 78 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
convierte en un catalizador de la realidad, ocultndola, sino, adems, en un escenario en el
que la llamada neutralidad no tiene cabida. Por lo dems, la neutralidad no es un concepto
que pueda materializarse en la prctica, toda vez que la subjetividad y el inters, ya sean
estos de carcter individual o colectivo, permean de manera intrnseca la realidad social y
las relaciones sociales.
La conclusin de Ponce es categrica: Mientras no desaparezca la sociedad
dividida en clases, la escuela seguir siendo un simple rodaje dentro de un sistema general
de explotacin, y el cuerpo de maestros y profesores, un regimiento que defiende como el
otro los intereses del estado. (Ponce, 1981, pg. 188). Desde el punto de vista poltico,
tenemos entonces que la escuela y, en general la pedagoga, se constituyen en aparatos
reproductores del sistema y garantizadores de la estabilidad y mantenimiento del status
quo. All se establecen las condiciones que reproducen y garantizan las relaciones de
dominacin imperantes en la sociedad de clases.
Ya Ponce lo haba sealado cuando afirmaba que la educacin es el
procedimiento mediante el cual las clases dominantes preparan en la mentalidad y la
conducta de los nios las condiciones fundamentales de su propia existencia. (Ponce,
1981, pg. 168-173). En este mismo sentido se pronuncia T. Vasconi cuando seala que
la escuela () es el lugar por excelencia de transmisin e imposicin de las ideas y la
cultura dominante. (Vasconi, 1988, pg. 48). Y agrega que la Escuela, entonces, como
lugar de transmisin e imposicin de la ideologa dominante, es el lugar en que se ejerce
la violencia aunque no fsica en este caso sino simblica- de la clase dominante, y
tambin por lo mismo, lugar privilegiado de la lucha ideolgica. (Vasconi, 1988, pg.
50).
Y los pensadores colombianos Carlos Miana y Jos Gregorio Rodrguez, en similar
sentido, sealan que
La educacin y la pedagoga modernas descansan y a su vez se orientan a la construccin de un
sujeto racional, centrado, unitario, autnomo, un sujeto en el doble sentido foucaultiano, sujeto a
otros y controlado socialmente, y autocontenido y sujetado a su propia identidad por la conciencia;
en ltimas, no un individuo ms libre sino ms gobernable en la medida que l mismo se controla.
(Miana y Rodrguez, 2002, pg. 14)
El individuo autocontrolado es el individuo de la sociedad administrada y gobernada
a travs de la tecnologa, la sociedad automatizada, la tecnocracia propiamente dicha.
- 79 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Aunque es necesario, como afirma Zuleta, llamar la atencin en el sentido de que, si bien es
cierto que
por un lado, la educacin tiende a la adopcin de las necesidades del sistema, () por otra parte,
el campo de la educacin es un campo de combate. () Repito, la educacin es un campo de
combate; los educadores tienen un espacio abierto all y es necesario que tomen conciencia de su
importancia y de las posibilidades que ofrece. (Zuleta, 1995, pg. 47).
A este respecto McLaren sostiene que las aulas son emplazamientos culturales
complejos que no estn listos para la revolucin ni para una complicidad ftil con la
opresin, pero que poseen el potencial para una prctica transgresiva en la que las
identidades son constantemente negociadas: son lugares de contrapresin y
contranarracin. (McLaren, 1995, pg. 270). Como campo de combate, la educacin hace
posible no solamente la reproduccin del sistema y de sus relaciones de dominacin, sino,
por otra parte, ofrece la alternativa de trastocar estas condiciones, de formar sujetos crticos
para la transformacin de estas condiciones, esta es una tarea que de acuerdo con Bourdieu,
hace parte del compromiso de los intelectuales. En efecto, este pensador francs seala que
Es en la esfera intelectual donde los intelectuales deben llevar el combate, no solamente porque es
sobre este terreno donde sus armas son ms eficaces, sino tambin porque, la mayora de las veces,
es en nombre de una autoridad intelectual en particular de la ciencia como las nuevas tecnocracias
llegan a imponerse. As, por ejemplo, la nueva demagogia poltica se apoya en los sondeos para
legitimar la puesta en prctica de las polticas neo-liberales, las medidas represivas tomadas en contra
de los extranjeros o las polticas culturales hostiles a la vanguardia. sta es la razn por la cual los
intelectuales deben dotarse de medios de expresin autnomos, independientes de los requerimientos
pblicos o privados, y organizarse colectivamente para poner sus propias armas al servicio de los
combates progresistas. (Bourdieu, 2003, pg. 270)
Sin revolucin, sin crtica, sin subversin, no sera posible la libertad, no sera
posible derribar los muros de la prisin. De aqu, en parte, se desprende el carcter
peligroso que el pensador francs Michel Foucault le atribuye al discurso. Dice Foucault:
... yo supongo que en toda sociedad la produccin del discurso est a la vez controlada, seleccionada
y redistribuida por un cierto nmero de procedimientos que tienen por funcin conjurar los poderes y
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. (Foucault,
1987, pg. 11).
Por esto, siguiendo a Foucault, podemos observar en la sociedad diferentes
procedimientos de exclusin, entre los que encontramos la confrontacin entre la palabra
prohibida vs. la palabra permitida, la separacin entre la locura vs. la razn, y la oposicin
entre la voluntad de verdad vs. la mentira y falsedad.
- 80 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
En este contexto resulta vital el despliegue de la actitud crtica y creativa. Para
Foucault todo sistema de educacin es una forma poltica de mantener o de modificar la
adecuacin de los discursos, con los saberes y los poderes que implican. (Foucault, 1987,
pg. 37). Estos saberes y estos poderes all implicados son, precisamente, el objeto de la
crtica y de la negacin. La escritura y la lectura se encuentran avocadas a ... poner en
duda nuestra voluntad de verdad; restituir al discurso su carcter de acontecimiento;
levantar finalmente la soberana del significante. (Foucault, 1987, pg. 43). El discurso no
es neutro, imparcial, objetivo; por el contrario, se encuentra cargado de intencionalidad,
parcialidad, subjetividad, deseo, temor, angustia, etc. El reto, en parte, consiste en restituir
el carcter vital, existencial, concreto de la escritura y de la lectura, como accin
evidentemente poltica, histrica y social.
La educacin, por ms que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo individuo en una
sociedad como la nuestra puede acceder a no importa qu tipo de discurso, se sabe que sigue en su
distribucin, en lo que permite y en lo que impide, las lneas que le vienen marcadas por las
distancias, las posiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educacin es una forma poltica de
mantener o de modificar la relacin de los discursos, con los saberes y los poderes que implican.
Qu es, despus de todo, un sistema de enseanza, sino una ritualizacin del habla; sino una
cualificacin y una fijacin de las funciones para los sujetos que hablan; sino la constitucin de un
grupo doctrinal cuando menos difuso; sino una distribucin y una apropiacin del discurso con sus
poderes y saberes? (Foucault, 1987)
Tambin Foucault, segn vemos, concibe el campo educativo como un escenario en
el que se reproducen las condiciones sociales predominantes en un contexto econmico y
poltico determinados. El discurso que se pone a circular y sobre el cual son formados los
educandos, es un discurso atravesado por los poderes, las luchas y los saberes dominantes.
Es necesario considerar, por otra parte, que en la escuela o en el escenario
educativo, las relaciones de poder entre los sujetos all implicados, adopta, como en la
sociedad, un carcter de dominacin. La institucin educativa refleja, aunque no de manera
mecnica, las mismas relaciones de dominacin que se desarrollan en la sociedad. Y es,
precisamente, en este contexto dominante donde se expresa lo que los pensadores franceses
Bourdieu y Passeron denominan como violencia simblica.
Dicen estos pensadores, refirindose al poder que se desarrolla en el mbito
educativo, que
todo poder de violencia simblica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e
imponerlas como legtimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza,
- 81 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
aade su propia fuerza, es decir, propiamente simblica, a esas relaciones de fuerza. (Bourdieu &
Passeron, 2001, pg. 18).
En efecto, gran parte de este poder de violencia simblica, aquel que impone
significados de manera legtima, y que disimula el fundamento de su propia fuerza, es
decir, las relaciones de poder en que se sustenta, se encuentra representado por el poder que
se ejerce en el campo educativo, el poder del saber (del que es depositario exclusivo el
profesor), frente a la sumisin del no saber (representado en la ignorancia del estudiante).
En esta misma proposicin, los autores hacen referencia a la propia fuerza simblica de la
educacin, que se aade a la fuerza de las relaciones de poder establecidas socialmente.
Estos mismos autores han considerado que toda accin pedaggica es
objetivamente una violencia simblica en tanto que imposicin, por un poder arbitrario, de
una arbitrariedad cultural. (Bourdieu & Passeron, 2001, pg. 19). Y esta violencia
simblica, de acuerdo con este planteamiento, adquiere su sustento material en el hecho de
que son las relaciones de fuerza el fundamento de la imposicin e inculcacin de la
arbitrariedad cultural. Los autores plantean que las relaciones de fuerza entre los grupos
o las clases que constituyen una formacin social son el fundamento del poder arbitrario
que es la condicin de la instauracin de una relacin de comunicacin pedaggica ().
Pero, por otra parte, la violencia simblica se sustenta tambin en el hecho de que al
imponer [e] inculcar ciertos significados, tratados () como dignos de ser reproducidos
por una accin pedaggica, [se] reproduce () la seleccin arbitraria que un grupo o una
clase opera objetivamente en y por su arbitrariedad cultural. (Bourdieu & Passeron, 2001,
pg. 20, 22).
Una de las principales conclusiones del trabajo de estos pensadores consiste en
considerar, como lo afirman los propios autores, que la condicin de ejercicio de toda
accin pedaggica es, objetivamente, el desconocimiento social de la verdad objetiva de la
accin pedaggica. (Bourdieu & Passeron, 2001, pg. 27). Y cul es esa verdad objetiva
a la que se refieren? Pues al reconocimiento de que la accin pedaggica, en s misma, lleva
implcitos, en su ejercicio normal, la inculcacin, el poder simblico, la violencia simblica
y la imposicin de la arbitrariedad cultural. En una palabra, la accin pedaggica lleva
consigo en trminos generales la propia reproduccin de las relaciones de fuerza en las que
prevalece, naturalmente, la fuerza de las clases dominantes. La pedagoga reproduce el
poder de las clases dominantes, as como las desigualdades de gnero, raza y sexo.
- 82 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Pero entonces qu pasa con la pedagoga crtica? El asunto se complica. Si la
pedagoga quiere cuestionar (es decir, criticar) aquello en que se sustenta (es decir, la
violencia simblica y la reproduccin de la misma violencia simblica), entonces, como
consecuencia lgica, tenemos que la pedagoga se autodestruye. Se auto-elimina.
Desaparece, sin ms. Nos enfrentamos, como afirman estos autores,
con una nueva versin de la paradoja de Epimnides el Embustero: o bien ustedes creen que yo no
miento cuando les digo que la educacin es violencia y mi enseanza es legtima y por tanto no
pueden creerme; o bien ustedes creen que yo miento y mi enseanza es legtima y por tanto no
pueden creer tampoco en lo que yo digo cuando digo que es violencia. (Bourdieu & Passeron, 2001,
pg. 27).
Cmo resolver esta apora? Porque efectivamente lo que encontramos aqu es un
callejn sin salida. O, por lo menos, aparentemente. Y, en realidad, de lo que se trata,
precisamente, es de destruir la pedagoga, como ejercicio de dominacin simblica y de
violencia cultural arbitraria legitimada por los sectores minoritarios dominantes. As como,
por otra parte, de lo que se trata, precisamente, es de destruir la poltica, como ejercicio del
poder de una clase sobre otra; de destruir la economa, como ejercicio de explotacin de los
trabajadores por parte de la clase propietaria; de destruir, en general, la forma de vida
contempornea, fundamentada en la fuerza material y en el poder de imposicin de los
sectores minoritarios dominantes.
4.2. Pedagoga para la emancipacin y la realizacin del
ser humano
Uno de los problemas quiz ms acuciantes e interesantes producidos en la historia
de la humanidad, lo constituye el hecho de considerar que el hombre, como ser genrico,
como individuo social, necesita emanciparse y realizarse. Cuando el hombre se plantea esta
tarea histrica, lo que subyace en el fondo es, lgicamente, una situacin de sometimiento y
desrealizacin. La consigna de la emancipacin y la realizacin humana no es ms, por lo
tanto, que la normal reivindicacin del mismo ser humano por una situacin acorde a su
dignidad y altura genrica.
Desde la perspectiva de la pedagoga crtica, que es el punto que toca directamente
nuestro anlisis, el problema de la emancipacin y realizacin de los seres humanos, es un
asunto de la mayor importancia. Y es un asunto, adems, que se vincula directamente con el
problema de la relacin entre el poder y la misma pedagoga crtica. Pues el poder, que en
- 83 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
esencia se materializa socialmente a travs de la poltica, es el factor material a travs del
cual los hombres conciben su propio proceso de transformacin y superacin, o, por el
contrario, de estancamiento o decadencia.
Uno de los aspectos fundamentales en este proceso consiste, como afirma Apple, en
hacer todo lo posible por ayudar a los estudiantes a convertirse en maestros reflexivos y
polticamente sensibilizados. (Apple, 1996, pg. 189). Lo contrario de lo que ocurre
generalmente en los procesos de formacin que se adelantan en las escuelas
contemporneas, que lo que propugnan es por educar para el empleo, para la cualificacin
como mercanca y para la vida sumisa y aparentemente apoltica.
Por esto de lo que se trata es de estar, segn palabras del mismo Apple,
comprometidos/as e inmersos/as en la lucha por una educacin ms emancipatoria.
(Apple, 1997, pg. 38). Una educacin que libere al ser humano de las ataduras que se
encuentran representadas por la preponderancia de la mercanca, del mercado y del capital.
Por el dominio del neoliberalismo y el neoconservadurismo. Una educacin que est
orientada primordialmente hacia el desarrollo del potencial y de la gran diversidad que
caracteriza a los seres humanos.
El mismo Apple atribuye gran importancia a la tesis segn la cual la educacin
debe cuestionar con rigor nuestras instituciones dominantes en la educacin y en la
sociedad en general y, al mismo tiempo, este cuestionamiento se debe centrar
principalmente en quienes menos se benefician del funcionamiento actual de esas
instituciones. (Apple, 2002, pg. 263). La opcin por los sectores que tradicionalmente
han estado marginados del poder, que se encuentran en las peores condiciones de miseria,
ignorancia, enfermedad y pobreza.
Como muy bien lo expone Apple, desde la perspectiva de la pedagoga crtica
desarrollar y defender una educacin verdaderamente crtica y democrtica es un proyecto
colectivo en el que debemos aprender unos de nosotros. (Apple, 2002, pg. 275). El
trabajo terico y prctico que se adelanta de manera aislada a lo largo de los diferentes
puntos geogrficos del planeta, se constituye en insumo fundamental para el aprendizaje y
la fundamentacin de la prctica y produccin terica colectiva. Y en el mundo del
capitalismo contemporneo las experiencias educativas crticas se constituyen en referentes
fundamentales para el ejercicio de la crtica, la autocrtica y la transformacin de las
condiciones actualmente imperantes.
- 84 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
En relacin con este problema de la educacin ya deca Marx en el siglo XIX que
Del sistema fabril () brota el germen de la educacin del porvenir, en la que se combinara para
todos los chicos a partir de cierta edad el trabajo productivo con la enseanza y la gimnasia, no slo
como mtodo para intensificar la produccin social, sino tambin como el nico mtodo que permite
producir hombres plenamente desarrollados. (Marx, 1977, pg. 410)
La produccin de hombres plenamente desarrollados, como asegura Marx, implica
una situacin distinta a la produccin de hombres unidimensionales, como lo plantea
Marcuse. La potencialidad creativa del ser humano, su destreza material e intelectual, que
en el mundo de las mercancas se encuentra limitada, adquiere un valor prioritario para la
pedagoga crtica. Marx, en otro de sus trabajos considera que para cultivarse
espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de sus
propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo
le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. (Marx, 1970, pg. 61).
Tiempo con el que la gran mayora de la poblacin actualmente no cuenta. Siempre
estamos faltos de tiempo, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para relajarse, no
hay tiempo para recrearse, no hay tiempo para gozar, no hay tiempo para crear, no hay
tiempo, como dice lacnicamente el escritor norteamericano Charles Bukowski, ni siquiera
para cortarse las uas de los pies. Y sin tiempo libre, la creacin, el arte, la literatura, la
ciencia, la propia realizacin del hombre como ser genrico se hace materialmente
imposible.
El problema reiterado en varios de los escritos realizados por Marx, acerca de la
divisin, y an ms, de la oposicin entre el trabajo intelectual y el trabajo fsico, nos
ofrece de entrada un fundamento que nos permite considerar, por una parte, la importancia
que este pensador atribua tanto al trabajo fsico, como al trabajo intelectual. Y, por otra
parte, la importancia que le confera, ms precisamente, a la prctica vital del hombre, en la
que se fusionan, por as decirlo, los elementos tericos e intelectuales en un solo hecho vivo
concreto: la prctica productiva fsica e intelectual. Esta separacin y oposicin entre el
trabajo fsico y el intelectual, como hecho histrico, si bien se presenta como una necesidad
histrica ineludible, a la postre se constituye en un hecho que lesiona la integridad del
mismo ser humano.
En El Capital, la obra ms importante de Marx, este pensador se refiere el problema
de la degeneracin intelectual, producida artificialmente por el hecho de convertir a unos
seres incipientes en simples mquinas para la fabricacin de plusvala (Marx, 1977, pg.
- 85 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
328) Mientras el trabajo siga siendo explotado, para beneficio del capital y de los intereses
de los sectores reducidos que lo controlan, esta degeneracin de los seres humanos
continuar establecindose como una ley del mercado.
La forma como concibieron la educacin Marx y Engels, que no fue precisamente
un tema al que se dedicaran de manera especfica, puede resumirse en la siguiente cita de
Engels:
La educacin dar a los jvenes la posibilidad de asimilar rpidamente en la prctica todo el sistema
de produccin y les permitir pasar sucesivamente de una rama de la produccin a otra, segn sean
las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones. Por consiguiente, la educacin los liberar
de ese carcter unilateral que la divisin actual del trabajo impone a cada individuo. As, la sociedad
organizada sobre bases comunistas dar a sus miembros la posibilidad de emplear en todos los
aspectos sus facultades desarrolladas universalmente. (Engels, s.f.: 15 La cursiva es ma)
De lo que se trata, entonces, es de procurar el desarrollo de las facultades de los
seres humanos de manera universal. De permitir el despliegue del extraordinario potencial
creativo y de las ingentes facultades intelectuales de los jvenes estudiantes. Se trata, en
suma, de una pedagoga para el desarrollo del potencial humano, de su emancipacin y
realizacin objetiva.
En este sentido, Theodor Adorno plantea que la educacin no debera ser concebida
como la llamada formacin de las personas, porque nadie tiene el derecho de formar a
personas desde fuera; pero tampoco la simple transmisin de conocimiento, en la que lo
muerto y cosificado ha sido tantas veces subrayado, sino la consecucin de una consciencia
cabal. (Adorno, 1998, pg. 95). Y esta consciencia cabal se encuentra vinculada con la
necesidad de superar la barbarie en la que, de acuerdo con Adorno, se encuentra
actualmente la humanidad. Dice Adorno que
hoy la tarea ms urgente de toda educacin debe ser cifrada en la superacin de la barbarie () Al
hablar de barbarie estoy pensando en algo muy simple, en el hecho, concretamente, de que en el
estado de civilizacin tcnica altamente desarrollada, los seres humanos han quedado de un modo
curiosamente informe por detrs de su propia civilizacin. (Adorno, 1998, pg. 105)
De lo que se tratara, en efecto, sera de educar en el propsito de contrarrestar lo
que Adorno denomina agresin primitiva, odio primitivo e impulso destructivo. Una
educacin para la autonoma, para la superacin de la minora de edad de la que hablaba el
pensador alemn Immanuel Kant hacia el ao 1784: La ilustracin es la salida del hombre
de su condicin de menor de edad de la cual l mismo es culpable. La minora de edad es la
incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la direccin de otro. (Kant, 1994,
- 86 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
pg. 7). Claro que si de culpabilidades se tratara, habra que agregar algo, para mayor
claridad, acerca del estado evidente de sometimiento, conculcacin e imposicin de esta
minora de edad a que se ve sometida la mayora de la poblacin humana, por cuenta de las
condiciones econmicas y culturales actualmente imperantes.
No obstante, esta superacin de la minora de edad es una preocupacin que tiene
relacin con la necesidad de una cultura poltica que puede comenzar a ser producida desde
el mbito educativo, a partir de la pedagoga crtica. Adorno seala que la figura en la
que hoy se concreta la emancipacin () consiste () en que las personas que creen
necesario caminar en ese sentido influyan del modo ms enrgico para que la educacin sea
una educacin para la contradiccin y la resistencia. (Adorno, 1998, pg. 125).
Una de las principales preocupaciones de Freire, a este respecto, consiste en poder
plantear las condiciones educativas necesarias para la emancipacin de los oprimidos, es
decir, para el desarrollo y consolidacin de su libertad. Freire (1965) afirma que el hombre
latinoamericano ha perdido su identidad; es apenas un objeto sobre el que pasa la historia;
no hace la historia, la padece. Y agrega ms adelante que el hombre latinoamericano
carece de libertad. (Ver prlogo). La carencia de libertad se constituye, de acuerdo con
esta perspectiva, en conditio sine qua non, fundamento sin el que sera vaco pensar en un
proyecto prctico de pedagoga crtica.
En efecto, para este mismo pensador, la educacin es el instrumento para que el
hombre recupere su libertad. Pero no la educacin que imparte el sistema que lo que
busca es la domesticacin de los hombres, a travs de la imposicin de la ideologa del
sistema. (Freire, 1965, Prlogo). Y es aqu donde podemos entonces encontrar lo que la
perspectiva crtica ha denominado como el compromiso poltico de la educacin. De lo que
se trata, en este sentido, consiste en educar para la libertad, pero con un tipo de educacin
esencialmente distinto al que ofrece el sistema capitalista, pues este ltimo lo que propende
ms bien es por la domesticacin de los seres humanos y por la imposicin de la ideologa
dominante.
La aclaracin que hace Freire, en este trabajo, es categrica: la opcin, por ello, era
tambin, por una parte, entre una educacin para la domesticacin, para la alienacin y por
otra parte una educacin para la libertad. Educacin para el hombre-objeto o educacin
para el hombre-sujeto. (Freire, 1965, pg. 15). Aqu ya se encuentra planteado el dilema
central que cubre en el mundo contemporneo la prctica educativa. Liberacin o
alienacin.
- 87 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Vale la pena explorar, para efectos del anlisis, el criterio que establece Freire en lo
tocante a la definicin del concepto de libertad. Veamos lo que nos dice al respecto:
De all que, toda vez en que la libertad se suprime, queda el hombre como un ser meramente ajustado
o acomodado. Y es por esto que, minimizado y coartado, acomodado a esquemas que le son
impuestos, sin derecho a discutirlos, el hombre ahoga de inmediato su capacidad creadora. () Una
de las grandes, quizs la mayor tragedia del hombre contemporneo, est en que es dominado por las
fuerzas de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideolgica o no. Por ello va
renunciando, cada vez ms, sin percatarse, a su capacidad de decidir: se le va expulsando de la rbita
de las decisiones. (Freire, 1965, pg. 43, 44).
La libertad, pues, se encuentra relacionada con una serie de atributos que son
inherentes al ser humano, y sin los cuales el hombre se encuentra sometido y limitado. La
sociedad actual, en efecto, sojuzga al hombre fundamentalmente a travs de la explotacin
econmica. Vivir expulsado, sin capacidad de decisin, en la renuncia de los atributos
propios, ahora enajenados, minimizado, coartado, reducido en su capacidad creadora,
limitado por las condiciones de subordinacin a que se encuentra sometido, representa, en
este mismo sentido, la prdida de la libertad y de los atributos que son inherentes a ella.
Freire sintetiza en una frase esta condicin de perdida cuando afirma que, bajo estas
condiciones, el sujeto ya no es sujeto, se rebaja a puro objeto, se cosifica. (Freire, 1965,
pg. 45).
Cuando Freire examina el problema de la pedagoga del oprimido, sostiene que esta
pedagoga tiene que ser forjada con l y no para l, como hombres o pueblos en la lucha
incesante de recuperacin de su humanidad. Pedagoga que haga de la opresin y de sus
causas objeto de reflexin de los oprimidos, de la que resultar su compromiso necesario en
la lucha por su liberacin, en que esta pedagoga se har y re-har. (Freire, 1971, pg. 25).
Este planteamiento nos presenta la necesidad de no desligar al ser humano de la misma
pedagoga. As como Aristteles planteaba que los seres humanos eran animales polticos, y
de la misma manera como Marx consideraba que los seres humanos son productores
econmicos, la pedagoga crtica considera que los seres humanos son pedagogos. As lo
plantea, por ejemplo, el colombiano Miguel de Zubira Samper (cfr. De Zubira, 2003).
El ideal de Freire, para quien la pedagoga del oprimido, es la pedagoga de los
hombres que se empean en la lucha por su liberacin (Freire, 1971, pg. 36), consiste en
superar la opresin y la deshumanizacin. De acuerdo con este autor, la liberacin, por
esto, es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de este parto es un hombre
- 88 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
nuevo que solo es viable en/por la superacin de la contradiccin opresores-oprimidos, que
es la humanizacin de todos. (Freire, 1971, pg. 29).
Y esta realidad opresora, de acuerdo con Freire es funcionalmente
domesticadora. Liberarse de su fuerza exige, indiscutiblemente, la emersin de ella, la
vuelta sobre ella. Por esto, solo es posible hacerlo a travs de la praxis autntica, que no es
bla-bla-bla ni activismo, sino accin y reflexin. (Freire, 1971, pg. 33). Lo terico y lo
prctico configurndose en un nico factor de transformacin, la praxis, propiamente dicha.
La pedagoga del oprimido contina Paulo Freire, como pedagoga humanista y
liberadora, tendr dos momentos distintos. El primero, en el que los oprimidos van
desvelando el mundo de la opresin y van comprometindose, en la praxis, con su
transformacin; el segundo, en el que, transformada la realidad opresora, esta pedagoga
deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagoga de los hombres en proceso de
permanente liberacin. (Freire, 1971, pg. 38)
Anbal Ponce tambin haba planteado ya este problema cuando se refera a la
necesidad de perfeccionar las tcnicas del trabajo colectivo para asegurar a cada hombre
que trabaje, una vida digna, liberada y culta. (Ponce, 1981, pg. 178). Dice este pensador
argentino que el proletariado ha aspirado siempre a hacer de sus escuelas, escuelas del
trabajo. En una sociedad sin clases, es decir, en una sociedad fraternal de productores que
trabajan de acuerdo a un plan, la escuela no puede ser ya ni la precaria escuela elemental ni
la cerrada escuela superior. (Ponce, 1981, pg. 177). Esto implica, naturalmente, no
solamente la superacin de la propiedad privada, en trminos generales, sino, ms
especficamente, la superacin, en el terreno educativo, de las desigualdades y
precariedades de la educacin en todos los niveles.
En uno de sus mltiples trabajos, el pensador norteamericano Henry Giroux
considera, en este mismo sentido, que
una forma emancipatoria de ciudadana no slo llevara la mira de eliminar las prcticas sociales
opresivas, sino que tambin se constituira en un nuevo movimiento del despertar social y, al hacer
esto, igualmente contribuira a la estructuracin de relaciones sociales no enajenantes, cuya meta
sera la de ampliar y fortalecer las posibilidades inherentes a la vida humana. (Giroux, 1998, pg.
22).
Las posibilidades inherentes a las que se refiere Giroux en el anterior planteamiento
deben ser entendidas en el marco de las potencias creativas y situaciones esperanzadoras
producidas histricamente por la sociedad, con el impulso de la ciencia, la tecnologa y la
- 89 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
tcnica modernas. En este contexto, de acuerdo con el mismo Giroux, es medular, para
una poltica y pedagoga de la ciudadana crtica, la necesidad de reconstruir un lenguaje
visionario y una filosofa pblica que coloquen a la igualdad, la libertad y la vida humana
en el centro de las nociones de democracia y ciudadana. (Giroux, 1998, pg. 54).
Para Giroux, adems, resulta de gran importancia considerar las escuelas como
esferas pblicas en las que la dinmica del enfrentamiento popular y de la poltica
democrtica se pueda cultivar como parte de la pugna en pos de una sociedad democrtica
radical. (Giroux, 1998, pg. 58). Y seala tambin la necesidad de hacer esfuerzos por
legitimar a las escuelas como esferas pblicas democrticas, como lugares que
proporcionan un servicio pblico esencial para la formacin de ciudadanos activos, con
objeto de defender a stos del hecho de que desempeen un papel central en el
mantenimiento de una sociedad democrtica y de una ciudadana crtica. (Giroux, 1998,
pg. 58). De acuerdo con este criterio, el problema de la emancipacin y de la libertad del
hombre contemporneo no puede estar desligado del problema acuciante de la democracia
y de la ciudadana crtica. Es en este mismo sentido que Giroux se refiere al asunto de
hacer lo poltico ms pedaggico y lo pedaggico ms poltico. (Giroux, 1998, pg.
60).
En otro apartado Giroux seala de manera ms especfica que en su calidad de
esferas pblicas democrticas, las escuelas pasan a ser lugares donde los estudiantes
aprenden los conocimientos y las habilidades de ciudadana dentro de formas de solidaridad
que constituyen la base para construir formas emancipatorias de vida comunitaria.
(Giroux, 1998, pg. 62). Y este punto resulta bastante interesante por cuanto las escuelas
dejan de ser consideradas de manera exclusiva como simples reproductoras del statu quo,
para comenzar a ser visualizadas desde una dimensin ms compleja que consiste en
atribuirles tambin una funcin de crtica y transformacin social. Dice Giroux que
Hay un fuerte elemento de verdad en la crtica marxiana que afirma que las escuelas contribuyen a la
reproduccin del statu quo, con todas las desigualdades que le son caractersticas; no obstante, es
sencillamente inexacto sostener que las escuelas son meramente agencias de dominacin y
reproduccin, y que todas las formas de autoridad solamente sirven para mantener tal dominio.
(Giroux, 1998, pg. 124).
Giroux enfatiza, entonces, el carcter poltico de la escuela que va ms all de la
simple reproduccin de las formas de dominacin, para plantear la necesidad de un
concepto de educacin ciudadana que reivindique para s las nociones de lucha, solidaridad
- 90 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
y esperanza, alrededor de formas de accin social que expandan, en vez de restringir, el
concepto de valor cvico y vida pblica. (Giroux, 1998, pg. 63).
Otro aspecto muy importante que trae a colacin Giroux, es el referido al problema
de la autoridad. Dice Giroux que
En su modelo emancipatorio, la autoridad existe como un terreno de lucha, y como tal revela la
naturaleza dialctica de sus intereses y posibilidades; adems, proporciona la base para entender a las
escuelas como esferas pblicas democrticas, dentro de un movimiento de avance y de lucha por la
democracia ms generales. En beneficio de los educadores y de otras personas que trabajan en
movimientos sociales de oposicin, el significado de autoridad que predomina tiene que ser
redefinido a manera de que incluya los conceptos de libertad, igualdad y democracia. Y por otro
lado, al concepto de autoridad emancipatoria se lo debe considerar como la categora central en torno
a la cual se pueda estructurar una exposicin razonada para definir la labor de los maestros como una
forma de prctica crtica, intelectual, relacionada con las cuestiones, problemas, preocupaciones y
experiencias de la vida cotidiana. (Giroux, 1998, pg. 144, 145).
El problema de la autoridad, de acuerdo con Giroux, ha sido ms bien soslayado
como un problema accesorio dentro de la teora crtica clsica. Otorgar al problema de la
autoridad un lugar preponderante dentro de la dinmica del poder y la transformacin
social, representa poder incursionar en un terreno prometedor de nuevas luchas y
contradicciones. Siguiendo a Giroux, tal punto de vista de la autoridad desafa a la forma
predominante en que se considera a los maestros primordialmente como tcnicos o
servidores pblicos cuya funcin es preponderantemente la de llevar a cabo, en vez de
conceptualizar, la prctica pedaggica. (Giroux, 1998, pg. 145). El maestro, que se
enmarca en el concepto de simple tcnico o servidor pblico, adquiere, segn el criterio del
pensador italiano Antonio Gramsci, el carcter de intelectual transformador. El mismo
Giroux plantea que
La categora de intelectual transformador sugiere que los maestros empiezan por reconocer aquellas
manifestaciones de sufrimiento que constituyen la memoria histrica, as como las condiciones
inmediatas de la opresin. La racionalidad pedaggica que aqu entra en funcin es aquella que
define a los educadores como portadores de una memoria peligrosa, como a los intelectuales que
mantienen vivo el recuerdo del sufrimiento humano, junto con las formas de conocimiento y de lucha
en las cuales fue conformado e impugnado tal sufrimiento. (Giroux, 1998, pg. 159).
Claro que hablar de intelectual transformador, como categora social adscrita a los
maestros, no es en trminos concretos por s mismo evidente. Dice Giroux que para que
los maestros funcionen como intelectuales transformadores que legitimen el papel que
desempean merced una forma de autoridad emancipatoria, tendrn que hacer otras cosas,
- 91 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
adems de lograr un mayor control de sus condiciones de trabajo y de ensear pedagoga
crtica. (Giroux, 1998, pg. 172). El mismo Giroux, valorando las respuestas obtenidas por
parte de un grupo de maestros de escuelas pblicas sobre algunos interrogantes
relacionados con su quehacer, reconoce que no se haca ningn intento por defender lo
que se iba a ensear sustentndolo en razones polticas y ticas ms amplias, afirma
adems que dichas respuestas sugieren una carencia de profundidad terica y de vigor
cvico por parte de estos maestros () [e] indican lo vulnerables que pueden ser los
maestros ante las ideologas y prcticas que los reducen al papel de meramente llevar a
cabo las rdenes que reciben de grupos que poseen intereses ms amplios. (Giroux,
1998, pg. 171).
El maestro intelectual comprometido, por tanto, es ms bien un producto de los
antagonismos y pugnacidades sociales, que una condicin necesaria per se por el hecho se
ser maestro. Dentro de este propsito de construccin de maestros intelectuales
transformadores, resulta fundamental tener en cuenta la participacin de la comunidad y la
vinculacin con los movimientos sociales. Siguiendo a Giroux, podemos afirmar, por una
parte, que la participacin de la comunidad en las escuelas puede ayudar a fomentar las
condiciones necesarias para que haya un debate constructivo y constante acerca de las
metas, los mtodos y el servicio que las escuelas realmente les proporcionan a los alumnos
en localidades especficas. (Giroux, 1998, pg. 174). Y, de otra parte,
Al vincular la enseanza escolar con los movimientos sociales de mayor amplitud, los maestros
pueden comenzar a redefinir la naturaleza y la importancia de la pugna pedaggica, y con ello sentar
las bases para luchar por formas de autoridad emancipatoria como fundamento para el
establecimiento de la libertad y la justicia. (Giroux, 1998, pg. 175).
Es as que la pedagoga crtica adquiere su carcter en virtud del grado de
articulacin que alcance con los movimientos sociales y con los intereses de los sectores
oprimidos. En efecto, Giroux considera que en parte, la naturaleza profundamente
antiutpica de buena parte de la teora educativa radical contempornea se debe al
aislamiento de los tericos radicales con respecto a los movimientos sociales de mayor
envergadura y a las fuentes de crtica social (Giroux, 1998, pg. 310). De acuerdo con
este concepto, resulta imprescindible traspasar las condiciones impuestas en el
microcontexto del aula, o de la escuela, para abarcar escenarios macrosociales en los que se
debaten las posibilidades sobre nuestro futuro. En este mismo sentido, Giroux sostiene que
la mejor forma de entender las escuelas es como sitios de lucha que abordan el sufrimiento y las
luchas de los oprimidos, y la enseanza se puede vincular directamente con un discurso poltico y
- 92 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
moral que se ocupe, como una de sus primeras consideraciones, de la forma en que las escuelas
contribuyen a la opresin de la juventud y de la manera en que tales condiciones se pueden cambiar.
(Giroux, 1998, pg. 320).
Resulta claro para este pensador que el escenario educativo representa un campo de
debate, confrontacin y lucha social. Y dentro de este campo resulta vital la participacin
comprometida de los docentes, estudiantes y dems miembros de la escuela. Como afirma
Giroux:
Se trata aqu de que los educadores de todos los niveles de enseanza estn dispuestos a luchar
colectivamente como intelectuales transformadores, es decir, como educadores que tienen una visin
social y el compromiso de hacer de las escuelas esferas pblicas democrticas, donde todos los nios,
independientemente de la raza, la clase, el gnero y la edad, puedan aprender lo que significa ser
capaces de participar plenamente en una sociedad que afirma y sostiene los principios de igualdad,
libertad y justicia social. (Giroux, 1998, pg. 323).
Cuando Estanislao Zuleta se refera al problema de una educacin verdaderamente
humanista consideraba que esta educacin debera ser una educacin que permita y
fomente el desarrollo de la persona, es decir, que las posibilidades de desarrollo del
individuo no estn determinadas por el mercado. (Zuleta, 1995, pg. 38). Y agrega, en este
mismo sentido, que en este caso ya no se tratara de calificar fuerza de trabajo sino de
formar un pensador, un investigador, un creador. (Zuleta, 1995, pg. 97, 98).
Todo ello tendra que transportarnos, siguiendo a Gabriel Restrepo (2007), por un
proceso de construccin glocal de una cultura para la multiculturalidad que ya ha venido
transitando desde el discurso de la sabidura, del catecismo, del bien y de las buenas
maneras, de la sanidad, de la eficiencia y del control racional, al discurso de la
ciudadana/democrtica. Este ltimo caracterizado en el contexto de sistemas
democrticos de evaluacin mltiples e impersonales, cuantitativos y cualitativos, sujetos
ellos mismos a una continua evaluacin social (en la cual se evala tambin a los
evaluadores y a quienes disponen los escenarios de evaluacin), y conducentes a formar
ms en la capacidad de preguntar que en la competencia para responder. (Restrepo, 2007).
Otro aspecto que es necesario resaltar nos lo ofrece McLaren cuando afirma que hay
que pensar al lenguaje no como anterior a la experiencia sino como constitutivo de la
experiencia. Es posible transformar crticamente la experiencia social por medio de un
lenguaje y de una praxis que pongan al educador y al estudiante en condiciones de situarse
a s mismo como activo agente social, cultural e histrico. (McLaren, 1994, pg. 31). El
lenguaje como constitutivo de la experiencia se encuentra relacionado con la capacidad de
- 93 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
imaginar nuevos mundos posibles. Por esto McLaren seala que una pedagoga de la
liberacin opera echando races en la imaginacin de los oprimidos, hablando directamente
a sus experiencias (McLaren, 1994, pg. 39). Y estas races son un producto tambin del
lenguaje como elemento activo y contentivo de poder.
McLaren sostiene la idea segn la cual resulta esencial la construccin de un arco
de sueo social. Construir un arco de sueo social es elaborar una poltica de la diferencia
que se oponga activamente a la desvalorizacin de aquellos a quienes hemos relegado a la
condicin de otro. (McLaren, 1994, pg. 41). Se presume, por tanto, que la escuela es
un escenario propicio para la construccin de ese arco de sueo social, pero no cualquier
escuela, sino la escuela propiamente crtica, la escuela que valora al ser humano como un
factor sumamente complejo, creativo, contradictorio, fecundo.
En esta escuela crtica de lo que se trata es de poner en tela de juicio el orden
social existente (McLaren, 1994, pg. 44). Desentraar sus contradicciones, sus
injusticias, sus arbitrariedades. Hace visibles y posibles las alternativas que se oponen
radicalmente al status quo, al poder de las minoras privilegiadas, en favor de los sectores
mayoritarios que son los marginados y empobrecidos. Afirma McLaren que
Debemos proporcionar a los marginados y a los empobrecidos el poder sobre la direccin de sus
deseos. El proyecto de la pedagoga crtica se sita irreverentemente en oposicin al pedante culto de
la singularidad, en el que se llega a la autoridad moral y a la certeza terica de manera no
problemtica, sin consideracin de las narraciones reprimidas y del sufrimiento de los que
histricamente han sido desposedos. (McLaren, 1994, pg. 108).
McLaren sostiene que actualmente vivimos en una poca de transicin hacia una
era de feminismos, liberalismos y marxismos (McLaren, 1994, pg. 108). Una poca de
confrontaciones y oposiciones. Plantea, adems, que esta transicin contempornea
...exige una forma de visin totalizadora () que se extienda por encima de la divisin que hoy
vemos que se registra en el campo. () [El objetivo consiste en] dar forma, coherencia y proteccin
a la unidad de nuestras luchas colectivas. Apunta a la conquista de una visin de lo que podra
significar la transformacin total de la sociedad. (McLaren, 1994, pg. 108).
Cuando este pensador hace alusin al trabajo desarrollado en las escuelas por parte
de los maestros, los define como
trabajadores culturales que actan como mediadores de cdigos, de textos sociales y del circuito
semitico establecido en el aula y en la vida cotidiana, y como cartgrafos que trazan el mapa de la
vida cultural comprendiendo de quines son las historias visibles y de quines son las que
permanecen ocultas en los archivos de la historia. (McLaren, 1994, pg. 138).
- 94 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Como mediadores de cdigos los trabajadores culturales, es decir, los maestros,
tienen el deber de rescatar del olvido la historia de los marginados, la historia de sus luchas,
sus escasas victorias y sus demasiadas derrotas, el deber de articular los hechos que ocurren
cotidianamente con los hechos que se desarrollan en el contexto macro-social, y de
encontrar la lgica que subyace entre ellos mismos. En otro apartado McLaren va a sealar
que, efectivamente,
la pedagoga crtica se debe convertir en una estrategia y en una respuesta poderosa a las
condiciones histricas que nos han generado como sujetos, y a las formas en que cotidianamente
estamos insertados en la frontera de la cultura popular y en las estructuras de poder existentes.
(McLaren, 1995, pg. 40).
El ideal pedaggico que propone este autor se encuentra determinado por las
condiciones en que se puede desarrollar el conflicto entre los poseedores y los desposedos.
Un conflicto en el que el ms poderoso logra mantener su hegemona. La escuela se
constituye en el escenario propicio a travs del cual la pedagoga crtica puede contribuir
con la subversin del orden establecido, como un orden impuesto desde arriba por los
sectores poderosos. Por esto McLaren considera que debemos convertir el reto de
ensear en la misin de fortalecer a los dbiles para que salgan de su estado de dependencia
y pasividad (McLaren, 1995, pg. 42). En este estado, siguiendo a McLaren, los
sectores excluidos no reconocen sus deseos autnticos, se encuentran subordinados y
carecen del poder para determinar de manera racional y autnoma su propia existencia
colectiva.
El trabajo de la pedagoga crtica, como vemos, resulta de una complejidad y
dificultad abrumadoras. Las escuelas se configuran como campos de debate permanente y
centros de accin coherente sobre la realidad que es adversa a los sectores populares. Sobre
este aspecto McLaren seala que
Nuestros hogares pedaggicos, nuestros toldos, han de convertirse en espacios culturales donde los
estudiantes sean capaces de formar redes de negociaciones intracomunales entrelazadas, espacios que
se orienten hacia la construccin de relaciones ntimas y de patrones comunales coarticulados en las
aulas y en las comunidades circundantes, y que se tomen en serio el proyecto de la liberacin
humana y de la justicia social. (McLaren, 1995, pg. 44).
La educacin adquiere un carcter que es eminentemente poltico, en el sentido del
compromiso por transformar desde abajo las relaciones actuales de poder establecidas. Es
un compromiso poltico en tanto busca adems articular los esfuerzos dispersos y orientar
las intenciones radicales comunitarias. El mismo McLaren afirma que los educadores
- 95 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
radicales deben implicarse en luchas contrahegemnicas, transformando sus clases en
laboratorios sociales en los que se abren nuevos espacios culturales. (McLaren, 1995, pg.
75). Solamente a travs de la apertura de estos espacios nuevos y crticos es que se puede
concebir el proceso en el que se manifiesta concretamente la emancipacin y la realizacin
de los seres humanos. Dice McLaren que
La pedagoga crtica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formacin de sus
subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones capitalistas con la intencin de generar
prcticas pedaggicas que sean no racistas, no sexistas, no homofbicas y que estn dirigidas hacia la
transformacin del orden social general en inters de una mayor justicia racial, de gnero y
econmica. (McLaren, 1995, pg. 270).
El problema no tiene que ver solamente con un conflicto de clase, como se ha
planteado tradicionalmente por parte de la izquierda clsica, sino que es adems un
conflicto de raza, gnero y opcin sexual. En este contexto, como seala muy bien
McLaren, la pedagoga crtica es algo ms que la desacralizacin de las grandes narrativas
de la modernidad, y pretende establecer nuevas fronteras morales y polticas para la lucha
emancipatoria y colectiva (McLaren, 1995, pg. 107). Y esta lucha por la emancipacin
autntica colectiva se adelanta en medio de grandes y profundas contradicciones e intereses
histricos en los que estn presentes los diferentes grupos sociales, y que tienen tambin su
propia expresin micro-social en el mundo de la escuela o de la institucin educativa en
general.
Como lo expone el pensador brasilero, Moacir Gadotti, desarrollar las
contradicciones escolares es la nica forma de vencer [la crisis educativa]. No obstante,
como la crisis de la educacin y de la sociedad son inseparables, el desarrollo de las
contradicciones escolares y su transformacin tambin son inseparables del desarrollo y de
la superacin de las contradicciones sociales. (Gadotti, 2002, pg. 297)
En la presentacin que hace Gadotti de lo que denomina la educacin para una
futura sociedad autogobernada, basndose en el pensador ruso Bogdan Suchodolski, se
advierte que es solamente a travs de la participacin en la lucha para crear un mundo
humano que pueda dar a cada hombre condiciones de vida y desarrollo humanos como la
joven generacin se puede formar verdaderamente. (Gadotti, 2002, pg. 338, 339).
Marcuse plantea, por su parte, que la libertad econmica significara la
liberacin de la economa: de estar controlados por fuerzas y relaciones econmicas, de
estar a merced de la diaria lucha por la existencia, de ganarse la vida (Marcuse, 1968, pg.
26), mientras que la libertad poltica significara la liberacin de los individuos de una
poltica sobre la que no ejercen ningn control efectivo (Marcuse, 1968, pg. 26), y la
libertad intelectual significara la restauracin del pensamiento individual absorbido ahora
- 96 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
por la comunicacin e indoctrinacin de masas (Marcuse, 1968, pg. 26). Formar para
la emancipacin y la realizacin del ser humano. En eso consiste la titnica tarea.
- 97 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
CONCLUSIONES
En este trabajo resulta imprescindible hablar de conclusiones parciales, toda vez que
las preguntas que estn sin resolver son mucho mayores que las pocas respuestas que en
forma relativa se han proporcionado. El asunto de la pedagoga crtica, en efecto, ms que
respuestas absolutas, lo que debe construir son cada vez ms y ms preguntas. No obstante
podemos culminar, por ahora, dejando establecidas algunas de las principales premisas que
ya han sido abordadas a lo largo del mismo.
Resulta relevante plantear en el contexto actual esta problemtica que no obstante
haber sido ya planteada desde diferentes enfoques y en diferentes instancias, contina
siendo plenamente vigente. Sociedades como la nuestra, caracterizadas por la presencia de
complejos problemas econmicos, polticos y sociales; saturadas por la presencia de
conflictos de larga data en los que se recurre al uso de la violencia fsica y simblica;
permeadas por dcadas de sometimiento o, en todo caso, marginacin por parte de las
grandes metrpolis y centros hegemnicos del capital mundial; sociedades de una riqueza
natural, tnica y cultural extraordinaria que se encuentran sumidas en diversos grados de
pobreza y miseria; sociedades que por azares de la historia y determinaciones econmicas y
polticas han venido asumiendo el rol de actores perifricos, que no alcanzan a ocupar una
posicin destacada en el concierto de las decisiones polticas internacionales; en este tipo
de sociedades se requiere con urgencia llevar a cabo procesos de indagacin y anlisis
crticos que, como en el caso de la enseanza y aprendizaje, se planteen una ruptura con la
cultura de la heteronoma, la subordinacin y el poder absoluto de toda clase de dogmas y
doctrinas, y, por el contrario, contribuyan con la construccin y consolidacin de
propuestas pedaggicas cuyo fundamento se encuentre basado en la circulacin horizontal
del conocimiento, la generacin de espacios y prcticas para el desarrollo de la autonoma,
el pensamiento crtico y creativo, el desarrollo del potencial y la capacidad integral del ser
humano.
Este tipo de necesidades educativas, propias de nuestras sociedades perifricas,
constituyen problemas que remiten al conocimiento de las principales propuestas
pedaggicas construidas histricamente y a los principales puntos de discusin de la
pedagoga contempornea; surgen preguntas relacionadas con el problema de las
pedagogas del sometimiento, o la pedagoga del oprimido, como planteaba Paulo Freire
(1971); inquietudes acerca de las denominadas pedagogas alternativas, pedagogas crticas
- 98 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
y transformadoras de la realidad; al asunto de lo que constituira una propuesta en la que se
recopilen los elementos esenciales para la formulacin de una estrategia pedaggica
orientada hacia la crtica y la transformacin de la realidad social; una pedagoga que
contribuya con los procesos de cambio y superacin de nuestros problemas sociales
actuales; una pedagoga que plantee rupturas con el dogmatismo y el autoritarismo; una
pedagoga para la autonoma, la libertad y la bsqueda de nuevas formas de relacin social
y conocimiento colectivo.
En este trabajo hemos afirmado, en efecto, que la pedagoga crtica, entendida como
un campo de pensamiento que establece una postura que cuestiona el campo educativo,
asume, en la prctica, un carcter econmico, poltico y filosfico. No obstante, se ha
buscado dejar claridad en el hecho de que la pedagoga crtica, de igual modo, adquiere un
carcter social, antropolgico y, en general, cientfico-humanstico que, por razones de
espacio y tiempo, no ha sido posible tratar en este trabajo. Sin embargo, en trminos de los
fundamentos tericos que pueden servir como insumos para la formulacin de una
propuesta de pedagoga crtica se encuentran primordialmente, aunque no de manera
exclusiva, en el entronque que se establece entre la pedagoga crtica y los campos
econmico, filosfico y poltico.
Desde el punto de vista econmico, por ejemplo, encontramos que la pedagoga
crtica se encuentra implicada de manera profunda en el mbito de la produccin y
reproduccin de las condiciones de vida de la especie humana, y adquiere, en el contexto de
la sociedad capitalista, la naturaleza propia de la mercanca. La pedagoga, por tanto es un
bien producido que se compra y se vende en el mercado, los profesores se venden, los
estudiantes, o sus padres, compran, y la institucin educativa se beneficia de este negocio.
Desde este mismo punto de vista, la pedagoga acta como un elemento ms de ajuste de
las condiciones requeridas para asegurar el mantenimiento y reproduccin de las relaciones
sociales de clase, aunque tambin, como es el aporte de McLaren y Apple, de las relaciones
de gnero, raza y sexuales que se desenvuelven en el marco de la sociedad patriarcal y
capitalista.
Desde el punto de vista filosfico, por su parte, se ha querido mostrar la articulacin
que subyace entre la pedagoga crtica y el pensamiento dialctico. En este sentido, se
asume el proceso pedaggico y educativo en el marco de las transformaciones sociales que
ocurren de manera permanente, determinando para la misma pedagoga crtica una
situacin de reacomodamiento a las nuevas condiciones siempre cambiantes. La misma
- 99 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
pedagoga como tal se encuentra determinada por las dinmicas que se desarrollan en el
contexto socio-poltico y econmico, estando por esta razn sometida a los procesos de
transformacin y de cambio permanente que caracterizan a la sociedad. No obstante, es
importante tambin sealar que la pedagoga crtica busca establecer condiciones
estratgicas en medio del cambio, a fin de orientar todos sus esfuerzos hacia el propsito de
transformacin y de bsqueda de justicia y equidad que le caracterizan.
Se afirma, por otra parte, que esta misma pedagoga asume una actitud crtica frente
a su propio objeto de estudio, es decir, la misma educacin. Este actuar crtico resulta
imprescindible a efecto de esclarecer las condiciones que hacen de ella un elemento
reproductor y conservador, de hallar las posibles vas de accin alternativa y de encontrar
las fisuras o resquicios de los que hablan los tericos de la pedagoga crtica, a travs de los
cuales se puede algo as como filtrar la accin radical de transformacin y justicia social.
Para finalizar, se ha considerado el carcter poltico de la pedagoga crtica, tratando
de dilucidar algunos de los aspectos ms esenciales que perfilan la relacin que se establece
entre esta misma pedagoga, el poder y la violencia simblica. En este contexto hemos
planteado que la pedagoga se desenvuelve en el marco de relaciones de poder desiguales,
en las que el estudiante aparece como subordinado, mientras el profesor asume el rol del
dictador. Se ha dicho, tambin, que la pedagoga crtica se ha venido planteando, en
ltimas, la tarea de construccin de condiciones educativas que sean propicias para la
emancipacin y la realizacin de los seres humanos. Que el fin que se persigue por parte de
los pedagogos de esta corriente de pensamiento crtico se define a partir del compromiso
por construir condiciones de vida dignas, en las que el ser humano pueda desarrollar a
cabalidad el extraordinario potencial de que es sujeto.
An as, es preciso sealar que quedan abiertas demasiadas brechas a travs de las
cuales pueden formularse diversos problemas de investigacin y que representan una veta
de anlisis de proporciones verdaderamente gigantescas. La bibliografa elaborada en el
marco de esta postura pedaggica resulta esencial para llevar a cabo un proceso de
fundamentacin del quehacer de los docentes y maestros de escuela, sobre todo en una
sociedad tan contradictoria y saturada de conflicto y antagonismo como la nuestra.
- 100 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAGNANO, N. y VISALBERGHI, A. (1964) Historia de la pedagoga. Fondo de
Cultura Econmica. Mxico - Buenos Aires.
ADORNO, Theodor Wiesengrund (1998). Educacin para la emancipacin: conferencias
y conversaciones con Hellmut Becker. Traduccin de Jacobo Muoz. Edicin de
Gerd Kadelbach. Madrid: Ediciones Morata.
ALTHUSSER, Louis (s. f.) Ideologa y aparatos ideolgicos de Estado. Bogot D.E.,
Colombia: Ediciones Emfasar.
LVARO, Juan Gonzlez (Dir.) (1998). Diccionario prctico de la lengua espaola. Real
Academia Espaola. Editorial Espasa. Madrid.
APPLE, Michael. (1996) El conocimiento oficial: la educacin democrtica en una era
conservadora. Traduccin de Francesc Ballesteros. Barcelona, Espaa: Editorial
Paids.
APPLE, Michael. (2002) Educar como Dios manda. Mercados, niveles, religin y
desigualdad. Traduccin de Gens Snchez Barbern. Barcelona, Buenos Aires,
Mxico: Ediciones Paids Ibrica, S.A.
APPLE, Michael; GENTILI, Pablo; DA SILVA, Thomaz (1997) Cultura, poltica y
currculo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pblica. Traduccin de Andrea
Berenblum y Pablo Gentili. Buenos Aires, Argentina: Editorial Losada, S.A.
APPLE, Michael W. (1987) Educacin y poder. Traduccin de Isabel Garca. Barcelona.
Ediciones Paids. M. E. C.
APPLE, Michael W. (1989) Maestros y textos: una economa poltica de las relaciones de
clase y de sexo en educacin. Traduccin de Marco Aurelio Galmarini. Barcelona.
Ediciones Paids.
APPLE, Michael W. (1997) Teora crtica y educacin. Traduccin Soledad Laclaud.
Buenos Aires. Mio y Dvila Editores.
- 101 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
VILA, Penagos Rafael. (2007) Fundamentos de pedagoga. Hacia una comprensin del
saber pedaggico. Cooperativa editorial Magisterio, Coleccin Seminarium.
Bogot.
BEDOYA M., Jos Ivn. (2003) Epistemologa y Pedagoga. Ensayo histrico crtico
sobre el objeto y mtodo pedaggicos. Bogot, Colombia: Ecoe ediciones.
Reimpresin de 5 edicin.
BELTRN, Llera Jess A. (Coord.) (2002) Enciclopedia de Pedagoga. Universidad
Camilo Jos Cela; Madrid: Espasa Calpe.
BERNSTEIN, Basil (1990). La construccin social del discurso pedaggico: textos
seleccionados. Editor y traductor Mario Daz; revisin Ceneyra Chvez. Bogot:
Producciones y Divulgaciones Culturales y Cientficas El Griot.
BERNSTEIN, Basil (1994). La estructura del discurso pedaggico: clases, cdigos y
control. (Volumen IV). Traduccin de Pablo Manzano. 2a. ed. Madrid: Fundacin
Paideia. Ediciones Morata. Coleccin educacin crtica.
BERNSTEIN, Basil (1998). Pedagoga, control simblico e identidad: teora,
investigacin y crtica. Traduccin de Pablo Manzano. Madrid, La Corua:
Fundacin PAIDEIA, Ediciones MORATA.
BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean Claude. (2001) La Reproduccin: elementos para
una teora del sistema de enseanza. Madrid, Espaa. Editorial Popular.
BOURDIEU, Pierre (2003) Intelectuales, poltica y poder. Traduccin de Alicia B.
Gutirrez. Buenos Aires, Argentina. Eudeba.
BUKOWSKI, Charles (2003). El capitn sali a comer y los marineros tomaron el barco.
Barcelona, Espaa: Editorial Anagrama S.A.
CARNOY, M. (1982). Economa y Educacin. Revista Educacin, No. 40. Vol. III, 4
poca. (pp 17-57).
DE
ZUBIRA,
Samper
Miguel.
(2003).
Enfoques
pedaggicos
didcticas
contemporneas. Fundacin Internacional de Pedagoga Conceptual Alberto
Merani. FIPC. Colombia.
ENGELS, Federico (1966 a) Del socialismo utpico al socialismo cientfico. En: Instituto
de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS (Eds). Carlos Marx, Federico
- 102 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
Engels. Obras escogidas en dos tomos. Tomo II. (88-153). Mosc: Editorial
Progreso.
ENGELS, Federico (1966 b) El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. En:
Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS (Eds). Carlos Marx,
Federico Engels. Obras escogidas en dos tomos. Tomo II. (168-327). Mosc:
Editorial Progreso.
ENGELS, Federico (1966 c) Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofa clsica alemana. En:
Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS (Eds). Carlos Marx,
Federico Engels. Obras escogidas en dos tomos. Tomo II. (358-403). Mosc:
Editorial Progreso.
ENGELS, Federico (s. f.) Principios del Comunismo. Proyecto Espartaco 2000 2002.
Edicin digital. http://www.proyectoespartaco.com
FOUCAULT, Michel. (1987). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets Editores.
F.R.E. Frente Revolucionario Estudiantil (2009) Revolucin en la Universidad? Puo en
Alto, (Nmero 3), pginas 3 y 6.
FREIRE, Paulo. (1965) Educacin como prctica de la libertad. Bogot. Editorial
desconocida.
FREIRE, Paulo. (1971) Conciencia crtica y liberacin: pedagoga del oprimido. Bogot.
Ediciones Camilo.
FREIRE, Paulo (1982) Cartas a Guinea-Bissau. Apuntes de una experiencia pedaggica en
proceso. Traduccin de Antonio Latorre. Mxico: Siglo Veintiuno Editores.
FREIRE, Paulo. (1990) La naturaleza poltica de la educacin: cultura, poder y liberacin.
Traduccin de Silvia Horvath. Barcelona. Buenos Aires. Ediciones Paids.
FREIRE, Paulo. (1997) Poltica y educacin. Traduccin Stella Mastrngelo. Mxico.
Siglo Veintiuno Editores.
FREIRE, Paulo. (2001) Pedagoga de la indignacin. Traduccin de Pablo Manzano.
Madrid. Morata.
GADOTTI, Moacir. (2002). Historia de las ideas pedaggicas. Mxico, D.F., Buenos
Aires: Siglo veintiuno editores. Tercera edicin en espaol.
- 103 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
GHISO, Alfredo. (1992) La reflexin pedaggica en la educacin popular. En Papeles del
CEAAL nmero 2. (pgs. 31-45) Reflexiones sobre pedagoga. Santiago de Chile.
GIROUX, Henry A. (1992) Teora y resistencia en educacin; una pedagoga para la
oposicin. Traduccin de Ada Teresita Mndez. Mxico. Madrid. Siglo Veintiuno
Editores.
GIROUX, Henry A. (1998). La escuela y la lucha por la ciudadana. Pedagoga crtica de
la poca moderna. Traducido por: Martn Mur Ubasart. 2a Edicin. Mxico D.F.:
Siglo XXI editores, s.a. de c.v. Madrid, Espaa: Siglo XXI de Espaa editores, s.a.
GIROUX, Henry A. (2001). Cultura, poltica y prctica educativa. Traducido por: Hugo
Riu. 1a Edicin. Nueva York, USA: Editorial GRA, de IRIF, SL.
GIROUX, Henry A. (2005) Estudios culturales, pedagoga crtica y democracia radical.
Traduccin Nstor Cabrera. Madrid. Editorial Popular.
HORKHEIMER, Max (2000). Teora tradicional y teora crtica. Introduccin de Jacobo
Muoz; traduccin de Jos Luis Lpez y Lpez de Lizaga. Barcelona: Paids.
HUSEN, Torsten, POSTLETHWAITE, T. Neville. (1993) Enciclopedia internacional de la
educacin. Direccin de la edicin Barcelona: Ediciones Vicens-Vives, Ministerio
de Educacin y Ciencia. 19 ed.
KANT, Inmanuel (1994) Respuesta a la pregunta: Qu es la Ilustracin? Revista
colombiana de Psicologa (No. 3) pginas 7 10. Bogot, D.C. Universidad
Nacional de Colombia.
LENIN, V. I. (s. f.) La cultura y la revolucin cultural. Traduccin al espaol de Editorial
Progreso. Mosc, URSS: Editorial Progreso.
LENIN, V. I. (1980) Obras escogidas. Traduccin al espaol de Editorial Progreso. Mosc,
URSS: Editorial Progreso.
MARCUSE, Herbert (1968). El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideologa de la
sociedad industrial avanzada. Traduccin directa de Juan Garca Ponce. Mxico:
Editorial Joaqun Mortiz.
MARX, Karl (1966) Tesis sobre Feuerbach. En: Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto
al CC del PCUS (Eds). Carlos Marx, Federico Engels. Obras escogidas en dos
tomos. Tomo II. (404-406). Mosc: Editorial Progreso.
- 104 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
MARX, Karl (1970) Manuscritos: Economa y Filosofa. Traduccin, introduccin y notas
de Francisco Rubio Llorente. Alianza Editorial Madrid.
MARX, Karl (1977) El Capital. Crtica de la Economa Poltica. Traduccin de Wenceslao
Roces. Bogot. Colombia: Fondo de Cultura Econmica.
MARX, Karl, & ENGELS, Friedrich (1848) Manifiesto del Partido Comunista.
Recuperado el da 13 de agosto de 2004 de librodot.com
MARX, Karl, & ENGELS, Friedrich (1966). Manifiesto del Partido Comunista. En:
Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS (Eds). Carlos Marx,
Federico Engels. Obras escogidas en dos tomos. Tomo I. (12-50). Mosc: Editorial
Progreso.
MARX, Carlos & ENGELS, Federico (s. f.) La Ideologa Alemana. Traduccin del alemn
por Wenceslao Roses. Segunda Edicin Espaola. Montevideo, Uruguay: Ediciones
Pueblos Unidos S.A.
MCLAREN, Peter (1994) Pedagoga crtica, resistencia cultural y la produccin del
deseo. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Estudios y Accin Social Aique
Grupo Editor.
MCLAREN, Peter (1995) Pedagoga crtica y cultura depredadora. Traduccin de Pilar
Pineda Herrero. Barcelona, Buenos Aires, Mxico: Editorial PAIDS.
MEJA, Marco Ral. RESTREPO, Gabriel. (1997). Formacin y educacin para la
democracia en Colombia: apuntes para un estado del arte. Santaf de Bogot:
Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galn, Unesco, Programa
Educacin para la Democracia.
MIANA, C. & RODRGUEZ, J. (2002) La educacin en el contexto neoliberal.
Universidad Nacional de Colombia. Edicin digital en formato pdf.
NIETZSCHE, Friedrich (1992). As habl Zarathustra. Barcelona, Espaa: Editorial
Planeta-Agostini.
PLICIER YVES (Dir.) (1977) Enciclopedia de la Psicologa y la Pedagoga. Versin
castellana de Francisco Alonso-Fernndez. Paris: Lidis; Madrid: Sedmay.
- 105 - | P g i n a
Pedagoga Crtica
PERESSON, Mario L. (1991) La educacin para la liberacin en Colombia. Balance y
perspectivas (1960-1990). Asociacin de Telogos de Colombia Koinonia. Santaf
de Bogot.
PNUD (1998). Educacin: la agenda del siglo XXI. Bogot: Tercer Mundo Editores.
PONCE, Anbal (1981). Educacin y lucha de clases. (2da Edicin). Madrid, Espaa:
Editorial Akal bolsillo.
RESTREPO, Gabriel (2007) Teora de la accin social como puesta en escena. Versin
preliminar en archivo digital. Material Indito.
TSETUNG, Mao (1971) Tomos 2 y 5. Obras escogidas de Mao Tsetung. Pekin: Ediciones
en Lenguas Extranjeras. Material dispuesto en archivo electrnico cotejado con
publicacin fsica.
TSETUNG, Mao (1976) Textos escogidos de Mao Tsetung. Pekin, Repblica Popular
China: Ediciones en Lenguas Extranjeras.
VASCONI, T. A. (1988). Contra la Escuela. Lucha de clases y aparatos educativos en el
desarrollo de Amrica Latina. (Sexta Edicin). Caracas, Venezuela: Editorial
Cooperativa Laboratorio Educativo.
ZULETA, Estanislao (1995). Educacin y democracia. Un campo de combate.
Compilacin y edicin: Hernn Surez & Alberto Valencia. Bogot: Fundacin
Estanislao Zuleta. Corporacin Tercer Milenio Educacin para la nueva poca.
ZULETA, Estanislao (2008) Acerca de la ideologa. Texto de la conferencia dictada el 26
de febrero de 1974 en EAFIT. Trascripcin del material mecanografiado
(Publicacin del Comit de Relaciones Universitarias) realizada por la estudiante de
Trabajo Social Esperanza Rojas Marn, revisada y corregida por el profesor Rafael
Antonio Fonseca Corredor. Material indito.
- 106 - | P g i n a
También podría gustarte
- La escuela bajo sospecha: Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todosDe EverandLa escuela bajo sospecha: Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Teoría y práctica en la formación docente.: Una mirada sociológicaDe EverandTeoría y práctica en la formación docente.: Una mirada sociológicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Examen 1° Periodo Ciencias Sociales Grado 9Documento2 páginasExamen 1° Periodo Ciencias Sociales Grado 9Víktor Duque75% (4)
- Proyecto Teoria Sociopolitica y EducacionDocumento14 páginasProyecto Teoria Sociopolitica y EducacionJonathan Lopes100% (1)
- Temario Musica SecundariaDocumento12 páginasTemario Musica SecundariaJoseAún no hay calificaciones
- Proyecto Modular de Sociologia de La EducacionDocumento6 páginasProyecto Modular de Sociologia de La EducacionLeslie RodriguezAún no hay calificaciones
- ENSAYO El Camino Hacia Una Pedagogía Crítica y DecolonialDocumento10 páginasENSAYO El Camino Hacia Una Pedagogía Crítica y DecolonialOSCARTAPIASAún no hay calificaciones
- Davini-1994-Formacion y Trabajo Docente-Realidades y Discursos en La Decada Del 90Documento10 páginasDavini-1994-Formacion y Trabajo Docente-Realidades y Discursos en La Decada Del 90Pablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Tarea de Intervención EducativaDocumento17 páginasTarea de Intervención EducativaRichard GoodmanAún no hay calificaciones
- Currículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoDe EverandCurrículo y prácticas pedagógicas: Voces y miradas con sentido críticoAún no hay calificaciones
- Una Historia de Violencia MuchembledDocumento202 páginasUna Historia de Violencia MuchembledVíktor Duque88% (8)
- Educacion Concepcion CurricDocumento8 páginasEducacion Concepcion CurricJuan Bernardo Asig TzuyAún no hay calificaciones
- De Qué Dependen Los Resultados Escolares TedescoDocumento4 páginasDe Qué Dependen Los Resultados Escolares TedescoCarmenAún no hay calificaciones
- Reproductivismo PedagógicoDocumento20 páginasReproductivismo PedagógicoLourdes CabreraAún no hay calificaciones
- Introducción A La FilosofíaDocumento5 páginasIntroducción A La Filosofíaanderson gonzalezAún no hay calificaciones
- Educación PopularDocumento12 páginasEducación PopularOlgui EchevestiAún no hay calificaciones
- Educ y Pedag en El Marco Del Neoliberalismo y La GlobalizaciónDocumento18 páginasEduc y Pedag en El Marco Del Neoliberalismo y La Globalizaciónfer1954Aún no hay calificaciones
- Lectura 5. BritoDocumento18 páginasLectura 5. BritoFélix Alexander Ceballos CifuentesAún no hay calificaciones
- Teorías Pedagógicas Pablo RIcoDocumento39 páginasTeorías Pedagógicas Pablo RIcomartinuix martiniuxAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento4 páginasTema 2Janmaire RondonAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Modernidad y La Educacion PDFDocumento6 páginasReflexiones Sobre La Modernidad y La Educacion PDFandres_filoAún no hay calificaciones
- Apuntes para Comprender A La Sociologia ClasicaDocumento8 páginasApuntes para Comprender A La Sociologia ClasicaFranco LeañoAún no hay calificaciones
- Aspectos Sociales UpnDocumento20 páginasAspectos Sociales UpnJaki Gutiérrez GonzálezAún no hay calificaciones
- Educación y Pedagogía en El Marco Del NeoliberalismoDocumento21 páginasEducación y Pedagogía en El Marco Del NeoliberalismoCRIS ZeroAún no hay calificaciones
- 1 UpnDocumento20 páginas1 Upnrexorn2Aún no hay calificaciones
- MARGARITA PANSZA Sociedad Educación y Didáctica 2Documento4 páginasMARGARITA PANSZA Sociedad Educación y Didáctica 2Brian OrtegaAún no hay calificaciones
- Qué Epistemologías Están Presentes en El Nuevo Marco Curricular de La Educación BásicaDocumento7 páginasQué Epistemologías Están Presentes en El Nuevo Marco Curricular de La Educación BásicaRosalinda LópezAún no hay calificaciones
- FUENTES CURRICULARES Tomado de Teoría y Diseño CurricularDocumento10 páginasFUENTES CURRICULARES Tomado de Teoría y Diseño CurricularCarlosAndresAchuryBAún no hay calificaciones
- Tendencias de La Pedagogia en Colombia Alfonso TamayoDocumento12 páginasTendencias de La Pedagogia en Colombia Alfonso TamayoSergio Fabián Burgos LeytonAún no hay calificaciones
- Etnografia Historica Completo 2023Documento39 páginasEtnografia Historica Completo 2023Bibiana Cárdenas de los ReyesAún no hay calificaciones
- Informe Vivencial IiDocumento5 páginasInforme Vivencial Iiirama araqueAún no hay calificaciones
- ETNOGRAFIA HISTORICA 1 y 2 PARTEDocumento43 páginasETNOGRAFIA HISTORICA 1 y 2 PARTEBibiana Cárdenas de los ReyesAún no hay calificaciones
- Pedagogia Final ResumenDocumento10 páginasPedagogia Final ResumenTomi CatalaAún no hay calificaciones
- Sociologia de La EducaciónDocumento17 páginasSociologia de La EducaciónMARIA FERNANDA HERNANDEZ HIDEROAAún no hay calificaciones
- Segundo Momento PDFDocumento20 páginasSegundo Momento PDFMonick AmbrizAún no hay calificaciones
- Primer Parcial PedagogíaDocumento9 páginasPrimer Parcial PedagogíaMatias SuarezAún no hay calificaciones
- Dos Miradas Sobre La Pedagogía Como IntervenciónDocumento3 páginasDos Miradas Sobre La Pedagogía Como IntervenciónGaby Usher0% (1)
- Tarea 1Documento6 páginasTarea 1Ing. Marco Flores QuirozAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Importancia de La Sociología de La Educación en La Formación DocenteDocumento2 páginasCuál Es La Importancia de La Sociología de La Educación en La Formación DocenteAlex PBAún no hay calificaciones
- Maldonado, H. (2017) - La Psicoeducación. IntroducciónDocumento5 páginasMaldonado, H. (2017) - La Psicoeducación. IntroducciónRocio Olguin50% (2)
- 10 131211001112 Phpapp02 PDFDocumento15 páginas10 131211001112 Phpapp02 PDFRené Eduardo Chavez TaborgaAún no hay calificaciones
- Edukación Popular, Kultura e Identidad Desde La Perspectiva de Paulo Freire - Zaylín Brito LorenzoDocumento19 páginasEdukación Popular, Kultura e Identidad Desde La Perspectiva de Paulo Freire - Zaylín Brito LorenzoEdil SolAún no hay calificaciones
- Ensayo JustificativoDocumento10 páginasEnsayo JustificativoAndrés Ricardo Tapia MoscosoAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagogicas en Sintesis PDFDocumento73 páginasCorrientes Pedagogicas en Sintesis PDFSandra Patricia Prieto LeitonAún no hay calificaciones
- Aprendizaje y Participacion Desde La PerDocumento9 páginasAprendizaje y Participacion Desde La PerDANIS RUÍZ TOROAún no hay calificaciones
- Módulo de Pedagogía Adriana Fernández ReirisDocumento73 páginasMódulo de Pedagogía Adriana Fernández Reirisperegrina10Aún no hay calificaciones
- Profesionalizacion DocenteDocumento28 páginasProfesionalizacion DocentePia Johansson100% (1)
- Evaluación EducativaDocumento17 páginasEvaluación EducativarmauriciocAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaDocumento6 páginasEl Surgimiento de La Pedagogía Crítica y Pedagogía CríticaAdnil Anirtac86% (7)
- Ensayo S2Documento9 páginasEnsayo S2Susana Gutiérrez García100% (1)
- Formacion SociopoliticaDocumento15 páginasFormacion SociopoliticaJuan J Orence100% (1)
- Aproximacion Espistemologicas Al Campo PedagogicoDocumento9 páginasAproximacion Espistemologicas Al Campo PedagogicoAntonella AguirreAún no hay calificaciones
- Problemas Filosóficos y Pedagógicos de La Educación UNRNDocumento13 páginasProblemas Filosóficos y Pedagógicos de La Educación UNRNJuan Pablo MoyanoAún no hay calificaciones
- Retos Actuales de Las Facultades de EducaciónDocumento22 páginasRetos Actuales de Las Facultades de EducaciónGloria TobonAún no hay calificaciones
- Proyecto Final 1.Documento27 páginasProyecto Final 1.Kathia AraúzAún no hay calificaciones
- Educacion Politica YEscuela Desde Freire YLas PedagogiasDocumento29 páginasEducacion Politica YEscuela Desde Freire YLas PedagogiasMaria Eugenia Garcia100% (1)
- Curriculo en El Nuevo MilenioDocumento58 páginasCurriculo en El Nuevo MilenioJean Pierre VidalonAún no hay calificaciones
- Realidad EducativaDocumento17 páginasRealidad Educativavivian.martinez19Aún no hay calificaciones
- Determinantes de La EducaciónDocumento4 páginasDeterminantes de La Educaciónandrea valleAún no hay calificaciones
- JuanCarlosTedesco Critica A Las Teorias de La ReproducciónDocumento27 páginasJuanCarlosTedesco Critica A Las Teorias de La ReproducciónCecilia Millán La Rivera0% (1)
- Travesías y dilemas de la pedagogía ambiental en MéxicoDe EverandTravesías y dilemas de la pedagogía ambiental en MéxicoAún no hay calificaciones
- Los fines en educación: Sobre la necesidad de recuperar y revisar el debate teleológicoDe EverandLos fines en educación: Sobre la necesidad de recuperar y revisar el debate teleológicoAún no hay calificaciones
- Programación de Asignatura Grados 9 y 10Documento11 páginasProgramación de Asignatura Grados 9 y 10Víktor DuqueAún no hay calificaciones
- Modulo Ciencias Sociales 9Documento219 páginasModulo Ciencias Sociales 9Víktor Duque100% (1)
- Formato para Reseñas Comparativas de Textos Leyes de PatrimonioDocumento8 páginasFormato para Reseñas Comparativas de Textos Leyes de PatrimonioVíktor DuqueAún no hay calificaciones
- Guia Economía Doméstica 10Documento4 páginasGuia Economía Doméstica 10Víktor DuqueAún no hay calificaciones
- Programacion Area Ciencias SocialesDocumento102 páginasProgramacion Area Ciencias SocialesVíktor DuqueAún no hay calificaciones
- Post Desarrollo FinalDocumento228 páginasPost Desarrollo FinalVíktor DuqueAún no hay calificaciones
- Técnica Q-SortDocumento3 páginasTécnica Q-SortVíktor Duque100% (3)
- Marc Ferro-Diez Lecciones Sobre La Historia Del Siglo XXDocumento70 páginasMarc Ferro-Diez Lecciones Sobre La Historia Del Siglo XXVíktor DuqueAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Las Consecuencias Del Enrarecimiento de La PedagogíaDocumento1 páginaCuáles Son Las Consecuencias Del Enrarecimiento de La PedagogíaVíktor Duque50% (2)
- Antros e IndigenasDocumento16 páginasAntros e IndigenasMartin IguiniAún no hay calificaciones
- Retratos de Mujeres de Sainte BeuveDocumento6 páginasRetratos de Mujeres de Sainte BeuveMariaAún no hay calificaciones
- Modelos NeuropsicologicosDocumento31 páginasModelos NeuropsicologicosMary AravenaAún no hay calificaciones
- Acta Dia de La MadreDocumento3 páginasActa Dia de La MadreYeison Segura100% (2)
- Tipos de TextoDocumento5 páginasTipos de TextoAnna AgustínAún no hay calificaciones
- Sociología y ComunicaciónDocumento7 páginasSociología y ComunicaciónJHORDAN IVAN PANEZ MEZAAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Teórico Completo Primer Año 2019Documento63 páginasCuadernillo Teórico Completo Primer Año 2019jeconditoAún no hay calificaciones
- Landi Devorame Otra VezDocumento11 páginasLandi Devorame Otra VezAriadna Di Pietro100% (1)
- Argumentacion Persuacion y DemostracionDocumento14 páginasArgumentacion Persuacion y DemostracionAndrés Felipe Cruz MendozaAún no hay calificaciones
- SorororidadDocumento2 páginasSorororidadStefany AponteAún no hay calificaciones
- Carta de Apoyo A La CONAIEDocumento1 páginaCarta de Apoyo A La CONAIEKawsaySverigeAún no hay calificaciones
- ¿De Qué Estan Hechos Los Modelos Sociales'Documento6 páginas¿De Qué Estan Hechos Los Modelos Sociales'clarissa camacho felixAún no hay calificaciones
- Estudio Robinson EnsayoDocumento5 páginasEstudio Robinson EnsayoYovana Andre Arcos DovigamaAún no hay calificaciones
- Aristóteles y La BellezaDocumento2 páginasAristóteles y La BellezaJavier Ruiz de la Presa100% (1)
- La Admiracion y El Arte de Preguntar PDFDocumento1 páginaLa Admiracion y El Arte de Preguntar PDFLeslie RebeccaAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento2 páginasActividad 1eliana bolañosAún no hay calificaciones
- Medio Ambiente, Sustentabilidad Participación Ciudadana: Una Desde Sociología ContemporáneaDocumento16 páginasMedio Ambiente, Sustentabilidad Participación Ciudadana: Una Desde Sociología Contemporáneaxavi hernandezAún no hay calificaciones
- Criminologia de La Victimas en Criminol PDFDocumento29 páginasCriminologia de La Victimas en Criminol PDFReina MartinezAún no hay calificaciones
- Discernimiento y Vida CotidianaDocumento21 páginasDiscernimiento y Vida CotidianaJesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus MariaAún no hay calificaciones
- QuimicaDocumento7 páginasQuimicajose luis velasquez gamarraAún no hay calificaciones
- Planteamiento Del Problema 2Documento6 páginasPlanteamiento Del Problema 2Lorena PomaresAún no hay calificaciones
- Resumen de Hausser - Edad MediaDocumento2 páginasResumen de Hausser - Edad MediaOscar Ruda MezaAún no hay calificaciones
- Guia Caminantes 01Documento70 páginasGuia Caminantes 01victor bravoAún no hay calificaciones
- Actuaciones Educativas de Éxito Desde La Educación Física - Articulo UnivBarcelona (2014) PDFDocumento5 páginasActuaciones Educativas de Éxito Desde La Educación Física - Articulo UnivBarcelona (2014) PDFGiorgio Mariscotti BelfioreAún no hay calificaciones
- Ensayo Ingeniería ConcurrenteDocumento8 páginasEnsayo Ingeniería ConcurrenteLUIS HERNANDEZ VICENTEAún no hay calificaciones
- Sobre El LibrepensamientoDocumento2 páginasSobre El LibrepensamientoJose R. E. CanellesAún no hay calificaciones
- Sesion de Comunicacion 08Documento3 páginasSesion de Comunicacion 08Fernando Mamani QuispeAún no hay calificaciones
- Enfocate en Tu PropositoDocumento5 páginasEnfocate en Tu PropositoENRIQUEAún no hay calificaciones
- Tercero Bloque1Documento136 páginasTercero Bloque1Xavier Barajas100% (1)
- Informe de Trabajo de Ept JunioDocumento12 páginasInforme de Trabajo de Ept JunioJuan Antonio Anaya MoreyraAún no hay calificaciones