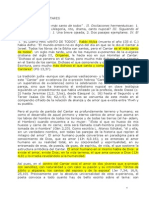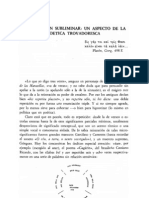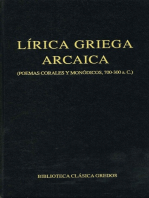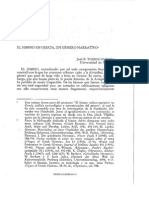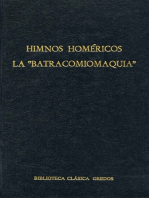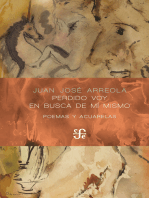Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Oda Primera de Safo
La Oda Primera de Safo
Cargado por
Zaa RamírezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Oda Primera de Safo
La Oda Primera de Safo
Cargado por
Zaa RamírezCopyright:
Formatos disponibles
LA ODA PRIMERA DE SAFO
Copio aqu, para comodidad de] lector, el texto sfico que me
propongo comentar> seguido de una traduccin castellana literal.
Para el aparato crtico deben consultarse las ediciones de E. Lobel.
D. Page Poetarum lesbiorum fragmenta (Oxford, 1955), por cuya
numeracin citamos los fragmentos, y la ms reciente de Eva-Maria
Voigt (de soltera, Hamm) Sappho et Alcacus (Amsterdam, 1971>,
que lo tiene locupletsimo.
Hablo, en el ttulo de este trabajo, de oda; pero la distincin
terminolgica, que usan algunos modernos, entre la oda, de ndole
ms humana, y el himno, ms a lo divino, no nos sirve en nuestro
caso. Oda, himno, plegaria? Para un moderno la plegaria pura es
un hecho prctico, mientras que la pura poesa es un hecho esttico,
cuya significacin consiste en la elaboracin expresiva de las impresiones. Entre los griegos, en cambio, la plegaria religiosa, la ms
autntica, visti siempre las galas de la expresin literaria 2 Tampoco es fcil precisar, en este contexto, los lmites entre plegaria
e himno
El historiador de las formas literarias preferir hablar
de 1S~~~voc xXqtK~ % mientras que el estudioso que va hacia la
literatura por motivos de ndole religiosa, preferir hablar de pe~.
1 A propsito de la polmica suscitada por B. Croce sobre si la plegaria
entra en la poesa, cf. C. Del Grande, Filologia minore, Npoles, 19672, 351.
2 Mucho ms que entre los romanos: cf. K. Latte, Griechische un rmische
Religiositt, en Kleine Schriften, Munich, 1968, 48-59.
3 Cf. E. von Severus en col. 1135 dc Gebet 1.>, Reati. Ant. Ch,. VITI 1972,
11341258.
4 Cf. Fr. Pfister en col. 304305 de Epiphanie, 1?. E. Sup. IV (1924), 271-323.
lo
os S. LASSO DE LA VEGA
gana. Nuestro poema es ambas cosas De la forma mtrica se
hablar en su momento. Advierto ahora que, mientras Alceo parece
emplear en estos himnos regularmente la estrofa sfica (Ir. & 1 himno
a Apolo, fr. & 2 himno a Hermes), Safo ha usado de distintas formas
mtricas, razn de que aparezcan integrados en libros diferentes.
~.
d0ctv&r AQpbixct,
rai Loc boXnXoxs, Xtucopai ca
OLKLKO9OV
M u &cairn upb
4
&XX&
r6i
gxo, oX
tub
tot~
KcLZpGYt
4xas cd3bcxs &to~oa sr~Xoi
cxXvcq,
8
vLaict b!sva,
irrv~a, 8~ov,
U buov XIoLca
it&ipoq
xs~ov 9jX0c~
n~a8a4aLaa KOL 8,4 a &yov
bxaq oTpouOot ltEpk y&g uaXcdvas
&p~L
12
ITKVa 8IVVEVTE~ wrp diC cbp&viOapo; bt& pOOCi)
atgcz 8 UjKOvTO, c 6 et VKaLPa
~.t~&a~oeLo&0v&rci
itpoono=t
ijpe
16
Qul ET15TS irtixov0a x4>tti
5~~ra K&X1UL
K)TTL ~XOL~iXioia
etho
ytvac0at
~taiv6Xcn 0
1c~: ctva 8qTE ItSLOO)-
ial o &ypv A;
20
o&v qnXrcvrc; T(4 O Ci)
Y&iup dEiNflel;
Kat y&p cd ~ayei, TaxtG)g 8,4E~ci,
1 84 &~pa ~ 8tKar, &XX& EcEt,
al 84 ~
24
KOJK
~
ta~oq
AOtXoioa.
~L?%oeL
5 Cf. W. My en col. 237L de Sappho, R. E. 1 A, 2 (1920>, 233783.
LA ODA PRIMERA DE SAPO
11
~X8 1101 xal vijv, xaxtIrav EA Xfloov
tic ~tep4vav, Soca St ~IOLrXcocat
eOvo; L~appst, rtXaoov, ob 8> abra
28
O~I~IcX><O; ~aoo.
Variegada de trono, inmortal Afrodita,
hija de Zeus, trenzadora de engaos, suplcote,
con angustias ni tristezas no me venzas, Seora, el nimo;
pero ven aqu, si tambin algn da
ini voz oyendo a lo lejos
escuchaste y del padre habiendo dejado la casa de oro viniste,
juego de uncir el carro. Y bellos te llevaban
raudos gorriones sobre la tierra negra,
espesas girando las alas desde el cielo, del ter por en medio.
Y al punto llegaron, y t, oh beata,
sonriendo con inmortal semblante
inquiriste qu otra vez sufro y qu otra vez clamo
y qu me quiero ms que nada que suceda
en mi loco nimo: A quin esta vez debo
obedecerle en llevar a tu amor? Quin, oh Safo, injusticia te hace?
Porque si huye, presto perseguir,
y si ddivas no acepta, sin embargo dadivar,
y si no ama, presto amar, aunque no quiera ella.
Ven a m tambin ahora, y suitame de dificultosas
cuitas y cuanto cumplir ini
nimo desea, cmpleme, y t misma s en la guerra mi aijada.
1. ESTROFA PRIMERA
Es de protocolo que el poema-plegara abra con la &va<X~at; o
inuocatio de la diosa a la que se quiere propiciar. Como para
encantar a la encantadora6 al comps mecnico de frases rituales,
6 Sobre los orgenes mgicos de la plegaria cf. R. Wiinsch en col. 14344 de
.Hymnos, R. E. IX, 1<1914>, 140-83 y O. Schrade-A. Nchring, Real!. dcx indogerm. itertumskunde II, Berln, 19172, 139 Ss.
12
sos 5. LAS5O DE LA VEGA
se la epitetiza con el empaque ceremonioso de un cudruple ttulo t
con el halago de ciertos sonidos, blando y dulce al sonoro tacto del
odo. El hieratismo de las formas iniciales de los rezos griegos sabe
a letana, reviste al dios invocado con una aureola de nobleza y
solemnidad. En su caso, las alabanzas del dios son, en la plegaria
griega tambin la expresin del hacimiento de gracias, de acuerdo
con el genio de una lengua, en la que trnv es, al mismo tiempo,
alabo y gracias! En nuestra oda, los nocabula solemnia del
comienzo expresan la quejumbre y el lamentoso salmo de la deprecante. La invocacin del nombre del dios va acompaada de la predicacin en estilo-t o estilo-l, estilo relativo, participial o
av0cot;, es decir, mediante compuestos % Este ltimo es el utilizado aqu o sea, los eptetos a base de compuestos que son, a la
vez, Airdvayicoi Xyot y sirven a la captatio beneuolentiae.
Si en otras ocasiones (en el fr. 2 con la plegaria a Cpride, bajo
la advocacin cretense de AvOata) se utilizan predicativos topogrficos, con la indicacin de los lugares de culto
su ausentacin
aqu se debe a que la oracin se va a arquitecturar en definitiva, no
sin previa tensin, sobre un eje temporal (entonces-ahora) y no local.
Cuatro eptetos aretalgicos, dos delante y dos detrs del nombre
de la diosa, estn arbitrados en quiasnatico contrabalenceo, en un
juego de acuerdo y oposicin que en seguida explicaremos. Los pesos
silbicos se distribuyen de manera simtrica a diestra y siniestra
del nombre propio de la diosa, eptetos y nombre puestos en vocativo, que es construccin ms afectiva que el nominativo de interpelacin:
~,
4+
3 (4) 3 + 4.
7 Cudruple predicacin igualmente en II. 1, 37-42. Para Pndaro, en un caso
distinto, cf. U. C. Avery, Pindar asid four Epithetss, Arfen II 2, 1963, 128-129.
8 Cf. E. Norden, Agnostos Theos. Vntersuchungen zur Formgeschichte ralgiser Rede, Stuttgart, 1971>, 143-76, y 2. Laager en col. 577-82 de Epiklesis,
Real. Ant. Clv. V 1962, 577-99.
9 Cf, 0. Meyer, Die stiZisti.sche Verwendung der Nonzinalkomposition ini
Griechischen. Bm Beitrag zar Ceschicbte dar 8vzX& 6v6lxarc, Leipzig, 1923,
48-78.
~ Cf. en general 1. Heiler, Das Gebet, Munich, 1923. 44 ss. y 95 y. para el
caso latino (familia de gratus), cf. M. Leurnann. Gnomos XXXI 1937, 34 ss.
II Cf. II. 16, 514 Ss.; Aesch. Ram. 292 ss.; Eur. Baccs. 556 Ss.; Ar. Nub.
269 ss.; Teocr. 1, 123 ss.. y vid. L. Weniger, Theophanien. altgriechisclie Gtteradvente, Arch. 1. Religionswss. XXII 1923-24, 16-58.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
13
Esta disposicin es la que importa captar, sin dejarnos engaliar
por la aplicacin, tan divergente como arbitraria, que los distintos
editores hacen del juego de comas. De acuerdo con una cierta alternacin de ritmo versal (rpido y ms lento), los tres primeros elementos del grupo de cinco se hallan ms ligados en la pronunciacin; aunque ello no implica, necesariamente, elisin de las vocales
finales, sino, acaso, pronuntiatio plena 12 En todo caso, destacan
las palabras finales de cada verso, que constituyen el esqueleto lgico
de la estrofa y que, sin duda, reciban en la ejecucin, una entonacin adecuada: >Aqsptra ?dacolcx{ 06 (l?)... 8&lvcx 1 OOlov.
El empiezo de la oda con un verso de tres palabras (que> de no
seguir lo que sigue, sera un trisagio) es lo primero que llama
nuestra atencin, pues tales versos son raros y poseen valores estilsticos dignos siempre de tenerse en cuenta, as en nuestro ritmo
como en otros. Baste recordar que, en Homero, se cuentan tan
slo cuatro exmetros de esta clase (U. 15, 678 y otros tres, de un
mismo tipo formulario: fi. 2, 706 y 11, 427; Oct. 10, 137 13). En cuanto
a los trmetros ymbicos de tres palabras son, en la tragedia, de
una solemnidad esquilea y, en la comedia, sirven al [SdOoqy a la
paratragedia
La estructura trinaria del verso inicial adelanta, en
miniatura, la total arquitectura del poema. Est ste organizado
en una trada [estrofas 1. (2.-6.) y 7.], cumplindose el proceso
lrico en tres fases. El ritmo ternario prevalece en todos los planos
y es particularmente detectable en la articulacin sintctica, que
guarda esa ceremonia a base de rpbccxa: Vv. 6-9 (tres participios),
vv. 9-11 (desde el cielo a travs del ter sobre la tierra), vv. 15-24
(dos temas sintcticas en simetra axial sobre una bina: el ritmo
ternario y dinmico contrasta con el ritmo esttico y binario para
la simple immutatio syntactica de la interrogacin sin respuesta),
~.
Cf. L. E. Rossi, La pronuntiatio plena: sinalefe in luogo delisione, Rl,,
Isr. Fil. Cl. XCVII 1969, 433-37 (no considera el problema de la poesa cantada>,
y E. A4. Hamm, Gra,ntnalik z Sapplw un >4lkaios. Berlin, 1957, 38. Obsrvese
que una pausa detrs de noxtxepov ira contra el puente normal tras la
slaba cuarta <>4.
3 Cl. 5. E. Bassett, Versus tetracolos,>, Class. Mdl. XIV 1919, 216-33, y
J. A. Scott, Tbe nun~ber of words in dactylic hexameter, Chus. Journ. XIX
2
1923-24, 239 ss.
4 Cf. W, E. Stanford, Thrce-word iambic trimeters in Greek Tragedy,
Class. Rey. LIV 1940, 8-10 y, para los yambgrafos. ibid. 187; en Aristfanes:
E. W. Miller, Chus. Phil., 1942, 194-95.
14
sos 5. LAS5O DE LA VEGA
vz. 25-28 (tras la citatio ~X6c, la deprecacin se resume en tres
imperativos: XOaov, xt?saov, &coo). La predileccin sfica por las
anttesis (bien documentada en la oda) hubiera encontrado su molde
en un ritmo bipartito. Pero el tres es, no slo entre los griegos, el
nmero sacro por excelencia, numerus perfectionis>, y esto ha producido notables consecuencias de orden estilstico en la literatura,
especialmente en la que se origina de las nobles formas de liturgia,
que utiliza, ms que otras, patrones tradicionales 15 y, entre ellos, el
empleo de los numerales como significados (incluidas las vibraciones del contenido emocional). No de otra suerte, pongo por ejemplo
bien estudiado 16, se sujeta al dogal matemtico del nmero cinco
cierta literatura medieval, como consecuencia de peculiares doctrinas retricas y cnones de belleza de las artes poeticae>, o se
utiliza, entre los griegos, el nmero siete en cierta literatura de
raz popular, y en la pitagrica: no echemos en saco roto esta ltima
observacin sobre el siete, porque luego hemos de comprobar su
inters para el entendimiento de nuestra oda. De momento insistimos sobre la importancia del tres, que nos sale al paso en el
-rpLKcoXov del verso inicial, pomposo y doliente. Y lo que aviene con
este verso primero, aviene asimismo con el verso 14, culminacin
de la oda, delimitando su primera parte. Por su hiriente resalte, este
raro carcter diferencial, que salta a los ojos, subraya ostentativamente las vigas maestras de toda la construccin potica.
Entre los cuatro eptetos de la diosa se produce toda una constelacin de relaciones simtricas ~ra X~~l6~ o en paralelismo. Inciden sobre los distintos planos de la lengua: proporcin o improporcin del volumen silbico de las palabras, compuesto de nmeros
concordes, rasgo de particular importancia en una poesa de slabas
contadas, como la lesbia; simtrica, exacta distribucin, de las
15 Cf, 11. lisener, Dreiheil, Rhein. Mus. I~VIII 1903, 1-47, y F. Marcos Sanz,
Simbologa de la triada en Grecia hasta la poca aristotlica, Dis. Madrid, 1970,
709-73. Ejemplos ilidicos de tres eptetos con el nombre de un dios: 5, 31
455; 5, 831; 6, 305; 9, 70 (cf. Bymn. Ven, 55, y vid. J. Blom, De typische
Getallen bij Horneros en Herodows. 1: Triaden, Hebdornaden en Enneadeu,
Nirnega, 1936, 361. Ejemplos vdicos en 1. Gonda, Stylistic Repetition in tite
Veda, Amsterdam, 1959, 69-70 y 388.
~ Cf. E. R. Curtius, Zur Interpretation des Alexiusliedes,, Zeitschr. mm.
liii. LVI 1936, 113-37.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
15
cumbres rtmicas o crestas acentuales de algunas palabras ~ tomadas dos a dos; expresiva utilizacin de los tonos acsticos que simbolizan una tnica particular del alma. La correspondencia verbal
denota simetra u homologa de ideas, y as se tienden sutiles hilos
o refuerzos al concepto, que vienen de lo fontico, por medio de la
aliteracin o de la colocacin de los acentos de palabra o del simbolismo de los sonidos o que vienen del campo de la sabia disposicin de las palabras. Todo lo cual colabora a hacer de esta oda,
como nos ensea Dionisio de Halicarnaso 18, una muestra admirable
17 No queremos decir que el verso sfico, aparte la cantidad silbica, no slo
las slabas cuenta, sino que guarda el acento. En el sfico horaciano, el
lugar del acento de palabra y la distincin de las slabas de acento y las otras
sin acento, puede que sea relevante (cf. E. Eickhoff, Der itoraziscite Doppcibau
der sappitisciten Stro pite und seine Gescitieitte, Wandsbeck, 1895 y, especialmente, O. Sed - E. Phimnan, Quantitt und Wortakzent im horazisehen Sapphiker, E/tt. CIII 1959, 237-80). En el verso de Safo> no. Lo ms que podemos
afirmar es que el resalte tonal del endecaslabo slico recae en la slaba sptima: cf. C. Del Grande, La metrica greca (en Enciclopedia Classica II 5, 2>,
Turn, 1966, 342-45, Contra E. Wahlstrm, >4cccntual Responsion ja Greek Strapitie Poetry, Helsinki, 1970, s. . 8-13, quien, aparte no responder a las dificultades tericas generales, edilica su teora de la responsin acentual sobre cifras
muy poco significativas, al reposar sobre un material eseassinio, y tiene que
admitir una meloda diferente para cada uno tIc los tres endecaslabos de la
estrofa sfica.
IS De comp. verb. 23. Una buena medida de observaciones sobre los elementos, que hoy llamaramos fonostilsticos, en este poema, encontramos en el
comentario de Dionisio. Tales descripciones suelen ser obra de regla en la
crtica literaria antigua (cf. los datos esenciales en W. B. Stanford, Tite Sound
of Greek. Siudies in tite Greek Titeory an Hachee of Eupitony, Univ. California Pr., 1967). Retejan un conocimiento instintivo de ciertos rasgos fonolgicos
y acsticos que el anlisis estilstico de los modernos ha solido desapercibir;
pero que vuelve a tomar muy en cuenta la ms reciente estilstica, de nuevo
razonablemente instruida en estas materias, los efectos de lautmalerei son
sealados, muy de pasada, en Safo por E. Bethe, Dic griecitiscite Dicittung
(en U. Walzel, Randbuch der Literaturwissenscitaft), Berln 1924, 105, y por
R. Pfeiffer en p. 125 de Vier Sappho-Strophen auf einem ptolomschen
Ostrakon, Pitil. XCII 1937, 117-25; siempre suele recordarse la armona imitativa de crtalos y timbales (k-p) en el planto por Adonis (Ir. 140 a> o la evocacin de la cigarra en Alceo 347 it (pero no es segura la firma que del fragmento
responde: Wilamowitz, Sappito und Si,nonides, Berlin, 1913 (reimpr. 1966), 61 ss.,
y otros autores lo atribuyen a Safo). Los mltiples efectos rmicos en tr. 2
los analiza E. 11. Guggenheim, Rhym Effects ant! Ritynzing Figures, La HayaPars, 1972, 159-66, Cierto que se trata de un terreno resbaladizo por el que
debemos caminar con pasos atentados, so peligro de trivialzacin; de oste
riesgo no ha escapado, en su anlisis <le la partitura potica de nuestro
poema en seis grupos fnicos, A. Sehmitz, Essai danalyse de la texture
16
J0S~ 5. LA5SO DE LA VEGA
del genus medium, por la disposicin de las palabras, lisa y florida
a la vez (yXcvpupd xal dv6~p& cv6coi;), X~; que es ejemplo de
armona, no slo por su msica, sino por la precisin y evidencia
de las representaciones y que, en uno y otro respecto, revela gracia
y eufona supremas (~&ptq, nitrsia): en fin, uno de los poemas
ms emocionantes de la mano de Safo y, por supuesto, de cualquier
mano. Constituyendo estos dos versos iniciales del poema la condensacin formal de todo un sistema, necesitan de legtima y cuidadosa hermenutica:
a otKLXOpov
&Oav&r
BoXitXoics,
ira~ Alo;
Quisticamente a d estn acoplados por el sentido (caractersticas
humanas de la diosa), del mismo modo que 1, e (divina inmorta-
lidad y celeste abolengo), y por la correspondencia numrica en el
volumen silbico (a cl 4 slabas, b e 3 slabas) y el acento (en a cl
sobre slaba trabada casi idntica xep-Ixizx-; acentuacin eolia
BoXwXo}coq y no boXonxicog, como acentan algunos; en be, por
la posicin del acento en la palabra J9) Por otra parte, en una relacin horizontal, de correlacin y gradualidad, el primer epteto de
cada bina tiene carcter ms genrico (un salue regina a la realeza de la diosa), mientras que el segundo se refiere a un modo de
actividad, que la especifica, cosa evidente en SOXItXOKS que particulanza a itotxtx0pov, confirmando un valor semntico slo sugerido por itotictXo- (cf. mfra); en cuanto a d0cxv&t (por azar, este
adjetivo slo lo tenemos documentado en Safo en los dos ejemplos
de esta oda), su responsin en y. 13 0av&r~ ipoactn~, en la epifana de la diosa con rostro que sonre eternamente
parece abonar
~,
phonique dune posie de Sappho prcd de considrations Sur lvnement
potique, Les Etudes Ctassiques, XXX 1962, 362-83 (dicho anlisis en pp. 377-83>.
9 Segn el testimonio de Queroboseo, Comm. in Flephaestonern XIV 1 (en
Heph. Fncitiridion, ed. M. Consbruch, Stuttgart, 1906, reimpr. 1971, p. 251>,
acerca de los nombres, no propios, en -a, debe acentuarse &eav&rcx. y no
dOdv,wra.
20 Queda as contestada la pregunta de R. Kannicht, Gnon,on XLV 1973,
128: Quin podra dar en i!otKL>~6Opov deavt A~p65ta ms peso a una
17
LA ODA PRIMERA DE SAFO
esa misma concepcin de actividad recurrente, tpica del entendimiento sfico del amor y, por ende, de Afrodita (cf. lo que luego
diremos sobre K&rtp>rra 1. 5, 8r)&rE vi. 15-18 y Ral vOy y. 25). Se
deduce, pues, una relacin vertical ~oLKtX8pov : nal (oU &Oav&C: boXxXowa. Todo quiasmo X es un signo de multiplicar, que
dobla y tresdobla la expresividad de los signos verbales. stos no
se suman, como cuando se disponen en simple simetra, sino que
se multiplican. (No es, por cierto, la lengua la nica obra de los
hombres en donde, merced a una ligera desviacin de las aspas, se
logra hacer de la cruz un signo de multiplicar). En nuestro esquema
quistico quedan relegados a los extremos 2! los dos miembros ms
destacados, ponderosos, menos Convencionales otKXOpov(s) y
boXnxoxe. La lengua griega es una inagotable cantera de compuestos, ya troquelados, ya en potencia; pero en Safo son sumamente raros estos compuestos. La acumulacin, en nuestro texto, de
dos compuestos, no documentados antes de Safo, es rareza significativa- Al contrastarlos, el poeta les hace obtener, en parte, reflejos
semnticos en reciprocidad conmutativa, animado de soslayo el sentido de cada uno por la luz del otro. El quiasmo es como un multiplicador expresivo, como el precipitador que aparta definitivamente
de la materia semntica aquellos solos elementos que van a formar
el cuerpo de la nueva palabra, en la voluntad de su creadora; ms
adelante hemos de verlo. Por otro lado, la relacin vertical jrotxtXopov(s) itaj Aoq se refuerza por la aliteracin
an ms resaltada
por recurrir en el y. 4 nxvta. Toda aliteracin, en el finalismo potico, crea un tono particular 23: bien as cmo las dentales repetidas
pueden indicar el castaetear de los dientes, de temor, o la alitera-
~,
de las tres palabras que a las otras dos?, criticando la interpretacin de
D. Korzeniewski, segn la cual en el ncleo del verso, o sea, en el coriambo
), entra el concepto ms relevante: funeionalmente aqu lo es dOav&ra,
desde luego.
22 Cf. 1. Th. fCakridis, Dar titukydideschc Epitapitios, Munich, 1961, Al.
fl Wilamowitz, Greehiscite Verskunst, Darmstadt, 1958, 32 seala, al paso,
la preferencia de Safo por las aliteraciones, que son un rasgo caracterstico
de la poesa griega desde Homero a Nonno; pero cuyo estudio detenido es
investigacin en deseo todava. Cf. A. Shewan, Alliteration and assonance iii
Homer, Cias. Ph!!. XX 1925, 193-209, e 1. Oppelt, Afliteration im Griechiscben?
Untersuchungen zur Dichtersprache des Nonnos von Panopolis, Glotta XXXVII
1958, 205-32.
23 Cf. P. Ferrarino, Lalliterazione,, Rend. Accad. Scienze 1sf. df Botogna
cl. sc. mor. ser. 11V 2, 1938-39. 93-168.
VI 2
18
jos
~.
LASSO DE LA VEGA
cin con labiovelares sordas, en Ovidio, el sollozo 24, la -p- repetida
puede sealar el balbuceo
el temblor de los labios musitantes, que
imploran a la diosa terrible.
Es ms, y es que el vocalismo oscuro (o que impone su grave
sonido sobre las vocales restantes), que prevalece en ~ro1KLX0pov
y OXitXQKE (y que, en el conjunto de la estrofa, resalta todava
ms, por el contraste con los agudos predominantes) es justamente
el que solemos encontrar en palabras expresivas de valor ominoso,
en la lengua sacra especialmente. El mstico sueco Manuel Swedenborg (1688-1772) deca que, para hablar con Dios, los hombres prefieren las vocales oscuras o y u, y el gramtico A. it Bernhardi
(1769-1820) aconsejaba, en su Sprachleit re, que, cuando un personaje
dramtico hace un relato de miedo, debe dar a su vocalismo un
tono prximo a la u, que evoca lo serio, lo grave, lo solemne. Al
reiterarse el ruido de la -o- (cerrada) en una cadena amplia a lo
largo de las dos palabras, tan destacadas, se hace ms expresivo,
despierta una especial sensacin grave y se reviste de potencia
ominosa. La expresividad potencial del fonema viene actualizada por
los valores semnticos de ambas palabras, al unirse la msica grave
de las vocales y la significacin ominosa de las palabras ~. Ya tendra que ser auditor musicalmente insensible el que desapercibiera
~,
24
Cf. 3. Richmond, que que in classical Latin Poets, PM!. CXII 1968,
135-39.
25 Cf. 3. Maronzean, Trait de stylistique latine, Pars, 1946, 30 (en general
sobre la expresividad de los sonidos, Pp. 24-34 y sobre la aliteracin en las
plegarias, con bibliografa para el latn, PP. 46-47). Por supuesto que, segn
el contexto, no siempre. Al odo griego sonaban especialmente agradables las
dentales, sobre todo r (cf- Arist. Quint. de musica 2, 11 y 14), y especialmente
irnpresivas, las labiales: II- 1, 235 Hpta
1so~ flptd1tot6 te ita?flcq, 6, 5i2 i1~Ldttoto
fl&p~ xard flapyd1oo. 8, 473-75 (18 labiales, incluyendo la ~fl, Soph. AL 1197
& -wvot ~p6yovot irvo,,, Viti!. 175 .ti ~ots w5q, etc. Ejemplo de aliteracin
en tres versos consecutivos (con o) Aesch. Pers, 694-96.
26 Que el fonema -u- guarda relacin con lo sacro es cosa averiguada, con
4nz. Oestcrr.
plenitud de datos y probanzas, por W. 1-Iavers, Zur Entstehung cines
sogennanten
>4k.
Wiss.
sakralen
phil.-hist.
u-Elementes
Kl. nr. 15in1947,
den 139
indogermanischcn
ss., partiendo de
Sprachen,
algunas observaciones
>
de W. Schulze sobre el vocabulario latino. Vid. un resumen de estas teoras
en pp. 657-60 de W. Havers, La religin de los indogermanos primitivos -a la
luz de su lengua, en Cristo y las religiones de la tierra II, trad. esp., Madrid,
1960, 645-94, con mencin de las explicaciones diferentes (a travs del valor
demostrativo de u para indicar lo alejado) de F. Specbt, Zum sakra!en u>,
Dic Spracite 11 1949, 43-49 (tambin en Kuitns Zeitscitr. LXIV, 1937, 1-23).
LA ODA PRIMERA DE SAFO
19
esa sugestin, latente o encapsulada, contenida en el material fsico
del vocablo, en el sonido> y tantas veces utilizada, con espontaneidad
o con propsito deliberado, por el lenguaje.
Queda probado, me atrevo a creer, que las formas verbales revelan que la poetisa no se sirve de un sistema adjetivatorio de misin
decorativa o genricamente ilustradora, como de un lastre que tiene
todas las trazas de ser inerte, sino que utiliza todas las posibilidades
lingilsticas para dar el mayor sentido a sus palabras: el cuento
silbico, la sabia organizacin sonora del conjunto (aquel pronunciar
con los labios o aquellas manchas de color verbal que, con el juego
adecuado de los diversos timbres voclicos, se solea de punzantes
es o se ensombra con sus vocales profundas y oscuras), en fin, el
uso hbil de las imgenes del significante para conseguir que, como
escribe Fray Luis de Len27 refirindose precisamente a los nombres
de Dios, sea el nombre que se pone de tal cualidad, que, cuando
se pronunciare, suene como suele sonar aquello que significa. No
nos imaginemos
claro que no! a Safo preparando estos efectos
meditadamente, con fros tanteos, remirando un verso muchos das.
No en el nivel de las intenciones literarias conscientes, sino en el
de los secretos laboratorios donde la invencin potica se fragua
en el momento iluminativo de la creacin (que, como deca Duhamel,
miracle nest pas oeuvre) Safo, tuviera conciencia de ello o no,
seleccion tales efectos con su sensibilidad.
Precisemos lo dicho con un anlisis ms atento del sentido funcional, eliminando toda ganga, de nuestros dos eptetos fundamentales, pues, respecto a Oav&r(a) Y nal Alo;, la cosa es clara: el
valor funcional del primero queda aclarado por su rappel en
el y. 14 (del cual en su lugar diremos); xai Alo; responde a una
costumbre cultual ~ de indicacin de la genealoga y casta del dios,
pero su funcionalidad, preparando y. 7 -n&rpoq, es tambin evidente.
flotw~X0povoq, peciltrona, lo declaran los traductores de
modo harto diverso ~. Es un titat,, documentado luego en epoca
27
28
29
Nombres de Cristo
1, Madrid (Clsicos
Castellanos), 1944, 38-39.
Cf. E. Norden, o. c. 148.
En varios pueblos tiene incienso y aras, en cien tvonos Afrodita reina,,
que en tronos variados / y con veste florida te recreas, que te sientas en
policromado trono, de trono adornado, de trono variopinto, del brillante
trono, del trono incrustado de oro, en richs trons, en tu trono multicolor,
de florido trono, desde tu trono, varia CrotKtX&ppo.v?) dama Safo ex
20
JOS 5. LAS5O DE lA VEGA
tarda, como eco de nuestro pasaje. Se integra en una familia,
relativamente abundante,
de compuestos con un segundo trmino
-0povog~. Sus abuelos homricos son sL$Opovoq (6 veces, aplicado
siempre a Aurora) y ~puoOpovog (10 veces referido a Aurora, 3 a
Hera, 2 a Artemis). Pndaro llama a Afrodita EbGpovoc (1. 2, 5).
Aunque en algunos ejemplos el valor concreto del segundo elemento
est muy diluido (U. 1, 611 xcrOaiiba. ~puoOpovog Hp~ y ejempos pindricos de &yXaepovoq), en otros se mantiene muy perceptible: Pndaro N, 11, 2 btOpovog (llera, par de Zeus en el trono),
1. 6, 16 bqLepovoq. Esquilo Ag. 109 BlOpovos y Ruin. 806 Xt~rapOpovou (sc. AoXpat). Todos ellos recuerdan referencias a la tradicin, micnica, de las diosas entronizadas o sedentes en trono 3t
Hay, en nuestro caso, una referencia concreta a una estatua de
culto, quizs en terracota policromada de colorines (Lavagnini)? No
me ocurre negarlo; pero nada permite asegurarlo.
flotdXoq 32 designa un objeto que, al mismo tiempo, tiene varios
. -
lengua espaola de Canga-Argilelles, Menndez Pelayo, Conde, Jordn de Ures
(y 1. Vives), Ferrat. Rabanal, Heller, Esclasns, Rubi, Labastie, Garca Calvo,
A. Lasso de la Vega y Castillo Ayensa, respectivamente. Traducciones alemanas,
escogidas a roso y velloso thronunglnzte (Welcker), thronenreiche (Her-
der), glanzthronende (A. W. Sehegel y Wilbrandt), thronschn,uckreiche
(Keil), auf dem
bunten
Sitze
(Wilamowitz),
buntumschillert
thronende
(Sncll>, auf buntschimmcrnden Thron (Homeyer), aul buntem Thron (Sehadewaldt, Treu y Saake), mit bunten Blumen (Riidiger). Inglesas.- glitteringthroned (Symonds), on thy many-splendoured throne (Marris>, spendourthroned (Edmonds), throned in splexdor (Lattimore), ox your dazzling
Ibrone (Earnstone), of the patternde tln-onc (Bowra y Bagg), Gods wiidcring daughter (Davenport), riehly-enthroncd (Page). Italianas: dal bel trono
(Bignone y Massa Positano), trono adorno (Pascol), tronadorno (Priviterra),
assisa su trono di fon (Della Corte), (V-algimigli no lo traduce). Francesas:
doxt le trne tixcelle (Reinach-Puech), au trne brillant (Egger), au trne
darc-cn-ciel (Mora), an brillant trne (Schmitz), etc.
~O Cf. P. Kretschmer - E. Locker - O. Kisser, Riickl. W~rt. d. griech. Spr., Gotinga, 1963~, 452 y C. D. Buck . W. Petersen, A reverse Inc/ex of Greek Nouns aud
Adjetives, Univ. Chicago Pr., 1945 (reimpr. I-fildesheim-N. York, 1970), 281: se
cuentan ocho clsicos (Homero Op~vo~ ~ ~puoOpOvog Safo notxtXdGpovog;
Pndaro yXaOpovog.
1tOpovoq y q>i0povo~; Esquilo bt6povoq y Xutap9pove~> y 16 tardos (seis de ellos en San Gregorio Nacianceno).
3 La estatua arcaica de Afrodita en Sidn, de Crnico, era, segn Pausanias
(II 10, 5), cniselefantina y sentada en trono. Tambin el tipo fldisco de la
diosa era sedente: cf. A. De Eranciscis, Afrodite~, Ende!. del/arte antica cas-
sica e orienta/e, Roma, 1958, 115-28.
32 Documentado, acaso, en micnico po-ki-ro-nu-ka (cf. re-u-ko-nu-ka: final
6vt,~ ?): vid. C. J. Ruijgh, fltudcs sur la grammaire et le vocabulaire du grec
LA ODA PRIMERA DE SAFO
colores o capas o consiste en partes diferentes
21
~,
oponindose a
~~poug O &nXoOy En Safo se designan con este adjetivo: la diadema Lfr. 98 (a) 11, 98 (b) 1 y 61 (2)], una especie de podotecas
(~s&aX~q: 1,39. 2 ~), los d0p~zara (fr. 44, 935). Del vicioso jardn
y muelle tapiz botnico que se enmilagra de flores en la espera
amorosa ~ y que viene a ser, en el fr. 156 0 ~, una especie de paralelo del lecho homrico de Hera y Zeus (verdor y yerbas olorosas:
loto, azafrn y jacinto) dice Safo IIOtKXXETUt LdLv -yata iTOXL)OTtqcxvoq. Lo vernacularmente sobreentendido en -notx!Xoq es el abigarramiento y artificio (en su color o labra 38), la realidad colorista y
suntuaria de una obra de arte. Apunta no slo al producto vanegado, al artefacto, sino tambin a la
del artista, o sea, a una
variedad que se desdobla como producto creado y como actividad
creadora: se entiende que la obra de arte es otldXos., pero se sobreentiende que por la irou<iXLa o astucia de su autor. Mancomunando
no~KL?o~ con Opvos e-x este kirc~, y formacin ocasional Safo
fabrica una frmula perfecta, nacida de cruzamiento entre el enlace
fcil ciiOpovoq y el homrico bat8&ksoq epvoq, que, de una parte,
repristina la conocida imagen de la deidad sedente (un tanto lexicalizada o levemente gastada en esta familia de compuestos), pues, de
ninguna manera, quiero decir que sea un compositum abundans
mycenien, Amsterdam, 1967, 214, nota 32. y A. Heubeck en Gy,nnasium
[XXVI
1969, 69.
~ Mientras que iravratoq o xavxcbairq sc refieren a diferencias entre cosas
distintas o en una misma cosa en tiempos distintos, y ct6Xo~ apunta, ms
concretamente, al movimiento y brillo: cf. J. U. U. Schmidt, Syuonynzik dar
griecitisciten Sprache IV, Stuttgart, 1886 (reimpr. Amsterdam, 1969), 360-64, Para
el uso pindrico, cf. St. Eogelnnrk, Siudies it, Pindar, Lund, 1973, 24, nota 40.
~ Cf. E. Hamm, M&o6X~ nud 1x&a8Xi~, Glotia XXII 1932, 43 ss.
35 Defiende una lectura dGpi$xata (propuesta ya previamcnte, alguna vez,
por 3. M. Edmonds y E. Lobel> B, Snell, AOp4sava, Glotta XXXVII 1938,
283 ss. (>= Cesamnielte Scitrif ten, Cotinga, 1966, 98-99): crtica de Al. Treu ex
Onomon XXXII 1960, 746, nota 3.
36 Cf. W. Schadewaldt, Safo. Mundo y poesa, existencia en el amor, trad.
esp., Buenos Aires, 1973, 56.
~ Atribuido a Safo por U. von Wilamowitz, o. e. 46.
38 Dado el acromatismo de la poesa homrica, estima M. Tren. Von Ranier
zur Lyrik, Munich, 19682, 219, y nota 3. que si iTotxtXOpovoq apareciera en
Homero habra que pensar en el metal; pero en Safo, en el color. Tampoco
el sentido homrico de la iroKtX[a es claro: cf. A. 1. B. Wace, Weaving or
Embroidery>,, Amer. Journ. Arel>. LII 1948, 51-55 (decorated, patterned, of
varied colour). Clara indicacin de color en Arist. fr. 296 R. (en Afhen, VII
3271)
~otKtXspuOpo~Xas
(compuesto dvandva>.
22
jos 5. LAS5O DE LA VEGA
(en cuya existencia creo poco o nada 39) y, de otra parte, potencia
la significacin del primer elemento itotictXo- de manera a aludir
al ingenio del artista, a su astucia. No de otra suerte Eros lTOtKtXwrcpoq ~, por sus alas y cabello de oro , es saludado como
TtOtKtXoIflXaV Epcq en un epigrama transmitido por Ateneo XIII
609 l 42 Aparte, naturalmente, el valor estilstico de la forma misma
del compuesto ~ el poeta utiliza, en su trabajo creativo de la palabra, el polvo significativo con que el tiempo ha ido cubriendo esta
palabra olKiXoq, activando esa valencia personal, ominosa o negativa, que est presente en el citado epteto de Eros ltotKlXolttxavos, as como en otros semejantes:
itotxtXo~t~g (II. 11, 482, etc.,
epteto de Ulises y de Zeus), no~K~X~ouXoq (lles. TIteog. 521, epteto
de Prometeo), lroLKtX1bvOoq (Orph. lviymn. 28, 8, epteto de Hes
45 y itotKtX43pcOV (adjetivo aplicado a la zorra por Alceo D 11, 7
mes)
y a Ulises, resabido como raposa ~, por Eurpides llec. 131). Esta
valencia semntica la reactiva an ms, para que no quede duda,
mediante el trmino ms especfico boXtrXoxo~, nuevo rasgo que
prepara el elemento apotrptico ~
-. B&~na) que sigue. Basta recurrir a una prueba de conmutacin. Ensayemos imaginariamente la
sustitucin
de noLKtXOpovofl por s0povo~
~pea60povoq.
Tras
su imaginaria sustitucin comprobamos que, independientemente de
otras sustracciones estilfsticas que dicha immutatio supone (aliteracin, volumen silbico, etc.), se pierde algo conceptualmente relevante, es, a saber, el valor alusivo y la peculiar capacidad expresiva
dismica de ese enlace sfico de palabras. Aadamos que ~otK1X-
Opov es lectio difficilior y ha de preferirse a la variante otwt39 Me refiero al tipo Kpcrrp~,p03v Oogg, VEXaYXIT<DV $p~v, supuestamente
equivalentes a Kpatcpq 0<4tc, vtXalva ~pi1v: cf. O. Meyer, o. e. 90-102.
40 Prtinas fr. 1, 5; Eur. Ripp. 1270 y, con trueque de los miembros del
compuesto (cf. O. Meyer, o. c. 131 nota), Ar. Av. 1410 xrspoxolxtXoq. En Alceo
Z 21, 2 ~sotxtX6batpo~.
41 Ar. Av. 1738 ~
y cf. F. Lasserre, La figure dros daus la yac/sic
grecque, Lausana, 1946, 60 ss.
42 Epigr. 112 Fried. (apud Clidem. 24).
43 Cf. el yp~cq o
~loXov (en Athcn. XIII 568d) rowtXdbt4pot =
Xol y el comienzo del Himno a Tychc de un anonimo (Ber. Kl. Texte II 143)
,roXystps, ,totxLX6~op4~s, u,avo[-Ovcno?q ot,vojtott,, nayxpg
Txa.
44 Cf., con esa significacin negativa, Pndaro 0. 1, 29 y N. 5, 28.
45 Cf. tambin, hablando de dioses, Soph. O. C. 762, Pr. Thesm. 438.
46 Cf. W. B. Stanford, Tite lilysses The,ne, Oxford, 1954, 262, nota 8.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
23
X64~pov 47; pero esta variante resulta de inters> por su motivacin,
haber visto bien la relacin (aunque trivializndola) entre el epteto
en cuestin y BoXjiXoxo;.
Dos palabras para desadherir explcitamente de la interpretacin
que relaciona itotxiXOpovo; con Opva, hpax en Ii. 22, 440 ss.
&XX fj y (Andrmaca) [orv lS4~atve. -. bhrXcnca irop9upt~v, tv bt
Opva -utotxtX gaooa, relacin negada por Wilamowitz 48, pero que
ha dado ocasin luego para que se hable de ella con variedad ~. El
epteto se referira, segn ciertas autoridades, al manto de la diosa,
ricamente historiado
Eurpides
S~,
al modo del peplo de Atenea descrito por
Hec. 466-74; esto es, su sentido sera ms o menos con-
cordable con el de xpuo6xc~Xo; (Anaer. 418 P) o
(Aesch. Prom. 24). Los motivos recamados se piensa que pudieran
47 Transmitida por los codd. MR de Dionisio de Halicarnaso Comp, epit. 114
y por el cdice y de Ouerobosco iii Hepit. Encit. 14 (lotxLxtpcv en los MSS.
y K de ambas obras, respectivamente). Defiende esta leccin R. NeubergerDonnth, Sappho fr. 1, 1: irotx.XOpov oder uotRtX4pov?, Wien. Stud. III
1969, 15-17. Parte de la ixterpretacin de otxLXOpovoq como alusivo a un
vestido con adorno floral y observa, muy atinadamente, que en Safo no se
encuentran otros eptetos de Afrodita referidos a su vestido: lo cual cuestiona
nicamente aquella interpretacin de irotxtX0povog, que reputamos falsa.
Hace observar igualmente que, cuando Safo usa varios eptetos, todos ellos
tienen un sentido conceptual definido: en este caso, nuestro adjetivo se reaciona con boXoxoq, en efecto; pero esta relacin tambin la postulamos
nosotros, aunque de otra manera.
4~
49
O. e. 44.
L. fl. Lawler, On ccrtain Homerie Epithets, Pitil. Quart. XXVII 1948,
80-81, y BsstotxtX
1,tva Cc~a, Class. Iourn. LVI 1960, 341-51; E. Risch en Glotta
XXXIII 1954, 193; G. M. Bolling, floixiXog and 0p~v~, Amer. Journ. PH.
LXXIX 1958, 275-82; M. C. J. Putnam, Throna and Sappho 1 1, Class, Journ.
LVI 1960-61, 79-83; H. Frisk, Griecit. Etym. Wbrt. s. u. otxtX8povoq parece
aceptar esta conexin con Opva (sobre este vocablo cf. C. J. Ruijgh, Llment
aciten dans la langue pique, Amsterdam, 1957, 166 y- sobre su sentido real
en Homero, H. L. Lorimer, Homer and tite Monuments, Londres, 1950, 398,
nota 1); E. Risch, Opvoq, epva und die Komposita vom Typus ypuoflpovoq, .Studii Classice XIV 1972, 17-25, opina que es posible que el sentido de
epva en el pasaje homrico repose sobre un rehacimiento, por una mala
interpretacin del texto sfico (diosa vestida, y no sentada), de igual manera
que, por una mala interpretacin del texto homrico, se explica el sentido
4dp~sawa de Opva en Licofrn.
~ Para la relacin con el bordado o recamado cf. II. 6, 294 Sg (i~qrXog)
xXXtarog h1v
lTolKlXvaotv
(pero cf. A. J. 3. Wace, o. e. en nuestra nota 38)
y Plat. Resp. 557c t~s&rtov rotKD,ov ,t&atv ivOsot itE-Ttotxtlkvov(pero cf. nota
de J. Adam, Tite Republic of Plato II, Cambridge, 19692, 235, que lo interpreta
no como bordado, sino como colorido).
24
jos 5. tASSO DE LA VEGA
ser flores ~ que Putnam interpreta como flores capaces de enamoray. Safo pedira a Afrodita un charm, como Hera en Homero
(Ii, 14, 214-21). Y cierto que Safo, como los artistas cretenses, es una
apasionada de las flores, del encanto de las flores, esas delicadas
criaturas, esos seres misteriosos. De haber sido andaluza, su poesa
estara perfumada por lactancias, adelfas y ninfeas, miramelindos,
marimoas y evnimos, brusco, laureola y dompedro fragante. Como
es lesbia52, sus poemas nos hablan de la rosa (que Homero no mienta, subiendo su primera aparicin literaria hasta Arquiloco), la violeta y el antisco o perifollo silvestre, el loto y el meliloto, el jacinto
oriental, el croco, el apio, el ccero, el aneto (anethum graveolens,
no el ans). Otros autores, para explicar wou<tXepovos., prefieren
hablar no de una poliantea fastuosa en un manto de mil flores
recamado, sino de figuras de animales, seres mticos o humanos, y,
puestos a bordar el manto de Afrodita con nuestra fantasa, yo
recordara a la sideral y fulgural Afrodita Urania con su manto azul
de estrellas, como la antigua diosa mejicana de la luna y la tierra
o nuestra Virgen Mara. El texto homrico, tan trado y llevado
(pero difcil de separar de la troquelacin sfica -noLKt?~0povos),
sugiere tal vez que, como en otros muchos casos ~ en los que capas
superpuestas ocultan casi por completo el cuo original y la primera
imagen, la verdadera etimologa de nuestra palabra es otra de la
inteligencia que el propio Homero y los poetas subsecuentes le atribuan; pero cualquiera sea la pepita etimolgica de -Opovos y su fe
51 As ya W. Aly, o. e. en nuestra nota 5, col. 2375: dic mit den bunten
Blumen. Bolling, o. e. en nuestra nota 49: having d-corative tlowers (en el
peplo).
~2 1, Waern, Flora Sapphica. Eranos LXX 4972, 1-11 identiQca los diesi gne.ros botnicos mencionados en los fragmentos, un nmero considerable, si se
piensa que stos no mencionan ms que un insecto (la abeja), tres rboles
(encina, laurel y manzano) y cuatro pjaros (gorrin, golondrina, ruiseor y
alcin). Por lo dems, la asociacin de las flores con el amor est documentada
en las representaciones dc los Frotes: cf, A. Greifenhagen, Griecitiscite Eroten,
Berln, 1957, 1-33 (cap. Vielblumige Eroten) y reenrdese Carm. Anace. 55
Preisendaxz ,roxev6cts.
53 Sin ir ms lejos, el epteto de Afrodita qtXo~s(~)ctt~s, que todos los
poetas, desde Homero, han entendido como amante de la sonrisa, lo inter~
~. Heubeck-en Betrage--zur-jvamen~orRCr1Uflg XVI -1965; 2u+ ssvyHwnrose
en PIdE CVIII 1964, 6 como un arreglo o forma dialectal beocia, respectivamente,
de quXo~jn~8t~ (cf. n~8sa); pero cf. P. Chantraine en Beitrge zur Indogermanistik und Keltologie fuljas Pokorny gev,.idmet, Innsbruck, 1967, 22 Ss.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
25
de bautismo, no parece dudoso que Safo, al crear nuestro compuesto
(que nada prueba sea un epteto cultual), lo relacionaba con Opvoc
(el uso por Pndaro o Esquilo de otros compuestos terminados en
-Opovoq reafirma esta interpretacin), y as lo atribuye a la diosa,
no al peplo de la diosa, corno hubiera sido obligatorio, de tener el
sentido que pretende drsele (el caso del homrico ~puo~vtoq no
es comparable, pues no se presta a ambigtiedad: dnde puede la
diosa llevar las riendas sino en las manos?). Precisamente porque
-ltoLKLXOpovos no es simple epteto exornativo, sino situacional,
adscrito a una situacin concreta, no puede luego recogerlo la poetisa (iY le hubiera sido tan cmodo como rappels>!) en los versos
13-14, cuando la diosa, dejando su sitial oltrtpico, ha descendido
junto a Safo: s recoge, en cambio, &Oav&-r(W.
En cuanto a boXxXoxoq trenzadora de engaosa ~, epteto que
varan los ingenios de los traductores en declarar SS, no est tampoco
documentado antes de Safo. Aplicado a Afrodita ha tenido luego
c3erta fortuna literaria. Sin mencionar otras apariciones tardas (Trifiodoro, himnos rficos), est atestiguado en Simnides fr. 541, 9 P,
Ir. adesp. 94, 9?. y Teognis 1385-88. Este ltimo pasaje, al remedar
y calcar el vocablo sfico, apunta su interpretacin, la propia de una
literatura sentenciosa y docente: ba
9v~q 5 &vOp6-ircov Jtt)KLV&~ ~p~54 Cf. L. Preller-C. Robert, Griechiscite Mythologie 1, Berln, 1894 (reinpr,
1964), 366, nota 3.
55 Traducciones espaolas.
< de
amorosas tramas dulce maestra (CangaArgUelles), que las tiesmas caricias 1 y amorosos engaos 1 suavemente inspiras (Conde), que en engaar a los mortales gozas (A. Lasso de la Vega),
artera (Castillo y Ayensa), dolosa (Menndez Pelayo), falsa (Rubi
Lluch), engaosa (Perrat), intrigante (Heller), artimafladora (Garca Calyo), maquinadora de astucias (Jordn de Un-es y 3. Vives), urdidora de
engaos (Rabanal), tejedora de ardides (Labastie), que te complaces en
tejer las redes del amor (Esclasns). Alemanas. Netzstellerin (Welcker),
Kniiipferin schlauer Bande (Herder), Listkniipferin (Keil), schlau fesselnde
(A. W. Schlegel), Listenspinnende (Wflamowitz, Rlldiger, Homeyer, Soel),
Listenspinnerin (Schadewaldt), listig Unge (Wilbrandt), listentlechtende
(Saake), listsinnende (Tren). Inglesas: charmfashioner (Lattimore), ,wileweaving (Edmonds y Symonds), weaver of iviles (Bowra, Page, Bagg), thai
art Zeuswitehing daughter (Marris), sly (Barustone), a whittled perplexity
youx- bright absteuse chair (Davenport). Italianas: sedutrice (Della Corte
y Massa Positano), <piena di vie,, (Pascoll), che glinganni intessi (Bignone),
tessittrice dinganni (Valgimigli), che rete ordisei (Priviterra). Francesas:
ourdisseuse dc trames (Reinach-Puech),
incuse (Schmitz), rusde (~gger), etc.
tissant lintrigue (Mora),
<ing-
26
JOS 8. LAS5O DE LA VEGA
vceq, ob -rCg a-rtv
otirc; t~0t1ioq ~rn oopq Sote quyv. Ni en
su sobrehaz formal ni en su tutano de sentido parece presentar
problemas. Por la forma, se sujeta a la ley de los compuestos con
segundo trmino regente del primero (obsrvese el acento eolio, no
boXorrXKoq) y su primer trmino lo empareja con una amplia
familia, representada en Homero por boXo~ins, boX~uyrtg, BoXo~
8o?.o~p~B,~q, bo?.o9pov&ov. Por su sentido, el segundo elemento del compuesto evoca la idea de urdimbre, urdidumbre, etc.
que, en todas las lenguas, reflejan giros semejantes a nuestro urdir
engaos o al homrico II. 6, 187 ss. (el rey de Licia a Belerofontes)
ITUKtKOV 57,ov tS9atvc (cf. una idea no desemejante en 8oXoppa~5Q.
Otros compuestos en -Xoko~ ~: 900IZXoKoC (Safo 125 b Epcxa.
~su0xXoxov), a[Iu2volrXKoq (Cratino), 8oMos0~Koc (Or. Sybill.)
y
57).
StKruonXxog
(Plux 7, y,139en yconcreto,
Hesiquio instrumento
s. u.; tal vezde
atestiguado
A?oq es engao
engalio, ex
muy diversas realizaciones contextuales. AoxnXoxoq evoca, sin ninguna impertinencia y con admiracin ~ tina cualidad tpica del dios
griego, la astucia, la capacidad para las trampas, el ser bokt4pmv x,
cualidad que Eurpides (1. A. 1300) atribuye precisamente a Afrodita,
del mismo modo que Simnides Ir. 24 D (cf. POxy. 2432, 9-10) saluda
a Eros como OXIXtE izat 8oX
1niSag A9poSray Se trata de una
faceta del ser divino, segn la sensibilidad griega, que a nosotros
nos resulta extraa, pues divinidad y una porcin de picardas son
extremos que se acomodan mal, para nuestro sentido moral. Para el
griego, en cambio, el Xoq era, evidentemente, un jrp7rov -r~ 0E~,
algo que se les debe a los dioses y conviene, un marbete que cubre
a todos ellos
Bien as como la astucia de Hermes (que canta con
admiracin el autor del Himno homrico, en el siglo vi, poema a
gloria y honor del dios mants, pcaro y tunante y consumado
ladrn) pertenece a la xptc del dios, as, en un plano femenino, la
astucia de fiera en el engao de Zeus (canto XIV de la Ilada)
-.
~.
~ Cf. C. O. l3uck-W. Petersen, o. e. 672-73. La variante boX,rXoKa (-itXxa
Choer, ir, Heph. 85) la acepta Edxnonds.
S7 Sitzb. AL Wss, Berlin, 1934, 1032.
~ Cf. C. M- Bowra, Creek Lyrie Poctry, Oxford, l96l~, 203.
59 As es, para Aesch. Ag, 947, la Venganza, hija de Zeus.
~OCf. 1<. Deichgrber, Der listensinnende Ts-ug des Cottes,,, Nec/u-. Ces.
Wiss. Gdttingen, phil-bist. Kl. IV 1, 1940 (recogido en el libro de igual ttulo:
Cotinga, 1952).
LA OuA PRIMERA DE SAFO
27
pertenece a la xpts de la diosa del amor, Afrodita, entre cuyos
privilegios cuenta Hesodo (Theog. 805) los engaos, &,cnsxat. Digo
Hermes o Afrodita, como poda haber dicho Hefesto. Tanto monta.
El bXo; de Hefesto (Oit. 8, 272 ss.) fue el de un marido peje y
patiestevado, pero tambin el de un artista maravilloso que contempa a los adlteros, Afrodita y Ares, enlazados en el cepo de amor,
porque en
los vino a
la cama
hallar el coxo su marido
y los cogi a los dos ambos desnudos
6t.
en una red de indissolubles udos
Esta astucia entre dioses, sus maas y maulas y hasta sus grandes
fechoras respondan a un ideal vital muy de poca y sin duda complacan y admiraban al hombre griego del siglo vn, cuyo modelo
humano segua sicndo el ulseo, el del hroe a quien su diosa protectora, que es tan sensib]e a la inteligencia, saludaba complacida
(Oit. 13, 291-92): spbaXtos s E] sal tRLKXOxoq 8~ os xaptX0ot
EV VT&oct b?otot, sal 1 0q &vTtGsLs
Pero cuando la vctima
de la astucia archiequivoca de los dioses es el hombre, entonces se
revela, a su ley, la tragedia de la humana existencia, tema ste muy
insistido por la tragedia ateniense
Que en boX~Xosoq est sugerida, ms en concreto, la imagen
de la red, como se les aparece en algunos ~, es interpretacin que
me paece muy objetable. La red, ciertamente, responde a un complejo conceptual que no es extrao encontrar aplicado al dios en
sus anfibolgicas relaciones con los humanos 65 La <caza de amor
~
~.
6 Francisco de Aldana, Efectos de amor vv. 5-8 (en Biblioteca de Antiguos
Libros Hispnicos A. 23, edicin de M. Moragn, Madrid, C. S. 1. e.). En el
librito de M. Delcourt, Hphaistos mt la !gende du mo.gieien, Pars, 1957, se
leen cosas muy interesantes sobre la magia dc los nudos, de un simbolismo
polivalente (amor, maleficio, guerra, lluvia), Una curiosa implicacin en las
prescripciones para el epilptico, veo en C. Lanata, Medicina magica e religione
popolare in Greda, Roma, 1967, 61-64.
62 Para la neutralidad de fiXoq (cf. latn dolum malum 1 bonum) cf. scit.
ad lItad. 2, 114 y 3, 202; Eustacio ad liad. 3, 358 y 10, 383,
63 Materiales lxicos, en J. Kiitzler, lriJ8oq, bXoq, ~tpxvusa in der guiecitisciten Tragdie, 12hs. Tubinga, 1959.
64
Sugerencia, no s si muy
consciente, en la parfrasis de Wiiarnowitz,
o. e. 44 (y ya antes ex la traduccin de Welcker Netzstellerin), ampliamente
explicitada por G, A. Priviterra, La rete di Afrodite. Ricerche sulla prima
ode di Saffo, Ouaderni Urbinat IV 1967, 7-58, s. t. 16-29.
65 En general, muchos materiales en 1, Scheftelowitz, Das Seititugen- und
28
JOS 5.
tASSO DE LA VEGA
es un tpico literario bien documentado
La familia de palabras
a que pertenece bXoq 67 (alemn ciclen, zhien, ingls tal-k, etc.)
acaso se relaciona, en fin de cuentas, a travs del smil del tejido>
del discurso (cf. latn textus), con la familia lxica a la que per~.
tenecen 8tXroq,
8a[bakoq,
atbXcoq (dicho de un pual, escudo,
lecho, trono, velo), alemn Zel tapete> y otras palabras de una
raz cuyo sentido primitivo parece haber sido entretejer (segn la
tcnica antigua del entretejido sobre el propio telar, y no del recamado sobre la tela fuera ya del telar). Que se dan casos, y tantos,
de reactivacin intuitiva por los poetas de un sentido etimolgico
originario es cosa igualmente sabida. Ahora bien, lo que yo no veo
es que, en nuestra oda, aparezca por parte alguna esa idea concreta
de la red, ni esa revalorizacin de elementos semnticos latentes, ni
un eco, evidente o entrevelado, del pasaje homrico arriba citado
sobre el 6Xoq de Hefesto (donde el sentido de la -ed lo da el
contexto), ni alusin a la red de pescar o a las piscatorias hazaas
de Afrodita. Por consiguiente, no creo que est autorizada esa traduccin por la idea> de urdidora de redes. Tampoco creo que en
b~xva del y. 3 incida una posible valencia semntica alusiva a la
caza (recurdense los toros prendidos con red que representan los
vasos de Vafio) ni, desde luego, que en el y. 18 ~IaLv6Xg haya un
velado esguince alusivo a la furia ferina del animal acosado en la
Netzmotiv im Glauber, und Braueit cler Vlker, Giessen, 1912. Cf., por ejemplo,
las palabras de Dioniso (sobre Pasteo) en Fur. Baccit. 846
tq !3&ov
KaOIornrat. BXoS como red de pesca> (documentado en Herod. 1 62, 4 y
tardo) es uso euripideo: cf. Rites. 730 y Alex. fe. 43, 43 Sael, y vid. W. Ritehie,
Tite Authenticily of tite Ritesus of Euripides, Cambridge, 1964, 210.
66 Ibico Ir. 7 D. (PMG 287) Epoq vc... snXT~lsaat sravrobsro?q tq
&srstpa MKton Krpti IBXXrt y, tal vez, Fur. Hipp. 1268-71 &yrtq...
[laXctv - Para el empleo humorstico, en contexto ertico, de la red de pesca,
cf. Plauto Truc. 35 ss., As. 178 ss. Tres imgenes prevalecen en el metaforismo
de los daos de amor en la poesa petrarquista y en stts hijuelas: a) hiere con
flecha o venablo; it) abrasa con fuego o llama; e) aprisiona con lazo, nudo,
red (laccio, lacciuolo, rete, nodo, catena, giogo, legami, prigione). Ejemplos
espaoles (Cetina, Acua, Herrera, Cervantes, Gngora) en O. Alonso - C. Bou-
soo, Seis calas en la expresidn literaria espaola, Madrid, 1970, 96-103. Cf. tambin el tema de los uincula amoris corno modo ms alto y espiritual de
sentir el amor, y vid. A. La Penna en pp. 187-190 de Note sul linguaggio erotico dellelegia latina, A4aia IV 1951, 187-209. Naturalmente, la inversin del
tema lleva al motivo de Eros atado (Anth. Pal. XVI 195-199).
6~ Pretende
relacionar bXos con tXrap y. Pisani en
Padeia XII 1957, 298,
LA ODA PRIMERA DE SAFO
29
caza de amor
Lo que s que veo en ese b6~.~va, por supuesto que
junto al sentido ertico prevaleciente ~, es una presencia semntica
de la valencia normal de la palabra aplicada a la guerra, que ser
~.
recogida, como los dems elementos del significado de la estrofa
primera, en la ltima estancia de la oda: y. 28 o~ipc~<oq. Esta
reprise, con la importante diferencia de matiz de que en su lugar
hablaremos, s que pone en la pista al buen entendedor sobre los
reflejos semnticos concretos que tal vez se agazapan en el engao
a que alude boXntXoKog. En efecto, en el dominio de la guerra
y por contraposicin a la lucha abierta expresada por el vocablo
u~xn
(a veces, simplemente por irXc~oq, el trmino negativo que
funciona como neutro), el SXo; blico, la malicia en la milicia,
se expresa en homrico por el trmino caracterizado X~oq 70 que
conste~ no tiene en Homero valor peyorativo71: ambos son
aspectos positivos de la guerra, bien as como el 8Xoq es un
aspecto positivo y digno de admiracin entre dioses y humanos
En resumen, que la palabra abstracta, opaca, adquiere concreta
luminosidad impensada y vemos en la trenzadora de engaos una
imagen de la diosa que dirige, experta en emboscadas, la batalla
de amor x, no su imagen venatoria en la caza ertica.
Naturalmente, para que la plegaria sea eficaz y tengan buen
suceso sus rogaciones, el orante, segn necesidades estratgicas de
la accin sobre el dios, debe aplicar a ste el nombre o epteto con~
veniente. La polionomasia
de los dioses griegos facilita la buena
aplicacin de este perspectivismo lingstico, que altera las invoca68 As W. Castle en pp. 70 y 73 de Observations on Sapphos To Aphrodite>,,
Trans. Amer. Pitil. Assoc. LXXXIX 1958, 66-76.
69 Cf. II. 14, 315 (un texto que, acaso, ha tenido presente Safo al componer
esta oda), Hes. Theog. 122, Hymx. Ven. 17, Pndaro 0. 1, 42 y en la propia
Safo 102, 3-4.
70 Cf. en It. 1, 226-228 la contraposicin ir>~s~og/X6~oq.
~ Cf. II. 13, 277 ~g Xxo-v. tvOa
1.tXiat &psxt1 Btaclbszat &vbp~v.
72 Aparte So?W,Xoxoq, entre los eptetos de Afrodita que llevan el mismo
radical, contamos: t6Xto~ (Ene. HeI. 238), ~oXL6~,pov (Ene. 1. A. 1301), ~oX~nn (Simm,. PMG 575, 1 coni. Bergk; Coligo 81), bo 4p~cv (Nonno 4, 68 y
32, 1), 8o?vo9pov~oooa (Trifiodoro 455): cf. C. It H. J3ruchrnann, Epitheta
deorum, en W. H. Roscher, Lex. d. gr. und rdm. Mytitologie VII, Leipzig, 1893
(reimpr. Hildesheim, 1965), s. u, Aplirodite, 53-70,
73 El
tema literario ha sido estudiado por A. Spies, Mi/itat omnis amans.
Fin Beitrag zur Bilderspracite der anliken Erotik, Ns. Tubinga, 1930. Sera
nunca acabar inventariar pasajes: Alemn 1, 63; Anacr. 52, 1, etc.
30
:os S. tASSO DE LA VEGA
clones a la deidad, segn las asociaciones que ms convienen al horizonte de la plegaria. As, para que las flechas del dios le venguen,
Crises invoca a Apolo destacando lo dardeante del olmpico ballestero (ti. 1, 37-42 &pyup-ro~,
rEOEtav... cotot (~tXsootv), y el Coro
de E4ipo Rey (151 Ss.> al mismo dios como sanador <fla;v),
para que aleje de Tebas la pestilencia. Aqu o?<twXoKog trinea bien
la idea, remodelada por la poetisa en frmula propia, de lo demnico74 de la diosa artera en la batalla de amor, cuyos SXot son los
embelecos y zalemas y dulces insidias, el sortilegio hechicero y embrujador, la zorrera, las trapaceras, el enlabio y sus efectos sobre
la vctima. Se invoca a la deidad justamente para que no use sus
artes con Safo, de acuerdo con el principio ~tSoa~ tGe-taL; pero
el epteto cobra su debido rango, si pensamos que Safo va a pedir
a la diosa su concurso (c~saxos) en la batalla de amor contra la
~tXovptvq: tambin en este punto, el proemio se aclara y corrige
a la luz del discurso sucesivo del poema y su final.
Los BXot de Afrodita son un trenzado de engaos que, en la
vctima, se manifiesta concretamente en forma de daat y dv!t (el
plural designa algo que se repite otra y otra vez, entre cortos intervalos: cf. 26 Ltspivvav). Safo expresa esos efectos con el temblor
redoblado (siseo musitado), por el homeoptoto y la similicadencia,
de la palabra medida y rimada: y. 3
p taatoL ~fl& OVLcXLCL
Bpva. Para el sentido de estos vocablos remiten todos los comentaristas al paralelo hipocrtico &vt&rat KaL ao&TaL (De morbo sacro
15
VI 388 Littr), dicho de un nombre presa de angustias y tormentos, por una alteracin de su equilibrio fsico. Las recurrencias sficas de estas palabras y de otras congneres acontecen en contextos
poco esclarecedores x Se trata de una visin del amor como enfermedad, pero no al modo romntico, sino como morbo y turbacin
de los sentidos. Recordemos la descripcin, de tanto valor clnico,
del famoso fragmento patogrfico (fr. 31). A la vista de la muchacha <e come dolce para e dolce ride 76 al varn semideo, Safo
experimenta un ataque de celos? del varn por la muchacha, como
---
74 Cf. W. Schmid, Gesch. der gricch. Literatur 1, Munich, 1929, 419, nota 10.
~S Fr. 5, 10; 63, 3; 96, 17 (max. dub.); 68 (a), 4 (poss,); 91; 103, 11; 3, 7.
76 Petrarca, Soneto 159. Tu dulce habla, en cya oreja suena? tus claros
ojos, a quin los volviste?
flgtoga 1).
por qu tan sin respeto me trocaste? (Garcilaso,
LA ODA PRrMERA DE SAFO
31
se suele pensar? de la muchacha por el varn ~ la turbacin que
produce la belleza ~ su representacin a efectos de una declaracin de amor
que todo esto se ha diagnosticado ~ En cualquier
caso, se trata de un anlisis finsimo de una crisis ertica (r& aos8>)- Safo no se deja enaI3alvovw
&pxrtxai;
~av(aiq elrneifltaa
morar sin xatq
auscultarse
y tomarse
pulso y puntualizar los sntomas,
que renen toda la coherencia significativa de un verdadero sndrome- Los diez sntomas en cuestin (calofros y trasudores hasta la
exhaustacin, el quedarse sin habla y perder la color, los zumbidos,
etctera) no se refieren exclusivamente ni al cuerpo ni al espritu,
en la acepcin corriente entre nosotros de ambos trminos; se refieren a lo que algunos alemanes llaman Leib>, cuerpo del hombre
entendido en su realidad psicofsica, a la realidad corprea del
estado anmico 52 En la literatura mdica toen se aplica al desarreglo fsico o angustia hasta la nusea 83; vlat (jnico dvii) alude
a la tristeza, que tampoco es un estado psquico puro ~: me ocurre
recordar que en el ncleo dcl vocablo ingls para triste> sad se
alberga tambin la nocin de saciedad, que expresan sus prximos
parientes latn satis y alemn satt
OQoq (y. 4) ya se sabe que es palabra griega difcil de entender
desde la psicologa moderna y sus diferencias entre la cabeza pen~
~.
~ As A. J. Beattie, Sappho tr.
78 w, Schadewaldt, o. c. 68-70.
79 M. Marcovich, Sappho tr. 31:
31 L. Ps>, Mnemosyne n. s. IX 1956, 103-11.
anxiety attack or Love declaration?,
Class.
Quart, n. s. XXII 1972, 19-32.
80 Y an nuis dicen estas palabras de lo que suenan en la comn exposicin
de todos, que es decir que Safo expresa una crisis amorosa. Segn G. Deve-
reux, The nature of
sion, Class. Quart.
Sapphos seizure in fr. 31 L. P. as evidence of her inverse tratara de tina erupcin pasional o
XX 1970, 17-31,
ataque de ansia tpico de una homosexual, poseida de amor hambriento,
sitibundo y tremante.
Si Ps. Longino de sub. 10, 1. Seis de los sntomas (observa A. Turyn, Studia
Sappitica, (Eus. Supl., 6), Lwow, 1929, 43-57) tienen correlato homeroco.
82 Cf. E. Staigcr, Conceptos fundamentales de potica, trad. esp., Madrid,
1966, 82-83.
83 Wilamowitz, o. c. 43 traduce por IJebersiittigung y recuerda cl valor de
fastidio fsico> que tiene ex francs antiguo ennui. W. Schadewaldt, o. c.
62-63 sc refiere a la abulia de vivir, a las ganas de morir.
~ La acedia, petrarquiana a la que se refiere W. Schmid, o. e. 420 nola,
o a los efectos, en nuestro Herrera, de amor que mi afn cuidoso causa y mi
tristeza. Cf. F. Manieri en p. 53 de Satfo: appunti di metodologia generale
per un approccio psichiatrico, Quad. tirbinat XIV 1972, 46-64.
~ Para ao-y~ cf. Fur. Mcd. 245.
32
ost s.
LASSO
DE LA VEGA
sante y los rganos apetitivos ~, pues el Oultq est vinculado al yo,
pero, al mismo tiempo, dotado de existencia propia. En un texto
lrico amoroso la palabra, sin embargo, no ofrece mayor dificultad.
El corazn es el que sufre, pero tambin el que espera y desespera
y el que recuerda (recordar, actividad de la memoria, significa,
como se sabe, traer de nuevo al corazn), que son las operaciones
anmicas de que en nuestra oda se trata ~ Mayor inters tiene sealar que esta palabra se repite tres veces en el poema. Refluye una
y otra tercera vez, despus de asomarse inicialmente, de tal suerte
que su aparicin primera se nos presenta como el inicio del tema
nuclear,, del poema, el tema recurrente y ligante de los puntos
discontinuos en apariencia, pero que resulta que se comunican con
secretos hilos de intencin y de sentido. e%os es en realidad, en
el arco del poema, la palabra clave, el hilo transmisor de la corriente
de parte a parte (introito, centro y final) del poema. Safo ha hecho
de OD~io; una particular plataforma para destacar el leitmotiv de
la oda. sta, en un movimiento espiral de aproximaciones sucesivas,
nos lleva tres veces a una palabra subrayadora de s misma en sus
diferentes apariciones y desapariciones, hasta que el poema describe
toda su parbola. Palabras-clave son las que no significan horizontalmente, sino en profundidad. Se repiten; pero con un contenido
cada vez mayor, con un peso y una profundidad ms significativos,
dando trabazn y desarrollo al curso del pensamiento, como a modo
de puntos homlogos fciles de establecer en esos crculos concntricos por los que discurre la mente.
En un esquema somero, que ms ade]ante iremos afinando, se
trata de lo siguiente. Al comienzo de la oda, en el verso 4, 0i3~tov es
~ Cf. para la situacin homrica, lo que decimos
Madrid, 1963, 243-51 y 525. En Hmero eo~x~ no
como el corazn, aunque el hombre pueda di.igirse
en Introduccin a Homero,
es ya un rgano corporal,
a l. Es ms abstracto que
frrop; pero todava no, algo puramente espiritual. Algunos matices seala en
lineo B. Sael, Tyrtaos un dic Sprache des Epos, Gotinga, 1969, 9-20: Tirteo
concentra la energa espiritual del hombre en su W>~q; pero todava no la
reconoce como voluntad libre.
87 El amor se localiza en el pecho; por consiguiente, puede situarse en el
Ou~iq: Od. 18, 212 (ct. Soph. Tr. 355, Eur. Baccit. 404 ss., etc.). En los textos
sficos el amor se siente en el Ou~oq (1, 4 y 17; 5, 3); pero tambin en las
9ptvcq (47) y KapMcx (31, 6), flvoq y >cdunoq, en la ~p>~v (48; 43, 6) y en
el c~p (96, 17: aparece tambin ~4va). Un psicologismo que, en este punto,
pretenda hacer distinciones sutiles, deshuesa en conceptos intelectuales lo que
es sentimiento vivo.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
33
el mbito por el que ruedan los anhelos amorosos que vienen de
fuera, el campo de batalla, el palenque de la diosa mostrando su
poder sobre su juguete y zarandillo
No por dispersin <es decir,
iniciando por debajo del tema predominante otro que va a tener
ms adelante su desarrollo), sino por intensin del tema inicial, se
recoge el concepto en el centro de la oda: vv. 17-18 x$rrt 1s&Xuora
~.
etx~ yvao0at ~atvX~ o~~
El corazn se atensa intensificado y potencializado por ~tatv6Xg, corazn furente ~, que dista
mucho de ser un motivo expletivo; a la vez, se auda al motivo
del deseo de Safo, del cual ella es ya la agente. El amor pertenece
al mundo del deseo y, lograda la implicacin de ambos motivos, de
ese ltimo, el deseo, parten las dos preguntas de la diosa (vv. 18-20)
que lo analiza en sus dos aspectos antitticos y complementarios, de
querer (Safo) y no querer (quien le hace injusticia), y que en su
promesa (vv. 21-24), a travs de una triple anttesis que refracta en
acciones concretas el tema querer no querer, llega a unir paradjicamente los dos poos de la anttesis 91 en el concepto ptX~aat
KL)VK A0Xowa, eliminado, pues, el motivo del deseo o voluntariedad. A travs del susodicho proceso, en virtud de una tendencia a
autonomizar el objeto de las acciones, el G0~o~ que en el y. 4 era
campo de batalla, se eleva, hacia los trminos del poema (y. 27 a
O0pog t~tppct), a agente de la accin. Merced a la ampliacin interna operada en el centro de la oda (y. 18 ~tatvX~ 8sq)) ya puede
Safo, en la sptima estrofa, poner el acento en O5~o~ como sujeto.
Con respecto a OtXc~ yLvsoQ~t jIatV?4 8~tcp, el verso 27 OD1ioq
~.
~ El alma de Safo es el campo de batalla de poderes extraterrenos, escribe
R. Pfeiffer en p. 49 de Gottheit und Individuum ix der friihgriechischex
Lyrik (recogido en Ausgewiihlte SeT-inIten, Munich, 1960, 42-54); pero, ocupado
en demostrar la tesis general de que los lricos arcaicos no reconocen su
individualidad sino como reaccin (no como intencin), no analiza los matices en las diferentes apariciones de esta palabra important and almost central, como seala C. M. Bowra, o. c. 204.
89 Cf. 11. 23, 894 y comprese Od. 11, 566
~ El motivo de la locura amorosa: II. 6, 160 ss. yuv~ flpo [roo tr~vczo,
Alece N 1 (Helena) inc &v5poq fxg&vstoa, Soph. Ant. 790 6
~~c>v (sc. os =
tv Epo>a) ~i4qvsv.
etc. No entiendo por qu A. Luppino, en p. 360, nota 3,
de In margine ah ode di Saffo ad Afrodite, Par. del Passato XI, 1956, 359-63
escribe que ~satv6Xg se refiere ad nItro e pi discreto furore che non quello
amoroso. Cf. Bur. Med. 432 o~ b inc gfv ohcov xaxplov ficXwoq ltatvolltv9
~
xpafdg.
Cf. JI. Saake, Zar Kunst Sappitos, Munich, 1971, 209.
VL3
91
aos s. LASSO DE LA VEGA
34
92 supone un clmax. El sentimiento cordial se ha ido estructurando, adquiriendo sus notas constitutivas y su forma, a medida
que avanzaba el poema, ganando peso especifico, tendiendo a ahondar y a barrenar en el alma misma del sujeto amante. La recurrencia de oavo nos sirve, ya se ve, para captar la forma rtmica de la
trayectoria del deseo amoroso.
Una cosa notable me parece que no debo omitir en e comentario
de esta estrofa: el empleo de la elisin, trmino amplio que, unas
veces, es elisin autntica y, otras, sinalefa o 0uVEK43&Vflo q; pero
que, a nuestros efectos, podemos emplear aqu y ahora sans
nuance. Es pormenor que a muchos puede parecer menudencia o
triquiuela insignificante; pero que es muy significativo, cuando se
lo considera de un modo ergocntrico, es decir, como elemento
estructural en funcin de la obra. Mediante su empleo e verso
tiene paradas y sobrealientos, distintos de las barras o rompimientos de las pausas, y se genera un ritmo nervioso (staccato), un
alternarse de aceleraciones y sofrenadas o refrenos en que se aprieta
la emocin y el verso anda ms calmo, que produce efectos acelerativos o retardativos y sirve con perfecta eficiencia al tono del
texto
As, por ejemplo, se ha hecho notar que la elisin y afresis
son mucho ms frecuentes en las stiras que en las epstolas de
Horacio (frecuencia del 42% y 19,5 St, respectivamente~ti. En esta
primera estrofa, el empleo de la elisin (unido a otros puntos de
comentario) permite suponer un ritmo ms lento en los versos
segundo y cuarto (ninguna elisin) que en los versos primero y
tercero (dos elisiones en cada uno): la alternacin rtmica de un
verso que camina ligeramente (... .j y se remansa, alternadamente,
como el agua que fluye por la cascada y se calma en el remanso, se
~
92 Que no es, por consiguiente, estricto sinnimo de r~P~~ ~rL.; Eiyet
F~
(95, 11), ni de tener t~tspov (137, 3 de cosas honrosas). Sobre el valor del
verbo 6tXo~ y su distincin de otros aparentes sinnimos, cf. A. Wifstrand.
Die griechischen Verben fr Wollen, Eranas XL 1942, 16-36 y P. Huart, Le
vocabulaire de Panalyse psychologique dans loeuvre dc Titucydide, Pars, 1968,
403-408. El verbo ttGgiv es, en tico, ms afectivo; pero Safo no lo conoce.
93 No contamos con un estudio de conjunto sobre la elisin en la poesa
griega, semejante al de J. Soubiran, Llision dans la posie latine, Pars, 1966
(cf. censura de L. Nougaret, Les problmes de Idision, Rv. t. lat. XLIV
1966, 122-31).
94 Segn 11. Nilsson, Metrischc StUdi(fercnzen in den Sotiren des Ho,-az,
Uppsala, 1952.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
35
reproduce ondulatoriamente a travs de la alternacin en el tempo
de los versos. Lo mismo sucede en la estrofa tercera y, con variaciones de realizacin, en la segunda y cuarta. El primer verso de la
segunda estrofa presenta dos elisiones y los tres restantes ninguna.
En la estrofa cuarta, el verso primero ofrece tambin dos elisiones,
el segundo y tercero una elisin cada uno y el cuarto ninguna. El
adonio> final no admite elisin ms que en el verso 20 \Y&ru~~,
et pour cause> (mira lo que all decimos).
Resumiendo. En la &vKXfloLq la poetisa ha cuajado una expresin funcional y artstica, pues el valor de la palabra potica depende
nicamente de su eficacia, esto es, de su funcin en el verso o en
el poema. No hay grasa, sino carne prieta, densa; no hay signos
muertos ni partes muertas de la copla. Sigue la Xtx, musitada con
siseo: Xlooopcx[ oc. La coincidencia de ictus y acento de palabra
en este grupo de verbo con pronombre encltico da un nfasis especial al inciso que, tras la inuocatio, seala el paso a la situacin
concreta. Es un verbo potico95 de presin y de splica insistente,
que se hace sensible por el empleo del imperativo ~. Implica una
llamada a la piedad, para pedir perdn o para obtener un favor, a
despecho de la hostilidad o de la indiferencia. Al verbo de splica
sigue un elemento apotrptico, en forma de frase prohibitiva, que
se explica por boX~.oxc ~. No sin alguna sorpresa por nuestra
parte, nos encontramos con que a la peticin negativa se le aade
su rplica positiva sino ven aqu>, en lugar del lbrame ahora>
que esperaramos por oposicin, de una parte, al si alguna vez que
sigue y, de otra, a .t?~ B&~va en el orden comn de asociaciones. La
sorpresa del trnsito era menor para el odo griego, por la ambi95 Ochenta veces en Homero (en plegaria de peticin, no de alabanza, que
xoual: cf. E. von Severus, o. c. en nuestra nota 3, col. 114), cuarenta
veces en los poetas posteriores hasta Eurpides, tres veces en Herdoto. Se utiliza, originariamente, entre iguales (hombres o dioses); en Homero hay solamente cuatro ejemplos en los que un hombre lo emplea para dirigirse al dios
(II. 9, 501 y Od. 14, 406; a los rovsa vap&v: Od. 10, 526 y 11, 35), pero este
empleo se hace luego frecuente (16 sobre el total de 43 ejemplos posthomerscos: en Pndaro, siempre). Suele implicar la presencia o proximidad del suplicado: as en Hymn. Ven. 184 y 584 (Anquises suplica a Afrodita presente).
Cf., para todo esto, A. Corlu, Rcitercites sur les mots relatifs & Vide de prikre
lleva
dHom~re aux Tragiques, Pars, 1966, 293-313.
9~ Tipo It. 19, 305 as- Xooo~at. . . ~
a...
en A. Corlu, o. c. 308, nota 1).
~ Cf. C. M. Bowra, o. e. 201,
*sXcsrs (lista de ejemplos
JOS 5. tASSO DE LA VEGA
36
giledad entre el valor adversativo de &xx& y su empleo con imperatiros de la segunda persona, en la orden o la splica (trnsito del
presente conocido al futuro deseado). El y. Sa XX& ruib ~XOs~
es la &id~X~otg o aduocatio> propia de la plegaria (hay otras, caractersticas de otras hturgias~), del tipo LXB, 3cxtvs, IRGO, 1sXs,
KXUOt, d>cou, bcipo, cpv~0t, 1tpo4~&Vrix ~tot, rBXt.pov, clescende,
adeMo, ueni, late ades, respice % en la cual sc pide al dios que venga
para ver, or, ayudar (Ocoq 3o~0o; tKaXcioOat). Comenzamos
a observar el encabalgamiento interestrfico que, como el interversal, es rasgo conspicuo de la oda: sobre l volveremos despus.
Dentro de una estructura formal (forma interna> tambin) perfectamente definida en la arquitectura de una plegaria percibimos,
pues, un tema claro (una mujer que invoca a la diosa del amor y
le suplica) y se nos hace transparente un estado de nimo, una
actitud (expresada por el lxico y dems elementos del estilo) en
la deprecante, mujer transida de amor humano y de un dolor incapaz de restaarse. Ha cado en graves malaventuras, en un caso de
amor, Est penada, el pecho del amor muy lastimado. Se reconoce
con pavura como vctima de un combate cuyo agente es una diosa,
seora de la guerra (nrvta 56~tvatoa), astuta en recursos y emboscadas que son, para la cuitada, angustias que le aprietan dentro del
pecho y tristezas consumidoras de la carne. Bullente dentro del
permetro de esta estrofa hallamos una tpica situacin agnica de
&bvarov sfico que, dentro de la fenomenologa de la situacin
amorosa, podramos bautizar, con Schadewaldt a, de miseria de
amor>. Oue la aparicin del amor es dolor, no es un tema exclusivamente sfico ~. Tambin Arquiloco (fr. 118, 104 y 112) reconoce la
fuerza demnica del amor y su dolor; pero su respuesta elemental
98
Si rol es oxtono en Hesiquio, el glosgrafo lo refiere al cretense;
en
lesbio es perispmeno, esto es, mejor acentuacin que roWs es -rels. Sobre
la acentuacin tts de algunos papiros sficos y alcaicos (esto es, -rts, pues
el trema no indica nada) cf. M. L, West en pp. 197-98 de On Lesbian Accentuation, Glotta XLVIII 1970, 194-98, quien la explica, acaso, por la consonantizacin de
Cf. J. Laager,
I~ Cf. C. Ausfeid
Epiklesis, Real!. Ant. U-ir. y (1962) 577-99.
en p. 506 ss. de De Graecorum precationibus cuaestiones,
Fleckeisens Jahrbb, 1, 1<1. Ph!. Supl. 28 (1903), 505-47 y 1<. Ziegler, De procatioun, anud C,raecos fortnis fl1s Preslair 1905 59 ss.
lOl w, Schadewaldt, o. e. 59-66.
99
102 Cf. B. Snell, Las fuentes del pensamiento europeo, trad. esp., Madrid,
1965. 97-101.
LA OUA PRIMERA DE SAFO
37
es, naturalmente, varonil. En Safo, llorndole la voz que le sale del
alma, el tema tiene otro alcance y otra hondura. En una cuidada
composicin de lugar la figura de la orante (que parece de antemano fracasada, vencida aun antes de combatir) se coloca en el
fondo que le conviene, frente a la diosa sentada gravemente ante
el divino consistorio, muy empinada y majestuosa en su lejana
ilustre, la ms repuesta a las tristezas de los hombres. Se plantea
una tensin, despojada y terminante, que slo ms adelante alcanzar ilusoria? solucin.
2.
ESTROFA SPTIMA
Los versos 25-28, con los que se clausura el poema, parecen, al
primer pronto, situarnos, por compulsa con el inicio de la ada, ante
un enunciado redundante, que comienza y termina con el mismo
contenido. Los vocablos que afloran no son, con alguna excepcin,
idnticos a los que el poeta emple en el prtico del poema; pero
los contenidos son, parece, consonantes, o sea, que, con una cierta
ruptura en los recursos del significante (en la lnea vertical integrada
por los varios niveles del lenguaje: fnica, sintctico, semntico),
tropezamos una aparente continuidad en el dominio del significado,
en rasgos notables de la lnea horizontal sintagmtica. La ltima
estrofa dice, una vez ms, el temor y la angustia de la primera?
Cierto que el gnero plegaria impone esa estructura anular
(y
KKXG)
itsplobog), en un ritorno que torna a anudar el final
con el principio, como en un crculo mgico: la invocacin, seguida
de una primera peticin, al principio, y, al final, las preces ipsae,
dejando en medio todo lo dems, que suele ser la tpica exgesis o
justificacin de la frase ternaria 03 (afirmacin o negacin o peticin 1
03 Ternaria es, normalmente, la estructura de los discursos en Romero, y
de los dilogos (parlamento, respuesta y nueva respuesta del primer interlocutor) de los que J. Blom, o. c. en nuestra nota 15, pp. 41-42 cuenta 56 ejem-
pos. Para el discurso, esta estructura anular (en cuyo centro se encuentra el
ejemplo, la narracin o la descripcin) no es la nica, pero si la ms frecuente
en Homero: cf. D. Lohmann, Dic Komposition der Reden in der las, Berln,
1970, 12 ss., que la llama bulbiforme y la opone a la estructura paralela
(abab) y a otra libre. En Pndaro la Ringkomposition es la tpica del mito,
segn demostr L. IlJig, Zar Por, der pindarisciten Erzaitlang, Berln, 1932,
s. t. 55 ss.; pero tambin de muchas odas en conjunto y de otras estructuras
38
sos S. LASSO DE LA VEGA
explicacin / vuelta a la afirmacin, negacin o peticin): as, entre
cien ejemplos> la plegaria de Glauco en II. 15, 513-26 (elemento central: justificacin) o la plegaria del Coro en Edipo Rey 163 ss.
(descripcin de la calamidad, que justifica -y&p- la plegaria) ~. Esta
estructura que procede no en rectilineidad, sino cerrndose en
crculo perfecto, como el anillo (Ringkomposition), no podemos
decir que sea un procedimiento caracterstico de Safo
La forma
de rond> es propia, s, de nuestra oda y tal vez, diramos en un
arranque de condescendencia, del fragmento 5, tambin una plegaria
a Cpride I~ La verdad es que, con seguridad, solamente el poema
sfico que nos ocupa ha llegado entero hasta nosotros y un juicio
de conjunto sobre la forma literaria de los poemas sficos debe
limitarse a l. En cambio, por ejemplo, no sabemos si en el fr. 16 la
estrofa quinta es la ltima y el esquema de conjunto puede interpretarse como tema-transicin-variacin~ transicin- recapitulacin>.
En otros casos, el texto no est bien interpretado, como en el fr. 31,
16, donde 4ia(vo~at, salvo en la forma, no recoge ~a(vsrat del y. 1 ~.
En nuestra oda s que se da tal singularidad. El orante reitera
finalmente su peticin y el poema se muerde la cola>. Ahora bien,
al punto comprobamos que en los cuatro versos finales el poeta
ha ida seleccionando con una intencin muy significativa los elementos de lengua y estilo, para terminar ahora en un tono distinto
al de los versos que sirvieron de introito a su composicin. Los
temas no se repiten sin que haya cambios significativos; se repro~.
menores, como el proemio (cf. 1. Garca Lpez> Los
prooimia y preludios
en los epinicios de Pndaro, Enterita XXXVIII 1970, 393-415). Advierto que la
triparticin de nuestra oda ha sido notada de todos: cf., por ejemplo, T. B. L.
Webster, Sophocles and Ion of Chios, Hermes LXXI 1936, 271-72.
104 Cf. C. Ausfeld, o. e. 514-33. En el himno, entre invocacin y peticin> se
intercala la pars epica con las rpd&tg y bi,vapetq del dios, con la loa del
dios y de sus gestas (ser, poder y acciones): si esta parte central se ampla,
se llega al himno homrico (o. e. 525).
105 Como pretendi H. 1. M. Mime, A Prayer br Charaxus~, Aegyptus XII
1933, 176 ss. y The final stanza of 9alvvznl go, Her,nes LXXI 193k, 126-28,
con mucho squito (Siegmaun, Theander, Theiler, Von der Miihll y otros):
cf. D. Page, Sappho and Alcaeus, Oxford, 1955, 11-12.
l~ V. 1 EKn
0t xall Nnp-6L&s (lectura de lvi. J. M Mime Cat La .Pap. Brit.
Mus, nr. 43: suplemento probable) y. 18 oC> U K~~t atgve. Pero la simple
recurrencia de KCnrp nl comienzo y fin del poema no permite conclusiones tan
claras como piensa E. Sne!l, Cesammelte Schriften, Gotinga, 1966, 91, nota 2.
107 Contra bastantes intrpretes, como C. Gallavotti, Esegesi e testo dellode
fr. 2 di Saffo, Riv, It. Istr. Fil. Cl. n. s. XX, 1942, 113-24.
LA OUA PRIMERA DE SAFO
39
ducen, pero traspuestos de clave. En realidad, se enfrentan dos
estados de alma con relacin a un mismo sentimiento amoroso,
Al inicio, la estrofa primera est habitada por un ingrediente de
temor sacro y de angustia aguda; al final, algo aserena a la deprecante y restablece su equilibrio: su peticin parece la de quien est
segura de recibir de la diosa ayuda y favor. Como respuesta a la
vivencia inicial palpitante de quejas angustiosas, la ltima estrofa
presenta, en efecto, la esperanza de una liberacin (tK. -- X0aov) a
travs de la profeca. La forma interior de un poema en funcin de
splica se expresa mediante el imperativo; pero hay cierta diferencia entre el imperativo apotrptico y temeroso del y. 3 y los imperativos positivos y esperanzados del final.
En efecto, la estrofa ltima, que aprieta y resume la peticin
final, estrofa imperativa en la que parece que se agolpa toda la
esperanza de Safo, responde al esquema:
a) Reiteracin de la tnicx~aug (25 a ~xes ~iot iccd vOy) que dilata
como un eco el y. 5 (.rui&0 ~xe); pero provee al fin, tras larga
suspensin (hbil dominio de la tensin y la dtente), el trmino
esperable vOy, corresponsal de itor&, que faltaba al movimiento
inceptivo iniciado en la primera t-~ucX~otq. Naturalmente, en el
verso 25 el motivo se concentra sumarizndose, como en un nodo
en el que se recogen las fuerzas, todo lo diseminado en la ~Ici1~paotg,
para elevarse a un plano ms alto que en el y. 5 a.
b) Splica de liberacin, para que la diosa la desate de sus
inquietudes (vv. 25 b -26 a) xaXLrav U ?.Ooov tic 1isp4tvav ~, reprise positiva perfectamente congrua con vv. 3-4 ~n~j~x&oatot lnlb
via~oi 8tva. - - Bt4tov, justamente la que hubiramos esperado
despus de &xx6 en el y. 5; pero ms clara y especfica.
~8 Para el genitivo plural cf. 35, 8 ~aIaav
CC ~IE dv ~tepzvav.
La palabra
(de la misma raz que los vocablos, ya homricos, ttp~ispoq. ~zcp~nip(Csiv) no
es homrica; su primera aparicin ocurre en 1-les. Prat. 178. En Pndaro tiene
un sentido negativo en fr. 124 ab, 5 y Fr. 248 (unida la palabra, como en el
ejemplo que comentamos, a los oportunos adjetivos); en general, expresa la
aspiracin hacia el xito y la felicidad y, desde luego, no se refiere slo al
mbito de la ratio o fuerza del pensamiento: cf. E. Thummer, Pindar: Dic
Istitmisciten Gcdichte II, Heidelberg, 1969, 130-31. Para el sentido en un contexto
ertico cf. Teognis 1323 ss. y Anaer. 42, 2 xctg h ,rvov. Para Xstv en el
vocabulario religioso, cf. K, Keyssner en p. 110 ss. de Gottesvorsteuung und
Lebensauf(assung un griechisciten Hymnos (Wiirzb. Stud. Kl. Alt. II), Stuttgart,
1932.
40
sos S. LASSO DE LA VEGA
c) Peticin positiva y genrica (vv. 26 b -27 a) &wa 5,4 pot XEOaai. 00~iog L~tp9at, tXeoov 109, Los deseos del orante, aunque no
expresados en pormenor, se dan por conocidos del dios 110, eso es
cierto y as lo dice Clitemestra, al final de su impa plegaria, en
Sfocles Electra 656-59; aunque, precisamente por este ejemplo, sospechamos las razones de donde se engendra que la oracin mental
o plegaria sotto voce era mirada con recelo ~ En todo caso, la
genericidad de la peticin se explica aqu por el contexto amoroso
de la misma (sabemos que las peticiones a Afrodita solan susurrarse al odo y de ah su cognomento de Vteups 112).
d) Finalmente, peticin ms especfica, para que la diosa la acorra con su trato de camaradera, ayuda y amistad: vv. 27 b - 28 c
E ab-ra aa~ta)(og &boo.
Los dos primeros elementos del esquema (tE,cXfloLq y apelacin
a la funcin liberadora de la diosa) pudieran ser la conclusin natural de la estrofa primera, que cierran con su doble cierre; pero, en
la dplica, se aade un matiz: la misma cuerda suena otra vez, da
un segundo tono, pero, esta vez, sostenido por el pedal y quedando
ms clara la meloda. Los dos ltimos elementos del esquema se
vuelven aqu redobles de la splica; pero ms particularizados, enhebrando con el empiezo y, a la vez, levantndose sobre el sustrato
de la oda entera. A bien mirar, lo mismo ocurre con los dos prime109 Peticin sustanciada en trminos generales, cosa natural cuando se forlos deseos que pueda tener otra peraquel hermano golfo que la poetisa
ten(a) (nt~ooa rlot ~e O~Xw y~vsoOt Csdv -rsTho8wv (suppl. de edd. pr. y
de Jurenka, respectivamente) y varios ejemplos odiseicos: 14> 53-54 (Ulises a
Eumeo); 6, 180 (augurio de Ulises a Nauscaa, con delicada reserva, segn se
nos antoja a sus lectores): cf. 2, 33-34 y 17, 354-55. La frmula persiste en
griego tardo: Par. Graec. Magic. 1, 313 y 320. Para raXsiv en el vocabulario
religioso, cf. K. Keyssner. o. c. 117 Ss. y nota de Ed. Fraenkel (sobre Zstg
tXcto~) en Aesch. Ag. 973. En el y. 26 ~iot se construye &1 KotVOO con
TXCCOaI,
l~ztppsi y -rXwov. Para la repeticin rtxsaoat... dxcoov cf. Herod.
3, 72, 4. El sujeto de -rtxaooa lo consideran unos indeterminado, Page entiende
cumple todo lo que mi corazn desea cumplir (cf. 11. 18, 426 Ss. = 14, 195 ss. =
Od. 4, 89 ss.), Luppino, o. e. en nuestra nota 90, p. 363 y A. It Bealtie en
p. 181, nota 4, de A note on Sappbo fr. 1, Class. Quart. n. s. VII 1957, 180-83,
hacen de un oc sobreentendido (sc. Afrodita) el sujeto del infinitivo y entienden ~o como simpattico con ~
110 Cf. C. M. flowra, o. e. 201-202 y vid. Pndaro N. 10, 29.
III Cf. Lucano 5, 105 ss.
112 Cf. S. Sudhaus, Lautes und leises Beten, Arch. 1. Religionsvoiss. IX
mua una peticin para que se cumplan
sona: Safo 5, 3-4 (plegaria por Crajo,
1909, 185-200.
LA OUA PRIMERA DE SAFO
41
ros, que sumarizan, junto con los elementos de la introduccin que
recuerdan elpticamente, elementos de toda la oda3 En y. 25 a
~Xea parece paralelo repetitivo (citatio) de y. 5 a ~X0a, pero incluye igualmente y. 8 b ?jXeq y en l se represa toda la descripcin
subsecuente del viaje. La splica de liberacin (25 b - 26 a) recoge
la Xt-n~ de vv. 3-4, pero tambin las referencias de Afrodita a la
afliccin de Safo en 15 b y 20 b. En y. 27 el deseo del OOFtoc contiene
una llamada (al repetirse la palabra clave) de vv. 3-4 8~va O6jiov,
pero, evidentemente, &c. . t~tppet 114 incluye ahora, como una
retrorrespuesta, ISa- 17 a &rTt... x$-rrL. -. Crr-rt... OV yvsc0at
y tambin el contenido del estilo directo en 17-18 a; sobre todo, como
ya explicamos, se ha operado un cambio fundamental en esta palabra, que pasa de ser mbito de la accin de la diosa, en su inicial
asomada en el poema, a ser ahora agente de la reaccin y deseo
de la suplicante. En fin, la diosa invocada en 27 b - 28 no es sola la
deidad invocada en la &VKXflOLS inicial (1-2 a), personaje de tout
repos>, fulgidora y lumnea, prcer en el cielo radiante; una diosa
deferente ha quedado ahora definida a retaguardia, revelndose su
afabilidad en el discurso del poema, a lo largo de su presuroso descenso y en sus palabras; no gratuitamente 27 b ~ s recoge y. 13 b
ob 8, en el macarismo.
En resumen, los cuatro versos finales, que anudan con los iniciales del poema segn la ley estructural del icicXoq, no se reducen,
empero, a dar vueltas al mismo crculo, como bestia de noria que
no sale nunca del punto de partida: antes bien, al cerrar perfectamente el circuito, nos declaran el proceso descrito en la oda, nos
muestran su dinamismo. Para que la traza concntrica sea ms perfecta, es de observar que la simetra entre la primera y la ltima
estrofa es axial; en cierto modo, la ltima estrofa desarrolla en
sucesin inversa los elementos de la primera y stos se condensan
de nuevo, invertidos, en los cuatro ltimos versos. El final del poema
reitera, anda otra vez cl camino del inicio, slo que pasando la
113 Cf. II. Saake, o. e. 75-76.
114 Si en Ar. Nub. 435 (el Coro a Estrepsades) zz~et xolvuv ~v l~stpac
oc y&p ~sydXov St6v~stg, encontramos l~sIpstq (somewbat grandiloquent
language anota ad oc. K. J. Dovr), ello no nos parece, genricamente, estilo
pseudosacro (como a A. Cameron en p. 4, nota 14 de Sapphos Prayer to
Aphrodite, Harvard Theol. Reviev. XXXII 1939, 1-17), sino, especficamente,
parodia de la plegaria de amor,
42
JOS s. LA5So DE LA VEGA
cinta al revs y con ms conocimiento de causa. En el delantal del
poema, a la descripcin con la invocacin de la diosa sigue la Xt-r~
y a sta la A(KXfloLq; en su final, a la tn(icX~otq sigue la Xt-n~ y a
sta, la descripcin de la diosa. As ambas descripciones contrastan
acusadamente. La diosa antes indiferente (con la suprema indiferencia de quienes estn sobre las alegras y tristezas de los hombres)
es ahora una diosa deferente.
Afrodita, que, al inicio de la oda, se sentaba en su regio trono
abigarrado y era saludada, no sin temor, como trenzadora de engaos, es ahora invocada como camarada de armas (ou~axos) en
la guerra amorosa que pelea su pedidora de ayuda. sta suplica,
pues, en un tono confiado en Ja correspondencia ferviente, como
el que utilizan los hombres que se sienten tutelados por un dios
(cf. Arquiloco fr. 75), aunque se equivoquen en sus previsiones (cf.
Sfocles Ayante 117) ~ La diosa, antes distante, es ahora una diosa
amante. Aunque Afrodita no ama la guerra corriente (II. 5, 428),
ella es 5~cqoc, invencible en la batalla amorosa (II. 3, 399 ss., Sfocles Ant. 781 y 799-800, etc.): por ende, aquel humano que la tiene
como aliada gladiando en el combate de amor, tiene asegurada la
victoria. Aqu debemos reiterar una advertencia importante: ahora
se trata de py~, de lucha abierta, no de X)(og o emboscada, opuestamente a como estaba sugerido en BoXXoxoq. Lucha abierta,
amor &bXmc [cf. fr. 94, 1 y, quizs, 68(a) 11]: en adelante, todo
engao o disimulo queda excluido en el combate de Safo, aliada con
Afrodita. Qu sentido dar a esta notable correccin? Dejaremos la
contestacin de esta pregunta para el final de nuestro trabajo,
cuando podamos plantearnos, con mayor conocimiento de causa, el
problema del sentido y finalidad del poema entero.
liS Homero no conoce la palabra a~qiaxoc,
sino tnxoopo~, para aliado.
La aparicin, en la lrica, de estos compuestos (con cuy-, go-) que indican
la accin en comn,>, revela una etapa interesante en el desarrollo de la conciencia individual, segn sea!a B. Snell, Dichtung un.d GescUscliaf. Studien
zum Fin fluss der Dicliter auf das soziale Denkcn un VerImiten in alcen Griechenland, Hamburgo, 1965, 46-49. Sobre el tpico de la poqrdOeia, cf. F. Mar
tinazzoli, Sapphica el Vergiliana, Bari, 1958, cap. II. En el lenguaje tcnico
de la alianza, cug
1zayla designa la plena alianza (ofensiva y defensiva), frente
a Mrtga~ta (solamente defensiva). Para el empleo de ot5pga~oq en la plegaria,
resulta instructivo su uso en las parodias: cf, Ar. Lys. 346-47 y comentario de
W. Horn, Gebet und Gebetspa,-odie in den Kornbdien des Aristophanes, Nurem-
berg, 1970, 84.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
43
Visto y demostrado, al menos eso creo. Es cierto que ningn
poema de Safo acaba en disonancia, sino que ltimamente desemboca en un cierto equilibrio (que no debe confundirse con un final
color de rosa), en una igualacin o consuelo ~, como el final de
una sinfona que se cierra en un tono o meloda de apaciguamiento;
en el peor de los casos, en una situacin de 4&cXXaV[a o de no
saber qu hacerse en mal tamao, Safo declara que todo es comportable (fr. 31, 17 ~&v -rXwrrov). No es menos cierto que, en este
poema, la estructura cclica y el tono final poseen un carcter muy
propio y que, acaso, no tolera explicaciones genricas. El final de
la oda viene a ser (punto tocado ms arriba) un reflejo del principio, un desarrollo puntual de sus diferentes elementos; pero no hay
mono-tona, el tono, la Stimmung es diverso y diverso es el
sabor que deja en el lector. La angustia y el miedo tienen como
sentimiento contrario a la esperanza. Parece que el espritu de Safo,
al igual que en una montaa rusa, ha ido de la depresin, de la
vivencia de la desvalidez, a la esperanza y que ahora la posee un
cierto esperanzamiento de una prxima liberacin, de un gran descanso. Quiero llamar la atencin sobre dos pormenores, muy significativos a mi modo de ver, uno fonostilstico y gramatical el otro.
Pormenor fonostilstico: a la primera estrofa con la vocal -zrepetida trece veces, si se cuentan, como se debe, los diptongos,
responde la ltima estrofa con su -u- seis veces repetida: recurdese
aquel pronunciar, en la ortologa local, con el velo palatino, que los
lesbios hacan de la u, que suena como nuestra -u- velar y que es
otra que la -ji- de los ms de los dialectos. A la hemorragia de es,
a los agudos que silabean horadantes, punzantes, una experiencia
aguda de dolor 117, sucede la impostacin del tono grave y calmo
expresivo de un sentimiento ms confiado. Si el momento de temor
ha tenido unos armnicos tan lacerantes, la esperanza recobrada
es una meloda grave, una splica grave a la Todopoderosa.
116
M. Treu, Sappho, Munich, 1968, 139-40.
Estos valores estilsticos del empleo de ciertas vocales son ya moneda
corriente en la crtica literaria actual: cf., por ejemplo, el comento de 1, M.
Bleena, <din soneto de Gngora, en el vol, col. El comentario de textos,
Madrid, 1973, 52-59, quien resalta en e insidioso latn breve gongorino y en
la bsqueda de las es e hiatos, en obsesiva repeticin, la concordancia entre
los fenmenos visuales y los auditivos de las es y cl. pinchazo de la aguja.
117
jos S.
44
LASSO DE LA VEGA
Ni es menos de considerar el cambio de la construccin sintctica. Al imperativo negativo (temor) In] b&~sva ~ de la estrofa pri-
mera responden, tras la citatio> no menos matizada [al rutb ~X0(a)
ritual replica ~x0~ o~ de seguridad afectuosa), en la ltima estrofa
tres imperativos positivos, que parecen urgir el deseo de Safo cada
vez con mayor confianza 119, climcticamente y en un ritmo veloz con
tres encabalgamientos: liberacin del dolor <no del deseo! ), X0oov;
cumplimiento del deseo, -rtXeoov; peticin a la amiga y aliada,
gorja
La especulacin tarda 21 consideraba que el optativo es
modo ms adecuado para las peticiones al dios; pero el uso griego
emplea, como se sabe, el imperativo en tales casos, mas del tema
de aoristo. El tema de presente en y. 27 Ecco no extraa: es el
uso hortativo del tema de presente, tpico de la plegaria del do
ut des y no ocasionado por situaciones de ansiedad ~. En cambio,
es extraordinariamente significativo el presente 8@xva, que es un
presente compulsorio y de urgencia 23 para suplicar a alguien que
pare una accin definida.
~.
Asistimos al trnsito desde un estado depresivo a un estado de
esperanza (fuera sta ms dudosa que cierta) que le acaricia a Safo
dulcemente el corazn. Contemplamos el trnsito de un alma atormentada, que agoniza absorta en el dolor, la congoja y la mendiguez
3 Kb Strunk en p. 122 de Dcc hodtische
1960, 114-23 considera que la forma &~zva se
Imperativ &(fio, Clott XXXIX
hace sobre la 2. pers. fi~~
corno KCv~1 (fr. 145) a partir de *Ktv~
119 Triple imperativo, el ltimo prohibitivo en Cd. 19, 42 (estructura semejante, en lo nominal, en Cd. 8, 575 y 9, 175).
120 Forma de imperativo medio, documentada en Od. 1, 302 y 3, 200: cf.
E. Schx4yzer, Crieehisehe Grammatik 1, Munich, 1939, 678.
121 Cf. Arist. Poet. 19, 1456/, 15 ss. sobre la crtica de Protgoras a Homero,
por haber iniciado su poema con un imperativo: tx~vtv ~atSa.
122 Cf. Pndaro 0. 1, 85 rl> U npa4iv 91Xav 8ffiot (despus de tres imperativos de aoristo en xx. 76, 77 y 79) y otros ejemplos finamente analizados por
W. F. Bakker, The Greek Iniperative. An Investigation into dic aspeatual di/fe-
rentes between the present ant! aorist imperatives in Greek rayera, Amsterdam, 1966, 110-15.
123 Como en el Rgveda: cf. 1. Gonda, The aspeetual Funetion of the Rgvedic
Present and Aorist, La Haya, 1962, 143, Este asunto est muy bien estudiado
en el libro de W. Y. flalcker citado en nota anterior, pp. 103-104: advierte que
se use fo beseech someone cisc lo hall a definite action (II. 15, 376 = 8, 244;
22, 338-39; Soph. Ai. 844; Ar. Fax 59 y 979 ss.). Naturalmente, como posibilidad
alternativa, pensamos en una forma distinta del imperativo sigmtico 8dsaoov,
pues la construccin con estas formas tiene un sentido distinto
cf. con Oupv corno complemento, 1!. 9, 496 y 18, 113; Cd. II. 562.
O-
toxctv):
LA ODA PRIMERA DE SAFO
45
de un amor con tales ansias, a un alma que parece tener fundados
motivos de correspondencia a sus imploraciones y pedimentos a la
diosa del amor para que la socorra y alivie.
Qu ha pasado entremedias?
Aunque no poseyramos ms que el introito y el linal del poema,
deberamos sospechar
el motivo del cambio de tono. Deberamos
sospechar que pasar, lo que se dice pasar, no ha pasado nada;
mejor dicho, que lo nico que ha pasado, ha pasado por el alma
de la poetisa y ha debido de ser un recuerdo. Nuestra sospecha
se fundara en ser la composicin que comentamos poesa lrica y
en ser su autora Safo.
Por ser lrica esta poesa. La memoria es, para el hombre, espejo
y testimonio de su temporeidad. Pero mientras que el poeta pico
memoriza el pasado en cuanto pasado (<praeteritum ut praetertum) y, en la memoria, se mantiene el distanciamiento temporal y
espacial de aquel pasado concluso que la epopeya representa, el
poeta lrico, en cambio, por ministerio artstico de su poesa ahonda
en el pasado mediante la ntima evocacin del recuerdo. La vivencia
lrica del tiempo ntimo del alma se da en el recuerdo (Erinnerung 124) El futuro como presentimiento o expectacin y el presente
como visin o revelacin no Son ms que dos facetas de esa vida
nica que adquiere su plenitud esencial en el presente del pasado,
es decir, en el recuerdo o evocacin. ste es el estado que mejor
reproduce la vida del alma como dinmica temporal: el estado lrico.
En segundo lugar, por ser Safo quien es, la descubridora de un
amor que no es tanto sexo o emocin inmediata de los sentidos
(como en toda la poesa ertica griega arcaica que ha cantado, ms
que el amor, la voluptuosidad del amor, la embriaguez y felicidad
amorosas) cuanto memoria, viva en el espacio y el tiempo, de una
comn emocin, memoria de algo concreto y real (no caigamos en
la ingenuidad de averiguar el hasta dnde; pero mucho cuidado,
estetas idealizadores del amor de Safo en una forma de erotismo
espiritual!). Lo poetizado es un instante que despert, en su momento, una emocin de los sentidos; pero que se revive por el
recuerdo y por las construcciones en la memoria, la perpetuacin,
124
cf, E.
Saiger, o. e. en nuestra nota 82, p. 79.
46
jos 5 LAS5O DE LA VEGA
en fin, de cada minuto cumplido, en el logro de una memoria perdurable ~.
Nostalgia en el recuerdo la han experimentado muchos poetas
griegos, algunos antes que Safo 126 Hay a mano ejemplos ilustres.
En la Odisea encontramos la nostalgia del hogar (en Ulises), del
esposo (en Penlope), del seor (en Eumeo, Euriclea o Filecio), de
la vida (en Aquiles: 11, 482-91), y la constatacin de sus efectos consumidores (en Anticlea, sobre todo, la madre de Ulises muerta de
nostalgia por su hijo: 11, 202 ss.). De nostalgia por su hija raptada
se consume Demter (I-fymu. homer. 5, 179-307, sobre todo y. 304).
Nostalgia del amigo muerto tiene Aquiles (fi. 24, 6), como la tienen
los paisanos del hroe muerto en Tirteo o Calmo. Nostalgia de la
patria tiene Arquiloco (fr. 12), y Alceo y Teognis en el destierro, y
la expresan bellamente, pues ya lo dijo Mazzarino: u esilio amico
della poesia. Por nostalgia de las cosas lejanas o perdidas tienen,
a veces, estos poetas ganas de morirse: Hesodo (Trabajos y das
175), Teognis (Vv. 341-50), Anacreonte, melanclico de su juventud
(fr. 4413), pues la muerte puede ser la solucin de los males (Pndaro Nemea 10, 75-77). Nostalgia de lo inalcanzable tiene Pndaro
(Nemea 11, 43-48). Nostalgia amorosa la ha experimentado ya Arqulloco violentamente (fr. 104 y 112 D.)... Pero en ningn poeta griego
son la nostalgia y el recuerdo tan caractersticos como en Safo 127
A esta mujer sus recuerdos la tocan levemente, le hablan sin palabras, tropezndola y ensimismndola: fechas, gozos, encuentros y
despedidas, acaecimientos... Vive Safo la soledad ntima y tctil de
sus recuerdos. Recordando la fina sentencia quevedesca (falta la
vida, asiste lo vivido), yo dira que los versos de Safo son una
meditacin, en muchas variaciones, de este pensamiento: falta el
amor, asiste lo amado. En ningn poeta griego se realiza tan conmovedoramente la tpica costumbre helnica de acordarse, al ver
un hermoso paisaje, de los seres queridos que estn lejos, pero que
son ya una parte de su alma, dejando, abriendo una larga estela de
nostalgia en la memoria; en ninguno se ejemplifica tan plenamente
25 Sobre el tema tpico de la memoria en Safo, cf. A. Turyn, Studia Sapphica, 65.
126 Cf. E. Huttner, Sebnsucht und Erinnerung in der trtihgriechischen Diclv
tung, Festschrift zton 300 dirigen Bestehen des Inunanisiisclzen Gynznasiums
in Bayreuth, Bayreuth, 1964, 155-94.
127 Cf. B. Snell, Dichtung ,rnd Geseflschaft, 97-100,
LA ODA PRIMERA DE SAFO
47
aquella gran verdad de que el recuerdo es el nico paraso, del que
no podemos ser expulsados (Jean Paul); ninguno ha sentido como
ella, que tiene el corazn agradecido y memorioso, que la memoria
del hombre y su nostalgia es lo ms grande que al hombre le queda
(fr. 147)128 y de lo que estn privados el hombre o la mujer amsicos (fr. 55)...
Ese pasado restaurado por la memoria, al reavivarse por la lejana los ms dulces sentimientos o por evocacin de los seres amados
que dejaron huella de su planta al posar sobre su corazn, traspasa
el lmite de lo contingente para hacerse expresin de una relacin
de la amante con el amor, con la diosa del amor 129, sentida en la
proximidad de la belleza, en la belleza del paisaje, al entregarse
a la grata comunicacin de las Musas, en fin, en la presencia de lo
bello, incluso en los poemas de la ausencia (he escrito incluso y he
debido escribir normalmente, pues hay una sola excepcin, el fr. 48,
hacimiento
de gracias y gozo por el reencuentro). La poesa
es,
para los griegos, divina, porque es memoria>: hace presentes a los
dioses y al pasado. Reintroduce en el mundo el tiempo cclico,
regenerado por los dioses, para conjurar la amenaza del dolor y la
dereliccin. De qu modo tan singular realiza la poesa de Safo
esta concepcin! Pues Safo, como, en general, los dems poetas
griegos de la Edad Lrica, no se entrega ni se pierde en el flujo
subjetivo de sus sentimientos, sino que stos se sitan, en definitiva,
sobre un teln de fondo invariable, el reconocimiento de un ritmo
en la vida del hombre, una ley universal de alternacin (hoy tristeza, maana alegra) que les confiere un sentido. Esta ley se le
revela a Safo por los senderos del recuerdo.
La poesa sfica, en resumen, es poesa que vive hacia atrs,
poesa del recuerdo (del pensamiento y del olvido), cierta Safo,
como Sneca (de breu. uit. 10, 2 y 4), de que slo el pretrito es una
posesin segura (perpetua et intrepida possessio), porque, ya se
sabe, quod agimus, breue est: quod aucturi sumus, dubium: quod
egimus, certum. Los modos ms sutiles del recuerdo, y la espe128 En un tono, temblado y humansimo, que nada tiene que ver con el
horaciano exegi monumentum acre perennius o con el vas bleibt aher,
stif ten die Dichter de Hlderlin. Es obligado el recuerdo de las llamadas
inscripciones-f~zv~~oO~: cf. A. Rehn, en Ph!. CXIV 1941, 1-30.
129 Comunidad de Safo con Afrodita: cf. B. Suel, DicI-ztung und Gesseuschaft,
105.
48
ios S. tASSO DE LA VEGA
ranza, se expresan en Safo con delicada sensibilidad lrica, y no slo
en los poemas cuyo tema central es precisamente el recuerdo de
las sombras de seres queridos que pasan por sus versos (fr. 94, 96
y 24, especialmente), sino constantemente.
Entre la parte inicial y la final de nuestra oda ha visitado a Safo
un recuerdo, y no se vuelve de este recuerdo reconstituyente y promisor lo mismo que se ha ido. La agona amorosa es la llave que,
removiendo posos de conciencia como sumergidos en el pasado, pero
que el ro del olvido no ha podido tragarse, ha abierto ese recuerdo.
Recogida Safo a sus solas, resbalando su espritu por los recuerdos,
inclinando el odo hacia el propio corazn, la poetisa espuma recuerdos, rememora y saca a luz lo que estaba interiorizado (aplomado
y silente) en el tesoro de su memoria. Recuerda que un da, un buen
da bueno, penando ella penas de amor, la diosa del amor venida
del justo cielo se lleg a visitarla y los ojos de Safo se despertaron
al amable milagro de una visin maravillosa y sus odos a la audicin de un suavsimo son que los hera,.. Lo sucedido en la ocasin
sa recuerda a Safo que hay una diosa que sabe su cuidado, que
es su pan de lgrimas y mitigacin de su dolor. La evocacin de la
diosa, que en otro tiempo la haba visitado, es para Safo, visionaria
entonces de visiones encorazonadoras, motivo ahora de esperanza:
da a su plegaria la luz de un sentido y el calor de una esperanza.
De aquel objeto visionado, consuelo en su pecho derramando, ha
de brotar todo lo bueno por venir, como brotaron todas las pasadas
bondades. Otrao la diosa (ms de carne que de estrella) afable,
de trato fino, vino a consolar y esperanzar a su devota con dulces
palabras, porque la fe es por el odo y el odo por la palabra de la
diosa; y luego, seguro, cumpli su promesa. Aquello aconteci una
vez, varias veces, y no est dicho que no acontezca otra. Como otras
veces, ahora tambin a Safo le duele el corazn y, como otras veces,
Afrodita al pao. En el nombre de esa seguridad, que le viene de
su confianza ingenua en la diosa, Safo est ya sintiendo que el gozo
antao invenido es ahora gozo inminente.
Apelo a San Agustn. No estando alegre escribe 13C
recuerdo
mi alegra pasada, y mi tristeza pretrita no estando triste, y con-
tina luego el gran clsico de la relacin entre memoria y espeI~ Conf. c. 14, o. 21 y cf. P. Lain Entralgo, La espera y la esperanza, Madrid,
1957, 46-76.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
49
ranza explicando que la memoria nos permite vivir el pasado en el
presente y edificar en el presente los proyectos y las esperanzas del
futuro, la memoria no en cuanto conocimiento del pasado como
pasado, sino en cuanto evocacin de lo que ha sido con el temor
o la esperanza de volverlo a ser, no la memoria pica, diramos
nosotros, sino el recuerdo lrico. Bien al contrario de algunos msticos, cristianos o no, para quienes el encuentro con Dios, objeto
de su esperanza, se logra trascendiendo la memoria, a fuerza de aniquilar recuerdos, dejando la memoria en estado de potencia desnuda
y vaca y quedando ellos vacos de la memoria (ya no guardo
ganado, escribe San Juan de la Cruz), Safo, que no pone su ambicin tan alta, no estando alegre, recuerda su alegra pasada y en
ella anda su esperanza: ex memoria spes. Por lo visto, no anda
Safo de acuerdo con el Dante que escribiera nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Tampoco con los
msticos aludidos. En esto, insisto, se nos descubre Safo muy griega.
Para el griego, en efecto, la funcin de la memoria ~ es lanzar un
puente entre el mundo de los vivos y el Ms All, conjurando a
ste como, por la ~KKXfloLq(Od. 10, 515 ss., 11, 23 ss.), se hace venir
del mundo infernal, por un instante, al muerto; de ah la razn de
ser de las tcnicas de rememoracin (&v&uvnoLc) destinadas a librarnos del tiempo y, integrndonos en la organizacin cclica del mundo,
abrirnos el camino de la inmortalidad.
Principio y fin del poema se recogen en crculo, como en aquellos
dramas 132 en los que entre la realidad del principio y la del final,
la parte central la ocupa un sueo. Finis e incipit se traban y
dan la mano, recayendo el final en el principio; pero, atravesndose
entre ellos, en una estructura ternaria, la epexegesis que explica
la diferencia de tono y matiz que hay entre la tesis y la vuelta a la
tesis. La figura de Afrodita ha cambiado: luego una visin de Afrodita ha debido de acontecer. La afliccin ha cedido a un movimiento
de confianza: luego algo ha visto u odo la afligida que le ha recordado que el amor, como la vida en general con su dolor y su gozo,
tiene un ritmo, su dialctica y reciprocidad. Como as ha sucedido,
13 Cf. 1. P. Vernant, Aspects mythiques de la mmoire et du temps,
Journal de Psycholagie, 1959, 129 (recogido en Mythe et pense e/tez les Crees 1,
Paris, 1971, 80-107).
132 Cf. W. Rayser, Interpretacin y anlisis de la obra literaria, trad. esp.,
Madrid, 1972<, 255.
VI.4
50
JOS 5.
LA5SO DE LA VEGA
en efecto. La diosa ha venido y la sola visin de Afrodita y sus
palabras promisoras explican la diversidad de tono. Ha venido
realmente? No, en este poetizar de la menoria y del recuerdo, que
es la poesa de Safo, Afrodita no ha venido, sino en el recuerdo,
dormido en el fondo de la memoria, de su epifana pretrita; pero
la confrontacin entre la pasada experiencia y el presente de Safo
es ya motivo fundado de una esperanza ~
Tenemos pocos ejemplos de teofanas en la literatura griega clsica posterior a Homero (en Homero las epifanas divinas poseen
un carcter muy particular 134): Hesodo, Safo, Parmnides, Pndaro;
pero su estudio constituye un punto de vista interesantsimo no slo
en lo que toca al conocimiento de la individualidad de esos autores,
sino tambin relativamente a su significacin como reflejo, al igual
que los sueos, de esquemas tradicionales de civilizacin, pues las
experiencias epifnicas, como las onricas, se repiten en esquemas
tpicos llenos de sentido (recuerdo de una situacin anloga, de una
conversacin, invocacin del lugar sacro o de la presencia del dios,
revelacin del dios a travs de elementos muy simples: acompaado de ciertos animales o atributos de culto.. -). Las creencias propias de un pueblo son determinantes de la estructura de las visiones
y stas pueden ser autnticas al mismo tiempo que vividas segn
esquemas convencionales precisos, de acuerdo con mitos tradicionales que provienen de una experiencia vivida por los mortales. Del
mismo modo que nosotros tenemos sueos, esos hombres tenan
todava visiones sentidas como reales y relatadas como experiencias
reales (no como un modo figurado de expresin) con voluntad de
reproducir fielmente lo que claramente se vio.
33 Una interpretacin
psicoanaltica postfreudiaaa de la poesa de Safo
ofrece 1< Bagg, Love, Ceremony aud Daydream in Sapphos Lyrics, tran III
3, 1964, 44-82 (trata dc la oda primera en pp, 70-78), El mtodo sfico de atacar
y redimir una situacin de sufrimiento consistira en hacer pasar el poema por
un estadio de ensuefio, como interludio relajador de la opresin de la realidad.
Sus propiedades medicinales radican en que, al reconocer la culpa en la declaracin del sueo, nos relajamos de aqulla. El recuerdo cumple el mismo
efecto de curacin psquica que habra tenido una epifana real futura dc Afrodita, y as la poesa de Safo viene a ser una empresa curativa para ella misma
y para las muchachas del crculo, un intento lingiistico de calmar el espritu
que sufre de deseo o por la separacin.
34 Los pasajes ilidicos estn inventariados por XV. Kullmann, Das lA/ir/ten
dar Gdtter itt dar litas, Berln, 1956, 99 ss. Para la Odisea, vase ahora J. E.
Melliger, Das 14/ir/ten dar Gtter tu dar Odyssre, Dis. Viena, 1969.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
51
La crtica moderna se ha preguntado s la teofana que constituye
el cuerpo central de nuestra oda es mera literatura, reflejo de una
convencin o de un modo literario imaginista de pensar y no lo que
se llama, hablando en serio, una plegaria, o si es reproduccin memorativa de una visin real y experiencia personal (que entra ya
en la zona del milagro, de la intimidad de la conciencia, de lo sobrenatural), o si es supersticin de Safo que> al ver gorriones en el
ciclo, cree ver a Afrodita, o si es aprehensin imaginaria o figuracin fantasista, un escape deliberado, con voluntad de sueo, por
la tangente de la fantasa, bien como pesadilla febricitante de una
noche de indigestin, bien como recuerdo de esperanzas, que no de
realidades.
La primera suposicin es la ms torpe. Pura literatura de una
Safo que, sin pretender que la tomen en serio, se va de vuelo con
la imaginacin corredora? Por mi parte, la respuesta no ofrecer
equvoco alguno. Respondo: no. Y aado que una visin verdadera
no deja de serlo porque se la traduzca en trminos tradicionales
(que dan de la realidad una dimensin suplementaria), al darle a
esa experiencia la forma literaria ele la tradicin pica y litrgica>
del mito. Las epifanas divinas en la epopeya homrica se producen
en el momento de la accin, se ha dicho; aqu, en cambio ,se trata
de una promesa. Pero no falta> entre las epifanas ilidicas, una
escena ntima> con epifana y promesa, no muy desemejante a la
sfica: el encuentro de Tetis y Aquiles en el canto primero de la
Ilada (y. 352 Ss.: splica, venida, pregunta, promesa 35); tambin
en nuestro poema destaca ese mismo matiz de proximidad y ternura, pues Afrodita, sin minimizar otros aspectos de su figura, es
una persona> que se inclina hacia Safo> la interroga de una manera objetivamente intil, la consuela, la interpela por su nombre,..
No hay duda de que la epifana de Afrodita ofrece rasgos conspicuos
de una dramatizacin> literaria, dgase pica ~, dgase litrgica:
este hecho, sin embargo, no puede decidir nuestra respuesta a la
cuestin que nos planteamos.
35 Cf. T. Krischer en PP. 12-13 de Sapphos Ode an Aphrodite, Hermes
XCVI 1968. 1-14.
36 V. 7 b~Xoeq Ii. 1, 43 y 357; y. 7 XC,rowa
1?. 18, 65; 14, 225; 19, 114;
el carro 1?. 5, 720 Ss.; rapidez del viaje 1?. 1, 359; 19, 115; gesto (aqu, la
sonrisa) antes de la conversacin Hymn. Ven. 56-68, etc. Algunos, no senalados por A. Cameron en Pp. 13-16 de o. c., en nuestra nota 114.
52
jos 5. LASSO DE LA VEGA
Pero la viceversa, o sea, la admisin del milagro religioso, al
modo de la visin de nuestros msticos, tampoco tiene que ser necesariamente cierta. Sera petulante, por nuestra parte, pretender decidir hasta qu punto la experiencia descrita por la lesbia ha sido
visionaria o real. Visiones y audiciones de tal especie eran, en los
das que Safo corra, ms frecuentes an de lo que lo han sido en
tiempos posteriores: entonces, como ahora, haba quien crea en la
realidad de tales experiencias y quien era ms relapso a aceptarla 137
Hoy se suele echar mano, para explicarlas, de la parapsicologa y de
la psiquiatra: una Safo visionaria de alucinaciones y ensueos, de
puro neurtica, encaja perfectamente en ciertas interpretaciones
actuales de su persona. Pero, por otra parte, nosotros humildemente,
sin molestar a nadie, nos atrevemos a advertir que el mundo de los
grandes poetas tiene sus leyes propias. El poeta tiene excelencia en
la exploracin de esos mundos interiores, en los que encuentra una
realidad tan realidad y ms absoluta que la percibida por los sentidos, realidad que slo el poeta percibe con su sensibilidad aguda
y de la que nos ofrece su reminiscencia potica. Si le preguntamos
si ese mundo suyo de visiones responde a una imagen interior o a
una visin real, contestar, acaso, con nuestro Bcquer 38, yo no
s si el mundo de visiones / vive fuera o va dentro de nosotros>.
La diosa escribe Klaus Unger ~ no se le ha aparecido en una
visin, no la ha visitado en figura corporal. Tampoco es una aparicin que ha tenido en estado de entresuelio o duermevela, sino que
es el producto de la fantasa de su espritu en acecho sensible
(Hegel) que, acuado por el conocimiento de la tradicin mitolgica,
reconoce en aquella forma de aparecrsele el amor, a Afrodita y en
los gorriones, que bajan en vuelo hasta la tierra, a su carro. En
tanto, sin embargo, que conoce de ese modo a la divinidad, tal
conocimiento es, al tiempo mismo, un reconocimiento y veneracin,
su poesa es culto y su interpretacin metafsica de la realidad es
religiosidad. Si, es muy posible que Safo, que en su vivencia psicofsica del amor (fusin de lo fsico con lo metafsico en <el presente
37 Vase un texto estupendo, al respecto, en Dionisio de Halicarnaso >4ntiqu.
Ron,. II 68, 2.
138 lima LXXV.
39 Retigion tu-id Mythos te der rU/ten griechisehen Lyri/t: Sappho - AI/tatos Solo,,, Dis. Viena, 1967, 40.
LA ODA PRIMERA DE SAPO
53
absoluto de que habla fi. Fnkel), reconoce el rastro de la divinidad, lo identica con Afrodita y da a esa experiencia la forma literaria de la tradicin litrgica y pica. La experiencia profunda del
amor toma la forma dramtica de voces y visiones que son expresin artstica de intuiciones y percepciones directas, o sea, realizacin, en imgenes visibles y audibles, de una personalidad secreta
y permanente de tipo superior a la personalidad consciente y que,
para decirlo a la moda del da, traslada a la conciencia las sugestiones del subconsciente. <La experiencia visionaria escribe una
autoridad en la materia, Evelyn Underhill ~
es (o, al menos> puede
ser) el signo externo de una experiencia real. Es un cuadro que
construye la mente, ello es cierto, con los crudos materiales a su
disposicin, como construye el artista su cuadro con tela y pintura.
Pero, as como el cuadro con tela y pintura del artista es el fruto,
no meramente del contacto entre pincel y tela, sino tambin de un
contacto ms vital entre su genio creador y la belleza visible o la
verdad, as podemos apreciar nosotros en una visin, cuando el
sujeto es un mstico, el fruto de un contacto ms misterioso entre
el visionario y una belleza o verdad trascendental. Tal visin, puede
decirse, es el accidente que representa y reviste una sustancia
invisible.
Reconozcamos igualmente que el contenido de la experiencia recordada puede pertenecer a lo real y a lo posible. Junto al recuerdo
de lo que fue, la memoria contiene la recordacin de lo que pudo
ser. Junto a la evocacin del suceso, cabe la reviviscencia del ensueo; y para algunos poetas, como para Antonio Machado 141, de toda
la memoria slo vale el don preclaro de evocar los sueos. Una
poetisa que nos dice habl en sueos con la diosa de Chipre
(fr. 134 z& <.> XsApav ~vap Kuxpoyav~a 42) y que sacraliza constantemente su experiencia amorosa en una conversacin con la diosa
del amor ~ en una insistente plegaria W, describe epifanas visio40 Mysticism. A Study a the nature an developmen of Mans, Cleveland N. York, 1963. 271.
41 Galeras, en Poesas completas,
Madrid,
1941,y, 97.
0oZ~3ov ~vepov
d8ov
quizs, Alceo 144.
42 Cf. Alemn 47 l\pa -rv
43
Fr. 139 (Afrodita le habla a Safo), fr. 22, 15 (cuenta Safo cmo Afrodita
critica sus plegarias). Por supuesto, en esta epifana no hay slo
voces, sino
visin. Cf. por contra Eur. Hipp. 86 xX,5cov Ftv at~v (var. aCtf~>, 8spa b
o5y p~v. al final de la plegaria de Hiplito a rtemis. Por cierto que, cuando
54
sos s. LAsSO DE LA VEGA
nadas, fuese slo con los ojos de su alma, entremeje en el recuerdo
vivires y soares o devanea por un mundo onrico (visin 8vcxp ms
que lj-nap) entrevisto en sueos, los sueos que tan prximos estn
al fenmeno de la produccin potica? Pero no habamos quedado
en que las epifanas eran un modo especial de soar de aquellos
hombres y mujeres? Al final de este estudio nuestro veremos, desde
una perspectiva de conjunto, cmo el encuentro de Safo con lo
divino sobreviene, nos parece, al trmino de un proceso espontneo,
en la culminacin de la exaltacin de su misma naturaleza, de la
completa extrinsecacin de su personalidad; quizs entonces la pregunta que ahora nos hemos planteado reciba respuesta algo ms
explcita, en lo que cabe. Bien puede ser, y tambin al contrario,
que tambin entonces la tal pregunta siga pareciendo impertinente.
El excurso ha sido largo. No he podido enjugar ms la materia.
Pero pasemos ya a analizar la parte central del poema, la exgesis
(medium>), encuadrada entre la tesis (<ccaput, initium) y la
vuelta a la tesis (finis>), o, si lo prefers, la narratio o argu.
mentado entre la propositio y Ja recapitulatio, o, si lo prefers,
la complicacin de la estructura entre la presentacin y la solucin,
como diramos ms propiamente, si de otros gneros (oratorio o
dramtico) se tratara. La composicin anular, tan dilecta de los
griegos para la organizacin del material conceptual (cerrando as
el circulo con toda la alegra de su soledad circular, que dijo el
filsofo griego, y, para no ponerlo tan alto, con toda la paciencia
con la que el coleptero redondea sus esfrulas) se muerde la cola
y, como en todo aquello que se muerde la cola, no sabemos s se la
muerde porque el final viene al principio o porque el principio
anticipa el final, para prepararnos y no dejar el pensamiento principal in suspenso, que es cortesa y organizacin mental muy
griega. Hay diversos tipos y subtipos
Dejo de lado la variedad
~.
hablando de la religin personal
entre los griegos, se dice que esta plegaria
euripidea es quiz su evidencia literaria ms famosa (A. 1. Festugire, Personal Religin among the Cree/es, Berkeley-Los Angeles, 1954, 7), se hace injusticia notoria a la plegaria sfica, o es que no se la toma en serio.
144 Tema de plegaria a Afrodita en Safo; fe. 2, 5, 15, 33, 35, 60 (fl, 86, 101.
14S Cf. especialmente W. A. A. van Otterlo, Eme merk~vrdige Kompositionsform der jilteren griechischen Literatur, Mnemosyne XII 1944, 192-207; Untersu-
chungen iber Begriff, Anwendung und Entstehung der griechisehen Ringkomposition, Amsterdam, 1944; De ringcompositie als opbouwprincipe in de epische
Cedicliten van Honzerus, Amsterdam 1948.
LA OUA PRIMERA DE SAFO
55
funcin anafrica recapitulativa, cuando el escritor no pasa a la
frase o unidad siguiente de la composicin sin antes recoger, recapitulndolo, al comienzo de la misma, ms o menos concisamente
en una responsin formal de las palabras (y lo ms a menudo, en
forma participial), el contenido de la frase o unidad anterior, como
los nios, para ascender por los tramos de una escala, ponen cuidadosamente primero un pie, como punto de apoyo, y luego el otro,
y ya estn un instante pisando el escaln con ambos pies, y as
sucesivamente: no como aquel otro estilo lingiistico que, una vez
alcanzado un escaln, tiende a borrar los escalones anteriores, como
el len de los bestiarios medievales que, a cada paso adelante, borra
las huellas con el rabo, para despistar a sus perseguidores. Igualmente, dejo de lado otro subtipo, el de composicin en ritornelo,
esto es decir, mediante la repeticin de un estribillo en una sucesin de subunidades integrantes de una unidad artstica. En todo
caso, y esto s que nos importa, ante una composicin circular, hay
que dirimir previamente si la parte central es un digredir en un
excurso y entonces la estructura circular, llamada anafrica, no
es primaria, sino que viene condicionada por la digresin; o si la
parte central no es digresiva, sino de carcter necesitativo, y entonces la funcin de la composicin anular es inclusoria, las partes
estn netamente definidas, hay un programa y hay una conclusin.
Pues bien, en esta oda, y contra la opinin de Page 46, la parte Central no es un excurso excesivamente alargado, sino que es la justificacin esencial, un ejemplo que refleja la esencia misma del
amor y de su experiencia en Safo. Todo (el orden de las estrofas,
la seleccin de las palabras, el tejido sintctico, la relacin SafoAfrodita, el tiempo, la concepcin del amor, el sentido de la plegaria y de la promesa de la diosa, el mensaje del poema) est
pensado, en el cuerpo central del poema, en una relacin necesaria
y suficiente entre sus diversas partes y con el inicio y el final de la
oda. Todo est jerarquizado y perfectamente estructurado. Tropezamos aqu con una estructura cristalizada, con una muestra de estilo
maduro.
En cuestiones de estilo, y en todas las cuestiones, es mal mtodo
tomar el rbano por las hojas, quiero decir, echar en fosa comn
I~
Sappho and Alcaeus, 18.
56
jos 5. LASSO DE LA VEGA
todos los ejemplos de un mismo (aparentemente) procedimiento de
organizacin externa. Hay clases y clases de composicin circular>
como las hay dentro de otras etiquetas estilsticas no menos socorridas. Escribe H. Frnkel en un estudio ya clsico sobre el estilo
literario arcaico ~: La oda a Afrodita denuncia una rotundidad
sorprendente y se genera, tambin en este aspecto, de un arte maduro y formado; slo que la esencia de esta rotundidad es totalmente diferente de la considerada arriba (se refiere a tbico fr. 6 D
(= PMG 286), dos generaciones posterior a Safo). Frnkel ve en
nuestro poema un ejemplo, aunque singular, de la X(,i; tpo~Ivfl
<schildernder Stil), es decir> de ese estilo literario de gran sencillez
constructiva, en e] cual las frases en seriacin llana, en un hilo de
decir que va continuado y llano, se enchufan en concatenacin
las unas a las otras por simples mechinales copulativos. Es una sintaxis de coordinacin ilativa en que desfilan los sucesos en hilera
y cuyo gozne de rodaje es un sencillo y, sin valerse de los puntales
del pronombre o de las partculas relativas. A este estilo se opone
otro ms maduro, peridico, rico en subordinaciones y en el que
cada una de las partes se arquitectura en jerarqua debida, gravita
hacia un plan de conjunto. Por supuesto que todo esto es verdad,
en lneas generales; pero no somos del mismo parecer de Frnkel
a la hora de conceptuar, tras hacer leve salvedad, nuestro texto
sfico desde la misma perspectiva (a cuya luz todos los gatos son
pardos) con la que enjuiciamos aquellos ejemplos de un estilo composicional que da la impresin de una obra que ha ido creciendo
sin previa meditacin de plan, sin otra articulacin que la estructura
anular que, al final del conjunto (conglomerado, catlogo, visin de
lo general en imgenes particulares), anuda con el inicio. Nuestro
texto sfico se nos ofrece, en efecto, tras la estrofa inicial de invocacin, como un rosario de oraciones en personal, cuya sutura marca
el conectivo St (y. 7 ~X0s;, y. 9 &yov, y. 13 U,<Kovro, vv. 13-15
y. 13 XOcov, vv. 26-27 -rtXzaov, vv. 27-28 g
000>, sin ms
complicacin que un sencillo estilo indirecto (vv. 15-17) que en
seguida cede paso al directo, en un ritmo dinmico de frases yuxtapuestas (salvo Kat en y. 21). Ahora bien, no olvidemos que la para147 En p. 48 de Eme Stileigenheit der friihgriechischen Literatur,
en Wege und Formen jriihgriechischen Denkens, Munich, 1955, 40-96.
recogido
LA ODA PRIMERA DE SAFO
57
taxis y la fluencia constante de las frases (oratio perpetua) es la
sintaxis propia para expresar las ondas de la corriente lrica, en
todas las pocas y literaturas. La lrica requiere una sintaxis
(trabazn) mnima y justa, la construccin sin argamasa y sin palabras auxiliares. Se denuncia, pues, en la oda sfica la eleccin justa
de las frmulas sintcticas que presentan movimientos del nimo
lrico 148: si pudo o no expresarse con una sintaxis ms complicada
es cuestin irrelevante, pues, aunque hubiera podido, no lo habra
hecho. Tal vez se denuncia tambin un rasgo femenino ~ de la poesa
lrica o un rasgo lrico de la mujer en esa renuncia a la dependencia
o relacin gramatical, lgica y visible 50 Porque de lo que no hay
duda es de la madurez estilstica de nuestro texto, como seguiremos
declarando.
En el cuerpo del poema las cinco estrofas se articulan en dos
ncleos (descensio y ~aLq), dispuestos en una relacin simtricoaxial en torno a la estrofa cuarta, simtricamente medianera entre
ambos ncleos: sus dos versos iniciales concluyen la descensio y
en ellos (epifana de la diosa) culmina el poema; sus dos ltimos
versos inician la ~rnq de Afrodita. Desde la introduccin a su complementario, la estrofa final, se avanza por dos amplios tiempos o
compases, unidos por un acorde central, en los que se desenvuelve
la EKQpaOLg.
3. ESTROFAS
SEGUNDA Y TERCERA: DESCENSIO
El orden normal de los elementos iniciales del iS~vog KXflTLKq
es &v&xX~atq + nEKXnoLc + formulacin inicial de deseos. Haciendo preceder a la tmtxXiiois (y. 5 a gxo-) el deseo negativo p~. . bqiva y al dejar en suspenso el correlato positivo que esperaramos
(lbrame), Safo lanza un puente, que une dos orillas alejadas en
el tiempo, hasta la estrofa final (y. 25 XOoov, precedido de la citatio gxe2 ~
llamada a distancia que, tambin desde un punto de
148 Cf. W. Schadewaldt. Monolog ucd Selbstgesprdeh, Berln, 1926 (reimpr.
1971>, 263 (ndex, s. u. eruptiver Stil).
~ Cf. O. Jespersen. Die Sprache, 1v-e Natur, Fnttvic/tlung ucd Entstehung
Heidelberg, 1925, 222 ss.
150 Cf, E. Staiger, Conceptos fundamentales de Potica, 53-62.
58
IOS
5. LABSO DE LA VEGA
vista ptico, constituye para el lector la prueba ocular que delimita
y acota la parte central del poema). As, en el intervalo, puede llenar>
distendiendo el hieratismo de las formas, el cuerpo del poema con
la descripcin y recuerdo de la epifana de la diosa, desarrollndola
en distintos planos y dimensiones (temporal, espacial, de relacin
personal, de agente, etc.) hasta hacerla llegar a un punto culminante
y expresar, por fin, en el verso 25 el trmino sin suspenso de la
oposicin a t9~ buva, retrocediendo al punto de partida y afiudando el roto hilo, con cuya ruptura nos tom de sorpresa. El verso
5 a sirve de juntura entre la estrofa primera (por la oposicin con
pi~ 5~va) y con el elemento central del poema (por aadirse la
condicional cd... ~X0sq)- La divergencia de planos temporales es el
medio dimensional para unir a la introduccin la parte central, la
aretaloga ~ del himno.
Dos ncleos y un elemento central, medianero de uno y otro,
cabe distinguir, como hemos dicho, en la articulacin de la parte
central de la oda 52; descensio de Afrodita, epifana, conversacin
o ~otq. La descensio ocupa las estrofas segunda y tercera y progresivamente va acercndonos la figura de la diosa que, en la invocacin que abre la oda, se nos present en su proceridad lejana y
distante: constituye el engarce y justificacin de dos modos de ver
a Afrodita, lejana primero y luego vecina y sonriente o
(y. 14 usiBwcaio): entre ambos momentos se sita la evocacin
del viaje.
Se advierte, efectivamente, que el enfoque espacial domina al
principio la imagen de la diosa, en lejana, y slo el yo te suplico
<y. 2 b) de Safo contiene una referencia al tiempo, al presente. La
splica inmediata no es lbrame, sino ven aqu, en sesgo un
tanto inesperado, no porque nos choque la aduocatio a una diosa
de la que la suplicante se reconoce vctima (como si sta pensara
que la mejor manera de defenderse del enemigo consiste en abrazarse a l estrechamente), sino porque esperaramos, como es de
151 Cf. H. Saake, o. c. 45. Ms resumidamente, en Sappho-Studien, Munich,
1972, 55.
152 Contra B. A. van Groningen, La composition liltraire archaique grecque,
Amsterdam, 1960, 181, quien distingue, entre inicio (1-5 a, plegaria en trminos
generales> y final (25-28, reprise de la plegaria en forma ms especial), una
parte central (51, -24) en dos movimientos: 5 b -12 a, descripcin de la epifana,
y 12b -24, palabras de la diosa.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
59
lgica, correspondiendo a si alguna vez viniste>, un ven ahora.
La responsin temporal que ot& incoa queda pendens (pues
TUiB no cohiere con ella). La frase da la impresin de presunta
o frustrada (&vanBo-rov), en tanto el antipolo viJv queda en suspensin, y se deja este cabo suelto hasta el verso 25 en la citatio.
Dicho de otro modo: en el verso 5, en vez de dos trminos locales
o temporales ambos, encontramos un trmino local (5 a) y otro tempm-al (5 b); la correccin, el &vranborov, llega en 25 a y, hasta
tanto, la oposicin permanece suspendida durante casi veinte versos.
As se ntegra en la oda, como un elemento de suspensin, la polaridad espacio-temporal o tempo-espacial entre lo espacial-objetivo
~xo) y lo temporal-subjetivo (~X0s ~to1 Ral voy), de acuerdo
con un mecanismo (ingenuo?) de tensin-relajacin.
(roib
La lejana de la diosa se nos ofrece en dos movimientos sobre
un mismo eje, reflejando las miras respectivas de orante y dios:
de abajo a arriba (mi voz, oyendo a lo lejos, escuchaste) y de arriba
a abajo (del padre la casa habiendo dejado viniste 153>. El tertium
comparationis o zona de semejanza es espacial rutb iu~Xot ~ Se
puede apreciar ahora cl valor funcional de y. 2 nai Abs, que pudo
parecer incidente decorativo de leves proporciones ~, de condicin
mnima. La hija de Zeus (cf. I/. 14, 193), que se acerca al hombre,
se aleja de la casa de su padre, y a la inversa, pero observando la
misma pragmtica, en situacin contraria, cuando se aleja del hombre, entonces, por contraria manera, camina la hija de Zeus hacia
la mansin de su padre (II. 14, 224>. La poesa sfica procede por
constantes toques antitticos
~,
nada fros ni artificiosos; aunque
153 En lugar, por ejemplo, de una expresin topogrdlica distinta, del tipo de
Alemn 21 l=&tpov (vapt&v Xvtotoa Ka1 fl,~ov -ncppp-rav, Anth. Pal. XII 131
(Posidipo), Horacio e. 1 30, etc.
154 Tanto ,n~Xo como la variante M,ftXOL pueden significar en donde y adonde
(cf. II. 15, 515 5vaoat U cii lrafloo dKoISSLV; 4, 455 tr~X6oe ~o5,ov gKxoc y
cf. 11, 21); pero no de donde, como suele traducirse. Preferimos ~n9vo por
las razones que apunta 1. Maas, Aehrenlese. Sokrates VII 1919, 254-56 (recogido en Kleine Schriften, Munich, 1973, 181-83>.
155 Cf. ejemplos de Alceo, Anacreonte, etc., en conteMos himndicos, en
A. E. Harvey p. 215 de Homerie Epithets in Greek Lyric Poetry, Class. (luart.
n. s. VII 1957, 206-23.
IX Curiosamente viene a decir lo contrario W. Schmid, o. e. -424; pero parece
fijarse slo en aquel caso en que la anttesis se eleva a oximoro, como el
yXOKITLXpOV dulciarnargo o agridulce, que inventa la tierna especialista en
60
SOSA 5. tASSO DE LA VEGA
tan leves, a veces, que dan la sensacin de unidad armoniosa, como
sombras y luces de un cuadro que se funden en una unidad musical de colores: Afrodita se aleja de Zeus se acerca a Safo; risa
de Afrodita angustia de Safo; el carro pesado la ligereza de los
gorriones; la pequeez de estos pajarillos el batir espeso de sus
alas; tierra negra brillo del ter; ~~yc BIOKG), etc.
Un poco impensadamente, en lugar de un ven, como viniste de
lejos, encontramos una inflexin de la ruta ven, como me oste a
lo lejos y viniste. As se cierra la estrofa con ~es~ (al modo homrico) en responsin con el verbo que la ha iniciado; en el entretanto,
la separacin los une y contrapone y el alejamiento entre ambas formas verbales cumple la funcin de sealar la distancia <se trata de un
gran viaje, de un viaje csmico que, evidentemente, si la viajera no
fuera una diosa, requerira su tiempo) y, a la vez, evitar que ~Oaq
sea visto, en exclusiva, como elemento responsivo, como corresponsal de ~X0c, integrndose como un momento ms de la epifana,
que as no sc cierra y prosigue hasta el y. 24 (en y. 25 debe, pues,
aparecer la citatio?l. Al retrasar el viniste que exige el ven de
y. 5 b, intercalando algo, el motivo se abre y se ramifica, en una
estructura diseminativa. Para ello ms an importa lo siguiente, la
ambigiledad sintctica de la frase (vv. 7-8) como oste y como
viniste, o bien como oste, y viniste: lo que primero aparece
como representacin auxiliar se autonomiza y, relajada la estructura
lgica de la frase subordinada, ambos motivos (or y venir ls), que
arrancaron juntos, acaban casi por perderse de vista, viviendo el
segundo su vida, dndole el autor desarrollo, tratndolo por expansin y desmenuzando las circunstancias del caso. Es, si no ms, algo
anlogo a las comparaciones homricas que, aun desde el punto de
vista gramatical, aparecen a veces casi desligadas del texto en el
que se intercalan, El smil inicial prolifica. La imaginacin se desva
unos momentos de su senda para deleitarse con las bellas inciden-
sufrimientos amorosos para designar, tan ahondadoramente, lo entredulce que
la obsede, cuando en su corazn muerde el suave amargo del amoS.
157 El motivo oye-viene es caracterstico, anotmoslo desde ahora, del tema
protector <dios u hombre) que defiende a la vctima de una violencia (pa);
Oc!. 14, 266 = 17, 435 (y cf. Oc!. 9, 401 y 10, 118: para resaltar la identidad,
recurdese que, en Homero, h,, puede ser tambin percibir con los ojos),
Eur, Nec. 1109, Bacch, 576 y 582.
LA OUA PRIMERA DII SAFO
61
cias del rodeo. Las oraciones, en constante potencia prolificativa,
dan origen a nuevas oraciones incidentales; los nombres van cargados de elementos determinativos y sirven de antecedente a pronombres que, a su vez, introducen oraciones nuevas. El valor funcional
del smil parece desbordado por la viciosa lozana de pormenores
subalternos y se dira que al poeta se le rompe la sintaxis entre las
manos. El smil se hace casi independiente, enajenndose de su
paisaje nativo, engruesa verso por verso, crece orgnicamente hasta
llegar a formar, conforme aumenta su bulto, un conjunto cuasiautnomo y se acerca, en cierto modo, al episodio. Nunca fue un
exceso tan digno de perdn como los ensanches que se permite el
smil homrico, ms de lo que la esttica de nuestros tiempos tolerada; de arte que una crtica analtica miope ha llegado, en sus
torpes excesos, a considerarlos como aadiduras o hijuelas. Pues
bien, en la homersima tradicin del smil se inserta, desde un punto
de vista gramatical, la frase sfica que comentamos.
Es una tcnica muy griega la anticipacin de lo esencial 858,
seguida del natural excitante de la retardacin de las circunstancias, para atizar el inters de acuerdo con un mecanismo eficaz de
suspensin y satisfaccin del pensamiento. No se trata de un ordo
artilicialis, esto es, de un ~iarspov itprspov, crspoXoyfa O
eotcpov retricos, por quebrantar el orden natural de las representaciones de los acontecimientos efectivos, tal y como nosotros
los seramos en una imagen temporal lineal para describir estados
de percepcin interior. Se trata de que Ja mente griega aprehende
sintticamente el conjunto y se coloca demble> en su momento
final, para pasar luego a analizar los trmites intermediarios, en
lugar de representarse primero las circunstancias, por esquinces y
rodeos lgicos inacabables, hasta llegar al resultado. El griego, no;
primero da el resultado, con el cual sobresalta la admiracin, solivianta el inters y, irritada la fantasa por el inters de la meta,
luego pasa a la tit(ppacc~ y a la ats~y~aig de las circunstancias
y pormenores, quedando el proceso como cinematogrficamente descompuesto, de adelante a atrs, en la retina. De acuerdo con la
susomentada tcnica (ordo praeposterus, segn nuestros hbitos),
158 Cf. B. A. van Groningen, In the Grip of tite Pczst, Leyde, 1953, 35-41 y
pinsese, un momento, en la importancia de la estructura retrospectiva en
Herdoto.
JOS 8. LASSO OF LA VEGA
62
el final del viaje (y. 8 Ij>~.esq) se seala antes que la descripcin del
mismo en la estrofa siguiente; se echa por delante, a manera de
batidores, los datos esenciales antes que lo accesorio o descriptivo.
Por otra parte (vv. 5 b - 7 a), se expresa la distancia mediante medios
acsticos (la vista y el odo son los sentidos nobles de la tradicin
literaria y siguen sindolo en esta poesa, por lo dems tan fina en
matices tctiles y olfativos), mediante la proyeccin en dimensiones
espaciales de la palabra que halla piedad en las orejas de la diosa:
se engarza as hbilmente un motivo tpico, el del dios que oye
de lejos
Desde el punto de vista de su estructura como plegaria, esta
estrofa ofrece el elemento tpico del precedente> al hora ~icXucg.. ~ (cf. 1!. 1, 37 ss. KXOOf 80~ &pyuptot,t. s itort TOt
~apCsvv tist vsjv ~pya fl si bi~ qorc... rsLccicxv Aavaol tv&
b&xpua aotot ~tXaooiv 1<9. Con relacin al caso normal de plegaria
con prueba de merecimiento (Meritiv-Exempel>) de acuerdo con
la norma do ut des y segn una piedad reglamentada por libro
mayor y libro de caja, o sea, con relacin al tipo de plegaria en la
que el orante recuerda sus favores al dios (sacrificios, etc.) y pide
reciprocidad 161, salta a la vista, en nuestro ejemplo, una diferencia.
Pertenece, en efecto, al tipo de plegaria en que se recuerda otros
~.
favores recibidos del mismo dios. Cf. U. 5, 516 ss. (Diomedes) xXOOi
uso, atyio><oto
~
AL~s -rtKoq, si hort pol...
-naptor~g, viiv a6r
Au~
El precedente que se invoca es otro favor gracioso y repe-
Vid. Aesch. Fuin. 297 y 397, y cf. Od. 5, 282 y 3, 231.
Cf. It Schwenn, Gebel raid Opfer, Heidelberg, 1927, 58. E. Norden,
AgnoMos Titeos 152 compara Soph. Oed. Rex 165 ss. En nota a este ltimo
pasaje, E. Bruhn remite a II. 5, 115 y Ar. Titean,. 1156. En comento a este
l~
~
ltimo paso, 3.
van Leeuwen aduce otros varios paralelos as-istofnicos. P. Maas,
Kleine Scitrif ten 183 aade II. 1, 453 = 15, 236; 13, 234; Od. 6, 235; Pndaro 1. 6,
42; Aesch. Ag. 520 (cf. Suppl. 4-110, prodo); Soph. Ant. 1140; Baquilides 12 (11),
4. Pero no distinguen, de acuerdo con la diferencia fundamental que sealamos
en seguida. Para rl -ro-rs Kat &oc en una plegaria de fecha tarda, cl, LXX
Mace. 1113,10.
161 El dios que recibe un sacrificio, himno, etc-, est obligado a la
y el fiel pide, en consecuencia, el dvr($npov divino, con un filSoo, 56q, pindrico Mor o frmula similar (cf- 1<. Strunk, Ocr botische Inipcrativ>,,
Glotta XXXIX 1960, 114-23). Platn (Eutityphr. 14 e) critca esta forma de plegana, usual entre su pueblo.
<~ Cf, 1. C. TI,. Beckmann, Das Gehet bei Ilomer, fis, Wnrzburgo, 1932, 41-3.
Otros ejemplos: II. 10, 284 Ss.; Pndaro 1, 6, 92 ss.: Soph. (lcd, Rcx 153 ss.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
63
tido de la diosa, que parece establecer una habitualidad, pues, para
un pensamiento mtico, las xp~aic y 8UV6~IELg del dios in illo
tempore crean un precedente repetible. No hay, pues, que justificar
esta utilizacin del precedente con un razonamiento psicolgico al
estilo del que leemos en la oracin funeral de Tucdides II 40, 4,
intrusando en la declaracin del texto sfico elementos anacrnicos
(del mismo modo que> en la declaracin de la sentencia del historiador analista y cerebral, han intrusado ciertos exgetas algunos anacronismos cristianos). Es de sealar, como contraste, que, cuando
Safo pide a Hera por el mala cabeza de su hermano Crajo (fr. 5),
tan desperdiciado, es decir, en un contexto diferente al de su relacin habitual con la divinidad, parece (aunque la parte final est
muy deteriorada) que deba recordarle a la diosa lo que haba hecho
por ella y lo que solamente podra seguir haciendo la expatriada, si
de nuevo regresaba a Mitilene.
Mediante el uso del tpico precedente pasamos, en la oda, del
presente al pasado, trnsito temporal que se realiza suavemente a
travs del participio de presente &ocaa (y. 6 69, seguido, en rima
interna, del de aoristo XLhowa. Anotemos que en y. 5 K&TpCOTa no
indica caso singular (si otra vez, sera entenderlo a tuertas), sino
indefinido plural si tambin otras veces, como otras veces> (cf. mfra
comento a 8~tra). El caso particular se envaguece, como se envaguece en el anonimato la persona ahora amada.
En el verso 8 es un viejo problema, tantas veces agitado> si debemos referir XPVOLOV a S4iov (y. 7) o a &ps~ (y. 9), pues en principio
tan ureo puede ser el carro de la diosa Afrodita, xPuo~n At4p-o8l-u~
como su morada paterna.
Algunos autores (Del Grande,
Massa Positano, Marzullo, Gerber) escapan, tan fina como poco convincentemente, de la dificultad alegando que la poetisa ha querido
~ Y que endurecen algunos (no slo Wilamowitz, o. e. 43), al darle valor
aorstico: diooa.
164 04, 4, 14. Para ste y otros eptetos con xp~o- aplicados a la diosa,
cf. C. F. fi. Brucbmann, o. e. en nuestra nota 72, pp. 69-70. En la poesa egipcia
con cl trmino diosa de oro se designa a 1-a diosa del amor, segn leo en
P. Gilbert, La posie gyptienne, Bruselas, 1949, 75. Cf. Hyrnn. Dem. 432 lv
arntot xpt~(rnrn, Hymn. Dian. 4 iray~pceov &pta 8LKCL. La unin de
xe~tov con &p~sa la propuso ya fi. Stephanus, seguido por Brunck y muchos
modernos, por ejemplo, O. Longo en pp. 355-56, nota 65, de Moduli epici in
Saf fo fi-. 1, Ata deWlst. Veneto di scienze, Iettere cd arti CXXII 1963-64, 343-66.
64
ios
~.
LASSO IlE LA VEGA
colocar ambigUamente el adjetivo, de modo que pueda referirse a
ambos nombres ~ Al notar punto alto tras x~<~ov el papiro (POxy.
2288) se inclina por la primera interpretacin, que lo une a Spov.
apoyada casualmente por un paralelo sfico: fr. 127 bs5po bfl&E
Moioat xpotov Xkrotocst (sc. casa:
b~sa h&rpoq Nene, p6va~
bvov Dieh). Con la caracterstica solidez apodctica de sus afirmaciones (pero quien haya hecho ms, o tanto siquiera, por nuestro
conocimiento de la literatura griega> que lo diga!) Wilamowitz ana-
tematiza 1<6 esta interpretacin afirmando que quien as declara el
texto no tiene sentimiento alguno del orden de palabras. Solamente
un epteto fortsimamente destacado podra hacer sonar su chasquido as, a la zaga; adems, ni &p~ (sic) podra estar desnudo, ni
sin que siguiera alguna otra cosa al participio gravemente
cargado. A este dictamen, empero, ocurre oponer una serie de
observaciones:
a) El adjetivo de materia se pospone generalmente 167 y la disyuncin del adjetivo (con postposicin de ste, si es de materia o,
en otro caso y si cuadra, con su anteposicin), acompaada del realce
caracterstico de todo hiprbato (cf. 1/. 1, 23 >ai &yXa& BXOaL
tnotva), es perfectamente normal les; buov Xhro~cd x~owv. Ms
raro orden, aunque conlevable por la lengua, seria x~6~iov ~X0rg
&pV naobct,aoa, en vez de ~
aObEt>,ULO 6p~sa,
o bien
&p~Y iraobe,aioa XPGLov 169 Para extremar nuestra buena voluntad, admitiramos que, por razones de nfasis o para garantizar placeres de pensamiento, las palabras en mejor orden hubieran cedido
plaza a palabras en orden objetable o en un desorden y descoloca5 Cf. E. des Places, Const,-uctions grecqucs de mots tonetion double
(dir Kozvofl), Rv. t, gr. LXXV 1962, 1-12.
1<6 0. c. 45, nota 1. Luego vienen los epgonos a exagerar todava la nota:
<do take xpoLov witb 8Iov is grotesque from evcry point of view but that
of mere concord; cf. WI1. p. 4S, note 1 (A. Carneron en p. 15, nota 73 de o. e.
en nuestra nota 68).
167 Cf. L. Bergson, Zur Steuung des Adjektivs in der alteren griecitisciten
Prosa, Gteborg-Iippsala, 1960, 42244.
168 Cf. J. Brunel, La construction de ladjcctij das-u les groupes non,inaux
du Crec, Pars, 1964, 33-37. Tipo: Herod. 1, 96 flaivov SIXE ox 6Xt-yo~, Jen.
Cyr. 6, 2, 36 (yp9j) -nfxsxov fxovraq CtYXoK6zov &vaywaCsv urparero6aL. etc.
69 Descolocacin, buscando el quiasmo, de los elementos, tipo Pndaro N. 7,
19-20 saI ~sayd?~at yp dXKaI oxtrov 7toXuv Llvrnv ~xo~-~ fisvcva: cf.
1. Sulzer, Zur Wortstellung und Satzbildung bei Pindar, Berna, 1970, 13 ss.
LA OUA PRIMERA tE SAFO
65
cin querido. ste es un punto cuestionable. Pero, fuera o no as,
lo incuestionable es que unir
a bIov no supone ningn
atentado contra el orden griego de las palabras.
b) Para casos de genitivo posesivo con btov y un epteto adems, cf. Ii. 6, 242 &XX~ 6ta B~ flp~&~xoto bpov nas-LwaXXU txczva,
Od. 7, 81 SOva 6 EpxOi9og IWKLVV bisov, Hymn. Dem. 171
SA rarps; ixov-ro tyav b~ov.
e)
Desde luego, eptetos como ~pocoq,
iopqpsoq. etc. no son
en la lrica arcaica adjetivos muertos, sino que, con su empleo,
los poetas vivifican la poesa
Pero no arguye contra nuestra inter-
pretacin que el carro tenga ms inters que la casa en la descripcin del viaje 170: por lo dicho antes, es mayor el valor funcional
puesto en la morada divina que la diosa abandona para llegarse
a Safo y ese nfasis consuena con la atribucin del epteto a Suov.
Por otra parte, si bien parece haber un toque antittico entre el
carro pesado (pero el oro en Safo no es pesado!: cf. fn/ra) y la
pequeez y ligereza de los gorriones, es obvio que la anttesis se
mantiene sin necesidad del epteto.
d) Tambin es dable advertir que, en final de estrofa, es mejor
poner pausa mtrica (aunque sea dbil, por seguir un cierto enca-
balgamiento sintctico, la construccin participial desplazada a la
estrofa siguiente 572). El tercero y cuarto versos de la estrofa sfica
estn unidos ritmicamente (y el encabalgamiento sintctico es general); pero entre el final de esta estrofa y el comienzo de la siguiente
hay que suponer una pausa. Msero detalle tcnico, negligible para
los ms, pero para m de suma pertinencia: poniendo pausa (dbil)
tras ~X0q, destaca la rima con ~xXucq, a la vez que queda marcado, segn arriba se dijo, el final del viaje, antepuesto a su subsecuente descripcin. El nfasis de ~jX0cq se comprende mejor, si se
recuerda que en Homero las formas XOaiv, ljXOov ocupan (en un
40 % de los casos) el final de verso, uso que parece seguir Safo aqu
y en Ir. 15, 12 st; gpov
ijXea
~.
170 Cf. A, E. Harvey en p. 217 de o. e. en nuestra nota 155.
170 As Barrett apud D. Page, Sappito and Aleaeus, 7.
172 Encabalgamiento sintctico (no rtmico) que, a lo que me parece,
tpico
no es
entre todas las estrofas de la ~Kq1paCLS, y tanto es as que entre vv. 1213
hay un hiato: cf. mfra173 Cf. E. Risch en p. 254, nota 1 de Sprachliche Bemerkungen zu Alkaios,,,
Mus. fIelv. III 1946, 253-56.
vi5
66
oos
5. LAS5O DE LA VEGA
e) Se ha hecho observar que en el primer verso de una nueva
estrofa (sfica) no se encabalga nada necesariamente esencial para
completar el sentido de las palabras de la estrofa anterior> ~
>9 Dittmar Korzeniewski ha sealado ~ la tendencia a repetir,
con las mismas palabras o sinnimas, el ncleo (~ ,, , .4 en el
ltimo verso de la estrofa sfica. Es decir, en nuestro ejemplo,
hlpos;
St 5~zov X{oLoa xpos.ov #jXOss;, cf.
15 flpE 6711 5~te
ittitovOct KSYTTL SflL~TC K?vIflLpL.
g) En fin, los versos 6 y 7 constituyen dos conjuntos sintcticos
semejantes, dispuestos en una dualidad progresiva (cuatrimembre)
en paralelismo y correlacin 176:
EKXUC;,
y.
atcsas
irdrpoq
htavov
aloto:
Bi
de mi la voz
Xroioa
oyendo
dcl padre la casa
habiendo dejado
Ci
ypobOv
a lo lejos
(= lejana)
urea
~xesg
escuchaste
viniste
La estrofa tercera (vv 9-12) se inicia con un encabalgamiento
&p~x zc<obce,awa 77, uncido>, pues, tambin l. El verso final de
la estrofa anterior (sin que, en principio, le falte nada esencial)
cabalga sobre el siguiente. El trazo de unin entre una estrofa y otra
es el adecuado estilsticamente. Pues sirve de puente la inversin,
en el entrevero de construccin participial y personal, del participio:
ste, en su condicin de forma verbo-nominal, es el elemento de
transicin y fluencia desde el estilo verbal al nominal: ato ca...
~xXusq XL-nooa.. ~X0ss; (7jXOcs;) naobc,atoa (anticlmax).
La imagen prevalece sobre el movimiento. La tensin se distiende
74 W. Theiler-P. von der Miihll en p. 24 nota, de Das Sapphogedicht auf
der Seherbe, Mus. Helv. III 1946, 22-25. La ley no est violada por 94, 3. En
16, 13 y 5, 13 ?Qpoq o Ksiirpis y K~p, respectivamente, son falsas conjeturas.
La
sola excepcin en Alceo B 10, 12 ss. (= fr. 42 Voigt) es un caso especial.
Griecitiseite Metrik, Darmstadt, 1968, 136.
176 Cf. D. Alonso- C. Bousoo, Seis calas en la expresin literaria espaflola
(cf. nuestra nota 66), 58-60.
177 El verbo noo~es5yvo~ti, atestiguado slo en Od. 15, 81. La construccin
homrica equivalente es
6q0 ip
1iaotv (-n, inc Sxsotiv, ini &ix~otv)
trnutoeg (cf. E. Dlcbecque, Le citeval dans Piliade, Pars, 1951, 180-81); pero,
claro est, aqu no hay caballos.
175
LA ODA PRIMERA DE SAFO
67
en la descripcin del milagro y, en consecuencia, el adjetivo prevalece sobre el verbo.
En Safo es verdad que no se encuentra la adjetivacin opulenta
de
la lrica coral. La causa de ello, as como de otras diferencias
estilsticas similares, radica, en parte, en la vinculacin de la monodia lesbia a unas races ms populares y, en parte, en motivos
de origen temperamental. El lrico coral es, adems de poeta,
batihoja que, desdeoso del vulgar decir, convierte en joya el
metal precioso de la lengua. Albaja ricamente el verso con adjetivos msicos y peregrinos, atormenta el idioma, en trance de
parto en cada palabra. Troquela compuestos maravillosos para producir con ms la sintaxis hiperbtica y la imaginera hiperblica efectos rtmicos> simblicos y de <delirio verbal. El poeta
hace orificia de sus versos y stos ascuean. A veces pensamos que
el estilo se amanera y que tanta luz deslumbra (tinieblas es la luz
donde hay luz sola, nos dir en estupendo verso Unamuno). Es un
hecho indudable que cualquier apreciador de poesa descubre pronto
y que a un lector de Ja Jrica coral le sabe en los lesbios con un
valor purgativo y de contraste: Safo usa con parsimonia de la adjetivacin ~ y no precisamente para henchir el verso. Los adjetivos
no se amotinan alrededor del sustantivo para explicarlo con su
vocerio, sino que en cada ocasin habla slo el ms pertinente,
esforzndose Safo por ceir el objeto con el adjetivo expresivo y
personal. Se elimina toda suntuosidad decorativa: contra lo suntuoso, lo sencillo y lo modesto, un sentimiento ntimo y sencillo,
tiernsimo. Con frecuencia expone Safo en palabras desnudas como
la palma de la mano, como puras sustancias, no caracterizadas:
y. 3 ioatat xs~8 VLaLCL, y. 4 OE4tov (y y. 27 0D~ioq). y. 6 a15 bus;,
y. 9 ipva, x~. 11 Sp&v, y. 19 ~nX6tata. y. 22 8Spa. Usa de la
adjetivacin en proporcin inversa a la conmocin lrica
Tambin en su relacin con el sistema adjetivatorio homrico es
la actitud de Safo peculiar y distinta de la de los lricos corales o
los trgicos que, no slo Esquilo 180, viven con frecuencia, en este
~.
178
en
Cf. A. E. Harvey en p. 220 de o. e. en nuestra nota 155, con clasificacin
grupos (contextos heroicos, bimndicos, aplicados a dioses, poemas
nueve
dactlicos, etc.).
179 \~, Schmid, o. e, 425: cuanto ms fuerte es la excitacin, tanto ms raros
son los adjetivos; si el relato es ms objetivo, entonces son ms frecuentes.
1~O Athcn. VIII 347 e: reg~fl ~v
O
1r~poo gsyXcov Ss[av,v
y cf. A. Side-
68
JOs s. LASSO
DE LA VEGA
punto, de los relieves de la mesa de Homero. No hay en Sato aquel
utilizar el adjetivo consagrado
1 cl viejo uso verbal habitualizado en
unas estructuras formales y mdulos consuetos en los que la musa
homrica, como abeja dcil, depone su miel. Acompaando a todo
el nomencltor de la epopeya es cosa infaltable su correspondiente
gavilla de eptetos ornamentales. En esa aparente cascarilla hay,
de cierto, mucha pulpa expresiva llena de sol y de sal de Grecia,
la cual confiere al orbe pico su luminosidad y lejana, lo sube y
ensalza. Pero es natural que, andando el tiempo, parecieran esos
eptetos a los poetas lricos adjetivos rmora o adjetivos - parsi-
sitos. Cuando Safo utiliza el adjetivo tradicional, lo descascarilla de
los convencionalismos, para reponer o repristinar su emocin, sabiendo ella que nada puede poticamente heredarse sin haberse
nacido. Sabe hacer del mote viejo y cansado, de la palabra astnica
a fuerza de sobada, motes giles y precisos. Echa mano, unas veces,
del epteto exornativo de viejo abolengo, pero le adjudica un fin
enteramente distinto, nada ornamental ni mostrenco. Otras veces,
con amnesia voluntaria de la frmula que le ofrece la tradicin en
sus patrones dados, atribuye eptetos tradicionales a objetos otros
que los tradicionales, en rapprochements personales. El desplazamiento calificativo, los inesperados casales, con slo descasar los
consorcios de vocablos enganchados por el uso potico, operan una
deslexicalizacin eficaz. Por ejemplo, llama PpobobKwuXos (el epteto homrico de Aurora) a la luna (ir. 96, 8~~), cuya faz melosa
eclipsa a los dems astros, como otras veces ha iluminado su soledad <en el ir. 168 b Voigt, llamado claro de luna, con intolerable
ras, eschylus Homericus, Untersucitungen zu den Homerismen der aiscityleiseiten .Spracite, Gotinga, 1971. Lista completa de adjetivos en Safo, con refercncias picas en su caso, en pp. 213-20 de A, Rosn, Luso degli epiteti in
Saffo e Alceo con riferimento ala tradzione epieo-rapsodica, Studi classici e
orientaN XIV 1965, 210-46. En general, sobre los homerismos en los poetas lesbios: 1. Kazik-Zauadzka, De Sapphicae Alcneaeque etocutiostis colore epco,
Wroclaw, 1958 y O. von Wcber, Dic Bezihungen zwischcn Homer und den
diteren griechisciten Lyrikern, fis. Bonn, 1955, 100-101 (en Pp. 93-99 da un anlisis dc los homerisrnos en fr. 44, en el que Safo utiliza 1/. 24, 265 ss, y 6, 394 ss>.
151 BpoboBitoXoq osXvva (cori, Schubart propter mctrum: cod, w~vn>.
Opiniones divergentes (blanco y pink-rose, respectivamente> en D. A, Campbeil, CreeA Lyric Poetry, Londres, 1967, 280 y L. Weld - W, Nethercut, Sappbos
rose-fingered moon, Arion V 1966, 28-31 (interpretacin psicoanalitica). Cf, tarobin Th. Mc Evilley en pp. 262-63 de Sapphic Iniagery and Fragment 96,
Hermes CI 1973, 257-78.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
69
galicismo, y que a Wilamowitz y a Lobel-Page no les parece, por el
estilo, de Safo 282); en cambio, llama xsuoo~t8t~kos (en Homero,
epteto de Hera cariavacada) a la Aurora (103, 3) y, otra vez, 4~atvoXis;
(104, 1). Subrayando el cart con respecto a la adjetivacin usada
por Homero, en el gustador de la poesa se suma a la emocin potica propiamente dicha otra de origen literario: a travs de la imaginacin, el lector establece un puente con el uso homrico del que
Safo se desjunta y, consciente de que la epitetizacin ha sido tergiversada para quitarle el penacho a los versos, le encuentra otro
sabor, aun aquellas veces en que juega con lo ms manido. En uno
y otro caso los eptetos, que Safo asocia a los nombres, adquieren
una vibracin propia, expresan, con jugosidad y efusin lrica, exquisitas notaciones de matiz, de sonido. Sabe Safo intuir nerviosas, vrgenes asociaciones de sensibilidad, el atractivo sensorial, no slo
cromtico, aunque el color 183 ms que el vigor predomina. Si alguna
vez recurre Safo acumulativamente a la adjetivacin (esto, pocas
veces, de raro en raro) estemos seguros de que el nfasis quiere
revelar un descubrimiento personal, cuando el poeta agarra y plasma
las formas de la vida con una intuicin ms hiriente, que necesita
designar con un neologismo arriesgado 184 Son flores de estilo olorosas en su fresco amanecer, como en el fr. 130, 1-2 Epos; S~&re
~x Xuci~ttXr~ Bvs,t
yXoKxLxpov d4tXavov 5pnrov.
Esto que ocurre con la adjetivacin, que es en la materia de que
hablamos, ocurre en todos los planos de la lengua. Es esta objetividad. la que se manifiesta en la preponderancia de las palabras con
sentido pleno sobre las meramente funcionales, como artculos (y. 6
-r&q aliSas;, con el nico articulo del poema) y conjunciones; apenas
aparecen nombres abstractos. La frase es tan natural que parece
brotar espontnea, como del rbol el fruto, y, sin embargo, a bien
mirar, revela un dominio maravilloso (difcil, si lo hay) de los secretos de la qumica fraseolgica para conseguir el lmite pulcro, la
~ Pero cf. B. Mas--zullo,
Studi di poesia coNca, Florencia, 1958, 53 ss.
Al menos, en comparacin con Homero: cf. M. Treu, Von Homer zur
Lyrik (cf. nuestra nota 38), 79-80.
~84 Alceo Z
61 (irXoK dyva F1CXXtx6h1Stf~s 1d4oL, tan trado y llevado
(cf. ltimamente, H. Martin, ,4lcaeus, N. York, 1972, 109). 1. Maas, Kleine
Scitriften 4, nota 4 (seguido por E. M. Voigt) lee ts-sXXtxvst&sq 6xtot.
R. Pfeiffer ha sugerido alguna vez, en su enseanza oral, la correccin
83
6vc65q A>~po (AQp
1uX?~t-
A~po6Cr
1).
jos
70
5. LASSO DE LA VEGA
gracia elegante de un cristalino edificio de luz y de sonido, de fina
delgadez quebradiza. Pues en el orden de los rasgos que hacen de
Safo una figura de excepcin, una manera de ser exclusiva en la
literatura griega, ste tengo por el principal: el ademn tan natural,
ni rebuscado ni vulgar, que no sabemos si es candor o elegancia
disciplinada; pero que es ms bien esto ltimo. Slo de un verdadero poeta se puede tal vez, sin decir mucho, decir tanto. Su sencillez no quita nada a la profundidad del sentimiento. Cunta complicacin y misterio en este herir profundo de lo exteriormente
sencillo! El sentimiento amoroso parece que se superficializa, que
se mantiene a flor de esa maravillosa piel potica de epidrmica
musicalidad;
pero abre herida en una musicalidad ms honda, en
una dimensin de sustancia moral. Su sencillez es el resultado de
un sentido riguroso de los lmites formales, de un estilo ntimo,
de una fuerte personalidad mejorada en tercio y quinto en aquellas
calidades que a las fminas la naturaleza distribuye. Es una lengua
tan penetrada de claridades porque apunta al ser simple de las
cosas, con cercana e inmediatez. La mente tiende su arco hacia el
blanco del objeto en la certera nominacin justa, sin rebusca, de
cada cosa, con la hermosa ley de la necesidad. As Safo ha sabido
aligerar la nave de la poesa griega (no slo porque son otras las
races, populares, de su creacin potica) y volver a lo claro y esenIal. Esta mujer dice cosas exquisitas que nunca se han dicho en
el verso griego y, sobre todo, insina lo sugerido o callado que, con
slo un roce de ala, despierta una emocin suave, la velada armoida rica en tornasoles y glogls del sentimiento, el tono menor, el
matiz; pero lo dice y lo sugiere todo con las ms sencillas palabras.
~Cun benficamente concurre a ello el cuerpo de su voz que nos
entra por el odo, cuando la leemos en griego, y que se pierde completamente, cuando formamos conocimiento de su poesa, bajo palabra de honor de los traductores! En el mapa lingiistico helnico,
de tan agravados localismos, al no tener el ~tXoq una lengua artstica propia, cada poeta se sita escribiendo en su dialecto vernculo:
en Teos el jonio, en Tanagra el beocio, en Mitilene el lesbio. El
dialecto de Lesbos es una lengua dulce, y as sonaba en las orejas
de los dems griegos alterlocuos. El griego muy gentil que en esta
isla se produce es un lengua sin espritu spero, rica en geminadas ~
185
Sobre lo agradable de las
geminadas al odo griego cf. W. 13. Stanforcl
LA ODA PRIMERA DE SAFO
71
y en vocales profundas; la caracteriza el acento grave (quiero decir,
3apuvrv~aiq) que hace a tantas palabras doblemente graves. El
lesbio pone su dulcamarismo en la delicia delicada de la poesa
sfica. Safo explota, con finura y buen gusto, los recursos fnicos
del dialecto para modelar las tenuidades y melancola de su poesa
en la pura calidad de sonido, la nitidez tonal, la encantadora disposicin de la materia sonora, con ms la convocatoria de palabras
sugeridoras, algunas de simiente local, y el sencillo andar de la
frase viva, plstica, ondulante y plegable a las emociones.
Volvamos a nuestro pasaje. Puesto que es descriptivo y est arbitrado como de ms baja conmocin que el inmediatamente subsiguiente de la epifana (en los dos versos que sealan la visin del
rostro de la diosa culmina el poema), conforme a la regla arriba
aducida ~ Safo utiliza media docena de adjetivos (si incluimos el
adjetivo local ~ioooq y, desde luego, a uIxva 87, ejemplo nico en
Safo de este adjetivo ya homrico calificando a x-rcp&: II. 11, 454 y
23, 879; OcX. 2,151 y 5, 53; lo original de Safo es la aplicacin de la
frmula homrica, no al vuelo, rpido y denso, del guila en sus
caladas y falsadas, sino al de los gorrioncillos que transportan a la
diosa muxiv4~pcov), media docena de adjetivos, digo, para pintarnos
el tableaus> en impresin viva y colorista. Entre los adjetivos predilectos sficos, los hay ntimos y brillantes. No echa aqu mano
Safo de la gama ms ntima de los adjetivos dilectos, tornasol semntico (hptico y ptico) de todo ese mundo delicado de la ternura
de las flores y las sensaciones (visuales, auditivas, tctiles, olfativas)
o de ese mundo lidio (reino con los intestinos de oro) del que se
acuerda siempre que evoca el refinamiento y la belleza, mundo cono, e. 52-53 con cita de testimonios antiguos y recurdese la geminacin consonntica en hipocoristicos de nombres propios (Msvvtcg, Mtvv~g) y de parentesco (&ura, ~rdna,
o8 de la ~.
,r,nzoq, ~~tza). Dulce es igualmente la pronunciacin
186 Cf. tambin A. Rom, o. e. en nuestra
nota 180, p. 237, quien recurre
a la misma explicacin del contraste y comprese Alceo G 2, 32-35. Una valoracin diversa en O. Longo, o. c. en nuestra nota 164, pp. 357.58.
87 Pero, a la vista de Od. 2, 151 (dos guilas) he tl8ivfl8tv-re xtvaCa6nv
~tsp ,Tt,KVd (y cf. 1?. 11, 454 npi nap ,soxv& ~aXvrr~ y Arquiloco 92b
Xcctqn
1p& KoRXc~oao urep), pudiera entenderse, todava, con su valor de adjetivo, es casi seguro (cf. Alceo Z 28, 2 ,n5xivov XtOov y B 7 (a) 9 ,~<ptoi ,o5sacxha.
Lo corriente es darle valor adverbial = ,nxvdxtg O ,roXXdxoq; cf, espaflol ant.
espesamente). Ejemplos homricos claros del adverbio: Od. 13, 438; 17, 198, etc.
72
aos 5. LAS5O
DE
LA VEGA
densado en expresiones nucleares insistentes 885: ditaXo;, &J3pos; 589,
Lgcpaq, xaptais;, adjetivos tan favoritos y amigos. Recurre a la
gama brillante: xpoLos;, Ka\oq y a los adjetivos necesarios, en el
cuadro, para los efectos de perspectiva escenogrfica: negro, rpido1~, }Cva, doaoq.
De oro (color que simboliza el amor tal el azul, los celos
todava en nuestro teatro del siglo xvii), como la casa dc Zeus, son
en Safo las copas en que Afrodita vierte el nctar en los convites
(fr. 2, 14191); hecha como flor de oro> (132, 1) es piropo con el
que requiebra Safo a su hija (si como se dice, y parece seguro, era
su hija, habida en Safo por un marido cuya figura la historia deja
en indecisa penumbra, pues cuentan, y no ser cuento, que Safo
estuvo casada); de oro son los Xy
1ta-ra en un fragmento colorista,
lleno de eptetos de luz y esplendor (44, 8 192) y, por el rolor aman lo
de los chcharos, los garbanzos (143) que nacen en las riberas, rubescentes sobre el oro de playa, bajo azul de cielo; el fr. 204 llama
al oro hijo de Zeus (cf. Pndaro fr. 222 Suel); con compuestos:
copas de ureo pie> (192), de ureas sandalias es Aurora (103,
13 y 123), de urea corona es Afrodita (33, 1)... Es el oro sfico
un oro que no esplende destellador, ni aurillama mstico como en
Pndaro ~~: se hace leve, pierde peso y parece quedar de l slo el
color y un relumbre delicado.
Bella, como los gorriones, es la luna llena (34, 1), una obra
fina de indumento (39, 1), los regalos (58, 11), el roco (96, 12), la
hija (132, 1), la muchacha (108; 22, 13; 41), la respuesta y alacraneo
a la rival Andrmeda (133, 1), mujer sin educacin, sin trato de
buena sociedad (pero algunas discpulas abandonaban a la maestra
y acudan solcitas al nuevo panal).
Negra es aqu la tierra, como negro es el sueo que se extiende,
en la noche, sobre los ojos (151) o la noche misma (63, 1 ?)~. En
188 Sobre estas Lieblingswrter cf. M. Treo, Von Homer zur Lyrik, 175-90
y A. Rom, o. c. en nuestra nota 180, pi,. 230-31.
189 No homrico. Hesodo fr. 218 Rzach (= 339 Merkelbach-West) es de auten-
ticirlad discutible.
190 Ejemplo nico. En Alceo A 7, 10 txov cdetov y cf. nuestra nota 187.
898 Su ms dulce licor Venus escancia (Rubn Daro, Divagacin, en
POaS SS
COfl7pICtflS,
edicin de A. Mndez Piancarte, Madrid, 1952, 601).
192 Sobre su autenticidad, cf. B. Marzullo, o. o. en nuestra nota 182, pp 115 ss.
193 Cf. 3. Duchemin, Pindare pote et prophte, Pars, 1955, 193-228.
194 Desglosado
o enajenado de contexto: fr. 20, 6 y 58, 14, Sobre los vnlorcs
LA ODA PRIMERA
DE SAFO
73
el fr. 16, 2 (amor de Helena a Paris) iii y&v ut\aivav es, acaso, un
homerismo, en un contexto pleno de ellos % Aqu, no 1%, sino que
el epteto convencional se vivifica y gana nuevo sentido, al confe-
rirle Safo un valor funcional para conseguir el juego de contraste,
con sus violentas luces y sus espesas sombras, entre el ter coruscante y las penumbras cinreas de la tierra. La tierra homrica es
negra ~ tal vez porque la tierra de cultivo, el terrn hmedo y
hondo, es opaca como el agua profunda (negra) o tal vez porque
vista desde el mar (como en Apolonio Rodio IV 567-69> Corcira con
sus bosques, contemplada desde el mar), al igual que es negra la
nave homrica vista desde lejos; pero siguen siendo negras en
otras circunstancias, como lo son la nube, la sangre, el agua, las
mientes, los dolores, la Cer y, por supuesto, la noche. En un poeta
moderno la tierra ser negra, si vista de lejos poblada de bosques
o, por el contrario, si as le cuadra para designar la tierra mortecina
y cenizosa, se referir a la tierra negra sin rboles ni hierba 198
pero siempre tendr el adjetivo un sentido motivado y vivo. Esto
mismo ocurre en Safo, en nuestro caso. De lo que ya no estoy tan
seguro es de si nuestra plegaria, como se da por supuesto ~, describe una escena de medioda, en la que contrasta el brillo del ter
y la tierra sombreada por el bosque y vista desde all lejos (pero
el texto contempla la escena desde aqu abajo!) o si se trata, ms
griegos de jXa~ (sombro ms que negro de negror absoluto), cf. una discusin en A. Kober, Tite use of colour terms in tite grecAs poets, N. York, 1932.
25-36 y K. Mller-Bor, Stilistiscite tintersucitungen zum Farbwort und zur Verwendung der Farbe lii der alteren griecitiscite Poesie, Berln, 1922, 41 ss., 61 ss.,
73 ss. y 124 ss.
195 A. E. Harvey, o. e. en nuestra nota 155, pp. 216-17 cree ver all conexiones
religiosas, quiere decir> la tierra personificada como diosa (cf. Soln 24, 4 ss.).
196 Contra A. Cameron, o. c. en nuestra nota 68, p. 6:
an the earth tbey
traverse is called not naturally and rightly, but Homerically and conventionally
black. Cf. 13. Snell, Tyrtaios un die Spracite des Epos (cit. en nuestra
nota 86>, 38.
897 II. 2, 699; 15, 715; 17, 416; Cd. 11, 365 y 587; 19. 11; Hymn. Apol. 369
(cf. Hymn. Cer, 130; Hymn. hom. 7, 22). Cf. Baquilides 13, 153 y en Pndaro
FltxaLva y6v (0. 9, 50 y N. 11. 39; en cambio, no llama negra a yata (36
ejemplos) ni a la nave (25 ejemplos), pero es que en Pndaro, salvo quiz slo
en tres ejemplos, sO~aq no indica el color, sino connotaciones negativas:
cf. St, Fogelmark, Studies in Pindar, Lund, 1972, 28-31>. Tampoco Calrnaco
llama nunca negra a yata (siete ejemplos).
898 Luis Cernuda, Cementerio de la ciudad [en Las nubes (1937-38)], y. 2.
~ W. Schadewaldt, o. c. 66: en pleno da.
74
JOS 5. UASSO DE LA VEGA
bien, de una escena de medianoche, en la que contrastan las sombras de la tierra y el brillo de las estrellas vespertinas, tal y como
en Pndaro fr. 33b Snell TflXqIaVTOV Kuavas ~0ovq &otpov o en
la Oda a Salinas de nuestro Fray Luis:
Cuando contemplo el cielo
de innumerables luces adornado,
y miro hacia el suelo
de noche rodeado,
en sueo y en olvido sepultado
En la noche, en efecto, se hace visible la presencia de Afrodita,
tambin para Safo, como lo demuestran sus poemas nocturnos y,
entre ellos, la plegaria a Cpride en el fragmento 2.
Estos adjetivos estn colocados en posicin destacada, en comen7n n fin
rin ,,nrcn
>->n
Atl,..
K&XoL -est preceu,uu
uc pausa
smuaetlea,
con un nfasis que colabora todava al mayor vigor y colorido que
presta a la expresin la doble adjetivacin2% los versos 11 y 12
constituyen unidad mtrica; en y. 12 9t000, en el sintagma ~crebus
in arduis, en fin de estrofa y en hiato. Es bien sabido que la colocacin del adjetivo por delante o a la zaga del sustantivo responde,
en principio, a valores definidos. El adjetivo pospuesto tiene valor
discriminatorio, lgico, y el antepuesto, expresivo. Esta ltima disposicin impresiva, de evocacin pintoresca, es la utilizada en K6XoI,
}KCCq, xKva; pero el aislamiento de los adjetivos decisivos mediante inversiones es tambin un recurso normal, al que acude Safo
en y. 10 (
1tcXa[vaq), para situar en bella y simtrica ordenanza un
adjetivo al comienzo y al final del verso. Hornlogamente, a ambos
extremos, quedan los adjetivos y adems, en el ltimo, tal orden
cumple un oficio deslexicalizador del giro consueto negra tierra.
La seriacin de las ideas, a la que da orden y fisonoma la colocacin de palabras, es de una naturalidad elegante SKasq orpoliOol
lIapl y&g. prXatvay dos palabras simtricas contrabalancean la cualidad total de la frase; otras dos acaban de darle la necesaria densidad lgica. En leves toques antitticos contrastan, con esttica meditada, la pesantez del carro y la ligereza de los gorriones, la pequeez del pjaro y el espeso batir de las alas (cuntos gorriones tiran
del carro de Afrodita? Suponemos que una cuanta de ellos), la tierra
21
Cf, fr. 53: 44, 5-7
33; 58> 12; 49, 2,
LA OUA PRIMERA DE SAFO
75
negra y el brillo del ter en discretos efectos (la paleta no es muy
extensa) de color, luz y sombra, densidad y movimiento. El balanceo
de su musicalidad es evidente
El eje espacial de la descripcin del descenso no es a vista de
pjaro, sino, variando de nuevo el ngulo de la cmara, ascensional,
de abajo a arriba. El punto de mira es una visin desde tierra,
como se ofrece al ojo de un observador terrestre. Vista la imagen
desde abajo aparece suspendida (por este orden) entre la tierra y
la delicia azul del cielo, pndula en el aire, volando sobre el suelo,
bajo el cielo, entre el cielo y el suelo. Bien as como el final del
viaje se mencion antes que su descripcin, as en sta, el trmino
del viaje 208 la tierra, se menciona antes que sus etapas, desde el
cielo por en medio del ter 20~, y circunstancias (el detalle: gorriones, batiendo alas). El orden de las representaciones, los elementos
lxicos (SKcs, qrKva) y tambin los recursos de la prosodia y la
mtrica sirven solidariamente a la expresin de la prisa del viaje
csmico de Afrodita recorriendo Ja distancia de lo ms alto a lo
ms bajo, del cielo a la tierra (como su hijo Eros en fr. 54 o ella
misma en fr. 2, 1), para atender en su PonSsoL,taiv 203 a la suplicante
con tanta expedicin y premura que <el veloz movimiento pareca
que pintado sc va ante los ojos (Garcilaso>. Ntense las dos elisiones en cada uno de los versos 9 (&ps... o) y 11 (wrtp &r, consecutivas), la sinalefa en y. 11 (pvc~i0s-) y el <x5Xov continuo
entre los versos II y 12: mediante las primeras se ndica el ritmo
vertiginoso, pasilargo, del viaje, mientras que la no ruptura 4o~
201
V. 10 tpcrI yav
1sttatvav codd,: ~rspl y&q Edrnonds ex Aldina cd. it-d-
pyq, quod pap. confirrn. La sintaxis admite diversas explicaciones: E. Schwyzer, CHecA. Crammatik II 502 admite un
con gen. loci, todava en el
sentido de Uber-hin; 13. Marzullo un itsp[ en tmesis con 8[vvsvcsq, indicando el movimiento rotatorio de las alas (cf. II. 11, 455 ~rcpl rsp ITI)KV&
3aXvtsg) y en -y&q ~sXatvag un genitivo de direccin (?), para el cual remite
a II. 11, 168 y 5, 335. Lo corriente es considerar que itspl = irp (generalmente
en lesbio). Mdulos homricos, anteponiendo el trmino del movimiento:
II, ti, 425; Od. 11, 18
12, 381. Movimiento inverso: II. 19, 351.
202 De acuerdo con el esquema mtrico de la estrofa sfica, varias veces
aducido, A A E, la ampliacin y variacin de A, en que consiste 13, se traduce
aqu en la repeticin epexegtica del giro preposicional: cf. O. Korzeniewski,
Griechsche MetriA, 138.
8ov &p~t en U. 17, 481,
no 203
slo
tambin
hay un
sino porque
ambas escenas lo son
Sc porque
nos acuerda
el aqu
singular
giro carro,
homrico
~ofl
tpicas de ~o~OsLa. como luego se dir.
76
JOS 8. LASSO DE LA VEGA
vcoWs-poq indica, a la vez, no ruptura del verso y del viaje sin
paradas. Tienen tambin nuestros versos 11 y 12 otra cosa: las palabras ostentan una trama sonora, que es dimensin inscribible en la
zona que ahora nos importa. As como suelen decir los pintores que
los colores complementarios se exaltan, as el juego de aliteraciones contrasta la solidez de las alas y su batir alidenso (~i~) con
la sonoridad de la 8 y las nasales de sonido fluyente y armonioso
(8-v-8-u) y el ruido chirriante y spero que arrastran las erres
Como quiera que el ritmo es la disposicin en figura dinmica de los
movimientos con que nuestro organismo participa en la marcha del
pensamiento potico, o sea, la tensin orgnica con que nuestro
cuerpo acompaa solidariamente a la variada articulacin del pensamiento, como as sea ello, en efecto, por sinergia la rotacin de
la punta de la lengua nos recuerda la realidad sonante y rodante
del carro que se desliza por las lminas azules del cielo 204, mientras
que la musicalidad suave y blanda de aquellas otras consonantes
que hemos dicho evoca el fluido elemento, y la vocal -i- predominante expresa tan bonicamente la lauta placentera de los gorgoritos
de los gorriones, todo ello por las mismas conscientes o instintivas
razones de ajuste sonoro.
El presto apunta a y. 13 ab~a205 donde desata su fuerza. Concluye con otro 8 (y. 7 ~jXOc; y y. 9 yov) el momento final del
viaje, abrindose con o, 8 [y, 15 f~p(o)] la epifana bajo forma
de visin y locucin.
falta por justificar la eleccin del gorrin (y. 10 oTpo500L) como
avecilla que tira del carro de la diosa (cuntos tirando de l y
204 Que la p expresa a maravilla el movimiento es teora expuesta, en el tono
peculiar de este dilogo, por Plat. Crat. 426 d y practicada, en casos notorios,
por los poetas griegos, por ejemplo, en Homero para expresar el agua fluyente
mediante la licuante secuencia de estas consonantes: cf. A. Sewan, o. a en
nuestra nota 22.
205 Dice E. Marzullo, 5 lud di poesa eolica, 155, nota 2, que ah no es un
homerismo, sino un aulicismo; pero s que nos parece derivar, con leve variante,
de un grupo formulario ilidico (18, 532; 5, 367; cf. 3, 144; 23, 214; 6, 514). En la
Odisea hay dos ejemplos de la palabra (14,469 y 15,221), pero no en esta frmula; sobre su posicin en el exmetro, cf. K. E. Ameis - C. Hentze, Anitavtg za
Homers Odyssee, Leipzig, 1890, en anotacin a los dos pasajes citados. Desempea, me parece, una funcin bastante similar (pero apuntando ms al cierre
del primer proceso que al inicio del segundo) a la que, para a6-r(xa, ha estudiado M. Erren, A&rlxa >sogleichals Signal der einsetzcnden Handlung in Ilias
und Odyssee, Poetica 111 1970, 24-58,
LA OUA PRIMERA DE SAFO
77
cuntos, de reveza?), enigma menor y muy circunscrito, que varan
los ingenios de los fillogos en declarar 206 Si en lugar de gorriones
fueran palomas o cisnes las aves que lo transportan, no habra cuestin. La ave lasciva de la cipria diosa> llama Gngora a la paloma,
las palomas, escribe Lope, que con arrullos roncos los picos se
estn besando. La paloma (como el cuco lo es de llera) es el pjaro
de la diosa del amor (Istar, Atargatis), antes de convertirse en smbolo cristiano del Santo Espritu 207 o en smbolo profano de otras
cosas, como la paz. La fauna de tiro en los carros de los dioses suele
responder a una grande especializacin: ciervos para Artemis, leopardos para Dioniso, pavones para llera. El carro de Afrodita lo
representa el arte arcaico tirado por caballos alados, el clsico
llevado por Amores y el helenstico, por cisnes (si la diosa cabalga,
monta sobre un cisne o una oca). En el cisne, por estar muy vinculado al pasado ertico de los dioses, se establece una proyeccin
simblica de evidente perceptibilidad. Tambin en la poesa latina
el cisne arrastra el carro de Venus y, en la manera de los latinos,
igualmente en nuestros poetas clsicos. En stos tan familiar es el
motivo que permite el efecto del trueque de atributos en el verso
gongorino pavn de Venus, cisne de Juno> 208 Para adecuarlo a esa
csnica potica se ha pensado que c-rpoBOo fuera, en nuestro texto,
nombre genrico de ave (como ocurre en el trnsito de passer al
espaol pjaro>, y lo mismo en portugus y rumano), pudiendo
designar un pjaro grande
y aqu, concretamente, el cisne 2W de
~&
Cf. Steier en col. 1631 de Sperling, R. E, III A 2 (1929), 1628 ss. y
O. L. Koniaris en
2 57-67.
pp.
262-65 de On Sappho
fr. 16 LP, Hermes
XCV 1967,
~? Cf. lxl. Oress,nann, Die Sage von der Taufe Sesu nad dic vorderorientalisehe Taubengttin, Areh, 1. Religionswiss, XX 1920, 1-40 y 323-59.
208 Cf. LI. Alonso, Poesa espaola (Ensayo de mtodos y lmites estilsticos>,
Madrid, 1971<, 434-38.
~? Ytpou0q es tambin el ozpou6oKd~11-~Xoq o avestruz en Ar. Ach. 1105:
cf. lYArcy W. Thonpson, A Glossary of GrecA J3irds, Londres-Oxford, 1936
(reimpr. Hildesheim, 1966), 268-70.
210 Cf. 3. M. Edwards en Proc, Cambridge Phil. Soc., 1920, 1. Pero hace bien
Ed. Fraenkel, Aescitylus Agamemnon II, Oxford, 1950, 89, al negar que orpoo0q
pueda Ser otro pajaro que gorriones o avestruces; por lo dems. Fraenkel
demucstra que, en Ag. 144 ss., o-rpou8&~v (paso nico en la Tragedia) est
iaterpolado a partir dc 11, 2, 311 ss. (prodigio de los gorriones, ocho y la madre,
devorados por la serpiente).
jos 5. LASSO BE
78
donde A. Piccolomini 211 lea xXx..
tivo tpico tardo de que Afrodita
LA VEGA
)KE& urpo0co,
segn el mo-
bax del cielo como un rayo ardiente
llevada de dos cisnes voladores
que van hinchiendo el aire de clamores 212,
No faltan, empero, autoridades 283 que explican bastante satisfactoriamente la vinculacin del gorrin a la diosa del amor y a lo
afrodisiaco, a causa de ser el ave dicha tan incansable en el juego
amoroso, especialmente en primavera 214, y nos recuerdan que, en
la simblica de la religin egipcia, el gorrin significa e padre de
muchos hijos, dando por sentado y establecido que, as como en el
mar los smbolos de la fecundidad son el delfn y la valva y, entre
las plantas, la rosa, la manzana y la adormidera, lo son, en e cielo,
la paloma, el gorrin y el cisne 283, Ponderado todo lo cual, nos
parece suficiente, casi sin duda, para iluminar la curiosa maquinaria
alada de nuestra Ocg &t unxavfr. La escuadrilla de gorriones en
un volar alidenso por el aire rasgado de pajarillos es, tambin, un
pormenor amable, de refinada gracia ligera: las formas bellas y
graciosas
281
(alas leves, gracia vaporosa) de los gorriones frisan casi
~AdSapphus carmen ir Venerem, Hernies XXVII 1892, 1 55.
282 Francisco de Aldana, Efectos de amor Vv. 78-80 (cit, en nuestra nota 61).
283 Ci. 0. KelIer, Dic aniike Tierv,elt 11, Leipzig, 1913 (reimpr. Hildesheim,
1963), 88-90.
214 Cf. Cicern de fin. II 23, 75 uo]uptas quae passcribus nota est omnibus,;
Priap.> 26, 5 B nernis passeribus salaciores. Hay tambin algunos textos griegos: scit. ad liad. 2, 305 ol rvrpooeol A%~o8irpg; Athen, IX 391f (por varias
razones curiosas que alega en su aseito; pero toma pie precisamente de nuestro
pasaje); en los erticos tardos hay Amores que cabalgan sobre gorriones
(ka. Ephes. 1 8), como las mujeres sensuales de Aristfanes (Lys. 724) desde
la acrpolis hacia sus maridos. Si en Ar. Av. 707 el ave que regalan los amantes
es el gallo o pjaro prsico, segn Propercio III t3, 32, los amantes romanos
regalaban a sus amadas uariam plumas uersicoloris atcm, y quizs el
passer catuliano (passer deliciae meae puelne) era un regalo del poeta a
Lesbia, aunque el gorrin no sea precisamente un pjaro de mil pintados
colores. Metidos ya en cuestiones de ornitologa potica, advertimos que el
gorrin eternizado por Catulo, e- 2 y 3, no puede ser el passer domesticus,
el ms intratable de los pajarillos, sino el >passcr solitarius o turdus cyanus
(cf. DArcy W, Thompson, o. a 270 y, en general, K. Rust, Catul und 5cm 64.
Gedicitt, Dis. Hamburgo, 1948, 48 ss,). Una referencia ertica parece indicar el
uso como requiebro (Varrn, Plauto, etc.) de passcrcula y passcrculus,
como el nombre de hetera Xrpo0iov.
285 Ci. U. Peslalozza, Pagine di ReUgione Mediterranea 1, Miln-Mesina, 19712,
25 (sobre la xzva pvtflcev)-
LA
ODA
PRIMERA DE SAFO
79
en el smbolo y emblemizan la gracia y la voluptuosidad del amor,
Los pjaros, como los ngeles, sealan el paso de un universo a
otro 216, por ser criaturas areas destinadas a interlevar mensajes
entre dos mundos. La algaraba pajarera, el alborozo de los gorriones1 como la armoniosa angelera, anuncia el descenso de Afrodita.
Hay quien piensa 287, pero el texto no autoriza su suposicin, que la
anunciadora presencia alada, por esa mediacin celeste que dan al
aire los pjaros, es la sola fehacencia de que la diosa invisible, por
tan maravillosa manera visibilizada, se manifiesta a Safo y su solo
testimonio de que ha visto, de sola a sola, J0 invisible y odo lo inaudito, como si para un creyente griego los dioses fueran invisibles a
incgnitos, si no es a travs de sus atributos terrenales. Como quiera
que ello sea, el caso es que Safo nos presenta a la irrva 0~~v 21$
conducida, en traccin encantadora, por una nube de gorriones, as
bien como en la lectura urea de vidas de santos cristianos (tan
amantes de los animales) hay trnsitos y apariciones, cuyo vehculo
son una muchedumbre
de golondrinas o de abejas que alaban al
Seor.
En la preciosa pintura que Safo nos hace del viaje, no falta el
primor, el pormenor preciosista>.
4.
ESTROFA CUARTA, a
La cuarta estrofa (vv. 13-16) es el centro del poema, arquitecturado en exacta cuadratura no slo externamente. Es una estrofa
bipartita. Su primera mitad, de la que ahora tratamos (vv. 13-14),
est en relacin con las dos estrofas precedentes de las cuales
constituye la culminacin, puesto que la descripcin del viaje est
arbitrada en espera tensa de la epifania de la diosa, en una tensin
creciente que acaba en inflexin ascendente. Puesta la prtasis,
216 Para las epifanas divinas en forma de pjaro (por ejemplo, en Homero)>
Geschicittc der griecitiseiten Religion 1, Munich, 1955, 291
y 349.
217 D. Page, Sappito and Aleacus, 18.
218 Cf. Hymn. Ven, 65 ss. y cf. K. Reinhardt en PP. 8 ss. (p. 515 Ss. respectivamente) de Zum homeriseben Aphroditehymnus, Festscitrift Snefl, Hamburgo, 1956, 1 ss. (= Ilias und Aphrodite-Hyrnnus, en Dic las md ihr Dichter,
Cotinga, 1961. 507-21. Cl. tambin E. Simon, Dic Geburt der Apitrodite, Berlin,
1959, 86.
cf. M. P. Nilsson,
iost S. LASSO DE LA VEGA
80
sigue la apdosis, esto es, la segunda mitad (vv. 15-16) que inicia la
de la diosa, prolongndose a lo largo de las estrofas quinta
y sexta, rama descendente con su tensin decreciendo y su distensin final. Hace, pues, la estrofa cuarta a dos trances, y el esquema
del conjunto, de traza concntrica y en simtrica ordenanza la rama
y la descendente, es as:
4
2+3
5+6
El verso 13 empieza por un determinante adverbial muy cargado 219, precedido de una cierta pausa interestrfica, subrayada por el
hiato, si bien sintcticamente hay encabalgamiento. Esa pausa, ese
deslizamiento, asla toda la importancia de significado de las palabras que siguen: el pormenor (la llegada) reduce el mbito, pero el
haz de luz es ms intenso. Marca el final, de un golpe y en un instante, de la descensio> de Afrodita y la subitaneidad, que representa una fraccin casi incontable de segundo, de la epifana: este
carcter presentneo y al proviso es tpico de las apariciones divinas
que bajan velocisimas, in ictu oculi 220 Sigue otro elemento tpico,
el macarismo ob W S ~I<KaLpa. Tanto el trnsito 06 W como el
epifonema ~ ~ y el adjetivo <feliz> (en el beato sentido de la palabra fl) indican la sorpresa y el pasmo del fiel de ojos asombrados.
Son la traduccin idiomtica del embeleso o estupor del fiel, beato
de admiracin ante la napoucla, que lo deja cuajado, informe la
palabra y sin poderle salir, hasta que prorrumpe, al fin, en el vocativo interjectivo y maravillado 223
219 Cf. nuestra nota 205. El fr. 60, 5 presenta una variacin minuta y
cir-
cunstancial.
~
Cf. W Kullmann, Das Wirken der Gtter in der Pias, 99 ss.
en Homero con nombres de dioses. E. Lobel, Axxatou iitXn,
Oxford, 1927, introd, p. 79 lea: & ~sdxaipa.
222 El ejemplo ms antiguo de la forma femenina, en Hyn,n. ApoIl. 14. El
adjetivo se aplica ms especficamente a la beatitud divina (cf, II. 1, 339 y
Safo 95, 9 y 65, 2); pero tambin es epiteto homrico de humanos: cf. C. De
Heer, MdKap - rflbcxf su,v - 6X5tos - szoxM. A Study of tite Sernautie Ficid Imppiness in Ancient GrecA, Amsterdam, 1969, 4-11.
223 Sobre la admiracin del fiel en las epifanas (espanto o alegra, segn
221 Nunca
LA OllA PRiMERA VE SAPO
81
En contraste con la morosa descripcin del viaje, desmenuzando
las circunstancias del caso, el trnsito de descripcin a visin avanza
con celeridad. En el verso 14 la presencia de la diosa se describe
con sumariedad; se resume en una pincelada, su sonrisa en un
rostro que eternamente sonre. La plstica domina cualquier otra
sensacin. Se abre un breve espacio, se ilumina sbitamente ante
nuestros ojos y penetramos en l con brusquedad asombrada. El
verso (marea, de tan alta, sin vaivn) no tiene cesura media. Con
la oposicin y contraste de volmenes de diferente densidad (lo
dilatado, relativamente, y lo conciso) se logra la brevedad lrica,
concentrada, que se opone a la pormenorizada descripcin. El instante rozando la eternidad hace resaltar an ms su fugacidad. Esta
rapidez contrasta con la gran importancia de la visin, subrayndola
en ritmo lento y dicrisis, y creando el desnivel por el cual el resto
de la oda se precipita. Se nos acuerda la escala mstica que lleva
a la gloria, al dulce hecho feliz de la visin, al momento colmado
de la iluminacin, para caer luego desde esa altura a la dimensin
humana. De la visin plstica surgen las palabras, hacindose la
diosa palabras, locucin.
Otras veces, los dioses se les aparecen al hombre heleno semejantes a astros que despiden chispas o nimbados de luz y olores
dulcsimos o vestidos con vestes lumineas. El peplo de Afrodita,
al aparecrsele a Anquises rn, ms brillante que llama de fuego
relumbraba, como la luna, en su tierno pecho. La belleza de la
aparicin puede describirse morosamente. Aqu la visin de Afrodita
est miniaturizada dentro de un solo verso (y. 14): ~eL8ia~oa1o ~
&Oavna itpoo6nca. La deidad lejana del comienzo del poema (est
tan alta qu arriba!) se ha ido acercando, de la distancia a la
contigiiidad, primero su carro, luego ella misma, como una estatua
que se anima, que se deshiela de su frialdad convirtindose en mujer.
Paso a paso, ms de cada vez, ha ido cobrando un perfil ms
sea un Oso~j~o~ o un 6so~iX~g), cf. Pr. Pfister en col. 317-18 y 320-21 de o. c.
en nuestra nota 4. El asombro ante la belleza, cuyos efectos paralizantes son
similares a los que produce la visin del dios, se expresara, segn 1fl, Sehadewaldt, o. o. 69-70, en el fr. 31 ~atvs,a( ~ot. Este sobresalto de la admiracin
se expresa en homrico con un arp B~ ra4v o Cosa semejante.
224 Hymn. Ven. 86 ss. Cf. Pr. Pfister, o. c. 315-16.
225 Cf. 1>. Maas en p. 1007 de Deutscite Ut. Zetung XLV 1924, 1005-10 (rec. de
LIJe],] Ant),. br. graeca). En fr. 77 (b), ~ utLltLaLQal fort. (supp]. Bun).
VIX6
82
jos S. LASSO DE LA VEGA
exacto. No se dejaba mirar; ahora se deja ver y or de Safo arrobada. El trono solemne en el que se sentaba en su mundo radiante,
ya no importa (si oLKtXGpovos hubiera sido epteto exornativo,
designando un manto bordado o cosa por el estilo, qu cmoda
resultara su reprise!); para poner en concordancia las dos imgenes, en lejana y en proximidad, de la misma diosa, se recoge,
en cambio, el otro epteto de su actividad &Oav&ra (y. 1) mediante
el dativo modal &8av-r<~, -apoanq ~. El adjetivo destaca especialmente al llenar el ncleo (..
) del verso 227, como en el verso
primero, pues el coriambo, si no siempre, con mxima frecuencia,
es el centro no slo formal, sino conceptual del verso (epteto, nombre, verbo, negacin, segn los casos). Ese inmortal rasgo suyo, la
actividad de un amor siempre recurrente, se refleja ahora, al estar
prxima, en la sonrisa de la diosa. El gesto que era lejano tiene
ahora, en la breve vieta, una proximidad dc carne, que asume propiedades de carne y sangre; pero que se constringe al rostro radioso
de la diosa, brillante por la sonrisa.
Los dioses griegos no son ignorantes de la risa. Ren y, sin perder
la alegra, se toman la vida en serio ~. Su risa nace de la contradiccin de la existencia humana, es su espejo y enigma significativo y
no es, como se cree solamente desde el punto de vista de la miseria
humana, la risa de una vaca felicidad absoluta, sino seal del ser
pleno: es la risa de las formas eternas 229 El dios se le aparece a
su 6so4~tX~q con la sonrisa graciosa que embellece el rostro ~. Pues
bien, dentro de esta familia de dioses risueos Afrodita es, por antonomasia, la diosa de la sonrisa> 4~iXop1ietU~s 23k Es aqu esta son.
~ En Homero &6&va-roq se aplica rara vez a un dios individual (II. 2, 741;
8, 539; 13, 434 = 21, 2 = 24, 693, etc.>; si. a personajes extraordinarios (Od. 4,
385; 12, 302), No 05 uso homrico aplicarlo al cuerpo o partes del cuerpo de
los dioses.
227 Cf. D. Korzeniewski, Grechiscite Metrik, 135 y vid, nuestra nota 20.
V8 Cf. L. Radermacher, Wcinen md Lachen, Viena, 1947 y, para una faceta
particular de la risa divina, E. Norden, Dic Geburt des Kindes, Leipzig-Berln>
1931 (reimpr. Stuttgart, 1969), 65.67.
229 K. Kernyi en p. 163 de Dic antike Religion. Em Entwurf von Grundjuien,
Diisseldorf-Colonia, 1952, 154-63 (Vom Lachen der Gtter).
~ Cf. 1<. Keyssner, o. e. en nuestra nota 108, p. 127 y vid. Athen. VI 25 d
(himno de epifana de Demetrio Poliorcetes, del ao 307 a. C.): 6 5 lXapq,
&irsp rv 8av ~
Ka1 xaX&q xci yzVav ~rpaon.
231 Jf. 3, 424; Hymn. Ven. 56, 65, 155 y 49; Hymn. hom. 10, 2; Horacio e. 1 2,
33 .Erycina ridens y cf. Safo 112, 4. Sobre la forma ~LXo~svst5>~s cf. M. Land-
LA ODA PRIMERA DE SAFO
83
risa de Afrodita un rasgo convencional, una expresamente inexpresiva sonrisa intemporal, impasible? Expresa, como los <gestos
que suelen preceder a la ji-~acic homricas, un sentimiento particular, sea de simpata, como suele decirse, sea de irona condescendiente? Esta ltima es opinin opinada por Denys Page, quien ha
interpretado nuestra oda desde un tono general de irona, de suave
y risuea melancola, que destila de las limitaciones y quimeras del
amor humano: tal tono irnico, un si es o no es frvolo, presente
en otras varias cosas del poema, se encerrara y resumira en la
sonrisa indulgente de la diosa. No creo tal cosa (discusin del problema ms adelante), la sonrisa de Afrodita me parece desprovista
de toda frivolidad. En fin de cuentas, aquellas preguntas resultan
impertinentes. La risa es expresin de Afrodita no como indicio
de una nota personal que el sujeto pone en un objeto, de algo, pues,
distinto del sujeto, sino como determinacin total por medio de lo
que se expresa> esto es, realmente como identidad, como manifestacin externa de aquello que, visto desde dentro, es el sujeto. El
gesto arquetpico del dios, que no se aparta de l, pues es accidente
suyo inseparable 232, es aquel rasgo tpico litrgico, el seguro grafismo de su retrato, con el que debe epifanizarse, agestado, envuelto
en ese gesto; pero sin que, dentro siempre de ese contexto religioso,
e-xcluya, en su caso, la relacin personal o ntima con el fiel a, en
nuestro caso con Safo, con quien se humana Afrodita.
Como un elemento ms de juicio, bien vale la pena que atendasnos un punto al hiato cnn-e los versos 14 y 15 itpoodnzq3 1 fjpa(o)
(aoristo pico). Como los hiatos sean entre los tres versos de la
estrofa sfica permitidos, necesario es, con todo, que sean justificafester, Das griechische Nomen pitilos ami seine Ableitun gen, Hildesheixn,
1966, 118.
232 En II. 5,
375 Afrodita sigue siendo amante de la sonrisa, aunque herida
en su cuerpo y dolida en su corazn (cf. y. 364). Sobre los <gestos en las
representaciones artsticas del dios, cf. W. Deonna, Expression des sentbnents
dans art grec Pars, 1914 y G. Neumann, Gesten und Gebdrden in der griechi
sc/len Kunst, Berln, 1965. La sonrisa de Afrodita es, todava en 1965, el
titulo de una novela de Peter Creen.
233 Relacin no siempre amistosa, por supuesto, El mismo verbo ~.EL5IdC
puede designar la risa terrible de Ayante (II. 7. 212) y la risa del lobo (Babrio
94, 6) y, en efecto, con una risa parecida a la de Dioniso ante su vctima
(Eur. Saccit. 1021 yeXiv-rt ~tpocbitcp),re cruel Eros ante un crimen por celos
(Anth. Pal. IX 157), una risa destructora, como la de los dioses orientales.
sos
84
S. LASSO DE LA VEGA
bIes, no de otra suerte que el K5Xov- continuo entre los dos elementos del tercer verso (hendecaslabo y adonio), igualmente permitido, no desobliga de la debida justificacin (cf. lo dicho sobre
el existente entre los versos 11 y 12). Pmeba muy bien aqu el hiato
su ministerio como caldern y lnea divisoria en la vertiente del
poema. Su oficio es dividirlo en dos mitades, separadas (y unidas)
por esa barra y anfractuosidad spera (so riesgo de entrechocarse
feamente las vocales), precisamente en el punto de interseccin;
que tanta eficacia puede tener un hiato y nuestro ejemplo es alegable en esto a tantos otros de los cnticos corales del drama, en
los que el hiato marca fin de perodo ~. As, el verso queda insulado
por el hiato
Hiato, xac~5ma, quiere decir abrir la boca: justo
en este momento rompe a hablar Afrodita y pasamos de la visin
a la locucin, del crescendo al minuendo.
Una ltima y decisiva observacin brinda un punto de relacin
iluminadora para el conocimiento fisiognmico, diramos, del cariz
sutilsimo que el poeta ha dado a este verso en el que promedia y
culmina el poema. Es un verso de tres palabras, pormenor singular
y comn> en el poema, solamente con el verso que lo inicia, por
oposicin al resto, en oposicin al resto. El verso primero resulta
ahora, en una mirada retrospectiva, muy importante para el conjunto, lo cual no es sorprendente, conocida la importancia del primer verso en muchos poemas. La caracterstica en cuestin vale a
su verdadera luz mediante la correlacin, por escrpulo de simetra,
entre ambos versos. La coincidencia sirve, por de fuera, de pmeba
ptica que acota los lmites de la primera mitad de la oda; llama
la atencin ocular sobre la escena culminante. Por otra parte, en
la economa de la frase, esta clusula participial llena todo el verso.
La materia se mantiene en los lmites del verso, residenciada e ms~.
2M Sobre un ejemplo de los que ms al propio explican esta funcin del
hiato (Soph. Oed. .Rex 492) cf. Cuad. Fil. Cl. II 1971. 30 y vid. O. Korzeniewski
en Gnomon XXXV 1963, 126-27. En una oda en la que tanto ha cuidado Safo
estos pormenores (cf. Dion. Hal. de comp. verh. 23: s,,Uv dlroKeva-rCocns
~6 i~ov> y en la que es normal que la frase se salte las bardas versales, la
cosa ha de ser significativa. En general, cf. E. E. Clapp, 1-liatus in Greek Melle
Poetry,. Iiniv. of California PuM. in Class. Phil. 1 1, 1904, 1-34.
235 Obsrvese que en vv. 6-7 ~r~Xot/fKKocq
no lo hay (cf. E. Schwyzer Gr.
Gr. 1 399>, en vv. 12-13
1itaoo/atd>,cc es interestr6fieo y en vv. 21-22 colabora a la
pausa sintctica y al tono cortante de la frase.
85
LA ODA PRIMERA DE SAFO
crita dentro del perfil del verso; se ajusta a l y se repliega como
si fuera su exacto molde, gustosa de haber hallado ese regazo. La
cosa, en otros textos o versos, sera normal; aqu, no. Tambin esta
caracterstica es mucho para notar relativamente al resto del poema,
cuyas frases se alargan de verso a verso en un encabalgamiento del
sentido236 de industria Safo se aparta de una rigurosa claustracin
o clausura del sentido dentro de la entidad versal; de industria,
igualmente, se aparta en este verso de una norma por ella libremente
establecida.
Todo lo antedicho est demostrando la posicin central del verso
14 en la oda. El rostro sonriente de Afrodita (pensamos, un momento, en la cabeza colosal de la Coleccin Ludovisi, en el Museo
Nacional de Roma) se instala en el plano dominante del cuadro,
como en esas pinturas de retablo multiltero, de tema religioso, en
las que el rostro serfico del santo domina y es centro de toda la
obra o, mejor an, como en esos iconos bizantinos en los que las
figuras estn puestas simtricamente, desde los ngulos al centre,
en acordes hierticos en torno al celestial semblante que destaca en
el centro y en vigorosa posicin de frente.
5.
LA
RHESIS DE AFRODITA: ESTROFAS 4. b
En el verso 15, con el inicio de la fr~rn~ de Afrodita, se han
vuelto las tornas. La situacin se ha invertido con respecto a la del
comienzo y, a la vez, se eleva a un plano ms alto. Antes Safo
hablaba a la diosa que la escuchaba (2 b XtaooLtal o~ y 5 b Ss.
~xcx~ cdibcxq &[oioa); ahora la diosa se dirige a Safo (y. 15 ss.) y
dirige sus actos. A travs de una peripecia lrica singular 237, Afrodita invocada (2 b), puesta en viaje (9 a), transportada en vectacin
(9 b) y agente, otra vez, de la accin (13 b ab 89, se convierte en
invocante, en preguntante de la primera invocante (fjp? - 6TTL.
KX141t). El contraste se destaca por el paralelismo en el empleo
de elementos que contienen una impresin acstica (15 fjp a, 16
en simetra con 6-7a ud; ktac a~58aq &~oLca xi~Xoi &xXuaq),
-.
236
237
Cf. C. M. Bowra, o. e. 205.
Cf. H. Saake, Zur Kunst Sapphos, 212-14.
- -
86
JOS 5. LASSO DE LA VEGA
entrelazados con otros de carcter psquico (13-14 sorpresa y admiracin, 14-15 patbiawato --- rov8a).
La estructura en que se organiza y articula este elemento (locucin) de la epifana es perfectamente simtrica: la conversacin
se resume en una trada con una parte central (discurso bimembre
en asndeto) entre dos tradas menores (discurso indirecto y promesa trimembres, ambos en polisndeto con U y Kaf. respectiva-
mente). Digamos de cada una de estas partes por si.
A)
VERSOS 15-18 a
La induccin dramtica de Afrodita permite a Safo hablarnos de una manera compleja y harto sabrosa, que tiene tambin
una gracia ingenua y delicada. No nos habla por lnea directa,
sino por camino circunflejo, mediatizadas sus palabras por las
de otra locuente. La palabra de Safo nos presenta la palabra de
Afrodita desvelando parcialmente la palabra de Safo. Safo cita a
Afrodita que cita a Safo: luego Safo se autocita. El discurso est
articulado de tal guisa que le vuelve al poeta caracol sonoro: eco
o repeticin de las palabras de Afrodita, que son las palabras de
Safo custodiadas en la memoria de la diosa. Nos preguntamos si no
ser Afrodita, tambin en sus palabras propias, un ente de ficcin
que la poetisa fabrica con su propia sustancia, prestndole palabras
nacidas de sus propios sentimientos. Acaso se sirve Safo de Afrodita como de persona interpsita a fin de reflejar su personal parecer, jirones de su pensamiento ntimo? Ve Afrodita por los ojos
de Safo y oye por sus odos? Est Safo soando a la diosa o la
diosa a la mujer? Se desdobla Safo, se espeja en esa doble faz
de su palabra propia, de s misma, fuera de s, originando una
mscara o tornavoz, encarnacin verbal de su sentimiento? Quizs
esa curiosa capacidad de desdoble acude simplemente al reflejo
mltiplo (eco del eco de su propia voz) para darle mayor resonancia. No; no lo digo bien. Porque no es eso, sino que lo que aqu
hallamos es un dilogo dentro de otro y, en este ltimo, la respuesta de un interlocutor (la diosa con voz de mujer, con acento
dulce y lisonjero) a la demanda, en el primero, del otro (Safo). En
cualquier caso, por virtud de las palabras de Safo, que Afrodita
recuerda, ocurre que Safo habla en la oda, en una estructura
LA OUA PRIMERA DE SAFO
87
simtrico-axial, fuera y dentro de la j~~9c~ de Afrodita y as, por una
reabsorcin de la mujer del presente por la mujer del pasado, en
una situacin semejante, dejando a un lado la diferencia de plano
temporal, Safo nos dice su verdad.
El dolor y clamor de Safo (vv. 3-4 ~n~p tacnoi pr~8 vtaoi
buva... eouov) lo recoge la diosa en su pregunta (15-18 a), simtrica
de su promesa (21-24). Esta ltima, los decretos y providencias de
la diosa, presentan un tono de seriedad, y aun amenaza, inconfundible; luego, por el mismo consiguiente, idntica seriedad y pujos
de graveza se alojan en la pregunta. Pregunta y promesa se corresponden, en ambas las cuales creemos encontrar identidad de tono.
La sonrisa de Afrodita es aire sonrisuefio y gracia imperiosa, es
garanta de seriedad, como qued dicho ms arriba. Contraer el
sentido de ese atributo a un tono irnico por parte de la diosa o a
un reflejo de la irona autocrtica de la propia Safo, fuera introducir
en nuestra estructura una entonacin desconcertante.
Los tres miembros del estilo indirecto estn unidos por la anfora (&rri. . - K$tTL. . - K3r< 238) y por la repeticin de 8~5rs en los
dos primeros; y el sonido espeso que hacen las aliteraciones (especialmente, dentales y nasales) lleva tambin consigo cierta eficacia
de sugestin. Cada uno de los tres versos tiene cesuras distintas.
Se encierra en estos tres miembros un clmax creciente insinuado
en los elementos formales, que tienen aumento (ley de Behaghel*
o de los miembros crecientes: el aumento silbico 6/6/15 sIlabas)
para enfatizar, por un acrecimiento <incrementum, c4g~atg) de
las formas, la intensificacin del contenido. El sonido, odo y pensado, sufre el aumento consiguiente. En efecto, el tresillo de verbos,
que expresan los ardores de la sangre, est escalonado en climctica
amplificacin: en el punto de partida, dolor mudo, aunque remuerda
el corazn (x-itovOcx); en el trnsito, invocacin, a voz en grito, con
la que se expresa el abatimiento y desnimo (K&xnNn); en el punto
de llegada, un vibrante remate del crescendo en el deseo culoquecido con arrebatos de furia, borrasca del corazn furente (OtXw
Para el efecto enftico de esta triple anfora, cf. Pndaro 1. 9. 46 ss.
(Soca us... x~!c... x~
xdrnOev). En Baquilides no se pasa de la
doble anfora: 3,79 ss. 5x
xn. Cf. O. Fehling, Dic Wiederholungsfiguren
una iI-ir Gebrauch bel den Griechen vor Gorgias Berln, 1969, 205 y, en general,
sobre estas figuras en la poesa lesbia, p. 101.
238
u~..
u...
SS
ios S. LASSO DE LA VEGA
ytvco8cn paiv6X~ O~tc 239), segn el tpico, luego consagrado, de la
11av~a ~pc.rroq. Por compulsa con la situacin presente de Safo,
parece desprenderse que la situacin pretrita, ahora recordada, fue
todava ms intensa y as, a OEivov empleado en la embocadura del
poema (y. 4) corresponde ahora (y. 18 a), destacado por el encabalgamiento, en tomos ms ensordecidos, ~aiv?~.g 8~iqv el motivo
del OO~og se entrelaza con el del deseo (y. 17 Otxco), se ampla
tomando sobre s un accidente (y. 18 a pcxiv?~g) y, a travs de la
anttesis (21-24> y del dilogo, se prepara de este modo su autonomizacin, se abre como agente en el y. 27 (001Joq qpps.
La situacin de la enamorada de antao es descrita, en un montaje hbilmente constratado, por simetra y polaridad con la caracterizacin de la diosa en su epifania. Los rasgos correlativos y contrapuestos, del tema y del antitema, se alinean como en orden dc
batalla, se agremian por parejas y as acentan la cara propia con
otra cara coadyuvante. Esta diosa retrata en su rostro la bienandanza quieta, inalterable, la beatitud inmutable. Para aplicar la ley
del reverso de la medalla no hace falta delinear corpreamente en
el aire el contorno del rostro de la amante desgraciada, la tempestad
superficial sobre su rostro, para que en su torno circule el aire y se
sienta bien el espacio. Es ms eficaz contrastar el rostro de la diosa
y los sentimientos de la mujer, cantar la felicidad de aqul y contar
el infortunio consuntivo de stos, haciendo discanto a su canto. Una
y otros se esfuerzan recprocamente en un dptico por oposicin
en claroscuro violento; a tan refulgentes resplandores se oponen
mrgenes de sombra, que les sirven de contrafigura de sombra, que
les sombrean los perfiles. En cuanto formas lingilsticas que estn
en correlacin con una categora de la percepcin> para confrontar
lo temporal con lo eterno y para marcar bien la calidad distinta de
lo terreno y de lo extratemporal, no hay sino que recurrir a una
contraposicin entre el nombre y el verbo, palabra temporal, a un
contraste lingilistico entre la esttica nominal y el dinamismo verbal.
La esencialidad del retrato de la diosa, su fijeza, se traduce en expresiones nominales, que nombran realidades estables, esencias; los
sentimientos de la enamorada, la variabilidad de los sentimientos
movientes, con sus cambios y recambios, del arrebato ertico se
traducen por expresiones verbales, contrastando el ser profundo con
239
Esquema homrico: cf, 0<1. 13, 54; U. 23, 894.
LA OUA PRIMERA DE SAFO
89
el estar pasajero, lo perdurable con lo efimero, lo constante con lo
cambiadero, con los accidentes huideros, la recortada claridad con
la naturaleza flotante:
[IKaLpa
Tttltov6a
u8a(aaaaK&Xnlxut, OtX yvec0
~aivX~
O~tq04O
&Oav&rco tp.oa~ir~
Felicidad y dolor, sonrisa y gritos y deseos, eternidad del gesto
divino contrapuesto a la temporalidad del rapto intermitente causado en el hombre por un dios (que a esto alude lxcx[votcn). La definicin es perfecta como un teorema. Su sentido es claro: los sentimientos de la amante son el testimonio de la esencia del amor y de
sus efectos; y las preguntas de la diosa retratan, naturalmente, la
concepcin sfica del amor como dolor, clamor y delirio. De otra
parte, si los dos personajes se contraponen tan resaltantemente es
para que su acercamiento sea ms eficaz. El ~ rrtirovoac; es un
giro coloquial afectuoso, amistoso, la pregunta de un padre a un
hijo, de un hijo a su padre o entre dos amigas 4k
Merece comentario especial la partcula 8T~TE 242 Este de nuevo
no apunta tanto a la diosa que demanda, Afrodita, a quien de continuo Safo vocea (as, Wilamowitz), cuando a Safo que de nuevo
sufre y de nuevo espera. No expresa impaciencia, sino comprensin
Sobre el carcter verbal de los adjetivos en .tX~q (y en -oVO, construitemas de presente, cf. A. Meillet, ~Sur le type de grec [Idtvt5Xpg,
Ruiz. Soc. ng. XXXIII 1932, 130 y P. Chantraine, La formatlon des no,ns en
gree anclen, Pars 1933, 235. El dativo lo entienden unos como locativo, otros
como modal y algunos como commodi (cf. y. 26 vot: codd.
241 Cf. Ar.
Vesp. 995 n&u~, udus.p uC ,r~,rovOa~, Menandro Georg. 84 u(
itt,tovGag utKvov. No slo en este punto se revela la rhesis de Afrodita como
una Trostrede: cf. Hymn. Eacch. 55-57, Hymn. Ven. 192-290 y vid. S. Fingerle,
~
dos
sobre
Typik der homerischen Reden, fis. Munich, 944, 84 ss.
242 En vv. 15 y 16 restituida por Hermann y en y. 18 adivinada por Seidier.
Los MSS. de Dionisio de Halicarnaso ofrecen W
~v uo, 8r6po, 8 iync, 8 s6us
<5s~po y 5s~rs son forniularios en la PrkXnoL~). Como sefiala 1 Denniston,
The Greek Particles, Oxford, 19662, 228, &~ enfatiza a la partcula temporal que
le sigue. En Homero hay ejemplos con a~, oli-r(~ y tambin con a5us (recogidos por 31 Rieckher en Fleckeis. Jahrbb., 1862, 474, nota 5), que son: II. 1,
340; 2, 225; 5, 448; 8, 139; 14, 364; 19, 134 y 21, 421; Oit. 9, 311; 10, 281; 22, 165.
Bekker, seguido por los editores modernos, impuso la grafa 89 a~u(s), pero
los cdices traen 8 a~u(s> (i. e. 8a3us). generalmente. En algunos ejemplos
homricos, la partcula expresa la sorpresa o fastidio ante cosas no agradables.
Situacin
ertica en
1!, 3, 383.
90
~os s, LASSO DE LA
VEGA
y afectuosidad por parte de Afrodita que se conduele. En todo caso,
no expresa irona condescendiente por parte de Afrodita, que embutiera en ese 8~6us su miajita de malicia, el tonillo malicioso, la
pincelada irnica, el granito de sal y, en definitiva, su amonestacin
discreta y elegante. Por ende, tampoco expresa, por parte de Safo,
autocrtica o irona ejercida consigo misma, esto es, la ironizacin
de su propio estado por parte de una ironista que sabe sonrerse
alguna vez de s misma. Un da cae Safo en amor y solicita la intervencin de los buenos oficios de Afrodita en estos pasos en que su
pasin se enreda, y luego la cosa cambia y aquel amor es agua
pasada. Otro da vuelve a caer en amor, se repite la historia y aquel
amor es capricho de estacin pasada. No, Safo no es una quisquiveleidosa. Confesada, muy confesada, contrita, muy contrita, hace
propsito de enmienda con voluntad penitente. Vala la presa la
caza? Pero lo que entra en el capillo sale con la mortaja y lo que
en la leche se mama en la mortaja se derrama. Safo no tiene escarmiento ni enmienda, es una enamorada incorregible, en asuntos de
amor su tenacidad humoral est por encima de todos los fracasos,
no ms por defecto de cabeza que por vicio de corazn. Y qu le
vamos a hacer, si la carne y el espritu, que son caedizos de suyo,
tienen sus flaquezas? Sus empeos de rectificacin, sus arrepentimientos son sinceros, pero intermitentes, conforme su corazn cambia de inquilino. Lo siente de todas veras; pero... y se repite la
historia. La irona es, a veces, veladura sentimental que cubre una
herida. A travs de una cerebracn exquisita y maliciosa Safo habra
decantado, con salada donosura, su propia irona en la irona de
las palabras de Afrodita. Esta interpretacin, en tono irnico, de
nuestro 8~ta es un error de Page
y al decir que est en error,
no se afirma que est en uno solo: ms adelante an volver sobre
este asunto de la irona, poco menos que omnipresente en la oda,
segn se ha visto por Page, pues el tema es ms vasto y otros
todava los argumentos que al autor britano le sirven de apoyatura;
qudese aqu cortado, para darle desarrollo y fin en una segunda
parte.
~,
243 Sappho and Alcaeus, 12-13. Sealado por muchos> a veces para
error de su propia cosecha: lo que le sucede a T. Krischer en pp. 4-8
en nuestra nota 135.
caer en
de o. e.
LA OUA PRIMERA DE SAPO
91
No, nuestro &-~1hs debe interpretarse en un contexto, amplio, de
ejemplos en la lrica arcaica, en un grupo pariente de autores que
usan y abusan del bordoncillo de tal partcula para constatar la reiteracin y el manifestarse de nuevo la pasin y los sentimientos
La repeticin de un mismo hecho es el camino que generalmente
nos induce a considerarlo como ley. La repeticin de lo acontecido
nos entreg la continuidad de la vida. Este descubrimiento debi de
producir, en el hombre, el natural estupor y la consiguiente atencin
religiosa. De hecho existen, como es sabido, formas lingijsticas especiales, en las lenguas antiguas, para oponer el iterativo al senielfactivo, como, por ejemplo, los imperfectos y aoristos griegos en
o algunos sintagmas consagrados para tal uso. Por otra parte,
tambin es sabido?* que la lengua potica arcaica (como la pintura
de nuestros primitivos) expresa, mediante la acumulacin de superficies, lo que ms adelante se expresar mediante volmenes de
intensidad. Al aplicarle un resonador iterativo adecuado, los procesos
se agrandan y, a la oreja griega, un otra vez indica tambin intensidad del afecto. En los textos lricos, a los que me refiero, el descubrimiento de que la pasin, concretamente la amorosa, se repite
sub specie iterationis es algo que cada poeta ha tratado con diferente sensibilidad, de acuerdo con el diverso sabor del momento y
con las diferencias de temperamento. As Br~5n, mdulo en que se
adensa la experiencia, est expuesto a contraer connotaciones diversas: de alegra (Alcmn 59 a 1.), preocupacin (Ibico 287 P.: ciua),
un cierto claroscuro emocional (Safo 130, 1 247).,. Para citas bastan;
pero afladir que no se ha preterido notar la inflacin de esta particula en Anacreonte, que la dice a cualquier punto248 en sus can-
B. Suel, Las fuentes del pensamiento europeo, 104-10.
No hace a nuestro caso dirimir si como hecho de lengua o como realiza-
244 Cf.
245
cin de habla (a partir del valor aspectual durativo, para el imperfecto. y en
realizaciones contextuales, para el aoristo). Cf. en general W. Porzig, fndogerm.
Forsch. XLV 1939, 152 ss.
~< Cf. 1-!. Fnkel, Dichtung und Philosophe des frUhen Griechentums, Munich, 19621, 240-41.
247 Cf. 22, 11. En diferente contexto: 127. Sin contexto: 83, 4 y 99 col. Y 23.
En Alceo: A 61 (dub.), A 26, 6<?).
248 Once veces segn el Thdex verborum de la edicin de B. GentiIi (Roma,
1958, 5. u. ntius); pero, reduci6ndonos a los referidos a amor, quedan fr. 358,
413, 428, 376 Page, aadiendo 900 y 394b en los que el agente no es el dios del
amor, Sitio el propio poeta.
92
JOSA 8. LASSO DE LA VEGA
ciones volanderas postprandiales, lindas y superficiales coplas entonadas nter pocula en la fiesta de copas alegres. La exageracin,
el uso recargado del rasgo acta como cristal de aumento que diferencia el manierismo y la voz de falsete de la autenticidad y del
estilo verdadero. El oro de ley primitivo aparece cambiado en cuartos: tiramos al aire la moneda, para sonara, y la encontramos falsa.
El enviscamiento en el juego, la frecuente repeticin, otra y otra
vez, de este otra vez revela la deturpacin que en seguida ha
sufrido el procedimiento hasta advenir puro jugueteo literario sin
profundidad, scherzo, ejercicio intranscendente (pero quin le
reprochar a Anacreonte que su poesa no sea lo que otras, con tal
que sea bienhumorada poesa llena de mnimas delicias y deliciosas
nonadas, que a veces pican que rabian, tan diferente de la manera
lamida, dulce, amerengada de las anacrenticas?). No deja de ser
todo un smbolo que algunos hayan visto en tal
anacreonteo
una especie de rappel verbal para agrupar, con un empiezo semejante, los poemas, esto es, un procedimiento atingente a la composicin de conjuntos literarios
No hay tal cosa; pero el toque
diferencial reside en que el 8~5-r anacreonteo lo encontramos enfriado, falso y aguado, tanto como autntico y cargado de sentido
el de Safo. La emocin original, de estremecimiento y asombro, ha
perdido su frescura hasta convertirse en un tpico cansado y embustero, que la poesa posterior a Anacreonte no tard en jubilar.
~.
No s si Reinhold Merkelbach ~
se daba cuenta de que a una
trivializacin parecida a la anacreontea (mejor dicho, a algo peor)
llevaba su interpretacin del triple Sr~-ra de nuestra oda como alusivo a un relevo rutinario, y casi profesional, de las bellezas del taso.
stas eran muchachas casaderas que, un da, un galn tomaba por
novias y se marchaban. A las correspondientes pompas conyugales
dedicaba Safo sus epitalamios y canciones de boda, y a las novias
les daba aquellos conmovedores adioses. Algunas veces, tal o cual
ingrata dejaba a Safo y se iba al crculo de Andrmeda u otra rival
cualquiera, y Safo le dedicaba sus lamentaciones y lloriqueos de despedida. Esas muchachas formaron parte de tIlas muertos, fueron
signo de un instante, se han ido deshaciendo en la desmemoria, se
249
A esto se
grecque, 185.
250 En p.
refiere fl. A. van Groningen, La composition ittraire archoitque
6 de
Sappho und ilir Krcis>, pi.
ci
1956, 1-29.
LA ODA PRIMERA DE SAFO
93
han borrado y Safo ha puesto sus ojos en otras amadas transitorias
de nuevo, otra vez: rutinas del oficio! ... Repito, otra vez, que
6r~C-rs en los versos 15 y 16 se refiere a un manifestarse de nuevo
el dolor y sus lamentos, y advierto ahora que slo en el tercer
8r~i5-rs (y. 18), al cambiar el sujeto (ya no Safo, sino Afrodita), vale
por cesta vez, es decir, pregunta por un nuevo an2or hacia una
nueva persona. Hay, pues, un nuevo caso amoroso; pero no tres, ni
una docena. Se indica que el caso no es nuevo, simplemente. Nos
presenta a una Safo que no es la primera vez que ama y busca
correspondencia, simplemente. (De eso se trata, de ganar un nuevo
amor, no de volverlo a ganar, es decir, que no se trata de una queja
de Safo porque la dejan; pero la naturaleza exacta del caso no
estamos todava en condiciones de diagnosticara).
(Con tinuar)
Jos
5.
LASSO DE LA VEGA
También podría gustarte
- Aromaterapia y Diosas On Line PDFDocumento29 páginasAromaterapia y Diosas On Line PDFMainumby Vera Kuña50% (2)
- Libro de Trabajo Con DEIDADES AutorAriesDocumento8 páginasLibro de Trabajo Con DEIDADES AutorAriesazra100% (3)
- Si No El Invierno, Anne CarsonDocumento7 páginasSi No El Invierno, Anne CarsonIleana DiotimaAún no hay calificaciones
- Safo AfroditaDocumento3 páginasSafo AfroditaRomina CuelloAún no hay calificaciones
- Analisis de Tres Piezas de Hildegard Von Bingen. Fractales y HomoerotismoDocumento22 páginasAnalisis de Tres Piezas de Hildegard Von Bingen. Fractales y HomoerotismoSeferina BeataAún no hay calificaciones
- Exposición Salmos. Características Literarias, Indicaciones y TerminologíaDocumento2 páginasExposición Salmos. Características Literarias, Indicaciones y TerminologíaVictor ParraAún no hay calificaciones
- La Oda Primera de SafoDocumento85 páginasLa Oda Primera de SafoPolinniaAún no hay calificaciones
- El Vocabulario Poetico LiterarioDocumento5 páginasEl Vocabulario Poetico LiterarioLeonardo MontealegreAún no hay calificaciones
- Dialnet ParalelismosLexicosEnElLenguajePoeticoDelRomanCour 864105 PDFDocumento15 páginasDialnet ParalelismosLexicosEnElLenguajePoeticoDelRomanCour 864105 PDFpaulaAún no hay calificaciones
- Cantar de RavasiDocumento11 páginasCantar de RavasiJesús Tamayo HernándezAún no hay calificaciones
- Cantar de Los Cantares - DICCIONARIO DE TEOLOGÍA BÍBLICADocumento9 páginasCantar de Los Cantares - DICCIONARIO DE TEOLOGÍA BÍBLICAJaime Goyes AcostaAún no hay calificaciones
- Cantar de CantaresDocumento11 páginasCantar de CantaresAnderson Márquez PaniaguaAún no hay calificaciones
- Andrés Tabárez - La Poesía de Virgilio en Traducción de Aurelio Espinosa Polit (1961)Documento14 páginasAndrés Tabárez - La Poesía de Virgilio en Traducción de Aurelio Espinosa Polit (1961)mvillanavAún no hay calificaciones
- AkathistosDocumento74 páginasAkathistossk9348392Aún no hay calificaciones
- A Propósito de Un Canon Enigmático de Ramos de Pareja - Javier GoldárazDocumento22 páginasA Propósito de Un Canon Enigmático de Ramos de Pareja - Javier GoldárazSandGeorgeAún no hay calificaciones
- Una Aproximacion Al Villancico-Jacara PDFDocumento18 páginasUna Aproximacion Al Villancico-Jacara PDFAnonymous LpVbrZOOVAún no hay calificaciones
- La Cautiva AnalisisDocumento19 páginasLa Cautiva Analisisantonellitazapata100% (2)
- AliteraciónDocumento6 páginasAliteraciónJulián ArdilaAún no hay calificaciones
- Os Conjuro Hijas de Jerusalen. Acercamiento Textual PDFDocumento18 páginasOs Conjuro Hijas de Jerusalen. Acercamiento Textual PDFJuan SalgadoAún no hay calificaciones
- Capítulo11 - INTERPRETANDO LA BIBLIADocumento8 páginasCapítulo11 - INTERPRETANDO LA BIBLIAFabiola SalgadoAún no hay calificaciones
- Obras de Arte Mayor y MenorDocumento40 páginasObras de Arte Mayor y MenorYerko David Acosta DragicevicAún no hay calificaciones
- Prólogo SextinasDocumento20 páginasPrólogo Sextinasstebanoff100% (3)
- El Hexámetro DactílicoDocumento17 páginasEl Hexámetro DactílicoKay Da SilvaAún no hay calificaciones
- Hexámetro DáctiloDocumento17 páginasHexámetro DáctiloLevi JohnstonAún no hay calificaciones
- Poesía TrovadorescaDocumento13 páginasPoesía TrovadorescaMaría PalermoAún no hay calificaciones
- Sobre Aliteraciones y AlternanciasDocumento24 páginasSobre Aliteraciones y AlternanciasCarolinaAún no hay calificaciones
- Nuevos Fragmenteos de Safo Traducción y Análisis PDFDocumento23 páginasNuevos Fragmenteos de Safo Traducción y Análisis PDFPatriBronchalesAún no hay calificaciones
- Lírica griega arcaica (poemas corales y monódicos, 700-300 a.C.)De EverandLírica griega arcaica (poemas corales y monódicos, 700-300 a.C.)Aún no hay calificaciones
- KainosDocumento13 páginasKainosElías González Scarangella0% (1)
- Fondo y Forma en La CautivaDocumento17 páginasFondo y Forma en La CautivaPatricia AlejandraAún no hay calificaciones
- ¿Hexámetros en Rubén Darío - María Delia Buisel de SequeirosDocumento10 páginas¿Hexámetros en Rubén Darío - María Delia Buisel de SequeirosCristóbal DazaAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de La Poesia HebreaDocumento5 páginasCaracteristicas de La Poesia HebreaLuis Alberto Rios DiezAún no hay calificaciones
- La Perfección de Algunos Endecasílabos Imperfectos en GarcilasoDocumento18 páginasLa Perfección de Algunos Endecasílabos Imperfectos en GarcilasoJuan Manuel Santos GonzálezAún no hay calificaciones
- Coluto-El Rapto de HelenaDocumento30 páginasColuto-El Rapto de HelenaAnonymous pytmcitAún no hay calificaciones
- Cueca MetricaDocumento31 páginasCueca MetricaRobinson Perez CuadraAún no hay calificaciones
- Cuartero-La Poética de Alcman-CFC-Año 1972, Número 4 PDFDocumento36 páginasCuartero-La Poética de Alcman-CFC-Año 1972, Número 4 PDFeduardo alejandro arrieta disalvoAún no hay calificaciones
- 2204 2206 2 PBDocumento66 páginas2204 2206 2 PBLu LúAún no hay calificaciones
- Notas Estilísticas Sobre El Himno Homérico A Demé Ter: Antonio VillarrubiaDocumento11 páginasNotas Estilísticas Sobre El Himno Homérico A Demé Ter: Antonio VillarrubiaWilliam Yauri ChávezAún no hay calificaciones
- Libro de Los SalmosDocumento14 páginasLibro de Los SalmosRené Higuera100% (1)
- Algunos Recursos Ritmicos de Hijos de La IraDocumento10 páginasAlgunos Recursos Ritmicos de Hijos de La IraChuckAún no hay calificaciones
- Las Resonancias de Horacio en Fray Luis de LeonDocumento14 páginasLas Resonancias de Horacio en Fray Luis de LeonValentín MijoevichAún no hay calificaciones
- TRIDECASILABOSDocumento23 páginasTRIDECASILABOSMiguel angel de la cruzAún no hay calificaciones
- Coluto, El Rapto de Helena PDFDocumento34 páginasColuto, El Rapto de Helena PDFAlejandro BartraAún no hay calificaciones
- Comentario Texto Fray Luis de León y Garcilaso Egl. IIDocumento3 páginasComentario Texto Fray Luis de León y Garcilaso Egl. IIla ludotecaAún no hay calificaciones
- Catulo, Carmen I, III, V, XIII (Con Comentarios)Documento13 páginasCatulo, Carmen I, III, V, XIII (Con Comentarios)Tomas Alcaraz JuezAún no hay calificaciones
- Idilio IDocumento13 páginasIdilio ICelina UgrinAún no hay calificaciones
- Fondo y Métrica La CautivaDocumento14 páginasFondo y Métrica La CautivaaaronmgAún no hay calificaciones
- Dialnet ObservacionesAcercaDeLaRima 6468191Documento19 páginasDialnet ObservacionesAcercaDeLaRima 6468191AaaAún no hay calificaciones
- Las Preguntas - Pablo NerudaDocumento7 páginasLas Preguntas - Pablo NerudaSimon Gabriel Tagle ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Aulularia Comentario Molina SanchezDocumento20 páginasAulularia Comentario Molina Sanchezcleis_95Aún no hay calificaciones
- Análisis Estructural de Textos Poéticos (Práctica 4 y 5)Documento12 páginasAnálisis Estructural de Textos Poéticos (Práctica 4 y 5)Luis Martínez-Falero GalindoAún no hay calificaciones
- Modelo de Comentario EstructuralDocumento6 páginasModelo de Comentario EstructuralLorena LadywhoAún no hay calificaciones
- Un Poema de SáfoDocumento4 páginasUn Poema de Sáfogoyofeliz100% (1)
- Poesía de Fray Luis de leon-ORDUNA PDFDocumento12 páginasPoesía de Fray Luis de leon-ORDUNA PDFThalassa MarisAún no hay calificaciones
- El Himno en Grecia, Un Género Narrativo.Documento16 páginasEl Himno en Grecia, Un Género Narrativo.Ignasi Vidiella PuñetAún no hay calificaciones
- El Versículo en El Verso Libre EndecasílaboDocumento19 páginasEl Versículo en El Verso Libre EndecasílabolucasandinoAún no hay calificaciones
- Regla ArqueométricaDocumento14 páginasRegla ArqueométricaPOCTLI100% (1)
- Generos LiricosDocumento11 páginasGeneros LiricosyazminondretonyAún no hay calificaciones
- Perdido voy en busca de mí mismo: Poemas y acuarelasDe EverandPerdido voy en busca de mí mismo: Poemas y acuarelasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Dioses GriegosDocumento4 páginasDioses GriegosAfe Ala100% (1)
- DiosesDocumento8 páginasDiosesRodrigo CamposAún no hay calificaciones
- Taller 1. Introduccion A La PsicologiaDocumento15 páginasTaller 1. Introduccion A La PsicologiaDanitza GutierrezAún no hay calificaciones
- Razonamiento Matemático: Pregunta N 01Documento15 páginasRazonamiento Matemático: Pregunta N 01Jenner CuzquipomaAún no hay calificaciones
- Platon - El BanqueteDocumento52 páginasPlaton - El BanquetedaniAún no hay calificaciones
- Hesíodo - El Escudo de HeraclesDocumento7 páginasHesíodo - El Escudo de HeraclesmojueloAún no hay calificaciones
- PerséfoneDocumento4 páginasPerséfoneHeymi Carolina Ramos RamirezAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas 10 y 10Documento17 páginasMitos y Leyendas 10 y 10Mauri Tapia LeonAún no hay calificaciones
- MITOLOGÍA GRIEGA - Trabajo ReligionDocumento16 páginasMITOLOGÍA GRIEGA - Trabajo ReligionmantelecsolarAún no hay calificaciones
- Afrodita - Tarea MillaDocumento6 páginasAfrodita - Tarea MillaIsma ValderramaAún no hay calificaciones
- Prometeo y El Robo Del FuegoDocumento2 páginasPrometeo y El Robo Del FuegoClaudia Diaz40% (5)
- Mitologia Griega y Romana.Documento107 páginasMitologia Griega y Romana.susanazan100% (1)
- 45 Historia y Epistemología PDFDocumento132 páginas45 Historia y Epistemología PDFJosé Alonso Andrade SalazarAún no hay calificaciones
- TIERRA Y AIRE. Darby CostelloDocumento274 páginasTIERRA Y AIRE. Darby CostelloHumberto Brum100% (4)
- Poesia y CrimenDocumento132 páginasPoesia y Crimenlearto lerAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento13 páginasUntitledDayan ATAún no hay calificaciones
- Antonio Canova Eros y PsiqueDocumento10 páginasAntonio Canova Eros y PsiqueJOSÉ LUIS TRUJILLO RODRÍGUEZ100% (1)
- Trabajo GriegosDocumento11 páginasTrabajo GriegosCatiPinoAún no hay calificaciones
- Cuerpos de Mujeres en La Ceramica ClasicDocumento46 páginasCuerpos de Mujeres en La Ceramica ClasicNancy RojasAún no hay calificaciones
- AfroditaDocumento4 páginasAfroditaSinclair BobyAún no hay calificaciones
- PiscisDocumento3 páginasPiscisPablo Emilio RodriguezAún no hay calificaciones
- MitologíaDocumento13 páginasMitologíaPaular polAún no hay calificaciones
- El Origen de La Imagen y La Estética Antigua en Grecia (II)Documento15 páginasEl Origen de La Imagen y La Estética Antigua en Grecia (II)TcarolAún no hay calificaciones
- Diccionario MitológicoDocumento17 páginasDiccionario MitológicoFonsecaGonzalezAún no hay calificaciones
- Ensayo DefinitivoDocumento6 páginasEnsayo DefinitivoThe AndreeAún no hay calificaciones
- Afrodita MonografíaDocumento2 páginasAfrodita MonografíaRamón Sebastían Chanqueo CariqueoAún no hay calificaciones
- Dioses Griegos - America FinalDocumento87 páginasDioses Griegos - America FinalWalter MaikAún no hay calificaciones
- Ensayo LenguajeeeDocumento14 páginasEnsayo LenguajeeeSandra Elízabeth Urzúa RojasAún no hay calificaciones