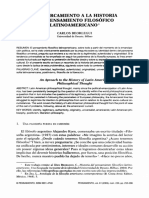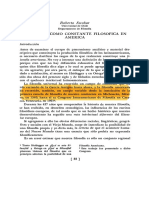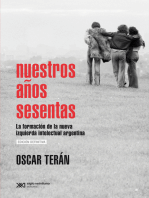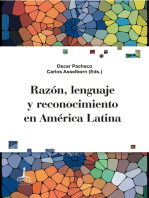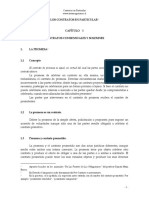Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
America Latina2
America Latina2
Cargado por
jnosejuan45Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
America Latina2
America Latina2
Cargado por
jnosejuan45Copyright:
Formatos disponibles
Leopoldo Zea, Amrica Latina en sus ideas.
Coordinacin e in-
troduccin por Leopoldo Zea. Mxico, UNESCO - Siglo XXI,
1986, 499 p.
La UNESCO presenta este volumen dedicado a la historia
social y cultural de las ideas con el objeto de abordar el estudio
de las expresiones ms singulares de la cultura de Amrica Latina
(AL), con el intento de superar una concepcin fragmentada en
pos de otra ms estructural en la que sea posible la apreciacin
de los valores del Oriente y del Occidente.
El principio que integra los distintos estudios es la creencia
en un devenir comn de AL. Por esta razn, los pensadores reuni-
dos hacen profesin de unidad continental y ponen en evidencia,
como expresa Leopoldo Zea, la "historia de las ideas que los la-
tinoamericanos se han hecho de su historia". Sin embargo, no son
los orgenes de un pasado remoto lo que les ha interesado, sino
la historia de "un presente vivo y por vivo, conflictivo, discutido
y discutible". Ms all de toda resignada quietud en los pensa-
dores analizados, la conciencia de ruptura a la vez que de afir-
macin de lo propio los condujo a reflejar en la accin las movi-
lizadoras ideas que sostenan en calidad de un pensamiento ut-
pico y ucrnico.
Ante las acciones encubridoras y sometedoras de las sucesi-
vas conquistas padecidas por AL y que endeudaron su futuro, el
eje axiolgico que vertebra los trabajos es la idea de un mundo
ms justo y la reiterada aspiracin a la libertad que expresa nues-
tra cultura.
Los trabajos se organizan en tres grandes temas:
1. "AL. en la historia de las ideas", cuyos autores son Jaime
Jaramillo Uribe, Arturo A. Roig, Francisco Mir Quesada,
Abelardo Villegas y Samuel Silva Gotay.
2. "AL. y el mundo" es el tema sobre el que discurren Arturo
Ardao, Noel Salomn, Juan A. Oddone, Carlos Bosch Gar-
ca, Carlos Real de Aza y Roberto Fernndez Retamar.
3 . "AL. en su cultura, identidad y diversidad" congrega loa
225
226
RESEAS BIBLIOGRFICAS
escritos de Lourdes Arizpe, Rene Depestre, Mara Elena
Rodrguez Ozn, Benjamn Carrin, Javier Ocampo Lpez,
Gregorio Weinberg, Ruhn Bareiro Saguier, Miguel Rojas
Mix y Carlos Magis.
Ocioso sera destacar la importancia de los tres temas elegidos
y la receptividad que pueden suscitar en los lectores americanos
vueltos insistentemente hacia el ser humano, sus ideas, su contor-
no, sus problemas sociales, el carcter de su cultura y su unidad
y diversidad.
Parece oportuno escoger el contenido de algunos trahajos
representativos de los temas del volumen, aunque en verdad se
justificara la sntesis de todos sin exclusin.
Arturo A. Roig en "Interrogaciones sohre el pensamiento fi-
losfico" se dedica a recoger las cuestiones que han despertado
un inters creciente en AL.: el prohlema del pensamiento filo-
sfico, sus caracteres y desarrollo.
1. Comienza por sealar que la unidad y diversidad que
connota a la cultura latinoamericana y sus relaciones con factores
econmicos, antropolgicos, lingsticos y polticos, es extensiva,
de igual modo, al pensamiento latinoamericano en su transcurrir.
Sin embargo, "No se trata de postular formas ilusorias de unidad,
sino de propender a la integracin dialctica de lo uno y lo di-
verso".
2. El mismo tema de la unidad, diversidad y extensin del
pensamiento filosfico latinoamericano nos lleva a detenernos en
las formas en que ese pensamiento se ha materializado y en el
tipo de sujeto productor de esos discursos filosficos. Diversas han
sido las respuestas a este prohlema. Por un lado el academicismo
lo ha reducido a una concepcin de la filosofa como saber puro.
Por otro, el historicismo se ha abocado a una interpretacin de
las ideas en relacin con los contextos sociales. Debe aadirse
que la sociologa del saber y la teora crtica de las ideologas han
reforzado esta ltima tendencia. Dentro de estos lineamientos se
ha desenvuelto la llamada historia de las ideas que incluye el
pensamiento de las culturas autctonas como tambin las ideas
que aparecen en escritos polticos, econmicos, literarios, socio-
lgicos, etc.
3. En relacin con lo previamente sealado, Roig alude a
lo que se ha denominado nuestro ente histrico cultural. Las
LEOPOLDO ZEA
227
respuestas ofrecidas no siempre han tenido en cuenta la distin-
cin entre el ser y el deber ser. Esa caracterizacin ha oscilado
entre un pragmatismo y eticismo, por un lado, y un trascenden-
tismo por el otro, segn las races culturales reconocidas. Una
variante ha sido la caracterizacin de nuestro hombre respecto
del norteamericano y del europeo.
La determinacin de nuestro ente intelectual es problema que
se ha vinculado con la cuestin de si existe o no una filosofa en
AL. y tambin qu se entiende por filosofa.
La corriente bistoricista ms que preguntar por la presunta
naturaleza del pensador latinoamericano ha vinculado al filsofo
con las respuestas sociales y polticas de una poca dada.
4. La historiografa filosfica latinoamericana y sus cues-
tiones metodolgicas son otros de los interrogantes que han sur-
gido. A los primeros intentos que arrancan ya desde mediados
del siglo pasado, no son ajenos ciertos principios y categoras his-
toriogrficas emanadas del positivismo y ain vigentes en algunos
aspectos.
Esa misma historiografa filosfica muestra diferencias doc-
trinarias segn su ubicacin dentro de una postura latinoameri-
cana o panamericanista; entre aquellos que adhieren a una tra-
dicin academicista frente a una tendencia de origen historicista.
Tambin es posible distinguir por su formacin a los dedicados a
la historia de las ideas que acusan una formacin a partir de las
ciencias sociales frente a aquellos que provienen del campo de la
filosofa y de la historia. En la historiografa acadmica se seala
el tradicionalismo versus el modernismo. Por su parte la produc-
cin latinoamericana de cuo bistoricista, en este rico panorama,
es una de las corrientes ms vigorosas por sus cultores.
En la actualidad una lnea de la historiografa hunde sus
races en la etapa de reaccin antipositivista.
En opinin de Roig es posible constatar una profusa elabo-
racin sobre filosofas nacionales, como las que correponden a
Brasil, Mxico, Uruguay y Argentina. Permanecen an en el d-
bito otras de carcter general.
Se suma a esta labor aquella que desde el extranjero realizan
grupos en Estados Unidos, Francia y Blgica; en algunos casos
con la colaboracin de investigadores latinoamericanos.
228
RESEAS BIBLIOGRFICAS
5. A la problemtica de la necesidad de un filosofar ame-
ricano como tal contribuy la influencia de Ortega y Gasset, a
travs de las nociones de perspectivismo y circunstancialismo, que
se hizo presente en todo el continente; en Mxico con la labor de
Jos Gaos y el movimiento editorial all gestado a partir de la
dcada del cuarenta y en la \rgcntina, de un modo manifiesto, a
travs de su teora de las generaciones utilizada, an hoy como
mtodo historiogrfico.
Ante aquellos que no hallaron un filosofar autntico, el pro-
ceso historicista ha ido tomando conciencia de la "funcin social
del pensamiento en todas sus expresiones". En este sentido se ha
trabajado para mostrar que las formas concretas de filosofar se
han dado ante circunstancias que son siempre originales. Esta co-
rriente tiene el mrito de haber comprendido que la filosofa es
una funcin de la vida y por ende est en relacin con otras activi-
dades del sujeto tales como la poltica, la economa y la religin.
Superada la etapa de exigencia de originalidad del pensar fi-
losfico latinoamericano, se ha intentado rescatarlo como una res-
puesta teortica desde la cual se pretende asumir una praxis. La
teora de la dependencia ha jugado un papel decisivo que ha im-
pregnado otros campos de la historiografa. Desde mediados de
la dcada del setenta la exigencia de una ampliacin temtica y
de una renovacin metodolgica propuesta por la historia de las
ideas, entre los cuales se encuentra el propio Roig, se presenta
como el aspecto ms importante del historicismo.
6. Por lo dems, la pregunta por el comienzo de la filo-
sofa en latinoamrica debe abrirse a la nocin ms amplia de
pensamiento que abarca no slo a la filosofa expresada con-
ceptualmente sino a otros modos de representacin de la vida.
Ese inicio podra ser indagado a travs de la experiencia de
ruptura frente a otra cultura, la europea, como es el caso del pen-
samiento nahuat.
En verdad el problema del comienzo puede plantearse a par-
tir de lo que Hegel llam la conciencia de s y para s del hom-
bre pensante latinoamericano en doble actitud, teortica y axio-
lgica, fundamento de una praxis poltica. Desde este punto de
vista los escritos alberdianos seran el primer momento de una
filosofa americana. Estas consideraciones no impediran, por ejem-
LEOPOLDO ZEA
229
po, reconocer en la ltima escolstica la exigencia de adecuar el
pensamiento filosfico a nuestra realidad latinoamericana.
No obstante, esta concepcin instrumental de la filosofa no
ha podido ser superada satisfactoriamente por el academicismo
de pocas posteriores que han hecho coincidir el comienzo de la
filosofa con su propia historia, ignorando la facticidad que le ha
dado lugar.
7. Un aspecto no menos importante de este espectro de in-
terrogantes incluye el tema de la periodizacin de nuestro pensa-
miento que en un primer momento se constituy sobre la idea
de asincrona y ausencia de tradicin a partir de la historiografa
filosfica europea.
El desconocimiento de las particularidades que el desarrollo
de las ideas ofrece en AL. torna perentorio el anlisis de las ca-
tegoras sobre las cuales se ha asentado la periodizacin, entre
ellas las de sincrona/asincrona; continuidad/discontinuidad;
romanticismo/positivismo;... Sin embargo, la teora crtica de
las ideologas han aportado nuevas herramientas metodolgicas
para corregir limitaciones impuestas por la periodizacin tradi-
cional.
8. El proceso histrico desde el siglo XIX hasta nuestros
das se ha interpretado a partir de distintas oposiciones: civili-
zacin/barbarie; interior/litoral; campo/ciudad; europesmo/
americanismo. La actitud valorativa en la preferencia por algu-
nos de los trminos de esas oposiciones y de otras que podran
agregarse es indicadora de la pertenencia a distintos grupos so-
ciales por parte de los historiadores. Vale acotar que esas prefe-
rencias han sufrido cambios a lo largo de la historia e incluso en
la produccin de un mismo autor.
Arturo Roig agrega que un reciente aporte historicista ha
propuesto en lugar del antagonismo europesmo/americanismo, un
dilogo abierto de las culturas manteniendo una posicin crtica
y autocrtica.
9. Una cuestin no menos importante que menciona nues-
tro autor es la abierta en torno a la funcin de la filosofa en AL.
y las pautas de ese pensamiento. El eje sobre el cual se ha mo-
vido esta interrogacin ha sido una valoracin de la filosofa
230
RESEAS BIBLIOGRFICAS
como funcin de la vida que a su vez ha dado lugar a una "teora
de los modos histricos del filosofar latinoamericano".
Por lo dems este mismo cuestin amiento gener en los lla-
mados filsofos fundadores la elaboracin de un deber ser de
la filosofa que ha sido ampliamente cuestionado.
En el replanteo de la pregunta y sobrepasando el instrumen-
talismo, los nuevos tiempos han actualizado el valor tico, pol-
tico y pedaggico de la filosofa. El saber terico ha sido dimen-
sionado en apoyo de una universalidad que posibilite el encuen-
tro cultural por un filosofar abierto.
Sobre el final de este apretado comentario cabe sealar la
preferencia de nuestro autor por un pensamiento construido so-
bre categoras dinmicas que permiten al sujeto histrico seman-
tizar en funcin de la liberacin a la vez que ser responsable de
su propia construccin.
El trabajo de Roberto Fernndez Retamar "Amrica Latina
y el trasfondo de Occidente" nos retrotrae en primer lugar a la ex-
presin AL. en la denominacin bolivariana que abarcaba a las
"repblicas ameri canas. . . antes colonias espaoles" y a la expre-
sin de Jos Mart "Pueblo, y no pueblos, decimos de intento,
por no parecemos que hay ms que uno del Bravo a la Patagonia".
Con respecto a Occidente, modernamente el trmino apunta
a un contenido cultural pero tambin hace referencia al modo
de produccin capitalista frente al cual AL. entra a formar parte
de la historia mundial.
Las primeras visiones sobre el encuentro de estas dos partes
del mundo han partido de un cubrimiento del hecho, tan re-
petido en la historia, del sojuzgamiento de una comunidad por
otra. Y esto, siguiendo a Fernndez Retamar, porque en el des-
cubrimiento el hombre de estas tierras pas a ser objeto y no
sujeto de la historia en el mismo nivel del paisaje, la flora y la
fauna. Desde la perspectiva de los que sobrevivieron al encuen-
tro inicial aquel choque entre AL. y Occidente fue una heca-
tombe.
Pginas de Bernardino de Sahagn o los textos compilados
por Miguel Len Portilla en su libro Visin de los vencidos mues-
tran el espanto y el horror de stos, que adems son llamados
brbaros. Esas primeras visiones fueron compartidas por los ne-
LEOPOLDO ZEA
231
gros o lo que es lo mismo el indgena importado que se hizo
necesario por la extincin del autctono. Son pocos los testimo-
nios escritos que quedan de stos, tal como los del cubano Juan
Francisco Manzano de comienzos del siglo XIX.
Sobre la base de la pirmide social constituida por indios j
negros se alz un feudalismo con incipiente capitalismo que tra-
taba de imponerse. Esta situacin de inferioridad se revela en
una conciencia de identidad propia de indios y negros pero que
tarda en su manifestacin clara con respecto a los descendientes
de los conquistadores. El criollo, ese nacido de este lado del Atln-
tico, es el que prefiere se le llame americano en lugar de espaol.
Es lento el proceso de conciencia que lleva a la concreta ruptu-
ra encarnada en las guerras de la independencia. Este singular
hecho da lugar a la pregunta por el ser de Amrica formulado
frente a metrpolis que aparecan dentro de la leyenda negra.
Desde este enfoque, desprenderse de ellas era tambin un paso
a la modernizacin que daban esas naciones. La situacin fue
diferente frente a pases dominantes como Francia, Inglaterra y
Holanda.
Desde nuestro autor, el proceso de dependencia con Occiden-
te presenta tres momentos de inflexin: la revolucin haitiana
de fines del siglo XVIII y principios del XIX; la separacin del
resto de las colonias a partir de 1810 y la independencia de Cuba
a fines del siglo XIX. Los dos primeros momentos corresponden
a la lucha contra el colonialismo mientras que el ltimo es la opo-
sicin frente al naciente imperialismo. Tambin son diferentes los
proyectos de esas rupturas. Las primeras fueron luchas para con-
solidar burguesas nacionales mientras que el ltimo, siguiendo
los lincamientos de Jos Mart, tendi a la segunda independencia.
La revolucin de Hait que muchas veces pasa desapercibida
en tanto comienzo de la primera independencia, presenta como ca-
racterstica el ser revolucin de esclavos y que su jefe, Toussaint
L' Ouverture, proclamara la igualdad, el antiesclavismo y anticolo-
nialismo. Las ideas de la revolucin francesa fueron desconocidas
en la praxis de Occidente frente a Amrica.
La repercusin de esta revolucin en el Caribe fue neutrali-
zada por la accin de los latifundistas al reforzar los nexos con
232
RESEAS BIBLIOGRFICAS
las respectivas metrpolis. De all el hecho de que las ltimas
colonias americanas hayan pertenecido a Inglaterra y Holanda.
Con respecto a Hait se anota que, si bien fue la primera en
la independencia fue tambin la primera en convertirse en neoco-
lonia, aunque esta vez con respecto a Estados Unidos.
La organizacin de las nuevas naciones estuvo precedida de
la ruptura poltica y su proyecto de unificacin fracas dando
lugar a la fragmentacin propicia a la dominacin de Occidente.
1 pensamiento de Bolvar de afianzamiento de lo propio,
frente a lo europeo se contina en Mart, e incluso en nuestros
das se marca a la revolucin cubana de 1959 como su culminacin.
Las burguesas nacionales que gestaron la independencia po-
ltica tenan como meta sobrepasar a las metrpolis espaolas o por-
tuguesas para convertirse en occidentales de ultramar. Esta perspec-
tiva tuvo fcil arraigo en el cono sur, es decir en regiones donde la
presencia indgena era menos fuerte.
Andrs Bello manifiesta este sentimiento de pertenencia a Oc-
cidente sin desconocer la influencia benfica de Espaa como agente
de la misin civilizadora que camina de Oriente a Occidente. Tam-
bin en Sarmiento encontramos que civilizacin no slo alude a
la ideologa de una burguesa emprendedora sino que significa lo
occidental contrapuesto a las realidades americanas. JXo falta la co-
rroboracin ae esta idea en Juan Bautista Alberdi en fiases y pun-
tos de partida para la organizacin poltica de la Repblica Arh
gentina en la que se da un pensamiento diferente al que inspir
la obra de los libertadores.
La introyeccin de ideologa y racismo occidentales es vista
como un modo de facilitar la tarea de apropiacin continua de
Occidente.
Este enfoque tiene su contraparte en actitudes bien distintas
como las de Jos Victorino Lastarra y Francisco Bilbao. El pri-
mero en su libro La Amrica al referirse a las relaciones con Euro-
pa apunta que el nico inters hacia Amrica es el industrial, Bil-
bao en su Amrica en peligro seala '"la grande hipocreca de cu-
brir todos los crmenes y atentados con la palabra civilizacin",
o tambin exclama "Qu bella civilizacin aquella que conduce
en ferrocarril y la esclavitud y la vergenza!".
El nuevo tiempo que reclamaba Bilbao, Fernndez Retamar
lo ubica en el presente de Cuba.
LEOPOLDO ZEA
233
La nueva colonizacin de Amrica fue propiciada por pen-
sadores cuyos mritos en otros aspectos no se ignoran. Las nacio-
nes hegemnicas en esta neocolonizacin han sido Inglaterra y
Estados Unidos.
El proceso que lleva a la segunda independencia de Amrica
se presenta a partir de la guerra bolivariana y la martiniana. Mar-
t expresaba que al denunciar la nueva colonizacin estaba en
contra de la Amrica europea, la del norte. Su aspiracin ya no
tenda a la consolidacin de una burguesa. Su voz es la de un
"demcrata revolucionario extraordinariamente radical en favor
de las clases populares", que inaugura una nueva etapa en la his-
toria y en el pensamiento de nuestra Amrica.
La actitud de Martn ser compartida por el peruano Manuel
Gonzlez Prada y ambos se anticiparon a su tiempo.
Jos Enrique Rod a comienzos de nuestro siglo rechaz la
intervencin de Estados Unidos en Cuba oponiendo nuestra espi-
ritualidad al pragmatismo del pas del norte. Lo que se contra-
pone es, en realidad, lo Occidental europeo en tanto menos agre-
sivo que el capitalismo norteamericano, criterio ciertamente no
compartido por regiones del planeta como India, Indochina, Arge-
lia, Egipto, Medio Oriente o el frica negra.
Este es un nuevo modo de plantear las relaciones con Occi-
dente; en definitiva dice: "Europa s, Estados Unidos no" frente
al siglo XIX cuyo apotegma fue el inverso.
En el proceso democrtico del siglo XX la burguesa nacio-
nal no desprecia los caracteres especi'icos de sus pueblos. Jos
Vasconcelos en La raza csmica: misin de la raza iberoamericana
(1925) responde al racismo decimonnico con su teora de la fu-
sin de razas que logra nuestra Amrica como modo de diluir la
lucha de clases en una unidad ontolgica que la supera. Esta con-
cepcin sirve de base al pensamiento de Samuel Ramos, Octavio
Paz y Alfonso Reyes y, de algn modo, al pensamiento del domi-
nicano Pedro Henrquez Urea.
El considerar que no somos Occidentales fue elemento de la
crtica que iniciara Exequiel Martnez Estrada contra los argentinos
que se consideraban representantes de la civilizacin. Pero los
enrgicos sostenedores de nuestra diferencia han sido los descen-
dientes de aborgenes y africanos, tales como los antillanos J. J.
234
RESEAS BIBLIOGRFICAS
Thomas y Albert Marrishow, Marcus Garvey y continuados por
Frantz Fann.
En el reconocimiento de indios y negros como elementos per-
tenecientes a Amrica se manifiestan pensadores dentro de una
lnea posible de considerar como posoccidentalista. As Mari-
tegui, Julio Antonio Mella y Rubn Martnez Villena son sealados
como figuras herldicas del marxismo.
Esa perspectiva de posoccidentales tambin es propia de Leo-
poldo Zea y Augusto Salazar Bondy quienes abordan esta proble-
mtica de la relacin y la ubicacin de Amrica con el resto del
mundo en la busca de lo propiamente americano. Darcy Ribeiro
hace su aporte como antroplogo desde un repaso de las "teoras
del atraso y del progreso" en su libro Las Amricps y la civiliza-
cin (1969). En l seala la existencia de cuatro configuraciones
histrico-culturales: "pueblos testimonio, pueblos nuevos, pueblos
trasplantados y pueblos emergentes".
Nuestro autor reitera que la perspectiva posoccidental que
sostiene el marxismo leninista, inspirador de la revolucin cu-
bana, permite ver los problemas de AL. no slo en relacin con
Occidente sino con su vinculacin mundial. Fidel Castro y Er-
nesto Guevara son hombres de accin y expositores del pensa-
miento revolucionario que propone la sociedad socialista mun-
dial.
La lucha contra el imperialismo es cada vez ms el factor
posible de unidad de Amrica pero tambin una lucha en que
se juega el futuro del mundo.
A Occidente se debe, con sus conquistas y apropiaciones, la
primera conciencia de mundializacin. Quienes quisieron resiaf
tir al avallasamiento debieron apelar a su otredad. Retamar afir-
ma tambin que con la revolucin cubana Amrica ha entrado
en un universo nuevo donde Oriente y Occidente acabarn por
ser antiguos puntos cardinales en la aventura planetaria del hom-
bre total.
Este ensayo de Roberto Fernndez Retamar rene los carac-
teres de la historia de las ideas. La temtica abordada se desa-
rrolla proponiendo las categoras de otredad, ruptura e histori-
cidad, sin duda un modo de pensar desde las ciencias humanas
e histricas.
LEOPOLDO ZBA
235
Actualmente es director del Centro de Estudios Martianos y
de la revista Caso de las Amricas y a la vez profesor de la Facul-
tad de Filologa de la Universidad de la Habana.
Gregorio Weinberg, de conocida trayectoria en la Argentina,
presenta un breve informe sobre el estado de la educacin conti-
nental titulado "El universo de la educacin como sistema de
ideas en Amrica Latina". Sin pretender hacer un anlisis exhau-
tivo, ha escogido los temas consciente de la necesidad de puntua-
lizar concretamente aspectos centrales. Parte de la consideracin
de que en la actualidad la educacin latinoamericana constituye
un sistema ampliado y modernizado, que en sus fundamentos
y metas sigue respondiendo a los ideales decimonnicos. Ciertos
factores histricos han sido condicionantes de un proceso que se
cumpli, pese a ciertas diferencias, en toda latinoamrica con fi-
nes ligados a un sistema eurocntrico introductor de pautas y va-
loraciones mientras nos constituimos en una porcin complemen-
taria de dicho centro por el suministro de materias primas.
Dentro de esa estructura, la concepcin educativa confundi
la educacin primaria y la educacin popular, al tiempo que es-
timul el nivel medio como una etapa de paso hacia la universi-
dad, una usina de la clase dirigente. Esa concepcin educativa,
de races positivistas y predominio liberal impidi la elimi-
nacin de ciertos males que se han prolongado en el tiempo. Bas-
te nombrar el analfabetismo, la postergacin de la educacin tc-
nica y vocacionai y la perduracin de un modelo de desarrollo
irancamente anacrnico.
El esplritualismo que le sucedi, influenciado por el pensa-
miento alemn, la pedagoga de G. Gentile, el raciovitalismo de
Ortega y el vitalismo de Bergson, sum aspectos negativos para
una correcta comprensin de la cuestin educativa al sustraer los
problemas del contexto histrico, situndolos en un plano intem-
poral, con la seria consecuencia de relegar nuevos sectores socia-
les de las decisiones sociopolticas.
Despus de la Segunda Guerra Mundial, en LA. cambia sus-
tancialmente el panorama por la ampliacin numrica del estu-
diantado en todos los niveles. Sin embargo, no se producen mo-
dificaciones estructurales que varen el modelo social, productivo
y educativo vigente, con lo cual la modernizacin permiti
la perduracin de los poderes an dominantes.
236
RESEAS BIBLIOGRFICAS
En aos posteriores, y por efecto de organismos internacio-
nales, pareci que la planificacin y organizacin a partir de an-
lisis de indicadores y estudios de tendencias, serviran para el me-
joramiento general del sistema socioeconmico en general y el
sistema educativo en particular. No obstante, los efectos no res-
pondieron a las intensas expectativas creadas. "Tanto el popu-
lismo dice Weinberg, como el desarrollismo se mostraron
incapaces de formular en teora y mucho menos de llevar a la
prctica modelos de desarrollo alternativo" que finalmente que-
d en manos de grupos tradicionales que ya histricamente ha-
ban controlado el sistema. Cabe agregar a este panorama, la im-
permeabilidad y resistencia al cambio que en muchos casos las
organizaciones educativas han mostrado ante una posible evolu-
cin de la estructura.
Para el autor la actual coyuntura educativa americana se ca-
racteriza por los siguientes rasgos:
1. Una intensa "explosin demogrfica con la consiguiente ex-
plosin educativa" que no ha podido responder adecuada-
mente a las nuevas demandas.
2. Una crisis de las estructuras del sistema educativo.
3 . Una prdida de la hegemona para transmitir informacio-
nes y conocimientos que el sistema posea.
4. La presencia de los medios de comunicacin convertidos
en parasistemas que compiten con el sistema educativo. Un
hecho que en s mismo no sera perjudicial si contribuyera
eficazmente con la educacin en una accin complementaria.
5. Una carencia de modelos nacionales o regionales de desa-
rrollo que otorguen sentido a las polticas educativas y cul-
turales.
Diversas razones permiten desechar soluciones educativas que
no tengan en cuenta la especificidad de los problemas que surgen:
La urbanizacin latinoamericana responde a causas distintas
a las de los pases industrializados.
El esfuerzo por unlversalizar la enseanza bsica como fac-
tor esencial de la unidad nacional no ha sido constante (In-
forme de la GEPAL). Este hecho ha generado una situacin
singular, por cuanto las tasas de analfabetismo han perdurado,
mientras que la inscripcin en los niveles medio y superior
LEOPOLDO ZEA
se ha incrementado en proporciones an mayores a las
de los pases desarrollados.
La escolaridad incompleta, especialmente en zonas rurales,
ha acentuado el deterioro de los sectores populares.
En los pases no desarrollados la mayor desproporcin en-
tre individuos econmicamente activos por educando re-
sulta en un mayor esfuerzo social que en los pases desa-
rrollados.
La ecuacin entre recursos naturales, capital y educacin
es diversa entre los pases latinoamericanos y los ms de-
sarrollados, situacin que torna desaconsejable a la incor-
poracin de modelos forneos.
La falta de vnculos entre el sistema educativo y el siste-
ma productivo arenera desfasajes en la disponibilidad de re-
cursos humanos, a veces mal logrados por un inadecuado
parasistema educativo.
No queda fuera del anlisis efectuado por el autor la edu-
cacin terciaria y universitaria en AL. Este nivel del sistema por
distintas razones no puede cumplimentar los tres objetivos bsi-
cos de docencia, investigacin y extensin universitaria. Situacin
a la que debe agregarse la azorosa vida poltica del continente
que afecta aspectos como la autonoma universitaria, la partipa-
cin estudiantil y el papel del estado.
Varias han sido las respuestas que las cuestiones universita-
rias han despertado. Algunas, francamente al servicio del orden
constituido, han sido refractarias a los procesos de cambio social
y, naturalmente, a la participacin estudiantil (Respuesta tradi-
cional). Otras, en pos de la modernizacin, especialmente en
trminos econmicos y sociales, se han caracterizado por una ten-
dencia tecnocrtica con riesgo de volver las espaldas a las situa-
ciones histricas concretas (Respuesta cientificista o desarrollis-
t a). No han faltado actitudes correctoras de las distintas distor-
ciones del sistema universitario en dos variantes que Weinberg
llama populista y reformista respectivamente.
Aquello que el autor denomina respuesta revolucionaria se
ha asentado sobre bases tericas que permitiran superar la an-
cestral alternativa entre saber terico y saber prctico. La poli-
tizacin de la vida universitaria ha actuado en este tipo de res-
238
BE^EAS BIBLIOGRFICAS
puesta como un factor iflovilizador que por sobre la participacin
estudiantil ha tendido al logro de la participacin de la sociedad
en su conjunto. Finalmente estn los que de un modo ultrista
asignan a la Universidad el papel de motor e impulso de todos
los camhios que la sociedad debe experimentar. Suelen caer en
la creencia de que la institucin mueve la historia y los estudian-
tes son sus portavoces de vanguardia. NaturaYmeTfte, wos pxtp-yet-
tos han carecido de una real insercin en el contexto social.
El anlisis de nuestro autor deja por corolario que ante el
problema educativo AL. tiene ante s el desafo de dar una res-
puesta original y audaz- Una opinin que compartimos.
Ya sobre el final de estas lneas, resulta insoslayable la ne-
cesidad de indicar la importancia de la obra por la riqueza de
ideas, sugerencia de aspectos no siempre advertibles, profusin
de nombres y mencin de lneas directrices que conforman el ri-
co mosaico de la cultura latinoamericana. Creemos, en suma, que
recoge la erudiccin y el enriquecimiento problemtico y reso-
lutivo de los autores. Los dicienueve artculos que se ajustan a los
conceptos bsicos de historia de las ideas, mundo y cultura
constituyen una esclarecedora aproximacin al pensamiento de
Amrica Latina.
Clara Alicia Jalif de Bertranou
Rosa Licata
También podría gustarte
- Jorge Schwartz - Las Vanguardias Latinoamericanas PDFDocumento98 páginasJorge Schwartz - Las Vanguardias Latinoamericanas PDFEddy Guillermo Marys50% (2)
- Argentina LatinoamericanaDocumento16 páginasArgentina LatinoamericanaJoão Paulo ArraisAún no hay calificaciones
- Marrou Henry Irenee Historia de La Educacion en La Antiguedad PDFDocumento540 páginasMarrou Henry Irenee Historia de La Educacion en La Antiguedad PDFAntosofi100% (15)
- Filosofía Latinoamericana Del Siglo XXDocumento9 páginasFilosofía Latinoamericana Del Siglo XXsamantha ramirezAún no hay calificaciones
- Guía de RamagliaDocumento8 páginasGuía de RamagliaThyara TinteAún no hay calificaciones
- La Filosofia LatinoameriacaDocumento6 páginasLa Filosofia LatinoameriacaMartin Castro YauriAún no hay calificaciones
- Ana Martin,+num 230 05Documento34 páginasAna Martin,+num 230 05Danna EwaldAún no hay calificaciones
- Material Postmodernidad, IntroFil, 2022-BDocumento5 páginasMaterial Postmodernidad, IntroFil, 2022-BVIVIAN KARIME QUISPE QUICOAún no hay calificaciones
- Francisco Romero, Las Corrientes Filosóficas en El Siglo XXDocumento6 páginasFrancisco Romero, Las Corrientes Filosóficas en El Siglo XXDinora Ruiz100% (1)
- Manual de CriminalisticaDocumento55 páginasManual de CriminalisticaMarbellaAún no hay calificaciones
- Carlos Beorlegui - Un Acercamiento A La Historia Del Pensamiento Filosófico LatinoamericanoDocumento34 páginasCarlos Beorlegui - Un Acercamiento A La Historia Del Pensamiento Filosófico LatinoamericanoDaniel Augusto García Porras67% (3)
- Claro Pensamiento FilosofiaDocumento13 páginasClaro Pensamiento FilosofiaGiovanni Dennis Nayhua LimaAún no hay calificaciones
- Pensamiento LatinoamericanoDocumento4 páginasPensamiento LatinoamericanoNathalia Carrero100% (1)
- Sobre Indigenismo: Intelectuales y Sus UtopíasDocumento104 páginasSobre Indigenismo: Intelectuales y Sus UtopíasMarcos van Lukaña100% (3)
- Polémica Con Salazar BondyDocumento26 páginasPolémica Con Salazar Bondydaniel leiva100% (1)
- 1,3positivismo y Antipositivismo en América LatinaDocumento674 páginas1,3positivismo y Antipositivismo en América LatinaLeonardo Neusa100% (2)
- Positivismo y Antipositivissmo en Américsa LatinaDocumento458 páginasPositivismo y Antipositivissmo en Américsa LatinaCarlos Alejandro Bermúdez BustamanteAún no hay calificaciones
- 3 - Alicia RíosDocumento6 páginas3 - Alicia Ríosdolly villalba100% (1)
- Candia Baeza, Filosofía, Identidad y Pensamiento Político en Latinoamérica PDFDocumento11 páginasCandia Baeza, Filosofía, Identidad y Pensamiento Político en Latinoamérica PDFLautaro RivaraAún no hay calificaciones
- FilosofiaDocumento2 páginasFilosofiaAlexa MuñozAún no hay calificaciones
- Pensamiento LatinoamericanoDocumento14 páginasPensamiento Latinoamericanoxconfuse12Aún no hay calificaciones
- Taller de Filosofia Con El Tema de Filosofia Latinoamericana-David Santiago Perez ToroDocumento3 páginasTaller de Filosofia Con El Tema de Filosofia Latinoamericana-David Santiago Perez ToroSantiago Petrx100% (1)
- (Enrique Dussel) Praxis Latinoamericana y Filosofía de La LiberaciónDocumento307 páginas(Enrique Dussel) Praxis Latinoamericana y Filosofía de La LiberaciónRed RevueltaAún no hay calificaciones
- La Filosofia Latinoamericana Como Pensamiento CriticoDocumento11 páginasLa Filosofia Latinoamericana Como Pensamiento CriticoOliveira MagaAún no hay calificaciones
- DUSSEL, E MENDIETA, E. BOHÓRQUEZ, C. El Pensamiento Filosofico Latinoamericano Del Caribe y LatinoDocumento22 páginasDUSSEL, E MENDIETA, E. BOHÓRQUEZ, C. El Pensamiento Filosofico Latinoamericano Del Caribe y LatinoJoao Oliveira Pinto PintoAún no hay calificaciones
- Pablo Guadarrama GonzálezDocumento18 páginasPablo Guadarrama GonzálezOliveira MagaAún no hay calificaciones
- Arpini - Historicidad y Utopía - Cuadernos AmericanosDocumento16 páginasArpini - Historicidad y Utopía - Cuadernos AmericanosAdriana ArpiniAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Filosófico Latinoamericano - Alejandro ViverosDocumento5 páginasEl Pensamiento Filosófico Latinoamericano - Alejandro ViverosDoug SmithAún no hay calificaciones
- Gabriele ReseñaDocumento6 páginasGabriele ReseñaLeandro VelascoAún no hay calificaciones
- Pensamiento Latinoamericano Del Siglo XIXDocumento5 páginasPensamiento Latinoamericano Del Siglo XIXvictor ortegaAún no hay calificaciones
- Historia de Los Conceptos y El Giro Linguistico en LatinoamericaDocumento19 páginasHistoria de Los Conceptos y El Giro Linguistico en LatinoamericaHadlyyn CuadrielloAún no hay calificaciones
- La Obra Filosofica de Miguel Reale y La Emancipacion Intelectual de BrasilDocumento4 páginasLa Obra Filosofica de Miguel Reale y La Emancipacion Intelectual de BrasilJuanmanuel ManelexAún no hay calificaciones
- Pensamiento Latinoamericano ProgramaDocumento16 páginasPensamiento Latinoamericano Programacaribecan0% (1)
- De La Historia de Las Ideas A La Nueva Historia IntelectualDocumento21 páginasDe La Historia de Las Ideas A La Nueva Historia IntelectualParroquia BuenconsejoAún no hay calificaciones
- Routledge Encyclopedia of Philosophy Reseña Hurtado PDFDocumento8 páginasRoutledge Encyclopedia of Philosophy Reseña Hurtado PDFHéctor AparicioAún no hay calificaciones
- Franciscoabalojournal Manager CEDocumento12 páginasFranciscoabalojournal Manager CElalonaderAún no hay calificaciones
- Ca155 33Documento14 páginasCa155 33Maira BautistaAún no hay calificaciones
- Resumen Filosofía InterculturalDocumento6 páginasResumen Filosofía Interculturalbrayantl1994Aún no hay calificaciones
- Tema 1. La Filosofía Latinoamericana.-1Documento5 páginasTema 1. La Filosofía Latinoamericana.-1Stiven Vizcaino100% (1)
- Filosofía LatinoamericanaDocumento5 páginasFilosofía LatinoamericanataniaAún no hay calificaciones
- Palti - Tipos Ideales y Sustratos Culturales en La Historia Político-Intelectual Latinoamericana PDFDocumento9 páginasPalti - Tipos Ideales y Sustratos Culturales en La Historia Político-Intelectual Latinoamericana PDFElizabeth HernanAún no hay calificaciones
- Trabajo Del PositivismoDocumento20 páginasTrabajo Del PositivismoManuel andres mejia mejiaAún no hay calificaciones
- Historia de Las Ideas - Luis VilloroDocumento35 páginasHistoria de Las Ideas - Luis VilloroGerardo RobertoAún no hay calificaciones
- CI 02 TC Pajuelo PDFDocumento19 páginasCI 02 TC Pajuelo PDFDavid Armando RodriguezAún no hay calificaciones
- La Legitimidad de La Filosofía LatinoamericanaDocumento4 páginasLa Legitimidad de La Filosofía LatinoamericanaDaniela CeledonAún no hay calificaciones
- Rodriguez Eduardo t3 Act2 América en El HistoricismoDocumento3 páginasRodriguez Eduardo t3 Act2 América en El HistoricismoCarlos RodríguezAún no hay calificaciones
- Del Poscolonialismo Al PosoocidentalismoDocumento19 páginasDel Poscolonialismo Al PosoocidentalismoCapnemo100% (1)
- FilosofiaDocumento13 páginasFilosofiaDavid ArévaloAún no hay calificaciones
- Humanismo y Autenticidad en El Pensamiento Filosófico LatinoamericanoDocumento36 páginasHumanismo y Autenticidad en El Pensamiento Filosófico LatinoamericanoSeminario Arquidiocesis de Tuxtla0% (1)
- Polis 4054Documento17 páginasPolis 4054Sharoon RomeroAún no hay calificaciones
- Tema 1 El Problema de La Identidad y Autenticidad Del Pensamiento Filosófico Latinoamericano - 104240Documento14 páginasTema 1 El Problema de La Identidad y Autenticidad Del Pensamiento Filosófico Latinoamericano - 104240Ernesto Andrés González JuárezAún no hay calificaciones
- INTERCULTURALIDAD, - SUBJETIVIDADES - Y - LIBERACIÓN (Final) - 1Documento209 páginasINTERCULTURALIDAD, - SUBJETIVIDADES - Y - LIBERACIÓN (Final) - 1Guada AllioneAún no hay calificaciones
- Historia de Las Ideas en El Siglo XXDocumento4 páginasHistoria de Las Ideas en El Siglo XXWaldir Loza PanueraAún no hay calificaciones
- Humanismo y Autenticidad Cultural en El Pensamiento LatinoamericanoDocumento15 páginasHumanismo y Autenticidad Cultural en El Pensamiento Latinoamericanovercingtorix0880Aún no hay calificaciones
- EtapasDocumento3 páginasEtapasjeremiasAún no hay calificaciones
- ¿Existe Una Filosofía Latinoamericana?Documento11 páginas¿Existe Una Filosofía Latinoamericana?Daniel alejandro100% (1)
- Bernardo Subercaseaux. La Apropiacion Cultural en El Pensamiento y La Cultura de America Latina PDFDocumento11 páginasBernardo Subercaseaux. La Apropiacion Cultural en El Pensamiento y La Cultura de America Latina PDFAnalAún no hay calificaciones
- Ontología política desde América LatinaDe EverandOntología política desde América LatinaAún no hay calificaciones
- Nuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentinaDe EverandNuestros años sesentas: La formación de la nueva izquierda intelectual argentinaAún no hay calificaciones
- Plebe versus ciudadanía: A propósito del populismo contemporáneoDe EverandPlebe versus ciudadanía: A propósito del populismo contemporáneoPedro Isern MunneCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- El Pasado de Una Ilusion - Francois FuretDocumento1240 páginasEl Pasado de Una Ilusion - Francois FuretMile Zunino100% (1)
- Realidad y Poesía en La Casa de Bernarda AlbaDocumento10 páginasRealidad y Poesía en La Casa de Bernarda AlbaMile ZuninoAún no hay calificaciones
- Culturas Críticas de MontaldoDocumento13 páginasCulturas Críticas de MontaldoMaría Graciela DemaestriAún no hay calificaciones
- El Subtexto de Fortunata y Jacinta 0Documento11 páginasEl Subtexto de Fortunata y Jacinta 0Mile ZuninoAún no hay calificaciones
- TESISDocumento625 páginasTESISMile ZuninoAún no hay calificaciones
- Lírica Trovadoresca o Poesía ProvenzalDocumento13 páginasLírica Trovadoresca o Poesía ProvenzalMile Zunino71% (7)
- Explicación Del Manual de Jan BasanDocumento33 páginasExplicación Del Manual de Jan BasanIrlanda ValdesAún no hay calificaciones
- Reporte HorarioDocumento1 páginaReporte HorarioArtesanas De La Belleza Klama KlamaAún no hay calificaciones
- Una Obra Singular - La Literatura Científica Griega de Ignacio Rodríguez AlfagemeDocumento12 páginasUna Obra Singular - La Literatura Científica Griega de Ignacio Rodríguez Alfagemevercingtorix0880100% (1)
- Proyecto NTON 12 010 - 13 Norma. Diseño Arquitectónico Parte. Parte 3 Ver CPDocumento26 páginasProyecto NTON 12 010 - 13 Norma. Diseño Arquitectónico Parte. Parte 3 Ver CP2013510184100% (1)
- 5 - MODELOS CONDUCTISTAS Albert BanduraDocumento17 páginas5 - MODELOS CONDUCTISTAS Albert BanduraTello Psicólogo LuísAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - Pedagogia ComparadaDocumento33 páginasTrabajo Final - Pedagogia ComparadaMacegar Gargon GarAún no hay calificaciones
- Contratos Parte EspecialDocumento156 páginasContratos Parte EspecialPabloHenriquezOrostica100% (1)
- Clasificacion de Los SistemasDocumento2 páginasClasificacion de Los SistemasMiguel Angel Castillo GaitanAún no hay calificaciones
- Cap 7 MKT Segmentacion Mercados Meta y PosicionamientoDocumento15 páginasCap 7 MKT Segmentacion Mercados Meta y PosicionamientoKevin JarquinAún no hay calificaciones
- BAUHAUSDocumento14 páginasBAUHAUSMarcelo BenitezAún no hay calificaciones
- Examen Final para ImprimirDocumento40 páginasExamen Final para ImprimirFatima YatacoAún no hay calificaciones
- Manual CeatDocumento170 páginasManual Ceatgerardo fiallosAún no hay calificaciones
- Trabajo PracticoDocumento4 páginasTrabajo PracticoMartin SalafiaAún no hay calificaciones
- Ello Yo y Superyo PDFDocumento5 páginasEllo Yo y Superyo PDFCamyBorsiniAún no hay calificaciones
- Algoritmos CuanticosDocumento66 páginasAlgoritmos CuanticosRogelio AlatristeAún no hay calificaciones
- Centroide y Trabajo MecanicoDocumento22 páginasCentroide y Trabajo Mecanicojessie zamoraAún no hay calificaciones
- Industrias San Miguel Mision Vision PoliticasDocumento2 páginasIndustrias San Miguel Mision Vision PoliticasAlvaro BautistaAún no hay calificaciones
- Tarea de Probabilidades ListoDocumento5 páginasTarea de Probabilidades ListokimberlysofiaAún no hay calificaciones
- GarciaFranco Ricardo M2S2AI3Documento6 páginasGarciaFranco Ricardo M2S2AI3Richar WinstonAún no hay calificaciones
- Ejercicios de PHPDocumento23 páginasEjercicios de PHPLuisaAún no hay calificaciones
- La Crueldad Creadora de Antonin Artaud y Sus Implicaciones para La Formación Del Profesorado - C. CarrilhoDocumento563 páginasLa Crueldad Creadora de Antonin Artaud y Sus Implicaciones para La Formación Del Profesorado - C. CarrilhoCamilo Igua TorresAún no hay calificaciones
- Formato de Diagnostico de Linea Base LEY 29783Documento46 páginasFormato de Diagnostico de Linea Base LEY 29783FavioCuetoRivas100% (1)
- DuendeDocumento13 páginasDuendeCris Dolores AlonzoAún no hay calificaciones
- Johannes Kepler FinalDocumento9 páginasJohannes Kepler FinalAlexandra YaninaAún no hay calificaciones
- Manual de Evaluacion Docente Sistema NautilusDocumento6 páginasManual de Evaluacion Docente Sistema NautilusPilsen DamianAún no hay calificaciones
- KuJI KIRIDocumento3 páginasKuJI KIRIセグロベ グントエル オルスAún no hay calificaciones
- Lait303 U3 FR Gutierrez EstefaniaDocumento8 páginasLait303 U3 FR Gutierrez EstefaniaJuanAún no hay calificaciones
- Bocatoma CollachapiDocumento36 páginasBocatoma CollachapiGeorge LhmAún no hay calificaciones
- Directiva Que Desarrolla La Gestion de La Capacitacion SERVIRDocumento31 páginasDirectiva Que Desarrolla La Gestion de La Capacitacion SERVIRalexgarci70Aún no hay calificaciones
- CV Franklin Chozo CalderoDocumento2 páginasCV Franklin Chozo CalderoNORI CALDERON DAVILAAún no hay calificaciones