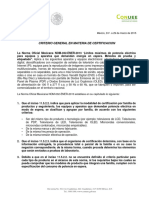Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Juicio Thamus POSTMAN
Juicio Thamus POSTMAN
Cargado por
Pame15206Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Juicio Thamus POSTMAN
Juicio Thamus POSTMAN
Cargado por
Pame15206Copyright:
Formatos disponibles
El juicio de Thamus
En el Fedro de Platn puede encontrar una historia sobre Thamus, rey de una gran ciudad
del Alto Egipto. Para gente como nosotros que, segn la sentencia de Thoreau, tendemos a
ser instrumentos de nuestros instrumentos, pocas leyendas pueden resultar ms instructivas
que sta.
La historia, segn se la cuenta Scrates a su amigo Fedro, se desarrolla de la siguiente
forma: Thamus invit en una ocasin al dios Theuth, quien haba inventado muchas cosas,
incluyendo el nmero, el clculo, la geometra, la astronoma y la escritura. Theuth mostr
sus inventos al rey Thamus, afirmando que deberan darse a conocer am-pliamente y
ponerse a disposicin de los egipcios. Contina Scrates:
Thamus le pregunt por la utilidad de cada uno de ellos y, a medida que Theuth se la
explicaba, expresaba su aprobacin o desaprobacin, segn considerara que las
afirmaciones del dios estuvieran bien o mal fundadas; llevara demasiado tiempo reproducir
todo lo que, segn se cuenta, Thamus dijo a favor o en contra de cada uno de los inventos
de Theuth. Pero, cuando lleg a la escritura, Theuth dijo: He aqu un logro, mi rey y seor,
que aumentar la sabidura y la memoria de los egipcios, pues he descubierto una medicina
infalible para la memoria y la sabidura. A lo que Thamus replic: Theuth, paradigma de
inventores, el des-cubridor de un arte no es el juez ms apropiado del dao o provecho que
aportar a quienes hagan uso de l. As sucede en este caso; t, que eres el padre de la
escritura, has dejado patente tu afecto hacia tu creacin atribuyndole prctica-mente lo
contrario de su verdadera funcin. Porque aquellos que aprendan ese arte dejarn de
ejercitar su memoria y se volvern olvidadizos; confiarn en la escritura para traer los
recuerdos a su memoria mediante signos exteriores en lugar de mediante sus propios
recursos internos. Lo que has descubierto es una medicina para el recuerdo, no para la
memoria. Y, por lo que atae a la sabidura, tus alumnos tendrn reputacin de poseerla, sin
que sea verdadera: recibirn mucha informacin sin la instruccin apropiada y, en
consecuencia, se pensar que son muy eruditos, cuando sern en gran medida ignorantes.
Ycomo estarn llenos de la apariencia de la sabidura, en lugar de la sabidura verdadera, se
con-vertirn en una carga para la sociedad.
Empiezo mi libro con esta leyenda porque en la res-puesta de Thamus se encuentran varios
principios perti-nentes a partir de los que podramos aprender a reflexionar con prudente
circunspeccin sobre una sociedad tecnolgica. De hecho, incluso hay un error en el juicio
de Thamus del que tambin podemos aprender algo importante.
El rror no estriba en su afirmacin de que la escritura daar la memoria y crear una
sabidura apa-rente; puede demostrarse que ha producido tal efecto. El
error de Thamus radica en su creencia de que la escritura ser una carga para la sociedad y
nada ms que una carga.
A pesar de toda su sabidura, no llega aimaginar cules puedan ser las ventajas de la
escritura, que, como sabemos, han sido considerables. De lo cual podemos aprender que es
una equivocacin el sup6nr que cualquier in-novacin
tecnolgica tiene un efecto unilateral. Toda tecnologa supone tanto una carga como un
beneficio; no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro.
Nada puede ser ms obvio, por supuesto, especialmente para quienes hayan dedicado ms
de dos minutos a pensar sobre la cuestin. Sin embargo, actualmente nos vemos rodeados
de multitudes de entusiastas Theuths,
profetas tuertos que slo ven lo que pueden mejorar las nuevas tecnologas y son incapaces
de imaginar qu es lo que destruirn. Podemos denominar a esas personas tec-nfilos.
Miran a la tecnologa como un amante contempla a su amada, vindola sin tacha y no
abrigando ninguna aprensin sobre el futuro. Por eso son peligrosos, y hay
que aproximarse a ellos con cautela. Por otro lado, algunos profetas tuertos, tales como yo
mismo (o de eso se me acusa), tienden a referirse slo a las cargas (a la ma-nera de
Thamus) y permanecen silenciosos ante las posibilidades que abren las nuevas tecnologas.
Los tecnfilos deben hablar por s mismos y hacerlo por todas partes.
Mi defensa es que, algunas veces, hace falta una voz disidente para moderar el alboroto
producido por las multitudes entuiastas. Si uno ha de equivocarse, es mejor hacerlo del
escepticismo thamusiano. Pero, a pesar de todo, seguira siendo un error. Y debo apuntar
que, con la excepcin de su opinin sobre la escritura, Tha-mus no vuelve a caer en l. Si
relee la leyenda, se dar cuenta de que argumenta a favor y en contra de cada uno de los
inventos de Theuth. Porque toda cultura se ve obligada a negociar con la tecnologa; que lo
haga con in-teligencia o no es otra cuestin. Se cierra un trato en el que la tecnologa da y
se lleva. Bien lo saben los sabios: Raramente se sienten impresionados por los cambios
tecnolgicos radicales, pero tampoco nunca demasiado albo-rozados.
Freud, por ejemplo, se refiere a ello en su lgubre El malestar de la cultura:
A uno le gustara preguntar: acaso no se da ningn incremento constatable en mi placer o
no hay ningn aumento innegable en mi sensacin de felicidad, al poder, tan a menudo
como me apetezca, escuchar la voz de un hijo que vive a cientos de kilmetros o al
enterarme en el ms breve tiempo posible de que un amigo ha llegado a su destino y que ha
superado un largo y difcil viaje sin dao? No significa nada el que la medicina haya
obtenido un xito enorme reduciendo la mortalidad infantil y el peligro de infeccin para las
mujeres durante el parto y, de hecho, haya prolon-gado considerablemente la media de vida
del hombre civilizado?
Bien saba Freud que los avances tcnicos y cientficos no son de los que se puedan tomar
a la ligera, razn por la que inicia el fragmento reconocindolos. Pero termina
recordndonos lo que han arruinado:
Si no hubiera habido ferrocarril para salvar las distancias, mi hijo nunca habra abandonado
su ciudad natal y yo no ne-cesitara ningn telfono para or su voz; si no se hubiera ex-
tendido el viajar por el ocno en barco, mi amigo no habra
emprendido su viaje martimo y no me hara falta un telgrafo para tranquilizarme sobre su
suerte. De qu sirve reducir la mortalidad infantil cuando es precisamente esa reduccin
~aque nos obliga a adoptar la mxima prudencia
en la procreacin, de manera que, a fin de cuentas, tampoco hoy criamos ms nios que en
los tiempos que precedieron a la hegemona de la higiene, mientras que al mismo tiempo
hemos creado condiciones difciles para nuestra vida sexual
en el matrimonio...? Y, por ltimo, qu bien nos hace una larga vida si sta es tan dura y
est tan carente de alegras y tan llena de sfrimientos que slo podemos dar la bienvenida
a la muerte como una liberacin?
Al calcular el coste del progreso tecnolgico, Freud adopta un enfoque bastante deprimente,
el de un hombre que coincide con el comentario de Thoreau de que nuestros inventos no
son ms que medios mejorados para un fin que no mejora. El tecnfilo probablemente
respondera a Freud diciendo que la vida siempre ha carecido de alegras y ha estado llena
de desgracias, pero el telfono, los transatlnticos y, especialmente, la hegemona de la
higiene no slo la han prolongado sino que la han convertido en una proposicin ms
agradable. Ciertamente, se es un argumento que yo dara (demostrando as que no soy un
tecnfobo tuerto), pero a estas alturas no es necesario extenders e sobre el particular. He
trado a Freud a colacin slo para mostrar que un hombre sabio incluso uno de tan
afligida expresin tiene que empezar su crtica a la tecnologa reconociendo su xito. Si el
rey Thamus hubiera sido tan sabio como se le supona, no se habra olvidado de incluir en
su juicio una profeca sobre las posibilidades que la escritura ayudara a desarrollar. El
cambio tecnolgico requiere una cierta impar-cialidad.
Hasta aqu por lo que se refiere al error de omisin de Thamus; pero hay otra omisin que
merece la pena consi-derar, aunque no se trata de un error. Thamus sencillamente da por
sentado y por eso no cree necesario decirlo que la escritura no es una tecnologa neutral
cuyo dao o provecho dependa del uso que se haga de ella.
Sabe que las aplicaciones que se le den a cualquier tecnologa estn determinadas en gran
medida por la estructura de la misma es decir, que sus funciones se siguen de su forma
. Por eso a Thamus no le preocupa lo que la gente escribir; lo que le inquieta es que
escriba. Es absurdo imaginarse a un Thamus que aconsejara, a la manera de los tecnfilos
tpicos de hoy da, que, si la escritura se utilizar slo para la produccin de algunos tipos de
textos y no de otros (digamos, para la literatura de ficcin, pero no para la historia ni la
filosofa), los trastornos que cau-sara podran ser minimizados. Para l, un consejo as sera
una extrema ingenuidad. Ms bien sera partidario, me imagino, de que se impidiera la
penetracin de una tecnologa en una cultura. Pero hemos de aprender lo siguiente de
Thamus: una vez que se admite una tecnologa, sta llega hasta el final; hace aquello para
lo que est proyectada.
Nuestra tarea consiste en entender qu es ese proyecto: es decir, cuando admitamos una
nueva tecnologa en la cultura, debemos hacerlo con los ojos bien abiertos. Todo esto
debemos inferirlo del silencio de Thamus. Pero incluso podemos aprender ms de lo que
dice explcitamente que de lo .que se calla. Seala, por ejemplo, que la escritura cambiar lo
que se conoce con las palabras memoria y sabidura. Teme que la memoria se
confunda con lo que l denomina peyorativamente re-cuerdo y le preocupa que la
sabidura se convierta en algo indistinguible del mero conocimiento. Debemos tomar
este juicio muy en serio, porque es incuestionable que las tecnologas radicales crean
nuevas definiciones de viejos trminos y que este proceso tiene lugar sin que nosotros
seamos plenamente conscientes de l. Por eso resulta engaoso y peligroso, muy distinto
del proceso por el que las nuevas tecnologas introducen nuevos trminos en el lenguaje. En
nuestra propia poca, hemos aadido conscientemente a nuestro lenguaje miles de nuevas
palabras y frases que tienen que ver con nuevas tecnologas: vdeo, dgito binario,
software, trac-cin delantera, window of opportunity, wak/eman, etc. Esto no nos
coge por sorpresa. Los objetos nuevos exigen nuevas palabras; pero lo nuevo tambin
modifica las viejas palabras, que tienen significados profundamente arraigados. El telgrafo
y la prensa barata cambiaron lo que hace tiempo queramos decir con informacin. La
televisin cambia lo que una vez sealbamos con los trminos debate poltico, noticias
y opinin pblica.
El ordenador altera de nuevo el significado de informa-cin. La escritura modific lo que
antes denominbamos verdad y ley; la imprenta volvi a cambiarlo y, ahora, la
televisin y el ordenador lo transforman una vez ms.
Tales cambios suceden con rapidez, contundencia y, en cierto sentido, silenciosamente. Los
lexicgrafos no se ponen de acuerdo al respecto. No se escriben manua-les para explicar
qu est pasando y las escuelas tampoco son conscientes. Las palabras antiguas todava
tienen la misma apariencia, todava se utilizan en el mismo tipo de frases; pero ya no tienen
los mismos significados y, en al-gunos casos, incluso tienen significados contrarios. Es eso
lo que Thamus desea ensearnos: que la tecnologa determina autoritariamente nuestra
terminologa ms im-portante. Redefine libertad, verdad, inteligencia, hecho,
sabidura, historia.., todas las palabras con las que vivimos. Y no se detiene a explicr-
noslo. Y nosotros no nos detenemos a preguntrselo.
Este aspecto del cambio tecnolgico requiere alguna elaboracin, de modo que volver
sobre el tema en un captulo posterior. Por el momento, hay bastantes ms principios por
explotar en el juicio de Thamus que requieren ser mencionados porque preludian todas las
cuestiones sobre las que voy a escribir. Por ejemplo, Tha-mus advierte que los alumnos de
Theuth adquirirn una inmerecida reputacin de sabidura. Quiere decir que aquellos que
cultivan la competencia en el uso de una nueva tecnologa se convierten en un grupo de
elite al que los que carecen de tal competencia otorgan una autoridad y un prestigio
inmerecidos. Haydistintas formas de plantear las interesantes implicaciones de este hecho.
Ha-rold Innis, el padre de los estudios modernos de comunicacin, se refiri repetidamente a
los monopolios de conocimiento que eran consecuencia de tecnologas poderosas.
Quera decir precisamente lo que Thamus tena en mente: aquellos que tienen el control
sobre el manejo de una determinada tecnologa acumulan poder e inevita-blemente dan
forma a una especie de conspiracin contra quienes no tienen acceso al conocimiento
especializado que la tecnologa posibilita. En su libro The Bias of Com-munication, Innis
proporciona numerosos ejemplos histricos
de cmo una nueva tecnologa destroz un monopolio de conocimiento tradicional y cre
uno nuevo presidido por un grupo diferente. O sea, que los beneficios y perjuicios de una
nueva tecnologa no se distribuyen equitativamente. Por as decirlo, hay ganadores y
perdedores. Resulta asombroso y conmovedor, que, en muchas ocasiones, los perdedores,
por ignorancia, incluso hayan animado a los ganadores, yalgunos todava lo hagan.
Tomemos como ejemplo el caso de la televisin. En Estados Unidos, dode la televisin ha
penetrado ms profundamente que en ningn otro lugar, mucha gente piensa que supone
un beneficio, y no slo los que consiguen altos salarios o carreras profesionales gratificantes
en el medio como ejecutivos, tcnicos, presentadores y animadores. No debera sorprender
a nadie que esas personas, formando como forman un nuevo monopolio de conocimiento,
se ovacionen a s mismas y fomenten la tecnologa de televisin. Por otro lado, y a la larga,
la televisin podra paulatinamente poner el punto final a las carreras de los profesores de
escuela, teniendo en cuenta qe la escuela fue un invento de la imprenta y se mantendr o
decaer dependiendo de la importancia que tenga la
palabra impresa. Durante cuatrocientos aos, los profesores han formado parte del
monopolio de conocimiento creado por la imprenta, y ahora estn resenciando la
desintegracin de tal monopolio. Parece como si poco pudieran hacer para evitar esa
desintegracin, pero no deja de haber algo perverso en el entusiasmo que muestran ante lo
que est sucediendo. Este entusiasmo siempre me trae a la mente la imagen de un herrero
de principios de siglo que no slo canta las alabanzas del automvil sino que tambin cree
que su negocio crecer con l. Ahora sabemos que su oficio no slo no creci gracias al
automvil, sino que ste lo volvi obsoleto, como puede que intuyeran los herreros lcidos.
Qu podran haber hecho? Llorar, si acaso. Nos encontramos con una situacin parecida
ante el desarrollo y la expansin de la tecnologa informtica porque, tambin aqu, hay
ganadores y perdedores. Es indiscutible que el ordenador ha aumentado el poder de las
grandes organizaciones, como las fuerzas armadas, las compaas areas, los bancos o las
agencias recaudadoras de impuestos. Y tambin es evidente que el ordenador se ha vuelto
indispensable para los investigadores de alto nivel en fsica y otras ciencias naturales. Pero,
hasta qu punto la tecnologa del ordenador ha significado una ayuda para la mayora de la
gente? Les ha servido de algo a los metalrgicos, los propietarios de verduleras, los
profesores, los mecnicos de coches, los msicos, los albailes, los dentistas y la mayora
de los dems en cuyas vidas se inmiscuye ahora el ordenador? Sus asuntos privados
se han vuelto ms accesibles para las instituciones poderosas. Son rastreados y controlados
ms fcilmente, estn sometidos a ms inspecciones; se quedan cada vez ms
desconcertados ante las decisiones que se toman sobre ellos; a menudo se ven reducidos a
simples objetos numricos. Son inundados de publicidad por correo. Se han convertido en
objetivos fciles para agencias de publicidad y organizaciones polticas. Las escuelas
ensean a sus hijos a que trabajen con sistemas informatiza-dos, en lugar de ensearles
algo ms valioso. En una pa-labra, a los perdedore, la nueva tecnologa no les ofrece
prcticamente nada de lo que necesitan; por eso son perdedores.
Ha de esperarse que los ganadores animen a los perdedores a que se entusiasmen ante la
tecnologa informtica. sa es la manera de comportarse de los ganadores,
as que algunas veces les dicen a los dems que con orde-nadores personales un individuo
normal puede conocer ms fcilmente el balance de su cuenta bancaria, llevar un mejor
seguimiento de sus recibos y hacer listas de compra ms lgicas. Tambin les dicen que
sus vidas se orga-nizarn con mayor eficacia. Pero discretamente se niegan a explicar
desde el punto de vista de quin se justifica esa eficacia o cules pueden ser sus costes. Si ,
los perdedores se vuelven ms escpticos, los ganadores los des-lumbran con los
maravillosos logros de los ordenadores, casi todos los cuales tienen una relacin marginal
con la calidad de vida de los perdedores, pero que, sin embargo, no dejan de ser
impresionantes. Finalmente, los perdedores sucumben, en parte porque creen, como
profetizara Thamus, que el conocimiento especializado de los maestros de una nueva
tecnologa es una forma de sabidura.
Los maestros tambin se lo llegan a creer, como asi mismo profetiz Thamus. La
consecuencia es que ciertas preguntas no se plantean. Por ejemplo: a quin le dar mayor
poder y libertad la tecnologa? Y el poder y la libertad de quin se vern disminuidos por
ella? Puede que quiz haya hecho que todo esto parezca una conspiracin bien planeada,
como silos ganadores supieran perfectamente qu es lo que se gana y qu se pierde.
Pero no es exactamente as como sucede. En primer lugar, en culturas que tienen un
carcter democrtico, tradiciones relativamente dbiles y una alta receptividad
a las nuevas tecnologas, todo el mundo est predispuesto a mostrarse entusiasta ante el
cambio tecnolgico, creyendo que sus beneficios se extendern finalmente y de forma
uniforme entre toda la poblacin. Especialmente en Estados Unidos, donde el apetito por lo
nuevo no conoce lmites, encontramos esta ingenua conviccin ampliamente difundida. De
hecho, en Norteamrica muy raramente e cree que cualquier tipo de cambio social pueda
tener como consecuencia la aparicin de gana-dores y perdedores, una creencia que se
deriva del muy documentado optimismo de los norteamericanos. Y por lo que se refiere al
cambio provocado por la tecnolo-ga, est optimismo nativo es explotado por los
empresarios, trabajan intensamente para infundir a la poblacin una imagen del futuro tan
armnica como in-verosmil, porque saben que es poco aconsejable econ-micamente
revelar el precio que se ha de pagar por el cambio tecnolgico. Por eso ms, bien dira que,
si existe una conspiracin de algn tipo, es la de una cultura contra s misma.
Adems, y todava ms importante, no siempre est claro, al menos en las primeras fases
de la intrusin de una tecnologa en una cultura, quin saldr ms beneficiado de ella y
quin ms perjudicado. Esto es as porque los cambios forjados por la tecnologa son
sutiles, por no decir completamente misteriosos o incluso se dira que azarosamente
impredecibles. Entre los ms impredecibles se encuentran aquellos que podran
denominarse ideolgicos.
Son el tipo de cambios en que pensaba Thamus cuando adverta que los escritores
acabaran confiando en signos exteriores en lugar de en sus propios recursos internos y que
recibiran demasiada informacin sin una instruccin apropiada. Quera decir que las nuevas
tecnologas, cambian lo que entendemos por saber y verdad; alteran esas maneras de
pensar profundamente arraigadas que dan a una cultura su sentido de lo que es el mundo:
un sentido de cul es el orden natural de las co-sas, de qu es razonable, de qu es
necesario, de qu es inevitable, de qu es real. Dado que tales cambios se traducen en la
alteracin de los significados de viejas pala-bras, aplazar para ms tarde la discusin sobre
la masiva transformacin ideolgica que est teniendo lugar ahora en Estados Unidos. De
momento, slo me gustara dar Un ejemplo de cmo la tecnologa crea nuevas
concepciones de lo real y, mientras lo hace, destruye las viejas. Me refiero a la prctica,
aparentemente inofensiva, de asignar notas o calificaciones a las respuestas que dan los
estu-diantes en los exmenes. Este procedimiento nos parece tan natural a la mayora de
nosotros que apenas somos conscientes de su importancia. Incluso nos puede resultar difcil
concebir que el nmero o la letra es un instru-mento o, si lo prefiere, una tecnologa; o el ser
conscientes de que, cuando utilizamos una tecnologa tal para juzgar el comportamiento de
alguien, hemos hecho algo extrao. En realidad, la primera calificacin de los exmenes
de los estudiantes tuvo lugar en la Universidad de Cambridge en 1792, por indicacin de un
tutor llamado William Farish. Nadie tiene muchos datos sobre Farish, apenas algunos han
odo hablar alguna vez de l. Y, con todo, su idea de que se deba asignar un valor
cuantitativo a los pensamientos humanos fue un paso adelante funda-mental hacia la
construccin de un concepto matemtico de la realidad. Si se puede otorgar un nmero a la
calidad de un pensamiento, entonces se puede otorgar un nmero a la calidad de la
misericordia, el amor, el odio, la belleza, la creatividad, la inteligencia, incluso hasta a la
misma cordura. Cuando Galileo afirm que el lenguaje de la naturaleza se escribe en
trminos matemticos, no pretenda incluir el sentimiento humano ni el talento ni la
intuicin. Pero la mayora de nosotros estamos ahora inclinados a hacer esas inclusiones. A
nuestros psiclogos, socilogos y educadores les es muy difcil realizar su tra-bajo sin
nmeros. Estn convencidos de que sin nmeros no pueden adquirir ni expresar el autntico
conocimiento.
No voy a mantener aqu que sea una idea estpida o peligrosa, slo que es rara. Lo que
resulta todava ms extrao es que para tantos de nosotros no lo sea. Afirmar que alguien
hara mejor su trabajo si tuviera un CI (cociente intelectual) de que alguien tiene 72 en una
escala de sensibilidad o que el ensayo de este hombre sobre el surgimiento del capitalismo
es una A y el de aquel otro una C+ le habra sonado como un galimatas a Galileo, [Este
hecho est documentado en The Examination, Disciplinary Power and Rational Schooling, en History of
Education, vol. 7 nm. 7 pgs. 13. El profesor Hoskin cuenta lo siguiente sobre Parish: Farish era un profesor
de ingeniera en la Universidad de Cambridge que diseO e instalo un tabique mvil en su casa. El tabique se
desplazaba mediantepoleas entre el piso de arriba y el de abajo. Una noche, cuando se encontraba trabajando
a hora avanzada en el piso de abajo, Farish sinti fro y destruy el tabique. No es que sea un relato
especialmente interesantey la historia no revela qu sucedi a con-tinuacin. Todo lo que muestra es lo poco
que se conoce de William Farish.] a Shakespeare o a Thomas Jefferson. Si para nosotros tiene
sentido es porque nuestras mentes han sido condicionadas por la tecnologa de los nmeros
de manera que vemos el mundo de una manera diferente a como ellos lo vean. Nuestra
percepcin de lo que es real es diferente.
Que es otra forma de decir que en cada herramienta hay inscrita una tendencia ideolgica,
una prediposicin a construir el mundo de una manera y no de otra, a valorar una cosa ms
que otra, a desarrollar un sentido o una habilidad o una actitud ms que otros.
Eso es lo que quera decir Marshall McLuhan con su famoso aforismo el medio es el
mensaje. Es lo que quera decir Marx cuando afirmaba qe la tecnologa revela la forma
en que el hombre se enfrenta con la naturaleza y crea las condiciones de intercambio
mediante las cuales nos relacionamos entre nosotros. Es lo que Witt-genstein quera decir
cuand, al referirse a nuestra tecno-loga ms bsica, afirmaba que el lenguaje no es
nicamente un vehculo del pensamiento, sino tambin su conductor. Y es lo que Thamus
deseaba que entendiese el inventor Theuth. ste es, en dos palabras, un antiguo y radero
fragmento de sabidura, quiz expresado con la mayor sencillez en el viejo adagio de que a
un hombre con un martillo todo le parece un clavo. Sin ser demasiado literales, podramos
ampliar esa verdad ob-via:
a un hombre con un lpiz, todo le parece una lista;
a un hombre con una cmara, todo le parece una imagen;
a un hombre con un ordenador, todo le parecen datos. Y a un hombre con un papel pautado,
todo le parece un nmero.
Pero tales prejuicios no siempre son evidentes en el inicio del viaje de una nueva tecnologa,
razn por la que nadie puede conspirar con la seguridad de convertirse en ganador con el
cambio tecnolgico. Quin habra imaginado, por ejemplo, qu intereses y qu visin del
mundo seran definitivamente impulsados con la invencin del reloj mecnico? El reloj tuvo
su origen en los monasterios benedictins de los siglos y lo que estimul su invencin fue el
proporcionar una regularidad ms o menos precisa a las de los monasterios, que requeran,
entre otras cosas, siete perodos de oracin durante el da. Las campanas del monasterio
servan para, con sus toques, sealar las horas cannicas; el reloj mecnico era la
tecnologa que poda proporcionar precisin a estos rituales de devocin. Y, de hecho, as
fue.
Pero lo que los monjes no podan prever era que el reloj es un medio no slo de marcar el
paso de las horas, sino tambin de sincronizar y controlar las acciones de los hombres. Y
as, hacia mediados del siglo el reloj haba salido de los muros del monasterio y haba
llevado una nueva y precisa regularidad a la vida del trabajador y el mercader. El reloj
mecnico escribi Lewis Mumford hizo posible la idea de produccin uniforme, horas de
trabajo regulares y un producto estandarizado. En re-sumen, sin el reloj, el capitalismo
habra sido prctica-mente imposible. La paradoja, la sorpresa y la maravilla radican en que
el reloj, que fue inventado por hombres que queran dedicarse ms rigurosamente a Dios,
acab como la.t&nologa de mayor utilidad para hombres que deseaban dedicarse a la
acumulacin de dinero. En la eterna lucha entre Dios y el reloj favoreci de manera bastante
impredecible al ltimo.
Consecuencias imprevistas se interponen en el camino de quienes creen que ven
claramente la direccin en la que nos llevar una nueva tecnologa. Como adverta
Thamus, ni siquiera de aquellos que la inventan puede pensarse que sean profetas dignos
de confianza. Guten-berg, por ejemplo, era al decir de todos un devoto cat-lico al que
habra aterrorizado escuchar que el hereje condenado Lutero describe la imprenta como el
mayor acto de gracia divina, mediante la cual avanza el Evangelio.
Lutero entendi, pero Gutenberg no, que el libro producido en masa, al situar la palabra de
Dios en cada mesa de cocina, converta a cada cristiano en su propio telogo uno dira
incluso en su propio sacerdote o, mejor, desde el punto de vista de Lutero, en su propio
papa. En la lucha entre la unidad y la diversidad de la creencia religiosa, la imprenta
favoreci a la ltima, y podemos estar seguros de que esa posibilidad jams se le ocurri a
Gutenberg.
Thamus comprendi bien las limitaciones de los inventores para captar las tendencias
sociales y psicolgicas es decir, ideolgicas de sus propios inventos. Podemos
imaginrnoslo dirigindose a Gutenberg con las siguientes palabras: Gutenberg, paradigma
de inventores, el descubridor de un arte no es el juez ms apropiado del dao o provecho
que aportar a quienes hagan uso de l.
As sucede en este caso; t, que eres el padre de la im-prenta, has dejado patente tu afecto
hacia tu creacin, llegando a creer que servir a la causa de la Santa Sede Romana,
cuando, en realidad, sembrar la discordia entre los creyentes; daar la autenticidad de tu
amada Iglesia y destruir su monopolio.
Podemos imagiarnos que Thmus tambin habra se-alado a Gutenberg, como lo hizo
con Theuth, que el nuevo invento creara una vasta poblacin de lectores que recibirn
mucha informacin sin la instruccin apropiada... [que estarn] llenos de la apariencia de la
sabidura, en lugar de la sabidura verdadera; que la lectura, en otras palabras, competira
con formas ms antiguas de aprendizaje. ste es otr9 principio del cambio tecnolgico que
debemos inferir del juicio de Thamus: las nuevas tecnologas compiten con las viejas por
el tiempo, por la atencin, por el dinero, por el prestigio, pero sobre todo por el dominio de
su visin del mundo. Esta com-petencia es inevitable una vez que reconocemos que un
medio contiene una tendencia ideolgica. Es una compe-tencia feroz, tanto como slo
pueden serlo las competencias ideolgicas. No se trata meramente de una cuestin de
herramienta contra herramienta: el alfabeto atacando a la escritura ideogrfica, la imprenta
atacando al manuscrito ilustrado, la fotografa atacando al arte de la pintura, la televisin
atacando a la palabra impresa. Cuando los medios entran en guerra entre s, es una
cuestin de visiones del mundo en conflicto.
En Estados Unidos podemos encontrar esto por todas partes en la poltica, en la religin,
en el comercio, pero los descubrimos con mayor claridad en las escuelas, donde dos
potentes tecnologas se enfrentan de manera inflexible por el control de las mentes de ios
estudiantes. Por un lado, est el mundo de la palabra im-presa con su nfasis en la lgica, el
orden, la historia, la exposicin, la objetividad, el distanciamiento y la disciplina.
Por el otro, el mundo de la televisin con su nfasis en las imgenes, la narracin, la
presencia, la simultanei-dad, la intimidad, la gratificacin inmediata y la respuesta emocional
rpida. Los nios llegan a la escuela habiendo sido profundamente condicionados por las
deformaciones de la televisin. All se topan con el mundo de la palabra impresa. Una
especie de batalla psquica tiene lugar y se producen muchas bajas: nios que no pueden
aprender a leer o no quieren, nios que no pueden organizar su pensamiento en una
estructura lgica ni siquiera en un prrafo sencillo, nios que no pueden prestar atencin a
las clases o a las explicaciones durante ms de unos pocos minutos seguidos. Son
fracasados, pero no porque sean estpidos. Lo son porque se est desarrollando una guerra
entre medios, y ellos estn en el lado equivocado... al menos por el momento. Quin puede
saber cmo sern las escuelas dentro de veinticinco aos? Y dentro de cincuenta? Con el
tiempo, el tipo de estudiante que es actualmente un fracaso puede llegar a ser considerado
un xito. El tipo que ahora tiene xito puede ser visto como un estudiante incapacitado: lento
en sus respuestas, demasiado distanciado, carente de emocin, inepto para crear imgenes
mentales de la realidad. Piensen: lo que Thamus denominaba apariencia de sabidura
el conocimiento irreal adquirido mediante la palabra escrita finalmente acab convertido
en la forma privilegiada de conocimiento apreciada en las escuelas. No hay ninguna razn
para suponer que una forma tal de conocimiento deba ser siempre tan altamente valorada.
Tomemos otro ejemplo: al introducir el ordenador personal en el aula, romperemos una
tregua de cuatro aos entre el espritu gregario y la franqueza propiciados por la oralidad y
la introspeccin y el aislamiento propiciados por la palabra escrita. La oralidad recalca el
aprendizaje en grupo, la cooperacin y un sentido de res-ponsabilidad social, que es el
contexto en el que Thamus crea que se deban comunicar la instruccin apropiada y Un
conocimiento verdadero. El texto acenta el aprendizaje individual, la competencia y la
autonoma personal.
Durante ms de cuatro siglos, los profesores, mientras concedan un lugar preeminente a la
imprenta, han permitido que la oralidad ocupara su lugar en el aula y por eso han logrado
una especie de paz pedaggica entre estas dos formas de aprendizaje, de manera que lo
valioso de cada una de ellas pueda ser explotado al mximo. Ahora llega el ordenador,
alzando de nuevo la bandera del apren-dizaje en privado y la resolucin individual de los
problemas.
La difusin del uso de ordenadores en el aula anular de una vez por todas las
pretensiones del habla comunicativa? Elevar el ordenador el egocentrismo a la
categora de virtud? ste es el tipo de preguntas que provoca el cambio tecnolgico cuando
se comprende, como hizo Thamus, que la competencia tecnolgica supone la guerra total,
lo; que significa que no es posible contener los efectos de una nueva tecnologa a una
esfera limitada de la actividad humana. Si esta metfora plantea la cuestin con demasiada
crudeza, podemos proponer una ms suave, ms amable: el cambio tecnolgico no es ni
suma ni resta, es ecolgico. Digo ecolgico en el mismo sentido en que utilizan el trmino
los cientficos ambientales. Un cambio de importancia genera un cambio total. Si se eliminan
las orugas de un hbitat determinado, el resultado no es el mismo hbitat sin orugas; lo que
hay es un nuevo medio ambiente y se han reconstituido las condiciones de super-vivencia;
lo mismo es tambin verdad si se introducen orugas enu medio que careca de ellas. As es
como funciona la tecnologa de los medios de comunicacin. Una nueva tecnologa no
aade ni quita nada. Lo cambia todo.
En el ao 1500, cincuenta aos despus de que se inventara la imprenta, no estbamos
ante la vieja Europa ms el nuevo artefacto. Tenamos una Europa distinta. Despus de la
televisin, Estados Unidos no era Norteamrica ms la televisin; la televisin dio una nueva
coloracin a todas las campaas polticas, a todos los hogares, a todas las escuelas, a
todas las iglesias, a todas las industrias. Por eso la competencia entre los medios de
comunicacin es tan feroz. Alrededor de cada tecnologa hay instituciones cuya
organizacin por no decir su razn de ser refleja la visin del mundo promovida por ella.
De ah que, cuando una tecnologa antigua se ve asaltada por una I nueva, las instituciones
se vean amenazadas. Y cuando las instituciones se ven amenazadas, una cultura entra en
crisis.
Se trata de algo muy serio, y por eso no sacamos nada en claro cuando los educadores
preguntan: aprendern mejor matemticas los estudiantes con ordenadores que con libros
de texto?; ni cuando un hombre de negocios se plantea: con qu sistema podremos vender
ms produc-tos?; ni cuando los predicadores preguntan: podemos llegar a ms gente a
travs de la televisin que de la ra-dio?; ni cuando los polticos inquieren: qu eficacia
tienen los mensajes transmitidos a travs de los diferentes medios de comunicacin? Estas
cuestiones son inmedia-tas, tienen valor prctico para quienes las plantean, pero son
secundarias. Apartan nuestra atencin de la grave crisis social, intelectual e institucional que
favorecen los nuevos medios.
Quiz sirva aqu una analoga para subrayar lo que est en cuestin. Al referirse al
significado de un poema, T. S. Eliot remarcaba que la utilidad fundamental del con-tenido
explcito de la poesa es satisfacer un hbito del lector, mantener su mente distrada y
tranquila, mientras el poema trabaja sobre l; de la misma manera que un ladrn imaginario
siempre va provisto de un pedazo de buena carne para el perro de la casa. En otras
palabras, al plantear sus preguntas prcticas, los educadores, los em-presarios, los
predicadores y los polticos son como el perro guardin que saborea pacficamente la carne
mientras saquean la casa. Quiz algunos de ellos lo saben y no les preocupa
especialmente. Despus de todo, un buen pedazo de carne, amablemente ofrecido,
resuelve el problema de dnde provendr la prxima comida. Pero para el resto de nosotros
es inaceptable el ver invadido nuestro hogar sin quejamos o, al menos, sin ser conscientes
de ello.
Nuestra reflexin sobre los ordenadores nada tiene que ver con su eficacia como
herramienta de enseanza. Necesitamos saber de qu manera estn alterando
nuestra concepcin del aprendizaje, y cmo, en conjuncin con la televisin, destruyen la
antigua idea de escuela. A quin le importa cuntas cajas de cereal pue-den venderse a
travs de la televisin? Lo que necesitamos saber es si la televisin cambia nuestra
concepcin de la realidad, la relacin de los ricos con los pobres, la idea misma de felicidad.
Un predicador que se lmite a considerar en qu medida un medio de comunicacin puede
aumentar su audiencia pasar por alto la pregunta fundamental: de qu forma alteran los
nuevos medios lo que se entiende por religin, por Iglesia, incluso por Dios? Y si el poltico
no puede pensar ms all de las prximas elecciones, entonces nosotros debemos pre-
guntarnos de qu manera afectan los nuevos medios a la idea de organizacin poltica y a la
concepcin de ciudadana.
Para a hacerlo tenemos el juicio de Tha-mus, quien, con el lenguaje de las leyendas, nos
ensea lo que Harold Innis, a su manera, tambin intent. Las
nuevas tecnologas alteran la estructura de nuestros intereses: las cosas sobre las que
pensamos. Alteran el carcter de nuestros smbolos: las cosas con las que pensamos. Y
alteran la naturaleza de la comunidad: el espacio en que se desarrollan los pensamientos.
De la misma manera que Thamus habl con Innis a travs de los siglos, es esencial que
escuchemos su conversacin.
TITULO DEL LIBRO: Tecnpolis: La Rendicin De La Cultura A La Tecnologa
TITULO DEL CAPTULO: Cap 1 El Juicio De Thamus
AUTOR/EDITOR: Postman Neil
EDITORIAL: Crculo De Lectores
PGINAS: 13-34
También podría gustarte
- Ref. Examen AZ-700 Diseño e Implementación de Soluciones de Red de Microsoft AzureDocumento323 páginasRef. Examen AZ-700 Diseño e Implementación de Soluciones de Red de Microsoft AzureEdson Leon100% (1)
- Tecnopolis - Neil Postman PDFDocumento168 páginasTecnopolis - Neil Postman PDFandres rincon100% (7)
- Manual - Controlador para Refrigeración Comercial. EmersonDocumento208 páginasManual - Controlador para Refrigeración Comercial. EmersonArnulfo Rafael Álvarez Oliveros86% (7)
- Foro de ReforzamientoDocumento9 páginasForo de ReforzamientoAremy Reaño MancillasAún no hay calificaciones
- Elaboración de Un Instrumento para Evaluar El Grado de Madurez Digital en Un Centro EducativoDocumento7 páginasElaboración de Un Instrumento para Evaluar El Grado de Madurez Digital en Un Centro EducativoViridiana Duarte100% (2)
- 2 Parte Mapa ConceptualDocumento1 página2 Parte Mapa ConceptualDANIEL CUETO HERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Imaginarioo de La PedagogiaDocumento6 páginasEl Imaginarioo de La PedagogiaDaniel BáezAún no hay calificaciones
- Antecedentes Históricos de La PedagogíaDocumento6 páginasAntecedentes Históricos de La PedagogíaKATERYN ROSSMERY SANTA CRUZ QUISPEAún no hay calificaciones
- LOS MúLTIPLES CONCEPTOS DE LA EDUCACIóNDocumento5 páginasLOS MúLTIPLES CONCEPTOS DE LA EDUCACIóNBRISA LAHITTEAún no hay calificaciones
- DIDACTICADocumento3 páginasDIDACTICAMaru zajamaAún no hay calificaciones
- 2 3Documento13 páginas2 3daneyris paolaaAún no hay calificaciones
- La Educacion en La Edad Moderna + El Pensamiento Pedagogico CríticoDocumento13 páginasLa Educacion en La Edad Moderna + El Pensamiento Pedagogico CríticobenedettoAún no hay calificaciones
- La Triple DimensiónDocumento3 páginasLa Triple DimensiónCesar BustosAún no hay calificaciones
- Pedagogía o Ciencias de La Educación. Confrontación Epistemológica.-1Documento13 páginasPedagogía o Ciencias de La Educación. Confrontación Epistemológica.-1Milton Guayazán AndradeAún no hay calificaciones
- Filosofia de La EducaciónDocumento4 páginasFilosofia de La EducaciónMontserrat AmbrocioAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Zygmunt BaumanDocumento3 páginasEnsayo Sobre Zygmunt BaumanCarlos Alberto JardónAún no hay calificaciones
- NassifDocumento4 páginasNassifLaura MontoyaAún no hay calificaciones
- Transposicion Didactica - Barrios PDFDocumento15 páginasTransposicion Didactica - Barrios PDFBelen AbrigatoAún no hay calificaciones
- Niveles de Educación en ColombiaDocumento10 páginasNiveles de Educación en ColombiaWilliam Fernando RIVAS LEONAún no hay calificaciones
- 1 Parcial-Filosofia de La Educacion-Conceptos y Limites (Fullat)Documento11 páginas1 Parcial-Filosofia de La Educacion-Conceptos y Limites (Fullat)Carlos A. Soria MAún no hay calificaciones
- Piriz UbalDocumento18 páginasPiriz UbalLuis Carlos Lozano RoaAún no hay calificaciones
- Benner - MaleabilidadDocumento30 páginasBenner - MaleabilidadAlexandra MarzánAún no hay calificaciones
- Resumen Didáctica 902Documento104 páginasResumen Didáctica 902Silvina Paula Salvatto100% (1)
- NO Modelo de Analisis - Rolon-TP2Documento4 páginasNO Modelo de Analisis - Rolon-TP2AraceliAún no hay calificaciones
- La Teoría Pedagógica de John Dewey.Documento6 páginasLa Teoría Pedagógica de John Dewey.NataliaAún no hay calificaciones
- Susana BARCODocumento4 páginasSusana BARCOcarmen cavigliassoAún no hay calificaciones
- Los Niños y Las Ciencias Resumen de Capitulo 1 y Ultimo de DriverDocumento6 páginasLos Niños y Las Ciencias Resumen de Capitulo 1 y Ultimo de Driverariel rodasAún no hay calificaciones
- Tarea 1 de Didactica GeneralDocumento2 páginasTarea 1 de Didactica GeneralRomero Marte hernandez100% (4)
- Final de Pedagogía Completo PDFDocumento13 páginasFinal de Pedagogía Completo PDFRomina BogarinAún no hay calificaciones
- El Sistema Educativo Está Formando ZombisDocumento3 páginasEl Sistema Educativo Está Formando ZombisMartín KrulčićAún no hay calificaciones
- Universalidad de La Educación Media en UruguayDocumento5 páginasUniversalidad de La Educación Media en UruguayPatricia PírizAún no hay calificaciones
- Acción Cultural para La LibertadDocumento2 páginasAcción Cultural para La LibertadMarisol YanesAún no hay calificaciones
- Critica Al Enfoque de Pedagogia Como Ciencia Tecnica Arte y FilosofiaDocumento10 páginasCritica Al Enfoque de Pedagogia Como Ciencia Tecnica Arte y FilosofiaRey Luis Araujo CastilloAún no hay calificaciones
- ComenioDocumento4 páginasComenioLeticia Guadalupe100% (1)
- Historia Del ISFODOSUDocumento1 páginaHistoria Del ISFODOSUJosé DanielAún no hay calificaciones
- Tarea 2 de Fundamentos Filosóficos e Históricos de La Educación DominicanaDocumento2 páginasTarea 2 de Fundamentos Filosóficos e Históricos de La Educación DominicanaGenesis Kery100% (2)
- AntologiaDocumento45 páginasAntologiaLitzy Del Ángel TorresAún no hay calificaciones
- Valor Estructural de La Lengua 3Documento8 páginasValor Estructural de La Lengua 3Franchesca MèndezAún no hay calificaciones
- La Educacion Como Pedagogia o Como Ciencia de La EducacionDocumento7 páginasLa Educacion Como Pedagogia o Como Ciencia de La EducacionRosmary Vanessa Robles RinconAún no hay calificaciones
- Didáctica Como Arte y Como CienciaDocumento4 páginasDidáctica Como Arte y Como CienciaArcangel JoseAún no hay calificaciones
- Historia de La Educacion Atenas y EspartaDocumento10 páginasHistoria de La Educacion Atenas y EspartaAna Milena Arango MillánAún no hay calificaciones
- Aceleración y Movimiento Rectilíneo Uniforme VariadoDocumento4 páginasAceleración y Movimiento Rectilíneo Uniforme VariadoVimor OrtizAún no hay calificaciones
- Emilio o La EducacionDocumento5 páginasEmilio o La EducacionDaniel DelgadoAún no hay calificaciones
- GVIRTZ PALAMIDESSI El ABC de La Tarea Docente Cap 5 EJE 4 PDFDocumento10 páginasGVIRTZ PALAMIDESSI El ABC de La Tarea Docente Cap 5 EJE 4 PDFMicaela Soledad FernándezAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico: La Didactica - ComenioDocumento3 páginasTrabajo Práctico: La Didactica - Comenioaurelia100% (1)
- Cap 1 Silvina Gvirtz Apuntes La Educacion Ayer y HoyDocumento20 páginasCap 1 Silvina Gvirtz Apuntes La Educacion Ayer y HoySilvana BarrittaAún no hay calificaciones
- Pedagogia de Los Valores EnsayoDocumento3 páginasPedagogia de Los Valores EnsayoMadeline CorderoAún no hay calificaciones
- Pensamiento de Juan Amos Comenio.Documento7 páginasPensamiento de Juan Amos Comenio.Oscar Canizales BarrosoAún no hay calificaciones
- La Pedagogía Como DispositivoDocumento8 páginasLa Pedagogía Como DispositivoJhon QuetzalcoatlAún no hay calificaciones
- Entre El Orden y El Caos - Esther DiazDocumento5 páginasEntre El Orden y El Caos - Esther DiazVenus Del' MonteAún no hay calificaciones
- El Problema de La Definición de Arte.Documento3 páginasEl Problema de La Definición de Arte.César Garcés100% (1)
- Cuadro "Educabilidad"Documento3 páginasCuadro "Educabilidad"Lupita EstradaAún no hay calificaciones
- Leliwa y Scangarello - Psicología y AprendizajeDocumento155 páginasLeliwa y Scangarello - Psicología y Aprendizajeaymara acostaAún no hay calificaciones
- La Educación Segun KantDocumento6 páginasLa Educación Segun KantJhon Paul Santos Huancas0% (1)
- Julio CastroDocumento10 páginasJulio CastroPablo ParenteAún no hay calificaciones
- Bucle Educativo PDFDocumento19 páginasBucle Educativo PDFGabriel Obreque PerezAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Educación de Miguel Soler RocaDocumento3 páginasReflexiones Sobre La Educación de Miguel Soler RocamariaAún no hay calificaciones
- El Concepto de Enseñanza Depende Del Concepto de AprendizajeDocumento4 páginasEl Concepto de Enseñanza Depende Del Concepto de Aprendizajesusana terrasantaAún no hay calificaciones
- Diálogo Entre Platón y AristótelesDocumento3 páginasDiálogo Entre Platón y AristótelesJosefina Jurado RodarteAún no hay calificaciones
- RESUMEN Libro I Emilio o de La EducaciónDocumento5 páginasRESUMEN Libro I Emilio o de La EducaciónLucy TovarAún no hay calificaciones
- (10-10) - Postman I - El Juicio de ThamusDocumento13 páginas(10-10) - Postman I - El Juicio de ThamusOlivia Coutand100% (1)
- Resumen PostmanDocumento4 páginasResumen PostmanSofía AllendeAún no hay calificaciones
- Tec No PolisDocumento225 páginasTec No PolisRuth N. Puente67% (3)
- Democracia Show - Joaquin BochacaDocumento95 páginasDemocracia Show - Joaquin BochacaSebas CordobaAún no hay calificaciones
- La Revolución Tecnológica en ColombiaDocumento3 páginasLa Revolución Tecnológica en ColombiaANGEL SANTIAGO TORRES CASTROAún no hay calificaciones
- Investigando A Través de InternetDocumento3 páginasInvestigando A Través de InternetJUANAAún no hay calificaciones
- Manual Mikrotik GrooveDocumento9 páginasManual Mikrotik GrooveMario Farro100% (1)
- ATStecnicoDocumento5 páginasATStecnicoFran GarsosAún no hay calificaciones
- Punto 6.7.8Documento5 páginasPunto 6.7.8CAMILO ANDRES HIGUERA CAMPOSAún no hay calificaciones
- Léeme Emprendedores (Soho) - 16 Al 31 MarDocumento34 páginasLéeme Emprendedores (Soho) - 16 Al 31 MarEdward MarketingAún no hay calificaciones
- Guia Cableado EstructuradoDocumento7 páginasGuia Cableado EstructuradoNILTON ADEL CORTES GONZALEZAún no hay calificaciones
- Iiap Biodiversidad AmazonicaDocumento63 páginasIiap Biodiversidad AmazonicaferocilloAún no hay calificaciones
- 3.8.8 Lab - Explore DNS TrafficDocumento11 páginas3.8.8 Lab - Explore DNS TrafficDonaldo BejeranoAún no hay calificaciones
- Auditoria Informatica Capitulo 4 El Control InternoDocumento29 páginasAuditoria Informatica Capitulo 4 El Control InternoCristian Haro CeronAún no hay calificaciones
- Fernández Zalazar y Neri - La Lectura en Tiempos de Internet PDFDocumento9 páginasFernández Zalazar y Neri - La Lectura en Tiempos de Internet PDFVaninabevAún no hay calificaciones
- Fichasnconnplan 2061539570ed86cDocumento9 páginasFichasnconnplan 2061539570ed86cCATALINA MONTERO RAMIREZAún no hay calificaciones
- Conuee - 23 03 2015 - Nom 032 Ener 2013Documento3 páginasConuee - 23 03 2015 - Nom 032 Ener 2013MARIO BORJASAún no hay calificaciones
- Despertador MX-RRD6212Documento9 páginasDespertador MX-RRD6212Rafael Quintero SevillaAún no hay calificaciones
- Analisis Forense en Dispositivos Moviles - ANDROIDDocumento36 páginasAnalisis Forense en Dispositivos Moviles - ANDROIDJuan MacasAún no hay calificaciones
- Silabo Tics en La Educación - HuancayoDocumento6 páginasSilabo Tics en La Educación - HuancayoCésar Martín Alcantara Vega100% (3)
- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Tema 03Documento2 páginasACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Tema 03Daniel VenturaAún no hay calificaciones
- Practica Ruteo EstaticoDocumento4 páginasPractica Ruteo EstaticoLuis EsquivelAún no hay calificaciones
- Compact Hi-Fi Stereo System: LBT-XGR80 LBT-XGR60 Lbt-Xgr6Documento36 páginasCompact Hi-Fi Stereo System: LBT-XGR80 LBT-XGR60 Lbt-Xgr6Airan AlvarezAún no hay calificaciones
- 2.2.2.estándares Médicos DICOM y HL7.Documento11 páginas2.2.2.estándares Médicos DICOM y HL7.Fernando DominguezAún no hay calificaciones
- Que Es Hadward y SoftwareDocumento3 páginasQue Es Hadward y SoftwareDBZ MASTER DANDRESAún no hay calificaciones
- Parrilla de Contenido CONGRESO STORIESDocumento5 páginasParrilla de Contenido CONGRESO STORIESDiana MolinaAún no hay calificaciones
- GPS G7 NavegadoresDocumento5 páginasGPS G7 Navegadorescoordinador ProyectoAún no hay calificaciones
- CCNA V7 2 Módulo 3 - VLANsDocumento3 páginasCCNA V7 2 Módulo 3 - VLANsRonald VargasAún no hay calificaciones
- Listas de Precios DAHUA JULIO ACTUALIZADODocumento30 páginasListas de Precios DAHUA JULIO ACTUALIZADOLady Diana Benitez CarrilloAún no hay calificaciones
- Planificación de Ética 2010-I Prof. Reinaldo VelascoDocumento8 páginasPlanificación de Ética 2010-I Prof. Reinaldo VelascoreinaldoidiomasubvAún no hay calificaciones