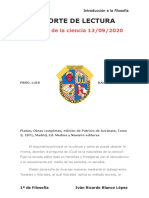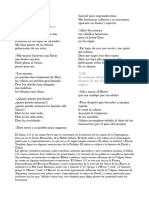Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pedagogía y Educación
Pedagogía y Educación
Cargado por
Andres Felipe Gutierrez OrtizDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pedagogía y Educación
Pedagogía y Educación
Cargado por
Andres Felipe Gutierrez OrtizCopyright:
Formatos disponibles
C o le cci n En sayos D o ctrin ario s
S N E T T O *
DUCACION
AN TO N IO CAPONNETTO e g re s co m o M a e stro N o rm a l
n a l d e la Escuel a Normal de Profesores N? 2 " Ma-
i i u n o Acost a" , y p o ste ri o rm e n te com o P ro fe so r e n H i sto ri a
rja l i Fa cu lta d de Fi l osof a y Letras (U .N .B .A.).
I E jerci la d o ce n ci a su ce siva m e n te en lo s n i ve le s p ri -
m a rio, se cu n d a ri o y te rci a ri o ; sie n d o ya va ri a s ia s ca m a -
da* do a lu m n o s q u e e n cu e n tra n e n su s e n se a n za s u n a
gula (i d a re ce d o ra y se gu ra . Actu a lm e n te , se d e se m p e a
e n la Fa cu lta d de Derecho y Ci enci as Soci al es de l a Uni -
vo ci d a d d e Buenos Ai res. S u re la ci n co n e l m a g i ste ri o y
oon la e d u ca ci n no se a g o ta p u es en e l te rre n o d e l as
u -u il/.a cion es si e m p re i m p o rta n te s, sin d u d a si n o que
n v n cu lo vita l n o i n te rru m p i d o y a li m e n ta d o a di ari o
p or una vo ca ci n fi rm e .
D i ct n u m ero sa s co n fe re n ci a s en la C a p ita l y e n el
in te rio r d e l p a s. P a rti ci p co m o e xp o si to r en si m p o si o s,
i n in a rios y C o n gre so s N a ci o n a le s e In te rn a ci o n a le s,
d e d i c n d o se en los lti m o s a o s, p o r i n i ci a ti va d e l Inst i -
tu to d e P ro m o ci n Soci al Argentina (IP S A) y co n e l res-
i >.ri i i o d e p re sti g i o so s e sp e ci a li sta s a la p re p a ra ci n de
C uraos d e P e rfe cci o n a m i e n to docente, u n a ta re a d e cu yo s
buen os fru to s d a n te sti m o n i o la ca li d a d d e la s so li ci ta -
I I fo rm u la d a s por p e rso n a s e i n sti tu ci o n e s re p re se n -
i IIIVM ta n to en el te rri to ri o n a ci o n a l co m o e n el e xte ri o r.
AN TO N IO C AP O N N E TTO se d e se m p e a ta m b i n co m o
in ve stiga d o r en e l Instituto de Ci enci as Soci al es (FAD E S -
CONI CET) e n tre ga d o a l e stu d i o d e Los arquetipos soci al es
y u co n fi g u ra ci n a xi o l g i ca y a la b sq u e d a d e l va lo r
pli le m o l g lco de los a rq u e ti p o s y las m e n ta lid a d e s en e l
aron do la h isto ria y las d i sci p li n a s h u m a n sti ca s.
i leva p u b li ca d o d ive rso s tra b a jo s, so b re te m a s h i st -
i ltu ra le s, re ligio so s y e d u ca ti vo s; ta le s co m o : Las
ta li i fi cn ci o n e s h i st ri ca s, Aportes para una historia del
M o tttu n lu m o en la Arg e n ti n a , La ciudad y l a Virgen, De-
fin y p e rd i d a de n u e stra identidad escol ar, Cri si s y posi -
b i li d a d * * e n la e n se a n za de la historia, La cont ami naci n
de la cu ltu ra p o r lo p se u d o e sp i ri tu a l, La subversi n en l a
(fM tAa n za , S o b re F o rm a ci n Moral y Cvi ca, e tc. Ad e m s
i> iu 'torios a rt cu lo s p e ri o d sti co s y d e va ri a d a s re ce n -
b llo g r flca s. Tie n e e n p re p a ra ci n o tro s en sa yos
i <:-. p or u n la d o co n su s i n ve sti g a ci o n e s e sp e c -
I I al l O N IC E T, y p o r o tro , co n su s i n q u i e tu d e s
nuni fi ib n n d o n a d a s p o r el p e n sa m ie n to h i st ri co h i sp a n o -
rtn in rii'i\i" >
l n f . i H i i >< lu a l a rg e n ti n o se co m b in a n a rm o n i o sa -
i ni i i i l i i lg o i ci e n t fi co , so m e ti d o a la m s e stri cta m e -
COLECCION ENSAYOS DOCTRINARIOS. 2
ANTONI O CAPONNETTO
PEDAGOGA
Y EDUCACIN
La crisis de la contemplacin
en la Escuela Moderna
COLECCIN
ENSAYOS DOCTRINARIOS
COLECCI N ENSAYOS DOCTRINARIOS
1. Abelardo P I T H O D / CURSO DE DOCTRI NA SOCI AL
2. Antonio C A P O N N E T T O / PEDAGOGI A Y EDUCACI N
1 981 by C R U Z Y F I E R R O E D I T O R E S
Hecho el depsito que indica la ley 11.723
Impreso en la Argentina - Printed in Argentina
Prohibida la reproduccin total o parcial
sin permiso de los editores
A J ORDN BRUNO GENTA
Maestro de la Verdad.
"... Yendo de camino, entr en una aldea, y una
mujer, de nombre Marta, lo recibi en su casa. Te-
na sta una hermana llamada Mara, la cual, sen-
tada a los pies del Seor, escuchaba su palabra.
Marta andaba afanosa en los muchos cuidados del
servicio, y acercndose dijo: Seor, no te preocupa
que mi hermana me deje a mi sola en los quehace-
res? Dile, pues, que me ayude. Respondi el Seor
y le dijo: Marta, Marta, t te inquietas y te preocu-
pas por muchas cosas, pero slo es necesaria una.
Mara ha escogido la mejor parte, la que no le ser
arrebatada."
LUCAS 10, 38-42.
P R L O G O
Escuel a, pal abra tan frecuente como tergi versada
<n el uso di ari o, si gni fi ca ori gi nari a y pr i nci pal -
mente oci o, es deci r, el si ti o reservado a l a con-
templ aci n.
El ol vi do de esta i dea basal por l as corri entes
pedaggi cas predomi nantes y por el mi smo ejer-
ci ci o de l a acti vi dad docente, ha pr oduci do una
crisis educaci onal , cuyos alcances ms hondos, pocas
veces aunque muy cl aramente han si do adver-
ti dos.
< i sis de l a Educaci n, y cri si s del H ombr e. D i -
IMII panorama que se presenta nsi to dentro de
m i contexto conf l i cti vo mucho ms ampl i o y abar-
Mor. Buscar sus causas, seal ar las caracter sti -
| Mi segui r paso a paso su desarrol l o, es una f or ma
d. contri bui r a enmendar los desaci ertos, poni n-
l ' . l i i . cu evi denci a, e i ndi cando a l a par l os r um-
I>. al i enados. Si n el conoci mi ento de l a enferme-
i >.I raramente se recupera l a sal ud y hasta en el
i " i MO padecer se hal l a una vol untad de cura. " L o
10 Prlogo
misterioso es que el sufrimiento dice E. Jnger
genera fuerzas superiores de restablecimiento."
Pero esta tarea, que exige una perspectiva f i l o-
sfico- pedaggica, y que es, en definitiva la que
hemos intentado, no puede hacerse sin actitud cr-
tica, en tanto, ella se incorpora naturalmente al
anlisis investigador.
Crtica no significa aqu enjuiciamiento ilimitado
de todo, ni constante ejercicio del subjetivismo;
sino simplemente, exgesis, visin explicativa de
los hechos. Mas esto supone rozar no slo los pre-
juicios corrientes, sino los "juicios cientficos" ms
reiterados, y a veces, considerados as pese a su
inconsistencia. De all el tono polmico que acom-
paa a muchas de nuestras pginas. Tono que, en
rigor, nos fue impuesto por los contenidos anali-
zados y no por una razn metodolgica.
Ocurre que los criterios cientfico- educacionales
modernos, y los cientficos en general, adolecen a
nuestro entender de una visin reduccionista de lo
humano, potenciando por norma su aspecto tem-
poral y terreno, y desestimando u omitiendo a ve-
ces, todo lo que apunte a lo sobrenatural y tras-
cendente. Se cae, pues, en un cientificismo que
confunde toda ciencia con las ciencias positivas, y
que deja fuera de consideracin lo que no sea
cuantitativamente verificable y empricamente de-
mostrable. Lo grave es que eso que deja afuera, es
lo que define sustancialmente al hombre. Sin con-
tar tampoco la insuficiencia de un sistema que
necesita acudir a la especulacin para "demostrar"
que lo nico vlido son los conocimientos no es-
peculativos.
Nuestras reflexiones, por el contrario, parten de
la afirmacin del hombre como ser creatural, como
Prlogo 11
creatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza
y convocado desde su origen a una misin eterna.
Consecuentemente, la educacin debe abarcar a
todo el hombre, pero dando prioridad a l o que es
preeminente en su naturaleza creatural, esto es, el
alma, la vida del espritu, el destino sobrenatural.
Y aqu es donde cobra especial nfasis el ocio con-
templativo, la primaca de la contemplacin sobre
la accin, del ser sobre el hacer y el tener.
Esta tarea exige y con urgencia un cambio
en la formacin y en la disposicin docente. Si el
problema del hombre contemporneo y no cree-
mos que haya aqu discrepancia es ante todo axio-
lgico, esto es, crisis de valores fundamentales, el
maestro que necesitamos debe definirse fundamen-
lalmente por su visin metafsica y vocacional de
la realidad. No por la habilidad didctica, la pe-
i i i i a tcnico- profesional, o la capacitacin laboral,
Irmas en los que tanto se insiste.
Corresponde a la Escuela y al Magisterio acer-
tarse a la interioridad del hombre y de la cultura
i on el f i n de recuperar la serenidad, el equilibrio,
ln proporcin en todo. Y es aqu donde se necesita
rl reencuentro con los verdaderos modelos, los ar-
([iietipos perennes que promueven la grandeza y
11 adhesin a los valores superiores.
Rehabilitacin de la vida contemplativa y prc-
Ht'd de la Pedagoga de los Arquetipos, en esto
unilrn sintetizarse nuestra propuesta.
\i decir nuestra, en realidad abusamos de la
. ipn sin, pues en definitiva no nos pertenece, por-
hemos querido ser ni novedosos ni origina-
. NIIIO rescatar del abandono aquellos principios
Mili forjaron la Identidad del Occidente Cristiano,
IMH ende de nuestra Nacionalidad.
12 Prlogo
Se ha exagerado tanto con el afn del cambio y
las novedades, que todo intento por reivindicar el
Orden y la Jerarqua en los hechos, es casi siempre
desautorizado por extemporneo.
Sin embargo, creemos con Chesterton que en
medio del caos actual, hoy, "lo verdaderamente re-
volucionario es el Orden. Toda Revolucin, como
todo arrepentimiento, es una vuelta".
Lo autnticamente valioso es la Verdad, que no
pasa ni cambia, que no depende de los usos y las
modas, que es preciso proclamar y servir aun a
riesgo de h. incomprensin y el vaco, o de tener
que escribirla como quera Nietzsche con la pro-
pia sangre.
P RI ME RA P A R T E
VI GENCI A Y PRDI DA DE L A I DE NTI DAD
ESCOLAR. LAS ETAPAS HI STRI CAS
DE L A CRISIS
INTRODUCCIN
No ser novedad, sin duda, sostener el estado
crtico de la educacin. Valga el lugar comn, en
lanto permita iniciar un anlisis de esta crisis, cuyas
causas resultan ser ms profundas que las habitual-
mente consideradas.
Una excesiva preocupacin por cuestiones circuns-
lanciales planes, programas, contenidos, estructu-
ras parece haber descuidado lo sustancial. No se
hala de reducir la importancia y la legitimidad de
nquellas cuestiones, sino de centrarlas en el con-
i i xi o que las haga significativas, y ste no puede
N I T otro ms que el de la esencia y el fin de la
educacin. Es decir, importa definir ante todo la
misin de la Escuela, su tarea inherente e identi-
11' . 1 loria.
Esto supone una direccin metafsica, por la que
no se muestra proclive la actual pedagoga, volca-
' l i ms bien a la eficacia de frmulas y recursos.
I . n i embargo, a la hora de hacer definitivamente
n i . ligible la crisis educativa, en espera de una so-
I l i Vl | {mi ol n v prdida de ]a i denti dad escol ar
lu ln Iguulmcnte defi ni ti va, no se pueden soslayar
I I I N reflexiones ltimas, formales, en el sentido aris-
totlico del trmino.
Es Pieper qui en nos recuerda que "el nombre
con que denominamos los lugares en que se lleva
a cabo la educacin e incluso, la educacin superior,
significa ocio". Y es ms, la fiesta la cel ebraci on-
es el ori gen ntimo y fundamental del ocio, y am-
bos hal l an su sentido en el cul to.
"El culto tiene con respecto al ti empo un
sentido semejante al que tiene el templ o con
relacin al espacio. Templ o quiere decir que
una determinada superficie se separa, deslin-
dndola del resto del suelo que se uti l i za... y
que esta superficie cercada se transfiere, por
decirlo as, a los dioses; se la sustrae al apro-
vechamiento. Medi ante el cul to y gracias a l
se separa tambin del ti empo un espacio de
ti empo l i mi tado, y este ti empo no se utiliza,
queda sustrado a l a utilizacin. Es el espa-
cio dedicado a la fi esta... y es en este pero-
do de ti empo dedicado a la fiesta donde ni-
camente puede desarrollarse y perfeccionarse
el oci o."1
Nuestra palabra Escuela Sjol en griego, schola
en latn no significa sino ocio, y ste, como vimos,
no hace referencia a las pausas laborales, a la hol -
ganza o a las horas libres entre tarea y tarea. Es
la acti tud del alma por la que el alma ve, por l a
que asciende y se reencuentra con el Orden Crea-
do. La acti tud superior y personalsima que nos
1 P I E P E B , J .: El ocio y la vida intelectual. Ed . Ri al p. S.A.
2* edi ci n, 1970, pp. 12, 68, 70 y ss.
I ntroducci n 17
descubre ms all del trajn di ari o la recndita
armona de la existencia, l a a veces callada pero
siempre presente omnipotencia de Di os.
Qui ere decir, entonces, que la Escuela posee por
naturaleza, un significado cultual, religioso y hasta
sacro. Es por eminencia el lugar reservado a la con-
templacin, al cuidado de la vida interior y a la
elevacin de la inteligencia. El sitio donde se cul -
ti va y preserva lo di vi no que habi ta en cada crea-
tura, l a imagen y semejanza del Creador. En l a
Escuela es donde el hombre se religa con Dios
buscando la Sabi dura, y halla en el Maestro, el
ejemplo de un l ento y reposado ejercicio de las
potencias del al ma.2
As l o entendieron los antiguos y aun los pri -
mitivos, para quienes l a accin educativa estaba
raigalmente asociada con el sacerdocio y la fe.
Basta recorrer histricamente los pueblos orientales
v occidentales y aun las remotas comunidades pre-
ln'stricas. Siempre es trascendente, sobrenatural, el
lazo ltimo y decisivo que congrega a los aprendi -
c e s en torno de sus maestros.
La misma escritura aprendizaje esencial de l a
Kscuela era considerada como cosa sagrada de
origen e inspiracin divinos; conocerla era poseer
11 clave de l o mistaggico, estar en l a huel l a del
donocimiento simblico.
! , : i notoria estimacin en que se tena a los es-
I ribas est relacionada precisamente con esta idea.
N H es el manejo de las prcticas contables o admi -
M I 11.i i ivas l o que acredita su relevancia, ni el do-
A l |u <-l trmi no Escuel a y en adel ante cada vez que
i iic/.ca con mayscul a est uti l i zado como si nni mo de
1 I i di cado a l a enseanza, si n excl usi n de ni ngn ni vel .
\< como se ver, son vari os los tpi cos que se refi eren
I lilvi'l m e d i o .
18 Vigencia y prdida de la identidad escolar
mi ni o de los instrumentos de uso, sino el contacto
directo con los saberes superiores, la tutela cons-
tante de la di vi ni dad. El prestigio de la clase i lus-
trada consista, como dice Dawson, en ser
" la guardadora de la tradicin sagrada de la
cual dependa la propi a existencia de la ci v i l i -
zacin" . 3
Este significado profundamente religioso de la
iniciacin cultural, adquiere en Grecia un sentido
pleno, porque Grecia descifra ante todos los siglos,
el secreto de la sabidura. Para aquella estirpe de
Filsofos, Oradores y Poetas estirpe de la que
procedemos en legtima herencia ser sabio con-
sista en asomarse al mundo de las esencias por
encima de las contingencias terrenales. El hombre
culto era el mousikos aner, esto es, el salvado y
santificado por las musas; fi rme en la certeza y en
la esperanza de que algn da, reposara para siem-
pre en los Campos Elseos j unto a las almas de los
grandes.
" La vi da cultural not acertadamente Ma-
rrou apareca as en esta ti erra como un
pregusto de la vi da bienaventurada de las al-
mas favorecidas por la i nmortali dad. Ms an,
la vida cultural era el medio para obtener este
pri vi legi o. La labor de la inteligencia, la prc-
tica de las ciencias y las artes, eran un seguro
instrumento de ascesis que, puri fi cando el al-
ma de las mculas que dejan las pasiones te-
rrenas, la i ban li berando poco a poco de los
3 D A W S O N , C : La crisis de la educacin occidental. K<l.
Ri al p S . A . Madrid, 1962, p. 9.
Introduccin 19
vnculos agobiadores de la, mat er i a. . . Cosa
di vi na, pasatiempo celestial, nobleza de alma,
la Paideia se revesta de una especie de l umi -
nosidad que le confera una di gni dad superior,
de orden propiamente reli gi oso. " 4
" La Paideia explica Jaeger en su magn-
fica obra homnima se defina como el ca-
mino hacia Di o s " . . . " Si hay un camino de for-
macin espiritual del alma por el cual, me-
diante la tendencia hacia la sabidura, se pue-
de progresar hacia, un ser ms alto y por tanto,
hacia una ms alta perfeccin, este cambio es,
segn las palabras de Platn en el Teeteto, el
de la semejanza con Di os. " 3
Basta pensar en Scrates para tener un ejemplo
de maravillosa contundencia. Es Scrates qui en
hace de su enseanza un servicio a los dioses y del
magisterio una fi deli dad continua y renovada a sus
principios inmutables.
Y a la hora de la muerte suprema leccin, se
lia dicho con acierto los discpulos escucharon
reverentes su recomendacin fi nal a Critn para
i|uc no olvidase el debido sacrificio al dios en accin
' I ' gracias.0
Desde entonces la celda de Scrates se ha con-
v e r t i do en el smbolo de la autntica li bertad, en
11 di gn o ennoblecedor de la docencia fiel en el
\ n n . i a la Verdad hasta la Muerte, fi el en el amor
I lus alumnos sin concesiones a la vulgari dad n i al
' M Mi n o u , H. I . : Historia d la educacin en la Anti-
.... .I .i.l Kudeba. 3 ed., 1976, pp. 120-121.
| w . i : i : n , W . : Paideia: los ideales de la cultura griega,
i m i l i i l c Cultura Econmica. Mxico, 3 * ed., 1978, pp.
" ' . i 1 0 7 7 .
\ ' uno: 1 ' LA TN : Fedn.
20 Vigencia y prdida de la identidad escolar
miedo. La palabra encendida de Scrates en la
crcel es un magisterio arquetpico, slo superado
por el Magisterio Redentor de la Cruz.
Haba pues, entre aquellos hombres, un vnculo
ms alto que la simple trasmisin de conocimien-
tos y que, precisamente, dio perdurabilidad y pro-
yeccin a la obra. Es en ese vnculo donde halla su
razn de ser y de existir toda empresa educativa.
El Cristianismo conserv y perfeccion esta idea.
Con l, la Escuela alcanza una dimensin honda-
mente teolgica. La ecclesia ser su expresin ms
exacta. Maestros y alumnos aprendern all, que el
modelo de toda accin educativa se centra en Cris-
to. I mi tarlo ser la nica garanta de santidad y
salvacin.
Entonces, el sentido cultual y contemplativo de
la educacin cobra un impulso ascendente, cuyos
mejores frutos recoger el Medioevo. La Patrstica
y la Escolstica signan estos tiempos de una sus-
tantiva grandeza. Las palabras del Eclesistico "la
Sabidura se adquiere en el ocio" (38, 24) ad-
quieren plena normatividad.
Ninguna poca como sta ha logrado tan acaba-
damente el ideal educativo, y a despecho de tantas
visiones parcializantes, en ninguna poca como en
el Medioevo, se disiparon tanto las sombras y la
oscuridad. Ah est el siglo x m para demostrarlo.
Sanio Toms Magister, San Luis Rey y Dante Poe-
ta, son testimonios irrecusables de un sistema cuyos
beneficios no se limitaban a la vida intelectual, sino
que se extendan al ejercicio del poder, a las estruc-
turas sociales de las Civitas, a la Christianitas toda.
"La imagen que mejor ilustra el efecto de
estos sistemas dice Dempf es la catedral
gtica. En sta y en la Escolstica se patenti/ii
Introduccin 21
la universalidad amplsima con que la Edad
Media concibe y expresa en espritu o en pie-
dra su visin del mundo as como su audaz
y armoniosa concepcin lgica y arquitecto-
nica. 7
No se trata de idealizar un tiempo que, como
todo lo humano no estuvo exento de yerros, pero
quien demore la mirada serenamente en l, adver-
tir esa preeminencia de la vida contemplativa que
mencionbamos, y lo que es ms importante, adver-
tir cmo esa preeminencia no slo no obstaculiz
sino que posibilit las grandes realizaciones exterio-
res, pero las posibilit armnicamente con ese afe-
rramiento de lo subalterno a lo principal, sin trans-
formar en f i n lo que tiene carcter de medio; sin
quitar la esencia a las cosas ni convertir en absoluto
lo relativo. En el orden educacional, fue la pedago-
ga del Humanismo Cristiano, tan distinta a los
modernos humanismos, y que Walsh ha sintetizado
expresivamente en estos trminos:
"La inteligencia busca la felicidad por la
Verdad, la Conciencia, la felicidad por lo que
es recto, justo, bueno; el gusto, la felicidad
por lo que es be l l o. . . De ah que el huma-
nismo cristiano persiga la felicidad no sola-
mente ordenando los sentidos hacia el alma,
sino tambin ordenando el alma hacia la glo-
ria de Dios. Los varios caminos para buscar
la felicidad se reconcilian mejor cuando se
corona la razn con la Revelacin en la bs-
queda de la Verdad, la conciencia con los
D E M P F , A L O I S : La concepcin del mundo en la Edad
Miiliu. TBibl. Hispnica de Filosofa. Ed. Gredos. Madrid,
l' i' . H. p. 7.
22 Vigencia y prdida de la identidad escolar
divinos mandamientos yconsejos en la perse-
cucin de la vi rt ud y el gusto con la gracia
sobrenatural en la persecucin de la belleza. "8
Actualmente, como se deduce sin esfuerzos, se
est muy lejos de esta concepcin. Las nuevas co-
rrientes pedaggicas han impuesto un sesgo marca-
damente naturalista ysecularizante, dando primaca
a lo til, a lo emprico y a la practicidad. La praxis
se ha acentuado a tal extremo que ya no se habla
de otum, n i de i nteri ori dad contemplativa, ni de la
fecundidad del silencio, pero se plantean a diario
"salidas laborales", contenidos tcnicos, carreras
breves de producti vi dad inmediata. El resultado es
una Escuela negada a s misma, quebrada en su
i denti dad.
Consecuentemente, toda la trama educacional se
ha visto alterada, al punto que no siempre es posi-
ble reconocer detrs de una accin pedaggica su
verdadera naturaleza educativa.
"En el ocio contemplativo dice Garca
Hoz se halla la ms noble dedicacin hu-
mana. Yjustamente al servicio de tal dedica-
cin naci la escuela... no se ha olvidado
actualmente de su pri mera raz? En este olvi -
do est su pecado yhalla tambin su castigo,
porque si slo educara a los alumnos para ser
trabajadores tiles, estara haciendo una tarea
negativa para la humani dad. "9
8 W A L S H , G . S . J. : Humanismo Medioeval. L a espiga de
oro. Bs. A s. 1943, pp. 15-17.
o GA R C A H O Z , V. : La tarea profunda de educar. Ed .
R ialp. 2* ed. Madrid, 196 2, p. 46.
Introduccin 23
Y sin embargo, como veremos, sta parece ser la
direccin que ha tomado a Escuela contempornea
sujeta al i nflujo de una pedagoga equvoca.
Pero llegado aqu, nuestro planteo necesariamente
se ampla, porque esta cada de la Escuela, esta
desorientacin pedaggica, esta crisis educacional,
en suma, no es un fenmeno aislado y extempor-
neo; por el contrario, se inserta naturalmente den-
tro de una crisis ms general y totalizante de la
que es al mismo ti empo causa yconsecuencia, vc-
tima yvictimara,.
"Crisis de nuestra civilizacin" la llam Belloc,
"crisis del mundo moderno" la denomin Guenon
o sencillamente como crisis de nuestra era, la ana-
lizaron entre otros Spengler, Taynbee, Jaspers,
Manheim, Sorokin u Ortega, para citar a algunos
pensadores de diversas procedencias y orientacio-
nes.10
Si tuviramos que sintetizarla, hallando un comn
denominador de todos estos diagnsticos, diramos
que la rriasificacin y el inmaneniismo la definen.
Ellos parecen ser los rasgos dominantes que, a su
vez, incluyen otros muchos.
Por la masificacin, la visin de la realidad se
1 0 R emitimos a O R T EC A Y GA S S ET , J. : La Rebelin de
las masas. C ol. A ustral. Espasa C alpe A rgentina. Madrid,
1964; GU EN O N R . : La crisis del Mundo moderno. L i b. H ue-
mul. Bs. A s. , 196 6 ; MA N H EI M, K . : Hombre y Sociedad en
poca de crisis. Ed . L eviatn. 1958 ; Diagnstico de nuestro
tiempo. F. C . E. 196 1; S O R O KI N , P. : La crisis de nuestra
era. Espasa C alpe A rgentina. Bs. A s. , 1948 ; JA S PER S , K . :
El ambiente espiritual de nuestro tiempo. Ed. L abor. Bar-
celona, 1932; S PEN GL ER , O . : La Decadencia de Occidente.
Esposa C alpe, Bs. A s.-Mxico. 1952. R eiteramos que estos
O l slo ejemplos representativos de la larga nmina de
MI llores y de obras en los que puede analizarse el tema de
la crisis contempornea. U na cuestin cuyo tratamiento ex-
tonsivo escapa obviamente a los alcances y posibilidades de
lito trabajo.
2 1 Vigencia y perdida de la identidad escolar
ha t or nado i gual i t ari st a y ni vel ador a, mensurabl e
y ut i l i t ar i a. Ms que el Or de n y l a Proporci n
preocupaciones t an cl si cas el hombr e moder no
busca garant i zar l a efi caci a y el xito, valores que,
en el l enguaj e corri ent e si gni f i can casi si empre
obt ener el benepl ci t o de l a mayor a, l a consi dera-
ci n de l a opinin pbl i ca. Por eso, van desapare-
ci endo los autnti cos model os, los paradi gmas, y los
nuevos que se present an y publ i c i t an, son esos l de-
res ocasionales y fugaces que mueven las pasiones
del vul go, l a adhesi n mul t i t udi na r i a y masi va.
Ni et zsche ha di cho sobre estas f i guras pal abras t an
duras como ci ert as. "
Por l a masi f i caci n, el nmero se ha sobreval ora-
do sobre l a cal i dad. Esto expl i ca, t a l vez, l a pr e-
ponderanci a y el prest i gi o cada vez mayor que
ej erce l a mat emt i ca y no preci sament e por l o que
el l a t i ene de di sci pl i na especul ati va, si no en l a me-
di da que pr opor ci one domi ni o y poder ; por que es
opi ni n general i zada que "los nmeros mandan" ;
y esto fasci na a los espritus cont emporneos.
C on razn, Sombart , quer a habl ar de " l a era
del r cor d" para al udi r a esa reverenci a por l a ci f r a
que f r anquea todos los l mi tes y las marcas, pr opi a
de quienes estn domi nados por l a ext er i or i dad, de
ese hombr e que, como di ce Sciacca,
"est l l evado a vi vi r ms ext eri orment e que
i nt er i or ment e, recuerda todas sus citas, menos
las que t i ene consigo mi s mo . . . Pesar y medi r
es el c r i t e r i o" . 1 2
1 1 N I E T Z S C H E , F. : Del nuevo dolo. E n: As hablaba Zara-
tustra, pp. 61 y ss. E n: E d. del C rculo de Lectores. Bs. As.,
1973.
Vase S O M BAH T : El Burgus. C ontribucin a la historia
moral e intelectual del hombre econmico moderno. Bs. As.,
I ntroduccin 25
Por l a masi f i caci n, en def i ni t i va, los hombres
estn dispuestos act ual ment e a dar preemi nenci a a
lo ms sobre lo mejor, a expl i car lo principal por
lo subardinado, medi at i zando as l a A ut or i da d y aun
l a V i r t u d.
C onsecuentemente, la desacralizacin y la secu-
larizacin t or nar on nat ural i st a, r gi dament e i nma-
nente, el ampl i o espacio de las mani festaci ones
humanas. C asi t odo ha l l egado a estar c onf undi do,
desproporci onado, si n verdadera ubi caci n j errqui -
ca, subvert i do. El mbito de lo sobrenatural ha
suf r i do l a ocupaci n de lo temporal; l a dimensin
vertical cede ante l a presi n de un f uer t e horizon-
talismo. Y t odo esto ocurre con gr an per j ui ci o para
el hombr e y para l a Escuel a. Qu papel j uega sta
dent ro de l a crisis?; es el l a qui e n l a ha susci tado,
o qui en ms ha r eci bi do los i mpact os del conf l i ct o?
Sin i nt ent ar aqu una expl i caci n exhausti va, nos
parece que l a respuesta correcta i nt egr a las dos
opciones. Por eso, dec amos antes que la educacin
es causa y consecuencia, vctima y victimara de la
crisis.
V ct i ma y consecuencia por que en el gr an proce-
so di soci ador de los f undament os de l a sociedad
occi dent al , el l a ha r eci bi do j unt o con l a Re l i gi n-
Ios i mpact os ms fuertes. Pero causa y vi ct i mar a
porque se ha pl egado a ese proceso, creyendo que
su misin era responder a las exigencias de los cam-
liios sociales, satisfacer los apremi os de l a sociedad
n i vez de conf or mar l a y encauzarl a haci a el Bi en;
i i bordi narse a las vel ei dades de los t i empos, pero
Oresme, 1953; y S C I AC C A, M . F. : Fenomenologa del hom-
bre contemporneo. C uadernos de la Dante N ' 11. Asocia-
cin Dante Alighieri. Bs. As., 1957, p. 6.
Vltfonoia v prdida de la Identidad escolar
(1c mi tiempo al (|iio todos percibimos como fuera
d e quicio, desordenado y catico.
S e lia do modelando as un nuevo tipo de hom-
bre. I .ejos de la vida contemplativa, inmerso en el
uso y la fabricacin de las cosas, pagado de sus
propias realizaciones, que pocas veces incluyen las
de ndole espiritual. Algunos, no sin razn, lo han
denominado "hombre ptolemaico" el hombre "neo-
ptolemaico y neoprotagrico".13
"Despus del largo silencio que le fue im-
puesto desde Scrates y desde Platn dice
S. Cotta, Protgoras resurge victorioso
junto a Ptolomeo... Con imperturbable se-,
guridad, el hombre se ha atribuido el dominio
sobre la naturaleza y ha ejercitado con prepo-
tencia una soberana provocadora que tiende a
negar la realidad de las cosas y someterlas a
la propia y discrecional voluntad", l se "ha
encerrado en el crculo de una satisfecha con-
templacin de s mismo... Desde muchos
puntos de vista, el hombre ptolemaico se sien-
te pues asaltado por una antigua tentacin: la
voluntad de ser Di os. . . "1 4
Pero no acabaaqu su fisonoma, puesen "la ideo-
loga neoptolemaica y neoprotagrica contina
agudamente Cotta la naturaleza universal del hom-
bre queda reducida a su mero hacer"."
" Vase C O T T A , S. : FJ hombre ptolemaico. Ed. Rmlp
S A Madrid, 1977; El desafo tecnolgico. Eudeba, 1970.
Otro enfoque similar en: F O L L T E T , J. : Adviento de Prome-
teo. Ed. Criterio. Bs. As., 1934. j
i * C O T T A , S.: El hombre... Ob. cit., pp. 157, 164 y
176.
" Idem ant., p. 175.
Introducci n 27
"E l hombre de hoy ya no se define por su
ser... sino principalmente por su hacer...
Hoy el significado del homo faber... define
la inteligencia como la capacidad de fabricar
objetos artificiales, y en particular, utensilios
que sirvan para hacer utensilios... E l homo
faber de la era tecnolgica, es pues, esencial-
mente, un creador de artefactos... Lo arti-
ficial ocupa una posicin cada vez ms vasta,
no slo cuantitativamente en esta vida, sino
cualitativamente ms importante y decisiva.
Su extraordinariaproliferacin tiende, en efec-
to a transformar al hombre en un agente de
segundo grado que anima y dirige mqui-
nas . . . las cuales, por su mayor perfeccin y
potencia, lo sustituyen con ventaja en activi-
dades reservadas hasta ahora para l."1 0
La E scuela, si verdaderamente quisiera seguir
siendo tal, o mejor dicho volver a ser tal, tendra
que plantearse seriamente esta problemtica. Todo
indica que, contrariamente a lo debido, los actuales
sistemas y teorizaciones pedaggicas no hacen sino
promover y estimular laposicin extraviada. Ya ve-
remos, por ejemplo, al comentar latecnologa educa-
tiva, hasta qu punto ella conspira contra la natura-
leza contemplativa de la criatura, transformando al
hombre, efectivamente, en "un agente de segundo
iado". Y sin embargo latecnologizacin de la ense-
anza, segn se insiste a diario, se perfila cada vez
ms intensamente como la modalidad docente del
hituro.
Conviene no engaarse al respecto, poique un
anlisis superficial podra decirnos que ese reem-
1 , 1 C O T T A , S.: El desafo... Ob. cit., pp. 80-84.
28 Vigencia y prdida de la identidad escolar
plazo del hombre por la mquina es beneficioso, en
tanto le deja mayor tiempo libre y por ende mayor
posibilidad de ocio. Pero aqu subyace una forma
sutil del mismo error.
E n primer lugar, el ocio contemplativo no es hijo
del tiempo libre ni sinnimo del mismo. Porque el
ocio contemplativo, no es "no tener nada que hacer"
u horas para holgar, sino, como vimos, una actitud
del alma, un hbito espiritual que si no se cultiva
y fomenta ser en vano cualquier organizacin cro-
nolgica. E n tal sentido, el aumento de tiempo libre
puede hasta resultar nocivo, pues aprovechando esa
insuficiencia contemplativa del hombre contempo-
rneo,
"la creciente importancia del tiempo l ibre ha
conducido a la creacin de toda una industria
para estos fines. Los consejeros para el tiem-
po libre dice Bolte se estn convirtiendo
en un importante grupo de nuestro mundo
profesi onal . . . Con este motivo se plantea la
cuestin de si este desarrollo acrecienta an
ms la conduccin del hombre". "No le ro-
bar cada intento de programar para l su
tiempo libre el ltimo resto de espontaneidad
e i nti mi dad que an pudiera conservar? Ob-
servadores crticos afirman hoy que las posibi-
lidades de un verdadero ocio, que ofrece el
mayor tiempo libre, simplemente no pueden
ser aprovechadas, porque el individuo, sea
por presin social o por falta de capacidad
para resistir, realiza tambin durante el tiem-
po libre su trabajo de consumidor, es decir,
que dejan que le organicen su tiempo l i br e. " 1 7
1 T B O L TE , K. M. : La sociedad en transformacin. Fun-
dacin Foessa. E uramrica S. A. Madrid, 1970, p. 66.
Introduccin 29
La solucin, entonces, no estar dada por la pla-
nificacin tecnolgica, sino por la educacin en el
ocio y para el ocio. Una educacin que termine con
ese "yerro aniquilador del utilitarismo", del que
habla K. Lorenz, y que ha hecho del hombre un
esclavo del tener, incapaz de reflexionar, incapaz
"para estar a solas con su propio yo", temeroso "de
encontrarse consigo mismo aunque slo fuera por
un instante".1 8
La sociedad se halla en crisis; la E scuela partici-
pa de ella como objeto y sujeto, causa y efecto;
pero el problema no es de hoy, ni se ha gestado
abruptamente. Reconoce pasos, graduaciones y ma-
tices que lo hacen inteligible, y en su conjunto pue-
de decirse que constituye un proceso revolucionario
paralelo y anlogo al ocurrido en otras reas de la
vida humana.
E l actual panorama educativo, con sus graves ne-
gaciones y omisiones, es pues, la resultante de un
largo desarrollo cuyos pasos fundamentales pasa-
remos a analizar con la conviccin y la esperanza
de que pueda contribuir a un saneamiento decisivo.
1 8 L O R E N Z , K . : LOS ocho pecados mortales de la huma-
nidad civilizada. Plaza Janes S. A. B arcelona, 1974, pp. 37,
II ss.
I . EL RENACI MI ENT O: SU ACT UALI D AD
PEDAGGI CA
Si bien toda periodizacin en lo que tiene de
esquemtica comporta riesgos y dificultades y la
tradicional periodizacin por edades tiene las su-
yas podemos afirmar que es en el Renacimiento,
entendido en su acepcin clsica, esto es, siglos xv
y xvi del desarrollo histrico europeo, cuando se
esbozan y atisban ligeramente los rasgos que, radi-
calizados y exagerados, configurarn posteriormen-
te las teoras pedaggicas ms avanzadas.
"Con el Renacimiento empieza la educacin
moderna. Los mtodos pedaggicos que en-
tonces se entrevn no se desarrollarn y per-
feccionarn, sin duda, sino ms tarde. Las doc-
trinas nuevas no pasarn a la prctica ms
que poco a poco, pero desde el siglo xvi , la
pedagoga ya est en posesin de sus pri nci -
pios esenciales. A la educacin de la Edad
Me di a . . . va a sucederle otra que . . . sustitui-
r con estudios reales las verbales sutilezas de
32 Vigencia y prdida de la identidad escolar
l a dia l ctica , que da r a l a s cosas preferencia
sobre l a s pa l a bra s."1
Este j uicio de Compa yre nos muestra l a s pa uta s
funda menta l es del ca mbio. La s Ciencia s Na tura l es
y l uego l a s Fsica s y Exa cta s pa sa n a ser l os nicos
estudios rea l es; es decir, vl idos, verifica bl es y con-
venientes. Los sa beres especul a tivos teol gicos y
fil osficos, l a s huma nida des en genera l sern "su-
til eza s verba l es"; mientra s el mundo fctico, men-
sura bl e y cua ntita tivo tendr "preferencia , sobre l a s
pa l a bra s". Ya veremos l a vigencia de esta errnea
va l ora cin. Es que a l ma rgen de l os ma tices dife-
rencia dores que pudiera n esta bl ecerse, l o cierto es
que el Rena cimiento
"inicia el proceso de desa cra l iza cin. . . que
resul ta del nuevo inters que ofrecen l a s expe-
riencia s cientfico-na tura l es. Esa bsqueda de
l a esencia del a contecer rea l en ca usa s intrn-
secas e inma nentes, expresa un creciente pre-
dominio de l o sensibl e-ra ciona l sobre l o idea -
tivo-tra scendente, de l o que resul ta una l a ici-
za cin de l a vida y el consiguiente rel ego de
l a s exigencia s rel igiosa s del pl a no histrico-
socia l a l de l a s conciencia s individua l es".2
Y este proceso, no sl o no ha concl uido, sino que,
y a tenindonos a hora a l ca mpo excl usiva mente edu-
ca tivo, no fa l ta n ra zones pa ra creer que est l l e-
ga ndo a su punto cul mina nte.
El Medioevo ha ba busca do forj a r un a rquetipo:
1 C O M P A Y R E , G. : Historia dela Pedagoga. Librairie C las-
sique P aul Delaphane. P ars, 1887, 5 ed., pp. 76-77.
2 C A S T E L L N , A . A . : Filosofa de la historia e historio-
grafa. E d . Ddalo. Bs. A s. , 1961, pp. 89-92.
E l R enacimiento: su actualidad pedaggica 33
el Ca ba l l ero Cristia no, el hombre esencia l , "que no
se sa be dependiente del mundo y del xito, sino de
s mismo y de Dios". 3 La educa cin rena centista ,
en ca mbio, se propondr un hombre crtico, rel a ti-
vista y ca mbia nte. El hombre de l a duda y l a
discusin, de l a ra zn sin frontera s; firmemente na -
tura l ista y terreno. Un hombre que sera l a medida
de toda s l a s cosa s, como se recorda ba con insisten-
cia , el "deus in terris" del que ha bl a ba Ficino:
"T a l vez l a diferencia funda menta l dice
Ma nnheim entre un hombre de l a Al ta Eda d
Media y el hombre del Rena cimiento, puede
ha l l a rse en l a fuente de a utorida d sobre l a
que ca da uno de el l os se ba sa pa ra forma r
sus juicios.
El hombre de l a Eda d Media tiene una
Igl esia y una Jera rqua sa cerdota l j unto a un
orden socia l , rel a tiva mente esta bl ecido, que l o
gu a . . . El hombre del Rena cimiento. . . de-
sa rrol l una forma de confia nza en s mis-
mo . . . l es en cierto modo su propio j uez. "4
En esta perspectiva , l a ensea nza deba exa l ta r
necesa ria mente el subjetivismo, l a l iberta d y el jue-
GA R C A VA L DE C A S A S , A . : El Hidalgo y el Honor. R e-
vista de O ccidente, 1948, r>. 63.
4 M A N N H E I M , K. : I ntroduccin a la Sociologa dela Edu-
cacin. E d . R evista de Derecho P rivado. M adrid, 1966,
p. 69.
M A N N H E I M se nos presenta aqu en su obra postuma
i i u n o un testigo imparcial. S erenidad argumenta! a la que
l i a llegado, tras largo, complejo y fecundo itinerario.
R esultan igualmente ilustrativas sobre este aspecto las pa-
I .iluas de A L F R E D W E BE R : E l humanismo "crea el tipo de
hombre que si bien se halla ligado espiritualmente en muchas
direcciones, sin embargo, en cuanto a sus juicios, se halla
Mi na do slo ante s mismo" ( W E BE R , A . : Historia de la
Cultura, F . C . E . , 8ed., M x ico-Bs. A s. , 1965, p. 231) .
.34 Vigencia yprdi da de laidentidad escolar
go por sobre laexigencia, el esfuerzo ylaobedien-
cia. La indulgencia yla espontaneidad en desmedro
de ladisciplina, el contacto directo con las cosas,
desestimando lareflexin, las enseanzas de la na-
turaleza antes que las del maestro. Un excesivo
optimismo lo recorra todo. La mismareligin que
obviamente no se rechazaba tena un valor ins-
trumental. Eratil para infundir normas yconduc-
tas sociales; resultaba unaeficaz salvaguarda de la
convivencia. Todo esto hasido explicitado directa-
mente por los principales educadores de lapoca.
Rabelais es uno de los ms representativos. Su
clebre Gargantea y Pantagruel tiene el alcance
de un programa, en el cual laTradicin escolar,
centrada en el culto ypor ende en el ocio contem-
plativo, es desechada por inservible, a la par que
se resalta laactividad productiva yldicra.8 Nin-
guna hora del da debe perderse ni desaprovechar-
se. Todo est organizado sobre la base deactivida-
des, yhasta los momentos dereposo adquieren
sentido en funcin de nuevas yms variadas activi-
dades.6
Durkheim lo hasealado con agudeza:
"La idea que domina toda laobra deRabe-
lais es el horror por lo que es reglamentario,
disciplina, obstculo puesto a lalibre expan-
sin de laactividad. Todo lo quecontiene los
deseos, las necesidades, las pasiones de los
hombres es un mal. Su ideal es unasociedad
donde lanaturaleza liberada de constrei-
6 VI TTOBI NO DAFELTRE (1378- 1446) por ejemplo con-
ceb a laeducaci n como jocosidad ya su escuela de Man-
tua lallam Casa Giocosa.
0 RABELAI S: Garganta y Pantagruel. Centro Editor dej
Amri ca Latina. Bs. As., 19 69 , tomo I, cap. X X III ygs.
El Renacimiento: suactualidad pedaggi ca 35
mientos pueda desarrollarse con toda liber-
tad." 7
Estavisin ajena al sosiego del alma, al ascetis-
mo ylas virtudes interiores no poda sino fructifi-
car yguiar a lamentalidad moderna volcada al
hedonismo yal materialismo. As lo reconoce ex-
presamenteLucien Febvre en su obra La Religin
de Rabelais; ste, dir, es
"un espritu independiente... emancipado de
muchos prejuicios que en su torno tenan en-
tonces curso forzoso... Pero conste que digo:
para su poca, y esto implica con bastante cla-
ridad que entre su libertad e independencia
de espritu y la nuestra no hay grandes dife-
rencias". 8
Es verdad que lapedagoga renacentista no se
agota en Rabelais, ni todas sus innovaciones han
lenido el mismo rumbo. Ms an, algunos de esos
educadores renacentistas tienen unabien ganada
celebridad pensamos en el Cardenal Cisneros o
en Luis Vives pero acierta Febvre cuando lacolo-
ca como antecedente denuestra modalidad actual;
porque aquella corriente antropocentrista yprag-
mtica entonces perfilada, no se hadetenido hasta
nuestros das; porque esos "prejuicios" que se cc-
7 DURK H EI M, E.: La evolucin pedaggica en Francia.
Torno II, p. 12.
" FEBVRE, L . : La Religin de Rabelais. El problema de
lu incredulidad en el siglo XVI. Biblioteca de S ntesis H is-
trica. Mxico. UTEH A, 19 59 , p. 39 7.
Sobre RABELAI S vase: H ERMANS, F.:Histoire Doctrnale
J- l'Humanisme Chretien. II Casterman. Tournai, Par s,
1048, cap. III.
36 Vigencia y prdida de la identidad escolar
menzaban a abandonar y a denominar as, despec-
tivamente, son los mismos que el hombre de hoy
sigue marginando de su alma, pues, como dira
Thibon, ha desertado de la Eternidad.
I I . REFORMA Y CARTESI ANI SMO
La Reforma y el Cartesianismo aportaron lo suyo.
Tanto el libre examen como la duda metdica abri-
rn un resquicio en la nocin de autoridad partien-
do desde la autosuficiencia de la razn, pero de
una razn que ocupa ahora todo el lugar de la
inteligencia y que adems deja de ser contemplati-
va. En adelante, la verdad quedar diluida en un
racimo de pareceres y opiniones, el criterio objeti-
vo ser la propia subjetividad y el hacer exitoso
v concreto el punto de referencia de toda certi-
dumbre.
El manifiesto rechazo de Lutero por la filosofa
"no era cristiano [afirm] quien reclamase el
llulo de filsofo",1 recuerda esa enfermedad del
espritu que Scrates llam misloga; es decir,
uiliar la sabidura, aborrecer al logos, "el mayor de
1 Cit. por ZunETrr, J. C : Compendio de Historia de la
Educacin General y Argentina. Ed. Marcos Sastre. Bs. As. ,
I. 176.
38 Vigencia y prdida de la identidad escolar
todos los males".3 Por eso, "su influencia fue per-
j udicial y destructora de la enseanza superior y
secundaria. Sus declaraciones traj eron la decadencia
de las universidades. Nadie rebaj como l la
razn".3 Pero
"no debemos olvidar recuerda Caturelli la
formacin occamista de Lut ero, y as se com-
prende su combate contra la razn especu-
lativa, y porque el gran heresiarca. puso en
el centro de toda explicacin del mundo al
propio yo. Aunque Cristo cargue con todos
los pecados del hombre, ste, en este mundo,
es autnomo, y por eso, si bien abre Lut ero
el camino al irracionalismo voluntarista, por
eso mismo, aunque parezca paradjico, per-
mite el desarrollo del racionalismo. Como
Lut ero lo quera, lo importante no ser ya la
contemplacin (de la que se burl tantas
veces), sino la accin. La accin puesta co-
mo acto primero supone una, razn autno-
ma que tiende, cada vez ms, a colocarse a
s misma como nico criterio de verdad". 1
Todo el espritu reformista, principalmente el
Calvinismo, va a exaltar el papel de la accin, y
de la accin exitosa,
"la actividad en este caso comenta Eri ch
Fromm asume un carcter compulsivo: el
individuo debe estar activo para poder supe-
- PLAT N, ob. ci t , p. 50. Ed. Espasa Calpe Argentina.
Col. Austral. Bs. As., 1966.
3 ZUBETTI, J. C, ob. cit., p. 176.
* CATUR ELI J , A. : "La contaminacin del pensamiento f i -
losfico en el inmanentismo moderno y contemporneo". En:
La Contaminacin ambiental. Bs. As., Oikos, 1979, p. 304.
R eforma y cartesianismo 39
rar sus sentimientos de duda y de impoten-
c i a. . . El hecho de tener xito (en las acti-
vidades) constitua un signo ms o menos
distintivo de ser uno de los elegidos".6
Paralelamente, el R acionalismo fue quebrando el
nexo entre la razn y la Revelacin, entre el cono-
cimiento racional y el mistaggico, produciendo ese
"desencantamiento del mundo" que tan hondamen-
te vislumbr Max Weber.0
"La R acionalidad propia de nuestra mo-
derna cultura occidental tiene una caracte-
rstica propia: est caracterizada por su di -
mensin t i c a. . . R acionalidad significa o
puede significar el rechazo de un vnculo
tradicional, de una adhesin o de una fe en
un canon vl i do. . . El R enacimiento suplanta
la rect it ud tica de las aspiraciones del co-
nocimiento . . . por la rect it ud obj etiva del
conocimiento emprico. . .
La creciente racionalizacin intelectualista
que tiene lugar bajo el impulso de la ciencia
positiva y de la tcnica cientficamente orien-
tada, significa una creciente y determinada
toma de conciencia de "que siempre que se
quisiera, podra el hombre experimentar, de
que, en principio, no habra poderes miste-
riosos y de los que no pudiera darse cuenta,
8 F R OMM, E.: El miedo a la libertad. Ed. Paids. Bibl.
del hombre contemporneo. Bs. As., 1966, p. 123.
0 WEBER se ocupa de este importante tema en varios
momentos de su obra: Gesammette Aufsatze zur Religionsso-
ologie. Tbingen, Mohr, 1947, t. I , pp. 237 y ss. "Askese
Und Kapitalistischer Geist". En: dem ant., T. I I , p. 163 y
M. y en la clsica obra Die Protestantische Ethik und Geist
ilt'x Kapitalismus.
40 Vigencia y prdida de la identidad escolar
sino ms bien que, en pr incipio, todas las co-
sas pueden ser dominadas por el clculo. Esto
significa el desencantamiento o demitologiza-
cin del mundo". 7
C on Descartes, el racionalismo llegar tambin,
aunque por caminos distintos, a puntos semejantes.
Pese a la religiosidad personal que parece haberle
sido caracterstica, su parcialidad metafsica lo
movi a proponer un ideal prosaico que reduca la
educacin a un medio para asegurar el confort y
el bienestar.
" En lugar de la filosofa, especulativa ense-
ada en las escuelas escribi es posible en-
contrar una prctica, por medio de la c ual. . .
podramos . . . hacernos dueos y poseedores
de la naturaleza, lo cual es muy de desear,
pues nos permitira gozar de los frutos de la
tierra y de todas las comodidades que hay en
ella".8
Est claro que la propuesta pedaggica de Des-
cartes apunta a conformar un animal satisfecho, un
individuo de molicie y disfrutes, un sujeto hbil y
prctico, pero no una persona, ni un ser ntica-
mente pleno.
Est claro igualmente cmo el Racionalismo
conduce por un lado al solipsismo ypor el otro al
7 B R I E , R. J. y B E N C O C H E A , S. L. : Racionalizacin en la
Sociologa de Max Weber. Santa Fe. I mprenta de la Uni -
versidad Nacional del Litoral, 1967.
8 Oeuvres deDescaries: Dscours dela Mthode & Essais.
V. VI , pp. 61-62. Publis par Charles Adam &Paul Tannery
Sous les auspices du Ministre de L'instruction publique. Pa-
r s. Leopold Cerf. I mprimeur-Editeur; 12, Ru Saint Anne,
1902.
Reforma y cartesianismo 41
pragmatismo, a ese afn "por encontrar una prc-
tica" que permita usufructuar los bienes de este
mundo. Pero lo que no advirti quiz, Descartes,
es que tales afirmaciones sentaban el precedente
de actitudes tan contemporneas, propias incluso de
algunos representantes neomarxistas como Marcase
o Horkheimer, por las cuales se cifran las esperan-
zas en la tcnica, en el dominio antropocntrico de
sus productos. Una esperanza secularizada y terre-
na que hizo pensar a C. W. Mills intelectual de la
Nueva Izquierda que, en el futur o, el hombre
podr convertirse en un Robot Alegre.9
Si se medita la actualidad del proyecto pedaggi-
co, nsito en todas las modernas teorizaciones edu-
cativas, se comprender tal vez la gravedad de sus
consecuencias. Estamos propiamente en el terreno
de la disociacin educativa. La inteligencia ya no
se complace en la bsqueda de lo mejor para s
ni reposa en el hallazgo de las esencias; por el
contrario, es el abandono de la especulacin la que
nos brindar esa prctica materialmente reconfor-
tante y til, dispensadora de compensaciones pla-
centeras.
Es fcil advertir que, se quiera o no, estamos
en la antesala de la cosmovisin marxista, y que el
marxismo no necesita explicitarse como t al para
propagarse, pues constituye ya, como dice Sciacca,
"una forma ments difundida en el mundo" . 1 0
La influencia cartesiana se ha dejado sentir no-
0 Sugerimos la lectura de: D A Z A R A U JO , E . : Marcuse o
i Profeta dela Subversin. E d . Mikael, N ? 3 , Paran, 1977;
SC A SE H B A , O .: "La teor a cr tica y Horkheimer". E n : Socio-
lgica mi. Bs. As., 1978; y B B I E , R. J. : "March Bloch o
la secularizacin de la Esperanza". E n : Veriio. Ao XX,
N 184, julio de 1978.
1 ( 1 SC I A C C A , M. F. : Fenomenologa . . . , ob. cit., p. 11.
4 2 Vigencia y prdida de la identidad escolar
toriamente en el emplazamiento de la matemtica
como "recurso didctico universal", como canon
centralizador de gran cantidad y variedad de ca-
tegoras educativas. Jordn Bruno Genta, lo seal
con claridad:
"Nuestro siglo ha instaurado, adems, el
monopolio pedadgico de las matemticas. No
solamente el estudio de las diversas cien-
cias . . . est vertebrado en las matemticas,
sino que el recurso didctico universal para
ensear cualesquiera saberes es el sistema del
clculo numrico y de las ilustraciones geo-
mtricas; planos, mapas, esquemas, enumera-
ciones, catlogos, diagramas, estadsticas y
grficos de todas clases. Lo mismo para en-
sear las partes de una casa que para en-
sear las partes del alma, el movimiento de
un cuerpo que la historia de la ' Pat ri a. . . La
concepcin mecnica . . . que define nuestra
mentalidad de modernos radica en la funcin
rectora cada vez ms exclusiva que vienen
ejerciendo las matemticas en todos los domi-
nios del saber humano, desde comienzos del
siglo xvn, a part ir de Descartes y Galileo . . .
E l hbito de clculo y experimentacin se ha
generalizado tanto y ha llegado a ser tan
absorbente y abusivo que slo se admiten los
resultados obtenidos por tales mtodos, trtese
de un problema fsico o de un problema
moral ". 1 1
1 1 G E N T A , J. B.: El filsofo y los sofistas. Curso de intro-
duccin a Ja Filosofa. Dilogos socrticos de Platn. Bs. As.,
194 9, pp. 18-19.
Reforma y cartesianismo 4 3
E l incremento de la psicometra, la injerencia de
postulados conductistas y conexionistas en la deli-
ncacin del aprendizaje,1 2 el sustrato cuantitativo
de gran parte de la psicopedagoga experimental,
son muestras innegables de ese prevalecimiento de
lo mensurable, de lo tcnico y lo mecnico, aun en
cuestiones altamente espirituales.
Sorokin, que ha estudiado el tema con maestra,
mostr los alcances y las consecuencias de lo que
no dud en llamar Quantofrenia y Testomana.
La mana por los tests, que en el fondo encierra el
prurit o incontrolado de medirlo, contarlo y nume-
rarlo todo.
"Vivimos en una poca de testocracia, me-
diante nuestros tests de inteligencia, estabili-
dad emocional, carcter, apt i t ud, tendencias
inconscientes y otras caractersticas de nuestra
personalidad, los testcratas deciden en gran
parte nuestra vocacin y ocupacin. Desem-
pean un papel importante en nuestros ascen-
sos y descensos de categora, y en nuestros
xitos y fracasos en posicin social, reputa-
cin e influencia. Determinan nuestra norma-
lidad o anormalidad, nuestra inteligencia su-
perior o estupidez definit iva, nuestra lealtad
o posibilidad de subversi n. . . han sustituido
al ngel de la Guarda, ya pasado de moda
que se supona que guiaba la vida de cada
persona. . . Por todo esto, son responsables en
1 2 Vase por ej.: S N C H E Z H I D A L C O , E .: Psicologa edu-
cativa. Caps. XI I y XI I I . Ro Piedras. Puerto Rico. E d. Uni -
versitaria. 1965. 4* ed., y H I L E , W. F . : Teoras contempo-
rneas del aprendizaje. E d. Paids. Bs. As., 1966.
3 3 SonoxrN, P. A. : Achaques y manas de la Sociologa
moderna y ciencias afines. Aguilar S . A. E d. Madrid, 1957,
caps. I V al VI I I .
44 Vigencia y prdida de la identidad escolar
gran parte de nuestra felicidad o desgracia y
finalmente de nuestra larga vida o muerte
premat ura". 1 4
Ocurre contina Sorokin que esta preocupa-
cin metrofrnica ha progresado rpidamente en el
campo de los estudios psicosociales con detrimento
de ellos, y "amenaza ahora anegar en sus sombras
aguas muchas investigaciones no cuantitativas, as
como muchas que son realmente cuantitativas".1 5
Volveremos ms adelante sobre este aspecto.
"""En pleno siglo xv n j unto al Reformismo y al Car-
tesianismo, el influjo Baconiano har notar su pre-
sencia en el corazn mismo de la Escuela: la Di-
dctica.
Comenio y Ratke considerados sus primeros sis-
tematizadores darn un giro ut ilit ario a la prc-
tica docente, la que deber fundamentalmente pro-
porcionar "a todos" el conocimiento y el uso de las
cosas. Es cierto que Comenio no margin la Fe y
la piedad de la tarea educativa; ms an, su cris-
tianismo aunque sincrtico y heterodoxo deter-
mina los fines y los mviles. No obstante, el ncleo
de su pensamiento, como el de Locke en Inglate-
rra, expresa el ideal baconiano:
"Saber es poder. . . En adelante el saber no
ser . . . una mera meditacin ociosa, un di-
logo como en los das de Platn o una me-
tafsica como era para Aristteles. El saber se-
r un negocio, es decir una negacin del ocio,
un nuevo poder . . . Con Bacon muere el amor
por la ciencia desinteresada... En el subttulo
Idem ant., p. 88.
1 5 Idem ant., p. 88.
Reforma y cartesianismo 45
de su obra maestra Novum Organum se hace
explcito el propsito central de su vi da: el rei-
no del hombre regno hominis. No quie-
re el aumento del saber sino en cuanto sig-
nifica aumento del poder". 1 6
Semejantes posturas deban desembocar obliga-
damente en el I luminismo, con el cual se completa
y clausura la destruccin de la naturaleza educa-
tiva. Todo lo que vendr despus el Positivismo,
el Pragmatismo, la Escuela Activa, etc. ya es-
taba, en alguna medida dentro del Iluminismo. As,
la pedagoga moderna, pretendidamente opuesta a
la que llama, no sin error, tradicional, reconoce su
inspiracin en el espritu de la Ilustracin, y se
llega a la paradoja de obligar a aprender "t radi -
cionalmente", que no debe ser un pedagogo "t ra-
dicional".
! M A E Z T U , M . D E : Historia de la Cultura Europea. Ed.
Juventud Argentina. Bs. As., 1941, p. 119.
I I I . EL I LUMI NI SMO
A tal extremo logr el Ilumi ni smo imponer sus
transformaciones que ellas parecen hoy lo normal,
y todo intento por rehabilitar el sentido originario
de la educacin, si no pasa i nadverti do, es desauto-
rizado por i mpropi o.
El laicismo instituido coercitivamente por el Es-
tado cerr abruptamente ese significado cultual,
religioso y sacro de la Escuela. El naturalismo, aca-
b exaltando lo menos humano hasta negar lo So-
brenatural; el racionalismo anul el conocimiento
de lo mistaggico; el "creer para entender" de
Isaas, se convirti en un entender de espaldas a
la fe y el enciclopedismo sustituy las verdades eter-
nas por una suma inacabable y absurda de cono-
cimientos. He aqu la sntesis de las transformacio-
nes iluministas, el programa de la secularizacin
contra el que en vano se combatir, si no se tiene
en claro la raz y la esencia del problema.
El nombre de Rousseau cruza pedaggicamente
el siglo xvur. Sus errores son en gran parte los erro-
48 Vigencia y prdida de la identidad escolar
res del siglo, y el ncleo de su esfuerzo revolucio-
nario es sustancialmente el mismo del movimiento
al que representa.
E l ideal rousseauniano, desechado por el sentido
comn y la verdadera ciencia educativa, es el del
hombre rebelado contra Dios y contra el Orden
Nat ural; y no obstante su condicin utpica y no-
civa, algunas de sus consideraciones fundamentales
siguen teniendo adherentes y subyacen en las ac-
tuales teoras escolares.
E l constante hincapi en la autonoma del edu-
cando, en sus derechos y prerrogativas; la exage-
rada creencia en las condiciones educativas de todos
sus intereses y apetencias; el recurso abusivo al
juego y a las manualidades; la conviccin optimista
en las bondades del nio para autorregular su dis-
ciplina y su aprendizaje; el naturalismo como base
y eje de la vida; el enfrentamiento dialctico entre
la madurez y la niez hasta la idolatra de la i n-
fancia, son algunos de los rasgos rousseaunianos que
estn presentes notoriamente presentes en las
modernas concepciones.
Rousseau, empero, fue verdaderamente front al
en sus consideraciones.
"Aborrezco los libros dijo, hay que reem-
plazarlos por las cosas. ]Las cosas, las cosas!
nunca me cansar de repetir que damos de-
masiada importancia a las pal abras. . . Me
atrevo casi a asegurar que el estado de re-
flexin es un estado contra natura, y que el
hombre que medita es un animal deprava-
do." 1
1 ROSSEAU desarrolla esta idea en el Libro I I de su Emi-
lio. Vase: ROUSSEAU, J. J.: Emilio o la Educacin. Biblio-
E l Iluminismo 49
Este enfrentamiento dialctico palabras-cosas no
tiene nada que ver con la disputa medieval sobre
el nominalismo y el conceptualismo. Tambin la
E scolstica bregaba contra quienes desgajaban la
realidad, reduciendo las entidades existentes a tr-
minos en el lenguaje. La posicin tomista es, al
respecto, integradora; ni empirista ni racionalista.
"Cognitio intellectiis nostri tota derivantur a sen-
su". Quiere decir, que el hombre conoce a partir
de los datos sensibles, de lo particular y concreto;
mas no se acaba all el conocer humano, pues, en
nuestra mente hay ms de lo que los sentidos nos
revelan; hay contenidos distintos de los que pro-
ceden por la experiencia. Y aqu es justamente,
donde llega la naturaleza eminentemente reflexiva,
meditativa, del hombre.2
E l planteo rousseauniano, en cambio, es comple-
tamente desintegrador. Las cosas deben reemplazar
a las palabras; la depravacin de la naturaleza con-
siste en contemplar.
Esta elocuente afirmacin contiene en su t ot ali-
dad, la falacia y el dao de la pedagoga moderna.
Menospreciar las palabras y erigir en su lugar las
"lecciones de cosas", es conspirar contra la creatu-
ra, contra la ms especfica y peculiar condicin
humana; y es alzarse contra el Aut or de la Palabra;
contra el mismo Verbo E ncarnado.
Negar la primaca y el valor de la palabra es
renunciar a la dignidad de persona, al rango onto-
teca Cientfico-Filosfica. Madrid. Daniel Jorro. E d. Calle
de la Paz 2.3, 1916. V. I . Vase igualmente: Discurso acer-
ca del origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres. E d. Aguilar Madrid S. A. 1973.
- Vase al respecto: ROUSSELOT, P. S. J.: L'lntellectua-
lisme de Saint Thomas. Bibliothque des Archives de Phi-
losopliie. Gabriel Beauchesae et ses fils diteurs a Paris,
Ru de Rennes, 117, 1939.
50
Vigencia y prdidja de la identidad escolar
lgico dist int ivo; y es impedir que el hombre rea-
lice el nico acto que lo anloga con Dios, porque
la creacin divina esto lo ha enseado Platn
para siempre encuentra su semejanza ms acaba-
da en el arte de la definicin.3
" E l arte divino de la Creacin tiene su ana-
loga ms prxima en el acto de afirmar lo
que es o de int uir una forma bella, ms bien
que en el acto de hacer o de producir. E n
otros trminos, se trata de aclarar que el acto
de crear se comprende mejor a travs de la
contemplacin intelectual que de la prctica
manual o t cnica" .4
" Si queremos buscar entre las actividades
propias del hombre la que est ms prxima
y es ms semejante al Acto de Crear, la en-
contraremos en la act ividad intelectual ms
pura y ms desprendida de lo mat er i al . . . o
lo que es lo mismo, el acto de nombrar un
ser, de llamarlo por su nombre, indicando
quin y es y hacindolo venir a presencia. . .
E l Hacer divino tiene su analoga ms-
prxima en el arte de la pal abr a. . . Hablar
con propiedad, llamar a las cosas por su nom-
bre, saberlas dist inguir y jerarquizar, esta ac-
t i vi dad especulativa terica cuya plenit ud se
alcanzara en la Contemplacin pura, es la
que mejor y ms adecuadamente nos permite
comprender el Acto de la Cr eaci n . . . . E n
3 P L A T N : El sofista. E n : P L A T N , Obras Completas. Ed .
A naconda. Bs. A s. , 1946.
4 G K N T A , J. B. : La Idea y las Ideologas. Dilogos me-
tafsicos de P latn. L a teora de las ideas en la demos-
tracin de la inmaterialidad y de la libertad del alma. Ed .
del Restaurador. Bs. A s. , 1949, p. 207.
E l Iluminismo 51
el principio es el Verbo y no el trabajo. Pri-
mero es nombrar las cosas y despus es ha-
cerlas. La tarea perentoria que nos incumbe
a nosotros occidentales, es precisamente la
rehabilitacin de la palabra restituyndola a
su prestigio antiguo, a su nobleza original" . 5
Si se piensa cuan lejos est la pedagoga moderna
de esta preocupacin esencial, se advertir la pro-
porcin y los alcances de la crisis educativa.
Adems el I luminismo dej su impront a en la
poltica educacional. Desde entonces, la mayora
de las legislaciones ha aceptado a veces sin sa-
berlo aquellos principios de Mirabeau, Talleyrand,
La Charolis, Rolland, Turgot o Condorcet; que,
en suma, no son otros que los de "la secularizacin
de la educacin";6 una t ot al laicizacin de la cul-
tura y el consiguiente afn ut ilit ario. E l " nico ob-
jetivo dirn es hacerle gozar al hombre de todos
sus derechos . . . " . " E n las escuelas, se ensea lo
que es necesario para cada individuo, lo que ne-
cesita para disfrutar de la plenit ud de sus dere-
chos" .7 Nos parece estar oyendo voces de actual-
sima vigencia.
T al vez, la herencia ms notoria de la pedagoga
iluminist a sea el fastidioso y denostado Enciclope-
dismo. E n l parece alcanzar plena realizacin el
ideal de Comenio de ensear todo a todos. Pero
este postulado implica por lo menos dos grandes
riesgos. E l primero sealado oportunamente por
Maritain consiste en creer que "es posible apren-
derlo t odo" , pero paradjicamente, en ese todo
5 Idem ant., pp. 210-211.
0 M A N C A N I E L L O , E . M . y BRE G A Z Z I , V . E . : Historia de
la Educacin. L i b. del Colegio. Bs. A s. , 1968, 19 ed., p. 185.
7 Idem ant., p. 188.
52 Vigencia y prdida de la identidad escolar
no se incluyen los saberes esenciales; ni la pru-
dencia, ni la experiencia, "que es un f ruto del su-
fri mi ento y del recuerdo", ni "la intuicin ni el
amor".
"H ay cursos de filosofa sigue Mari tai n
mas no existen cursos de sabi dur a... ni la
intuicin ni el amor son materias de instruc-
cin. .. ambas son don y l i bertad. Ms an,
siendo esto as, la educacin debe preocupar-
se ante todo de esas dos cosas.8 La educa-
cin debera ensearnos el modo de estar
siempre enamorados y de qu nos deberamos
enamorar. Los grandes acontecimientos de la
historia fueron obras de grandes amantes, de
santos, de hombres de ciencia y de artistas,
y el problema de la civilizacin es dar a cada
hombre probabilidades de ser santo, sabio o
artista".9
E l otro gran riesgo del enciclopedismo es que en
su afn de abarcar dos totalidades, la de los con-
tenidos y la de los destinatarios de los mismos,
reduzca l a educacin a un adiestramiento; a un
amaestrar ms o menos breve o largo, pero i nevi -
tablemente eficaz. A l go de esto hay en el concepto
de Bloom sobre el "aprendizaje para el domi ni o".
Para Bloom,
"debe partirse de la base de que la casi tota-
l i dad de los estudiantes son susceptibles de
dominar lo que se les ensee con la condicin
8 M A R I T A I N , J.: La educacin en este momento crucial.
Descle de Brouwer. Bs. As., 1965, pp. 35- 36.
9 C LU T T O N -BR O C K , A .: The ultmate belief. N ueva York,
1916, p, 123. C it. por M A R I T A I N : I dem ant. pp. 36- 37.
E l I I unimismo 53
de que arbitren los medios y las actividades
adecuadas para este aprendizaje de domi -
nio . .. Plantearse el aprendizaje para el domi -
nio es plantearse una estrategia, que... trate
de desarrollar los talentos de todos antes que
i nverti r tiempo y dinero en predecir y selec-
cionar los tal entos".10
Sin dejar de reconocer la meritoria aunque tal
vez utpica aspiracin de Bloom; ella encierra
ese horror que caracteriza al espritu moderno, por
todo lo que sea distincin y jerarquas naturales.
La enseanza no supondr rigor, ni seleccin de
talentos, porque decir que todos sern mejores, es
justamente negar lo mejor.
Llama la atencin no slo en el caso de Bloom,
sino en el de muchos autores modernos, la faci -
lidad con que garantizan el aprendizaje de todo a
lodos, el simplismo con el que suprimen las l i mi -
taciones y uni forman los dones personales. La de-
nominada tecnologa educativa ha contribuido a
reforzar esta idea con un optimismo casi irrefle-
xivo, pero lo cierto es que esa total i dad cognoscible
de objeto y sujeto no es integradora, pues va
dirigida exclusivamente al mbito de lo temporal.
I ,o concerniente a la vida religiosa queda al margen
de las miras pedaggicas, como si lo sobrenatural
no fuera propio de la tan mentada condicin hu-
mana.
E l sentido comn de las madres, suele dar en
esto mucho ms pruebas de idoneidad que los es-
pecialistas ad usum; pues, si se las interroga sobre
la educacin de sus hijos, ligarn inmediatamente
1 0 BLO O M , B. J.: Evaluacin del aprendizaje. T roquel.
fa. As., 1975, cap. 3.
54 Vigencia y prdida de la identidad escolar
esta tarea no tanto con la trasmisin inacabada e
indiscriminada de informaciones y datos, sino con
una determinada formacin axiolgica que incluye
necesariamente valores tico-religiosos; concepcin
que est arraigada aun en los padres no creyentes,
como lo prueba el hecho paradjico que nos cons-
ta personalmente de tantos alumnos de colegios
religiosos cuyos padres o abuelos son conocidos ag-
nsticos o incrdulos.
La pedagoga moderna, creyendo superar el en-
ciclopedismo, no ha hecho sino revitali2arlo con
una sola diferencia. El enciclopedismo dieciochesco
era intelectualista; el de nuestros das, decidida-
mente empirista. Cuando Dewey, y a partir de l
tantos otros, hablan de "saturar el espritu de ex-
periencia", no est sino reemplazando un reposito-
rio por otro, en el cual ya no se acumulan datos,
pero s hechos.
Lo decididamente criticable del enciclopedismo
entonces, no es como frecuentemente se dice que
obligue al ejercicio de la memoria o de cierta elo-
cuencia expositiva; tampoco su tantas veces alu-
dida inservibilidad. El rigor, lo malo es que toda
esa vorgine informativa, todo ese frrago de datos
o hechos no hacen sino esquematizar la inteligen-
cia, agobiarla de superficialidades y alejarla cada
vez ms del hbito de los Principios. Es por eso que
el enciclopedismo en el mejor de los casos slo
ha generado sabihondos enfatuados, ignorantes de
lo esencial, hbiles "mercaderes de conocimientos",
pero no sabios.
"No s si me he convertido en un hombre
culto comenta E. Sbato pero puedo ga-
rantizar que ya olvid en forma casi total lo
que me inyectaron a lo largo de mis estudios
E l Iluminismo 55
primarios y secundarios como paradjico re-
sultado de querer ensearnos todo. No enci-
clopedismo muerto, ni catl ogo. . . no infor-
macin sino formacin, no pretender ensear-
lo t o do . . . La sabidura es algo diferente,
sirve para convivir mej or . . . para resistir en
la desgracia y tener mesura en el tri unfo,
para saber qu hacer con el mundo cuando
los sabihondos lo hayan conquistado, y en
f i n, para saber envejecer y aceptar la muerte
con grandeza. Para nada de eso sirven las iso-
termas y l ogari tmos. . . La verdadera educa-
cin tendr que hacerse no slo para lograr
la eficacia tcnica indispensable sino tambin
para formar hombres integrales".11
1 1 S B A T O , E . : "Reflexiones sobre nuestra educacin". E n
Clarn, 11-5-78.
I V . POSI TI VI SMO Y PRAGMATI SMO
El siglo xi x ver el desarrollo del Positivismo y
el despuntar del Pragmatismo. Uno y otro alcan-
zarn concrecin plena en todo el movimiento de
la Escuela Activa, que con sus distintas vertientes
llegar hasta nuestros das infundiendo su orienta-
cin directa o indirectamente.
Pestalozzi y Froebel anticiparon el camino. El
primero har de las "lecciones de cosas" el ncleo
de su mtodo. Con l, la enseanza se manualiza
aun en aquellas asignaturas de contenido ms es-
peculativo. Esto contribuir a la cosificacin inte-
lectual que an padecemos, pues la inteligencia
sustituye la abstraccin por la corporizacin y las
herramientas y utensilios desplazan a las reflexiones
estrictamente teorticas. Paralelamente se exalta, la
autonoma del educando, recalcando su actividad
espontnea y l ibre en desmedro de la presencia
magisterial.
l'robl resaltar an ms estos atributos del
educando. La nocin que difusamente esbozaron
58 Vigencia y prdida de la identidad escolar
algunos renacentistas de la jocosidad y el juego
como elementos educativos, ser aplicada por l
en sus famosos Kindergarten hasta convertirla en
sistema didctico.
Este aspecto merece algn detenimiento; porque
bien es cierto que el juego ocupa un papel primor-
dial en la vida i nfant i l , y que ciertas posturas rigo-
ristas tendieron a ignorar toda su riqueza poten-
cial, negando as la posibilidad de contar con un
recurso valioso. San Agustn, por ejemplo, en pleno
siglo i v, reprochaba esta insuficiencia que llevaba
a los mayores a "castigar como delitos los juegos
infantiles sin reparar que ellos son para los peque-
os verdaderas ocupaciones".1 Pero reconocido esto,
convengamos tambin que no hay aprendizaje sin
sistematizacin y anlisis y por lo tanto sin sacrifi-
cio y dolor. Y esto tambin lo vio San Agustn y lo
repetan continuamente los antiguos.
La posicin de Froebel al absolutizar el juego
y la infancia, cosa que ni los mismos chicos hacen,
cae en el error de convertir un medio en f i n, mien-
tras suprime del proceso enseanza-aprendizaje t o-
do elemento sacrificial. Muchos de los actuales pe-
dagogos han exacerbado esta posicin, al punto de
considerar la accin del adulto y de la escuela
como obstaculizantes de la libre naturaleza infan-
t i l .
Si se piensa en esa proclividad a remarcar la
sensacin de t riunfo, que encierran algunos pro-
yectos de "escuelas sin grados"; 2 si se piensa igual-
1 T I R AD O B EN ED , D . : Antologa pedaggica de San Agus-
tn. Ed. Ensayos Pedaggicos de Fernndez Ed. S.A. Mxico,
1966, p. 145.
2 Vase por ej. LAFO U R C AD E, P. D . : "Anlisis crtico de
la estructura organizativa de la escuela graduada". En Re-
vista del Instituto de Investigaciones Educativas (I. I. E. ) .
Ao 4, marzo 1978, N? 15.
Positivismo y pragmatismo 59
mente en la hasta hace poco aplicada tesis del
"ingreso irrestricto" a la U niversidad, se compren-
der a dnde puede llegar una pedagoga centrada
en lo ldicro. La idea dominante es que todos re-
sulten gratificados con el aprendizaje y la ense-
anza; propsito por cierto encomiable, pero la
experiencia concreta ha demostrado y esto es lo
objetable que esa gratificacin propuesta no es
la natural delectacin a la que llega la inteligencia
cuando aprehende e internaliza contenidos esencia-
les, sino el resultado del facilismo que rebaja el ni -
vel de exigencias y el grado de disciplina intelec-
tual hasta hacerlo todo pedestre.
N o slo los contenidos se abaratan y desjerar-
quizan, tambin la autoridad se resiente por el
prurit o de "no hacerse notar", de "acortar distan-
cias", de volverse excesivamente accesible para
"que nadie se sienta mal". Y en este camino, la
misma Escuela deber cambiar de fisonoma, aban-
donar su rostro tradicional demasiado solemne,
demasiado adusto para parecerse cada vez ms a
un club, a un parque de diversiones.3
Per otra parte, en el caso concreto de nuestro
pas, el juego y el deporte han experimentado en
los ltimos tiempos una sensible valoracin, de i nci -
5 Pudo verse, no hace mucho "el nihilismo educativo de
;ilgunas pedagogas liberadoras . . . una pedagoga del no
poder. . . nadie educa a nadie, ha sido un lema bajo
cuya inspiracin murieron de impotencia muchos proyectos
educativos. . . Desde las posiciones ms mesuradas de la des-
escolarizacin hasta las proclamaciones de la muerte de la es-
cuela, pasando por ciertas posiciones extremas en la idea
do autosugestin, la idea central parece ser la de abatir
el principio de autoridad, con lo que no se logra definir
de qu manera pueden sustentarse nuevas instituciones o
por qu caminos sera factible estructurar en la realidad
una sociedad sin instituciones". B R U ER A, B . P.: "La cues-
liu del Poder Educativo". En: Revista del 1.1. E. N 1,
p. 7.
60 Vi genci a y prdida de la i dent i dad escolar
dcncias no siempre positivas en la vida escolar. No
nos detendremos aqu en una explicacin del fen-
meno de cuya condicin de objeto de anlisis se
ha abusado hasta el absurdo. Notemos sencillamen-
te que muchas clases y turnos de exmenes fueron
suspendidos por festejos en los que no siempre se
conserv aquella vi rt ud tan preciada por los cl-
sicos: la eutrapelia, esto es, la mesura y el equili-
brio en las diversiones. No nos referimos al aspecto
moral, sino a esa sensacin de omnipotencia ldicra
que no slo se apoder por contagio de la mayora,
sino que proyect su estilo en todas las reas de la
vida, entre ellas, y en buen grado, la educacional;
con lo que hubo que soportar la propuesta de es-
tudiar ya no para saber, sino para ser campeo-
nes.1
Refirindose a la pedagoga del juego, Hegel se-
ala:
" . . . Se esfuerza por representar a los nios,
en su ser que sienten incompleto, como si
fueran completos, hacindolos pagados de s
mismos; turba y profana su verdadera, pro-
pia y mejor necesidad, y produce, en parte,
el desinters para las relaciones sustanciales
del mundo del espritu; y en parte, el despre-
c o de los hombres porque a ellos como a ni -
os se han representado los hombres mismos
pueril y despreciablemente".5
* Lej os de nuestra intencin desconocer el valor del j ue-
go y del deport e, pero el cri t eri o ldicro, digamos concre-
tamente el cri t eri o fut bolst ico, no nos parece precisamente
el ms f ormat i vo y j erarquizant e, sobre t odo cuando se pro-
yecta en mbit os no deport ivos. Pinsese en el Congreso
Mari ano celebrado en Mendoza, en 1980, l l amado y asu-
mi do as aun por algunos clrigos " el mundi al de l a Vi r gen" .
5 J. W . F. H E G E L - WE R K E , vol . V I I : Grudlinien der Philo-
sophie des Rechtes oder Naturrecht und Staatswissenschaft
Posit ivismo y pragmat i smo 61
Lo ms alarmante es la intromisin de este en-
foque en el mbito que se define precisamente por
la exigencia y la severa disciplina intelectual, esto
es, en la Universidad. Tambin ella ha sido tentada
por la moda de lo fcil y permisivo, una actitud
que pese a innegables intenciones y medidas co-
rrectivas, no se ha logrado disipar por completo.
Subsiste an la amenaza de aquella Universidad
de utopa que tan bien caracteriz Patricio Randle:
" . . . se ataca la clase magistral, la ensean-
za terica y el examen. . . todo debe ser prag-
mtico prctico, apl i cado. . . ya no hay lugar
para el dilogo socrtico ni para la especula-
cin pur a . . . Todo es debate como en la tele-
visin . . . La Universidad de utopa; a ella se
acude. . . no para aprender sino para ser com-
prendido porque en ella ya no existe ninguna
clase de r i gor . . . Desaparece la vergenza
de no saber l o que debi ser estudiado, por-
que lo pri mordi al es vivir intensamente el mo-
mento . . . Ya nada es difcil, ni hay que pasar
por lo desagradable para llegar al goce inte-
lectual . . . La Nueva Universidad Feliz es
una universidad extravertida, una universidad
divertida. Un manto de ligereza recubre todos
los temas de contenido cultural o filosfico.
Todo se conversa y no es necesario acudir a
las fuentes. Slo se leen fichas traducidas y
extractadas que adems son interpretadas con
laxa elasticidad".0
im Gnmdrisse. Suhrkamp Fr ankf ur t A. M. 1970. I I I . 1. c,
174, p. 328.
0 R ANDL E , P. H . : La Universidad en ruinas. E d. Al mena.
Bs. As., 1974, pp. 69- 71.
62 Vigencia y prdida de la identidad escolar
E l gran error de l a Universidadfue avergonzar-
se de su misin yjustificarse diciendo que el l a ha
de preparar para l a vida ypara l a uti l i dad social .
S i n duda, la Un i versi dad debe prestar un servi ci o,
el n i s alto servi ci o, cual es el cui dado de la i n te-
li gen ci a, pero n o es su mri to subordi n arse a los
apremi os de un ri tmo pragmti camen te en loquece-
dor, n i acomodarse a los cn on es de un a soci edad
en aguda cri si s.
"La Universidadno debe adaptarse sin ms
a l as exigencias de l a soci edad. . . debe servir
por cierto a l a comunidad y a l a Nacin pero
como institucin que la forma y la modela.
Ms an, es en parte responsabl e de l a socie-
dad de l a que forma parte, no es el furgn de
col a de un proceso, sino uno de sus principa-
l es motores." T
E l Positivismo ha hecho con Herbart y S pen cer
sus aportes ms duraderos. E l l os han tenido en
nuestro pas una indiscutida resonancia, al punto
que no sera exagerado afirmar que el grueso de
l os docentes se hal l an aun sin saberl o fuerte-
mente imbuidos de tal es aportes. E s que el Posi ti -
vi smo lleg a ser n ormati vo y can n i co. Impuso su
i mpron ta al n ormali smo y los maestros egresaron
un i formados* Otro tanto ocurra en el nivel ter-
ciario con l os profesorados. El resultado fue un a
escuela desarrai gada de la Tradi ci n 'Naci on al, cos-
7 B R I E , R . J.: "La esencia de la Universidad". E n : La
Nacin, B s. As., 29-8-76. Vase adems: M O N T E JAN O ,
B . ( h. ) : LaUniversidad. Ghersi E d. B s. As., 1979; y GE N T A,
J. B .: Rehabilitacin de la inteligencia. E d . del R estaurador.
B s. As., 1950.
8 Vase: D E M AT T O S , A.: Compendio de didctica gene-
ral. E d . Kapelusz, B s. As., 1963, principalmente pp. 30-32.
Positivismo y pragmatismo 63
mopoli ta y uti li tari a, coacti vamen te lai ca y n atura-
li sta. El i n man en ti smo la defi n e y agota.
Lo curioso es que hoy, l a nueva pedagoga, de-
nuncia como tradicional l a de Herbart y S pen cer,
mostrndose a s misma como opuesta ycontraria.
E n al gunos como el conocido Al ves de Mattos
esta contraposicin l l ega al maniquesmo. La edu-
cacin "tradicional " resumira todo l o mal o; l a nue-
va, en cambio, todo, absol utamente todo l o bueno.9
Habr que acl arar, no obstante, que el Positivis-
mo, ya de signo herbartiano o spenceriano, l ejos de
representar l a educacin tradicional , configura pro-
totpicamente l a cul minacin de l a Modernidad.
Ms an l as actual es corrientes pedaggicas contie-
nen sustancial mente l os mismos fundamentos que
l a l l amada "educacin tradicional ". La superviven-
cia de este infl uj o l l eva a visibl es paradojas. As, se
ensea con el mtodo de Herbart, que Herbart
ha sido superado, se reprueba, expositivamente l a
modal idad expositiva, se obl iga a memorizar que
es incorrecto aprender de memoria, o se dictan den-
sos apuntes sobre l a inconveniencia de dictar apun-
tes. E n una pal abra: se impone l a modernidad,
"tradicional mente".
E l al za en l a E scuel a del criterio antimetafsico
y antiteol gico, el pruri to de l a eficacia y el xito,
el desdn por l as artes l iberal es y l a hipertrofia
de l o tcnico-industrial ; l a aceptacin del evol ucio-
nismo, l a extensin de l as expl icaciones sociol gicas
en mbitos reservados a otras expl icaciones, l a so-
breestimacin de l o comercial y l ucrativo, l a pr-
0 E l P ADR E C AS T E I X AN I ha satirizado genialmente a este
normalismo en varias ocasiones. Vase, por ejemplo: "E l
M aestro", en El nuevo gobierno de Sancho, o "La B ocacin
de maestra y la vocacin de maestro", en Cabildo, junio
de 1944.
64 Vigencia y prdida de la identidad escolar
di da del sentido misional del magisterio, la i mpor-
tancia atri bui da a lo i nsti nti vo, y la reduccin del
papel del maestro recalcando la autoformacin del
alumno, son todos postulados positivistas de com-
probada vigencia.
Cuando Spencer proclama que "el pri mer requi -
sito para el xito en la vi da es el de ser un buen
ani mal" y por lo tanto que "el ascetismo desaparece
de la educacin",1 0 no est describiendo una condi-
cin humana de contingencia, sino elaborando un
programa que subvierte hasta la total negacin la
naturaleza misma de lo educacional.
Para Spencer
"la feli ci dad y prosperidad de una nacin de-
pende de la organizacin fsica de sus habi -
tantes",1 1
de ah la enormidad de sostener que
"una buena digestin, un pulso fuerte y un
genio alegre son elementos de feli ci dad que
no se pueden suplir con ningn gnero de ven-
tajas exteriores".12
E n cambio,
"el exceso de cultura es peligroso porque com-
promete la salud, y sin ninguna compensacin
en la vi da, y de este modo hace doblemente
amargas las desgracias".13
K> S P E N C E R , H. : La Educacin, intelectual, moral y fsica.
D . Appleton y C ompaa. N ew York, 1913, 6 ed., pp. 184
y 191. S P E N C E R reitera constantemente estos conceptos.
1 1 Idem ant., p. 191.
1 2 Idem ant., p. 241.
1 3 Idem ant., p. 242.
P ositivismo y pragmatismo 65
Rotos definitivamente los vnculos con lo cul-
tual, separada el alma de su rumbo ms propi o, y
malgastada la inteligencia en conocimientos de uso,
ya no son los modelos los Arquetipos los que
habrn de mover al hombre a la imitacin, sino los
animales y su sentido de la comodidad zoolgica.
Ya no es el culti vo del logos la primersima ocupa-
cin de la E scuela, sino, asegurar "la buena diges-
tin" y "el pulso fuerte". Y ya no es la Religin, la
garanta de salvacin espiritual, sino "el culto a la
ciencia", que "reinar como cosa suprema" siendo
"lo verdaderamente irreligioso abandonarla".1 4
E l pragmatismo de Dewey cerrar pedaggica-
mente el siglo xi x y abrir el siglo xx. Lo serio es
que a poco de concluir ste, no se advierte una
rectificacin que permita abrigar mejores especta-
tivas. Los movimientos llamados de la E scuela Ac-
ti va, de la E ducacin Nueva, y otras manifestacio-
nes contemporneas, convergen en un denominador
comn cuyos caracteres ms notorios pasamos a re-
sear crticamente. Se comprender entonces la
extrema y sutil amenaza que representan, sobre to-
do si se considera que estos ]yrincipios son los que
nutren, casi invariablemente, todos los programas
de las carreras de Ciencias de la Educacin de las
que egresan los futuros docentes.
1 4 Idem ant., p. 73-78. P ara una visin sinttica y glo-
b al del pensamiento spenceriano, vase: G AU P P , O. : Spen-
cer. R evista de Occidente. Madrid, 1930. C ol . Los Filsofos
V, VI .
V. LA PEDAGOGI A CONTEMPORNEA:
NOTAS DI STI NTI VAS
El pragmatismo se ha convertido en el rasgo
dominante y en la pauta de l egitimidad de toda
accin educativa. Cualquier esbozo pedaggico que
no asegure la uti l i dad, es desechado. Hechos y co-
sas, experiencias y actividades, dinamismo y praxis,
son reclamos imperativos de la nueva educacin. La
escuela ha llegado as a ser concebida como un
taller se habla naturalmente de "taller pedaggi-
co", una fbrica, una industria y un laboratorio.
Ninguna de estas denominaciones es arbitraria; apa-
recen en las obras de los principales metodlogos
y tratadistas.
A la escuela se le pide que provea de trabajo y
quehaceres, que asegure todo tipo de realizaciones
concretas, que sea industriosa y tcnica, valorando
monetariamente el tiempo, segn la conocida fr-
mula, y otorgando salidas laborales de aplicacin
inmediata. El l a deber imitar las mltiples facetas
productivas de la vida social.
68 Vigencia y prdida de la identidad escolar
" N os toca v i v i r en una poca tan disminui-
da, que marcha tan a contramano de los reales
caminos del hombre, que estas nobilsimas pa-
labras: abstraccin, abstracto, abstraer, resue-
nan en nuestros odos demasiado prcticos,
como si fueran cosas huecas, vacas, sin valor
ni v it alidad ningunas . . . Se ha apoderado de
nosotros el frenes de lo concreto, de lo tan-
gible, de lo manuable . . . Por esto es que Marx
ha conquistado el mundo con su repugnante
sentencia pedaggica: Los grmenes de la
educacin en el fut uro han de buscarse en
el sistema de las fbricas" .1
Veamos si no.
" E l maestro ideal dice C. Guillen de Rez-
zano es el que hace hacer, en forma t al
que el nio quiera hacer lo que hace. La pa-
labra ha cedido en gran parte su lugar a la
accin" .- Hay que " sacar la escuela a la calle
y meter la calle en la escuela." 3
Hacer hacer, la praxis sobre el verbo y la calle
en la escuela; no poda sintetizarse con ms fuerza
la destruccin de la ident idad escolar.
Para Giovanni Gozzer, la crisis educativa actual
se debe a que la escuela se ha convertido en " una
fbrica ele desocupados" .
1 GE N T A , J. B.: El Filsofo... Oh. ci t , pp. 258-259.
Sobre el concepto educativo de Marx y sus alcances, puede
verse: OUSSE T , J.: Marxismo-Leninismo. E d. Speiro S. A .
Madrid.
2 GU I LLE N DE RE ZZA N O, C : Didctica General. E d. Ka-
pelusz, Bs. A s., 1965, 12 ed., p. 47.
8 dem ant , p. 56.
La Pedagoga contempornea 69
" E sta expresin significa que las califica-
ciones otorgadas por la escuela secundaria-
universitaria superan a menudo ampliamente
el ofrecimiento de lugares de trabajo corres-
pondiente a tales calificaciones. E st entonces
alterada la tradicional correspondencia entre
oferta y demanda" .'1
E l problema educacional se resuelve as, para un
representante de la moderna pedagoga, en funcin
de " la insercin laboral de los egresados" , y del
" desequilibrio o desajuste entre los tipos de forma-
cin y su abundancia en el mercado produccin-
trabajo" .5
Por otra parte, si se analizan los distintos m-
todos, ensayos, proyectos, planes y teorizaciones
que se han dado en nuestra poca, se comprobar
esta direccin eminentemente pragmtica, en don-
de el negotium "hasta las ideas son negociables" ,
dice Devvey ocupa el lugar del ocio y la calle
reemplaza al claustro. Se trata de un gravsimo
desfasaje, pero de difusin tan generalizada que
no sorprende ni preocupa.
Los nombres de E llen Key, Ludwi ng Gurl i t t ,
Gaudig, Kilpat rick, Wundt , N eumann, Claparde,
Kerschensteiner, Demolins, son suficientemente re-
presentativos de esta realidad; como asimismo, los
mtodos Montessori, Decroly, Dalt on, Winnetka,
Cousinet, Jena, Mackinder, Howard, y tantos otros.6
4 GOZZE R, G. : " La escuela y la economa" . Reportaje
aparecido^ en Clarn, 28-9-79, p. 35.
5 Idem ant.
0 Vase al respecto: LU ZU MA GA , L. : La Pedagoga Con-
tempornea. Bibl. del Maestro. Losada S. A . Bs. A s., 1966,
cap. I I I . p. d.; LUZUBI A CA , L. : La Educacin Nueva, Bibl.
del Maestro. Losada S. A . Bs. A s., 1969, 7? ed., cap. I I I ; y
RE ZZA N O GU I LLE N DE , C : Ob. cit., cap. 7,
70 Vigencia y prdida de la identidad escolar
Ms all de algunos aciertos parciales ntase en
todos ellos una absoluta materializacin. La herra-
mienta y el instrumento; el utensilio, el mueble y
lodo lo manual, pasan a constituirse en elementos
de primera importancia para la accin eficaz, i n-
mediata y redituable. Est claro que estos pri nci -
pios se ajustan propiamente al ideal marxista del
homo faber; y a ellos responden los ensayos socia-
listas de Haenisch, Osterreich y Scharrelman, en
Alemania, y los proyectos soviticos de Blonsky y
Penkievich.
La Nueva Pedagoga, con su pragmatismo des-
medido e ilimitado, con su fiebre por los resulta-
dos tangibles, desemboca naturalmente en la estra-
tegia marxista; pues, en definitiva todo queda
relativizado y mediatizado por lo material. No hay
Verdad, ni Sabidura, ni Sacralidad, ni Religin.
Importa el hacer y el usar, la eficacia y la funcio-
nalidad, la praxis exitosa y hbil; pero un xito
que no comprende lo espiritual y una habilidad
neutra, sin tica. La inteligencia comenta G. No-
sengo "se concibe como un instrumento que sirve
slo para cumplir mejor la accin".7 De ah que
Maritain rechazara como
"inapropiada a la obra educativa, la sobre-
estimacin pragmtica de la accin", porque
"insistir sobre la importancia de la acci n. . .
es. . . excelente. . . mas la accin y la praxis
tienden a un f i n, a un obj et i vo. . . sin el cual
pierden su di recci n. . . Y la vida existe asi-
mismo para, un f i n que la haga digna de ser
vivida. La contemplacin y el perfecto acaba-
7 N O S E N G O , G . : Persona humana y Educacin. Publica-
ciones del I. P. S . A. Bs. As., 1979, p. 39.
L a Pedagoga contempornea 71
miento de s mismo en los cuales la existencia
humana aspira a florecer, escapan al horizonte
del espritu pragmtico".8
No la verdad, sino la utilidad es el objetivo pr i -
mordial de la enseanza y de toda la ciencia mo-
derna. Ms todava, la verdad para ser reconocida
como tal debe pasar l a prueba de lo til. Slo lo
til es verdadero, de modo que ya no existir la
Verdad como hecho objetivo, sino la "aseverabili-
dad garantizada" de Dewey, o los "verificables" de
Piaget.
Ha desaparecido el valor de la Theora; del co-
nocimiento que se satisface a s mismo; que se
colma en la sola posesin de la certeza, sin buscar
la necesidad ni la practicidad.
Y junto con esta desaparicin, va la prdida del
recogimiento ante el saber, de la actitud interior
trente a la sabidura. Todo tiene que ser prove-
choso, necesario, aplicable, exterior; garantizar la
accin, servirla y encauzarla. Como bien expresa
Nicol, la nueva frmula parece reducirse a esto:
"Ser es ser til".9
Aristteles nos dice en la Metafsica que
"quien conoce el arte se considera ms sabio
del que tiene solamente la experiencia. Y esto
porque el primero conoce las causas y el se-
gundo no las conoce. . . Por esta razn el que
conoce el arte, debe ser considerado ms sabio
que el emprico, el que cultiva las ciencias
8 M AR I T AI N , J . : O b. c i t , pp. 23-24.
0 N I C O L , E . : El porvenir de la Filosofa. Mxico, F . C . E .
1972, p. 238.
7 2 Vigencia y prdida de la identidad escolar
tericas ms sabio que el que cultiva las cien-
cias prct i cas". 1 0
La Nueva Pedagoga y su direccin eminente-
mente antiaristotlica no ha hecho sino revivir el
error de la sofstica que "nunca pretendi compe-
t ir con la ciencia, sino desacreditarla por intil".1 1
Pero con esto, ha hecho an algo ms grave, por-
que negarle al hombre su peculiar vocacin con-
templativa es cerrarle el autntico camino hacia la
sabidura y hacia la real felicidad. All donde el
alma se extasa y reposa libre de las contingencias
de lo til. All donde se hace plena y encuentra
en la visin de los Principios, la clave de todo lo
que existe. All donde, en definit iva, bien lo sa-
ban los antiguos el amor asciende y se realiza.
Dentro de esta predominante perspectiva empi-
rista, es lgico que el aprendizaje sea concebido
primordialmente como adiestramiento y adquisicin
de destrezas, comparado con fenmenos mecnicos
y zoolgicos. Un proceso modificatorio de disponi-
bilidades, como dice Gagne, o un factor de cam-
bios reactivos.
"Aprender concluye Snchez Hidalgo es
fundamentalmente un proceso de cambi o. . .
Despus de cada aprendizaje la persona es
distinta de como era ant es. . . Aprender es un
cambio que el organismo realiza en la bsque-
da de satisfaccin para sus impulsos o necesi-
dades, ya que sus modos previos de conseguir-
la carecen de eficacia. "1 2
1 0 AR I ST T E LE S: Metafsica. E d. Trilinge. E d. Gredos
S. A. Biblioteca Hispnica de Filosofa. Madrid, 1970. V. I .
L. I , pp. 7, 8 y ss.
" NI COL, E .: Ob. cit., p. 2 35.
!2 SNCHE Z HI DALGO, E. S.: Psicologa Educativa. Ro
La Pedagoga contempornea 73
No es discutible la afirmacin de que el apren-
dizaje puede suscitar de por s el cambio; pero t al
como se expresa y se reitera en forma prctica-
mente unnime, parecera que el nico valor del
aprendizaje es ser factor de cambio permanente,
de reajuste constante, de huida de cualquier acti-
t ud inamovible y eterna. Es el mito dialctico del
incesante devenir.
Se confunde tambin la descripcin de ciertos
efectos del aprendizaje con el aprendizaje mismo,
y su explicacin queda reducida a lo fenomnico,
a una variacin "que el organismo realiza", mo-
vido por la "eficacia" para "la satisfaccin de sus
impulsos o necesidades". Dentro de esta ptica f i -
siologista y ut ilit aria, cambio y experiencia, ajuste
y desarrollo se combinan perfectamente en el acto
educativo. E l f i n es el cambio y el desarrollo, los
medios, las actividades y los continuos ajustes. De
ah, que algunos puedan concluir en que "la tarea
del maestro es encauzar al educando en el proceso
de experimentar",13 y que se considere un anacro-
nismo psicolgico "el intento de restaurar la edu-
cacin clsica en el nivel universit ario".1 1
E st visto se afirma que
"trminos tales como memoria, atencin e ima-
ginacin facultades que segn la pedagoga
tradicional, las disciplinas clsicas contribuan
a desarrollar son arbitrarias y no se refieren
en forma alguna a sustancias o entidades rea-
les en la vida mental del hombre. Son meras
Piedras. Puerto Rico. E d. Universitaria. 4* ed., 1965, pp.
462, 463.
1 3 I dem ant , p. 464.
1 1 I dem ant., p. 490.
7 4 Vigencia y prdida de la identidad escolar
formas de expresin que se usan convencio-
nalmente para referirse a los distintos aspec-
tos del proceso total de ajuste del organismo
a las situaciones de la vi da " . 1 5
Segn este peculiar criterio, las nicas razones
por las cuales podra justificarse el aprendizaje de
las materias clsicas, carecen ahora de valor, pues
ni la memoria ni la atencin o la imaginacin tie-
nen rango ontolgico. Lo nico que interesa es "el
proceso total de ajuste del organismo a las situa-
ciones de la vida" . Entonces, la sabidura esencial
de las humanidades clsicas debe ceder su lugar
a un manojo de actividades y experiencias.
Las influencias de la Gestalspsychologie de Wert-
heimer, Khler y Koffka; como asimismo las del
Conductismo de Watson y el Conexionismo de
Thorndike, han sido decisivas para toda esta equ-
voca conceptualizacin del aprendizaje. 1 0 El uso
abusivo del experimento, las tcnicas de ensayo y
error, las verificaciones orgnicas y cuantitativas,
las tabulaciones, graficaciones, estadsticas y ejcr-
citaciones, han desembocado en una analoga ina-
propiada entre el aprendizaje humano y el adies-
tramiento animal. Basta conocer algunos esquemas
como los de Woodr uf f 1 7 para notar hasta dnde
1 6 Idem ant.
i Vase: K O F F K A , K . : Principies of Gestalt Psychology.
Harcourt, Brace and Company. New York, 1 9 3 5 .
T h e Growth of trie Mind. Harcourt, Brace and Company.
New York, 1 9 2 4 .
K HL E R , W. : Gestalt Psychology. L iverigh t Publish ing
Company. New York, 1 9 5 1 .
T HO R ND I K E , E . L . : Human Learning. T h e Century Com-
pany. New York, 1 9 3 1 .
The Fundamentis of Learning. Bureau of Publications.
T each ers College. Columbia University. New York, 1 9 3 2 .
1 7 WO O D R UF F , A . D . : The Psichlogy of Tenching. L ong-
mans, Green and Company. N. York.
L a Pedagoga contempornea 7 5
ha llegado con esta nivelacin. Todo es explicado
en los alumnos de manera similar a las experien-
cias de laboratorios con simios y cobayos; y en los
laboratorios todo se circunscribe a estmulos y res-
puestas, ensayo y error, tanteo e incentivos, metas
y obstculos.
Desde otro ngulo, Joas Cohn, por ejemplo, no
tiene reparos para homologar la educacin con "el
instinto de cuidado" de los chimpancs, pero se
inquieta por "la estructuracin religiosa de la vi -
da", en la que "el sacerdote so afirma a lo tradi-
cional" . 1 8
As las cosas, Gui l l en de Rezzano sostendr que
"en el caso del nio el deseo de aprender tie-
ne su origen en una necesidad de orden bio-
lgico ms que espiritual" , 1 9 " . . . La manera
de aprender es siempre la misma para todos
pues no depende de una resolucin humana
(sic) sino de una determinacin biolgica". 2 0
Este grosero biologismo, a la par que desfigura
la naturaleza humana, subordina la Pedagoga a
las Ciencias Biolgicas; gravsimo error de cuyos
riesgos dan prueba los escritos de Demoor y Jonck-
heere. 21
La irrupcin del Psicoanlisis, complet el des-
cubr jamiento. Con l, la propuesta de Spencer lle-
gaba a la cspide, radicalizada; y el hombre ya
1 8 C O HN, J . : Pedagoga Fundamental. E d. L osada. Bs.
A s., 1 9 6 2 . 4 ed., pp. 1 5 - 1 7 .
1 9 G U I L L E N D E R E Z Z A NO , C : O b. cit., p. 2 3 .
2 0 Idem ant., p. 3 7 .
2 1 D E MO O R , J . y J O MCK HE E R E , T . : La ciencia de la Edu-
cacin. Madrid, 1 9 2 9 . Pedagogos belgas contemporneos re-
presentantes de la escuela cientfico-experimental-biologista.
76 Vigencia yprdida de la i dent i dad escolar
no discpulo ni escolar, alcanza en la Nueva Es-
cuela, la categora de un buen animal. Diestro y
prctico, indulgente, permeable ysatisfecho.22 En-
searle, ser cuestin de arbitrar las actividades
necesarias para el amaestramiento de su personali-
dad al cambio. Una personalidad vertebrada en la
praxis y el instinto, siempre atenta al dinamismo
de los tiempos para mejor disfrutar de la vida.
Lo esencial entonces aparece diluido en un se-
gundo plano y lo accidental y accesorio es trans-
formado en esencial. Ni Dios ni la Patria cuentan
para los tericos de la Pedagoga Moderna. La re-
ligiosidad y el patriotismo, como todos los valores
perennes tienden a ser desconocidos o minimiza-
dos. Contrariamente, se exalta el devenir, el cambio
y las mutaciones, como corresponde a la imagen
preponderantemente biolgica que se tiene del
hombre.
Sugestionados yencandilados por el valor dialc-
tico del cambio lo ha ensalzado sin medida, hasta
el desdn por todo aquello que es idntico, inm-
vi l, inmutable, fiel a s mismo.
"La actividad principal de la educacin
sostiene I I . Taba es cambiar a los i ndi vi -
duos, permitirles desempearse en habilida-
des", formarles "una mente que pueda en-
frentar los problemas de la vida en un mundo
rpidamente cambi ant e. . . nuevas habilidades
para el pensamiento colectivo y una sensibi-
lidad cosmopolita".23
2 2 Vase: F B E U D , A N N A , Eifhrung in die psijchoanahjse
fr Padagogen. Verlag Huber, Berna. Haytraduccin cas-
t ellana: Introduccin al Psicoanlisis para educadores. Ed.
Paids. Bi bli ot eca del hombre cont emporneo. Bs. As. , 1 9 5 8 ,
3? ed.
23 T A B A , H . : Elaboracin del curriculo. Ed. Troquel. Bs.
As. , 1 9 76, 2 ? ed. , p. 2 5 7.
La Pedagoga cont empornea 77
Lo nacional, lo propio, la tradicin, resulta ahora
una parcializacin obstaculizante de la nueva al-
borada mundialisla, internacional ycosmopolita.
"En una sociedad en la cual los cambios
se suceden vertiginosamente insiste Taba-
Ios individuos no pueden depender.. . de la
tradicin para adoptar decisiones, ya sea en
el quehacer cot i di ano. . . o en los valores mo-
rales. . . Existe un inters natural en que los
individuos sean capaces de pensar. . . inde-
pendientemente".2 1
El relativismo y la autonoma moral se perfilan
como metas deseables. De ah al nihilismo hay muy
pocos pasos, ymuchos ya los han dado.
Conforme con estos pensamientos, la Escuela ser
tal, cuanto ms ymejor se libre de todo compo-
nente Trascendental yAbsoluto. La inmanencia y
la contingencia se enseorean y lo permanente y so-
brenatural, perturban.
Dewey exacerb notoriamente estas apreciacio-
nes. En su ideal escuela futurista se descarta cual-
quier valor que suponga vnculos de eternidad y
sobrenaturalidad. El t ipo de hombre a conseguir
es el self-made-man, el hombre hecho a su propia
imagen y semejanza, libre para enjuiciarlo ypro-
barlo todo, libre aun para negar su origen y sus
filiaciones naturales, libre para rebelarse contra el
orden inst it uido, para experimentar yactuar segn
su provecho yconveniencia.
La Ley de Partidas supo acuar un nombre para
designar a todos aquellos que provenan de algo
entendido como don y vi rt ud, para sealar y
2 4 I dem ant . , p. 2 8 4.
'H Vigencia y prdida de la identidad escolar
distinguir a quienes vivan orgullosamente su he-
rencia espi ri tual, su estirpe. Era el hi dalgo; el hom-
bre li bre en la f i deli dad a sus races, en la obe-
diencia al Creador, en la contemplacin de los
Principios inmutables.
Pero el t i po de hombre que nos propone Dewey
y toda la Pedagoga Moderna, es exactamente lo
opuesto del hi dalgo; algo as como un bastardo por
propia decisin, pues el self-made-man declara i n-
servible y obstaculizante todas sus legtimas pro-
cedencias. Independizarse de ellas es la nica ga-
ranta de li ber t ad, i gualdad y f rat erni dad. Es el
hombre que vemos agitarse en nuestros das, sujeto
de derechos por los que clama y reclama, pues
como se ha hecho a s mismo, autnomamente, no
acepta, n i se reconoce deudor de nada n i de nadie.
"Rechazamos el mundo escriba Pierre
Trot i gnon durante el mayo francs. Ya n i
siquiera somos 'traidores', porque eso i mpli ca-
ra una af i ni dad con lo que estamos trai ci o-
nando. Somos los vietcongs del pensami ent o. . .
La filosofa del maana ser terrorista, no una
filosofa del terrorismo, sino una filosofa te-
rrorista aliada a una poltica activa de trro-
Ore
rismo.
La experiencia histrica ha conferido una cruda
vigencia a estas expresiones. Son las palabras del
self-made-man, de un hi jo del espritu pedaggico
contemporneo, de un discpulo de la nueva escue-
la edificada contra su i dent i dad.
El hi dalgo es un sujeto de deberes antes que de
* T R OT I C N ON , P. : En Vare. Pars, N o 3, 1966-1968. C i t .
por B R Z E Z I N S K I , Z . : La era tecnotrnica (B etween two ages).
Paids. B s. As , 2? ed., 1979, p. 159.
L a Pedagoga contempornea 79
derechos; de deudas espirituales que ha de saldar
y agradecer, ms all de cualquier beneficio o pre-
rrogativa. El self-made-man ' l i br e y dinmico" en
su carrera de xitos y progresos, no es sino la crea-
tura desarraigada y aturdi da en su soberbia que
signa trgicamente el r umbo de la crisis contem-
pornea.2 0
La escuela de Dewey declara proponerse como
tarea
"contrapesar los diversos elementos del medio
social, y procurar que todo i ndi vi duo logre
oportunidades para liberarse de las li mi t aci o-
nes del grupo social en que ha nacido para
ponerse en contacto vivo con un ambiente
ms ampl i o". 2 7
"En esta pedagoga de Dewey explica
Genta se agravan an ms todas las negacio-
nes que hemos sealado anteriormente y en
ella, se atenta expresamente contra el pri nci pi o
2 0 E n pocos como en S AR T R E queda tan patticamente
demostrado este desarraigo, este preferir ser nadie, ridicu-
lizando incluso a los mismos padres, a tener que aceptar y
reverenciar los lazos absolutos. As pudo escribir en Les
Mots-. " Mi padre se llamaba Juan B autista . . . E n 1904 . . .
conoci a Ana Mara S chweitzer, se apoder de esta mu-
chachota desamparada, se cas con ella, le hizo un hijo al
galope, a m, y trat de refugiarse en la muerte . . . A los
doce aos, en un rato de espera, no supe qu inventar y
decid inventar al T odopoderoso. S alt en el azul en el
acto y desapareci sin darme explicaciones: no existe, me
dije, y cre arreglado el asunto . . . ; desde entonces nunca
he tenido la menor tentacin de resucitarlo. Pero segua el
otro, el I nvisible, el E spritu S anto. . . agarr al E spritu
S anto en la bodega y lo expuls de all. E l atesmo es
una empresa cruel y de largo aliento, creo que la he lle-
vado hasta el fondo". ( S AR T R E , J . P. : Las palabras. E d
L osada. B s. As , 1965, 4? ed. ) .
2 7 D E W E Y , J . : Democracia y Educacin. E d . L osada.
B ibl. Pedaggica. B s. As , 4 ed, , 1962, p. 52.
Vigencia y prdida de la identidad escolar
de la Soberana Nacional, al mismo tiempo
que se acenta el determinismo econmico en
la vida del hombre y de la sociedad. Un inter-
nacionalismo cnicamente proclamado y el con-
sabido humanitarismo pacifista de esencia
masnica, caracterizan la difundida doctrina
de este pedagogo del pragmatismo.
E l mundo que corresponde a las escuelas
del maana de Dewey, es todo el mundo.
E n las nuevas escuelas, la mezcla de nios de
todas las nacionalidades y de todas las cos-
tumbres existentes permi ti r. . . que todo i n-
dividuo logre libertarse de las limitaciones del
grupo social en que ha nacido (o sea, de su
patri a) , para ponerse en contacto vivo con
un ambiente ms amplio. E l medio escolar
sera pues tanto ms educativo cuanto ms
heterogneo sea el alumnado, y segn Dewey
la verdad blanca resultante de la mezcla de
verdades de color, lejos de sembrar la confu-
I sin y el escepticismo, promovera un equili-
brio superi or. . . He aqu la escuela cosmopo-
lita, sin dogmas ni prejuicios; la escuela que
neutraliza, concilia y acomoda el bien con el
mal hasta conseguir la unidad laica de la i ndi -
ferencia, la indefinicin absoluta, la elastici-
; dad normativa; el todo est permitido siem-
pre que el buen xito corone la empresa. Por-
que para Dewey los principios y las ideas son
siempre negociables, en la misma forma que
un comprador y un vendedor convienen un
precio acomodado, cabe negociar las religio-
nes, las nacionalidades y las filosofas encon-
tradas". 2 8
G E N T A , J. B. : Acerca de. . . Ob. c i t , p. 1 1 2 .
L a Pedagoga contempornea 8 1
E ste singular enfoque deweyano ha sido recogi-
do como era obvio por pensadores marxistas.
L a "escuela vi tal ", "escuela de produccin" o "es-
cuela elstica" de Osterreich, reuna las caracters-
ticas antedichas.
Pero es la UNE SCO quien ms coordinada y sis-
temticamente se viene ocupando de favorecer un
internacionalismo absoluto, en el que ya no cuen-
tan los propios valores culturales sino un sincre-
tismo secularizado de base tecnoeconmica; tema
que por su importancia desarrollamos en el prxi-
mo captulo.
Relativizada la Patria, la Democracia ocupa su
sitial y es poco menos que sacralizada. E ducar en
y para la Democracia ha pasado a ser un objetivo
irrenunciable, de una intangibilidad religiosa que
se le niega paradjicamente a la Religin. Sobre
el particular, las obras de Dewey, son muy elo-
cuentes, y como l, otros la mayora sostienen
la misma postura.
A s, Getzcls distingue dos tipos diferentes de va-
lores. Por un lado, aquellos "que orientan la con-
ducta cotidiana", a stos los llama "valores secu-
lares"; por otro, "los que representan al credo
democrtico", a los cuales llama, "valores sagra-
dos";21' y Kilpatrick, por otra parte, habla de " i n-
culcar un fervor y fe moral en la Democracia".3 0 Se
ha producido una visible traslacin de valores, por
la cual un sistema gubernativo, una modalidad po-
ltica, un "estilo de vi da" si se quiere es con-
' - C E T Z E L S , J. W. : The Acquisition of Valves in School
and Society. E n : F. S . C hace y H. A. Anderson eds. The
High School in the New Era. Univ. of C hicago Press. 1 9 5 8 ,
p. 149.
3 0 K i E PA T Bi c K , W . H. : Group education for a democracy.
New York. Association Press. 1940. C it. por L UZ UHI A G A , L . :
Ob. ci t , p. 9 5 ,
82 Vigencia y prdida de la identidad escolar
vertido en dogma, al que se adhiere sin reticencias
ni paliativos.
Quiere decir entonces, que una enseanza que
declara innecesarios los dogmas y que se desentien-
de del aspecto religioso, no titubea en sacralizar
un elemento poltico-jurdico, confundiendo su je-
rarqua con el de las negadas categoras teolgico
metafsicas.
Este gran mit o insertado en la vida educativa
naci y ha crecido, al amparo de circunstancias
histricas conocidas: el horror por las experiencias
totalitarias y el afn de preservarse de ellas. Sin
negar la buena voluntad de muchos, es difcil no
ver en esta posicin un sesgo de ignorancia o de
hipocresa; precisamente porque el acontecer hist-
rico del presente siglo, demuestra que ha sido la
democracia la celestina de los totalitarismos. Fue
el democrtico plebiscito de 1933 el que llev a
Hit ler al poder en Alemania, como ha sido la De-
mocracia la va natural, inevitable, obligada que
condujo al terror bolchevique tanto en Europa, Asia
o Amrica. Y que ella es el puente lgico que ne-
cesita el Marxismo para cruzar e instalarse, lo han
afirmado insistentemente Marx y Engels, Lenn y
Trotsky, Mao y Stalin, Castro y Allende, y cuanta
internacional, congreso o part ido Comunista se ha-
ya reunido hasta hoy. Y as se ha cumplido con
una precisin que no se quiere recordar. O no
fueron acaso los "grandes demcratas occidentales"
los que entregaron en Yalta y en Postdam la mit ad
del mundo a la barbarie roja?, o no fue la Demo-
cracia la que posibilit en Rusia, Polonia, Hungra,
Eslovaquia, Viet nam o Amrica el predominio des-
ptico de la hoz y el martillo?
N o es una apreciacin subjetiva. Nada menos
que personajes como Art hur Koestler de insospe-
La Pedagoga contempornea 83
chable militancia antidemocrtica lo han recono-
cido.
"Decamos Democracia como rezando, y
poco despus, la nacin ms grande de Europa
vot mediante mtodos perfectamente demo-
crticos la entrega del poder a sus propios
asesinos. Venerbamos la voluntad de las ma-
sas, y su volunt ad result ser la muerte y la
propia destruccin.. . Nuestro liberalismo nos
hizo cmplices de los tiranos y los opresores,
nuestro amor a la paz invitaba a la agresin
y conduca a la guerra." 3 1
N o creemos necesario recordar aqu las ltimas
experiencias americanas de Chile y de Nicaragua
recientes ambas para mostrar hasta qu punto
existe una real insuficiencia de la Democracia para
frenar al Comunismo. Como tampoco parece opor-
tuno recordar que el Marxismo y la guerrilla se ins-
titucionalizaron en el poder, en nuestro pas, al am-
paro del ms genuino manto democrtico, del ms
votado y aplaudido gobierno mayoritario.
Cabe preguntarse si es lcito seguir nresentando
a esta democracia como fi n de la educacin; si ver-
daderamente es justo educar en y para una forma
de gobierno y un estilo de vida de cuyos buenos
frutos hay ms de un motivo para dudar. Duda
que sacude an a sus partidarios; pensadores como
Alfred Sauvy que la coloca entre ' los mitos de nues-
tro t i empo", 3 2 o El t on Mayo, que se niega a creer
que la Democracia actuar como "talismn mgico
3 1 KOESTLER, A. : Flecha en el Azul. Bs. As., Emec.
1953, p. 268.
3 2 SAU VY, A. : Los mitos de nuestro tiempo. Nueva Co-
leccin Labor S. A. Barcelona, 1972, cap. 22, pp. 277- 291.
84 Vigencia y prdida de la identidad escolar
ayudando a un pueblo a ordenar y resolver los
problemas de la cooperacin, sucesiva y sistemti-
camente".3*
Educar es tambin un acto de justicia. Darle al
educando lo que su condicin de persona exige y
necesita.
"La problemtica cientfica en Poltica Edu-
cativa dice Garca Vieyra tiene que entrar
por ese camino. Ver lo que sea justo; otra
cosa es andar por caminos arbitrarios. . . lo
primero es no puede ser otra cosa ver la
j ust i ci a. . . Puede haber una injusticia con
respecto a los educandos cuando el educador
no les da todo lo que les debe. "3 4
La educacin para la democracia tal como la con-
ciben sus propulsores no satisface este requerimien-
to. En principio, porque el contexto inmanentista
en que se inscribe no colma la totalidad del hom-
bre, omitiendo justamente su aspecto ms impor-
tante y sustancial.
La preparacin para la vida poltica, sin duda
finalidad importante de la escuela, no es la prepa-
racin para una forma de gobierno, ni puede des-
ligarse de la tica, ni de la formacin moral general.
La autntica formacin poltica exige un marco
axiolgico que no es el que reconoce y promueve
la actual pedagoga.
Pero adems, la idea de democracia que se ma-
3 : 1 M A Y O , E. : Problemas sociales de una civilizacin in-
dustrial. YA. Nueva Visin. Col. Teora e Investigacin en
las ciencias del hombre. Bs. A s., 1977, p. 12.
8 1 GA R C A VI EY R A , A . O . P. : Poltica Educativa. Li b.
Huemul, Bs. A s., 1977, pp. 32, 37.
La Pedagoga contempornea 85
neja, est llena de ambigedades y equvocos y ya
vimos a qu conduce en la prctica.
"La democracia, segn estos autores, com-
prende la suma de las libertades individuales.
La educacin orientada hacia la democracia
ser una educacin para el ejercicio de aque-
llas libertades individuales. A hora bien: tales
libertades tendrn como finalidad, de suyo:
la prosperidad, la riqueza, el confort de los
individuos y de la sociedad. Promocin de l i -
bertades: actos humanos sin trabas morales
para el xito y la r i queza. . . En resumen, un
naturalismo social y pragmat ist a. . .
En la educacin para la democracia la ver-
dad no tiene ningn valor o tiene un valor de
medio para reorganizar las experiencias con
vista a un mayor rendimiento. En la educa-
cin democrtica se quiere interpretar el pro-
greso econmico y la evolucin del mundo
moderno. Con un criterio historicista de la
moral, es el mundo moderno el que da la nor-
ma de la vida moral. Y si el mundo moderno
se define como un mundo de placeres y de
riqueza, esto constituye la norma de vida en
la vida moral de los hombres. . . Dar a la en-
seanza una, orientacin poltico-social con una
finalidad bien definida de prosperidad econ-
mica, no resulta pedaggico en el ambiente
formativo de una escuela. . .
La escuela que comentamos suscita las l i -
bertades individuales en orden a la riqueza y
el progreso. El alumno encuentra entonces que
tiene derecho a poner cualquier accin libre
(que es un derecho) en orden al progreso y
86 Vigencia y prdida de la identidad escolar
l a r i queza personal . Luego es una enseanza
que t i ende a el i mi nar t odos los obst cul os que
pudi e r an i nt erponerse en el cami no del xit o
mundano, y si el prj i mo se i nt er pone ser a
el i mi nado, a pesar de los consejos soci al es. "3 5
No queremos con estas obj eciones negar los va-
lores posi t i vos que un aut nt i co esp ri t u democr-
t i co puede apor t ar a l a educaci n; pero ese aut n-
t i co esp ri t u democrt i co, que el Magi st eri o de l a
Igl esi a puso de r el i eve, 3 0 nada t i ene que ver con
l a concepci n l i ber al marxi st a, de suyo nat ural i st a
y ant ropocnt ri ca, que se enf at i za a di ar i o, n i es
en aras de el l a que se ha de organi zar l a Escuel a,
l a cul t ur a y l a vi da ci udadana.
Ta l preemi nenci a de l a Democr aci a ha conduci -
do a un redi mensi onami ent o pedaggi co de l a re-
l aci n al umno- maest ro, de al armant es perspect i vas,
y de consecuencias nada saludables. Est e r edi men-
si onami ent o conf i gur a, t al vez, uno de los rasgos
ms di scut i bl es de l a nueva pedagog a, y no obs-
t ant e es el ms acept ado y pract i cado.
Se t rat a de un desproporci onado engrandeci mi en-
t o de l a i mpor t anci a del al umno, de su capaci dad
aut oeducat i va y de su disposicin a l a madur ez.
Paral el ament e, se desdi buj a l a aut or i dad y l a nece-
si dad del maest ro. Maest ro y al umno se ni vel an e
i gual an. A l pr i me r o se l e pi de que di l uya y esfume
su presencia, que compart a su aut or i dad y co-go-
bi erne. Al al umno se l e conf i eren pot est ades y a t r i -
but os que no l e corresponden y para las que, ade-
3 0 GABCA VIEYHA, A. O. P.: Poltica . . . Ob. ci t , pp. 41,
42, 43, 46 y 47.
3 0 Vase: LE N X H I : Graves de communi (18-1-1901);
y Po xn: Radiomensaje de Navidad (24-12-1944).
La Pedagoga contempornea 87
ms, no est capaci t ado. El mi smo Gar c a Hoz no
puede evi t ar esta excesiva conf i anza, t an moder na,
en las facul t ades del al umnado, y despus de pr opi -
ci ar su acci n di r ect i va y ordenadora parece ad-
vert i rnos sobre l a vul ner abi l i dad de l a propuest a
di ci endo:
"Evi dent ement e hay u n riesgo en l a posi bi -
l i da d de que los escolares t omen decisiones
que afect en a su pr opi a act i vi dad y a l a de sus
c ompa e r os. . . Pero t oda educaci n es un
riesgo que no se puede el udi r si n que l a edu-
caci n mi sma desaparezca. L a vi da mi sma es
un riesgo en l a medi da en que es humana. " "
En r eal i dad, el ar gument o, t i ene ms f uerza l i -
t erari a que pedaggi ca. Si los al umnos pudi er an
ordenar, y ordenar f ruct f erament e las act i vi dades
pl ani f i cadas por el maest ro, ser an ms docent es
que discentes y de una madur ez ext empornea. Pe-
ro si l a ver dad es que el ordenami ent o y di recci n
no pueden pl ant earse si n riesgos, no nos parece
pr udent e correrlos cuando l o que est en j uego es
l a f ormaci n de al mas humanas. La cuot a de es-
fuerzo y avent ura que ci ert ament e nos ofrece l a
vi da, no puede provocarse en cuestiones t an t ras-
cendent ales, por l o menos, si n atenerse l uego a l a-
ment abl es consecuencias.
L a ra z de t oda esta si t uaci n debe buscarse en
esa "i dol at r a pedaggi ca del ni o" de l a que ha-
bl bamos. Ma r i t a i n l a l l ama "adoraci n psi col gi ca
del suj et o". 3 8 El al umno se ha conver t i do para mu -
s GAR CA HOZ , V. : Educacin Personalizada. Ed. Min
S. A. Valladolid. 3? ed., 1977, p. 67.
3 8 MAR I TAI N, J.: Ob. cit., p. 25.
88 Vigencia y prdida de la identidad escolar
chos en el eje desptico de la enseanza. La Nueva
Pedagoga, al centrar su atencin sobre el educan-
do, crey hacer una revolucin, y as llam a ese
"giro copernicano". Pero lo cierto es que la revo-
lucin no consista en nuclear la educacin en el
alumno, pues sta es la idea que anima a los edu-
cadores desde siempre, sino en radicalizar esta cen-
t ralidad al extremo de creer que el alumno es auto-
formable, autoevaluable y autogobernable.
Santo Toms, en pleno siglo X I I I resumi la na-
turaleza de la relacin educativa poniendo las cosas
en su justo lugar:
" E l docente causa la ciencia en el que
aprende, hacindolo pasar de la potencia al
acto de dos maneras, segn se encuentren en
potencia, activa o en potencia pasiva. . . E l
discpulo se encuentra en potencia activa, por-
que su actuacin intelectual es el resultado
de la accin de dos principios: uno intrnseco,
interior, su potencialidad activa, y uno extrn-
seco, las cosas o la ciencia, del maest ro. . . La
accin educativa ser por lo tanto una accin
social dirigida del maestro al al umno. . . La
relacin entre ellos dos ser, por lo tanto una
verdadera relacin causal . . . E l maestro re-
presenta en la relacin educativa la causa
externa, mientras el discpulo es el germen ac-.
t ivo, la causa interna de su saber. . . (pe-
r o . . . ) el principio exterior no obra como
agente principal, sino como coadyuvante del
agente principal que es el principio interior".
E l maestro, entonces, "es el agente subsidia-
ri o. . . y el agente principal del aprendizaje es
el al umno. . . Esta afirmacin constituye la
La Pedagoga contempornea 89
ms alta y slida valorizacin del maestro y
de su obra, y al mismo tiempo una gran seal
de responsabilidad. E l maestro es una verda-
dera causa. Si no se expresa por entero, es de-
cir en toda la medida en que fue llamado por
Dios para expresarse, queda alguna cosa i n-
completa en los discpulos, en el mundo, en
la historia, y consiguientemente en el mismo
maestro." 3 9
Bien distinta es la condicin del maestro y del
alumno en las actuales concepciones.
Stocker propone una relacin directa "entre el
nio y el objeto de instruccin".
" Lo que en la enseanza tradicional se agre-
ga a estos dos factores, mejor dicho, lo que
se interpone como un mediador entre el que
aprende y el material, es el maest ro. . . E l pa-
pel de mediador del maestro.. . hoy en da
se rest ri nge. . . La buena enseanza escolar
aspira a lograr el encuentro directo entre el
nio y la mat er i a. . . E l papel del maest ro. . .
puede llegar a ser cada vez ms limit ado y
finalmente convertirse en cero como l o afir-
ma Gaudig." 4 0
E l extravo de esta hiptesis, aparece exacerba-
do en Ellen Key quien considera que es " un crimen
pedaggico", el accionar del maestro sobre la na-
turaleza del alumno. " E n este sent i do. . . la educa-
cin consiste en no educar o educar lo menos po-
N O S E N C O , G. : Comentario a la doctrina tomstica so-
bre la relacin educativa. E n: Ob. ci t , pp. 114-118.
*o S T O C K E B , K . : Principios de Didctica Moderna. E d.
K apelusz, Bs. As., 1960, pp. 20-22.
00 Vigencia y prdida de la identidad escolar
sible".4 1 Con criterio parecido, la Dra. Montessori
escribi:
" E l maestro ha de ser sustituido por el ma-
terial didctico que corrige por s mismo los
errores y permite que el nio se eduque a s
mi smo", "
hiptesis que subyace en las actuales propuestas
tecnoeducativas.
H ay adems en todas estas afirmaciones una gran
contradiccin, porque no es estrictamente objeta-
ble proponer la actividad crtica del alumno y su
"encuentro directo con la materia", pero cmo es
posible que no se advierta, que es justamente en
esas situaciones donde se hace ms necesaria, ms
importante, la presencia del maestro?
N o se trata de aprobar cierta sobreproteccin ma-
gisterial, que al igual que la paterna, suele oca-
sionar ms perjuicios que ventajas, sino de reafir-
mar la misin de la figura docente, nunca tan
irreemplazable como en esas circunstancias, en que
el alumno se lanza "solo" a la investigacin y a
la crtica. Ah debe estar el maestro, suscitando
seguridad y confianza, estmulo y correctivos. N o
una presencia obnubilante y apabulladora, sino se-
rena y natural.
Puede ser que, en determinados momentos y ni -
veles, sea conveniente que el alumno crea que est
solo frente a la materia, solo frente al objeto de
4 1 K E Y , H. : El siglo del nio. Bs. As. La Lectura S. A.
Cit. por LUZ URI ACA, L . : La pedagoga. . . Ob. cit, pp.
18-19.
4 2 M ON T E SSORI , M . : Manual prctico del mtodo Mon-
tessori. Barcelona, 3 ed., 1939. Cit. por LUZURI AG A, L. : L O
educacin. .. Ob. cit., p. 69.
La Pedagoga contempornea 91
estudio; pero el maestro, si verdaderamente es tal,
no debe abandonar su vigilancia.
N o le corresponde a l caminar por el alumno;
por otra parte, hay un camino interior hacia la
verdad que inexorablemente se recorre en la i nt i -
midad y el silencio personal. Pero el verdadero
maestro sigue imperceptiblemente, calladamente,
ese recndito itinerario del discpulo, y es sa su
ms grande prueba de amor y de sabidura.
Son tambin muchos los que proclaman la auto-
educacin activa del alumno, el aprendizaje aut-
nomo, y por lo tanto la igualacin del maestro con
los educandos; al punto que stos podrn consti-
tuirse en consejos, con injerencia en el gobierno
escolar, fij ar los objetivos, enjuiciar, criticar y otras
tareas, que no slo son inadecuadas para quienes
deben aprender, sino que en condiciones normales,
los mismos alumnos no reclaman como propias. N o
obstante, para algunos, como Lafourcade, la nueva
funcin docente es la de "co-organizador", "en pa-
ridad de participacin activa y crtica con los alum-
nos".43 N adie discute que el ejercicio de cierta
autoridad y mando deba promoverse entre el alum-
nado como una educacin de la responsabilidad.
Lo mismo podra decirse con respecto a la auto-
imposicin de normas disciplinarias y sanciones;
pero es de un utopismo o demagogia extremas
homologar tales actividades entre los profesores y
los alumnos, o entregar a stos, per se, el gobierno
de una institucin o programa escolar.
E ste afn paidocrtico alcanza por momentos el
absurdo. N egado el Pecado Original, el hombre
*3 LAF OURCAD E , P. D . : Planeamiento, conduccin tj eva-
luacin de la Enseanza Superior. E d. K apelusz. Bs. As.,
1977, p. 17,
92 Vigencia y prdida de la identidad escolar
rousseauniano pasa a ser el nio bueno, pronto a
autoimponerse orden, disciplina, intereses, mviles
y aprendizajes. Quienes ejerzan o hay an ejercido
la docencia sobre todo en ciertos ambientes con-
flictivos no podran evitar la mordacidad ante
ciertas consideraciones y presupuestos de mtodos
como el Montessori o el Dalton. La utopa se su-
pera a s misma, llegando a lmites de dudosa se-
riedad. Las prescripciones disciplinarias de ciertas
tcnicas grupales y procesos de interaccin, se en-
cuadran en la misma modalidad.
As, Oeser, cree que la condicin de eficacia para
todo aprendizaje es "la discusin entre iguales", y
eme en el curso de este proceso el mismo (el maes-
tro) debe aprender a tolerar la crtica y a examinar
objetivamente sus propias virtudes y debilidades".1 1
Toda actividad se ve beneficiada por la crtica
y el examen objetivo; ejercicios que deberan tener
incluso cierta regularidad. 'Pero en el caso de la
actividad docente es preciso aceptarla bajo ciertas
condiciones.
E n primer lugar, mucho importa al maestro el
juicio de sus alumnos, hasta diramos eme de l
depende en gran medida su propio perfecciona-
miento, pero el juicio de los alumnos no debe
convertirse en "una discusin entre iguales", afir-
macin sta que tambin esconde una actitud
demaggica, porque el maestro tiene en sus colegas
a sus pares, y tiene a sus superiores y autoridades,
cuy as crticas y observaciones y a ni siquiera se
mencionan como importantes.
Y en segundo lugar, el maestro tendr que ma-
nejar cuidadosamente la nocin de lmite. Toda
4 1 O E S E R , O . A. : Maestro, alumno y tarea. Bibl. del E du -
cador Contemporneo. Paids. Bs. As. , 1967, p. 74.
L a Pedagoga contempornea 93
exanimacin que se haga de la relacin enseanza-
aprendizaje y que proceda de los alumnos, debe
conservar un estricto sentido de los lmites, mar-
cado por la subordinacin y la obediencia. Y esto
no es autoritarismo, sino prctica educativa de la
autoridad; porque el maestro que promueve la cr-
tica y luego pierde el control sobre quienes la emi-
ten no est comportndose precisamente de manera
pedaggica.
Pero la visin de Oeser y tantos otros, da la
impresin de que el maestro debe ser colocado en
el banquillo de los acusados. All los alumnos lo
criticarn "objetivamente", permitiendo de este mo-
do mejorar el aprendizaje. Todo ser en un clima
tolerante, permisivo, cordial, indulgente, democr-
tico . . . inverosmil, agreguemos con realismo.
Tal como alguna vez se propuso, la organizacin
de esta nueva escuela:
"Slo puede hacerse en la forma de comu-
nidades libres en las eme participan por igual
maestros y alumnos, no habiendo separacin
ni divisin entre ellos. Unos y otros se agru-
pan espontneamente, eligen sus representan-
tes y deliberan sobre asuntos comunes".15
A qu enreda reducido entonces el Maestro se-
gn la Nueva Pedagoga; qu es lo que se espera
de l? E n gran parte ha sido dicho. E l Maestro y a
no podr ser la Autoridad, ni el Modelo, ni la Je-
rarqua; no podr constituirse en hacedor de dis-
cpulos, ni. edificar una Ctedra al servicio de la
Verdad. Habr de renunciar al paternalismo y a la
45 W Y N E K E N , G. : Escuela y cultura juvenil. Madrid. L a
L ectura. Cit. por L U Z U R I AGA, L . : La Pedagoga . . . Ob. cit.,
p. 112.
94 Vigencia y prdida de la identidad escolar
direccin vertical del saber.46 Ahora tendr que ser
un ocasional "consultor experto", un "estratega
democrtico", un "colaborador cordial", un "lder
republicano" entre el laisse faire y l a discreta vi gi -
lancia; un "co-organizador" pronto a desaparecer
para no interferir en la naturaleza i nfanti l .
Consecuentemente con este renovador enfoque
desaparece el sentido misional y apostlico de la
docencia. "La comunidad deber comprender es-
cribe G. Rivero que la docencia hace mucho que
dej de ser un apostolado".17
Zanotti y Cirigliano, en Ideas y antecedentes
para una reforma de la Enseanza Media48 l o han
dicho sin subterfugios: "la pedagoga romntica
debe ceder su lugar a una pedagoga tcnica que
no necesite hablar de la vocacin ni del aposto-
l ado".1 9
La notoria difusin que otrora tuvo este l i bro
en el ambiente docente, como asimismo la vigen-
cia de la que an goza entre quienes estudian o
ensean carreras cientfico-educacionales, obliga a
una consideracin especial, sobre todo, dada la re-
lacin con los temas que venimos tratando.
Cuatro son los puntos fundamentales en que po-
dra sintetizarse:
4 6 Para un anlisis de los efectos que estas caractersti-
cas modernas han causado en el nivel universitario, vase:
R A N D L E , P. H. : Hacia una Nueva Universidad? E udeba.
C ol. E nsayos, 1968.
4 7 G O N Z L E Z R I VE R O , J . R .: "Formacin docente en la
R epblica A rgentina". E n Rvta. del 1.1. E. A o 4, N<? 16,
mayo de 1978, p. 67.
Z A N O T T I , L . J . y C I I U C L I A N O , G . : Ideas y antecedentes
para una reforma de la Enseanza Media. E d. Theora.
R s. A s., 1965.
4 0 Idem an., p. 50.
L a Pedagoga contempornea 95
a Masificacin:
Para los autores, "es necesario abrir las puertas
de l a enseanza secundaria y las posibilidades de
la superior a la totalidad de la poblacin" ( p. 27).
Como buenos empiristas, observan que "la presen-
cia del gran nmero en la educacin.. . no es sim-
plemente un hecho verificable, es una tendencia"
( p. 32), y eso basta para convertir al hecho en
valor absoluto, independientemente del bien que
represente. Se lo acepta entonces determinismo
histrico mediante como algo inalterable, y se
propone "la necesidad social de esa masificacin"
( p. 23). De este modo, "la organizacin escolar
argentina resulta antidemocrtica, pues slo sirve
a los pocos que pueden llegar a ese punto superior
( La Uni versi dad)" ( p. 46).
N o hace falta ser muy memorioso para advertir
que ste era en sustancia el planteo del peronismo
en 1973, cuando junto con todas las gamas de l a
izquierda revolucionaria bregaba por un "ingreso
irrestricto", y "una Universidad llena de obreros y
campesinos"; esto es, simplemente, llena, masifica-
da, abierta a "la totalidad de la poblacin". Tam-
bin entonces, los argumentos se apoyaban en la
inevitabilidad de las tendencias sociales, siendo
Pern mismo un reiterativo cultor de la omnipo-
tencia de l a evolucin de los tiempos. Es innece-
sario comentar los resultados de esa poltica.
Las puertas de la enseanza secundaria y las
posibilidades de la superior deben abrirse, por su-
puesto, pero no "a la totalidad de la poblacin",
sino a los capaces, a los que cabalmente se sientan
con vocacin, a los responsables no slo de ingre-
06 Vigencia y prdida de la identidad escolar
sar, sino de permanecer y egresar con dignidad
intelectual. Si stos son la totalidad de la pobla-
cin, en buena hora, pero el dato no puede pre-
suponerse por el simple afn mayoritarista.
b Economieismo:
Esa "educacin para todos", aparece como "una
exigencia del progreso econmico" (p. 32); es de-
cir, lo que se pide es una "educacin para el de-
sarrollo" ( p. 33), fuertemente economicista y prc-
tica ( pp. 33-39). No para ser mejores, sino para
estar mejores, una educacin para "el aumento del
producto nacional por habitante", para el "mejora-
miento del nivel de ingreso por habitante" (p. 39).
Por eso, "una educacin econmica general es uno
de los aspectos que deben ser seriamente conside-
rados" (p. 34); su ausencia "es una falta inadmi-
sible para la preparacin del ciudadano de una
democracia" (pp. 35-36).
Esta hipert rofia econmica de evidente inspira-
cin marxista, desnaturaliza a la educacin, con-
virtindola en un instrumento de logros materiales,
en donde todo cuenta el "producto brut o", el
"ingreso per cpita", la "industrializacin", el "con-
sumo" ( pp. 33-39) - todo, menos el alma humana,
el hombre interior portador de un origen y un des-
tino que estn ms all del progreso econmico y
del que no puede desentenderse la educacin si
quiere ser verdaderamente t al. En esta concepcin
materialista, el papel del educando ser aprender
a producir, a hacer, a entender "ese conjunto de
fenmenos econmi cos. . . sin los cuales nos resulta
imposible desenvolvernos" (p. 35).
La Pedagoga contempornea 97
c Dialctica del cambio:
Se debe educar para "una sociedad cambiante"
(p. 37), "una sociedad diversificada. . . que pone
su eje en un intento de cambiar o reformular las
estructuras" ( p. 33). "Vivimos en una sociedad de
cambio acelerado. La educacin, si desea responder
al desafo de los tiempos, ha de brindar, ms que
contenidos inertes, habilidades para enfrentar la
situacin cambiante" (p. 38).
Est claro que ya no se tratar de inculcar al
discpulo valores perennes por los cuales deber
saber vivir y morir. Nada de eso. El hombre nuevo
como vimos antes, no se define por lo que es
por su ident idad sustancial sino por su cambio,
por su fluctuacin incesante; por el devenir evolu-
t ivo. De resultas, a ese hombre sin nada fij o e i n-
mutable que comprometa su lealtad, no hay que
darle sabidura, sino habilidades. La vieja leccin
de la sofstica, revivida.
Todo se concatena coherentemente. Se empieza
por proponer la masificacin como propsito de-
seable e inevitable; luego se imprime a esa edu-
cacin masificadora un fuerte t int e economicista,
prctico. Despus, la educacin para el cambio es-
t ruct ural con el hombre adecuado a ella; el dia-
lctico. Finalmente, lo nacional es otro de los obs-
tculos que habr que salvar. La educacin tiene
que ser cosmopolita.
d Internacionalismo:
Hay que "brindar criterios o actitudes con res-
pecto a la dimensin internacional" (p. 38), siendo
98 Videncia y prdida de la identidad escolar
u na traba para ello, "la edu cacin para u na socie-
dad local o nacional" ( pp. 38-39), con la cu al "es
obvio qu e fracasaremos en relaciones de t ipo i n-
ternacional . . . no hemos sido preparados para ello"
(p. 39).
Se comprender ahora, mejor la cita qu e nos llev
a estas consideraciones, pu es para ejecu tar semejan-
te proyecto hace falta efectivamente "u na pedago-
ga tcnica, qu e no necesite hablar de la vocacin
ni del apostolado" (p. 50).
E l maestro qu e se propone, est mu y lejos de la
imagen socrtica y ms distante an del modelo
cristiano. Simplemente u n tcnico, capaz de peri-
tajes y reaju stes. Ni vocacin, ni apostolado.
" E l docente qu e necesitamos se ha soste-
nido desde u na au torizada revista edu cativa
argentina es el qu e edu qu e para el cambio
para el cambio mi smo. . . para el cambio per-
manente".6 0
Y a este su jeto cambiante, sin nada inamovi-
ble y fij o, como lo qu e hoy es bu eno, maana
pu ede resu ltarle malo, habr qu e incu lcarle
"capacidad de discriminacin crtica en la
tarea de integrar los nu evos valores qu e su r-
gen". 5 1
Por eso, no aprender a obedecer, ni a mantener-
se fi el a la Verdad qu e no cambia; no aprender a
5 0 H A NSE N, J.: : : La formacin del maestro en los sis-
temas edu cativos actu ales". E n: Rvta. del I. 1. E. A o 4,
No 17, ju lio 1978, pp. 40-41.
5 1 Idem ant., p. 43.
La Pedagoga contempornea 99
estar lcidamente cau tivo a l a Volu nt ad de Dios
y a las legtimas su perioridades hu manas. Nada
de eso, aprender
"a pensar por s mismo en forma cr t i ca. . .
a, condu cirse a s mismo en forma indepen-
dient e". 5 2
La moral kantiana desemboca as en el su bje-
tivismo relativista y en la absolu ta au tonoma i n-
dividu al, y el hombre ser el nico dios para el
hombre, en u n mu ndo dialctico, de flu ctu aciones
incesantes y de revolu cin permanente. No esta-
mos mu y distantes de la cosmovisin marxista.
H ace falta, nos dicen en definitiva, u n maestro
dialogu ista, apertu rista, eclctico, adaptable a todo,
"con u na mente libre de preju icios y abierta
a todas las ideas".53 Los qu e cu rsan la, carre-
ra docente, por lo tanto, sern entrenados pa-
ra "la discu sin socializada", en vista a "las
experiencias de campo" como los servicios
en fbricas donde podrn "desarrollar la sen-
sibilidad social" con el conocimiento de "los
problemas socioeconmicos de la comu ni-
dad" . "
No hay por qu formar a los fu tu ros maestros
en la frecu entacin de la Teologa y de la Meta-
fsica, ya no hay razn para ejercitarlos en la con-
templacin de la Verdad, el Bien y la Belleza, ni
5 2 Idem ant.
5 3 Idem ant., p. 53.
5 4 H A NSE N, J.: "H acia la formacin del maestro qu e
necesitamos". E n: Rota, del I. I. E. N<? 13, ao 4, sep-
tiembre 78, pp. 22-25.
100 Vigencia y prfida de la identidad escolar
asentarlo en convicciones filosficas serias que le
permitan iluminar y resolver con grandeza hasta el
ms nfimo de los problemas cotidianos. Por el con-
trario, hay que inundarlo de praxis socioeconmica,
de act ividad socializada, de accin ut ilit aria. En la
nueva Escuela, "el trabajo en grupo y la discusin
socializada tendrn vigencia efectiva", habr "mo-
tivos permanentes de discusin crtica".5 5 " El do-
cente destinado a educar a los nios que tendrn
que asumir importantes responsabilidades en el ao
2000 se insiste no puede ser formado en un cl i -
ma acadmico", ni "intelectualista, ni en una rela-
cin autoritaria con el profesor".5" Como "solamen-
te aprendemos lo que vivimos y cmo lo vivimos",
habr que crear "un plan de vida", "un clima so-
cioeconmico" que permita desarrollar "la imagi-
nacin creativa, las innovaciones y la originali-
dad", 5 7 proporcionndoles "una clara comprensin
de Jas fuerzas biolgicas, psicolgicas y sociales".53
A esta inferioridad ha llevado la Nueva Pedago-
ga la misin superior del Maestro. Alejada de su
naturaleza, la tarea docente se corrompe y degrada,
y con ella, la razn de la Escuela y de la educa-
cin toda.
Este gravsimo corolario impide eximir de res-
ponsabilidades al modernismo pedaggico en la
ruptura de la I dent idad Educacional. Todo ha sido
concatenado cuidadosamente: pragmatismo, natu-
ralismo, adiestramiento, primaca de lo biolgico,
secularizacin, mutacin y devenir; internacionalis-
mo, sucedneos dogmticos, nivelacin maestros-
5 5 Idem ant., pp. 24 y 30.
'"' dem ant., pp. 29 y 53.
5 7 Idem ant., pp. 23-24 y 29.
5 3 Idem ant., p. 30.
La Pedagoga contempornea 101
alumnos, sobrevaloracin del nio, reduccin del
papel del adulto, economieismo y tecnicismo.
El espectro es amplio, pero el desenlace uno
solo; porque tales principios nicamente pueden
conducir, estn conduciendo, a la quiebra comple-
ta de la educacin.
V I . LA CONCEPCI N EDUCATI V A
DE LA UNESCO
Desde su fundacin en 1946, este organismo i n-
ternacional ha incrementado tanto su influencia, en
profundidad y en extensin, que resulta al mismo
tiempo caja de resonancia y fuente generadora de
prcticamente toda la pedagoga contempornea,
Efectivamente; la Unesco recoge e imparte las mo-
dernas prescripciones educativas, difunde y rene
a sus representantes; condiciona y promueve el
rumbo y el carcter de la enseanza en todos los
niveles. De all la importancia de analizar sus pre-
supuestos.
No han faltado las crticas; la no dismulada pos-
tura marxista de muchos de sus colaborados, di -
rectores y programas ha preocupado a hombres
como M. Creuzet;1 M. Ewel;2 R. Gambra-3 E. Can-
1 C R E U Z E T , M. : L O Unesco y las reformas de la ensean-
za. E d. R oma. Bs. As., 1973.
2 E W E L , M. : La O.N.U Un gobierno mundial comunis-
ta? E d. Nuevo O rden. Bs. As., 1964.
3 G AMBR A, R .: " L a amenaza de la Psicologa". Verbo
de E spaa. Nmeros 105- 106, mayo-julio de 1972.
104 Vi genci a y prdi da de l a i denti dad escolar
tero-;1 F. Bretona? P. W. Shafer y / . H. Snow,e
quienes dieron fundadas voces de alarma, no siem-
pre escuchadas.
A bundan los motivos para esta clase de crticas.
Pinsese son slo ejemplos en el homenaje a "El
Capital" en su centenario (1966), o en el asilo que
se ofreci en su sede de Pars a los soviticos expul-
sados de Londres en 1971 ;7 o en el apoyo a los
movimientos guerrilleros africanos en la Conferen-
cia General de Nairobi (25 de octubre al 26 de
noviembre de 1976). Pinsese en Julin Huxley, uno
de sus primeros directores generales, o en Amadou
Matar M'Bow, hace pocos aos elegido para el mis-
mo cargo. Ambos marcando al parecer una cons-
tante dieron probado testimonio de su ideologa
revolucionaria en escritos de pblica circulacin,8
situacin ms que grave si se considera que la
UNESCO es reconocida como la ms alta autoridad
educativa internacional.
Pinsese tambin siguen siendo ejemplos en los
folletos de la institucin editados en 1952 y que el
Departamento de Guerra de los EE.UU. prohibi
por subversivos; como asimismo en la pormenoriza-
1 CA N T ER O, E.: La Educacin Permanente. Ed. R oma.
Bs. A s, s/ f.
5 BU EZ I N A , F.: La amenaza de la UNESCO. Veterans of
Forei gn Wars Enemistas, Cal i forni a, U . S. A , 1952.
6 SH A FER , P. W . y SN OW, J. I I . : El giro de las mareas.
L ong House I nc. N ew York 17, 1953.
7 Vase: Dcouvertes. N . 92. A o 1972, p. 75. R vta.
franco-portuguesa di ri gi da por J. Haupt.
8 J U L I N H U X L E Y es autor de: UNESCO: su propsito
y su filosofa. Publ i c A ffai rs Press, Washi ngton, D.C. 1948,
y de Qu me atrevo a pensar? Chaffo & Wi ndus, 1931;
obras a las que remi ti mos. Con respecto a M' Bow y su
trabajo; Nuevo expediente, frica, puede consultarse a:
SOUST EL L E, J .: Carta abierta al Tercer Mundo. Emec,
1973.
L a concepci n educati va de l a UN ESCO 105
da denuncia de agentes marxistas infiltrados den-
tro del organismo, prolijamente elaborado por el
Departamento Estadounidense de Publicaciones Es-
tatales;0 o pinsese si se quiere en los clidos elogios
con que la prensa comunista recomienda la lectura
de sus documentos.10
Pero ocuparnos de esto adems de ser reitera-
ti vos-, nos alejara tal vez de nuestro tema central.
Cindonos pues al aspecto estrictamente pedag-
gico, veremos que la UNESCO no hace sino confir-
mar esa serie de notas distintivas de la pedagoga
contempornea, anteriormente reseadas y que en
su conjunto constituyen una verdadera negacin de
la naturaleza y de la identidad escolar.
A nte todo, la UNESCO pretende desplazar a la
fami l i a en sus prerrogativas naturales; el derecho
de los padres a la educacin de sus hijos es un obs-
tculo que hay que superar, hasta logar la mayor
aceleracin de la escolaridad sistemtica estatal.
"Li berar al nio cada vez ms de la fami l i a"; y a
' En 1952 el Departamento de Guerra de los EE. U U .
prohi bi la difusin de l a serie de fol l etos de UN ESCO
publ i cada con el ttulo de: "La cuestin racial en la ciencia
moderna", bajo la di recci n de Maxwell S. Stewart, y "Las
razas de la Humanidad" de Welfish y Benedict. En cuanto
a los agentes marxistas, recogemos los nombres de: A l pen-
fels, Powdermaker, I I . Shapley, M . Starr, A . R osenberg, etc.
Vase al respecto: WH E E L E R , J . M . : Los Estados Unidos,
nacin cristiana, U.S.A . 1955. State Department Publ i cati on,
3931 (55c. Goverment Pri nti ng Of f i ce), y: A meri can L e-
gin. Nati onal Publ i c R elations Divisin. 1608. K . Street,
Washi ngton, D.C.
1 0 Sirva de ejempl o, el peri di co comuni sta: Guardin de
Mel bourne, que recomendaba a sus "camaradas l ectores" l a
l ectura de El Correo de la UNESCO "revi sta mensual di gna
de ampl i a di fusi n" (edi ci n del 28-5-1959).
106 Vigencia y prdida de la identidad escolar
las madres de "la esclavitud biolgica",1 1 sonnor-
mas que se repiten insistentemente en sus publica-
ciones oficiales; 'pues es "deplorable" que se trans-
mita de padres a hij o "unestrecho espritu de
fami l i a" que slo contribuye a una "esclerosis men-
tal". 1 - '
A tales efectos, se propone la obligatoriedad no
slo de los jardines de infantes y preescolares, sino
de las llamadas escuelas maternales y guarderas
"para casi recin nacidos", ya que se considera "ms
apropiado poseer un trabajo remunerado que dedi-
carse al cuidado de la prole". 3 3 La educacin de los
nios enedad preescolar es unsupuesto esencial
de toda poltica educativa y cul t ural ". 1 4 "Hasta las
cercanas del siglo xx, la educacin era dada pri n-
cipalmente por las familias, institutos religiosos
"Hoy esas responsabilidades incumben esencialmen-
te a los poderes pblico, al Estado".15
Los ejemplos propuestos no podan ser ms sig-
nificativos: la Repblica Democrtica de Vietnam,
La China Comunista con sus "muy acogedoras
guarderas",10 Cuba y la URSS, endonde se apunta
"a favorecer el armonioso desarrollo fsico, intelec-
tual, moral y esttico. 1 7
1 1 UNESCO: Hacia unentendimiento mundial. Volumen
VI . Sec. I I . Pars, 1948-1949, 9. vs.
1 2 I dem ant.
1 3 G I M E N O SA C R I ST N , J. : Una escuela para nuestro tiem-
po, Fernando T orres. Valencia, 1976, p. 40. E l autor es
colaborador de la U N E SC O cuyo concepto de "E ducaci n
Permanente" toma y desarrolla.
1 1 F A U K E , E . y otros: Apprendre tre. U N E SC O -
Fayard, Pars, 1972, p. 215. E sta es una de las obras cl-
sicas de la U N E SC O , a la que remitiremos varias veces por
ser documentacin oficial del organismo.
3 5 I dem ant. , p. 17.
1 0 I dem ant. , p. 217.
1 7 I dem ant. U n elocuente testimonio de la coactiva
mentalizacin ideolgica a la que se somete a los nios
L a concepcin educativa de la U N E SC O 107
Ninguna de estas ideas pedaggicas es original
de la UNESCO. Los conceptos que estamos citan-
do tomados directamente conviene recordarlo de
publicaciones oficiales, no hacen sino parafrasear
las enseanzas de Marx en el Manifiesto y en su
Tesis sobre Feuerbaeh; de Engek en El origen de
la familia, la propiedad privada y el Estado, de
Lenn enQu hacer?; de Blonski y Mkarenko18
o ms recientemente de autores marxistas como
Sufomlinski10 o Mendel y Vogt.-a
Tamaa destruccin del Orden Natural, vulne-
rando uno de sus pilares que es la integridad de
la clula familiar, la patria potestad y el derecho
a la libre educacin de la prole, slo podra lograr-
se mediante el adoctrinamiento coactivo de los pro-
pios padres; por eso se dice sinescrpulos que
hay que conseguir.
"que los padres admitan su equivocacin"2 1
para lo cual se habilitar cuidadosamente "la
instruccin de las mismas familias por medio
de escuelas de padres y otras instituciones
en uno de estos pases tan ejemplarmente presentados por
la U N E SC O , puede verse en: R E Y N O SO , P. L . : "Apuntes
de una nia cubana". C entro de Formacin de dirigentes
democrticos. Bs. A s. R epblica A rgentina. Sin fecha ni
mencin de editorial.
1 8 Sobre las ideas educativas de BL O N SK I , vase D I E T R I C H ,
T . : Pedagoga Socialista. E d. Sigeme. Salamanca, 1976.
Sobre M A K A R E N K O , remitimos a su obra: La educacin in-
fantil. E d. N uestra C ultura. M adrid, 1978.
1 0 SU JO M L I N SK I , V . : Pensamiento pedaggico. E d. Pro-
greso, M osc, 1975.
2 0 M E N D E L , C . y V O C T , C : El Manifiesto de la educa-
cin. E d. Siglo X X I . 2? ed. M adrid, 1976.
UNESCO: Hacia unentendimiento. .. O b. cit. V . V I .
Secc. I I .
Vigencia y prdida de la identidad escolar
semejantes" 2 2 . "Los padres afirman sin am-
bigedades sienten inquiet ud por todas las
medidas con que progresivamente les reducen
su libert ad de elegir las autoridades escola-
res. . . Es violado de este modo el ltimo
prrafo del artculo 20 de la Declaracin U ni -
versal de los Derechos del Hombre que dice:
'los padres tienen con prioridad el derecho
de elegir la clase de educacin que dar a sus
hijos'. No es dudoso que en numerosos pa-
ses, el derecho de las familias haya mengua-
do, mientras que el poder del Estado se acre-
cent.
Los redactores de la Declaracin Universal
estaban obsesionados por el recuerdo de los
mtodos totalitarios del nazismo y del facis-
mo, de que se adueara el Estado del nio
desde la edad de siete aos, de la sumisin
brut al impuesta a las fami l i as. . . Pero desde
entonces las cosas han cambiado mu c ho. . . A
medida que los deberes, las responsabilidades
y los compromisos financieros del Estado se
desarrollan, su control y su poltica se impo-
nen.
. . . A menudo los padres estn ciegos (en
cuanto a las aptitudes e inclinaciones de sus
hi j os) . . . por esto conviene informar plena-
mente a los padres acerca de las aptitudes de
sus hijos, de la orientacin que parece ms
adecuada.. . ". 2 3
Ntense cuidadosamente los trminos de este pa-
saje.
2 - FAUHE, E.: Apprende . . . Ob. ci t , p. 216.
2 3 En: Le Droit L'Education. UNESCO. Pars, 19 68 ,
pp. 8 8 , 8 9 .
La concepcin educativa de la UNESCO 109
La UNESCO reconoce y acepta la paulatina i n-
vasin del Estado en cuestiones tradicionalmente
sujetas a la decisin del ncleo familiar; pero no
habla en nombre del Derecho Natural violado, ni
de la autoridad paterna vulnerada, sino de la i n-
fraccin al artculo 26 de la Declaracin Universal
de los Derechos del Hombre, y pese a este crudo
positivismo jurdico, se confiesa que tal reconoci-
miento el del art. 26 que sin duda es correcto
slo fue una medida oportunista ante los totalita-
rismos, sin incluir por supuesto al Comunismo. "As
pues comenta con razn Creuzet el famoso ar-
tculo 26 no era ms que una hipocresa de circuns-
tancias para combatir el nazismo. Pero la UNESCO
no crea en l ". 2 1 Y es lgico, por eso se trasgre-
de impunemente el insoslayable atributo paterno,
transfiriendo sus funciones a organismos especiali-
zados.
Pero no es slo un derecho inviolable c instrans-
ferible el que se trasgrede, sino un deber, una exi-
gencia, una obligacin especialsima, pues para los
padres la educacin de sus hijos es tambin un
deber de estado, deuda y responsabilidad que de-
ben saldar; acto de justicia fundamental, cuya eva-
sin no puede fomentarse coercitivamente con la
omnipresencia estatal.
Junto con la familia, la idea de Patria, el senti-
miento de nacionalidad es otro de los grandes obs-
tculos que la concepcin educativa de la UNES-
CO impone sortear. El fi n propuesto insistentemente
no es otro que el internacionalismo, un orden mun-
dial esencialmente economicista, tcnico y pragm-
tico.
La ya citada obra Hacia un entendimiento tnun-
CREUZET, M.: La UNESCO... Ob. ci t , p. 22.
1 1 0 Vigencia yprdida de la identidad escolar
dial previene sobre la actitud de los padres que
suelen trasmitir a sus hijos "el aire envenenado del
nacionalismo. . . un sentido exagerado de la i m-
portancia ybelleza de su propio pas".2 0
"Estamos al comienzo de un largo proceso
para derribar los muros de la soberana na-
cional . . . En ese proceso la UNESCO puede
y ciertamente debe ser el adelantado".2 0 Se
requiere un engranaje mu ndi a l. . . La educa-
cin, en resumen, tiene la obligacin urgente
de preparar ciudadanos del mundo. 2 7 Hay que
preparar a los hombres y a los pueblos para
"transferir la soberana ntegra de las naciones
a una organizacin mundi al". 2 8 "Ensead las
actitudes que finalmente darn por resultado
la creacin del Gobierno Mundi al para el pue-
blo, del pueblo ypor el pueblo". 2 0 " El con-
flicto central de nuestra poca est entre el
nacionalismo y el internacionalismo, entre el
concepto de muchas soberanas nacionales y
una sola soberana mundi al". 3 0
Es evidente que la accin de la UNESCO no se
circunscribe a corregir los excesos del chauvinismo,
25 Hacia unentendimiento . . . Ob. ci t , vol. V, p. 57.
2 0 Discurso pronunciado por William Berton el 23-9-1946,
en la primera reunin de la Comisin Norteamericana para
la UNESCO.
27 Hacia unentendimiento . .. Ob cit., vol. I V. Las Na-
ciones Unidas yla ciudadana mundial.
2 8 H U X L E Y , J.: UNESCO: Supropsito y su filosofa.
Public Affairs Press. Washington, D. C, 1 948. Ob. cit.,
p. 13.
2 9 Palabras pronunciadas por Carr W. G. en el Seminario
de UNESCO para Maestros (Pars, 1 947) . Vase: TheTa-
blet, Brooklyn, New York, 20-6-1959.
o H U X L E Y , J.: Ob. cit., p. 6.
La concepcin educativa de la UNESCO 1 1 1
ni a estimular la necesaria solidaridad entre los
pases; como tampoco, en relacin a la familia se
limit a a sugerir las conveniencias de abrirse a otras
instituciones, o de contrarrestar cierta proclividad
a enquistarse; si as fuera, podran aceptarse sus
intenciones.
Lo que queda en claro es que a la concepcin
educativa de la UNESCO le molesta tanto la f i li a-
cin carnal del hombre, como su filiacin histrica.
Es la Patria y el Hogar lo que se ataca, lo que se
mediatiza y diluye, lo que parece estorbar a los
idelogos de una "educacin permanente", que se
llama as, pero no hace sino negar los reales yleg-
timos vnculos de permanencia, sin los cuales los
hombres ya no existiran como tales.
Educar es precisamente afianzar aquellos valores
que hacen a la realizacin y a la plenit ud de las
personas ystas no se plenifican ni se realizan con-
virtindose en "ciudadanos del mundo", ni ahogan-
do el seoro sobre todo lo propio en una informe
y utpica "soberana mundial".
Sin familia ysin Patria y como ya veremos sin
Dios ni vida religiosa comienzan a erigirse los
sucedneos con valor absoluto; entre ellos la De-
mocracia y la sociedad futurista adquieren especial
dimensin.
"La Democratizacin de la educacin no es
posible ms que a condicin de liberarse de
los dogmas yusos peri cli t ados. . . explicacio-
nes abstractas de principios pretendidos uni -
versales"."1 " El fut uro de nuestras sociedades
es la democracia, el desarrollo, el cambio. El
hombre que nuestras sociedades han de for-
3 1 F A U R E , E-: Apprende... Ob. cit., pp. 13, 74.
1 1 2 Vi genci a y prdida de la i dent i dad escolar
mar es el hombre de la democracia, del de-
sarrollo humanizado y del cambio".3 2 "Se trata
de reforzar la exigencia de la democracia".33
Una democracia de inequvoco signo mar-
xista, "ms activa y ms socializante", una so-
ciedad nueva socializada", "una sociedad ideal
fut uri st a", 3 1 una "democracia internacional".3 5
"En una sociedad socialista.. . ninguna clase
sufre explotacin. As se pueden curar heri-
das . . . La democracia comunista, que es sen-
cillamente la democracia social plenamente
desarrollada tambin prohibe todo lo que est
fundamentalmente en desacuerdo con los de-
rechos humanos".3 0 En concordancia con es-
tos principios, "los maestros realistas podran
beneficiarse con un mayor conocimiento de
Marx", 3 7 pues "la concepcin humanista, en
el presente bien olvidada, es tal como se ex-
presa en esta frase de Marx: Las ciencias
naturales englobarn un da la ciencia del
hombre, lo mismo que la ciencia del hombre
englobar un da las ciencias naturales, y ya
no habr ms que una sola ciencia>".38
Esta expresa aceptacin del modelo marxista, lle-
va consigo como no poda menos la cuota de
3 2 I dem a nt , p. 1 1 6.
3 3 I dem ant ., p. XXI X.
3 1 UNESCO: Tendances education. . . Ob. cit . , p. 8 5 .
3 5 FnANcois, L . : Le droit l'educaton. . . Ob. ci t . ,
p. 85.
3 0 L E W I S , J. en: Simposio de la UNESCO: Derechos Hu-
manos. Coment arios e interpretacin, pp. 6 2 , 6 3 y 7 0 . Ci t .
por E M ' E L , M . : La O.N.U Ob. ci t . , pp. 90 - 91 .
3 ? B U A M E L , T. (colaborador de l a UNE S CO) . Text o pu-
bl i cado por Long House I nc. Ne w York 1 7. 1953' ,
3 3 F A U R E , E. : Apprende. . . Ob. ci t . , p. 7 6 ,
La concepci n educat iva de la UNES CO 1 1 3
utopa que contradice el sentido comn y la rea-
lidad misma.
El mi t o del cambio por el cambio, del devenir
constante y la evolucin sin lmites, los ha movido
a concebir "por primera vez en la historia (una)
educacin (que) se emplea conscientemente en
preparar a los hombres para tipos de sociedades
que an no existen". Las sociedades necesitan una
educacin que reflejando las transformaciones eco-
nmicas y sociales les permitan adaptarse funcio-
nalmente al movimiento de la hist oria". 3 9
He aqu, perfiladas, las bases de la "Educacin
Permanente", cuyo destino, no es la perfeccin del
hombre en miras a su destino sobrenatural, sino
colaborar con el movimiento de la historia hasta
la construccin de la fut ura sociedad comunista.
Esto quiere decir que el educando no podr ser
afianzado en los valores perennes, ni ayudado a
insertarse en la realidad, ni en nada que lo con-
voque a la trascendencia y al ser inamovible, pues
"ya nada est garantizado, ni ninguna posicin ase-
gurada". 40
Preparar para "tipos de sociedades que an no
existen", disponer todas las facultades hacia el de-
venir sin reparar en el ser que lo posibilita y lo
hace int eligible, es educar en y desde la utopa.
Pero es un imposible funesto y hasta demencial,
porque niega los fundamentos mismos de la exis-
tencia. En esta empresa, tampoco nos sirven los
antiguos modelos. Aquellos paradigmas de Bien, de
Verdad y de Belleza no eran ms que quimeras
desmontables con el inexorable rit mo de los cam-
bios, construcciones de circunstancias, voltiles y
perecederas. Ahora ha venido la UNESCO a mos-
3 9 I dem ant . , pp. 1 4, 3 4 y 6 5 .
i 0 Le Droit. .. Ob. ci t . , p. 2 3,
11 I Vigela y prdida de la identidad escolar
Irar la necesidad "de nuevos modelos humanos para
la sociedad y para la persona". 1 1 Mas nadie se en-
tusiasme demasiado con ellos; su ut i l i dad arque-
t pica es t an pasajera y huidiz a como t odo lo hu-
mano, somet ida al f luj o y al replant eo perma-
nent e. En ver dad, no sirve ningn modelo, y ape-
nas hallado o propuest o alguno, su valor desapa-
rece para dar paso a ot r o, y as sucesivamente.
Y esta f luct uacin incesante, esta carencia esen-
cial que hace del hombr e un desarraigado, se con-
vier t e en la f i nal i dad y en el deber ser de la
educacin. Es la "revolucin c ul t ur al ", 1 2 medio y
obj et ivo de los planes previstos.
"Cada uno deber a ser conducido a no er i-
gir sist emt icament e sus creencias, sus con-
vicciones, su visin del mundo, sus costumbres
y usos en modelos o reglas vlidas para todos
los t iempos, todos los tipos de civilizacin y
todos los modos de existencia". Lo ideal es
"la investigacin de verdades nuevas, la trans-
f ormacin de los presupuestos f undament ales
de la suerte de los hombr es". 1 3
Sin Pat ria ni Hogar , sin ra ces ni dest ino r eligio-
so, la imagen real del hombr e se desdibuj a hasta
desaparecer. El nihilis mo avanza gradualment e para
ocupar todos los sitiales. Qu es lo que queda?;
Qu es lo que puede const ruir este relat ivismo
met dico y sist emt ico?; Qu es lo que edif ica y
1 1 Tendances. .. Ob. cit., p. 41.
1 2 Est a idea aparece bien mencionada o desarrollada
en las principales publicaciones de la U N E S C O de los l-
timos aos. Para un anlisis de su verdadera dimensin,
vase: PH IT OD , A. : La revolucin cultural en la Argentina.
Cruz yFierro ed. Bs. As. , 19 7 7 , 2 * ed.
*3 F AU R E , E . : Apprende. . . Ob. cit., pp. 17 0, 186.
L a concepcin educativa de la U N E S C O 115
pr omueve esta ut op a desenf renada que no deja na-
da permanent e, ni siquiera la misma u t o p a. . . ? ;
cul ser entonces la misin de la Escuela y del
hombre?, sobre qu cimient os levant ar la vida si
ninguno t iene ms impor t ancia que la de dar paso
a ot r o, y as inint er r umpidament e?
No es simplement e una concepcin de la escuela
lo que der r iba la UN ES CO, no es nicament e un
af n pedaggico; es el mismo Or den Nat ur al y el
Sobrenat ural lo que pierde signif icado y consisten-
cia. Y es lgico que, f rent e a este desierto met af -
sico donde no hay lugar para la cont emplacin, ni
para la ac t it ud c ult ual, sea
"la praxis lo que const it uye la f uent e ms i m-
por t ant e del proceso educ at ivo". 1 1
Una praxis que cada vez ms t endr el carct er
lcnico- mecnico de la nueva era elect rnica. De
ah que
"la educacin prescribe la UNES CO se
conviert e en un sistema cibernt ico complej o,
pivot ando sobre un mecanismo sensible a las
respuestas", sobre "disposit ivos de evaluacin
y cont r ol", sobre "regist ro de la ret roaccin
y de los nuevos comport amient os engendrados
por esa r et r oaccin". 1 5
Esta praxis ult r amoder na no conoce f ront eras. N o
la det iene la i nt i mi dad n i el pudor , no la l i mi t an
los secretos del alma.
"El hombr e comenta con razn E. Can-
t ero pasa a ser un mero inst r ument o que
1 1 F AU R E , E . : Apprende... Ob. cit., p. 12 .
1 5 Idem ant., pp. 13 3 y 12 2 .
J 16 Vigencia y prdida de la identidad escolar
puede ser manejado a placer por los plani -
ficadores, pedagogos yexpertos psiclogos del
Estado. La era de los robots de carne yhueso
est, si esto se cumple, ciertamente cercana".46
No hay exageracin ninguna en estas reflexiones.
Es la UNESCO qui en garantiza que "hoy da es
posible controlar el estado y el funci onami ento de]
cerebro por una accin elctrica yactuar directa-
mente sobre ciertos neuro-mecanismos por medi o
de sustancias qumi cas".47
"La teora psicopedaggica a la que el sa-
bi o sovitico L. S. Uygotsld ha li gado su nom-
bre, se basa en la idea de que el trabajo, la
acti vi dad i nstrumental, crea en el i ndi vi duo
un ti po de comportamiento determinado por
el carcter de esa act i vi dad. . . Aparti r de
all, los psiclogos soviticos han elaborado
una estrategia de la formacin activa de las
facultades cognoscitivas yde la personalidad.
La facultad de reflexin no es i nnata en el
hombre; el i ndi vi duo aprende a pensar, a do-
mi nar las operaciones reflexivas. El pedagogo
debe aprender a di ri gi r ese proceso, a con-
trolar no slo los resultados de la acti vi dad
mental, sino tambin su desarrollo".48
As, sin eufemismo alguno, la UNESCO plantea
la necesidad del lavado de cerebro, yjusti fi ca la
utilizacin de los mismos recursos que emplean las
Spetsbolnitsij o clnicas psiquitricas soviticas, de
cuyos aberrantes resultados dan proli ja cuenta las
4 0 C A N T E B O , E . : La educacin . .. Ob. cit., p. 26.
4 7 F A U R E , E . : Apprende. . . Ob. cit., p. 125.
4 8 Idem ant.
L a concepcin educativa de la U N E S C O
117
pginas vi ri les de Solzhenitsin ylos testimonios des-
garradores de tantas vcti mas.40
El esquema pedaggico de la UNESCO, sustan-
cialmente el mismo que el marxista, contiene en
s todas las negaciones de una cosmovisin grosera-
mente materialista ydialctica. Cabra preguntarse
en qu consiste ese "punto de vista uni versal" ese
"replanteo i nternaci onal de la educacin bajo un
mismo espritu"; cul es el contenido de esa "uni -
ficacin de la mente mundi al " con que tanto i l u-
sionan sus planificadores. Qu es, en suma, l o que
se le ofrece al hombre como alternati va, una vez
desligado de sus padres y de su heredad, una
vez alejado de Di os ycontrolado su cerebro.
La respuesta nos la dan sin posibilidades de
equvocos sus planes yrealizaciones. Se trata en
pri nci pi o de asegurar "una vi da f el i z", 5 0 pues
"el concepto de feli ci dad ha jugado un gran
papel en la corriente filosfica del siglo X V I I I ,
que a su vez ha sido el fermento de las gran-
des ideas de la revolucin de 1789".B1 "La
misin permanente de la educacin sigue sien-
do formar en todo ser humano la personalidad
que le permitir marchar a la conquista de
los bienes de este mundo". 5 2 Para ello, obvi a-
mente, hay que termi nar con "el peso de dog-
mas yde usos superados".63
La tarea i mportante que le i ncumbe a "la nueva
educacin" es "aumentar ymejorar la producti vi -
1 0 Vase el trabajo de C O R B I , G. D. : " L O S psiquiatras en
la U R S S . Las spetbolnitsy y el control mental" . E n : Verbo.
Ao XXI . N . 194. Julio 1979, pp. 55-60.
so L e droit. . . Ob. cit., p. 19.
* ' F A U R E , E . : Apprende... Ob. cit., p. 50.
Le droit... Ob. cit., p. 23.
5 3 F A U R E , E . : Apprende... Ob. cit., p. 13,
1 1 8 Vigencia y prdida de la identidad escolar
d a d , ha cer ca mbia r progresiva mente la a ctitud , y
a celera r el d esa rrollo".54
Es imperioso que
"la ciencia y la tecnologa lleguen a ser los
elementos omnipresentes y fund a menta les d e
tod a empresa ed uca tiva ", ha sta conforma r un
"espritu cientfico" que "es lo contra rio d el
espritu d ogmtico o meta fsico"."
Vuelve a qued a r cla usura d o a s, a brupta mente,
tod o resquicio cultua l o contempla tivo, tod a a per-
tura a l mund o d e lo sa cro, en d ond e el hombre
a lca nza la mejor expresin d e su ser.
U n hed onismo lla na mente propuesto es el f i n per-
seguid o. Consid era d a como "un bien d e consumo
y d e prod uccin", 6" la ed uca cin, procura r el m-
ximo d isfrute d e los bienes tempora les, contribu-
yend o a l a umento d e la prod uccin y el d esa rrollo.
El tipo d e hombre a d ecua d o a ello es el a ntimeta -
fsico, el espritu "cientfico", d ia lctico y a ntid og-
mtico; el hombre subhuma no y bestia liza d o.
Por eso, no sorprend e que se ha ya pod id o escri-
bir d esd e el Correo de la UNESCO que
"la creencia inmemoria l en el ca rcter inna to
d e la na tura leza huma na , ha sid o la respon-
sa ble d e mucha s incomprensiones persona les,
socia les y poltica s.. . ningn orga nismo d e
la especie d enomina d a ta n preca ria mente ho-
mo sa piens na ce con na tura leza huma na ".5 7
5 4 Tendances . . . Ob. cit., p. 3 4 .
5 5 Tendances . . . , p. XXX.
R>0 F A U B E , E . : Apprende . . . Ob. cit., p. 9 1 .
6 7 A S H L E Y M ON T A C U , M . F . : A rtculo publicado en El
Correo de la UNESCO, febrero de 1 9 5 3 . C it. por E W E L , M . :
L a ONU... Ob. cit., p. 7 7 .
L a concepcin educativa de la U N E S C O 1 1 9
Tod o ha sid o suficientemente explicita d o como
pa ra a briga r a lguna d ud a . Ese hombre que ni si-
quiera posee na tura leza d e ta l, que ca rece inna ta -
mente ta nto d e huma nid a d como d e fa culta d re-
flexiva , ese hombre sin filia cin ca rna l, histrica
ni d ivina , ese mero ma nojo d e rea cciones controla -
bles y cond iciona bles, ese instrumento d el ca mbio,
es tod a l a frmula que se le ocurre a la ms a lta
a utorid a d ed uca tiva mund i a l ; el tipo huma no pro-
puesto a la s prxima s genera ciones. Y ta l vez sea
esto lo ms trgico o lo ms cnico se pretend e
ha cerlo tod o en nombre d e los d erechos d el hom-
bre, d e su d ignid a d y prerroga tiva s.
N o ha br a utntica Ed uca cin N a ciona l, ni se
pod r conta r con ella pa ra cimenta r la gra nd eza
a rgentina , en ta nto la Poltica Ed uca tiva en un a cto
d e repa ra cin y d e preserva cin insosla ya ble, cor-
te los vnculos id eolgicos y estructura les con la
U N ESCO y sus funesta s orienta ciones.
V I L PI AGET
Pocos como Piaget vienen ejerciendo en nuestra
poca tantas y tan profundas influencias en diversos
campos cientficos de probada importancia y com-
plejidad. Este influj o, que habla a las claras de la
magnitud y trascendencia de su pensamiento, se ha
dado con especial fuerza en el mbito de las dis-
ciplinas educativas, particularmente en el de la
psicopedagoga; hecho algo paradjico si se piensa
(|ue fue suscitado por quien no quiso definirse pr i -
meramente como pedagogo o psiclogo y que, en
rigor, fue ante todo un destacado epistemlogo.
No obstante, la incidencia piagetiana en el es-
pacio escolar ha llegado a ser normativa y domi-
nante, y se la ha aceptado con actitud reverencial
-casi dogmtica sin reparar en las falencias de
una cosmovisin que, ms all de sus innegables
mritos, resulta unilateral y a la postre engaosa.
Porque Piaget no se entiende sino es dentro y
tal vez como culminacin del proceso de desna-
luralizacin educativa que hemos venido esbozan-
122 Vigencia y prdida, de la identidad escolar
do. Un proceso en el que la Escuela ha dejado de
ser como su nombre y esencia lo piden el lugar
de la preeminencia de la vida contemplativa sobre
la activa, un proceso en donde el hombre no es
considerado como creatura de Dios sino como ca-
tegora biolgica; en donde el maestro se inquie-
ta, ms por las operaciones intelectuales y los m-
todos que por el destino eterno de sus alumnos.
Un proceso, en suma, signado por un criterio an-
timetafsico que descuidando las jerarquas de las
formalidades ontolgicas, omite, mediatiza o pos-
terga lo sobrenatural, acentuando en cambio el
mundo de las cosas y los hechos materiales, la
dimensin inmanente de la vida.
Como tampoco se entiende a Piaget fuera de
ese estilo cientificista que tantos observadores no-
tan como signo de la crisis contempornea, por
el cual los saberes verificables, experimentales y
empiriomtricos, se han hipertrofiado notoriamente
y pretenden convertirse en modelos de todo cono-
cimiento "serio y seguro", quedando minimizadas
cuando no desechadas las apreciaciones estric-
tamente tericas y las vas puramente especulativas.
Y digamos an, que no se entiende a Piaget sino
se tiene en cuenta el fenmeno de los "icleologis-
mos reduccionistas", como acertadamente los llama
Alberto Faria Videla, y que "consisten bsicamen-
te en reducir la totalidad de la realidad a una parte
de la misma, para luego intentar explicar esa t o-
talidad es decir, la realidad concreta desde
aquella parcela a la que previamente se la reduj o". 1
1 FAR I A VI DEL A, A. : "Modos y modas intelectuales:
les sirven a los educadores?" En: R vta. Estrada. Ao 1,
N<? 2, 2* poca, mayo de 1980, p. 2. Sugerimos tambin
del mismo autor: "Ciencia, tcnica y espritu burgus". En:
Psychologica. R vta. Argentina de Psicologa R ealista. Fun-
dacin Arche. Bs. As. , N<? 3, j ul/dic. 1979.
Piaget 123
listos reduccionismos hacen del ser humano un ho-
mnculo al convertir esa parte potenciada en "la
explicacin omnicomprensiva de la totalidad del
hombre". 2 As, en el sistema piagetiano, la totali-
dad hombre, parece quedar circunscripta y tor-
narse inteligible en y desde la evolucin de de-
terminadas estructuras genticas. Piaget representa
n la vez lo cual no es menos importante la apo-
ra de casi toda la sistemtica filosfica moderna.
L gicamente construida, pero fatalmente idealista,
en vi rt ud ante todo de la herencia racionalista que
proclama la auoma de la razn y condiciona la
existencia al pensamiento, y por lo tanto, disociada
de la realidad y fundada en apriorismos. Ante la
alternativa realismo-idealismo en que se bate hoy
!a inteligencia filosfica esto lo ha visto Gil-son
luminosamente Piaget ha optado por el camino
del idealismo; un error que signar inevitablemente
i I curso general de sus teoras.
Su itinerario cult ural, reseado por l mismo en
la Autobiografa, muestra lo que venimos afirman-
do. Desde el agnosticismo de su padre hasta su
relacin con Clap'arde y Binet, pasando por lec-
i uras de Spencer, Bergson y Comte, todos los pasos
de su formacin, tomando incluso sus primeros
ensayos juveniles, lo configuran y t i pi fi can en la
lnea del "intelectual contemporneo": divorcio en-
tre la Fe y la razn, entre el conocimiento y la
realidad del ser, identificacin del pensamiento con
la accin, subordinacin del conocimiento y de la
objetividad a la accin, predominio y sobrevalora-
i ion de la praxis, criticismo e inmanentismo, consi-
deracin naturalista de la vida, evolucionismo,
dem ant. , p. 3.
124 Vigencia y prdida de la identidad escolar
pragmatismo, y todas las lgicas como extraviadas
derivaciones.
Basta seguir el recorrido de su mente de asom-
brosa precocidad, sin duda, para observar cmo,
partiendo de una aficcin infantil hacia la malaco-
loga y la naturaleza en general, llega al escepti-
cismo religioso por
".. Ja imposibilidad de conciliar un cierto
nmero de dogmas con la Biologa".. . "des-
de ese momento (se refiere a sus conversa-
ciones con Samuel Cornut) me permiti ver
en la Biologa la explicacin de todas las co-
sas, incluso del propio espritu.. . Eso me
hizo tomar la decisin de consagrar mi vida
a la explicacin biolgica del conocimiento".'
Hay pues, un monismo gnoseolgico que reduce
toda la realidad a la pequenez de la ptica bio-
zoolgica y que proyecta indebidamente
"los hbitos mentales quehaba adquirido con
la zoologa a la experimentacin psicolgi-
ca",4 pues el objetivo "era descubrir una es-
pecie de embriologa de la inteligencia",5
inevitable punto de llegada de una psicologa sin
alma que nicamente advierte en el hombre su en-
tidad natural. Por eso, Piaget bregaba por una
3 PI ACET, J. : Autobiografa. Ed Caldn. Bs. As., 1976,
pp. 9-10.
1 PI ACET, J .: Autobiografa. En: Autobiografa. El na-
cimiento de la inteligencia. Psicologa y Filosofa. Ed. Cal-
dn. Col. El hombre y svi mundo. Bs. As., 1976, p. 14.
5 Idem ant., p. 16.
Piaget 125
"psicologa (que) se ha liberado de las tute-
las filosficas",0 que deba ser enseada como
en algunos pases "en la Facultad de Cien-
cias en relacin con la Biologa"7 y le negaba
toda religacin con la Filosofa a fin de "pro-
tegerse contra la especulacin".8
Y decamos que esa proyeccin es indebida porque
no se puede homologar la plenitudntica del or-
den humano con el mbito de las especies natu-
rales, ni es posible convertir al cosmos fsico con
sus leyes y a los hbitos mentales que genera su
estudio en criterio epistemolgico o metodolgico.
Este dominio de lo positivo constituye un impru-
dente desorden, pues no todo ha de ser manipulado
y analizado menos an psicoexperimentalmente
como en el rea de las Ciencias Naturales.9 Mari-
tain ha sealado con justeza los riesgos de este
proceder. "La falla esencial... es etender a la uni-
versalidad del saber humano lo que slo es vlido
en un sector particular de l ... La magna leccin
de Santo Toms de Aquino nos recuerda: es un
0 PI ACET, J .: Psicologa de la I nteligencia. Ed. Psique.
Bs. As., 1977, p. 21.
7 PI ACET, J.: Psicologa y Pedagoga. Ed. Ariel. Barce-
lona, Caracas, Mxico, 7 ed., 1980, p. 68.
8 Idem ant., p. 69.
0 No han faltado voces de alerta con relacin a este pru-
rito psico-experimental. "Es una medida de prudencia ha
escrito Emilio Planchard el darse cuenta de los lmites de
la psicologa experimental... y recurrir eventualmente a
oirs fuentes para estudiar la personalidad" ( PLANCHARD,
I'!.: La pedagoga contempornea. Ed. Rialp, 6? ed. Madrid,
1975, p. 120). Vase igualmente: G AMBR A, R.: "La ame-
naza de la psicologa". En: Verbo de Espaa. N1? 105-106,
mayo-julio 1972.
I :Ji Vigencia y prdida de la identidad escolar
pecado contra la inteligencia querer actuar en for-
ma idntica en rdenes tpicamente diferentes".10
Concebir y explicar al hombre desde la biologa
es un lamentable error de hondas repercusiones,
principalmente si de educacin se trata. Porque el
hacer de los hombres slo se comprende por el ser
del hombre, pero el ser del hombre su condicin
de persona slo se comprende por el ser de Dios.
De all que los antiguos pensamos por ejemplo
en la Paideia griega ponan especial nfasis en
remarcar los orgenes divinos. El Principio, como
enseaba Aristteles en la Poltica, no era la mera
iniciacin en el tiempo, no era una cuestin cro-
nolgica sino teolgica. El Principio era la Per-
feccin, el esplendor del ser acabado, modelo y
modelador, cuya contemplacin se propona como
autntico ejercicio educativo.
Bien lejos de esta act it ud, por cierto, Piaget re-
pit e con Claparde que
"a todos los futuros educadores, as como a
los padres de f amilia, se les debera dar una
enseanza de investigacin y trabajos prcti-
cos en psicologa animal". 1 1
El aprendizaje es considerado de este modo co-
mo un proceso semejante al amaestramiento, y por
lo tanto se confa con optimismo en el poder for-
mativo de las experiencias naturales, mientras se
guarda un extremo recelo por todo lo que suponga
especulacin o reflexin filosfica, t al como lo evi-
1 0 M AR I T AI N , J.: Para una filosofa de la persona huma-
na. Cursos de Cultura Catlica. Bs. As., 1937, pp. 33-34.
1 1 PI AG ET , J.: Autobiografa. Ob. cit., p. 10, y Psicologa
y Pedagoga. Ob. cit., p. 91.
Piaget 127
dencia su polmico libro Sagesse et illusion de la
)>liilosophie.12
"en el que busco demostrar dice su autor
que el nico conocimiento es aquel que pue-
de ser verif icable". 1 3 "La filosofa no llega a
ser un saber propiamente dicho provisto de
las garantas y modos de control que carac-
terizan a eso que se llama el conocimiento".1 4
" El sujeto mismo en tanto existe y cada uno
de nosotros, somos los creadores de nuestra
propia totalidad. Entonces, para qu necesi-
tamos filosofa? En segundo lugar, las coordi-
naciones entre las disciplinas, coordinacin
mult idisciplinaria que cada vez es ms rica
y ms espontnea, nos hace preguntar de nue-
vo: para qu la filosofa? Ese sujeto existe
y cuanto ms informaciones objetivas sobre
s mismo le damos, mayor es el favor que se
le hace".15
N o es que Piaget niegue los mritos de la Filo-
sofa dentro del espectro cultural. M s an,
"todo hombre que no haya pasado por la f i -
PI AG ET , J.: Sagesse et illusions de la philosophie.
I ' . U . F. Pars, 1965, l1 ed. Hay versin castellana: Sabi-
dura e ilusiones de la Filosofa. Pennsula, Barcelona, 1970.
1 8 PIAG ET , J.: Autobiografa. Ob. cit., p. 45.
1 1 PI AG ET , J.: Psicologa y Filosofa, p. 72. En: Auto-
biografa. .. b. cit. Bajo el ttulo Psicologa y Filosofa
renen en esta edicin las exposiciones del debate sobre
I libro de PIAG ET , organizado el 5-5-1966 en el Anfiteatro
Itlchelieu de La Sorbona por la Comisin de Filosofa de la
Unin R acionalista.
" PIAG ET , J. Idem ant , pp. 11-112.
128 Vigencia y prdida de la identidad escolar
losofa dice es incurablemente incomple-
t o" ; 1 8
pero desfigura su verdadero valor y empequeece
su rango al concederle a lo sumo un carcter pro-
pedutico dentro de la dialctica del conocimiento
cientfico, cuya posesin slo quedara garantizada
por vas experimentales. La filosofa sera entonces
una
"sabidura como actitud de vida y no como
saber",1 7 una "especie de fe razonada",1 8
a superar si es que se desea obtener un cabal co-
nocimiento y no una ilusin.
1 6 Idem ant , p. 115. P I A C E T , pese a estar enrolado en la
corriente de la escuela activa, no cae en los excesos de un
K E R S C H E N S T E I N E R , por ejemplo, y aclara expresamente que
"una escuela activa no es necesariamente una escuela de
trabajos manuales" ( Psicologa y Pedagoga, ob. cit., p. 81) ,
pero llama la atencin que despus de tanto bregar por un
conocimiento aplicable y til, cuando se le interroga si "el
objeto de la psicologa ( de las investigaciones psicolgicas)
es convertir a los hombres en algo mejor", hace una en-
cendida defensa de! conocimiento puro. "Usted me inquieta
responde P I A C E T porque yo nunca me he propuesto ese
objetivo ( convertir a los hombres en algo mejor). Yo con-
sidero la primaca de la investigacin pura sobre toda clase
de aplicaciones". ( Vase: El nacimiento de la inteligencia.
E ntrevista realizada por Jean Louis Ferrier y C hristiane C o-
llange. E n Autobiografa . . . Ob. cit., pp. 63-64). Da la
impresin de que la idea de bien entendido como perfec-
cionamiento personal del prjimo no entra, por lo menos
prima facie o conscientemente, dentro de los objetivos y
de los "beneficios y productividades" que traera la inves-
tigacin pura.
1 7 P I A C E T , J. : "Los dos problemas principales de la epis-
temologa de las ciencias del hombre". E n : P I A C E T , J. y
otros:: Epistemologa de las ciencias humanas. C oleccin
Lgica y C onocimiento C ientfico dirigida por Jean P iaget.
E d. P roteo. Bs. A s., 1972, p. 173.
1 8 P I A C E T , J. : Psicologa y Pedagoga. Ob. cit., p. 67,
P iaget 129
"Estoy absolutamente convencido de que
se necesita una formacin filosfica para el
ci ent f i co. . . pero tambin pienso que esta
formacin filosfica debe ser superada sin
cesar. . . la filosofa debe replantear constan-
temente sus propios problemas en funcin
de los conocimientos adquiridos reciente-
mente . . . La filosofa continuar siendo la ma-
tri z de muchas ciencias en la medida en que
no se encierre en sistemas ni crea ser un co-
nocimiento".1 0
De ah que para Piaget y esto aclara an ms
la orientacin de sus ideas
" el problema de las relaciones entre la filo-
sofa y el espritu cientfico se ha atenuado
en los pases del Este por el hecho de que
la filosofa oficial es la dialctica marxista
que se denomina cientfica. La enseanza f i -
losfica es por lo tanto una introduccin a
la dialctica con diversas incursiones en las
aplicaciones cientficas".2 0
I vs el desenlace obligado del pragmatismo, el ine-
vitable punto de llegada de una disyuntiva plan-
leuda en trminos equvocos; la consecuencia de
C reer que "el mejor favor que se le puede hacer
a un hombre es darle informaciones objetivas sobre
s i " , esto es, como dira Dewey, "saturarle el esp-
ri tu de experiencia". No hay en sustancia ms que
d antiguo error pragmatista, reiterado bajo frmu-
las nuevas pero con efectos siempre disgregadores
para la inteligencia.
P I A C E T , ].: Psicologa y Filosofa. Ob. cit., p. 116.
o P I A C E T , J. : Psicologa y Pedagoga. Ob. cit., pp. 69-70.
I I C ; I y ix'nilhki de la identidad escolar
( l o mo bi en di ce Bat t ro descri bi endo sus teor as
fil osficas:
"Su pr i mer a opci n, por l o t ant o, es pr ag -
mt i ca. E n un segundo moment o, Pi aget, c r i -
ti ca a los fil sofos que se ocupan de anal i zar
probl emas ci ent fi cos sin ser competentes en
las ciencias, pero va mucho ms al l , por que
post ul a como model o gnoseol gi co el proce-
di mi ent o rest ri ngi do de las ciencias par t i c u-
lares . . . Su desconfianza por l a fil osofa como
met af si ca ha i do creci endo con el correr de
los aos y l l evado a sus l ti mas consecuen-
cias, suponemos que su sistema tendr a como
f i nal i dad reempl azar l a met af si ca del cono-
ci mi ent o por una epi stemol og a posi t i va del
conoci mi ent o. Desi gnamos a esta posicin f i -
l osfica con el t tul o de rel at i vi smo pi age-
t i ano " . 2 1
L o grave de este vac o metaf si co es que l a an-
tropol og a que se va per f i l ando heredera di rect a
de l a que el aboraron Rousseau y Spencer no ve
en el hombr e ms que un animalis homo, u n homo
faber entregado a l a praxi s, a l a acci n concreta
con el ementos concretos, un hombr e en el que hasta
su pensami ento es acci n, pues pensar es hacer,
como repi t e axi omt i cament e l a frmul a pi aget i a-
na y ese pensami ento as concebi do ser l a cl ave
del conoci mi ent o obj et i vo y de l a existencia de las
cosas. Raci onal i smo, i deal i smo y pragmat i smo se
aunan en l a visin pi aget i ana, siendo muy dif cil
2 1 B A T T R O , A . M. : El pensamiento de Jean Piaget. Psi-t
cologa y Epistemologa. Ed. Emec. B s. A s. , 1978, 4* ed.,
p. 345.
Piaget 131
no advert i r por esta conf l uenci a una connat ural ca-
rencia de uni dad substanci al .
Transf eri dos al t erreno educat i vo, tales pr i nc i -
pios, acaban por resol ver l a educaci n como u n
modo de adapt aci n al ambi ent e comparabl e al
que real i zan las especies zool gi cas. 2 2 Pi aget asu-
me as t odo el i deari o de l a escuela act i va, cuyo
i nf l uj o si stemati zar con l a adscri pci n al I nstituto
I fnn Jacques Rousseau de Ginebra, di r i g i do por
( ' l aparde y Bovet , dos conspicuos representantes
le l a Arbeitsschule o "escuela del trabajo", corri en-
le deci di dament e act i vi st a y f unci onal .
Y es en razn de estos mi smos presupuestos pr ag -
mticos, que apoyar aunque no si n reservas los
planes tecnol gi cos de Skinner, con argument os que
l odo l o t i enen en cuenta "el mej or r endi mi ent o" ,
V I ahorro de t i empo" , " el aument o de horas para
<l trabaj o a c t i vo " 2 3 t odo, menos l a conspi raci n
DOntra l a vi da cont empl at i va, y contra l a nat ura-
l i za mi sma del acto docente, que i mpl i c a el uso
de las mqui nas de ensear. Vol veremos ms ade-
lante sobre este aspect o. 2 4
PI A G E T , J . : Psicologa y Pedagoga. O b. cit., segunda
i ' ' , cap. 2, pp. 174 y ss. " L a infancia dice aqu PI A G E T
11 una etapa biolgicamente til, cuya significacin es la
M una adaptacin progresiva al medio fsico y social"
( p 176); "Educar es adaptar el individuo al medio social
mulliente" (p. 174). T oda esta visin preponderantemente
lilo/oolgica es muy representativa del espritu moderno.
Hi'lrgada la gnesis y la finalidad sobrenatural del hom-
l ' i r su animalizacin o cosificacin es inevitable, por muy
i'lt'vudos y "racionales" propsitos que se tengan. Un fe-
i M mu no desgarrador que no ha escapado a la mirada pe-
" ' i i mi e de algunos escritores contemporneos como E .
I co en su obra El Rinoceronte.
N PI A G ET , J . : Psicologa y Pedagoga. O b. ci t , pp. 90-93.
' 1 El tema de las mquinas de ensear, de los funda-
M H ' iiliis filosficos de la posicin de Skinner y de la tecnolo-
i ' i i ilc la enseanza, son analizados en el captulo I I de la
132 Vi g e nc i a y prdida de la i de n t i da d escolar
H a y i g u a l me n t e u n e n f o q u e t e c n i c i s t a y me c a n i -
ci st a a pli c a do a l a caracteri zaci n de los pro c e -
sos psquicos y a la expli caci n y def i ni ci n de
l a i n t e li g e n c i a . La s i deas de a pa ra t o me n t a l , me -
cani smos psi colgi cos, ope rac i one s , reacci ones, aco-
mo da mi e n t o , adaptaci n, y has t a e l c o nc e pt o de
homeost asi s, son t ras ladado s i mpr o pi a me n t e desde
e l rea de las ci enci as exact as y na t ura le s a l a
i n t e r i o r i da d de la pe rs ona.
" E l de s a rro llo me n t a l nos di ce es u n a
construccin c o n t i n u a , c o mpa ra b le a l a e di f i -
cacin de u n g ra n e di f i c i o . . . o ms b i e n a l
mo n t a j e de u n s u t i l me c a n i s mo , cuyas fases
g ra dua le s de a j us t a mi e n t o tendran po r re s u l-
t a do u n a li g e re za y u n a m o v i l i da d ma yo r de
las pi ezas, de t a l mo do q u e su e q u i l i b r i o se-
ra ms e s t a b le " . 2 5 " La acci n h u ma n a c o n -
si ste e n este me c a n i s mo c o n t i n u o y pe r pe t u o
de re aj us t e y e q u i l i b r a m i e n t o " . 2 0 " E l i n di v i -
du o n o acta si no c u a n do e xpe ri me n t a u n a
ne c e s i da d, es de c i r, c u a n do e l e q u i l i b r i o se
h a lla momentneamente ro t o e nt re e l me di o
y e l o rg a n i s mo ; la accin t i e n de a re s t able c e r
ese e q u i l i b r i o , es de c i r, pre c i s a me nt e , a re a-
da pt a r e l o r g a n i s m o . . . La i n t e l i g e n c i a . . . es
la f o r ma de e q u i l i b r i o h a c i a la c u a l t i e n de n
segunda pa rt e de esta mi s ma obra. Lo q ue se cuest i ona a l h ,
en sntesis, no es e l uso de la tecnologa si no los f u n da -
ment os antropolgicos y psicopedaggicos q ue c o a dyuv a n
a la desfiguracin de l h o mb re y de s u educacin. Re c ome n-
damos i g ua lme nt e la le c t ura de : B A LLE S T E RO S , J. C. P.:
" S k i n n e r: La educacin i mpo s i b le " . E n : Mikael N<? 2 4. T e r-
cer c uat ri me s t re de 1980, pp. 12- 29.
2 PI A CE T , J. : Seis estudios de Psicologa. E d. de B o l-
si llo. E d. Co rre g i do r, B s. A s. Por autorizacin de B a n a l
E d. S. A . , B arcelona, 1973, p. 12.
2 I de m ant . , p. 16.
Pi aget 133
t odas las e s t r u c t u r a s . . . e q u i l i b r i o e s t ru c t u -
r a l de la c o n du c t a , ms f le xi b le y a la v e z
du r a b l e q u e ningn o t ro , l a i n t e li g e n c i a es
e s e nc i a lme nt e u n s i s t e ma de ope rac i one s v i -
vi ent es y a c t u a n t e s " . 2 7
Hemos pro lo n g a do las ci t as pa ra q u e se vea c o n
ni t i de z esa transpolacin de l o rde n tcni co mec-
0 a la i nterpretaci n de l a v i da psqui ca, y ese
re duc c i o ni s mo r a di c a l q u e l i m i t a la i n t e li g e n c i a h u -
manaa u n a funcin a da pt a t i v a c o n f i n a li da de s i n -
medi at as de conservaci n y e q u i l i b r a mi e n t o .
De espaldas a la Fi losof a Pe re nne , Pi a g e t le ni e-
I i a la i n t e li g e n c i a s u s i t i a l nobi lsi mo, s u v i da
propi a y c o n n a t u r a l q u e es la c o n t e mpla t i v a , y a l
hacerlo no slo di l u ye e l ac t o de aprehensin de
esenci a o quiddidad de las cosas, si no su c u l -
Hllimcin y reposo q u e es l a visin de Di o s , pues
Dio di c e S ant o T oms, " e l f i n lti mo de la crea-
n i ; i i n t e le c t u a l es v e r a Di o s po r s u e s e nc i a " . 2 8
I i m po c o se a dv i e rt e q u e la i n t e li g e n c i a , a u n en
i qucllas ma ni f e s t a c i o ne s v i t ale s q u e el h o mb r e t i e -
| i i ' i i comn c o n los a ni ma le s , mu e s t ra su pe c u li a r
I Wli i ni lc za, s upe ra n do e l me ro carcter a da pt a t i v o
Mi a n do t a l vez e n f o rma i n c i pi e n t e o r u d i -
l i r n l a i i a su po t e n c i a l i da d a b s t ra c t i v a y su capa-
" I M I pa ra re f e ri r la m u l t i pl i c i da d a la u n i da d. 2 9
1 P I A C E T , J . Psicologa de la Inteligencia. O b . oi t . ,
,. I l 17.
S A NT O T O M S : S. Theol. I - I I , q . 3, a. 8 y S. Cont.
" i ' I I I , 50 y ss. Vase al respect o: D E R I S I , O . N. : La
lu iilnii de la Inteligencia de Aristteles a Santo Toms.
I nli .le Lect ores. B s. A s. , 1980.
' S obre el pa rt i c ula r, vase: G E NT A , J. B . : Curso de
lii'/n/!w. Li b . H u e mu l . B s. A s. , 1966, 3? ed. , pt e . caps.
I l l(>. Con respecto al c o mpo rt a mi e n t o i nt e li g e nt e en
134 Vi genci a y prdida de la i denti dad escolar
Pero es ms, Piaget atri buye a la inteligencia 1
que espropio de la voluntad, ydesconoce que 1
accin producida por la voluntad aunque orde
nada por la inteligencia tiene carcter de medio
no de fi n, para el sujeto pensante. "En el orde
de les fines, ensea Santo Toms, es necesario qu
haya un ltimo fi n ynada ms que uno, del que to
man su fuerza fi nal los fines intermedios, que ha
cen las veces de medio respecto a, aqul. Ms a
la voluntad en todas sus acciones busca necesari
mente ese ltimo f i n que no es sino el bi en en s
slo encontrable en Di os".00
El resultado es siempre la desfiguracin de
dignidad del hombre, porque en definitiva ste s
define por la inteligencia, por ser lo pri nci pal e
l. Y el hombre piagetiano no es el hi jo de Di
y heredero del Cielo, cuya alma inteligente, com
quera Valery, "se inclina ante la hondura pi di enJ
un dios al agua",31 sino que es un eslabn ms e
la i nfanci a, las veri fi caci ones de P I A CET no pueden gen
ralizarse sin riesgos, como suelen hacer muchos psico~
dagogos, forzando i ncluso lasmismas reservas que l se f
mulara. Hemos observado ci rcunstanci almente, en nios q
an estaban cronolgi camente lejos del "estadi o operatori
"operaciones de conservaci n", jui ci os morales cuali latr
y de i ntenci onali dad, y referencias a la uni dad por lo
ti ple. Por supuesto, ni nguna de estas observaciones si
pre ocasionales y espordi cas pretende fundar una teorl
pero s queremos sealar que no todos los nios "se co
portan como en los li bros de P I A G ET", tal como pare
dogmati zar algunos grupos educacionales.
so DEH I SI , O. N. : La doctrina . . . Ob. ci t, p. 222. V
tambi n: SA NTO T OM S: S. Theol. I - I I . q. 1, a. 1-8 y
mentario al Libro del alma de Aristteles (H aycui dad
versin bi li nge: Fundaci n A rche. Bs. A s., 1979).
3 1 V A L ER Y, P.: Fragmento de Narciso. Ci t. por G E"
. B.: Rehabilitacin de la inteligencia. Ed. del Resta
dor. Bs. A s., 1950, p. 8.
Pi aget 135
la evolucin biozoolgica. Por eso no tiene di fi cul-
liiilcs en concebir la inteligencia como
"un msculo que a fuerza de uti li zarlo se lle-
ga a perfeccionar",32 ni en analogarla con la
"inteligencia ani mal".33
Fueprecisamente sobre la base de investigaciones
Con moluscos que Piaget organiz sus teoras3 4 y
D omo bien explica L ongeot, para l
"la inteligencia, instrumento yfuente de los
conocimientos, es adaptacin, y la adaptacin
es un probkma biolgico".3"'
Este afn por subrayar lo comn, por nivelar
I ' niiquas distintas yexplicarlo todo desde el mun-
>!" natural, se observa tambin en la comprensin
I ' I ronocimiento. Conocer yaprender entonces son
I esos similares a la alimentacin, ycomo la fun-
i I I 'MI alimenticia, sirven para el autorregulamiento,
i M I mantener el equi li bri o. A prender es asimilar,
"incorporar objetos a los esquemas de accin
del sujeto.20 L a asimilacin designa de este
PI A G ET, J .: El nacimiento de la inteligencia. Ob. ci t.,
'' Vase en dem ant, p. 58, las respuestas de PI A G ET
i li i i ' el lema.
1 Vase la autori zada obra de BA TTR O, A . M . ya ci tada;
i- 2y PI A G ET, J .: Biologa y Conocimiento. Mxi co.
I l | I - \ \ 1969.
U W C EOT , F . : "L a gran obra de J ean Pi aget". En
mu, lis. A s., jueves 25-9-1980, pp. 1-2 (Secc. Cultur al).
I 'I A G ET, J .: La psychologie de Vintelligence. A rmand
1 lu l'iiis, 1947, p. 13. Ci t. por A EBL I , H . : Una didctica
i i i fi i i / n en la psicologa de Jean Piaget. Ed. Kapelusz. Bs.
11)7.1, p. 96.
1 3 6 Vigencia y prdida de la identidad escolar
modo laaccin del sujeto sobre el objeto. U
mecanismo antagnico que lo complementae
la acomodacin; ella designa laaccin de sen
tido contrario, del objeto sobre el sujeto, 1
modificacin que el sujeto experimenta e
virtud del objeto. Lo que llamamos adapta
cin es.. . un acto complejo que resulta de
interjuego de mecanismos de acomodaci
con dosis variable de uno y de otro"37
El paso de un estadio intelectual a otro garant
el proceso homeosttico con la mismaprecisin d
mbito mecnico.
"Todo esquema en funcionamiento ncccsi
ta del objeto asimilable para su propia con-
servacin (en este sentido, los esquem
son concebidos en directa, prolongacin d;
los rganos, a nivel biolgico). Un objet;
no inmediatamente asimilable constituye un
perturbacin. Los mecanismos de regulado
actan entonces tratando de compensar la pe
turbacin. El modo ms efectivo de compenj
sacin es precisamente aquel que logra hac
asimilable el elemento inicialmente perturb
dor"."8
Se trata pues, de incorporar objetos, de acta
operar, asimilar activamente
"las cualidades de utilizacin de las cosas".
3 7 F E R B E I R O , E . : Piaget. E n: Los hombres de la Histo
3 3 . Coleccin del Centro E ditor de Amrica Lat !
B s. As., 1 976 , pp. 403 - 404. Vase tambin: P I A C E T , J. : P
cologa, lgica y comunicacin. B s. As. Nueva Visin. 19
3 8 I dem ant., p. 41 8 .
3 0 Cit. por A E B LI , H. : O b. cit-, p. 95.
Piaget 1 3 7
I ,a mismaobjetividad en el conocimiento es fruto
le lamxima accin.
"La objetividad.. . coincidir con el mxi-
mo de actividad por parte del sujeto".'10
I nda la realidad y hasta la existencia misma de
0 real est en dependencia de la accin.
"Solo conozco el objeto, llega a decir Pia-
get actuando sobre l, y no puedo afirmar
nada acerca de l (ni siquiera su existencia)
antes de esta accin".41
Llegamos con esto a un punto central ya enuncia-
* I . y es el del idealismo, antiguo y renovado error
n la historia de lafilosofa. "El realista dice Gil-
" i i no pide jams a su conocimiento que engen-
' I M un objeto... conocer no es aprehender la cosa
>l r o mo sta es en el pensamiento, sino en el pen-
i i i i i i nt o, aprehender la cosa tal como ella es...
l '"i ronsiguiente, el punto de partida debe ser lo
111 electivamente es para nosotros el comienzo del
iiiimcimiento: res sunt... res sunt, ergo cognosco,
H " sum res cognoscens".12
Piaget invierte los trminos. Despus de identi-
i i i ai el pensamiento con laaccin, hace depender
1 objetividad cognoscitiva y la existencia de lo
1111 11 v<> de ese pensamiento-accin. La inteligencia
i c entonces un camino impropio y en rigor,
Piposible, porque el ser precede al acto de pensar
' " F F JI R E I R O , E . : O b. cit., p. 404.
" respondi Piaget a un interrogante formulado por
M I I U V, en la Academia de Ciencias de M osc. Cit. por
I i mu mi ), E . : O b. cit., p. 420.
I I C u,S O N, E . : El realismo metdico. E d . R ialp S. A. M a-
in.!. 11)74, 4* ed., pp. 1 7 4- 1 7 6 .
140 Vigencia y prdida de la identidad escolar
la manera en que llegamos a ciertas conclu
siones".49
Pero este extrao como inaceptable sincretism
no habla bien del sistema piagetiano, antes bie
dificulta encontrar su identidad y su unidad y e
el fondo, dificulta tambin encontrar su amor po
la verdad que es ante todo eso: identidad y unidad
Aplicados al terreno escolar todos estos princij
pios que hemos reseado, obligan al docente l
plantearse el aprendizaje de las asignaturas com
la adquisicin de una serie de operaciones necesa
rias. Aprender ser estar capacitado para ejercita'
las operaciones adecuadas. Si no hay construcci
operatoria, no hay aprendizaje. Y como ello n
queda asegurado ni con la mediacin del maestr
ni con el mtodo mayutico o heurstico, se impon
la investigacin como tcnica, y la cooperacin c~
mo sustrato. Operatividad y cooperatividad se co
plementan rec procamente.
E l nio necesita cierta madurez operatoria pa
trabajar grupalmente, pero al mismo tiempo 1
operaciones son consecuencia de la cooperad'
grupal. De ah deduce Piaget la importancia I
equipo como recurso para que el alumnado adqui'
ra un pensamiento mvil, eclctico, variable-, abanj
donando cualquier posicin definitiva, cerrada, i;
transigente. Que sea capaz de reversibilidad
flexibilidad en sus ideas, adoptando tantos punt<
de vista como se le presenten. He aqu perfilad]
el hombre nuevo, el "individuo superior" capaz 5
"cambiar indefinidamente de puntos de vista".50 Vq
yamos a los siguientes textos.
*'> P I A C E T , J. : Autobiografa. Ob. cit., p. 34.
5 0 P I A C E T , J. : Psicologa de la inteligencia. Ob. d
p. 173.
Piaget 141
"La aplicacin a la didctica de la psicolo-
g a de Piaget ensea Hans Aebli debe
arrancar de la tesis fundamental segn la
cual ... pensar es actuar .. . Decir que el
alumno debe conocer determinadas asignatu-
ras es decir que debe aprender a ejecutar de-
terminadas operaciones... E l maestro debe
buscar pues qu operaciones estn en la base
de las nociones que se propone hacer adquirir
a sus al umnos... Es preciso que le dejemos
al nio una gran libertad para desarrollar su
pensamiento. Este postulado se cumple cuan-
do se conduce al alumno a construir sus ope-
raciones mediante la accin personal. La in-
vestigacin es esa actividad del espritu que
trata de construir una nueva reacci n... Pue-
de suceder que el maestro deba intervenir
todava durante la investigacin, pero su in-
tervencin adquirir entonces otro significado
que el tradicional".51
"La educacin social y moral puede resultar
favorecida por el trabajo de los alumnos en
equipo y por la discusin entre el l os... E l
valor del intercambio intelectual en un grupo,
se basa en que pone al individuo ante puntos
de vista diferentes del suyo .,. Tal corres-
pondencia entre las diferentes ideas indivi-
duales es posible cuando los conceptos de
cada participante no son rgidos, ni los do-
mina su propio punto de vista ... pues la es-
1 , 1 A E B L I , H.: Ob. cit., pp. 101-110. Conviene indicar aqu,
11 i i f Hans Aebli ha sido colaborador directo de Piaget, y que
lii obra ha sido escrita, segn declara el autor en el prlogo,
i" > i la sugerencia y bajo las indicaciones de Piaget, quien
i i i el Prefacio manifiesta expresamente su conformidad.
142 Vigencia y prdida de la identidad escolar
tructuracin del pensamiento en agolpamien-
tos y en grupos mviles, permite a cada
individuo adoptar multitud de puntos devis-
ta". Piaget denomina a esta capacidad indefi-
nida de cambio mutuo entre los miembros de
un grupo, la "reciprocidad de su pensamien-
to... Los nios debern ser estimulados y
guiados hacia el trabajo de conjunto y hacia
la discusin en comn... socializando el es-
tudio".52
Aun aceptando las ventajas y la necesidad de
que el alumno adquiera disposiciones para el tra-
bajo en comn, es evidente que la sobrevaloracin
de lo social "para pensar es necesario ser vario?",
escribi Piaget y la bsqueda del eclecticismo co-
mo fin, confieren a su propuesta una finalidad que,
en verdad, atenta contra la plenitud humana.
Porque la madurez ser tal en la medida que el
hombre abandone toda adhesin permanente e
inalterable, toda intransigencia que pueda llevarlo
a preferir la soledad en la Verdad, al error en com-
paa. Queda descartado pues, el quijotismo, el he-
roico y empinado aislamiento, por no ceder a un
mundo enfermo de opiniones y pareceres; antes
bien, por intentar redimirlo con el ejemplo de su
distincin y superioridad, de su renuncia a ser
conciliador, acomodaticio y permeable.
Un planteo de esta naturaleza no tiene cabida
en la concepcin de Piaget. No slo porque no se
habla de Verdades Eternas se habla simplemente
de verificables sino porque aun a las verdades
minsculas y corrientes slo se llegara por y en
Idem ant., pp. 79-82.
Piaget 143
la socializacin, por y en la aceptacin de "mlti-
ples puntos de vista" del cambio constante einin-
terrumpido.53
El espritu maduro que nos propone Piaget re-
cuerda al "trmino medio" o "media aritmtica"
del que hablaba Durkheim; esto es, el hombre
promedio, evitando siempre los extremos y las dis-
tancias absolutas, las posiciones irreversibles e in-
transigentes; pero recuerda tambin, irremediable-
mente, al hombre tibio para quien las Sagradas
Escrituras aseguran el vmito de Dios (Ap. 3, 15).
Por eso:
"La principal meta de la educacin sos-
tiene Piaget es crear hombres que sean ca-
paces de hacer cosas nuevas ... La segunda
meta de la educacin es formar mentes que
8 8 A tal punto esta posicin contrara el Orden Natural
que, "curiosamente escribe Emilia Ferrciro quien dice:
il faut se mettre plusieurs pour rflchir (para pensar
(<t necesario ser varios), es un gran solitario, ESun hom-
l>re cuya capacidad de penetracin en los dominios ms
diversos del saber, es motivo de admiracin para los es-
prcialistas que han discutido con l. Siento una necesidad
i n i | )eriosa de soledad confiesa en su Autobiografa (Ob.
Clt., p. 31) es esta disociacin entre m mismo en tanto
.'r social . . . lo que me ha permitido superar un fondo
permanente de ansiedad, transformndolo en necesidad de
li.iUijar. Desde hace varios aos pasa sus vacaciones en
i i n . i cabana alejado de todas las vas de comunicacin, a
s 1.000 metros de altura . . . Pocos conocen la manera
lio llegar a ese reducto, y el secreto es guardado celosa-
(nrnte, porque Piaget, el hombre que predica constante-
mente la necesidad del trabajo interdisciplinario, es tam-
l i i i ' i i un gran solitario" (Ob. cit., pp. 410-412).
Kst claro que Piaget es en esto la mejor prueba de la
in. (insistencia de sus teoras. Su magisterio tiene ms bien
perfiles clsicos, y es su Autoridad y Sabidura lo que
ii'icila discpulos, y no la mediatizacin por stos de su
H . I I K I - , ni la socializacin de su pensamiento.
144 Vigencia y prdida de la identidad escolar
estn en condiciones de criticar, de verificar
y no aceptar todo lo que se les propone... se
debe estar capacitado para resistir, para cri-
ticar, para distinguir entre lo que es prueba
de lo que no lo es. En consecuencia, es nece-
sario formar alumnos que sean activos...
alumnos que aprendan tempranamente a dis-
tinguir entre lo que es verificable y aquello
que es simplemente la primera idea que se
les ocurre".54
He aqu resumida, aunque con toda su fuerza, la
falacia del ideal piagetiano. No es cuestin de des-
cubrir la Verdad en la contemplacin, ni de obe-
decer y acatar las voces imperativas de la legtima
Tradicin; menos an de deslindar el Bien del Mal,
la Belleza de la Fealdad, o el trigo de la cizaa.
Hay que hacer cosas nuevas; el espritu de no-
vedad es poderoso, ahoga lo que sea estable y he-
redado; "mutantur non in melius, sed in aliud",
no buscan lo mejor sino la novedad, dira Sneca.
Es el prurito "neofilista", como lo llama Konrad
Lorenz, cuyas deplorables caractersticas y conse-
cuencias describi con acierto: "La creencia errnea
de que el hombre puede crear como por encanto
una nueva cultura a su albedro y con racionalidad,
lleva a la descabellada conclusin de que lo mejor
sera aniquilar la cultura paterna y exigir una nueva
con espritu creativo ..." La errnea creencia de
que slo las cosas concebibles para la razn, e in-
cluso slo las demostraciones cientficas pertenecen
al slido caudal intelectivo de la Humanidad, tiene
secc. 4.
Piaget 145
funestas secuelas. A los jvenes "instruidos cient-
ficamente" esto les induce a arrojar por la borda el
inmenso tesoro de erudicin y sabidura que con-
licnen las tradiciones de civilizaciones antiguas y
las doctrinas de las grandes religiones universales.
"Y este neofilismo apunta Lorenz es tanto ms
peligroso en la adolescencia, en que se vuelve prc-
ticamente fisiolgico", y entonces "lo tradicional
iiburre y todo lo nuevo atrae".65
Junto con este afn de novedad, Piaget propone
verificarlo todo, someterlo todo a prueba y ensayo,
orno nica garanta de progreso y seriedad. Ser
ICtivos, resistir, criticar. Su sentido de la crtica
es el mismo que expresaba Kant: "Nuestro siglo
rs el verdadero siglo de la crtica, nada debe es-
l'iipar. En vano la Religin a causa de su santidad,
v la legislacin a causa de su majestad, pretenden
.nslraerse".50
As termina de perfilarse el objetivo educacional
Dlic insta a la novedad y a la crtica, afianzando
11 propio parecer por encima de la verdad objetiva
I .nin de la Verdad Revelada, y convirtiendo en
"I ijcl ivas y reveladas las verdades que surgen de la
verificacin prctica.
< Mo aspecto donde la influencia de Kant se hace
W M M C es el de la moral. Aqu Piaget no slo es
I I K uadamente "autnomo" sino que juega dialc-
lliuiiiente con la heteronoma hasta descalificarla
llei ilgica y sociolgicamente.
" I J I K E N Z , K . : Los ocho pecados mortales de la huma-
Mi/.i(/ linilizada. Plaza y J anes S. A. E d . Barcelona, 1974,
77 K 2-84. E l autor, premio N obel de Medicina en 1973,
M un cientfico de formacin naturalista y prctica; de ah
I mportancia de sus juicios en relacin a nuestro tema.
, K A N T , E . : Critique de la raison pur. Pars, Lagrange.
" I '845. V. I . Prefacio de la 1 ed. Ao 1781.
146 Vigencia y prdida de la identidad escolar
L a excesiva estimacin del nio como t al rasgo
dominante segn vimos en toda la moderno peda-
goga lo lleva a considerar riesgosa la influencia
adulta, bien per se, o a travs del medio escolar.
L as principales fallas en educacin seran conse-
cuencia del "exceso de autoridad", por lo que ha-
bra "que poder reducirla al mnimo".5 7 Y llega a
la enormidad de sostener que
"el respeto al adulto, conduce frecuentemente
a consolidar el egocentrismo en lugar de co-
rregi rl o". 5 8
C on razn Piaget es visto por algunos como "el
defensor de un proceso de desarrollo con respecto
al cual la escuela no tiene nada que hacer, e i n-
cluso es mejor que no haga nada".5 0
Y as, hablar de
"la coaccin espiritual ( y a fort i ori material
ejercida por el adul t o". 0 0
tema ste que tiene una importante derivacin ex
traescolar, pues ese nio coaccionado por los ma
yores le adjudicar a stos rasgos divinos,
acabar por transferencia transponiendo esos rasg
a otro sujeto, esta vez invisible que llamar Di
Dios entonces, es un producto de la inteligenc"'
una creacin fantstica del hombre coaccionad
que traslada los atributos del coactor a una S
perioridad intangible y lejana. En ste, como
5 7 PI A G ET , J.: El nacimiento de la inteligencia. Ob.
pp. 60-61.
5 8 PI A C ET , J.: Psicologa y Pedagoga. Ob. ci t , p. 206.
FEHREI RO, K : Ob. cit., p. 397.
o PI A G ET , J.: Seis estudios... Ob. cit., p. 33.
Piaget 147
otros aspectos, se notan coincidencias con los con-
ceptos de alienacin elaborados por Freud y Marx.
"L a vida religiosa, afirma Piaget, empieza
durante l a primera infancia, confundindose
con el sentimiento f i l i al : el nio atribuye es-
pontneamente a sus padres las diversas per-
fecciones de la divinidad, como por ejemplo
la omnipotencia, la omnisciencia y la perfec-
cin moral. C uando el nio descubre poco a
poco las imperfecciones reales del adulto, en-
tonces sublima sus sentimientos filiales para
transferirlos a los seres sobrenaturales que le
presenta la educacin religiosa".6 1
Estudiando los juegos infantiles, Piaget vuelve
.i presentar este antagonismo dialctico madurez-
niez, con una clara connotacin moral y religiosa.
\r las reglas ldicras de los pequeos,
observa que stos, "dominados por el respeto uni -
1 ilcral que sienten hacia sus mayores", no inventan
liis normas, sino que aceptan como autnticas "las
i|iic utilizaban ya los hijos de A dn y Eva", es decir,
mis antepasados. "Es ms, las autnticas reglas que
u n por lo tanto eternas, no emanan de los nios:
"i i los papas o los primeros hombres, o Dios,
linii'ncs las han impuesto". C ontrariamente, a me-
iliiln que el nio crece y como sntoma a l a vez
ili ese crecimiento se observa que las reglas son
llili'nticas, cuando surgen de un consenso mayo-
iMiuio, "de una decisin comn o de un acuerdo".6 2
supuesto, Piaget ve en esta "moral de coopera-
I I dem ant., p. 90.
I I dem ant., pp. 76-77.
148 Vigencia yprdida de la identidad escolar
cin" una forma de"equi l i bri o superior a l a del a
moral desimpl e sumisin".63
Y ya ha quedado planteada l a divisin dialctica
defi ni ti va. Deun l ado, todo l o que sea heteronoma,
imposicin vertical , obediencia, eternidad, Dios, co-
mo sinnimo de"moral desumisin" con su regusto
nietzscheano.01 Del otro l ado, autonoma, horizon-
talismo, contratos entre iguales, vol untad general,
como "formas deequi l i bri o superior". El pl anteo,
aunque distinto en su formulacin, no escapa al
esquema marxista; antes bi en, l o convalida por dis-
ti nto camino.
El enfrcntamiento sesuscita tambin con toda
su cquivocidad en trminos dejusticia. En efecto:
"En el dominio de l a nocin dejusticia ex*
pl ica Battro seda una oposicin entre dos
tipos derespeto y por consiguiente entre dos
morales: l a deobligacin o heternoma, y l a
de cooperacin o autnoma. La moral auto
ri tari a, quees l a del deber y l a obediencia
conduce en el dominio deJa justicia a l a con*
fusin deaquello quees justo, con el cont
nido del a ley establecida y al reconocimien
to del a sancin expiatoria. La moral del re*
peto mutuo o del a cooperacin, que es l a dfl
bi en y dela autonoma, l l eva en cambio a
desarrollo del a nocin deigual dad, quea
constitutiva del a justicia di stri buti va y deI|
reci proci dad".63
0 3 Idem ant, pp.78-79.
0 4 Haytambin un regusto nietzscheano en ese inoculta
ble desdn de Piaget por los saberes filosficos y las dfl
ciplinas especulativas, si se recuerda el captulo "Del cd
nocimiento inmaculado" del As hablaba Zaratustra (I
parte).
0 5 B A T T R O , A .M.: O b. cit., p. 36.Vase tambin PiAcaq
J :. El juicio moral en el nio. Madrid, B eltrn, 1935.
Piaget 149
La conclusin es doblemente errnea. Por un
lado, aflora l a idea dequeel deber y l a obedien-
cia seidentifican necesariamente con el autorita-
rismo y el derecho positivo, l o cual es histrica y
filosficamente insostenible. Pero tampoco es cierto
que "l a nocin dei gual dad" sea constitutiva dela
justicia di stri buti va, pues sta como ya enseaba
Aristteles en el l i bro V del a tica Nicomaquea06
os hija del a proporcin y del a jerarqua, y con-
siguientemente supone l a desigualdad, aunque no
excluye la equidad, sino que l a posibil ita.
La verdad es quePiaget radical izando y gene-
ralizando sus observaciones, genera una ambival en-
cia artificiosa, nicamente solucionable al parecer
por l a abolicin o superacin deuno delos extre-
mos. Lo serio es que el "extremo" a superar incl uye
la obediencia y el deber, la expiacin, la jerarqua,
la autoridad, y otras condiciones quehacen al Or-
den Natural .
Todo este esquema puede observarse muy elo-
Ouentemente en su trabajo: "Los procedimientos de
la Educacin Moral",07 donde l a polarizacin se
leenta y justifica.
En la moral desumisin, el respeto es unil ateral
porque i mpl i ca una desigualdad entre el que res-
l>< la y el respetado... una presin inevitabl e del
lUperior sobreel inferior; es, pues, una relacin de
presin". Dehecho, conduce a un "predominio del
Sentimiento del deber" ante una regla que considera
'como intangibl e y sagrada". N i l a personal idad se
"" A R I S T T E L E S : tica Nicomaquea. L . V,I I I .
" PI A C E T , J .: "L osprocedimientos de la E ducacin Mo-
ni " E n: La Nueva Educacin Moral, de PI A G E T J ., PE T E R -
I i, I'., WO DE HO U S E , H. y S A N T U L L A N O , L . E d. L osada
I A .C ol. L aE scuela A ctiva. B s.A s., 1967.
150 Vigencia y prdida de la identidad escolar
constituye verdaderamente, ni florecen l a responsa-
bi l i dad y la justicia. Priman la autoridad y la obe-
diencia.0 8 Es la moral "de las prescripciones y de las
interdicciones rituales (tabes), propias de las so-
ciedades llamadas primitivas, en las cuales, el
respeto a las costumbres encarnadas en los ancia-
nos prevalece sobre toda manifestacin de la perso-
nal i dad". 0 9 Su expresin pedaggica "es la disciplina
escolar tradicional". 7 0
Por el contrario, la moral de cooperacin, esen-
cialmente autnoma, supone una relacin de res-
peto mutuo, "porque los individuos que estn en
contacto se consideran como i gual es. . . y no i m-
plica ninguna coaccin". Ya no es el deber, sino
"el sentimiento del bi en" lo que predomina. Y
obviamente, "la cooperacin conduce a la constitu-
cin de la verdadera personalidad", la responsabili-
dad se ejercita, la justicia prevalece. La autonoma
y la solidaridad estn por encima de la autoridad y
la obediencia. Es l a moral moderna, producida por
el progreso y la civilizacin, "la moral adulta ci vi -
lizada" frente al "pri mi ti vi smo" que significa la
heteronoma.71 Aella se arriba evolutivamente, co-
mo a un premio despus de haber pasado por la
expiacin de la autoridad. Su conquista en el m-
bito escolar, es comparable a la que hizo la Huma-
nidad al pasar "de la presin soci al . . . a la libre
cooperacin"; por lo tanto "padres y maestros deben
convertirse en colaboradores iguales del nio".7 2
Ntese cmo se cre artificialmente una dicoto-,
0 8 Idem ant , pp. 12-15.
8 9 Idem ant., p. 17.
7 0 Idem ant., p. 20.
7 1 Idem ant., pp. 12-22.
7 2 Idem ant., p. 25.
Piaget 151
ma insalvable que conduce sea o no ese el pro-
psito al enfrentamiento y a la lucha.
El mando y la obediencia quedan desautorizados
por "pri mi ti vos" y opresores, el bien se identifica
con la autonoma y el igualitarismo entre subalter-
nos y autoridades, digamos mejor con la desapari-
cin de esas diferenciaciones. Porque decir que "la
autoridad habra que poder reducirla al mnimo"
es, prcticamente, abolir la nocin de autoridad. No
es preciso ninguna intencin especial para descu-
brir la proyeccin revolucionaria de esta postura,
nada novedosa por cierto. Si se piensa que es parte
fundamental de la estrategia marxista suscitar y
cultivar las contradicciones, oponerse a todo lo que
signifique arraigo, fidelidad, vinculacin con lo su-
perior, lo eterno e indiscutible, se comprender
mejor la insistencia de nuestras crticas y reser-
vas.
El hombre de la moderna pedagoga, este self-
government, que tambin propuso Piaget, puede lle-
gar a decir como aquel revolucionario ruso de fines
del siglo xi x: "Nosotros somos tan independientes
en el tiempo como en el espacio. No tenemos ni
recuerdos que nos aten, ni herencia que imponga
deberes. . . Nada romano, nada antiguo, nada ca-
llico, nada feudal, nada caballeresco en nuestros
recuerdos. As pues ningn remordimiento, ningn
respeto, ninguna reliquia puede frenarnos.7 3
Piaget, fi el a su formacin pragmtica, subestima,
cuando no niega, el valor de la palabra y del cono-
n'miento especulativo en la enseanza de la Moral .
Entonces,
7 S Palabras de H E R Z E N , A. : Cit. por O U S S E T , J.: Marxis-
mo y Revolucin. Ed. Cruz y Fierro. Bs. As., 1977, p. 104.
152 Vigencia y prdida de la identidad escolar
"el espritu ms moralmente l i bre" , no ser
aquel "que haya odo hablar con entusiasmo
de las realidades espirituales", sino "quien
haya vivido en una repblica escolar".71
Por elevadas y verdaderas que resulten las pala-
bras, por ms belleza f ormal y sustancial que po-
sean, por ms que sean emitidas por una gran auto-
ri dad y arrebaten a la inteligencia sacudindola de
su ceguera;
"nos preguntamos dice Piaget si su alcance
no quedara decuplicado en un medio escolar
donde la misma prctica del self-goverment
o de las obras colectivas, hayan planteado
concretamente al alma del nio, las mi l cues-
tiones que dan su valor y su significacin a
toda la codificacin de la moral adul t a".7 5
La t ica pues, con su inagotable valor terico
y especulativo, queda reducida a una serie de "ex-
periencias morales" entre los nios.
No se trata de negar la importancia del ejerci-
cio de las virtudes y de la puesta en prctica de los
principios morales. Pero no es l a simple interaccin
de autonomas en el hacer escolar, lo que asegurar
hombres ticos, ni
"la cooperacin en el trabajo escolar", o ' los
procedimientos activos" comparables a los que
se requieren "para aprender la fsica";76-
P I A G E T , J.: Los procedimientos... Ob. cit., p. 23.
7 5 Idem ant., p. 27.
7 0 Idem ant., p. 35.
Piaget 153
sino principalmente el aprendizaje normativo de los
principios del Orden Nat ural, el cultivo de la obe-
diencia y del deber, el respeto por la autoridad y la
jerarqua, la tutela constante del Maestro, el ejem-
plo de su palabra y de su obra, la renovada f i del i -
dad a valores perennes... Es decir, exactamente
lo que niega o desconoce Piaget.
En la nueva modalidad escolar, la moral ser una
actividad ms, f rut o del
"confiar a los mismos nios la organizacin de
la clase".77
" . . . Es muy natural confiar a los mismos
nios la organizacin de esta sociedad (es-
colar). Laborando ellos mismos las leyes que
han de reglamentar la disciplina escolar, eli-
giendo ellos mismos el gobierno que haya de
encargarse de ejecutar esas leyes y constitu-
yendo ellos mismos el poder judicial que ha
de tener por funcin la represin de los deli-
t os . . . " 7 8 .
La palabra magisterial, con su irremplazable car-
la de afecto y sabidura, se subordina a la praxis
interestudiantil, "a sus trabajos espontneos", a ' l a
iliscusin general".79
"Pero estas discusiones que se entablan al
principio entre los nios ntese bien el hilo
argumental de Piaget llegan casi siempre al
adulto buscando su opinin. Entonces, y slo
entonces, est el maestro en situacin de dar
"' Idem, ant., p. 27.
n Idem ant., p. 36.
'" Idem ant., p. 32.
154 Vigencia y prdida de la identidad escolar
una leccin provechosa... interviene parque
selo piden".*0 Ahora bi en, "es seguro que sub-
siste el riesgo de que el maestro se interponga
demasiado en el curso de la discusin y susti-
tuya con su juicio el de los escolares. Pero . . .
el pedagogo inteligente podr siempre pasar
inadvertido y dejar a la clase suficiente auto-
noma".81
8 0 dem ant.
8 1 I dem ant. No da la impresin de que Piaget haya
hecho demasiado caso a estas recomendaciones en su ejer-
cicio personal de la docencia. Decamos antes con toda
la carga elogiosa que ello supone que su magisterio tena
ms bien perfiles clsicos. Y bien, Piaget, no "pas inad-
vertido" delante de sus discpulos, ni dej de orientarlos
con su sabidura. Fue precisamente esa gua solcita y cons-
tante, ese ejercicio de la autoridad con sobrados derechos,
lo que ms clidamente recuerdan quienes lo tuvieron co-
mo maestro. "Su amistad, su gua, su comprensin es-
cribe Battro despus de la muerte de Piaget son ya parte
de nuestra vida . . . nos bastaba recibir de manos llenas los
dones de su generosidad. . . Piaget. . . el patrn* como lo
llambamos respetuosamente en el Centro I nternacional de
Epistemologa Gentica ... se interesaba ntimamente por
cada uno de nosotros, por nuestros trabajos, por nuestros
pensamientos. Ese fue su mayor talento, penetrar en la
mente ajena, asistir a su desarrollo, a su progreso. Y final-
mente, alentar con maestra ese crecimiento del espritu en
lo que tiene de ms personal y creativo" (BAT T R O , A. M.:
"Jean Piaget, el maestro". En: La Nacin, 12-10-1980, 4
seco, p. 2).
He aqu delineada haciendo abstraccin ahora del con-
tenido intelectual la imagen tradicional de un autntico
maestro; de esos a los cuales el mismo Piaget, sin com-
prenderlos demasiado y en nombre del "anticonservadoris-
mo", zahera constantemente; esos capaces de suscitar esta
adhesin afectiva y respetuosa de subordinado a autori-
dad que evidencia Battro; esos cuyo reemplazo por las
mquinas traer males mayores que la tristeza de "los es-
pritus sentimentales y pesarosos" como se burlaba Piaget
defendiendo los mtodos de Skinner (Vase: Psicologa y
Pedagoga, Ob. cit., p. 90); esos, en suma, capaces de
engendrar discpulos que como reflexiona el mismo Battro
Piaget 155
El planteo piagetiano intrprete y exponente
del moderno espritu pedaggico llega aqu a tal
grado de desajuste, que todo lo que le queda al
maestro por hacer, es esperar calladamente en un
rincn a que sus alumnos lo soliciten, cuidando de
"pasar inadvertido", pues est visto que
"los experimentos ms instructivos son aque-
llos . . . en los que... puede el nio . . . estar
separado del adulto y dar de ese modo la
medida de su capacidad para el self-govern-
ment".82
Glosando este pensamiento, escribe Ei len M.
Churchi ll:
"Por qu querramos disminuir la i nfluen-
cia del maestro? T al vez porque tenemos con-
ciencia de la faci li dad con que podemos i m-
ponernos al nio .. ? Los maestros deben cui -
darse de imponer el aprendizaje al ni o...
El nio realiza su aprendizaje, algunas veces
por propia i ni ci ati va y otras mediante una
experiencia compartida con el maestro".83
O el artculo citado si no lo conocan personalmente (al
maestro), "soaban con encontrarlo algn da". Adonde
quedan los principios de la pedagoga piagetiana? Duda-
nos seriamente, de que alguien que se ajustara estricta-
mente a las teorizaciones de Piaget y a sus pedidos tec-
nologizantes para el desempe de la docencia o de la
prctica educativa, pudiera ser recordado y evocado post
niorten con tanta gratitud.
K 2 PI AGET , J.: Los procedimientos... O b. cit., p. 37.
H J CHU R CHI LL, E. M.: Los descubrimientos de Piaget y
d maestro. Bibl. del Educador Contemporneo. Paids. Bs.
As., 1963, pp. 75-76. Esta obra Piaget's Fidings and the
tcaclier de Eilen M. Churchill es el desarrollo de una
Conferencia auspiciada por la National Froebel Foundation,
ilc Londres, y realizada el 6 de febrero de 1960.
156 Vigencia y prdida de la identidad escolar
Mi ni mi zada y desfigurada la misin del maestro,
acaba en esta pobrsima condicin de auxiliar pres-
cindible, ms inteligente cuanto ms sepa disimular
su presencia yli mi tar su intervencin. Como si la
participacin del maestro fuera optativa, como si su
intervencin significara un atropello, como si no co-
rrespondiera y de modo intransferible a todo do-
cente intervenir en la tarea del aprendizaje para
darle al discpulo lo que en justicia merece y su
persona reclama.
Se hace evidente que esta posicin pedaggica
no slo causa la destruccin ms completa de la
naturaleza educativa, sino que est en condiciones
de propiciar ynutri r los cnones bsicos de la ideo-
loga marxiste. La escuela ser un soviet, donde
iguales productores aprendern haciendo, vivirn
haciendo, se moralizarn haciendo, sin ms normas
que las que impone la convivencia de autonomas,
definitivamente alejados de cualquier vnculo sa-
cral, trascendente y heternomo. Un hormiguero
laborioso y eficaz donde los alumnos rigen y los
maestros pasan inadvertidos; donde los adultos
dejan de coaccionar con sus prescripciones y se
convierten en colaboradores iguales del nio. Para
que nada falte, se proveer cuidadosamente a la
instruccin de un carcter internacionalista, resal-
tando "la historia del trabaj o".8 1
Piaget retoma aquel ideal cosmopolita de Dewey
y el historicismo economicista de Maurette entre
otros que reduce toda historia a las cuestiones
socio-econmicas.85
8 1 P I A G E T , J.: L OS procedimientos. . . Ob. cit., pp. 52-5.3.
8 5 De la influencia de estos postulados en la enseanza
de la Historia nos hemos ocupado en otro lugar: C A P ON -
N E T T O, A N T ON I O: "C ri si s y posibilidades en la enseanza
Piaget 157
Se cierra as el crculo de un sistema y de un
pensamiento que, por valiosas contribuciones que
pueda haber hecho, no podemos sino evaluar des-
favorablemente, por lo menos en lo que hace a su
validez para reconstruir la i denti dad de la Escuela
y los sacudidos cimientos de la Civilizacin Occi-
dental.
i l , I.,
I . i (,
H l fi i i l n
Historia Trabajo ledo el 4-8-1980 en el Simposio:
eograha la Historia y los valores nacionales", orga-
por (Mos-Senoc-I nstituto Zinny. E n prensa
SEGUNDA PAKTE
A L GUNA S PROYECCI ONES D E L
P R O B L E MA P E DA GGI C O
I . L A ENSEANZA D E LAS ASI GNAT URAS
K l l a r g o e i n a c a b a d o pr oceso i n ma n en t i st a hast a
n q i i i d esc r i pt o , no poda si no r ef l ej ar se en aspect os
i i i i i v i t al es de l a educaci n c o mo l a enseanza de
l i . asi g nat ur as, sus c o nt eni d o s y pr o g r a ma s de
i l udi .
Al pr o b l ema i deol gi co y a un a l epi st emol gi co,
l l r l x - agr egar se o t r o de carcter est r i c t a men t e ped a -
K "t',ico, q ue si endo de po r s g r a v e, c o n t r i b uye a
i i i i i n r n t a r l os pr i mer o s. Es dec i r , q ue no se t r a t a
tnicamente de un a cuestin cientfica teoras f a l -
I H S , errneas o i na dec ua da s si no tambi n de un a
un c i n pedaggi ca, c uya i mpo r t a n c i a r esal t a t o d a -
iii ms en l os ni v el es p r i m a r i o y sec und a r i o .
\. , ms n eg a t i v a q ue l as t esi s ev o l uc i o ni st a s,
rtiu<tural istas, hi st o r i c i st a s, est et i ci st as u ot r as
H i i i l t ' sq ui er a , es una, enseanza a n t i c o n t empl a t i v a
l| in i o n d uc e a l os a l umn o s a l er r o r , n o t a n t o po r
l i hi i trasmisin de sus f un d a men t o s tericos a un -
hi i i esto se da si no po r un c o n d i c i o n a mi en t o a
i hml i i s ment al es sub v er t i d a s.
162 Algunas proyecciones del problema pedaggi
Pautas mental es en donde l o concreto y l o
j eti vo est por enci ma de t odo Or de n Obj e t i v
i nmut abl e; por que en l a moder na enseanza, d
que sea, el hbi to matemti co ha i do reempl aza
al metaf si co, y l a captaci n ut i l i t ar i a de l a r eal i
a l a val oraci n del oci o.
E l ni o que se i ni ci a en un preescolar dond
hay qui n gu e su asombro ese i r r epet i bl e d
haci a l o eterno; el al umno pr i mar i o someti d
c umpl i mi ent o de un pr ogr ama que potenci a l a
pi r i a y l o f cti co; el adolescente que se mue v
un espectro de asi gnaturas natural i stas y es
ti vado constantemente con el xi to y l a ef i caci
el estudi ante uni versi tari o que desconoce l a
sin de l a Uni versi tas, y egresa prof esi onal i
di gamos estandari zado pr ont o a comerci a
su t tulo en al gn trabaj o af n.
Es l a crisis de l a contempl aci n en l a Esc
Moder na. Maestros y al umnos buscan en t od
ser vi bi l i dad y l a i nmedi atez. Y esta ac t i t ud pe d
gi ca t er mi na por i mponer un esti l o que acere
hombr e al homo f aber ms que al " paul a m
Angel i s" de que habl a el sal mi sta.
Por un l ado, los saberes tcni co- i nstrumen
adqui eren cada da rel evanci a mayor en l a
escolar; pero adems se observa una desnatur
cin de las humanidades y de aquel l as di sci p
que si endo, en s mi smas, aptas para f ortal ec
vi da i nt er i or , l a especul aci n pur a, t er mi nan
una psi ma enseanza rechazadas por el al u
do y resul tando contraproducente para su fo
ci n. Se ha di c ho que Ta Fi l osof a no va a las
ses de fi l osof a", y esta seria paradoj a podr a
cerse extensi va a otros campos.
Es a kt Filosofa a qui e n corresponde l a ^
La enseanza de las asignaturas 163
emi nente de susci tar en los al umnos l a vi da ref l e-
xi va, l a capaci dad de pensar y descubri r las causas
pri meras y l ti mas de t odo l o exi stente; el vol verse
obre s mi smo y sobre las cosas para hal l ar su
i gni fi cado, para encontrar l a i nt e l i gi bi l i dad de l a
creaci n o admi rarse ante sus mi steri os; el l a est
llamada a c umpl i r el papel unificador y universa-
Uzador de todo el saber escolar.
Pero l a r eal i dad i ndi ca al go muy di santo. Qui e -
nes deben di ctar l a asi gnatura en l a Enseanza.
Medi a, t i enen que l uchar casi si empre contra la.
mirada entre exti ca y despecti va de no pocos;
Colegas, y l a i ncomprensi n de un al umnado que^
Condicionado hasta l a ceguera por el pr ur i t o de lo>
til, no l l ega a entender "para qu les si rve". Mal !
Ubicada en el contexto cur r i cul ar y a veces hasta,
n i i ' l hor ar i o semanal l a materi a y sus docentes r e -
ciben las embesti das de l a i gnoranci a y del t ot a-
l i l . ui smo de l a praxi s.
Buena dosis de c ul pabi l i dad hay tambi n en l os
profesores. El l os son responsables de atrof i ar e l
tibelo formal de su di sci pl i na, reduci ndol a casi si n
I M vpci ones a una mera hi stori a del pensami ento
lilnslico, a una crni ca de las ideas de los pr i nc i -
(niles Ji lsofos de l a humani dad.
"Esto no qui er e deci r anali za Brie que
neguemos a l a Hi st or i a de l a Fi l osof a el ca-
rcter de di sci pl i na fi l osfi ca, pero con la con-
di ci n, como hace notar Ricoeur, de que ella
suponga i ni ci al ment e una i nterrogaci n f i l o-
sfi ca vi vi ent e en el moment o actual . Hegel,,
en sus Di sertaci ones sobre l a hi stori a de la-.
Fi l osof a. . . hace notar que l a rel aci n com
su obj eto es di f erente de l a que ti ene l a h i s -
tori a en otros campos: no se trata de una:
164 Algunas proyecciones del problema pedaggico
historia externa, sino de una historia interna,
es una historia de contenidos . . . Hegel fusti -
ga a las superficiales concepciones corrien-
tes que la conciben como un mero acopio
de opiniones, el cual no es ms que una
galera de insensateces y en el mejor de los
casos responde a un mero inters de erudi -
cin, pero que deja el problema de la ver-
dad, como objeto formal de la reflexin f i l o-
sfica de la razn pensante dice Hegel
sin resol ver...
"Aqu radica el valor didctico de toda
exposicin histrica de la Filosofa: el i nduci r
en ese fundamental planteo de la bsqueda
de la verdad. En la medida en que se encare
la exposicin de filsofos y sistemas de esta
manera, se convierte la historia de la filosofa
en una disciplina filosfica; pero ya estara-
mos, entonces, dentro del espritu filosfico".1!
r l
La generalidad de los casos conocidos no satisface
estas condiciones. L a enseanza y el aprendizaje
se l i mi tan al acopio de informaciones cronolgicas
sobre los filsofos y sus sistemas; y a veces sin el
suficiente hincapi en los clsicos, como si el pen-l
Sarniento moderno naciera ex ni hi l o o importara]
nicamente por su condicin de moderno. Los texi
tos y manuales en circulacin tampoco contribu
yen a un mejoramiento, dedicados como estn a la]
simple exposicin y descripcin de doctrinas, tarea
que emprenden con tal abuso didctico grficou
esquemas, dibujos que alejan an ms a la intM
ligencia de la di sponi bi li dad hacia lo abstracto.
i B R I E R J ; "La enseanza de la Filosofa". En: vti
del I. I. E. Ao 3, N<? 12, julio de 1977, pp. 42-43.
La enseanza de las asignaturas 165
N o se puede ensear Filosofa sin actitud con-
i i 'i npl ati va, esto es, sin espritu filosfico.
"El espritu filosfico contina Brie bus-
ca, independientemente de l o que se ha f i l o-
sofado a travs de la historia o a parti r de
esa reflexin una interpretacin del mundo,
del hombre, de la vi da, de Dios; busca una
respuesta fundamental a la pregunta que el
hombre se hace acerca de las cosas y de los
acontecimientos, pero en su incidencia ltima
y en su ltimo significado, y se aproxima a
esa interpretacin cautelosamente, pero al
mismo ti empo con gran rigor de espritu, sa-
biendo que en esa respuesta se juega nada
menos que el sentido del mundo y de su pro-
pia existencia. Pero su cautela est acuciada
por aquella admiracin que Aristteles si-
tuaba en el i ni ci o del filosofar y que Santo
Toms colocaba tambin en el origen de la
poesa.
"Aqu encuentra el docente de Filosofa la
primera gran di fi cul tad: tiene que habrselas
con un mundo que parece haber perdido el
sentido de lo admirable, porque, en defi -
nitiva, ha perdido el sentido de la contempla-
cin, del oti um".2
Y e n este proceso envolvente, el profesor es al
I I I I M I I O tiempo vctima y parte. Vctima de un
M i n i a de enseanza terciaria del cual egresa
i | i n t i e n e en s las mismas fallas que l luego en-
i mi l i a i y proyectar en su mbito; vctima y parte
tli I I I I I I sociedad prosaica dispuesta a sobrecompen-
M i ' i n ant, p. 43.
sar monetariamente a quien hace un "oficio" de
almorzar en pblico, pero que obliga al docente a
tener ocupada todas sus horas para poder sobrevivir
con el comprobado riesgo de no poder disponer del
tiempo y el sosiego necesario para el oti um. El
clsico "pri mun vivere, deinde philosophare", se ha
convertido por fuerza de las circunstancias en un
pri mun et deinde vivere. Lo urgente posterg a lo
importante. El apremio por lo til, la bsqueda de
lo emprico, lesion gravemente la enseanza, en
particular la enseanza de la Filosofa.
Es imperioso que la poltica educativa remedie
este desfasaje, combatiendo la orientacin profesio-
nalista. de la Universidad, el objetivo exclusivamen-
te pragmtico de los ttulos intermedios y las innu-
merables carreras cortas; la psicosis de las salidas
laborales en los ciclos.
"Es cierto que con esas polticas se preten-
de responder a las exigencias de la sociedad
moderna, as se dice al menos, pero curiosa-
mente se trata de las exigencias de una so-
ciedad que todos percibimos como radical-
mente desquiciada, moralmente endmica y
en situacin lmite. Se habran invertido los
trminos: la educacin en lugar de formar y
conformar a la sociedad, se somete a ella y a
sus exigencias".3
Pero es justamente en medio de este panorama
que la enseana y el enseante de la filosofa deben
contribuir a poner quicio en las inteligencias, a
ordenar lo que est subvertido, a hacer, en suma,
3 Idem ant., p. 45.
L a enseanza de las asignaturas 167
de la filosofa, mucho ms que una materia de
eximicin y de retencin de datos, devolvindole
su alto rango especulativo.
Ella no debe dejarse invadir por la mentalidad
tecnolgica dominante, antes bien, pondr en evi-
dencia su radical apora. Como la Poesa y la Ple-
garia, est llamada a no abdicar de la vida con-
templativa y a reivindicar as la imagen real del
hombre.
Pensamos tambin en un rea tan importante co-
mo la del Lenguaje. Importancia cuya evidencia
liace innecesario insistir en ella. No obstante, bien
como causa o consecuencia de la crisis general que
atravesamos el lenguaje se encuentra en situacin
Crtica. Lo que pocos advierten es que, como dice
Nicol:
"La crisis de una forma verbal es la crisis
del ser mismo que existe en y por esa forma". 4
La palabra como rasgo sustancial y particularsi-
mo de lo humano ha cado en las degradaciones
propias de esta poca inmanentista. Vaciada de
mrlafisidad esa impronta que haca del lenguaje.
M nuestros antepasados un verdadero dilogo se
lu convertido tambin ella en un valor de. uso, en
un instrumento organizador de estmulos y. res-
puestas.
I(educir la palabra a un "instrumento de domi-
mi i ' l es negar la misma posibilidad de una autn-
llcu civilizacin, porque no hay ni hubo civilizacin,
m l' alabra Verdadera y esencial, porque Dios crea
' NIOOL, E.: El porvenir... Ob. cit., p. 196.
168 Al guna s pr oyec c i ones de l pr obl e ma pe da g g i c o
las cosas nombrndol as y por que el Ve r bo se hiz
carne por el "s de Mar a". " . . . Fiat mi hi secndu
v e r bum t u u m" (Ls . 1, 38); he aqu el val or de 1
pal abra que f unda y que rescata, que convoca
l a pl e nit ud de l a existencia.
Pero
"en una poca como l a presente que ha peij
dido el sentido del ser, que no t iene en cue-
t a l a et er nidad par a resol ver ningn pr obl e m
de conduct a, las pal abras ya no son las eos
mismas y han degradado en mer a expresin
de las necesidades y de los apetitos mat er i
les de los hombres y de los grupos. Las p(
labras se han cor r ompido hasta el punt o I
no ser ms que recursos prct icos, expedie
tes ideol gicos para l a a cci n . . . Na da a
pal abras eternas que pr et endan signif ic
siempre l o mismo y paral izar el progreso.
l enguaj e t iene que ser pl egadizo, adapt abl
manuabl e, gil y de fcil adapt acin co;
una mano expert a". 6
La Escuel a tendra que ser el l ugar indica
para preservar, enriquecer y cul t ivar el exacto val
de l a pal abra, para devol verl e esa met af isidad p
o GE NTA, J. B. : La I dea. . . Ob . ci t., p. 217, y El Fil
j o . . . Ob . ci t., p. 186. Sobr e el tema de l a di stor si n
l enguaj e, las c ons ec uenc i as de su us o per ver ti do, l a i nf l u
c i a noc i va de los medi os de c o muni c a c i n, l a i nstr umen
l i zaci n de l mi s mo por l as i deol og as , y otras consi der a
nes de gr an i mpor ta nc i a pe da g g i c a , pue de ve r s e : Q
SON, E . : Lingstica y Filosofa. E d. Gr e dos . Ma dr i d, 1
COBBI , G . D. : " L e n g u a j e y Lo g o ma q u i a " . E n : Mikael,
7, N 19, 1er. cuatr i mestr e de 1979, p p . 97-111; y F
J. N. " L a c onta mi na c i n de l l enguaj e por los medi os
sivos de c o muni c a c i n" . E n : La Contaminacin amble
RANDLE, P. M. E d. Oi k os , Bs . A s , 1979, pp. 185-195,
L a e ns e a nz a de l as asi gnatur as 169
l ida u ol vidada. Ensear a habl ar con pr opiedad, a
l ef inir y a reencont rar los significados con las cosas,
una misin inherent e y decididament e impost er-
[ t bl e par a los educadores. Mxime si se tiene en
i lienta el grado de dif icul t ad, a veces al armant e
m i que se expresan los al umnos, ya sea en f or ma
i i il o escrita.
No obstante, y aqu queramos l l egar, con l a 11a-
da GRAMATICA ESTRUCTURAL se ha ope-
K MID y opera del iberadament e una subordinacin
' I r lo semnt ico a l o sintctico y morf ol gico, has-
tit el desprecio por el sent ido y por l a r eal idad en
HUS de un manej o merament e f uncional de l a l e-
en i . No queremos con esto cul par a l a gramt ica
iiuct ur al de ser l a causa ef icient e de las crisis
e s reseada, pero es ciert o que no slo no of re-
I condiciones para su saneamiento sino que l a
M' i u v a seriamente; y l a agrava sobre t odo en el
I I concreta de l a enseanza diaria,, generando
"un verdadero caos que al gunos no vacil an en 11a-
IMIII caos creador". 7
"La l engua es f or ma no sustancia dice
Mabel M. de Rosetti l o que impor t a pues
en el anlisis ele l a l engua no son los s ignif i-
cados, l a r eal idad seal ada, sino el modo c-
mo sta se conf orma dent ro de los dist int os
moldes o signos que l e ofrece el sistema". 8 "A
CATTNELLI , A . : Qu g r a m ti c a de be mos e ns e a r ? E n :
I I > 11 Estrada. A o 1, N 5, 2* po c a , nov. - di c . 1980,
I H ' I '>. V a s e ta mbi n de l mi s mo autor : " M s al l de l
Wti r tui a l i s mo " . E n R vta . Estrada. A o I I , N<? 6, 2 po c a ,
|i|< I !>.
M A N A C OR DA DE R OS E T T I , M. : La Gramtica Estructu-
I H / . II / K Escuela Secundaria. Su vclor formativo. E d. K a -
M\ m " s . A s , 1965, p. 7.
l a gramtica l e interesan las formas, las estruc-
turas, no l a pura referencia a l a real i dad. ..
a l a que se l l ama sustanci a..."9 "La teora
gramatical no se preocupa por l a correccin
de l a expresin oral o escrita, ni mucho me-
nos intenta favorecer l a creacin l iteraria de
tipo imaginativo. A l a teora gramatical l e i n-
teresa el estudio sincrnico del funcionamiento
de l a l engua".10
Por eso Hjelmslev, uno de los representantes ms
conspicuos de l a gramtica estructural sostiene que:
"Desdear no slo l a intervencin de l a
l gica sino tambin l a de l a psicol oga y l a
fil osofa en los probl emas de l a l engua",11 y
para Jos Roca Fons "l a verdadera gramtica
consiste en l a descripcin del sistema morfo-
l gico y sintctico, es decir de l a estructura
fundamental de una l engua en una fase de-
terminada de su evol ucin. Tiene pues un
carcter esttico y sincrnico, de ah que pue-
da l l amrsel e estructural ".32
Las consecuencias de semejante distorsin, anal i-
zadas por Rafael Breide Obeid a quien seguimos en
estas precisiones,13 son al armantes. Ante todo, una
deformacin intencional del l enguaje por el vacia-
0 Idem ant., p. 89.
1 0 Idem ant., p. 71.
1 1 Cit. por R O S E T T I , M. M. DE . E n: Ob. cit., p. 7.
1 2 R O CA P O N S, J .: Introduccin a la Gramtica. Barcelo-
na. Vergara E d. 1960. Cit. por S P E N CE R , R . A . P . DE y
G I DI CE , M . C. M . DE : Nueva Didctica especial. E d. Ka-
pelusz. Bs. A s., 1968, p. 53.
1 3 BR E I DE O BE I D, R . L.: La enseanza de las Letras.
Conferencia pronunciada el 7-4-1979 en Bella Vista. Curso
de Perfeccionamiento Docente organizado por el I . P . S. A .
La enseanza de las asignaturas 171
miento del significado objetivo de las pal abras; l a
(urdida del sentido unvoco y real de los nombres
| la configuracin de una gramtica mecnica don-
de slo importan los ncl eos y los compl ementos, l a
nliordinacin y l a coordinacin. Se produce as un
l i,encuentro entre el signo y el significado que
impide o por l o menos di fi cul ta acercarse a l a real i-
Ilid sustancial de las cosas. El l enguaje se animal i-
M il convertirse en mera tcnica funcional cargado
tic locuciones intercambiabl es, segn "los distintos
ni' ildcs que ofrece el sistema".
^ al no verse l a real significacin de las cosas,
i ! no servir el l enguaje para afincarse en l a real i-
i l , l ampoco hay posibil idades de contempl ar en
I ' i al Creador. Por eso, en el fondo de esta per-
i ln l ingstica asoma una profunda cuestin
li' iilgica: l a soberbia de Babel que comenz rebe-
lln loso contra el Verbo Di vi no y acab en l a ms
l i' inl il e confusin de las lenguas.
M oaso de l a Historia y de l a Geografa es igual -
iio muy significativo. La primera, reducida a
i nica evol utiva de aconteceres, sin probabi-
de ascensin hacia vrtices metahistricos,
l i o iinseripta al transcurrir, a l a detal l ada diacroni-
n de episodios,11 no ofrece al al umnado ni l a
Mi ma parte de su profunda riqueza potencial . Y
i i i i ml iargo, pocas ciencias como l a Historia poseen
pnvil egiado caudal espiritual capaz de cul tivar
U mi ' , altas expresiones del al ma.
"La Historia escribi Cervantes en el Qui -
| oie ( I I - I I I ) es como cosa sagrada porque
lia de ser verdadera, y donde est l a verdad,
osla P4osen guante- a verdad".
H 4 " 1 S ( a o f 0 ( !"! \
I ll loma de la enseanza de la Historia fue objeto de
172 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Tanto el ser como el acontecer de lo histrico, e
transcurrir como el consistir, exigen un tratamient
que sobrepasen lo meramente fctico. Siempre exis
tira la posibilidad, cualquiera sea el tema de 1
clase, de hacer remontar a los alumnos desde e
suceso particular y concreto hasta una universal'
dad trascendente, pero esto exige que esa universa
lidad trascendente sea el contexto natural en qu
se presenten los hechos y los personajes.
" . . . Si la historia que se ensea y se aprert
de resulta poco ms que una lista arbitran
de efemrides, eso se debe a que el tiemp
fue despojado de su Dueo y Seor. Si 1
Cruz no se clava como ejes de los siglos
los siglos y los hombres devienen oscuros, e
una absurda sucesin cronolgica. Con raz
ha recordado F. barguren que es imperios
encontrar otra vez humildemente a Dios e
la historia para hallarnos por f i n a nosotr
mismos, pues como dice Werner en acertad
visin: cuando el investigador histrico aba
dona en sus estudios la idea de lo Santo,
despea de abismo en abismo y se pierde e
una soledad sin Dios y sin consuelo".1 5
Simposio: La Geografa, la Historia y los valores nacional
organizado por Oikos, Asociacin para la Promocin de 1
Estudios Territoriales y Ambientales, Instituto Bibliogrfi
Antonio Zinny, Senoc, Asociacin para la Promocin
los Sistemas Educativos no Convencionales. (Ver refer
cia No 85. Cap. VI I . I . Parte.) Tambin nos hemos s
pado ya, especialmente en lo que hace a la orientacin
la enseanza universitaria: Vase CAPONNETTO, A. : "Las
sificaciones histricas". En. : Verbo. Ao XXI , N<? 192, ma
de 1974, pp. 24-43.
1 5 CAPONNETTO, A. : "Las falsificaciones histricas".
Verbo. Ao XXI , mayo 1979, N<? 192, pp. 24-25.
La enseanza de las asignaturas 173
A su vez, la Geografa, limitada a lo descriptivo,
Se envuelve comnmente en fatigosos listados, cro-
quis, mapas, escalas, planos o esquemas. Comen-
lando estas fallas, ha escrito Randle:
" . . . el enciclopedismo azota con particular
saa a la Geografa . . . Resulta particularmen-
te absurdo que se pretenda ensear toda la
Geografa a los alumnos de la enseanza me-
dia . . . El resultado es que los profesores en
los profesorados, y hasta en las universidades
con carrera de Geografa ensean toda la
tierra con un grado de superficialidad tan de-
plorable que no merecen estar insertados en
el nivel terciario de la educacin instituciona-
lizada . . . No slo se termina fatalmente en un
largo repertorio de mera informacin erudita,
sino que adems no hay lugar para otra cosa
que los inventarios".1 0
No obstante, tambin la Geografa, si no media-
ran las limitaciones del grueso de los profesores,
i punta a otra meta que la simple catalogacin de
i los y montaas.
"La realidad geogrfica debidamente ex-
puesta, y explicada, dice Daus, incide en todas
las facultades del espritu y por ello es una
disciplina de enseanza de incomparable va-
l o r . . . La sensibilidad ante lo bello cuando
se representan ciertos cuadros de geografa
esttica, la imaginacin, cuando se evocan los
pases lejanos y sus formas de vida, son facul-
1" RANDLE, P. H. : El mtodo de la Geografa. Cuestio-
I I I \ Oikos. Bs. As., 1978, p. 239.
Algunas proyecciones del problema pedaggico
tades i ntel ectual es que l a oportuna descri pci n
J geogrfi ca despi erta y esti mul a".1 7
A l go si mi l ar podr a deci rse de las Ciencias Na-
turales, rea que suele prestarse para d ms crudo
evol uci oni smo u organi ci smo.
Si n embargo, ms al l de los necesarios experi -
mentos y ensayos que estas di sci pl i nas exi gen, es
posi bl e maravi l l arse y asombrarse ante las perfec-
ciones de los objetos natural es que evi denci an l a
mano de un Ser Perfecto, Creador y Ordenador.
"L os objetos natural es - di ce el Dr. Mon-
tiel desde los i nani mados hasta los ani mados,
se comportan segn leyes i nexorabl es, leyes
que estn nsi tas en l a propi a natural eza y
que no pueden ser modi fi cadas. Qu si gni f i -
cado ti ene este comportami ento general i zado,
i nexorabl e, preci so, y que se da aun en peque-
os y compl i cados mecani smos del mundo
bi ol gi co? No hay detrs de esto, ni el azar
ni la casualidad, sino la Inteligencia Divina.
Si hubiera en los cientficos un mnimo de
asombro y admiracin intelectual tendran que
ver, que palpar, la Inteligencia Planificadora
de Dios detrs de estas perfecciones".18
"Natural eza es el conjunto de las cosas
cr eadas... Esta creaci n es el respl andor
emoci onante de l a perfecci n de Di os, es l a
expresi n de Su omni potenci a y de Su sabi -
dur a. Las leyes f si cas, qu mi cas o bi ol gi cas
1 7 D AUS, F. A.: Qu es la Geografa? Oikos, Bs. As.,
1978, 5 ed., p. 89.
1 8 M ON T I EL , J . C. L a enseanza de las Ciencias Natu-
rales. Conferencia pronunciada el 8-4-79, en Bella Vista
(Curso de perfeccionamiento docente organizado por el
L a enseanza de las asignaturas 175
son las formul aci ones ci ent fi cas de l o que
Di os ha queri do sea el comportami ento de
Su creaci n. En el mundo de l o i nani mado o
bi ol gi co los seres se comportan i nexorabl e-
mente de acuerdo a l o queri do por el Crea-
i l or para sus cri aturas. Cual qui er l ey f si ca,
como l a de l a gravedad, expresa l a f orma en
que Di os di spuso que los cuerpos cayesen;
las leyes bi ol gi cas de l a herenci a si gni fi can
el mecani smo l l eno de compl i caci ones con
i| i i e Di os qui ere que los caracteres de los pa-
dres se trasmi tan a los hi jos, de modo que el
trabajo i ncesante y conti nuado de los ci ent -
flcos consiste f undamental mente en descubri r
la vol untad expresa de Di os respecto a los
M i es creados. Los ani mal es, aun los de con-
ductas ms compl ejas, como los insectos so-
ciales, se comportan segn esquemas i nexo-
i a bles, r gi dos y estereoti pados que si gni fi can
la natural eza propi a de cada uno de el l os,
naturaleza, que es el pensami ento de Di os
respecto de l a especie. Por l o cual , l a con-
ducta de un ani mal en su medi o natural
ni i i pre es perfecta, si empre es acabada,
Mrinpre conduce a un model o perfecto que
liaba a Di os porque son signos de su perfec-
c i o n y sabi dur a".1 0
NM entonces, l a asi gnatura en s, que i nhabi l i -
ii (i ndi spone al error, si no una insuficiencia es-
Hilullin, que se queda e n l a peri feri a de los he-
\ ; los mi smos hechos natural es San Fran-
I* M "nni L , J . C : "Proyecto Nacional y Educacin".
I 'utilidad de la Doctrina Social de la Iglesia. Abele-
V ten. l l i s. As., 1980, p. 272.
1 7 6 Algunas proyecciones de] problema pedaggico
cisco pudo componer suCntico de las Creaturas, y
San Agustn nos confiesa haber llegado a conocer
y a amar mejor a Dios:
"... el cielo, la tierra y todas las criaturas que
en ellos se contienen, por todas partes me
estn diciendo que os ame y no cesan de de-
crselo a todos los hombres, de modo que no
pueden tener excusa si lo omiten, (pues) por
el conocimiento de estas criaturas visibles
pueden subir a conocer las perfecciones invi-
sibles de Dios".20
Independientemente si se quiere de estos casos
particulares, lo cierto es que la bibliografa habi-
tualmente consultada sobre ladidctica de las dis-
tintas materias enfatiza lo emprico y lo prctico,
aunque se traten, como decamos, de disciplinas que
exijan por su misma naturaleza un vuelo contem-
plativo.
Se sostiene por ejemplo que la importancia de
'la educacin esttica... se mide por las ex-
periencias estticas", pues "sin experiencias no
hay creacin" y, "las actividades creativas de
los individuos se nutren con experiencias". Por
lo tanto, "hay que promover un aprendizaje
activo con el fin de extender el campo de las
experiencias personales".21
Y se olvida que la mayor "experiencia esttica"
a la que el hombre debe aspirar y de la cual se
2 0 SAN AG U ST N: Confesiones. Col. Austral. Espasa Calpe
Argentina S. A. 6 ed., 1 96 8, pp. 203-205.
2 1 S P ENCER - G I D I CE: 'Nueva Didctica . . . Ob. cit., pp,
237 -240-242.
L a enseanza de las asignaturas 1 7 7
nutren sus "actividades creativas", no es otra, que la
contemplacin de la Belleza. Por ella el alma queda
suspensa y extasiada, y en el xtasis conoce y dis-
tingue el significado profundo de las creaciones
lidias. Este es el gran valor pedaggico de la con-
templacin esttica sobre el cual poco y nada se
dice, porque el conocimiento que de ella se obtiene
D O es redituable prcticamente, pero es en cambio
11 "splendor veri" de los antiguos, al que asciende
' I "intelleto d'Amore" que deca Dante.
"Y el Amor es aqu nombrado, porque lo
bello nos convoca, y a la belleza, el alma
se dirige segn el movimiento amoroso, por
lo cual toda ciencia de la hermosura quiere
ser una ciencia del Amor".22
I'in lacontemplacin esttica entonces, se produ-
se "ascenso del alma" que finalmentenot Ma-
>' < 1 iil, pues
"por la belleza de las cosas creadas son pa-
labras de Isidoro de Sevilla nos da Dios a
entender su Belleza Increada, en modo tal
que, al que por amar la belleza de la criatu-
ra se hubiese privado de la forma del Creador,
le sirva la misma belleza terrenal para ele-
varse otra vez a la hermosura divina".23
Una pedagoga que reconociera estas premisas,
Volvera finalmente una y otra vez por las vas
P M AI I ECH AL , L . : Descenso y ascenso del alma por la
M<> VA. Citerea, Bs. As., 1 96 5, pp. 8-9.
' <M. por M AH ECH AL , L . : Ob. cit., pp. 7 -8.
de l a natural eza o el arte a conduci r las mentes
juveniles al centro di vi no.
Ci ertamente l a act i vi dad artstica tambi n es un
hacer, pero de natural eza di sti nta y opuesta al
hacer mecni co y tcnico, porque es un hacer i n-
teri or que no perci be otro hacer como f i n, ni un
efecto prctico, ni un aprovechami ento i nmedi at o.
De ah que, si l a educaci n esttica no qui ere
estar desligada de l a naturaleza real de quienes la
reci ben, debe part i r del reconoci mi ento de que
"los valores estticos pertenecen al mbito de
l a contemplacin. Corresponden al ocio y no
a l a vi da prctica, y siendo deseables en s
mismos, los podemos querer de un modo
desinteresado". 2 4
S i l o que hay que ensear es Moral y Civismo,
el error de l a praxis omni abarcadora, se manifesta-
r con modos semejantes. Lo que se perseguir en
este caso, es que l a escuela sea
"una organizacin democrtica que favorezca
el l i bre desenvol vi mi ento, l a autonoma i ndi -
vi dual " . 2 5
Es decir que el mtodo, aqu tambi n acti vo y
prctico, no pi de el conoci mi ento del Orden Na-
t ural y de los pri nci pi os ticos rectores, sino expe-
riencias tales como:
2 4 M I L L A N P U ELI . ES , A.: La funcin social de los saberes
'iberales. Ed. R i a l p S. A. M a dr i d, 1 9 6 1 , p . 1 78.
2 5 S P ENCER - G I DI CE: Nueva didctica. . . Ob. ci t., p ,
2 2 1 .
L a enseanza de las asi gnatur as 1 79
"gobi erno estudi anti l , creacin de clubes es-
colares, formacin de asambleas, etctera". 2 6
I -as mismas * manualidades, adqui eren en esta
i i ' i u' ca didctica una sobreestimacin que las vuel -
1 1 modeladoras de las dems actividades.
"S lo a travs del trabajo manual dice
Kerschensteiner se lograr cul ti var satisfac-
tori amente las actividades espiritual es". 2 7
Las ya nombradas Spencer y Giudice, de qui en
kilos tomado la cita, expl ican as este torci do cri -
l i i i o :
"las actividades manuales j uegan un papel
i mport ant e porque se comport an como verda-
deros mtodos de vi da. S on medios de ex-
presin que permi t en l i berar el espritu de
las ataduras tradicionales y hacen posible l a
creacin. P or eso ti enen que integrarse con
lodos los contenidos educativos, si se qui ere
que l a escuela responda al pri nci pi o del ' lear-
ni ng by doi ng' , esto es, aprender por l a ac-
ci n". 2 8
No hay duda de que las actividades manuales
M i M I i i de por s una i mport anci a considerable en
Id vida escolar. En el ni vel pri mari o sobre todo,
' I I i posi bi l i tan una vari edad de aprendizajes. P ero
H ' i> c jtiivoca groseramente Kerschersteiner al abso-
| | l l / i i i l as como el nico medi o "slo a travs del
) h tl mi< i manual " para cul ti var las actividades es-
| , l i l i ' i n a nt , p . 323.
" l i l n i i a n t , p. 2 6 7.
1 * I *Un a nt , p. 2 6 8.
180 Algunas proyecciones del problema pedaggico
pi r i t ual es. Es ve r da d, y ya i nsi st i remos sobre esto
ms adel ant e, que el t r abaj o ma nua l pe r mi t e el
ej erci ci o de ci ertas vi r t udes , pe r o no es, no debe ser
nunca, l o ma nua l y menos como l o conci be el
pr agmat i s mo pedaggi co moder no el eje sobre el
cual t i enen que "i nt egrarse todos los cont eni dos
educat i vos".
Por ot ra par t e, corresponde pregunt arse cul es
son esas "at aduras t r adi ci onal es" ele las que nos
l i berar a el t r abaj o escolar, haci endo "posi bl e l a
creaci n"; ya que en r i gor , este papel l i ber ador v
t r ans f or mador de l t rabaj o es uno de los ncl eo
del pensami ent o marxi st a.
" El t rabaj o di cen Ma r x y Engel s es la
condi ci n bsi ca y f unda me nt a l de t oda la
vi da huma na " : " "t r abaj ar es cumpl i r el act
l i ber ador del mu ndo" , 2 0 "t oda l a pr ct e ndi d
hi st or i a del mundo no es ot r a cosa que 1
producci n del hombr e medi ant e el t r abaj o". *
De nt r o de l a mi s ma ori ent aci n di dct i ca que v
ni mos observando, l a enseanza de l a Educ a do
F si ca no escapa a los efectos parci al i zant es, y e
un aspecto que no corresponde desesti mar dad
su gravi t aci n pedaggi ca.
L a concepci n cl si ca t en a como obj et o de es?
di sci pl i na el f or t al eci mi ent o del cuerpo en vi st a
2 0 MA R X , K. y E N G E L S , F. : E l papel del trabajo en
transformacin del mono en el hombre. Aqu se desarro
esta tesis. Vase: M A R X - E N G E L S : Obras Escogidas. E d. Ci
cias del Hombre. Bs. As., 1973.
3 0 E N G E L S , F. : Anti-Dhring. Cit. por O U S S E T : Marxl
y Revolucin. Ob. cit., p. 115.
3 1 MA R X , K. Cit. por O U S S E T . Idem ant., p. 117.
L a enseanza de las asignaturas 181
una mayor pl e ni t ud del al ma; era l a vi da de l es-
pritu l o que ms i mpor t aba, y en mi r a a el l a y a
su per f ecci onami ent o se ej erci t aba el cuer po en
.severas prct i cas gi mnst i cas.
"L os dioses explica Pl at n ha n hecho
a los hombres el presente de l a gi mnst i ca,
no con el obj et o de cul t i var el al ma y el cuer-
po, pues si ste saca ventajas es slo i ndi r ec-
t ament e, sino par a cul t i var el al ma sola, y
per f ecci onar en el l a l a sabi dur a y el val or ,
concert ndol os, ya dndol es expansi n, ya
cont eni ndol os en sus justos l mi t es ". 3 2
Pensamiento si mi l ar desarrol l a Ari sttel es en la
l'ol tica, enseando que no se t r at a pr i mor di a l me n-
te de l a sal ud, del vi gor , de l a resistencia o l a des-
treza, sino del mej or estado fsi co par a l a mej or
disposicin y expresi n del al ma. El pr obl e ma del
hombre no se def i ne ni se resuel ve con el l ogr o de
la pot enci a muscul ar o de otras cual i dades fi si ol -
gicas. I mpor t a ant e t odo el empl eo que se haga
ilc esos at r i but os , l a met a al servi ci o de l a cual se
I l i men.
Cont r ar i ament e a este or denami ent o, las t enden-
Dias pr edomi nant es ol vi da n o descui dan con f r e-
cuencia l a f i na l i da d met af si ca, enf at i zando l o me-
mnente bi ol gi co y orgni co. Es el pr i ma do de las
i nulidades fsi cas por s mi smas.
Hen Suaudeau, descri bi endo si nt t i cament e la
l i or a moder na a travs de sus pr i nci pal es repre-
M i l i a nt e s , mt odos y escuelas, col oca en pr i me r l u -
||ur, ent re los obj et i vos de l a Educaci n F s i ca,
1 , 3 P L A T N : La Repblica o el Estado. L . III. E n Col .
Austral. E spasa Calpe Argentina. 2 ed, , 1943, p. 141.
182 Algunas proyecciones dei problema pedaggico
"los efectos higinicos... la forma corporal...
los efectos utilitarios... Se trata de desarro-
llar al mximo el rendimiento de la mquina
humana; se quiere mejorar lo que se ha con-
venido en formar las cualidades fsicas: velo-
cidad, destreza, resistencia". Igualmente, "la
aptitud para un oficio determinado... es lo
que laEducacin Fsica se encarga de desa-
rrollar".33
Slo en ltimo trmino aparecen las consecuen-
cias morales entre
"los efectos nerviosos".1'1
De este modo
"la Educacin Fsica se organiza para servir
a la necesidad de movimiento qie el indivi-
duo experimenta, a fin de que el movimiento
se convierta en una expresin viva de la per=
sonalidad. . . Tiene que ser pues, en s misma,
un obrar, un hacer, un movimiento".35
Las principales escuelas tipolgicas que se han
ocupado del tema la de Giovanni, Viola, Pende
y Barbara, las de Sigaud y Mac Auliffe, las de Lahy
y Laugier, o la rusa de Gorschakoff se muestran
demasiado proclives a condicionar y a determinar
la personalidad por los rasgos antropomtricos y
endocrinolgicos. Sin negar sus aportes reales, con-
3 3 S U AU D E AU , R. : Los nuevos mtodos de la Educacin
Fsica. Paids. Bibl. del E ducador Contemporneo. Bs. As.,
1972, 3 ed., p. 16. . , , * y,
s * Idem ant, p. 17. " 1 1 ' -' , ! ' s<
8 5 S PE N CE R-G I PICE : Nueva Didctica.. . Ob. cit, p.
275.
..a enseanza ae las asignaturas 183
Urun un contexto que no es el apropiado para
I rectaenseanza de laEducacin Fsica, pues
i no puede agotarse o estructurarse sobre la pre-
I ncia de lo bio-fisiolgico o la necesidad de
H i " \ 1 nicnto.
'.'iii/. hoy ms que nunca, cuando en nuestro
|MI, i Jertas expresiones deportivas han sido tan so-
IMI imadas, se torne conveniente recordar que
"el deporte es una escuela de lealtad, de va-
l ir, sufrimiento, deresolucin; virtudes todas
ellas naturales pero que procuran a las vir-
il ules sobrenaturales un fundamento slido y
predisponen para soportar sin debilidad el
peso de las grandes responsabilidades".38
I |lnv (|iie tener presente que no es la naturaleza
Mi l en s, ni la habilidad corprea, lo que ms
| M I - . : I al destino del hombre, sino los valores su-
t en que dichos dones se integran. Con ra-
iicnerda Suaudeau la idea de Amors sobre
I "inlliigro" del espritu en su relacin con el cuer-
i V...
DOS mrtires de todas las causas han sido
Unpeones de resistencia", por su voluntad
has que por desarrollo muscular, y "los de-
dillos medievales cuyo resultado era recibido
rumo prueba de justicia, terminaban gene-
i < t 11 lente con la victoria del campen de la
musa justa, aunque fuera a menudo el ms
i l .l .i l ".3 7
JN XII. Cit. E n: T ORRE S TRAVE RS O, Z: Apuntes de
fkl.mFsica. E d. Crespillo. Bs. As., 1968, 8 ed. p. 7.
por S U AU D E AU : Ob. cit., p. 95.
1 8 4 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Slo una pedagoga materialista que ha perdido
el sentido de lo arquetpieo, puede desperdiciar
aun en la enseanza de la Educacin Fsicai
estos altos ejemplos. Proponer a la contemplacin
de la j uventud el sojuzgamiento y la postergacin
que de los placeres y de las comodidades corpora-
les han hecho los grandes santos y hroes en aras
de una causa digna, es tambin, y en alto grado,
hacer Educacin Fsica; porque en def initiva, sta
"es en realidad una prolongacin de la Edu-
cacin Mo r a l . . . En el fondo, ms que la pu-
ra formacin del cuerpo, lo que importa es
el dominio que sobre el mismo puede tener
el espritu".38
Es evidente qu."1 cada una de las asignaturas es-
colares padece su propia desvirtuacin pedaggica.
Pero el denominador comn que se advierte es esa
negacin o mediatizacin de la actitud contempla-
tiva.
U na gran ausencia lo recorre todo y signa el
rumbo de la crisis: la desaparicin del otium de la
Schola, su lugar natural y propio. Lenguaje, His-
toria, Geografa, Moral y Civismo o Educacin F-
sica, son slo ejemplos representativos de un fen-
meno deteriorante que se extiende con prisa, sin
que se observen seales de adecuada recuperacin.
"La f alta de conciencia de tantos educado-
res sobre la profunda reforma que se impone
en la enseanza, dice Crdenas es otra
3 8 L AM AS , F. A.: Panorama de la Educacin en la Ar
gentina (S u crisis y bases para su reordenacin). Ateneo
de Estudios Argentinos. Bs. As., 1 976, p. 75.
L a enseanza de las asignaturas 1 8 5
demostracin del arraigo de los errores sobre
el ocio. U no de los criterios pedaggicos f un-
damentales para juzgar la conveniencia de
una tcnica educativa se basa en su laborio-
sidad. Ese carcter de seriedad, esfuerzo, ra-
cionalidad, que se considera una garanta de
la enseanza ha llevado a deformaciones ab-
surdas; tal es el caso de la msica.
En la Educacin media se dan nociones de
solfeo, historia y teora de ese arte, todo me-
nos inducir a gustarlo. La delectacin musical
que en def initiva es lo nico que i mpor t a-
se deja de lado porque sera otro entreteni-
miento que malgastara el horario de cla-
ses. . . Aun materias que nicamente se jus-
tif ican por la formacin tica y esttica, como
es el caso de la msica recurdese las re-
flexiones de Platn y Aristteles se las en-
cara racionalmente.3 9 Algo semejante ocurre
con la enseanza del dibuj o; los estudiantes
copian yesos, pero jams se los invita a apre-
ciar un cuadr o. . . La enseanza de la litera-
tura debera procurar fundamentalmente el
hbito de la buena lectura. Poco o nada de
esto se hace todava, pero en cambio se i m-
parte bastante matemtica.4 0
111 M annheim ha destacado la posibilidad creativa per-
lonal que ofrecen ciertas formas y enseanza musical mo-
llcrna. Vase: M AN N H EI M , K. : I ntroduccin a . . . Ob. cit.,
pp. X.
"' El juicio de Crdenas sobre la enseanza de la ma-
nir y del dibujo nos parece algo genrico; imputacin que
iii parte se explica si se piensa que data de 1 965. Durante
rulos quince aos es de reconocer que se ha superado, aun-
Bue no en todos lados, el simplismo del yeso a copiar o
IIIN notas a solfear. (H emos visto a profesores de Pintura
v de M sica hacer verdaderos milagros aun con alumnos
no predispuestos.) N o puede decirse lo mismo del hbito
186 Algunas proyecciones del problema pedaggico
E l pr i vi l egi o de esta ci enci a i ndi ca l a c
cepci n fi l osfi ca que gest nuestr a educad
y que si gue v i gente. . . Es absur do otor
tal pr i mac a a l as Ci enci as Exactas cua
sus mtodos se apl i can estr i ctamente a el ]
L a Fi l osof a es l a que otor ga ese saber
ti po uni ver sal . E l habr sel o dado en cam
a unadi sci pl i na par ti cul ar , demuestr a l a
nor anci a supi na que exi ste sobre l a epi ste
l ogi a".4 1
E l debati do tema de l aMatemtica Moderna
tual i z, si es que hac a fal ta, el ncl eo de
l ti ma cuesti n.
Estamos di spuestos a aceptar que l al l amada
temti ca Moder na puede apor tar sol uci ones y
tajas en el vasto campo del quehacer tcni co
dustr i al , o conveni enci as i mpor tantes en el terr
de las Ci enci as Exactas. No es eso precisamente
que est en discusin, ni lo que preocupa. De
que qui enes se han apr esur ado a defender el val
pr cti co de las di sci pl i nas numr i cas, o a desc
fi car por "r i di cul as" l as i mputaci ones ms vel
mentes, no han centr ado bi en l a cuesti n, por q
en ver dad, el problema no es matemtico, ni i
derno en el sentido de reciente sino princi
mente filosfico y se expresa pedaggicamente;'
una enseanza desintegradora.
E l mal , y a l o hemos di cho vari as veces en es
de la buena lectura, cuya ausencia ha sido recientera
reiterada por la titular de la Direccin Nacional deIn
ligaciones y Planificacin Educativas (DI PE), proffl
Nelly Castillo de Hiriart (Vase: La Nacin, s
22-3-1980, p. 9, col. 5) .
4 1 C R DENAS , R . M.: Valoracin del Ocio. Li b. Hue
Bs. As., 1965, pp. 96-98,
18/
pgi nas, es l apretensi n de col ocar a las matem-
l i cas como cr i ter i o r ector , como "recurso di dcti co
uni ver sal ", como deter mi nante de l o ver dader o y
i!e l o fal so, como eje de l o que es o no es vl i do
Ci ent fi camente. E l cartesi ani smo aunque no es el
ni co r esponsabl e- r ompi ar ti fi ci al mente el cl si -
co y seguro esquema de l ostres grados de abstrac-
ci n, introduciendo un hiato entre lo fsico ylo me-
luftsico, entre la ciencia positiva yla filosfica (cuya
conti nui dad quedaba asegurada par a l osanti guos),
Rls an, entre la razn yla fe.
"Desde este momento di ce Fuschini Me-
ja ser haci a esta l uz par ti cul ar y r el ati va-
mente i mper fecta de l a i ntel i gi bi l i dad mate-
mti ca, y no ms haci a l a l uz pur a de l a
i ntel i gi bi l i dad metaf si ca, que se atr aer a l a
f si ca exper i menta], y l as ambi ci ones de l os
sabi os se ori entarn a tr aduci r bajo l a for ma
de rel aci ones matemti cas los fenmenos ob-
servados. L os matemti cos no consi deran ni
el ser mi smo . . . ni l a causal i dad ef i ci ente...
y por supuesto tampoco l a causal i dad f i nal .
Ari sttel es dec a que no hay bondad en l os
matemti cos ('El nmer o no comuni ca con
el bi en) ; el l os tr abajan sobre espaci os con-
ti nuos y di scretos separados por l a abstrac-
ci n de l ar eal i dad cor por al y del or den mi s-
mo de l a exi stenci a, y tratados como for mas
pur as".4 2
T i r o desde l a poca cartesi ana hasta nuestros
lliis el pr obl ema se har adi cal i zado par a l l egar hoy
'" FU S CHI NI MET A, M. C : "La contaminacin de la
liiiiilcza por la accin modificadora del hombre". En: La
l'imtiiminacin . . . Ob. cit, pp. 105-106.
188 Algunas proyecciones del problema pedaggico
a este "culto a la numerologa"' a este predomi ni o
quantofrni co del que habl a Sorokin.
" L a matemti ca ejerce sobre las Ci enci as
Sociales una dobl e i nfl uenci a, epi stemol gi ca
y metodol gi camente. Por l a pri mera preten-
de eri gi rse en model o de ci enci a a ser se-
gui do. Por l a segunda, supone vl i dos sl o
los procedi mi entos proveni entes de l a al qui -
mi a matemti ca" .4 3
Se ha ca do en " l a magi a de l a ci f ra" , como di ce
Sauvy , l a ci fra ha si do " sacral i zada" ,
" las frmul as son matemti camente i mpeca-
bl es, pero hay factores que no f i gur an en ellas,
porque escapan a l a medi da; con frecuenci a
l o que se el i mi na es el factor humano" .4 4
Bastar a recordar aqu el conoci do pasaje de Sai nt
Exupry en " L e Peti t Pri nce" , sobre l a bel l eza de
una casa: " L as personas grandes aman las ci f r as. . .
Si les di ces: 'he vi sto una, hermosa casa de l adri l l os
rojos, con gerani os en las ventanas y pal omas en
el techo', no acertarn a i magi nar l a casa. Es ne-
cesario deci rl es: 'he vi sto una casa de ci en mi l f ran-
cos'. Entonces excl amarn: Qu hermosa es!'" .45 La
4 3 R E G , J . C. "La contaminacin de las Ciencias So-
ciales por la quantofrenia". E n: Idem ant., p. 197. Brau-
del, F., nos proporciona un testimonio elocuente de los
alcances que ha tomado este indebido predominio mate-
mtico. Para l, la matematizacin "es la coordenada b-
sica para lograr la renovacin deseable y urgente del con-
junto de las Ciencias Sociales". BR AU D E L, F.: La Historio
y las Ciencias Sociales. Alianza E d. S. A. Madrid, 1968, pp,
60 y 180.
SAU V Y , A.: Los mitos . . . Ob. ci t, pp. 35, 38 y 40. 1
1 5 SAI N T E X U P R Y , A.: El Principito. E mec. 37 ed
Bs. As., 1973, p. 20.
La enseanza de las asignaturas 189
omni potenci a del nmero presci nde as del " factor
I i i i mano" . N i el ave ni l a f l or, ni el col or del l adr i -
llo dan l a i dea exacta aun de l a bel l eza que
proporciona una ci fra determi nada.
l i ste rasgo caracter sti co de l a crisis contempo-
rnea, y que f i gur a en casi todos los di agnsti cos
ocales que de el l a han hecho y hacen anal i stas
de procedenci as di versas, dej senti r su i nfl uenci a
n el pl ano educaci onal . Y sta es l a pri mera cues-
tin, aunque no l a ni ca, que debe preocupar en
l odo tratami ento que se haga del "caso matemti ca
moderna" . Porque en pr i nci pi o, l o que se ha sub-
verti do, es el papel de l a matemti ca, l a funci n que
le atri buy e y desempea.
Para Pl atn, el l a era el centro esenci al de l a Pro-
l>niileia, es deci r que pose a un carcter i nstrumen-
l ul , un val or de medi o.
" Son preci samente las matemti cas en el
pensami ento pl atni co nos recuerda Mar -
r ou las que servi rn para poner a prueba
'los esp ri tus bi en dotados. . . los esp ri tus l l a-
mados a ser un d a di gnos de l a Fi l osof a'.. .
L as matemti cas son el i nstrumento pri nci pal
de l a conversi n del al ma, de ese proceso
i nteri or, por medi o del cual sta se abre a l a
l uz verdadera y se torna capaz de contempl ar
no y a las sombras de los objetos real es, si no
l a propi a r eal i dad. . . Pl atn no desea que I os-
probl emas el emental es de cl cul o se detengan
en las apl i caci ones ti l es. A l trascender pues
las preocupaci ones uti l i tari as, Pl atn conf a
a las matemti cas un papel ante todo pro-
peduti co. L as matemti cas no deben adornar
l a memori a con conoci mi entos ti l es, si no
1 9 0 Algunas proyecciones del problema pedaggico
conf ormar. . . un espritu capaz de recibir la
verdad intangible". 4 6
Podr discutirse la posicin platnica sobre la
conveniencia o inconveniencia de la uti l i dad mate-
mtica, pero es innegable que, de disciplina propul -
sora de la contemplacin y del saber especulativo,
ha pasado a entronizarse en rectora y fiscalizadora
de lo legtimo e ilegtimo en el rea cientfica y
escolar.
Santal, por ejemplo, insiste en recordar que
"debe hacerse todo lo posible para familiari-
zar al alumno en esta variedad de aplicacio-
nes de la matemtica a otros campos", y "ana-
lizar si los contenidos que han de impartirse
son realmente de uti l i dad, venciendo el pre-
juicio de la tradicin de ensear esto porque
siempre se ense. Hay que educar para en-
tender el mundo exterior, y si ste cambia,
tambin debe cambiar la enseanza y sus con-
tenidos".1 7
La matemtica parece poder resolverlo todo, has-
ta proveer de un medio de comunicacin comple-
mentario, pues la palabra sola ya no basta.*8
"U na buena educacin matemtica prosi-
gue Santal har desconfiar de las solucio-
nes triviales que se oyen todos los d as . . . Por
4 A M AH R O U , H. L: Historia dela Educacin... Oh. cit,
pp. 88-9 1 .
1 7 S AN T AL , L. A. : "La enseanza de la matemtica: de
Platn a la Matemtica Moderna". En: Rvta. del I. I. E.
Ao 3, N 1 3, septiembre de 1 9 77, pp. 1 9 -20 -26.
S AN T AL , L. A. : En: La Prensa 1 5-8-1 9 79 .
La enseanza de las asignaturas 1 9 1
falta de educacin matemtica todava la so-
ciedad lucha y embiste sin freno para con-
quistar soluciones triviales tomadas como ban-
dera ideolgica. Muchos, en cambio, viven
todava gracias a los antibiticos y a los mar-
capasos que han sido soluciones no triviales
a grandes problemas".4 9
Alfredo Ral Palacios, por su parte, en: Apun-
taciones metodolgicas sobre la enseanza de las
matemticas, dice que hay que superar
"esta concepcin dogmtica actual, concor-
dante con la concepcin pedaggica clsica
que asigna al alumno una funcin contem-
plativa". El nuevo docente "que reconoce en
a alegra del descubrimiento al verdadero
motor del aprendizaje matemti co. . . se ma-
nifestar ante sus alumnos con una actitud
desprovista totalmente de dogmati smo. . . Ha-
br desterrado la clase magisterial y en su
lugar llevar a los nios y jvenes hacia situa-
ciones que favorezcan la creacin de ideas".61
Para Giotxini Gozzer es una tendencia plausible
la de aplicar a
"las tradicionales materias histrico-humanis-
tas-literarias" los cnones matemticos. "La
aplicacin a la literatura y maana a la his-
< S AN T AL , L. A. : "La educacin matemtica, hoy". En
hita, del I. 1. E. Ao 1 , N<>4, noviembre de 1 9 75, p. 9 3.
5 0 P ALAC I O S , A. R . : "Apuntaciones metodolgicas sobre
la enseanza de la matemtica". En Rvta. del I. L E. Ao
I , No 1 6, mayo 1 9 78, pp. 21 -31 .
r , i I dem ant., pp;. 21 -30 , .
192 Algunas proyecciones del problemapedaggico
tori a o a la misma filosofa de modelos mate
mticos rigurosos y el tratamiento de disci
plinas como la lingstica en trminos d;
investigacin cientfico-matemtica, antes sol
li mi tada a los fenmenos naturales, conmuev
el cuadro tradicional del sistema escuela d
cente..." ,5 2
Estos pensamientos que hemos transcripto, so
de suyo muy ilustrativos de esa creciente acti tu
numeroltrica; en las antpodas de cualquier conj
sideracin que denote un cuidado de la vi da i nt"
rior y contemplativa, en las antpodas de todo 1
que pueda considerarse valores inmutables, y por
ende, en las antpodas de la esencia de la educaJ
cin. Lo que se propone es i mparti r conocimiento!
tiles, que cambien con el cambio, entender el
mundo exterior, proyectar las aplicaciones y los e
quemas matemticos a otros campos, desterrar cuaM
quier resabio dogmtico. Ni clase magisterial, ni
autoridad unvoca. Prepararse para suplir la pa-
labra.
Parece mentira que pueda sostenerse abiertamen^
te que el mundo anda mal por falta de "una buena
educacin matemtica". No acudiremos aqu al sen;
timental planteo pacifista de las armas que des^
fruyen y matan. Sin duda la matemtica tiene un
injerencia decisiva en la preparacin de las mal
quinarias blicas ms poderosas que conoce el m
glo. Pero es obvio aclarar que no son las maqui nal
ni las matemticas en s, las responsables de 1
destruccin sistemtica; sino algo mucho ms ho
5 2 G O ZZE R , G .: "La educacin intelectual y las nuev
tecnologas". En: Educando. Rvta. del I . 1. E. Ao 1, N
octubrede 1974, p. 16.
La enseanzade las asignaturas 193
do que escapa a la estrecha visin numerolgica y
que no se resuelve con ninguna "buena educacin
matemtica", como que no se resuelven matem-
ticamente, las enfermedades del alma ni su encau-
/.amiento en vistas a la Salvacin eterna.
Pero decamos que parece mentira sostener se-
riamente tal hiptesis, cuando ha sido la tirana del
unilero, el poder de la cantidad, l "abuso esta-
dstico" que dan en llamar democracia la que ha
i (inducido a ms de la mitad del mundo a la es-
clamtud comunista, y al resto a la esclavitud del
consumismo, del "tener" antes que l "ser", de esta
wciedad hedonista y prosaica, idoltrica de la So-
berana popular, una de las manifestaciones ms
Incestas de la mentalidad quantofrnica.
El planteo de Santal tiene por momentos un
claro signo positivista spenceriano, que nos habla
do la conservacin de la vida y la salud como la
|IK'ocupacin central del hombre. Todo lo dems
In salvacin del alma, el destino eterno, la acti-
tud ante la muerte, el cmo y l para qu se vive
piiiece diluirse. "Lo importante es que muchos vi -
M I I todava gracias a los antibiticos y a los mar-
ni pasos"; es decir, gracias a la matemtica.
Si a todo lo antedicho y esta es la segunda
Cuestin a tener en cuenta se suma un expreso
iiln revolucionario y dialctico, manifestado abier-
liiiiicnte por los principales representantes de la
"matemtica moderna" pensamos en Faure, Lic-
hrrowicz, Warufsel, Lautman, etc.,63 se aceptar
i|ii' la praxis pedaggica que se siga de aplicar
":i Sobre este punto tan importante, remitimos directa-
imiii<' a los siguientes trabajos especializados:
( AI UUDO , J.: "Las matemticasy la realidad". En: Verbo.
N" 124, septiembre 1972, pp. 27-57; y en Verbo, N 187,
Ano XX, octubre 1978, pp. 43-67 (Hay edicin en se-
194 Algunas proyecciones del problema pedaggico
tales criterios no generar precisamente hombre
ntegros, capaces de"dirigir su conducta en funcin
de un destino trascendente", como establece el Fin
de la Educacin Argentina (Consejo Federal de
Educacin. Res. 6-9-76). Por el contrario, producir
est produciendo mentalidades idealistas, divor-i
ciadas de la realidad, relativistas, subjetivistas, es-<
cpticas y aun nihilistas. Mentes en las que se ha
obrado un divoixio entre Fe y Razn, entre mundo
natural y sobrenatural, y en donde slo cuentan la
estructuras lgicas del pensamiento, se correspon-
dan o no con la realidad.
Este apartamiento de la realidad tiene consecuen
cias mucho ms graves de lo que podra pensarse
"... El hombre sin contacto inteligible, vi
viente y operante con la realidad... El hom
bre como unitas multiplex en relacin vi-
viente, inteligible v amorosa con el ser, de'
paso a un homo dplex, disociado tanto e
su relacin consigo mismo cuanto en su r
lacin con el mundo. Caracterizan a est;
homo dplex tanto la hipertrofia de un e
pritu calculador, abstractivo, geomtrico, f
cional que se alimenta cada vez ms y m'
de sus propios esquemas a priori, como
incapacidad para sentir verdaderamente; y
que sus contactos con' el mundo, exterior
parata). V I A A SANTA CRUZ, J. A. J . J .: "Existe algu"
advocacin mariana que sea particularmente propicia a l
matemticos?" En Mikael. Ao 6. No17. 2"? Cuatrimest
de 1978, pp. 95-112. M AD I K AN, J. : Itineraires/Revue mfl(
suelle. N<? 156, septembre-octobre 1971. O UD I N, J. :
mathmatiques modernes et leur enseignement (rflexi
d'n ingnieur). La pens catholique. N"? 133, 1971. M
CEL CL EM ENT : L'avenir de l'intelligence. Una V oce M
out. 1 9 71 , nms. 38-39.
L a enseanza de las asignaturas 195
y brutales, son producto de una necesidad
profunda de compensar los plidos lazos que
lo unen al orden vivo del universo, que l
percibe como no siendo suficientemente ca-
paces para sostenerlo en la vida... L imitar
el entendimiento humano al pensamiento, y
limitar el pensamiento a las estructuras lgico-
matemticas, le impidi reconocer su apora
esencial: todo lo que queda fuera del alcance
de la ciencia objetiva y verificadora y que
no es reducible a ella, es declarado ilusorio o
absolutamente injustificable. Pero esto impli-
ca no slo dejar de laclo la mayor parte de
la realidad, sino, lo que es peor, su sentido".5*
N FARI A V I D EL A, A.: "Por qu somos realistas". En:
\\ldiologica. Rvta. Argentina de Psicologa Realista. Ao 1,
11, 1978, pp. 7-8-10.
I I . L A T E C N O L O G I A E D U C A T I V A
Ya nos he mos r e f e r i d o e n estas pgi nas, a l a ser i a
iimenaza, que r e pr e se nt a pa r a l a na t ur a l e z a c ont e m-
pl ati v a d e l h omb r e y de l a escuela e l pr e d omi ni o
Ircnocrtico que nos r ode a. C ua l qui e r a sea e l nom-
I nr que se l e d a esa "i deologa ne opt ol e ma i c a y
ni'oprotagrica", c omo l a l l a ma mos c on pa l a br a s de
Col ta, l o c i e r t o es que e l l a v i e ne c onf or ma nd o m u -
llas si tuaci ones v i t a l e s; y hasta c r e a ndo un nue v o
Upo h uma no, que se d e f i ne pr e c i sa me nt e por l a
mi lotizacin, por l a arti fi ci ali zaci n y d e pe nd e nc i a
los i nst r ume nt os.
" E l h omb r e se e nc asi l l a c a d a v e z ms e n
su caparazn. Te j e a su a l r e d e d or una ur d i m -
b r e de aux i l i ar e s tcnicos, y se sub or d i na
a ob j e t i v os tcni camente f i j a d o s . . . Pr e f i e r e
gui a r y e nc auz ar l a r e a l i d a d por me d i o de
apar atos y de mquinas, pe r o esa es j ust a -
me nt e l a causa de que , en l a mi sma me d i d a
e n que a ume nt a n sus posi b i l i d a d e s d e acci n
198 Algunas proyecciones del problema pedaggico
caiga el hombre en una dependencia cada
vez ms fatal respecto de los instrumentos
creados por l mismo".1
Estas palabras de Brinkman describen claramente
la paradoja. Olvidndose de su origen sobrenatural,
y de las responsabilidades a que est obligado en
razn de sus vnculos, el hombre contemporneo
busc liberarse e independizarse. Crey hallar en]
el podero tcnico el aliado ideal. Las mquinas:
se convirtiran en sus auxiliares; y finalmente el
deseo cartesiano se realizara con creces: disfrutar
los bienes de este mundo, lejos de las vanas abs-
tracciones contemplativas.
Hasta haba algo de religiosidad subvertida e~
estos propsitos, algo as como el viejo sueo redi
vivo de los alquimistas. Dice el mismo Brinkman;
" un anhelo de auto-redencin impulsa al h
mo factivus a la transformacin de la realida
por medio de la tcnica y de la industri
. . . La fe cristiana en la Salvacin se transfo
ma en el hombre tcnico en un anhelo d
propia salvacin".2
Los verdaderos resultados estn a la vista; tr
eos pero aleccionadores al mismo tiempo, como i
dieando la irreversibilidad y el desquite del Orde
Natural. Nunca como en estos das de 'liberada
el hombre es ms esclavo, dependiente y subo
dinado de los instrumentos. Nunca como en est
das de las comunicaciones electrnicas sin fronte
ras ha estado ms desarraigado y solo. Nunca com
1 B R I N K M A N , D . : El hombre y la tcnica. Ed. Galatf|
N ueva Visin, 1955, p. 92.
a I dem ant., p. 1 20 y ss. y 9 2.
L a tecnologa educativa 1 9 9
antes, en medio de la secularizacin, ha buscado
luntos sucedneos divinos:
"sta es la era de Frankestein, el hroe que
cre un monstruo mecnico y vio despus
que se haba evadido de su dominio y ame-
nazaba su propia existencia. Frankestein re-
presenta nuestra poca de un modo ms
caracterstico de lo que Fausto represent la
poca de Goethe y de los romnticos. El hom-
bre occidental ha creado el orden tecnol-
gico, pero no ha descubierto el modo de
dominarlo. Al contrario, ste empieza a con-
trolarlo, y de ser as, no parece que hay a
forma de evitar que le destruy a".8
Por eso, y en el mismo sentido, dice Lpez Ibor
I| IIC
"el hombre creador de la tcnica, es a su vez
convertido en un objeto t cni co. . . No se ocu-
pa del ser de las cosas, sino del modo de
andar entre ellas y con ellas. . . Un mundo
de luz racional lo ha cegado para la lumino-
sidad impalpable del misterio. Y eso es, pre-
cisamente, lo que ha de aprender. El respeto
por el silencio y la oscuridad, o sea, el res-
peto por el mi st eri o. . . El sentido de la His-
toria est en escuchar atentamente la voz de
Dios en nuestra conciencia. Slo as sabremos
de dnde venimos y hacia adonde vamos".4
DAW S O N , C. : La crisis... Ob. cit., p. 1 9 0.
I L P EZ I B O R , J. J. : La aventura humana. B ibl. del pen-
mmicnto actual. Ed. R ialp S . A . M adrid, 1 9 6 5, pp. 79 , 27,
H y 44.
2 0 0 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Toda esta marea tecnocrti ca ha invadido la Es-
cuela. Est imponiendo su impronta a la educaci
y pretende tambi n planificar su futuro. Las Ha
madas"mqui nas de ensear", los "sistemas de ins-
truccin por computadora" y "tecnologas de 1
enseanza", ya son un hecho en varios pases.
Quisiramos al respecto, guardar la debida obj
tividad. No es necesario explicar quelas tecnologa
no tienen por qu desecharseni desaprobarse. Sir
van en buena hora para apoyar y perfeccin
el proceso enseanza-aprendi zaje; pero es la fi
softa del uso tecnolgico y las razones psico-peda-
ggicas que se invocan las que no siempre pueden
aceptarse. Adems, una cosa es auxiliarse con m-
quinas o aparatos indiscutiblemente lcito y con-
veniente y otra cosa es centrar la enseanza y el
aprendizaje en la relacin mqui na-persona. Porque
aun cuando en estos ltimos casos tal aplicacin
pueda resultar til, el valor uti li dad no basta para
justificar o compensar carencias esenciales, com
la presencia del docente y el dilogo interpersonal.
En principio, debequedar en claro no slo que
la relacin maestro-discpulo debe salvaguardarse
de cualquier automati zaci n o sustituto, sino que
la tecnologa y su uso no pueden despojarse de
eticidad.
Con frecuencia se alude a su condicin de m
dio, como si este carcter volviera todo neutro
asptico. Pero la categor a demedio no puedevol
verseun amparo para convalidar cualquier exceso(
En segundo lugar no debe confundirse el fi
operis con el finis operantis. El fi n del hombre
anterior y superior al fi n de la obra. Podrn 1
obras en determinadas circunstancias ser lo prim
ro, pero no son nunca lo ms importante. Aqu,
L a tecnologa educativa 201
I I I igual que en tantos otros aspectos, la anti gedad
nos proporciona su ejemplo.
"La pedagog a clsica dice Marrou se
interesa, sobretodo, por el hombre en s mis-
mo, no por el tcni co equipado para una
tarea en parti cular... De ah el acento sor-
prendente que se pone en la nocin de Pa-
labra. .. El ideal de la cultura clsica, en
suma, es a la vez anterior y trascendente a
toda especificacin tcni ca... El ideal clsico
trasciende la tcnica; humano en su punto de
partida, el hombre culto aunque se convierta
en un especialista altamente calificado, debe
preocuparse ante todo por continuar siendo
hombre. Tambi n en esto el dilogo con el
espritu antiguo se revela instructivo para el
hombre moderno. Padecemos una evidente
sobreestimacin metafsica dela tcnica. Exis-
teun terribleimperialismo en el seno de toda
tcnica. En vi rtud desu lgica propia, tiende
a desarrollarse segn su lnea particular y pa-
ra s misma, y concluyepor esclavizar al hom-
bre que la ejerce... Los clsicos no cesan
de recordarnos que ninguna institucin, nin-
gn conocimiento, ninguna tcnica, deben
convertirse jams en un fi n en s".0
I 'ero tal como se presenta actualmente, la tecni-
I acin educativa desconoce estos presupuestos,
ininque algunos de sus representantes insisten en
que el papel delas mqui nas es secundario y fun-
cional. Sin embargo todo indica que las novsimas
modalidades tecnolgicas convierten al alumno en
MARBOU, H. I . : Historia. . . Oh. cit., pp. 2 71-2 75.
202 Al gunas proyecciones del probl ema pedaggico
un apndice de los aparatos, y a estos en reempla,
zantes del profesor; con los consiguientes riesgos
para unos y otros, de automatizacin y desperso-
nalizacin. Las mquinas ya no se limitarn a exa-
minar o registrar, sino que
" i mi tan al profesor y presumiblemente podras
sustituirlo".6
Tampoco la palabra, seguir siendo como para;
los antiguos
"el instrumento privilegiado de toda cultura,
de toda civilizacin".7
E n la "era tecnotrnica" como la llama Brzezins-I
k i ser desplazada por
"las tcnicas audiovisuales y de clculo. Por
contraste con l o que suceda en la E dad Me->
di a . . . en la sociedad tecnotrnica las comu-,
nicaciones audiovisuales estimulan imgenes,
de la realidad ms dinmicas, dismiles, que
no se pueden encasillar en sistemas formales,;
al mismo tiempo que las exigencias de la
ciencia y las nuevas tcnicas de computacin
otorgan prioridad a la lgica matemtica y al
razonamiento sistemtico. E l conocimiento se
convierte en un instrumento de poder, y la
movilizacin eficaz del talento en un medio
importante para conquistar poder".8
8 S K I N N E B, B. F. : Tecnologa de la Enseanza. Nuev^
Coleccin Labor. Barcelona, 1 9 7 3 , 2 ed. , p. 7 4.
MAI U O U , H. I . : Historia... O b. c i t , p. 2 7 2 .
s BBZE ZI N S K I , Z. : La Era Tecnotrnica ( Bet ween twflj
ages). Paids, Bs. As. , 2 ? ed. , 1 9 7 9 , pp. 3 6 - 3 7 .
La tecnologa educati va 203
N uevamente asoma el ideal baconiano, y j unto
n l, la utopa, la creencia casi religiosa en la omni-
potencia tcnica. Mquinas que se manej an solas,
que crean y manej an a su vez nuevas mquinas, que
Ripien al hombre y lo manipulan experimentalmen-
te, mquinas tutoras, rectoras y hasta guas espiri-
l nales. Helmer llama a este singular proceso
"la segunda revolucin de las computado-
ras . . . mucho ms radicalizada que la pri -
mera, de una ndole muy diferente, ms sutil
y potencialmente mucho ms influyente" . 0
Resultan ilustrativos al respecto algunos informes
lie la Universidad de Belgrano:
" E l alumno universitario que cursara en la
dcada del '80. . . se encontrar inmerso en
el mundo de las calculadoras, microcomputa-
doras y computadoras de diferente porte. E s-
tas condiciones ambi ental es. . . sern sin
duda la caracterstica bsica y normativa de la
dcada del '80. . . Por ello, los alumnos uni -
versitarios deben estar preparados para no
slo seguir los adelantos de la sociedad, sino
para ser los diseminadores y encauzadores del
empleo de estos elementos. E l alumno debe
pues adquirir el hbito del uso corriente de
ellos, como si fueran las herramientas funda-
mentales para el desarrollo de su tarea. Debe
crear aptitudes y actitudes acordes con esta
nueva forma de vi da" . 1 3
HE LME B , O . : " La Ci enci a" . E n : Pronsticos del futu-
to. Al i anza ed. S. A. Ma dr i d, 1970, p. 40 y ss.
Uni versi dad de Belgrano. I nst i t ut o de Investigaciones
11. E nseanza no convencional de la Facultad, de Tecnol o-
Ka. N uevos enfoques de enseanza para l a dcada del '80.
204 Algunas proyecciones de] problema pedaggico
Dejando de lado l o que podra considerarse l ug
comn, esto es, la crtica a tales costosas propues
tas por contraposicin a la precariedad fsica co
que se manejan tantos institutos educativos, y lo
mismos docentes, ntese la trama argumental de
enfoque. El mundo de las complejas maquinaria
impondr sus caractersticas normativas, y el hom
bre, lejos de preservar su vida contemplativa, r~
chazando esa normatividad tecnolgica, habr d
aceptarlas y promoverlas, creando "aptitudes y a
titudes acordes" con lo que se reconoce y acep
como "una nueva forma de vida".
Mientras el profesor debe adecuarse a
"la nueva filosofa de instruir asistido p
computadora",1 1
el computador actuar
"como un t ut or . . . un consej ero. . . y un orien
tador vocaci onal . . . Los estudiantes se ase-
gura interactuarn con el computador e
forma i ndi vi dual , con el f i n de lograr sus o"
jetivos de aprendi zaj e. . . El computador
paciente, consistente, posee una excelente m
moria y est siempre l i sto". 1 2
Hasta aqu llega este optimismo falaz en el pod
educador de la tcnica, transfirindosele categor
Instruccin asistida por computadora. Bs. As., agosto
1979, p. 1.
1 1 Idem ant., p. 3.
1 2 G ABZ N , A. : Tecnologa educativa y Diseo instru
cional. Universidad de Belgrano. Congreso Medios no C
vencionales de Enseanza. Octubre de 1979. Bs. As., pp.
34 y 39. El autor es especialista del Proyecto multinaci
de tecnologa educativa de la O.E.A.
La tecnologa educativa 205
v virtudes que son exclusivas del hombre, pero que
al parecer, ahora le sern prescindibles u optativas.
La verdad es que la tecnificacin educativa lo-
gra desfigurar a la larga el aprendizaje humano has-
ta la completa identificacin con un acto animal,
con un vulgar amaestramiento. Algo hemos dicho al
respecto, con referencia al influj o del Conexionismo
y del Conductismo; y es justamente en 'las m-
Hiiinas de ensear" donde tal influencia se concreta
v ejecuta.
El punto de partida es el experimento con ani-
males. Sometidos a condiciones no naturales, estos
demuestran tener una serie de respuestas acordes
a "la recompensa y al castigo". Es l a llamada "ley
del efecto", de Thorndike. Un aparato, por ejem-
plo, hace depender la aparicin de comida u otra
(ratificacin, de ciertos comportamientos. Finalmen-
te el sujeto se condiciona a ellos y los realiza auto-
mticamente. Para ayudarlos existen reforzadores,
rslo es, estmulos que aceleran o deciden el con-
dicionamiento.
Y bien, las mquinas de ensear dicho por sus
ilsenadores y propulsores no hacen sino imitar
este esquema zoolgico-experimental.
"Una mquina de ensear define Skinner
no es otra cosa que un instrumento que sirve
para disponer las contingencias de reforza-
miento. Hay tantos tipos de mquinas como
clases de contingencias. . . La aplicacin del
condicionamiento instrumental a la educacin
es sencilla y directa. Ensear es disponer de
cierto modo las condiciones o contingencias
de reforzamiento en que los estudiantes apren-
den". 1 3
SKIN N ER. Ob. cit, p. 78.
206 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Quiere decir entonces que el aprendizaje human
queda reducido a un"condicionamiento instrumen
tal". Colocado frente a una mquina, el estudiant
puede aprender desdematemtica hasta "un bue
sentido del ritmo", o "razonamiento musical".
Si el nio es pequeo, un distribuidor especi
le entregar paulatinamente a medida que aciert
los mecanismos
"cromos, caramelos o monedas".14
Por supuesto, los reforzadores varan segn la eda
y como con los animales, no se excluyen ni "el con
tacto sexual", ni "laocasin de actuar agresivamen
te".
N i es necesario comentar estos conceptos. Entr
otras cosas porque el sentido comn suele capta
las consecuencias de semejantes proposiciones sin
acudir a demasiados planteos filosficos. Lo que
nos preocupa, sin embargo, es que no se advie
toda ladimensin del dao.
Porque ya no se trata de compartir o no deter<
minadas concepciones educativas, sino de preservar
la naturaleza humana de un trato humillante y des
perzonalizador. Gratificar a un ser humano con pa
ta o sensaciones sexuales mediante un aparato por-
que acert con sus mecanismos, es reducirlo a la
categora defuncin, cosificarlo y automatizarlo; y
todo esto pasa curiosamente en la era de los dere
chos y las dignidades del hombre.
Es aqu cuando se advierte la falacia y la hipo*
cresa de un sistema, y los males de una tcnica
desprovista delmites y detica. Se manipulan latT
1 1 Idem ant., p. 85. Hay fotos ilustrativas.
L a tecnologa educativa 207
inteligencias como objetos, las personas como ratas
n cobayos, el aprendizaje como amaestramiento y
habilidad.
Con razn se ha hablado del
"uso abusivo de ciertas tecnologas de la cien-
cia de la conducta", pues "para los automa-
tismos y los condicionamientos de la conducta
existe un lmite preciso, determinado por in-
tegrantes bsicos de la estructura de la per-
sonalidad, el de la libertad de eleccin y el
de la responsabilidad de la propia existencia,
que no siempre respetan algunas tcnicas que
van ganando lugar en la enseanza".18
Otra prueba de esta radical destruccin educa-
tiva queoperar latecnologizacin de la ensean-
|a, nos la proporciona el ya citado Gozzer. Para l,
"la idea conexa al sentido etimolgico del tr-
mino Pedagoga (guiar teniendo de la mano),
o aquel de educacin (sacar afuera, sacar a
la luz, aquello que est sepultado) resulta
incompatible con una situacin tecnolgica
avanzada".16
Ahora, '
"el proceso formativo exige una asistenciatc-
nica queacompae al proceso de aprendizaje;
ella se expresa nj ms ni menos que en el
trmino tecnemtica, aprender las tecnologas
i" B HU EHA, R. P.: La cuestin.:. Ob. cit., p. 6.
GOZZEH, G.: La Educacin... Ob. cit, p. 17.
208 Algunas proyecciones del problema pedaggico
y al mismo tiempo, aprender con las tecn
logias".17
Y para que no queden dudas que se trata propia-
mente de l a muerte de la contemplacin, asegura
Gozzer que
"las tecnologas modernas no son sino las arteL
liberales de la sociedad industrial, fundadas i
sobre la utilizacin de los instrumentos de com
municacin electrnica".18
Se ha operado as l a sustitucin total de l a esen
cia educativa, por otra cosa que no tiene nada que
ver con la Universitas, ni con la misin de la Es-
cuela; porque el cul ti vo de las potencias especu
lativas del alma ceder su lugar al Computer A s- 1
sisted Instruccin o cualquiera de estos novsimos |
recursos diametralmente alejados de todo aquello 1
que tradicionalmente hace a una situacin escolar.B
Y no obstante, la tcnica puede tener su sitio ef l l
la Escuela, porque no es posible ni sensato querer |
prescindir de ella; pero su lugar est al servicio del |
hombre, humanizada y espiritualizada por un uso J
que tenga bien en claro la moral i dad y la l egi tl -j
mi dad de los fines, y que vuelva constantemente g
sobre la realidad de la persona, de la escuela y f
la educacin, para no envanecerse con utopas o
artificios ms o menos deslumbradores.
Sobre tan importante tema Friedrich Dessaut
ha hecho. profundas observaciones que merecen
destacarse.18
1 T Idem ant, p. 19.
1 8 Idem ant., p. 20.
1 9 D E S S AU E B , F.: Discusin sobre la tcnica. E d. Ria
S . A. Madrid, 1964.
La tecnologa educativa 209
"Las evirtudes, las cualidades susceptibles
de ser educadas, pueden clasificarse en dos
grupos: las de ejecucin y las de decisin".
Las primeras, "son cualidades eminentemente
apropiadas a l a formacin tcnica". Pero no
basta con ellas, "el hombre tiene que apren-
der tambin a deci di rse... tiene que hacer
profesin de fe y tiene que cultivar y poner
en prctica los imperativos del alma, la ver-
dad, el sacrificio, el amor al prjimo, la jus-
ticia, el renunciamiento y el val or... A la
fuerza de la decisin se dirige especialmente
una minuciosa educacin cristiano-humanis-
ta".20
Dentro de este esquema, la educacin tcnica
cumple evidentemente una misin; pero no es la
ms importante, ni es autnoma; es decir, est i n-
tegrada en relacin de subordinacin al conjunto
total de la enseanza, que apunta principalmente
ii otros valores, a las virtudes de decisin, como
las llama Dessauer.
"Lo que importa, en definitiva, es la deci-
sin. A cada uno le llega la hora de su juicio,
en el que se encontrar solo frente a su con-
ciencia y a su Dios y no podr decir: yo slo
cumpla rdenes y no soy el responsabl e."21
Y este es el gran peligro que se corre con la pura
Ircnologizacin, Formar generaciones de especialis-
lus, Ortega hablaba de "la barbarie de la espe-
rlnlizacin" siempre listos a ejecutar, a obrar, a
"" Idem ant., p. 309.
'' Idem ant., p. 310.
210 Algunas proyecciones del problema pedaggico
hacer, aunque la ejecucin suponga violar el Orden
Nat ural; Engendrar
"una raza de subalternos que rehuye toda de-
cisin propia y que slo quiere ejecutar. Y
si realiza algo malo, su defensa es siempre la
siguiente: slo hemos hecho lo que nos han
ordenado. No han sido educados para deci-
dir y no son capaces de negarse a ejecutar lo
que se ha ordenado, aunque esto infrinj a los
mandatos de la tica, de la humanidad o de
la religin".22
Es el gran peligro pofesional de la tcnica.
Por eso,
"el tcnico, como el juez y el mdico tiene
que aprender a oponerse al abuso de su pro-
fesin . . . no olvidar jams el sentido, la dig-
nidad y la tica de la profesin tcnica. Ay
de la generacin que atiende al poder ejecu-
t i vo, pero que olvida el significado! El sig-
nificado es lo grande, lo profundo, lo callado.
El conocimiento requiere recogimiento, alejar-
se de la mul t i t ud y de la agitacin. Silencio,
atencin y ocultamiento. La feria del mundo
es ruidosa pero carece de importancia. Los
astros siguen calladamente las majestuosas r-
bitas que les han trazado las leyes del Crea
dor". 2 3
Este interesante planteo de Dessauer centra 1
cosas en su punt o vi t al . El de aceptar la tcni
dentro de la vida escolar, pero a condicin de qu
2 2 Idem ant., p. 316.
2 3 Idem ant., p. 317.
La tecnologa educativa 211
ella, siendo lo que es, un medio, no sea desprovista
en su utilizacin de carcter tico, ni deificada con
atributos humanos que no posee por s misma; y
sobre todo a condicin de que con ella no slo se
puedan resolver situaciones prcticas, sino mostrar
ni alumno la urgencia de ejercitar determinadas
ualidades.
N i la esencia ni el fi n de la educacin est en
la tcnica, como ni la esencia ni el f i n del hombre
est en la ejecucin de una obra material, por i m-
portante que resulte.
"Por ello tenemos que esforzarnos en for-
mar hombres que posean las virtudes de
deci si n. . . personas que, por decirlo as, se
encuentran continuamente en presencia de
Dios . . . Los hombres. . . cada hombre lo
sepa o no lleva un altar en su int erior. Y
en ste, en el lugar ms ntimo y sagrado,
existe una imagen que puede ser algo subli-
me, un ideal, Dios, Cristo, un hroe, un
santo . . . " 2 4
Dessauer desemboca as con sus planteos, en la
necesidad de los modelos, en la importancia pe-
daggica de los Arquetipos, para colmar ese deseo
de grandeza que subyace en las almas, y para ocu-
par ese "altar int erior" que lo hace imagen y se-
mejanza del Creador.
Altar y deseo que no pueden ser satisfechos ja-
ms por ninguna computadora ni por ninguna
{ratificacin instrumental, porque slo la contem-
placin y la palabra humana llena este ntimo
y sustancial requerimiento del ser.
M Idem ant., pp. 315 y 310.
I I I . CONTENI DOS PROGRAMTI COS
Si analizamos ahora el otro aspecto sealado al
principio, el de los programas escolares, se descu-
brirn tambin antecedentes poco satisfactorios.
Los programas escolares han sido y son objeto
<le crticas diversas, tanto en lo formal como en lo
Conceptual; crticas que a veces estn teidas de
Dierto snobismo pedaggico y apuntan a promover
ensayos extravagantes. Han faltado, sin embargo,
objeciones de fondo sobre la naturaleza e identidad
educativa a la que debe servir y responder un pro-
nama para ser autnticamente escolar.
ltimamente, con la elaboracin de los llamados
"Contenidos Mnimos del Ciclo Bsico para el Ni-
vel Medio", se nota una intencin rectificadora que
puede llegar a tener alcances ms profundos; aun-
que es de lamentar que el problema se plantee
siempre en funcin de los contenidos su actualiza-
cin o ampliacin ms que en funcin de los fines
1/ de la naturaleza del acto educativo, sobre la que
Imito insistimos.
214 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Se aclara all primeramente que:
"La Educacin Medi a tiene por fi nali dad la
formacin humana general ... aquella que no
tiene en cuenta la acti vi dad, oficio o profe-
sin (sino que) se refiere al hombre", recono
ciendo que ste posee "una vocacin trascen
dente para un destino eterno".1
Tal vez no todos los objetivos formulados se ade-
cen exactamente a estos claros principios, pero
algunos casos diversos, ms significativos precisa-
mente por esa diversidad, tales como los de Edu-
cacin Prctica y Plstica, Historia, Biologa y For-
macin Moral y Cvica son de gran importancia,
en tanto que de cumplirse, quebraran o di smi nui -
ran esa primaca de la praxis apuntalando la visin
espiritual.
Determinar por ejemplo que "la Educacin Pls-
tica procurar la elevacin de la persona a un pla-
no superior espi ri tual",2 y que "el objetivo de la
Educacin Prctica no es lograr la formacin tc-
nica i ndustri al, sino desarrollar en los estudiantes
la capacidad de reflexin de los problemas tcnicos
y cientficos",3 tiene un mrito fundamental y su
real aplicacin puede produci r efectos muy posi-
tivos.
1 Ministerio de Cultura y Educacin. Consejo Federal de
Educacin. Contenidos Mnimos del Ciclo Bsico para el
Nivel Medio. VI I Asamblea Extraordinaria. Informe final.
Recomendacin No 7. 18-19 de diciembre de 1978. CEND I C ]
(Centro Nacional de Documentacin e Informacin Edu- i
cativa). Serie Legislacin Educativa Argentina. N1? 18. Bi.
Aires., 1978, pp. 7-8.
2 Ministerio de Cultura y Educacin . . . Ob. c!t., p. 81.
3 Idem ant., p. 173.
Contenidos programticos 215
No ensayaremos aqu una exgesis de los Con-
tenidos mnimos programticos, pero lamentable-
mente no se ve la misma precisin en otras
lormulaciones, y stas, si no se enmiendan, termi -
narn finalmente por di l ui r los aciertos.
Propsitos tan sensatos como los enunciados, no
pueden conciliarse con el descuido de la Forma-
cin Docente, dejando los programas y las bi -
bliografas del Profesorado fuertemente imbuidos,
como estn, del espritu revolucionario de la Peda-
goga Moderna, ni con los programas universitarios
de idntica fundamentacin terica. N o pueden
conciliarse con la siempre presente propuesta de
organizar el Ciclo Medi o, y si fuera posible el Pri -
mario, en funcin de salidas laborales; ni pueden
conciliarse tampoco con tanta permisividad terico-
prctica para muchos sectores ideolgicos, o con
b incesante creacin de carreras nuevas (desde
l!)76, segn cifras oficiales se crearon 668 en los
Memas estatales y privados de la enseanza supe
tior universitaria),* sin resolver los problemas de
lus ya existentes y con el riesgo de multi pli car i n-
cesantemente las situaciones crticas.
Estas carencias se suman a otras de antigua data.
Francisco Rinaldi en un li bro al que remitimos
por su clari dad,5 ha realizado sobre el particular
Interesantes observaciones. Reconoce el autor que
mi re "los propsitos formativos" expresamente esta-
blecidos para la Escuela Primaria, fi guran algunos
corno:
"Recuerda siempre que eres hijo de Di os";
que "Dios es fuente de toda razn y justicia",
y otros similares, pero adelantndose a f al -
* Vase La Nacin 23-11-80, p. 17. Propaganda oficial.
I RI NALDI , F.: Filosofa y Educacin. Crdoba, 1979.
2 1 6 Algunas proyecciones del problema pedaggico
sas conclusiones seala: "Cul es el antece-
dente que hay dentro del Plan de Estudios
que permita sacar como consecuencia dichos
propsitos formativos? Ninguno, porque no
hay ninguna asignatura como Religin o Mo-
ral cuyos contenidos me permitan inferir tales
propsitos. En otras palabras, en este caso e*
los propsitos formativos, lo que no existe es
la causa que obra como antecedente para lle-
gar a tal f i n.
"Es ms an. Si nosotros releemos los pro-
gramas de Naturaleza y de Geografa obser-
varemos que de los contenidos que se disponen
para la enseanza en los distintos grados, no
surge ninguna posibilidad que permita inferir
el principio metafsico de causalidad, que
conduzca a deducir un Ser Creador a quien
se le debe el Orden y la armona del universo
y que es el autor del hombre con alma inmor-
tal y un destino trascendente . . .
" . . . En consecuencia, este Dios que aparece
como sacado de la galera de un mago, emerge
sin un verdadero antecedente del cual se pue-
dan derivar las consecuencias. Estamos pues
en presencia de la concepcin filosfica que
llamamos desmo, cuyo dios no tiene nada de
sobrenatural ni de personal: naturalismo que
supone tambin, un hombre natural y biol-
gico . . .
" . . . I nvito al lector a que repase detenida-
mente la asignatura Ahorro y Previsin, y po-
dr comprobar cmo l a misma est impregna-
da de empirismo, que en educacin contempla
slo el lado prctico . . . Lo que se persigue
con esta asignatura es la educacin del per-
fecto ciudadano desde un punto de vista ad-
Contenidos programticos 217
ministrativo y contable; claro est, sin moral,
ni Religin . . . Orienta al alumno dentro de
un mbito dado que no posibilita ninguna
salida hacia lo trascendente y metafsico".6
Con respecto a los planes de l a Escuela Secun-
daria, advierte Rinaldi un desfasaje entre la For-
macin Cientfica y la Formacin Humanstica.
"Los porcentajes de las asignaturas de For-
macin Cientfica llegan al 63,5 %, mientras
que los de Formacin Humanstica ocupan el
36,4 % . . . Supone por lo tanto un hombre
natural que debe ser preparado eficazmente
para insertarse en la sociedad y que vive de
un modo utilitario con una finalidad econ-
mica y materialista: defenderse en la vida.
Es para ellos el hombre un ser natural y bio-
lgico".7
Si bien estos comentarios tienen como destinata-
rio especfico los programas de las Escuelas de
(-'omercio; es un hecho que en los Bachilleratos y
ni otras orientaciones, los programas suelen enfa-
t izar lo tcnico-cientfico, dando una visin prepon-
uVrantemente naturalista que la Universidad co-
rroborar, salvo escasas excepciones particulares
que confirman la regla.
Parecera que l o que se busca y se promueve es
f l dominio sobre las reas empricas del conoci-
miento. Los mismos alumnos se orientan cada vez
ms hacia ellas reservando un tcito o expreso
desdn por las carreras humansticas, a las que, en
11 R I N AL D I , F . : Filosofa y Educacin. Crdoba, 1 979,
l.p. 91 -93.
7 I dem ant., p. 43.
218 Algunas proyecciones del problema pedaggico
el mejor de los casos, slo se consideran aptas par
el sector femenino.
Una sociedad que avanza aceleradamente hacia
la negacin del ser por el hacer los ha menta-
lizado de tal modo que en los momentos de deci-
sin vocacional, cuando se juega ante todo el futuro
personal y no el status social-econmico, las opcio-
nes se vuelquen inexorablemente hacia lo prctico,
hacia aquello que asegure o crean que asegura-
r un buen pasar, un "futuro promisorio" en est
hormiguero laborioso y prosaico, que se va constru-
yendo.
Recientemente el Servicio de Orientacin Vo-
cacional dependiente del sector de Psiquiatra
Preventiva (Unidad Centro de Salud Mental N3)
del Hospital Ramos Meja corrobor estepanorama.
"Por lo general se ha declarado oficial-
mente se puede apreciar que la duda en los
nios queestn en el ltimo tramo de lapri-
maria se plantea entre el ingreso en la escuela
comercial o en la tcnica.. Se desprende de
esto que lamayora de ellos descarta de en-
trada el bachillerato y trata de buscar una
aplicacin prctica, a sus estudios".8
Otro tanto confirmaba, el Servicio de Orientacin
Vocacional dependiente de Sanidad Escolar en re-
lacin con los egresados del nivel secundario.
"El mayor porcentaje de las inclinaciones
se da hacia el clculo. Por lo contrario apa-
recen en los ltimos lugares las tendencias
hacia la actividad musical o literaria".9
8 Vase La Nacin, lunes 24-3-1980, p. 5, col. 2 y 3.
9 Idemant, col. 4.
Contenidos programticos 219
L os contenidos programticos podran ayudar
i<'vertir o equilibrar estasituacin, si ellos estuvie-
ran estructurados con otro criterio jerrquico, que
potenciara los valores de la vida contemplativa,
i oviamente no es en primer lugar unacuestin de
contenidos, sino de Fines y Principios, pero aun en
1 plano de los contenidos de los que estamos ocu-
pndonos aqu es posible un replanteo que garan-
tice el camino correcto.
Juan E. Cassani analizando el papel "de los
contenidos de laEnseanza Media como punto de
apoyo de las realizaciones didcticas" recalca la im-
portancia de aquellos contenidos que aseguren el
ejercicio del ocio, "a la manera griega" en "la for-
macin juvenil". L a ausencia de esta preocupacin
"reduce la habilitacin del alumno para vivir con-
sigo mismo y engrandecer su propio espritu".10
Pero la aplicacin de estas normas supone un
cambio en la concepcin antropolgica. Esto es,,
dejar de considerar al hombre como una parcela,
para encararlo como ser ntegro, "ser religado" y
no "a'slado, sin vnculos, desacido" como terminan
concibindolo las distintas visiones reduccionistas.11
Y dar luego el paso ms decisivo, pues ese "nudo
<lr mltiples vnculos" que es el hombre posee uno
<|iie es
"el ms profundo, el fundamental porque
funda o sostiene a los otros como el cimiento
a la casa. Estamos nticamente vinculados a
Dios reitera F. Ruiz Snchez en nuestro
1 0 C A S S A N I , J. L .: Didctica General de la Enseanza
Media. L ib. El Ateneo. Bs. As., 1965, cap. I V.
" Rurz S N C H E Z , F.: Fundamentos y Fines de la Edu-
i d c.in. Inst. de Ciencias delaEducacin. Facultad de Filo-
sofa y L etras. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza,
11/78, p. 180.
220 Algunas proyecciones de] problema pedaggico
mismo ser. . . a Dios que da sentido no slo
a nuestro existir, no slo a nuestra naturale-
z a . . . sino tambin a nuestro di nami smo. . .
en el cual, como ocurre con el bien alcan-
zado, se hallar y slo en l reposo acti-
v o, contemplativ o y gozoso. As lo sintetizaba
magnficamente San Agustn: "qui a fecisti
nos ad Te, Domine, i nqui etum et cor nostrum
doee requiescat i n Te".1 2
1 2 Idem ant., p. 187.
I V . PERSPECTI V AS
Son muchos los interrogantes y las cuestiones que
se plantean con todo lo expuesto. Cabe pensar cul
puede ser el desenlace inmediato de una situacin
pedaggica tan generalizada como equv oca.
Por lo pronto no habr que sorprenderse si el
Marxismo se instala y fortifica en las inteligencias
de muchos con sutil pero profundas races. La con-
secuencia principal de esta sistemtica educacin
anticontemplativa no puede ser otra, pues la prole-
tarizacin de la mente, el servilismo a la eficacia
productiva, el cautiverio del alma a lo til y con-
creto, es la va ms segura de marxistizacin. Pre-
cisamente porque se va configurando esa mentali-
dad dialctico-materialista de la que tanto habl
Mao como requisito para el triunfo revolucionario,^
y de cuya nocividad como instrumento pedaggico
dieron sobrada prueba los escritos de Freir.
1 Vase: M A O - T S E - T U N G : Cuatro temas filosficos. Col .
de ensayos: Los tiempos nuevos. E d. L a Rosa Blindada. Bs
Aires, 1969, pp. 32 y ss.
222 Algunas proyecciones del problema pedaggico
La experiencia docente indica que un porcentaje
considerable de alumnos, y aun de quienes no l o
son, adhieren y suscriben a pensamientos, que si
bien se repiten y ensean como "frases hechas",
mecnicamente, esto es sin el debido fundamento,
son ntimamente marxistas o por lo menos no con-
tradicen los esquemas revolucionarios.
"No nos damos cuenta escribe Ousset
hasta qu punto el espritu de nuestros con-
temporneos est conformado hasta en sus ms
simples pensamientos por la mentalidad revo-
lucionaria . . . El giro espiritual, la manera de
pensar de un gran nmero, realiza esto que
el Marxismo se limita a explicar y sistemati-
zar . . . Falta, dir un buen marxista, pasar de
la inconsciencia a la conciencia explcitamen-
te dialctica".2
No es el terrorismo fsico lo que ms debe preocu-
par, ni tampoco es la conquista que interesa ms
al adversario; sino la disposicin del espritu para
aceptar o rechazar determinados valores; y la Nue-
va Pedagoga sean o no conscientes de ello sus
propulsores constituye un auxiliar importantsimo
de la Revolucin Marxista, porque logra gradual
pero concretamente el vuelco hacia valores de uso
y conveniencia que no son precisamente los que han
cimentado la grandeza del Occidente Cristiano,
pero si en cambio, los que han creado el sustrato
materialista sobre el que se asientan las conviccio-
nes del Comunismo.
Asistimos a una paradoja de alcances trgicos.
2 O U S S E T , J. : Marxismo tj Revolucin. Col. Clsicos Ca-
tlicos Contrarrevolucionarios. E d. Cruz y Fierro. Bs. As.,
1977, pp. 61-62.
Perspectivas 223
Muchos son marxistas sin saberlo y hasta en nom-
bre del antimarxismo, precisamente porque en su
escala de valores, no pocos de ellos aparecen distor-
sionados mientras ocupan el sitio preeminente
aquellos que deberan estar subordinados. Aos de
escolaridad mal encaminada han condicionado a
ello.
De esta acusacin no se ven libres lamentable-
mente las escuelas cristianas, elegidas ms de una
vez como agentes propicios del desorden. N i es
necesario aclarar hasta qu punto la catequesis y
la teologa fueron instrumentadas. De all, las i nnu-
merables advertencias pontificias y episcopales, no
slo para preservar la ortodoxia, sino para que la
religin deje de ser una materia ms y se convierta
en el ncleo mismo de la escuela.
Porque reducir la religin a un punto curricular
comparable a cualquier otra asignatura es algo tan
nocivo como l a misma heterodoxia, pues en defini-
tiva la precede y alimenta creando un clima secula-
rizante y antijerrquico.
"Es menester que las verdades de Fe en-
se oportunamente nuestro Episcopado no
figuren solamente como una materia ms en
los planes de enseanza, sino que efectiva-
mente iluminen todos los ramos del saber,
presidan el comportamiento de todos los com-
ponentes de la comunidad educativa e inte-
gren a la luz de la sabidura secular de la
Iglesia los distintos conocimientos, presididos
por la Filosofa y la Teologa, bases de un
humanismo cristiano perenne".3
3 E piscopado Argentino: Declaracin sobre E ducacin.
S an Miguel, abril 1969. E n: Varios: I glesia y Educacin.
224 Algunas proyecciones del problema pedaggico
" E l mensaje de l a salvacin debe ser el
centro de toda l a accin pedaggica de l a
escuela catl ica . . . La pedagoga que toma en
cuenta el movimiento de l a Sal vacin no pue-
de satisfacerse con un curso aisl ado de Catc-
quesis . . . La escuela ha de ser considerada
como el l ugar de l a comunidad de gracia que
se encarna, es el l ugar en que estn reunidos
dos o ms en mi nombre. . . E l docente cris-
tiano se propondr como meta principal de l a
actividad escolar, l o que constituye su ncl eo
ms ntimo y profundo: el ingreso del educan-
do en l a cel ebracin efectiva del cul to" .*
H ay que l amentar que tan precisas declaraciones
no pasaran por l o general el marco terico de los
destinatarios, y que no siempre los autores se hayan
empeado enrgicamente en su cumpl imiento, pues
su apl icacin hubiera significado un saneamiento
profundo e inestimabl e.
E n medio de tantas y disparatadas novedades,
estas palabras del Episcopado rehabil itan con hon-
dura l a sensatez y l a verdad. E n el mundo educa-
cional , donde ya se ha perdido l a nocin primera
e irrenunciabl e de l a Escuela, afirmar l a necesidad
de un ingreso del educando en l o cul tual , es de-
fender sustancial mente l a natural eza del hecho edu-
cativo, pues ste no existe sin el ejercicio teol gico
y fil osfico, sin la primaca del ocio y el cul tivo
de l a vida contempl ativa. Contempl acin que en l a
Col. Maestros de la Fe. Ed. Don Bosco y Ed. Claretiana.
Bs. As. , 1977, p. 5.
4 Comisin Episcopal de Educacin: Mensaje a los co-
legios catlicos. Bs. As. , febrero de 1968. En: I glesia y
Educacin, ob. cit, pp. 9-12.
Perspectivas 225
dimensin cristiana no puede estar escindida de
la visin amorosa de Cristo. Por eso, es de una
exactitud inspirada, definir la escuela como "el lu-
gar donde estn reunidos dos o ms en mi nombre".
Se objetar que tal definicin slo es vl ida para
quienes profesan l a Fe Catl ica. E n principio puede
ser tomado as. Pero ms de una vez hemos escrito
que el Magisterio de Cristo no puede viol entar ni
incomodar a nadie que viva en armona con el De-
recho Natural , justamente por aquel l o de que " el
I l ombre es natural mente cristiano" como record el
(Concilio Vaticano I I . Y ese Magisterio se hace tanto
ms necesario ahora precisamente porque vivimos
rn una sociedad pl ural ista, de negativas consecuen-
cias para l a cl aridad y el orden en l a intel igencia
y en l a cul tura. No estamos solos en estas consi-
deraciones. Las voces ms autorizadas l o han re-
calcado.
E l Papa Paulo VI ha dicho:
" Frente a l a tentacin que renace constan-
temente de un natural ismo pedaggico inspi-
rado por el nobl e pero engaoso pretexto de
l a l ibertad del nio, anima una conviccin
profunda: todo nio tiene derecho a que l e
sean propuestos cl aramente l a verdad y el
bi en. . . E l nio, el adolescente inexperto, ne-
cesita guas atentos y seguros, indicaciones
precisas y firmes . . . y esta necesidad se deja
sentir hoy ms que nunca en un mundo pl u-
ral ista, a menudo secul arizado, que duda so-
bre sus razones de v i v i r . . . Proponer a Jesu-
cristo no es imponer al joven una el eccin que
constrie su l ibertad, sino permitirl e participar
ya, en l a medida de su capacidad, en l a pie-
226 Al gunas proyecciones de] probl ema pedaggi co
ni tud de alegra y de vi da que son la misma
realidad de Di os. . .
" L a referencia a Jesucristo ensea en efecto^
a discernir los valores que enriquecen al hom-
bre y los contravalores que lo degradan. El
mal de la juventud actual, en el caos cotidiano
de opiniones, no es acaso el de no conocer
o el de no reconocer ya valores superiores?
Todas sus aspiraciones a la autenticidad, a la
l i bertad, la justicia, al amor, a la alegra, tie-
nen necesidad de estar enraizadas en valores
superiores y permanentes, en el absoluto de
Di os" .6
De ah que Paulo VI, en su mensaje al I X Con-
greso I nteramericano de Educacin Catlica del 25
de diciembre de 1966, lleg a
"reclamar la enseanza religiosa en las escue-
las pblicas all donde todava no se imparte J
(pues), la cultura profana lejos de desmere-
cer alcanza esplendor y alta expresin cuando
es completada por l a l uz de l a Fe . . . para 1*1
configuracin del mundo segn los principios
del Evangelio".
Con parecidos conceptos, el Cardenal Garrone,
Prefecto de la Sagrada Congregacin para la Edu- ,
cacin Catlica, expres:
" N o es raro or hoy, que la I gl esi a... en ci
campo de l a escuela no puede menos de ret
5 P A U L O V I : Mensaje al Congreso N aci onal de las M>
daci ones de padres de los al umnos de l a enseanza l i bf t
francesa ( A P E L ) ; y P A U L O V I : Al ocuci n al CongrcH
Mundi al de la CI EC, publ i cada en: El Observatorio ftf
mano el 21-7-1974. Ambos documentos en: Iglesia y Ec/ *
catin: ob. ci t , pp. 33-34 y 50-58.
Perspectivas 227
rarse cuando el Estado ha tomado conciencia
de su funcin. N adie y menos el cri sti ano-
puede negarse a uti l i zar en beneficio de la
sociedad humana los valores de los que es
depositario . . . En la medida que la educa-
cin no descubra al hombre la existencia de
un mundo interior en que se encare a s mis-
mo, y en el que deba aprender a recogerse
interiormente, esa educacin, no merece tal
nombre" .6
L a misma Sagrada Congregacin en el di fundi do
documento sobre la Escuela Catlica, insisti cui -
dadosamente sobre este tema: Constituye una res-
ponsabilidad estricta de la escuela, poner de relieve
la dimensin tica y religiosa de la cultura, pre-
cisamente con el fi n de activar el dinamismo es-
piritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la l i bertad
tica que presupone y perfecciona a la psicol-
gica".7
Recientemente ha sido Juan Pablo II qui en re-
cord a los docentes "su propia parte en la misin
proftica de Cristo, en su servicio a la Verdad
Di v i na... mientras educan a los otros en la verdad
v los ensean a madurar en el amor y la justi ci a" ;8
i - inst como sus predecesores a que la Religin
I nmbi n llegara
" C A R D E N A L G A M O N E : Mensaje ante l a Conferenci a i nter-
i i i i i rri cana de Educaci n Catl i ca en Panam. Enero de
11)73. Publ i cado en: El Observatorio Romano, 11-2-73. En:
Ifjfsia y Educacin, ob. ci t., p. 51.
' Sagrada Congregaci n para la Educaci n Catl i ca. Ro-
ma 18-8-77. Ed. Don Bosco y Ed. Cl areti ana. Col . Maes-
lins de la Fe. L a Escuela Catl i ca. Bs. As., p. 17.
8 J U A N P A B L O I I : Redemptor Hominis. 19. Ed. Paul i nas.
I k As., 1979, p. 74.
228 Algunas proyecciones del problema pedaggico
"a la escuela no confesional y a la estatal"
pues, "el respeto demostrado a la Fe Catlica
de los jvenes facilitando su educacin, arrai-
go, consolidacin, libre profesin y prctica
honrara ciertamente a todo gobierno, cual-
quiera que sea el sistema en que se basa o
ideologa en que se inspira". 9
Hemos transcripto estas largas citas por la opor-
tuna vigencia que ellas tienen en nuestro pas, don-
de la presencia de la Religin en los medios escola-
res, ha sido duramente cuestionada no slo por
sectores contrarios a la Fe sino por ciertos catlicos
que avergonzados de su condicin y rechazando los
deberes que surgen tan ntidos de los mensajes
eclesiales, han preferido refugiarse en un mal en-
tendido ecumenismo pluralista. Est claro que quie-
nes as se comportan coadyuvan a la inmanentiza-
cin de la educacin, siendo el laicismo el medio
ms directo para la supresin de todo vestigio cul-
tual, sacro y contemplativo.
Pero adems, estas prolongadas citas eclesiales
trazan un programa con cimientos firmes, edifican
sobre piedra, renen a la educacin con su natura-
leza. Y en medio de las perspectivas materialistas
que indicbamos al comienzo, nos muestran unn
esperanza cierta y segura de rehabilitacin.
Devolverle la Escuela a Dios y Dios a la Escuela,
He aqu, la gran tarea, el alto desafo al que estn
convocados todos aquellos que sepan y sientan la
verdadera dimensin del Magisterio.
9 Catechesi Tradendae. Exhortacin apostlica de su Sun.
tidad Juan Pablo I I al Episcopado, al clero y a los ficlri
de toda la Iglesia sobre la Catequesis en nuestro tieinuo
69. Ed. Paulinas. Bs. As., 1979, pp. 93-94.
V. RECTI FI CACI ONES POSIBLES
Al cierre de estas reflexiones, se hace necesario
precisar algunos conceptos previendo sobre todo las
crticas incomprensivas. Tales precisiones, como se
ver, tienen un carcter aclaratorio. No obstante,
y aunque escuetamente, pues no haremos aqu un
anlisis i n extenso, pretenden servir de lneas rec-
tificadoras cuya profundizacin permitir elaborar
un plan reconstructor:
1 Esta reiterada e insistente reclamacin del
ocio contemplativo no significa ni intenta un des-
dn por las actividades prcticas. El trabajo ma-
nual con sus distintas manifestaciones, aun las ms
sencillas, no slo es necesario dadas las contingen-
cias humanas sino que resulta expresin de di gni -
dad. El Cristianismo rehabilit definitivamente
este significado del trabajo.
No es pues la nuestra una posicin angelista;
lampoco una actitud pseudo-romntica, de rechazo
por la tcnica y el instrumento. Es innecesario i n-
sistir sobre los beneficios que aportan y las di f i -
2 3 0 Algunas proyecciones del problema pedaggico
cultades que resuel ven. Las avanzadas conquistas
tecnol gi cas han mej orado si n duda aspectos deci -
sivos de l a vi da humana. Debe aceptarse entonces
que t ant o las act i vi dades prct i cas, como las labores
manual es y los conoci mi ent os t cni cos, ocupen un
l ugar en el hori zont e educat i vo. No es esto l o que
est en discusin, sino el or denami ent o, l a t el eol o-
g a de l a Escuel a, y en v i r t u d de el l a, cul ha de
ser el correcto sent i do de las manual i dades y las
t cni cas.
En el t rabaj o f si co se act ual i zan pot enci al i da-
des que el evan el al ma. El esfuerzo f rent e a la
aspereza de l a mat eri a, mol dea el espritu con h-
bi tos de sobri edad y aust eri dad.
La humi l da d y l a pobreza, l a paci enci a y l a per-
severancia, l a di sci pl i na y ia resistencia, son vi rt udes
que crecen con el di ari o ej erci ci o del t rabaj o. En
esto t al vez r adi que el secreto de su nti ma capa-
ci dad ennobl ecedora.
El hombr e que l abora est cumpl i endo de algn
modo aquel l a misin que se l e confi al Pr i nci pi o:
"Someted y domi nad l a t i er r a" ( Gen. 1, 28) ; est
r eaf i r mando su pr edomi ni o sobre las cosas, su se-
or o "sobre los peces del mar, sobre las aves del
ci el o, sobre los ani mal es y sobre t oda l a t i er r a"
( Gen. 1, 26) . Pero "se puede decir que el hombre
somete a s la tierra, cuando l mismo, con su
comportamiento, se hace seor de ella, no esclavo,
y tambin seor y no esclavo del trabajo".1
As l o ent endi el Monast i ci smo que i ncl uy co-
mo una constante entre entre sus reglas, el callado
ej erci ci o de las labores manual es. Si el t rabaj o es
1 J U AN P AB L O I I : Homila a los obreros de la Alta Si-
lesia en el Santuario de J asa Gora el 6- 6- 79. En: El
Observatorio Romano. 17- 6- 79.
Rectificaciones posibles 2 3 1
expi at ori o, t ambi n, por l o mi s mo, reconforta, y
r edi me. Det rs de l a f at i ga, est l a ent rega si l en-
ciosa a Di os y al prj i mo que se ama en l . Det rs
de los i nevi t abl es dolores e i ncomodi dades, l a mano
humana que t al l a o que revoca descubre con
asombro la; Ot r a mano, l a i nvi si bl e y presente mano
de Di os.
"Est o l o se yo,
esto l o sabes t , artesano;
l o que se ci erra en t u puo
l o que f l orece en tus dedos
no es t uyo, her mano,
sino de Di os.
Tuya es l a i mperf ecci n del j arro,
l a i mpur eza del poncho,
l a aspereza de l a cuj a y de l a mesa,
l a rebel d a del l azo
y l a r uda i magen del santo.
Si empre que ests del ant e
Di os est detrs.
Que tus manos sean
como las fl ores, artesano,
como l a azucena
que fl oreci en l a vara de San J os
por l a humi l da d por el amor . 2
Pensar en el modo y las f ormas con que se l e-
vant ar on las catedrales en el Medi oevo es adver t i r
ese prof und si mo sent i do del t rabaj o, en donde
cada i nst r ument o artesanal y hasta cada acto de
l a l abor di ari a estaba pobl ado de si gni fi caci ones
sacras.
2 J I J EN A S N C HEZ , R. : Mensaje a un artesano. C rdoba,
lebrero de 1973 .
2 3 2 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Pero el mundo moderno, lejos de advertir esta
dimensin trascendente del trabajo, la ha negado
a sabiendas, exaltando la f i nali dad productiva y
materialmente redituable. La doctrina y la prctica
del stajanovismo son el testimonio ms desgarrador
de esa prdida del sentido metafsico del trabajo,
hasta sumir al hombre con la pretensin de poten-
ciarlo en una servidumbre que lo destruye ontol-
gicamente.
La Escuela no ha escapado al influjo stajano-
vista. Las corrientes pedaggicas predominantes, no
hacen sino promoverla y organizara en esa direc-
cin. Y esto es lo inaceptable. Que lo til y empri-
co, que lo manual y productivo, que lo tcnico-
instrumental, sean los ejes sobre los cuales se quiera
valorar todo conocimiento y toda conducta educa-
tiva. Y que se pretenda medir la bondad de una
carrera por el grado de habilitacin a un oficio,
por la prosperidad de una "salida laboral".
Aristteles haba enseado en la tica que "es-
tamos no ociosos para tener ocio", indicando as el
nico camino posible del transcurrir humano. Tra-
bajamos, s, practicamos y hacemos; pero no est
all en la praxis y en el hacer nuestra pleni tud
ntica, ni nuestra real satisfaccin, sino en la vida
contemplativa, a la que todo hombre aun sin
saberlo tiende; porque slo en la contemplacin
alcanza su autntica existencia, su f eli ci dad real.
"Ultima hominis felicitas in contemplatione verita-
tis est", dice Santo Toms; 3 y esa f eli ci dad, aclara,
significa perfeccin y la perfeccin supone realiza-
cin, obrar, porque el hombre se realiza cuando
obra. Llegamos con esto a la segunda aclaracin.
3 S AN T O T O M S . C. G. 3 , 3 7. Ci t . por P I E P E B : Ob. cil. ,
p. 2 3 2 .
Rectificaciones posibles 2 3 3
2 La contemplacin no niega el obrar, ms an,
lo supone. Pero no es un obrar fsico, exterior, me-
cnico, sino precisamente ntimo, interior.
"No se trata de un obrar di ri gi do hacia
afuera, a la consecucin de un resultado en
el mundo objetivo que es lo que slo suele
considerarse cmo obrar, segn la acepcin
usual restringida act i vi st a. . . Y no es cierto
que slo en la actividad di ri gi da hacia el mun-
do exterior resulte algo. Tambin el obrar
inmanente * sabe de resultado y rendimiento
aunque ciertamente no aparezcan hacia afue-
ra. Es un f rut o que se desarrolla hacia aden-
t r o . . . el obrar en el cual se nos da la debida
f eli ci dad es de la especie del obrar inmanente.
No puede ser otra cosa, porque solamente en
l se realiza el propio operante.5
Pero, adems, y contrariamente a lo que suele
creerse, este obrar interior no aleja al hombre de
la realidad, ni lo inhibe para las acciones exteriores.
Precisamente es en esa "processio ad intra", en ese
volverse sobre s, donde se encuentra el cabal sen-
tido de las cosas exteriores, de la actividad diaria
i / de la relacin con el prjimo.
El contemplativo no es, como el comn de la
gente suele mostrarlo y descalificarlo, aquel que
huye de la realidad sumido en vagas abstracciones.
No es el que se desentiende de lo cotidiano y de
sus semejantes aislado en la ya clsica "torre de
marf i l". En rigor, es justamente lo contrario. Slo
i' l posee el exacto sentido de la realidad, porque
* Obviamente, aqu el trmino est utilizado como sin-
nimo de interior y no como negacin de lo trascendente.
P I E P E B , J . : Ob. cit., pp. 2 81- 2 82 .
2 3 4 Algunas proyecciones del problema pedaggico
conoce los principios fijos e inmutables que la hacen
inteligible por encima de la oscuridad circunstan-
cial. Slo l podr entregarse sabiamente a las cosas
y a los hombres porque no tiene un alma ganada
por la vacuidad del mundo sino por la sabidura
esencial.
El contempl ativo es paradjicamente quien est
en mejores condiciones para l a accin, pues l ejos
del activismo y del afn pragmtico, pondr en
sus acciones el sel l o de l a eficiencia antes que l
de l a eficacia.
Hegel puso de manifiesto con agudeza este valor
de la vida contemplativa..
"Es notorio dice lo que fue el alumno
de Aristteles: la grandeza de espritu y las
grandes empresas de Alejandro son el ms
elevado testimonio del ptimo resultado y del
espritu de tal educacin, si Aristteles tuvi e-
ra necesidad de tales testimonios.
" El solo hecho de haber formado a Alejan-
dro basta para disipar todas las charlas acerca
de la i nuti l i dad de la filosofa especulativa".'
Se engaara empero quien pretendiese valorizar
la contemplacin por esta innegable disponibilidad
a la ejecucin y al obrar inteligente; sera otorgarle
valor de medio a un f i n, negar el sentido autnomo
de la theora, y en el fondo, sostener una de las
formas ms sutiles y peligrosas de pragmatismo.
La contemplacin no precisa justificarse con re-
sultados prcticos, ni est al servicio de stos en
carcter de instrumento, pero la praxis en cambio
8 H E C E L , F . : Lecciones sobre Historia de l a Fil osofa.
V I I . C ap. I I I , pp. 2 9 7 - 2 80 . Werke 18. Suhrqamp V erlag
Frankfurt am Main 1971.
Rectificaciones posibles 2 3 5
necesita y exige la direccin de la theora, y sin
ella es un mero hacer i ni nteli gi ble.
"La vida contemplativa no agota su sentido
en di ri gi r y orientar las actividades humanas.
La capacidad que de ello tiene o, si se quiere,
recprocamente, la necesidad a que la vi da ac-
ti va est sujeta de que la gue la contempla-
cin, no convierte a sta en un simple instru-
mento. La verdadera situacin es esta otra: La
vida activa no slo se ordena por la contem-
placin sino que, en ltimo trmino, y esen-
cialmente hablando, est ordenada a ella . . .
Verdadera ndole de f i n slo tiene la vi da con-
templativa. La vida activa nicamente puede
ser medio . . . Pero una vez que esto queda
establecido, no hay inconveniente en afi r-
mar . . . que la vi da activa se determina y
perfecciona por el l a . . . No es pues que espe-
culemos slo para mejor llevar la vida activa,
sino que sta debe dirigirse y ordenarse por
las verdades captadas en la especulaci n. . .
esto no significa que la teora surja nicamen-
te en funcin de la prctica. Es la vida activa
la que resulla de la contemplacin y no al
revs. I nverti r el sentido de estas relaciones
no es otra cosa que un ltimo y defi ni ti vo
pragmatismo que, si no desfigura el rostro de
la verdad, la humi lla, sin embargo, hasta tal
punto, que la hace sierva de lo que natural-
mente es inferior a ella". 7
7 MI I X N P U E L L E S, A. : La funcin social de l os Sa-
beres Liberal es. E d. Rialp S. A. Madrid, 1961, pp. 14 0- 14 1.
Sobre estas distinciones entre vida activa y contemplativa,
vase: SAN AG U ST N : De Trinitate. L ib. X I I , cap. 3 , y SAN -
TO T O M S: Suma Teol gica. I . q. 7 9 y 11. q. 182 a. 4 .
236 Algunas proyecciones del problema pedaggico
Desde su celda trapense Thomas Merton nos i lus-
tra an ms estas claras palabras de Milln Puelles
recin transcriptas. La reci proci dad de la vi da acti -
va y la contemplativa es una relacin jerrquica en
donde la pri mera est subordinada para su bi en a
la segunda.
" N o vamos al desierto comenta T. Mer-
ton para hui r de los hombres, sino para
aprender a encontrarlos; no los dejamos para
no tener ya nada que ver con ellos, sino para
descubrir el modo de hacerles el mximo
b i e n . . . Es (en la contemplacin) donde co-
mienzan las ms hondas actividades . . . Labor
que es profundo reposo, logros cuyos lmites
se extienden a lo i nf i ni to . . . Pero la acti vi dad
de un contemplati vo debe nacer de su con-
templacin y pareccrsele. Todo lo que haga
fuera de la contemplacin debera reflejar la
luminosa tranqui li dad de la vi da i nteri or" . 8
La moderna pedagoga i ncli nada hacia lo prc-
tico y lo emprico, se ha despreocupado sensible-
mente del culti vo de la i nteri ori dad, sin adverti r
que entonces no slo pri va al hombre de su cabal
realizacin y tergiversa la naturaleza educativa,
sino que, adems, no prepara personas autntica-
mente capacitadas para la accin, porque no puede
considerarse as, a esos espritus activistas que so
obtienen, dominados por el hacer exitoso y til, ro-
botizados para el movi mi ento, pero ineptos para
ser verdaderos seores de sus actos y de todos los
actos.
8 M E H T O N , T . : Semillas de contemplacin. E d. Sudame-
ricana. Bs. As., 1952, pp. 63-64-80-128.
Rectificaciones posibles 237
El descuido de la i nteri ori dad es uno de los re-
proches ms serios a los que tendr que responder
la Escuela contempornea. Ella, no ha sabido es-
capar a ese " temporalismo dispersivo y exterioris-
t a " 0 por el cual el hombre qued reduci do a una
funcin ms.
Y pese a que este gi ro educacional se ha hecho
en nombre del realismo y la reiterada meta de una
" preparacin para la vi da" , muy distintos son los
frutos obtenidos. Precisamente porque a nadie se lo
prepara para la vi da, ni se lo dota de realismo
desatendiendo aquello que lo afinca y sostiene que
es su propi a i nteri ori dad.
N o se ha entendido que el ocio no es inercia,
sino una acti vi dad superior y di sti nta en la que el
hombre se recobra a s mismo y recobra la clave
de las cosas. N o se ha entendido ni valorado que
la contemplacin es la condicin sine qua non de
cualquier accin inteligente, de todo comporta-
miento realista.
N o se ha entendido que slo desde su i nteri ori -
dad el hombre comprende y juzga, reflexiona so-
bre el medi o que lo rodea y en el que habi ta;
analiza las realidades mediatas e inmediatas, asu-
me la vi da, se ubi ca en ella y frente a ella con su
propi a personalidad.
" Cada uno de nosotros dice Rui z Sn-
chez tiene una dimensin i nt er i or . . . un
espacio i nt er i or . . . Cada uno de nosotros
es testigo de que podemos mirar . . . que
podemos edificar un mundo i nteri or . . . Por
otro lado, en y desde la misma i nteri ori dad el
0 C AT U H E L L I , A.: La Iglesia Catlica y las catacumbas
de hoy. E d. Almena. Bs. As., 1974, cap. I V.
238 Algunas proyecciones del problema pedaggico
hombre es . . . En su i nt eri ori dad el hombre
juzga las cosas que son y como s o n. . . un j ui -
cio que se li mi t a a afi rmar o negar lo que
es en v i rt ud de la contemplacin de un or-
den dado que no lo establece la inteligencia
sino slo se l i mi t a a conocerlo. Se trata de
un jui ci o especulativo que versa sobre un
ordo quem rati o non facit sed solum consi-
derat, esto es, sobre un orden objetivo que
la razn no establece, sino solamente contem-
pl a " . 1 0
Esta es la gran i mportanci a del cultivo de la i n-
t eri ori dad en toda tarea docente que aspire a un
realismo autntico, sin confundi r realismo con ma-
terialismo o entrega i ni nt errumpi da a la accin exi-
tosa; ni preparacin para la vida con abocarse al
temporalismo exteriorista.
Es claro que as vistas las cosas, ni la educacin
contemplativa, ni el contemplativo se asemejan al
"idealismo" holgazn, o a la cmoda evasin de la
molicie; imgenes tan di fundi das como falsas.
La contemplacin mxime en nuestros d a s-
supone una sostenida act i t ud, que no dudamos en
calificar de heroica, en tanto exige el esfuerzo y
la valenta de remontar la corriente cada vez ms
acelerada del materialismo. Volver sobre los pasos
de la propi a contemporaneidad y hallar ti empo y
espacio para lo que est ms all de lo temporo-
espacial. Proponerse una educacin contemplativa
i mpli ca el coraje y el sacrificio de desafiar a una
civilizacin que margina y desdea todo lo que no
se ajuste a su infatuada pequenez. Pero por sobro
1 0 Ruiz S N C H E Z , F . : Fundamentos y Fines de la Edu-
cacin. Ob. cit., pp. 59-60.
Rectificaciones posibles 239
todo, proponerse una educacin contemplativa, sig-
ni fi ca abandonar las vas fciles del estar mejor
para elegir el camino estrecho del mejor ser.
Slo entonces el sacrificio de la contemplacin se
satisface y compensa, cuando tras lo mudable y
fenomnico hallamos en nuestra capacidad de per-
feccin, en nuestra armona i nteri or y en la del uni -
verso que nos rodea el rostro de Dios, que es la
Suma Perfeccin y la Armona plena.
3 Tal vez no falten quienes pregunten cmo es
posible educar contemplativamente en estos mo-
mentos desbordantes de activismo. Tal vez otros,
piensen directamente que semejante propuesta es
inconveniente o utpica.
Ocurre que se tiene de la contemplacin un con-
cepto esotrico equivalente al de alguna acti vi dad
para iniciados; y suele reservarse el uso de la pa-
labra para los santos o los genios.
Sin negar que en stos pueda darse de un modo
especialsimo, no es posible olvidar o desconocer
que la inteligencia humana es naturalmente con-
templativa, que el hombre lleva nsita en su natura-
leza la disposicin contemplante.
De t al modo que la Escuela y el docente que se
propongan recuperar su misin, no estarn persi-
guiendo una meta i nhallable, sino transitando un
camino que es connatural al educando. Pero mi en-
tras casi nadie objeta que una computadora pueda
ser propuesta como consejera u orientadora voca-
cional, no faltarn quienes juzguen inverosmil un
planteo como el que presentamos. En el fondo hay
un profundo desconocimiento del hombre. De ah
que si la Escuela no fi j a sus Fines a part i r de una
antropologa realista, estar cometiendo cualquier
empresa menos la educativa.
240 Al gunas proyecciones del probl ema pedaggico
La contemplacin es posible. Posible y necesaria
como que, ya dijimos, ella otorga sentido y direc-
cin a los hechos, por ella se alcanza la verdadera
felicidad y la existencia adquiere su rumbo propio.
La contemplacin es posible, y su f actibilidad
no est reida con la preparacin para desempear
ocupaciones vitales de corte tcnico-instrumental.
Precisamente en medio de esta vorgine tecnicista
y manual, urge recuperar, retrotraer al hombre
hasta su quicio.
"La naturaleza contemplativa de la inteli-
gencia que respeta el orden del ser trascen-
dente a los entes, ba sido tocada por aque-
llo que ha pervertido, contaminado, su propia
naturaleza metafsica. Y esto tiene algo de
antisacro, una suerte de profanacin; porque
contemplar se compone de cum y templum,
indicando algo as como el acto de penetrar
en el sacro templo de la verdad, que es lo
que se mira o contempla. Por eso, el inma-
nentismo secularizante . . . constituye una suer-
te de violacin, de profanacin de la natura-
leza de la inteligencia".1 1
La contemplacin es posible. Y ste es no
otro el gran cambio que la educacin necesita. Si
decamos con Chesterton, "toda revolucin como
todo arrepentimiento es una vuelta"; la verdadera
revolucin pedaggica ser volver a considerar la
Schola como el lugar del Ot i um.
Por supuesto no es tarea de un da ni realizacin
fcil; tampoco creemos con esta f acilidad con que
1 1 C A T U R E L L I , A. : " La contaminacin del pensamiento
filosfico en el inmanentismo moderno" . E n : La contami-
nacin ambiental. Ob. ci t . , p. 309.
Rectif icaciones posibles 241
hoy se asegura indefectiblemente el dominio de un
saber, que todos puedan llegar a la vida contem-
plativa, pero sus frutos bien merecen el esfuerzo
y ese esfuerzo debe ser la principal preocupacin
de Ja Escuela.
"La contemplacin de la verdad, en esta
vida, con todo, es un deleite al que muy pocos
arriban, porque para que ello ocurra, y hasta
dondf es posible en el estado actual de unin
del alma con el cuerpo, se necesita una funda-
mental predisposicin vocacional, un hbito
arraigado en la permanente actitud especula-
tiva y hasta la consagracin al ocio teortico
que permita abordar este camino hacia tan
amable f i n. Una verdadera terapia psicolgica,
y en ltima instancia todo el esfuerzo de la
pedagoga y de la paideia humana, deben
fundarse en la aspiracin a comunicar al i ndi -
viduo y a la sociedad este fermento de salud
trmino analgicamente predicable de la sa-
l ud o salvacin melahistrica, como de la sa-
l ud espiritual y anmico-coiprea que se pue-
da obtener en este mundo".12
Si las palabras no estuvieran tan envilecidas, di -
ramos sin ms que este esfuerzo pedaggico exige
un gran Amor, porque es sustancialmente un acto
de Amor.
Tambin Pieper nos ha alertado sobre "la falsa
interpretacin activista del querer",1 3 por lo que
2 S A C C H I , M. E. : " La Teraputi ca del dol or y la tristeza
segn Santo Toms" . En Psychologica. Revista Argent i na
de Psicologa Realista N? 2, Jun. 1979, pp. 100-101.
P I E P E R , J.: El Amor. Ed. Ri al p S. A. Patmos. Ma dr i d,
1972, cap. I I .
242 Al gunas proyecciones de! probl ema pedaggico
convi ene expl i car que el amor exi gi do para i ni c i ar
el saneami ento de l a educaci n no es cual qui er sen-
t i mi ent o o sensaci n, sino " t omar par t i do por l a
existencia del amado" , 1 1 ese "sacar de t i t u mej or
t u ' que descri bi Salinas con bel l eza. 1 5
" Fue Di os qui en en el acto de l a creaci n,
ant i ci pndose a t odo amor humano i magi na-
. . D ] e di j o; Yo qui er o que seas, es bueno, muy
| bueno que existas ( Gen. 1, 31) . Es Di os
j I qui en l i a i nt r oduci r l o en t odo lo que los hom-
bres pueden amar o af i r mar , juntamente con
el ser, el ser bueno; qui e n regal t odo lo que
' i puede ser di gno de amor y de aprobaci n. Por
t ant o, en vi r t ud de su mi sma natural eza y de
', una f or ma i rreversi bl e, el amor humano no
il! - puede ser ms que reproducci n, una especie
a 'M c de repeti ci n de ese amor de Di os, creador
de la ms perf ect a manera y en su pr opi o sen-
t i do" . ' l i
No es ot ro el amor al que parece referi rse l a
expresin de Montagne: "sans l ' amour l a cont en
pl at i on n' exi sterai t pas" ; 1 7 preci sament e por que la
contemplacin no es otra cosa que "un conocer en-
cendido por el arriar, una visin amante" que nos
1 4 I dem ant. , p. 46.
1 5 SAL I NAS, P. : Perdname por i r as buscndol e. . . E n :
La voz a ti debida. B i bl . Clsica y Contempornea. E d .
L osada S. A. Bs. As. , 1971, 5 ed. , p. 56:
"Perdname por i r as buscndote
tan torpemente, dentro
de t i .
Perdname el dol or, al guna vez,
Es que quiero sacar de ti
tu mejor t . . ."
1 G PI EPEH, J.: El Amor. Ob. ci t. , p. 51.
" Ci t . por PI EPER, J.: El o c i o . . . Ob. Ci t . , p. 299.
Rectificaciones posibles 243
descubre el secreto de las cosas creadas, de su
nti ma y maravi l l osa coherenci a; por que salvando
las distancias qui en cont empl a no hace sino re-
crear l a ac t i t ud amorosa de Di os.
L ament abl ement e, este t i po de consideraciones
no ocupa ni ngn l ugar en las habi t ual es di rect i vas
pedaggi cas. N o obstante es la ms i nqui et ant e y
l ci t a avent ura que se abre al esp ritu docente.
4 L a Escuela, si verdaderament e desea ser f i el
a su i de nt i dad , debe comenzar por r ehabi l i t ar el
ol vi dado concepto de naturaleza humana. En la
medi da que se part a de l, se habr resuel to t am-
bi n el pr obl ema de los fines, pues l a f i nal i dad de
la educaci n depende di rect ament e de l a visin que
se tenga del educando, esto es, del hombr e mi smo.
L a cul t ur a moderna fuert ement e i mbui da de
una act i t ud nomi nal i st a l i a di soci ado al hombr e,
-su pr opi a real i dad y la r eal i dad mi sma, a t al punt o,
que la acept aci n de un Or den Obj et i vo dent ro del
cual existe una nat ural eza humana, se hace cada
vez ms ret i cent e, cuando no se parci al i za.
En efecto, suele aceptarse sin ms, en v i r t ud de
las cl si cas frmul as, que el hombr e es un ani mal
r aci onal y social. Pocos en cambi o estn dispuestos
a reconocer que dent ro de esa fisonom a pecul i ar
del ser hombr e, ocupan un l ugar rel evant e, l a es-
pi r i t ua l i da d, l a trascendenci a y el desti no et erno,
que hacen como dec a San Agustn que " l a con-
t empl aci n se nos pr omet a como el f i n de todas
nuestras acciones y como eterna perf ecci n de nues-
tros gozos" ( De T r i ni t . 18: PL . X L l l 831) . T a m-
poco es cuest i n de que este l ti mo reconoci mi ent o
se agote en Jas declaraciones teri cas.
La Educacin no puede desentenderse ni violen-
tar la naturaleza humana. Por el contrario, debe
rescatarla y encauzarla. N o hay en esta af i rmaci n
1
244 Al gunas proyecciones del probl ema pedaggi co
novedad alguna; Jo "nuevo" consiste precisamente
en recordar con nfasis una verdad antigua. Si el
hombre esun alma encarnada, una uni dad jerr-
quicamente compuesta que est convocado desde
su Origen a lo Sobrenatural, laeducacin para ser
tal no podr desentenderse de esta realidad, ni en-
cararla como hasta ahora, bajo el laicismo, uni l a-
teralmente.
"La educacin tambin es un ais coopera-
ti va naturae: Sicut medicus di ci tur causare
sanitatem i n i nfi rmo natura operante, itaetiam
homo dicitur causare scientiam i n alio opera-
tionis naturalisi l l i us: et hoc est docere (S. T,
De Veritate, q. XL , art. 1). El educador cum-
ple una tarea ministerial: su ti tul ar es lana-
turaleza".18
Corresponde pues a.l educador ser "minister na-
turae", justamente porque en su elevada tarea ri ge
el pri nci pi o de que araimitatur naturam.19
Pero este reconocimiento de la naturaleza huma-
na, con tales IJ cuales caractersticas, debe implicar
un acatamiento prctico en lavida, educacional^
nica manera de resolver ciertas incongruencias que
suelen registrarse. -
As, por ejemplo, se olvida con frecuencia la i n-
clinacin al mal que todos padecemos 2 0 y de ese
3 8 MNDEZ, J. R.: "L a i nci denci a de l o cognosci ti vo en
la Educaci n actual ". En Vnioersilas, No 37, abri l - juni o,
1975, p. 44.
1 9 Vase NOSENGO, G.: Ob. ci t., pp. 116 y ss.
2 0 Por eso escribi con razn P o X I en la Divini Illius
Magistri: ". . . es errneo todo mtodo deeducaci n que se
fund total o parci al mente en l a negaci n o en el ol vi do
del Pecado Ori gi nal ", N1? 45. En: Doctrina Pontificia, Do-
cumentos Polticos. I I . BA C. Madr i d, 1953, p. 554.
i
Recti fi caci ones posibles 245
descuido se siguen no pocas falacias en el sistema
di sci pl i nari o.21 L o curioso es que mientras se sobre-
estiman las capacidades autorreguladoras del alum-
no, y en general aquellas que hacen al uso de la
2 1 Al gunas prescripciones para mantener la di sci pl i na que;
nos proporci ona la pedagog a moderna, revel an adems
de una excesiva teori zaci n un desconoci mi ento sustancial
de la natural eza humana. BL A I B, G. M . y JONES, R. S. en
su l i br o: Cmo es el adolescente ycmo educarlo (Ed. Pai -
ds. Bi bl . del Educador Contemporneo. Bs. As., 1965,
pp. 135-36), nos presentan ciertos casos muy i l ustrati vos.
En uno de ellos por ejempl o, se pretende contraponer l a
forma "tradi ci onal " con la moderna para demostrar los i ndu-
dabl es benefi ci os de la segunda sobre l a pri mera. L a seo-
ri ta Henderson educadora "tradi ci onal " trataba de con-
trol ar su revol tosa clase, l ocal i zando a los cul pabl es y expul -
sndolos. L o ci erto es que los al umnos conti nuaban con sus
excesos que a juzgar por la narraci n eran verdaderamente
terri bl es, hasta que los mi smos provocaron "un colapso ner-
vi oso" de l a profesora que la obl i g a abandonar el estable-
ci mi ento.
Entonces llega la seorita Raymond pedagoga moder-
na y lo pri mero que les di ce a sus al umnos es que "no,
tena ideas formadas acerca de cmo deb a funci onar una
sala deestudios. Mani fest que quera que el ti po deatms-
fera y las condi ci ones reinantes en la sala deestudios fueran'
en ri gor los deseados por los propi os al umnos".
Por supuesto les pidi queformaran l i bremente una co-
misin que redactara las normas y asegurara su cumpl i mi en-
to, como asi mi smo todo l o perti nente al orden y a las
diversas reglas de convi venci a. Automti camente, los mi s-
mos al umnos que le l anzaban ratones, bombas de ol or y
di atri bas a l a desdi chada Mi ss Henderson se convi erten en
bonachones y severos custodios de las buenas costumbres,
a tal pi ni to que "col ocaron fl oreros con pl antas en l ugares
adecuados" (si c).
Gracias a Di os en la prcti ca di ari a nuestros docentes no
son como Mi ss Raymond ni tampoco ti enen que ser como
l a Henderson y conservan un ati nado sentido comn e
i nsti nto de conservacin que los hace desdear de estas
fbul as, las cuales si no medi ara l a subversin radi cal de
valores querepresenta, mover a a una descontrol ada son-
risa.
Ms ejemplos pueden verse en el mi smo l i bro. Asi mi smo
recomendamos: L U C I EN M O H N : LOS charlatanes de la nue-
va pedagoga. Barcel ona. Herder. 1975. ' ' .'.
2 4 6 Algunas proyecciones del problema pedaggico
l i bert ad, se nota una inmunizacin del potencial
contemplativo de su inteligencia, cuando no de su
inteligencia a secas.
Quiz sea en el Ni vel Primario donde esto su-
ceda ms visiblemente. Basta acercarse a los textos
habituales, sobre todo, los histricos literarios. La
vul gari dad parece ser la norma de aceptacin, j unto
con una pobreza conceptual alarmante. La imagen
fcil lo audiovisual en general est tan hi pertro-
fiada, que la palabra se torna cada vez ms esqui-
va y menos rica. Todo es, salvo excepciones, sen-
siblera y lugares comunes.-"''8
Subsiste la creencia, alentada por los programas
televisivos infantiles, de que el nio es un necio a
qui en conviene educar con baratijas intelectuales.
No se ha reparado an en el poder arrebatador que
ejercen los Arquetipos, y la belleza de las formas
ms all del grado de i nt el i gi bi l i dad, que por su-
puesto aumenta con la madurez. No se ha repara-
do, porque se ignoran, que hay en los clsicos un
inagotable caudal educativo, que con las necesarias
adaptaciones son capaces de cultivar y entusiasmar
ai Mu \ j n buen libro para 5 ? grado ha venido a re-
forzar nuestra conviccin de que es posible concretar una
enseanza que apunte a la contemplacin y al rescate de
los verdaderos modelos. Se trata de El Heraldo de E L E N A
I AN AN T U O N T DI O R L AN DO ( E d. E strada, Bs. As. , 1980) . L a
autora declara expresamente entre los fines perseguidos el
"reencontrarnos con esa sabidura que los griegos y me-
dioevales cultivaron con esquisitez incomparable: el arte de
la contemplacin, no slo de la forma o la figura, sino del
fondo y del interior de las seres". Y en el "primer dilogo"
con los alumnos les plantea con claridad: "Si te lo propo-
nes, puedes ser sabio, puedes ser hroe, puedes ser santo"
(p. 1 ) . Recomendamos reparar particularmente no slo en
el contenido sino en el criterio con que estn presentadas
lecturas como: El caballero y su escudo, El alma de la pa-
tria, Cristbal Coln, y Soberana.
Rectificaciones posibles 2 4 7
aun en los primeros aos de la escuela. All donde
hoy casi todo es medi ocri dad, es posible Shakespea-
re y Cervantes. Son posibles los modelos reales El
Caballero o el Hroe frente a los nocivos suced-
neos que inundan la cul t ura.2 2
Jaspers puso de manifiesto la disposicin filos-
fica la admiracin del pensamiento i nfant i l . " No
es nada raro or de la boca i nfant i l algo que por
su sentido penetra inmediatamente en las profun-
didades del fi l osofar".2 3 . Otro tanto ha hecho Gar-
ca Morente explicando a Platn 2 4 y Saint Exupry
en muchas de sus pginas ms logradas. Pero la
enseanza pri mari a se empea en subestimar la
real capacidad especulativa mientras confa para
todo en las facultades prctico-motoras o en las
"bondades innatas".
El terreno lingstico al que aludamos es un
ejemplo claro. No hay como la palabra apasionada
y potica de] maestro para embelesar las almas i n-
fantiles. Una palabra y un verso que no sean pre-
cisamente las palabras y los versos de la calle o
el mercado, sino que distingan y asombren, que
vinculen con las fuentes ms puras del idioma per-
mi ti endo enriquecer el vocabulario; que susciten l a
idea de lo mejor y ms pul i do frente a la hori zon-
t al i dad cotidiana, que arranquen aunque slo sea
fugazmente del plebeyismo imperante.
Sin embargo, recientes instrucciones sobre el par-
2 2 E l tenia de los sucedneos y su negativa influencia
cultural lo he encarado en: otro Jugar: C AP O N N E T T O , A. :
" L a contaminacin de la cultura por lo sendoespivitiial".
E n : La contaminacin..., pp. 2 7 7 - 3 01.
- : 1 J ASP E R S, K . : La Filosofa. Breviarios. F C E . Mjico,
196 8, 5 ? ed., p. 9.
M GAnctA MO R E N T E , M. Lecciones preliminares de Fi-
losofa. Bi bl . Filosfica. L osada, Bs. As. , 196 3 , 9* ed. ,
cap. I I .
248 Algunas proyecciones del probl ema pedaggico
ticular a travs del Programa de Capacitacin y
Apoyo al Docente ( P R O C A D ) insisten en que "el
"lenguaje de las poesas sea el mismo del ni o. . .
que respondan al mundo circundante". Y en nom-
bre de estas "pautas selectivas" se presentan como
paradigmticas, construcciones "poticas" de este
vuelo:
"Patas para arriba
lomo para abajo,
quiere darse vuelta
un escarabajo",28
"Cocodrilo
come coco
muy tranquilo
poco a poco".''0
- 5 Muni ci pal i dad de la Ci udad de Buenos Aires. Secre-
t ari a de Educaci n. Programa de Capacit acin y Apoyo al
Docent e ( PROCAD) . Di dct i ca Lengua. Ci cl o I nf eri or
N v 2 , 1979, p. 13.
Es de destacar algo que nos ha l l amado la at encin
por estar muy relacionado con nuestro tema. En la pg. 20,
i ndi cando las nautas para elegir una poesa adecuada al
ni vel i nferi or, se rechaza el siguiente poema de Teodoro
Palacios:
"Sobre un duro pedernal
un muchacho golpe,
y a los golpes de mar t i l l o
l uz de la piedra salt.
El cerebro de los nios
es un duro pedernal
y el mart i l l o es el t rabaj o
nios pues, a t rabaj ar!
Ntese que estos versos trasuntan todo lo rudi ment a-
ri ament e que se qui era un claro plant eo ant i cont empl at i vo
y stajanovista. No obstante, la no recomendacin no es por
nada de eso, sino por tener un vocabul ari o "poco usual
para los nios".
2 < ! I dem ant . , N ? l , p. 4.
Rectificaciones posibles 249
Todo el equipo de especialistas y de peritajes tc-
nico-didcticos que respaldan estas directivas, no
logran disimular el desconocimiento sustancial de
la naturaleza humana, ni la pobreza de una visin
empequeecida de la tarea docente.
"La vulgaridad es antipedaggica. El Maes-
tro debe ser testigo de la Verdad y de l a
Grandeza. . . El lenguaje docente, format ivo,
cnnoblecedor, es el de las palabras esenciales
que dicen el ser ele las cosas; las palabras que
oran, celebran, agradecen, sugieren y expresan
la belleza del Creador a travs de su reflejo
en las creatinas . . . El lenguaje que forma la
personalidad del nio y del adolescente, es
el de las palabras poticas que colma el alma
de esencias y armonas sugeridas en el esplen-
dor de la forma sensible".-'7
Bien sabemos la importancia que tiene en la
infancia la dramatizacin, como asimismo la expre-
sin grfica o corporal de un texto. Justamente es
en esas ocasiones representando, dibujando o mo-
vindose cuando la inteligencia infant il queda
atrapada, inmersa, en el contenido que se le pre-
senta. Y lo contempla desde adentro, como acto
ms que como espectador si cabe; internalizndolo,
hacindolo suyo. De ah el cuidado que debe ob-
servarse en la seleccin de los textos, mucho ms
si son de ndole potica.
"A los nios dice M. Li l i a Losada de Gen-
ta slo hay que hacerles conocer autntica
2 7 G E N T A , J. B. : Curso de Psicologa. Ob. ci t, pp. 321-
2(23. .
250 Algunas proyecciones del problema pedaggico
poes a. . . No importa que no siempre en-
tienda del todo el significado intelectual de
los versos, es ms importante que lo deslum-
bre la belleza y se sienta atrado hacia sus
alturas. Hay muchas cosas que el nio repite
sin comprender del todo pero sintiendo oscu-
ramente, acatando, que se trata de algo cuyo
significado profundo tiene una validez deci-
siva".-'8
Esto que hemos dicho de la escuela primaria
sirve tan slo como ejemplo representativo del des-
cuido y la parcializacin de la naturaleza humana
en la accin escolar concreta. Falencia que con
matices diferentes se manifiesta tambin en los
ciclos medio y superior, y que se impone superar
como requisito imprescindible para iniciar una ver-
dadera rectificacin.
Apuntemos de paso, que el hogar no puede de-
sentenderse de un aspecto tan importante; antes
bien, a l corresponde preservar y plenificar l a
naturaleza humana; exigencia tanto ms urgente en
sta poca en que la familia, como bien lo not
Sorokin, ha atrofiado sus funciones sacrificando y
reduciendo su ineludible misin educativa.2 8
5 Ningn paso ser posible dar si no se logra
un cambio sustancial en la formacin docente. Esto
es bsico y necesario dada la importancia del edu-
cador en la relacin enseanza-aprendizaje y en
la orientacin del proceso escolar.
Urge superar esa mentalidad inmanentista y dia-
2 8 G E N T A , M AR A L I L I A L O S AD A D E : "Transfiguracin es-
ttica de la Enseanza". E n : G E N T A , J. B. : " Curso de Psi-
cologa. Ob. cit., p. 3 2 5 .
2 9 S O R O K I N , P. : La crisis de nuestra era. Espasa Calpe
Argentina S . A. Bs. As., 1 9 4 8 , p. 1 5 0 .
Rectificaciones posibles 2 5 1
lctica que predomina, casi dogmticamente, en
todos los centros destinados a la carrera del Ma-
gisterio. Mentalidad que en nuestro pas, se ha
impuesto con la fuerza de un dictamen obligatorio
contrariando una tradicin legtimamente asentada.
L o primero ser criticar y desmontar las enormes
falacias de la Pedagoga Contempornea; pero pa-
ralelamente deber presentarse otra alternativa. Una
opcin vlida por lo constructora, afirmativa pol-
lo realista; esto es, que sea capaz de colocar al.
Maestro en la actitud tica, intelectual y profesio-
nal acorde con su misin.
Una formacin docente que asegure en el plano
de la teora y en el desempeo diario, la primaca
del ser sobre el hacer, el cuidado de la i nteri ori -
dad, el respeto por la naturaleza de la persona, que
incluye la aceptacin de su inclinacin al mal como
consecuencia de la Cada, el ordenamiento del
obrar con el ejercicio de la vi rt ud de la Prudencia;
el reconocimiento de un Orden Natural y la su-
jecin al mismo en vistas a alcanzar la pl eni tud
en el Orden Sobrenatural; la elevacin de los con-
tenidos en armona con la disposicin especulativa
del intelecto; el ejercicio de la vida contemplati-
va, 1 0 el afianzamiento de la conciencia nacional por
: ! 0 E s de resaltar al respecto como signo positivo, una
<le las recomendaciones finales del Primer Congreso Nacio-
nal de Formacin y Perfeccionamiento Docente ( 1 - 5 octu-
bre 1 9 7 9 . Crdoba-Villa Gi ardi no) , que expresa: "Aparece
como necesario un cambio de mentalidad orientada tutela
la consecucin del hombre contemplativo y creador" (2.1.2.
Subtensa; L a formacin del Docente de Enseanza Media,
b) Gobierno de Crdoba. Ministerio de Bienestar Social.
Secretara de Estado de Cultura y Educacin. Centro E du-
cacional de Crdoba. Primer Congreso Nacional de Forma-
cin y Perfeccionamiento Docente. I nforme final y reco-
mendaciones, p. 9.
252 Algunas proyecciones del problema pedaggico
encima de falsos universalismos; y la exacta ubi -
cacin del alumno en su papel discente sin sobre-
estimaciones demaggicas, ni estrechas subestima-
ciones.
Una formacin, en suma, que posibilite devol-
verle a la Escuela su i denti dad, al discpulo y al
Profesor sus jerarquas, y a la educacin autntica
S U configuracin axiolgica.
El Maestro debe volver a ser el hombre sabio.
! N o el erudito, el tcnico o el "consultor experto".31
Tampoco el lder democrtico, el "coorganizador"
que diluye su autoridad para no perturbar la auto-
noma juveni l , o cualquiera de esas variantes pre-
sentadas con desatino como ejemplares.
El -Maestro debe volver a ser el hombre sabio.
Siempre igual a s mismo; capaz de edificar una
Ctedra al servicio de la Verdad, de poner a los
discpulos en contacto con los saberes esenciales
y de comprometer sus voluntades en la fi del i dad
a los Valores Perennes que se mantienen i ncorrup-
ti bl es frente a todos los cambios.
Un hombre sabio que sin despreciar los conoci-
mientos empiriomtricos, ni desconocer o rechazar
las modernas conquistas tecnolgicas, sepa y ensee
que lo primero y fundamental es el cuidado del
alma. Que antes est el sacrificio que el beneficio;
el testimonio que el xito, la Ciencia que la habi-
lidad, los deberes que los derechos; que hay bienes
i 3 1 Se ha abusado con ignorancia del trmino "experto"
para designar al docente, sin reparar que justamente es el
experto el que no puede ensear porque sus conocimientos
no sobrepasan el plano de lo emprico. Por eso distingue
S anto Toms al artfice del experto (S . T. I ., q. 1,6) sea-
lando que slo el primero est en condiciones de ensear
porque conoce las causas, porque no se limita a ejecutar
y a hacer sino que puede demostrar: "S ignum scientis est
possu docere".
Rectificaciones posibles 253
que no son elegibles y. por los cuales es preciso
estar dispuesto a dar la vida. Que antes que los
hombres est Dios,
Un hombre sabio con la suficiente valenta como
para indicar la preeminencia del Ser frente al de-
venir, de lo esencial frente a lo accidental, de lo
absoluto frente a lo relativo, sin mediatizar .la Ver-
dad por la. novedad ni la certeza por la pl ural i dad,
ni la l i bertad por el subjetivismo, ni la obediencia
por el placer.
El "hombre esencial" del que habl Ortega, aquel
"que se exige mucho a si mismo" y para qui en la
vi da es distincin, nobleza, di sci pl i na.22
OrentOS que Un aporte muy estimable para cap-
tar esta formulacin nos lo proporciona l a olvidada
doctrina platnica de los Arquetipos. Dicha" doc-
trina no est exenta de errores fundamentalmente
en su aspecto noseolgico, ni se pretende tomarla
literalmente. Pero contiene un ncleo de i mportan-
cia, decisiva y sobre todo, de alcances pedaggicos
fundamntales: la religacin trascendente, sobre-
natural que suscitan los Arquetipos y la identifica-
cin en las ltimas instancias de la I dea Arque-
tpica con la. Di vi ni dad.3 3
Platn no describe la realidad sino que la explica
valindose de una comparacin metafrica, de una
proporcin, ms exactamente de una analoga. Se
trata en defi ni ti va de convocar a las almas a des-
cubrir el "Model o, abandonando las quimeras; dra-
O RT E G A Y G AS S E T, J .: La rebelin de las masas.' Col .
Austral. Espasa Calpe Argentina. 16 ed. Madrid, 1964, pp.
72-73.
s s Esta idea platnica aparece prcticamente como una
constante en todas sus obras, pero se desarrolla particular-
mente en La Repblica. L . VI y VI I .
254 Algunas proyecciones del problema pedaggico
ma rea) del hombre, cautivo en Ja oscuridad tras
Ja Cada, en un mundo dominado por las aparien-
cias, las opiniones y lo fenomnico, pero que no
obstante, conserva intacta la potencia i ntui ti va, Ja
nostalgia por la eternidad que perdi, la huella de
inmortalidad con la que fue creado.
As en pleno tiempo pagano, Platn parece aso-
marse al misterio del Pecado Original en la teolo-
ga cristiana, con toda su tremenda repercusin. No
podemos dejar de arrastrar por la tierra nuestras
contingencias, no podemos evitar las sombras de l a
Caverna, pero tampoco podemos olvidar nuestra
Creacin cuando un destello de esa Belleza i n-
creada de ese Bien Generador, nos sacude el alma
y nos arrebata.
l i e aqu Ja fuerza cautivante de Jos Arquetipos,
su poder de reunir al hombre con la Ejemplaridad
y Ja Superioridad alguna vez conocidas; y es en el
conocimiento y en Ja contemplacin del mejor ser
de Jas cosas cuando el alma capta la Plenitud Or i -
ginal, la Belleza del Principio y no puede sino i n-
tentar imitarla, parecrsele, acercrsele.
En esto radica la vi rtud regeneradora del Arque-
tipo, su poder normativo y restaurador. Frente a
l, el alma est como frente a su Modelo y ante l,
se eleva y promueve, asciende empinadamente. En-
tonces cobra sentido aquello de Maritain: "Bra-
zos?; Alas atrofiadas que es cosa muy distinta.
Esas alas volveran a crecer, si tuvierais coraje, si
comprendierais que no nos apoyamos en la tierra,
si recordarais que el aire no es el vaco"."4
E l alma que conoce y contempla el mejor ser
de. las cosas, que se acerca silenciosa a lo paradig-
M AR I T AI N , ]: Los grados- del saber. Cl ub de Lectores.
Bs. As. , 1975, p. 24.
R ectificaciones posibles 255
marico, se restituye a su plenitud en tanto conoce
y se acerca a la Perfeccin de la Creacin.
La imagen de Mari tai n es de lograda finura y
precisin. El alma plenificada por la visin del Ar-
quetipo, asciende hacia su meta connatural del
mismo modo que un ala enferma curada, pronta
para emprender su viaje.
Ha sido Genta quien desarroll profundamente
esta posibilidad pedaggica de los Arquetipos.
"La inteligencia j uvenil escribi perci-
be la idea en la imagen viva y concien-
te, ms bien que en la pura abstraccin
del concepto. Esto significa que el corazn
de la juventud slo puede ser arrebatado por
el entusiasmo en presencia de los varones
ejemplares: el Santo y el Hroe, el Filsofo
y el Artista. Slo Ja idea encarnada, realizada
en una vida egregia, tiene fuerza operativa
e irradia una atraccin irresistible. De ah la
necesidad de los Arquetipos, de los modelos
fijos y definitivos, que deben ser propuestos
a la juventud como norma y estmulo de su
vocacin de grandeza. . . El autntico modelo
que debe proponerse a la j uventud, es aquel
que se ha exigido y ha logrado mantenerse
en la altura conqui stada. . . Lo normal es
pues la excelencia y no el trmino medio.
Los grandes maestros del pensamiento y los
varones ms esforzados, en cuanto son las
imitaciones ms felices o ms acabadamente
logradas de Dios, constituyen el canon y la
medida de lo que debe exigirse constantemen-
te a la j uventud de un pueblo para que sea
digna de sus fundadores. . . El cumplimiento
de este ideal educativo, clidamente estable-
256 Algunas proyecciones de! problema pedaggico
eido, dar como resultado la aparicin de ci u-
dadanos ejemplares en quienes se integrar
un alma serena y f irme con un espritu vivo
y brillante; alianza rara y preciosa que Pla-
tn describe en el hombre que se ha formado
un carcter y que se manifiesta como una
libertad".*1
Frente a la Pedagoga de la mediocridad y del
eclecticismo, frente a la propuesta de un self-made
man sin ms compromisos que deshacerse de ellos,
i rente a la moral autnoma y la prescindencia ma-
gisterial, frente a los pensamientos mviles y a la
anormalidad homologada con lo normal, frente a
todas las formas de inmanentismo, reduccionismo
y masticacin, frente a la destruccin de la vida
contemplativa con las mquinas de ensear y los
programas por control remoto, frente en suma a
la Pedagoga Moderna, es necesario, urgente, i m-
postergable, reconquistar la Pedagoga tic los Ar-
quetipos.
Se ha probado ya todo; queda por probar la
Verdad.
Una enseanza fundada en el seoro sobre s
mismo, que no es otra cosa que la verdadera
libertad, en el renunciamiento y en la obediencia,
en la concepcin de Ja vida como un acto de ser-
!5 C I N T A, J. B.: El Magisterio de los Arquetipos de a
Nacionalidad. En: Acerca de la Libertad, ob. ci t , cap. VI .
Vase tambin Curso de Psicologa, ob. cit., cap. XX.
El tema de Jos Arquetipos, su valor pedaggico, hist-
rico y epistemolgico, como as tambin su aplicacin a la
historia hispanoargentina, es actualmente, objeto de nuestra
investigacin en el I . C. I . S. (Instituto de Ciencias Socia-
les) dependfente del CONCET, bajo Ja direccin del doc-
tor Roberto J. Brie.
Rectificaciones posibles 257
vicio; una enseanza sostenida en los ms altos va-
lores especulativos y en las ms lcitas preocupa-
ciones concretas.
Pedagoga del hombre esencial, portador de u n
destino trascendente; Pedagoga de la v i rt ud y del
Patriotismo; del Orden Natural y el realismo; Pe-
dagoga de la Cruz y no de la hoz y el marti l l o,
porque una Nacin no se salva ni se engrandece
con las salidas laborales y los adelantos tcnicosr
sino como deca Marechal
"cuando traza la cruz en su esfera durable; la
Cruz tiene dos lneas: cmo las traza un pue-
blo? con la marcha fogosa de sus hroes abajo
( t al es la horizontal) y la levitacin de sus
Santos arriba ( t al es la vertical de una Cruz;
bien lograda)". "0
Esta Pedagoga verdadera devolver al Magiste-
rio y a la Escuela Argentina los ciudadanos que
se necesitan para superar la crisis contempornea,
una crisis que no se define prioritariamente por l o
econmico o lo estructural sino metascamente.
La respuesta adecuada debe partir pues de una
actitud metafsica. No basta con resolver problemas
coyunturales por importantes que parezcan.
Pero adems y esto es lo decisivo, ese movi -
miento del alma hacia lo Ejemplar que suscitan
los Arquetipos, no slo incide en el propio perfec-
cionamiento personal y social sino que tiene su
desenlace obligado, su coronacin, diramos, en el
conocimiento e imitacin del Arquetipo por anto-
nomasia, la Causa Ejemplar, Modelo y Modelador,
gua y matriz de todo lo existente: Dios.
'6 MARE C HAL , L. : La Patria. En: Cuadernos del Mi ti i go.
fs. As., 1960, p. 10.
258 Al gunas proyecciones del problema pedaggico
Di os es l a causa Ej empl ar , y las cosas y los
hombres encuent ran en l su real i zaci n; son en l a
medi da que a l se apr oxi man. L a mi r ada humana
dir San Agust n ve las cosas que existen, pero
las cosas exi sten por que Di os las ve; qui ere deci r
que Di os Causa Ej empl ar sostiene y f unda a
las creaturas y stas hal l an en l no slo al Mo -
del ador si no al Mode l o, el f undament o mi s mo de
t odo l o i mi t abl e y l a mxi ma aspi raci n i mi t at i va.
Por eso ha escrito bi en L . B. Ar c hi deo:
" E l hombr e, ser mat er i o- cspi r i t ual , r equi er e
un model o como I deal , como val or supremo
que responda a su r eal i dad exi stenci al para
que el or den ( de l a nat ural eza) sea satisfe-
cho exi st enci al mcnt e.
Como l a hi st ori a nos l o muest ra, l a respuesta
a esa exi genci a exi stenci al se di o. Ese Di os
Personal se encarn en Jesucristo: el model o
val i oso, ni co, absol uto. Ser su real i dad d i -
vi no- humana el Val or Abs ol ut o para el hom-
bre, y los valores rel at i vos l o sern en l a me-
di da en que par t i ci pan de ese Val or Supremo
y emanan de E l o a E l se di r i gen.
Es l a respuesta a l a exi genci a del deber ser
humano que i mpl i c a t oda e duc a c i n. . . Ese
deber ser del actuar humano debe presentarse
como I deal , y l a Jer ar qu a de valores como
l o que debe ser asumi do por el educando" . " 7
Por eso, di gmosl o f i nal ment e y a modo de con-
clusin, el Maest ro que necesitamos es el que sea
capaz de hacer de su vi da y de su muer t e, de su
3 7 A R C H I D E O , L . B. : " La nor mat i vi dad del valor en edu-
caci n" . E n : Mikael, ao V I , 17, segundo cuatrimestn-,
1978, pp. 89-90.
Rectificaciones posibles 259
magi st eri o di ar i o, " I mi t aci n de Cri st o, Pedagog a
del Verbo" , " * t al como l o ha expresado Gent a en
si gni f i cat i va s ntesis; pr of unda l ecci n que supo se-
l l ar con el mar t i r i o.
N os mueve un convenci mi ent o pr of undo de que
sta y no ot ra, es, en sustancia, l a solucin r ai gal
al pr obl ema educat i vo; af i r mar l o en estos t i empos,
equi val e a l a desconsi deraci n aut omt i ca en casi
todos los c rcul os " ci ent f i co- educaci onal es" , por que
l a f at ui dad cont empornea pront a a aceptar l os
ma yor e s dislates en nombr e de l a novedad y el
cambi o slo conf i ere r ango ci ent f i co a l o que
pase por sus propi os ejes cunti co-uti l i tari os. per o
se ciega ante cual qui er propsi to que obl i gue a
desandar los errores o conduzca al hombr e hasta
su Creador.
B s . As . , diciembre 31 de 1980.
Quincuags imo primer anivers ario de ta
Divini lllius Magis tri, de S. S. Po XI.
? G K C T A , j . B. : Guerra ...Oh. ctt., p. 238.
B I B L I O G R A F I A
AE B L I , H. Una didctica fundada en la psicologa de Via-
get, Bi bl . de Cultura Pedaggica. E d. Kapelusz. Bs. As.,
1973.
ARCHID E O, L. B.: "La normatividaddel valor en E ducacin"
E n: Mikael. Rvta. del Seminario de Paran. N ' 17.
ARIST T E LE S: Metafsica. E d. Gredos S. A. Madri d, 1970.
tica - Poltica. E d. Porra S. A. Mxico, 1971.
Obras Completas. E d. Bibliogrfica Omeba, Bs. As.,
1967. 4. V.
BAT T RO, A. : El pensamiento de ]ean Piaget. Psicologa y
Epistemologa. E d: E mec. Bs. As., 1978.
BALLE STE ROS, J. C. P.: "Skinner: La educacin imposible".
E n Mikael. N 9 24.
BLAI R, G. M . yJONE S, R. S.: Cmo es el adolescente y c-
mo educarlo. Ed. Paids. Bs. As., 1965.
SLOOM, B. J.: Evaluacin del aprendizae. E d. T roquel.
Bs. As., 1975.
SOLT , K. M. La sociedad en transformacin. Fundacin
Foessa. E uramrica S. A. Madri d, 1970.
BRE Z INA, F. : La amenaza de la UNESCO. Veterans of Fo-
reing VVars, E ncinitas, California, U.S.A., 1952.
BRI E , R. J.: Dimensin sociocultural del problema de la mo-
dernizacin. Santa Fe. Imprenta dela UniversidadNa-
cional del Li toral , 1967.
"La esencia de la Universidad". E n: La Nacin. Bs. As.,
29-8-76.
262 Bi bl i ograf a
"L a enseanza de la Fi l osof a". En: Rota, del 1. 1. E.
N >12.
BRI K , R. J. y BEN GOC H K A , S. L . : nacionalizacin en la so-
ciologa de Max Weber. Santa Fe. I mprenta de la U ni -
versidad N aci onal de! Li toral , 1967.
BM N K M A N N , D. : El hombre y la tcnica. Ed. Cal atea.
N ueva Visin. 1955.
BnUERA, R. P.: "L a cuestin del poder educati vo". En:
Huta, del I. I. E. N ? 1.
BnzKUNSU, Z. : La Eia Tecnolrnica (Between two ages).
Bs. A s. Paids, 1979.
CAN TERO, E.: La educacin permanente. Ed. Roma, Bs. A s.,
/
C RDEN A S, R. M . : Valoracin del ocio. Ed. y L i l i . H ucmuL
1965.
C A STEU . N , A . A . : Filosofa de la historia e historiografa.
Ed. Ddal o. Bs. A s., 1963.
C A SSA M , J. )V : Didctica General de la Enseanza Medra.
L i l i . El A teneo. Bs. A s., 1965.
C A T I N EL L I , A .: "Qu gramtica debemos ensear?" En:
Rvta. Estrada. 5. N ovi embre-di ci embre 1980.
"M s all del estmctural i smo". En: Rvta. Estrada. N6.
Marzo-abril de 1981.
C A u ni i i . i . i , A.i La Iglesia catlica y las catacumbas de hoy.
Ed. A l mena. Bs. A s., 1974.
C H A SE, F. S. y A N DK RSON , H . A . : The Higth School n th
MeiD Era. U ni v. oS. Chicago Press, 1958.
CnocUANO, C . y ZA N O T T I , J. L . : Ideas y antecedentes pura
una reforma dela Enseanza Media. Bs. A s. Ed. Theor ,
1965.
C L EM EN T , M . : "L'aveni r de l 'i ntel l i gence". ti na coce. Nutr s.
38-39.
CoXfPAYRK, C : lls'oria de la Pedagoga. Li brai ri e Cassi-
Cfue Paul Del aphane P.ars, 1887.
C O I I N , J.: Pedagoga fundamental. Ed. Losada, Bs. A s.,
1962.
C O T I A , S.: El hombre Plolemaico. Ed. Ri al p S. A . M adri d.
1977.
El desafo tecnolgico. EU DEBA , 1970.
Cnuu/ .irr, M. : La UNESCO y las reformas de la enseanza.
Ed. l i orna. Bs. A s., 1973.
Cmjncraix, E.: Los descubrimientos de Piagct u el maes-
tro. Paids. Bs. A s., 1963.
DA O S, F. A . : Qu es la Geografa? Oikas. Bs. A s., 1978.
DA VVSOX, C : La crisis dela Educacin occidental. Ed. Ri al p
S. A . M adri d, 1962.
DEM O O R, J. v JON C K H EBRE, T . : La Ciencia de la Educa-
cin. M adri d, 1929.
Bi bl i ografa 263
DEM PF , A .: La concepcin del mundo en la Edad Media.
Ed. Gredos. M adri d, 1958.
DESSA U ER, F. : Discusin sobre la tcnica. Ed. Ri al p. M a-
dr i d, 1964.
Ds O L I V EI BA L I M A , L . : Mutacoes em educagao. Segundo
Me. Luhan. Cosmovisao 1. Vozes 12* ed., 1979.
DESCA RTES, R.: Discours de la Mthode & Essais. V . V I .
Publis par Charles A dam & Paul Tannery. Pars, 1902.
DEW EY , J.: Democracia y Educacin. Ed. Losada, Bs. A s.,
1953.
DEH I SI , N . O . : La doctrina de la Inteligencia de Aristteles
a Santo Toms. C l ub de Lectores. Bs. A s., 1980.
DI ET RI C H , T.: Pedagoga Socialista. Ed. Si geme. Salaman-
ca, 1976.
DU RK H EI M , E. : La evolucin pedaggica enFrancia. (A pun-
tes de circulacin i nterna de un profesorado pri vado.)
EVVEL , M . : La O.N.U., un gobierno mundial comunista?
L i b. H uemul . Ed. N uevo Orden. Bs. A s., 1964.
FA RI A VI DERA , A . : "Por qu somos realistas". En: Psy-
chologica. N o 1.
"M odos y modas i ntel ectual es". En: Rvta. Estrada. N o 2.
FA U RE, E.: Apprende tre. U N ESC O, Fayard, Pars, 1912.
FEVH RE, L . : La Religin de Rabelais. El problema de la
incredulidad en el siglo XVI. M xi co. U T EH A . 1959.
FO L L I ET , J.: Adviento de Prometeo. Ed. Cri teri o. Bs. A s.,
1954.
FREU D, A .: Introduccin al psicoanlisis para educadores.
Ed. Paids. Bs. A s., 1958.
F RO M M , E.: El miedo a la Libertad. Bi bl . del H ombre Con-
temporneo. Ed. Paids. Bs A s., 1966.
' C A M BRA , R.: La amenaza de la psicologa. En: Verbo de
Espaa. N " 105-106.
G A RC A H O Z, V . : La tarea profunda de educar. Ri al p. M a-
dr i d, 1962.
Educacin Personalizada. Ed. M in S. A . VaU adol i d,
1977.
G A RC A M REN TE, M . : Lecciones Preliminares de Filosofa.
Bi bl . Fi l osfi ca. Ed. Losada. Bs. A s., 1963.
G A RC A VA L DEC A SA S, M . : El Hidalgo y el Honor. Rvta. de
Occi dente. M adri d, 1948.
G A RC A VI EY RA , A . O.P.: Poltica Educativa. L i b. H uemul .
Bs. A s., 1967.
GA RRI BO, J.: "Las matemti cas y la real i dad". En: Verbo:
N ?124 y 187.
G A U F F , O T T O : Spencer. Rvta. de Occi dente. M adri d, 1930.
G O N Z L EZ RI VERO : "Formaci n docente en la Repbl i ca
A rgenti na". En Rvta. I. I. E. N ? 16.
G A RZ N , A .: Tecnologa Educativa y Diseo Instrumental.
264 Bibliografa
Universidad de Belgrano. Congreso Medios no Conven-
cionales de Educacin. Bs. As., octubre de 1979.
G EN T A, J. B:. Acerca de la libertad de ensear y de la
enseanza de la libertad. Bs. As., 1945.
Sociologa Poltica. Editores Casa Predassi. Paran, 1940.
La Idea ylas Ideologas. Dilogos metafsicos dePlatn.
La teora de las Ideas en la demostracin de la inmor-
talidad y de la inmaterialidad del alma. Ed. del Res>-
raurador. Bs. As., 1949.
El Filsofo ylos sofistas. Curso deIntroduccin a la Fi-
losofa. Dilogos socrticas de Platn. Bs. As., 1949.
Guerra Contrarrevolucionaria. Ed. Cultura Argentina. Bs.
As., 1971.
Curso dePsicologa. Librera Huemul. Bs. As., 1966.
Rehabilitacin de la Inteligencia. Ediciones del Restau-
rador. Bs. As., 1950.
CU.SO N , E.: Lingstica yfilosofa. Ed. Credos. Bibl. H is-
pnica de Filosofa. Madrid, 1974.
El realismo metdico. Ed. Rialp S. A. Madrid, 1974.
GUILLEN DE REZ Z AN O , C.: Didctica General. Ed. Kapelusz.
Bs. As., 1965.
Gozzsn, G .i "Laeducacin intelectual y las nuevas tecno-
logas". En: Educando, N o 1.
H A N S BN , J.: "La formacin del maestro en los sistemas
educativos actuales". En lleta, del I. 1. E. N'-> 17.
H BCEL, F.: GesammetteAufstze sur Religlons sozzologie.
T bingen, Mohr, 1947.
-Werke. Frankfurt, 1971. V, VI I y X VI I I .
Lecciones sobre la Filosofa de la Historia Universal.
Rvta. de O ccidente. Madrid, 1974.
H KJI MAN S, F.: Histoire Doctrnale del'Humanisme Cluctien.
Castcnuan. T ournai, Pars, 1948.
HERN N DEZ R K Metologa general de la enseanza.
UT EH A. 1950.
H UXLEY , J.: UNESCO: su propsito y su filosofa. Public
Affairs Press, Washington, D.C., 1948.
JAKGJER, W. I Padeia: los ideales dela cultura griega. F. C. E.
3* ed., Mxico, 1978.
JAN T SCH, E.; KAI CN yotros: Pronsticos del Futuro. Alianza
Editorial. Madrid, 1970.
JASPERS, K.: La Filosofa. Breviarios. F. C. E. Mxico, 1968.
JUAN PABLO I I : Redentor Hominl-s. Ed. Paulinas. Bs. As.,
1979.
Cutechesi Tradendae. Exhortacin apostlica de su San-
tidad Juan Pablo I I al Episcopado, al clero y a los felos
de toda la Iglesia sobre la Catcquesis de nuestro tiempo.
Ed. Paulinas, Bs. As., 1979.
Bibliografa 265
K A N T , M. : Critique de la raison pur. Pars, Lagrange,
1845.
K O I FK A , K . : Principies of Gestalt Psychology. I larcourt.
Brace and Company. N ew Y ork, 1935.
The Growth of theMind. I larcourt. Brace and Company.
N ew Y ork, 1924.
KO EST LER, A.: Flecha en el Azul. Bs. As., Emec, 1953.
K H LER, W. Gestalt Psychologye. Liveright Publishing
Company, N ew Y ork, 1951.
L A I S E-DI Pl ET R O yotros: Actualidad, de la doctrina social
de la Iglesia. Abeledo-Perrot S. A. Bs. As., 1980.
L A MA S , F. A.: Panorama de la educacin en la Argentina.
Ateneo de Estudios Argentinos. Bs. As., 1976.
LAFO URCADE, P. D. : Planeamiento, conduccin yevaluacin
de la Enseanza Superior. Bs. As., Kapelusz. 1977. Bi bl .
de Cultura Pedaggica.
"Anlisis crtico de la estructura organizativa de la es-
cuela graduada". En Rota, del I. I. E. N'-> 15.
L uzU WA G A , L .: La pedagoga contempornea. Bibl. del
Maestro. Ed. Losada S. A. Bs. As., 1973.
La educacin nueva. Bibl. del Maestro. Ed. Losada S. A.
Bs. As., 1964.
L PEZ I BO R, J. J.: La aoenlura humana. Bibl. del Pensa-
miento actual. Ed, Rialp S. A. Madrid, 1965.
LO REN Z , K.: Los ocho pecados morales de la humanidad
civilizada. Plaza & Janes. Barcelona, 1974.
MA DI BA N , J,: Ilineraires. N ? 156.
MA EZ T U , M. DE: Historia de la Cultura Europea. Ed. Ju-
ventud Argentina. Bs. As., 1941.
MAN ACO RDA DE RO SSKT T I, M. : La Gramtica Estructural en
la Escuela Primara. Bs. As., Kapelusz. 1965.
MAIS'CAN IELO -BJXEG AZ Z I: Historia de la Educacin. Li b. del
Colegio. Bs. As., 1968.
MA N N REI M, K.: Introduccin a la Sociologa de la Edu-
cacin. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1966.
MA KA REN KO : La educacin infantil. Ed. N uestra Cultura.
Madrid, 1978.
MA RI T A I N , J.: La educacin en este momento crucial. Des-
cle de Brouwcr. Bs. As., 1965.
Los grados del saber. Club de Lectores. Bs. As:, 1975.
Para una fisolosfa de la persona humana. Cursos de
Cultura Catlica. Bs. As., 1937.
MAPT O S L U I Z , A. DE: Compendio deDidctica General. Ed.
Kapelusz. Bs. As., 1963.
MA RX , K. y EN G ELS, F.: Obras escogidas. Ed. Ciencias
del Hombre. Bs. As., 1973.
MA Y O , E.: Problemas sociales deuna civilizacin industrial.
Ed. N ueva Visin. Bs. As., 1977.
266 B;bliografa
M A R E C H A L , L . : Descenso yascenso del alma por la Belleza,
E d . C it erea. Bs. A s., 1965.
Cuadernos del amigo. Bs. A s., 1960.
M A R H O U , H . I. : Historia de la educacin en la antigedad.
E U D E BA , 1976.
M I L L N P U E BL E S , A . : La funcin social de los saberes li-
berales. E d . R i al p S. A . M ad r i d , 1961.
M E N D E L , G. v V O C T , C . : El manifiesto de la Educacin.
E d . S iglo XXI . 2? ed . M ad r i d , 1976.
M N D E Z , J , R .: La incidencia de lo cognoscitivo en la edu-
cacin actual. E n: U niversit as. N1? 37.
M IN IS T E R IO D E C U L T U R A Y E D U C A C I N . C O N S E JO D E E D U -
C A C IN . Contenidos Mnimos del Ciclo Bsico para el
Nivel Medio. V I I A samblea e xt raord i nari a. Inf orme f i nal .
R ecomend acin N ' 7. 18-19 d e d i ci e mbre d e 1978.
C E N D IC ( C e nt ro N acional d e Documentacin e Inf or-
macin E d ucat i va) . S erie L egislacin E d ucat i va A rge n-
t i na. N'.> 18. Bs. A s., 1978.
M IN IS T E R IO DE BIE N E S T A R S O C IA L . GO BIE R N O DE C R DO BA .
S E C R E T A R A D E E S T A D O Y E D U C A C I N . C E N T R O E D U C A C IO -
N A L D E C R DO BA . P rimer C ongreso N acional d e Forma-
cin y Perfeccionamiento Docent e. Inf orme F i nal y R e-
comend aciones.
M IN IS T E R IO DE BIE N E S T A R S O C IA L . GO BIE R N O D E C R DO BA .
S E C R E T A R A D E E S T A D O D E C U L T U R A Y E D U C A C I N . P r i -
mer C ongreso N acional d e Formacin y P erfeccionamien-
t o Docent e. R esmenes d e Trabaj os.
M O N T E I A N O , B. ( I L ) : La Universidad. Ghersi. E d . Bs. A s.,
1979.
M O H N L U C I E N : Los charlatanes de la nueva pedagoga.
Barcelona. H crd e r. 1975.
M U N IC IP A L ID A D D E L A C IU D A D D E BS . A S . S E C R E T A R A DE
E D U C A C I N , Programa de Capacitacin y Apoyo al Do-
cente ( P R C A D ) .
N A S S IF , R .: Pedagoga General. E d . Kapelusz. Bs. A s., 1958.
N IC O L , E . : El porvenir de la Filosofa. M xico, F. C . E .
1972.
N IE T S Z C H E , F . : As hablabla Zaratustra. C rculo d e L e ct o-
res. Bs. A s., 1943.
N O S E N GO , G.: Persona Humana y Educacin. P ublicaciones
d e l I.P S .A . Bs. A s., 1978.
O iisin, O . A .: Maestro, alumno y tarea. P aid s. Bi bl . d e l
E d ucad or C ontemporneo. Bs. A s., 1967.
O R T E GA Y GA S S E T , J . : La rebelin de las masas. C ol . A us-
t ral . E spasa-C alpe A rge nt i na. M ad r i d , 1964.
O U D I N , J . : Les mathmatiques modernes el leur enseigne-
ment (refl exi on d'un ingnieur). L a P ense C at hol i que .
N ? 133.
Bibliografa 267
O C S S ET , J . : Marxismo y Revol uci n. C ol . C lsicos C ont r a-
rrevolucionarios. E d . C ruz y Fi e rro. Bs. A s., 1977.
Marxismo-Leninismo. E d . S peiro S. A . M ad r i d , 1967.
P A L A C IO , A . R .. " A punt aci one s metod olgicas sobre la e n-
seanza d e las matemticas". E n: Reta, del I.I.P. N v 16.
PlAC KT , J . : Seis estudios de Psicologa. E d . d e Bolsillo. E d .
C orre gi d or. Bs. A s., por autorizacin d e Barral E d i t o-
res S. A . Barcelona, 1973
Las procedimientos de la Educacin Moral E n: La Nue-
va Educacin moral de Piaget /., Petcrsen \ VO C / :/ IO II-
se II. y Sanlullano L. E d . L osad a S. A . C ol . L a E scuela
A ct i va. Bs. A s., 1967.
La Epistemologa gentica. Barcelona, 1970.
Autobiografa. El nacimiento de la inteligencia. Filosofa
y Psicologa. E d . C ald n. Bs. A s., 1976.
Psicologa de la inteligencia. E d . P sique. Bs. A s., 1977.
Psicologa y Pedagoga. E d . A ri e l . Barcelona-C aracas-
M xico, 1980.
Sabidura c ilusiones de la Filosofa. P ennsula. Barcelo-
na, 1970.
Biologa y Conocimiento. M xico. S iglo XXI , 1969.
Naturaleza ly mtodo de la Epistemologa. E d . P rot eo.
Bs. A s., 1970.
El juicio moral en el nio. M ad r i d . Beltrn. 1935.
P IA C E T y ot ros: Epistemologa de las ciencias humanas.
E d . P rot eo. Bs. A s., 1972.
P IE I' E R , J. : El ocio y la vida intelectual. E d . R i al p S. A .
1970.
El amor. E d . R i al p, 1972.
Justicia y Fortaleza. E d . R i al p, 1968.
P o X I : Divini lllus Magistri. Doctrina Pontificia. Docu-
mentos Polticos. T omo I I . B. A . C . M ad r i d , 1953.
P L A N C H A R D, E . : La Pedagoga contemporneo. E d . R i al p.
M ad r i d , 1975, 6 ed .
P L A T N : Obras Completas. E d . A nacond a. Bs. A s., 1946.
La Repblica o El Estado. C ol . A ust ral . E spasa C al pe
A rge nt i na S . A . 1966.
Dilogos. C ol . A ust ral . E spasa C alpe A rge nt i na S. A .
1966.
R A N D L E , P . I I . : La Universidad en ruinas. E d . A l me na. Bs.
A s., 1974.
Hacia una nueva Universidad? E U D E BA , 1968.
El mtodo de la Geografa. Cuestiones epistemolgicas.
O IK O S . Bs. A s., 1978.
R A N D L E , P . I I . , E D IT O R : La contaminacin ambiental.
O IK O S . Bs. A s., 1979.
R I N A L D I , F . : Filosofa y Educacin. C rd oba, 1979.
R O U S S E I. O T, P . S .J.: L'lnlellectualisme de Saint Thomas.
Bibliothque d es A rchives d e P hilosophie. P ars, 1936.
268 Bibliografa
R O U S S E A U , J.: Emilio o la Educacin. Biblioteca Cient fica
Filosfica. M ad r i d . Dani el Jorro ed .Calle de la Paz 23,
1916.
Discurso acerca del origen y los fundamentos de la
desigualdad entre los hombres. Ed . Agui l ar. M ad r i d S.A..
1973.
Rmz S N C H E Z , F.: Fundamentos y fines de la educacin.
I nst i t ut o de Ciencias de la Ed ucaci n. Facul t ad de F i -
losofa y Letras. Uni versi d ad Naci onal de Cuyo. M e n-
doza, 1978.
S A C C I U , M .E : "La teraputica d el dolor y la tristeza se-
gn Santo Toms". En: Psychologica. N'> 2.
S N C H E Z H I D A L G O , E . : Psicologa Educativa. R o Piedras.
Puerto Rico. Ed . Uni versi tari a, 1965.
S A L I N A S , P.: La voz a ti debida. Bi bl . Clsica y contempo-
rnea, Ed . Losada S . A . Bs. As., 1971.
S A N A G U S T N : Confesiones. Col .Aust ral . Espasa Calpe A r -
gentina S. A., 1968.
S A C H A D A C O N G R E G A C I N P A R A L A E D U C A C I N C A T L I C A , ha
Escuela Catlica. Ed . Don Bosco y Ed . Claretiana. La
Plata-Bs. As., 1977.
S A U V Y , A.: Los mitos de nuestro tiempo. Nueva Coleccin
Labor. Barcelona, 1972.
S A N T O T O M S : Comentario al libro del alma de Aristteles.
Fund acin Arche. Bs. As., 1978.
S A N T A L , L . A .: "La enseanza de la Mat emt i ca: de Pla-
tn a la Matemti ca Mod erna". En: Bvta. del, 1. 1. E.
N 13.
"La educacin matemtica, hoy. En: Rota, del I. I. E,
N<-> 4.
S A R T R E , J. P.: Las Palabras. Ed . Losada. Bs. As., 1965.
S C I A C G A , M . F.: Fenomenologa del hombre contemporneo.
Cuadernos de la Dante, N 0 11. Asociacin Dant e A l i -
ghi eri . Bs. As., 1957.
S H A F E H , P. YV. y S N O W, J. I I . : El genio de las mareas.
Long House I nc. NewYork, 1953.
S O M B A R T : El Burgus. Bs. As. Oresme, 1953.
S O R O K I N , P. A .: Achaques y manas de la Sociologa Mo-
derna y ciencias afines. Ed .Agui l ar S . A. M ad r i d , 1957.
La crisis de nuestra era. Espasa Calpe Argenti na S . A. Bs.
As., 1948.
S K I N N E R , B. F.: Tecnologa de la enseanza. Nueva Colec-
cin Labor. Barcelona, 1973.
S O U S T E L L E , J.: Carta abierta al Tercer Mundo. Bs. As.,
Emec, 1973.
S P E N C E R , H . : La educacin intelectual, moral y fsica. D.
Appl et on yCompa a. New York, 1913.
S P E N C E R , R. A. P. D E y G I D I C E , M . C. M . D E : Nueva Di-
dctica Especial. Ed .Kapelusz. Bs. As., 1968.
S T O C K E R , K.: Principios de Didctica Moderna. Ed . Kape-
lusz. Bs. As., 1960.
S U A D E A U , R.: LOS nuevos mtodos de Educacin Fsica.
Paids. Bs. As., 1972, 3? ed .
S U J O M T I N S K I , V.: Pensamiento Pedaggico. Ed . Progreso.
Mosc, 1975.
T A B A , I I . : Elaboracin del Curricula. Ed . Troquel . Bs. As.,
1976.
T H O R N D I K E , E. L . :Human Learning. The Century Compa-
ny. NewYork, 1931.
The fundamentis of Learning. Col umbi a Uni versi t y. New
York, 1932.
Selected Writings from a connectionist's Psychology. New
York, 1949.
T I R A D O B E N E D I , D. :Antologa pedaggica de San Agustn.
Ensayos Pedaggicos. Fernnd ez Ed . S. A. Mxico, 1966,
T O R R E S T R A V E R S O . Z.: Apuntas de Educacin Fsica. Ed .
Crespi l l o. Bs. As., 1968.
U N I V E R S I D A D D E B E L G R A N O . I nst i t ut o de Investigaciones d e
Enseanza no Convencional de la Facul tad de Tecnol og a.
Nuevos enfoques de enseanza para la dcada del 80
Instruccin asistida por computadora. Bs. As., agosto de-
1979.
V A R I O S : Iglesia y Educacin. Ed . Don Bosco y Ed . Cl a-
retiana. Bs. As-La Plata, 1977.
V I A S A S A N T A C R U Z , J . A. J .J .: "Exi st e alguna advocacin,
maana que sea parti cul armente propi ci a a los mat em-
ticos?" En: Mikael. N 17.
W A L S H , G . S .T.: Humanismo Medieval. La espiga de oro.
Bs. As., 1943.
Y V E B E R , A.: Historia de la cultura. F. C. E. Mxico, 1965,
W O O D R U F F , A. D. : The Psychology of Teaching. New Y ' ork,
1946.
Z U R E T T I , J. C : Compendio de Historia de la Educacin.
General y Argentina. Ed . Marcos Sastre. Bs. As., 1965.-
| | KM i
TRI MERA PARTE
Prlogo . . .. B
Vigencia tj prdida de la Identidad Escolar.
Las etapas histricas de la crisis.
Introduccin 15-
I . E l Renaci mi ento: Su act ual i dad pedaggica . . . 31
I I . Ref orma y cartesianismo 37
I I I . E l i l umj ni s mo 47
I V . Posi ti vi smo y pragmati smo 57
V. La Pedagoga contempornea. Notas di sti nti vas . 67
V I . La concepcin educati va de la U N E SC O . . . . 103
V I I . Piaget 121
SEGUNDA PARTE
Algunas proyecciones del problema pedaggico
I . La enseanza de las asignaturas 161
I I . La tecnologa educati va 199
I I I . Contenidos programticos 215
I V . Perspectivas 223=
V. Rectif icaciones posibles 233
Hibliografa 261
La composicin mecnica y armado de esta edicin
se realiz en la ciudad ele la Santsima Trinidad
y Puerto de Santa Mara de los Buenos Aires, en
Linotipia Bello, Carlos Calvo 2908, y la impresin
estuvo a cargo de Talleres Grficos Yunque, Com-
bate de los Pozos 968.
Se termin de imprimir el 7 de marzo de 1981,
Festividadde SANTO TOMS DE AQUINO (1224-1274),
"el ms santo entrelos doctos v el ms docto entre
los santos" (Len XI I I ), "Maestro insustituible de
sabidura humana y divina" (Pablo VI ), que "pre-
dicaba con los ojos cerrados, comtemplativos y diri-
gidos al cielo" (Juan de Blas), y que por recom-
pensa a su entera consagracin al estudio y la
.enseanza, no pidi otro cosa ms que la Cruz de
Cristo.
to d o lo g a d e la i n vesti g a ci n y el co m p ro m i so a p a sio n a d o
co n el B i en , la Verd a d y la B elleza .
E L L IBRO. El p en sa m ien to m o d ern o es un " p uro I n ten to
m a tem ti co to rm uli sti co p o r a p o d era rse e i n strum en ta l la
rea li d a d " . C o n secuen tem en te, el h o m b re m o d ern o ha pe
d i d o la p o si b i li d a d d e d evela r y d esen tra a r lo s m isterio s
d el ser. Atra p a d o en la s red es d el uti li ta ri sm o ya no poi
la ca p a ci d a d d e co n tem p la r li b rem en te la rea li d a d .
Este li b ro tra ta p reci sa m en te d e la m uerte d e la co n -
tem p la ci n en la Escuela m o d ern a ; verd a d era d esh um a -
n i za ci n d e un o d e lo s m b i to s m s p ro fun d a m en te h u-
m a n o . El p ro b lem a se p la n tea y se resu elveen t n eo s,
d esd e sus ra i ces m s h o n d a s. La cri si s ed uca ci o n a l que
h o y m uch o s reco n o cen n o es un a m era cuesti n d e m -
to d o s, texto s o p ro g ra m a s, si n o d e p rd i d a y d esd i b uja -
m i en to d e la a utn ti ca n a tura leza d e la esco la ri d a d .
Es sta un a o b ra esp ecula ti va y p o lm i ca . El tem a en
si m i sm o en ta b la p o lm i ca co n to d o s a quello s que d e un a
m a n era co n ci en te o i n co n ci en te i n ten ta n d estrui r el ser
i n ti m o , rec n d i to d el h o m b re, n eg n d o le su p o si b i li d a d
d e tra scen d en ci a ; y que h a n p ro yecta d o esa d esi n teg ra -
ci n a la Escuela , queb ra n d o su verd a d era i d en ti d a d y
su m i si n esp eci a l si m a que es el cui d a d o y el culti vo
d el a lm a .
A la luz d e esta i d ea central, se a n a li za n la s d i sti n ta s
co rri en tes p ed a g g i ca s a tra vs d e la h i sto ri a , co n esp e-
ci a l d ed i ca ci n a a quella s que d o m i n a n el p a n o ra m a
co n tem p o r n eo . Y es a qu , cua n d o se p o n e en d escu-
b i erto lo s erro res y ri esg o s d e ci erta s p o stura s p red o m i -
n a n tes co m o la s d e Piaget, Btoom o Skinner. En ta l sen -
ti d o , P ED AG O G I A Y ED UC AC I O N d esm o n ta a n tig ua s y
n ueva s fa la ci a s que h a n co n verti d o a la ed uca ci n en un
ca m p o p ro p i ci o p a ra la si em b ra d e p en sa m ien to s y p r c-
ti ca s revo luci o n a ri a s.
P ero el li b ro n o s propone a d em s, un a theoria ed uca -
Uva; una a ltern a tiva v li d a y p o si b le que, si n d esco n o ci
lo p o sitivo que p ued a n ten er lo s a ctua les aporte?
fun d a p ri n ci p a lm en te en el m a rco y en el o rd en d el pen
S arniento cla si co , que, en ta n to cl si co , es i n tem p i
resp etuo so y reveren te d e la rea li d a d d el h o m b re.
" Rehabi l i t aci n de l a vida contemplativa y prct i ca de
l a Pedagoga de l os Arquetipos; en esto podria sintetizarse
nuestra propuesta", escri b e A. C AP O N N ETTO . El le loi
p o d r comprobar la urg en ci a y la conveniencia d a con
creta r esta p ro p uesta .
También podría gustarte
- Conduccion de PersonasDocumento96 páginasConduccion de Personasguzz_161192100% (1)
- Edith Stein Un Prologo Filosofico 1913 1922Documento1 páginaEdith Stein Un Prologo Filosofico 1913 1922Jamile CavalcantiAún no hay calificaciones
- Marxismo y Lenismo27Documento18 páginasMarxismo y Lenismo27rousAún no hay calificaciones
- Aquinas, Vol 2. #3. Julio 2021Documento56 páginasAquinas, Vol 2. #3. Julio 2021C.E.E. Rigans MontesAún no hay calificaciones
- No Sin Grave DañoDocumento181 páginasNo Sin Grave DañoJoseba SánchezAún no hay calificaciones
- Argentina Exporta Curas Ultraconservadores Al MundoDocumento10 páginasArgentina Exporta Curas Ultraconservadores Al MundoRoyer CastrillónAún no hay calificaciones
- CNT - Mártires Palotinos - Testigos de La UnidadDocumento13 páginasCNT - Mártires Palotinos - Testigos de La UnidadNestor BorriAún no hay calificaciones
- El Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusDocumento28 páginasEl Fin de Una Era Pío IX y El SyllabusLuis ValladaresAún no hay calificaciones
- Meinvielle. Claves para Entender El Error ProgresistaDocumento8 páginasMeinvielle. Claves para Entender El Error Progresistasantino jimenezAún no hay calificaciones
- Ratzinger-Informe Sobre La FeDocumento107 páginasRatzinger-Informe Sobre La FeAnonymous LnTsz7cpAún no hay calificaciones
- Barahona Migraciones de Lo SagradoDocumento8 páginasBarahona Migraciones de Lo SagradoFran CañeteAún no hay calificaciones
- TaylorDocumento25 páginasTaylorMarcelo Sch.P.Aún no hay calificaciones
- Santo Tomas de Aquino Arquitecto de La V PDFDocumento12 páginasSanto Tomas de Aquino Arquitecto de La V PDFEdgar Oswaldo PinedaAún no hay calificaciones
- Julio Meinvielle y Las EsenciasDocumento12 páginasJulio Meinvielle y Las EsenciasJavier E. NariAún no hay calificaciones
- Padre Castellani-Semblanza-EscritosDocumento196 páginasPadre Castellani-Semblanza-EscritosPatriciasAún no hay calificaciones
- LA PEDAGOGIA DEL PADRE GARCIA VIEYRA Por DR Antonio Caponnetto PDFDocumento46 páginasLA PEDAGOGIA DEL PADRE GARCIA VIEYRA Por DR Antonio Caponnetto PDFMasha Makarios N Batiushka MezkinAún no hay calificaciones
- Candido de Dalmases El Padre Maestro IgnacioDocumento240 páginasCandido de Dalmases El Padre Maestro IgnacioCJR2013Aún no hay calificaciones
- Garcia Vieyra A. EducaciónDocumento18 páginasGarcia Vieyra A. EducaciónPatricio HernanAún no hay calificaciones
- 8 SEMANA TOMO 7 La Nave y Las Tempestades LA REVOLUCION CULTURALDocumento39 páginas8 SEMANA TOMO 7 La Nave y Las Tempestades LA REVOLUCION CULTURALPablo Mendez de IcazaAún no hay calificaciones
- Cien Años de ModernismoDocumento283 páginasCien Años de ModernismoDiogenes Alexander Santamaria VargasAún no hay calificaciones
- El Enigmatico Felix Weil PDFDocumento1 páginaEl Enigmatico Felix Weil PDFSeek Byte SeekAún no hay calificaciones
- Catecismo de 1er Año de ComunionDocumento54 páginasCatecismo de 1er Año de ComunionBelenAún no hay calificaciones
- Seminario Metafísica de La Persona Persona.Documento3 páginasSeminario Metafísica de La Persona Persona.Fenomenologia y filosofia primera. com100% (1)
- Biografía de Juan Pablo IIDocumento2 páginasBiografía de Juan Pablo IImago1235Aún no hay calificaciones
- Vaticano II - Una Explicación Pendiente (Brunero Gherardini)Documento6 páginasVaticano II - Una Explicación Pendiente (Brunero Gherardini)maurcar100% (1)
- Alfaro, J. - El Hombre Abierto A La Revelación de DiosDocumento28 páginasAlfaro, J. - El Hombre Abierto A La Revelación de DiosTextfilosifiarelAún no hay calificaciones
- Los Escritos Universitarios Del Joven Ratzinger PDFDocumento17 páginasLos Escritos Universitarios Del Joven Ratzinger PDFStrokers sTkAún no hay calificaciones
- Entre Todos #498Documento32 páginasEntre Todos #498Iglesia Católica MontevideoAún no hay calificaciones
- Escritos Del Padre Fernando Vives SolarDocumento485 páginasEscritos Del Padre Fernando Vives SolarManuel SalasAún no hay calificaciones
- Amor A MaríaDocumento584 páginasAmor A MaríaAgustín Díaz100% (1)
- Semblanza Teológica de Rafael TelloDocumento20 páginasSemblanza Teológica de Rafael TelloQuique Bianchi100% (2)
- Una Introducción A La Doctrina Social de La IglesiaDocumento4 páginasUna Introducción A La Doctrina Social de La IglesiaJuan Manuel AubryAún no hay calificaciones
- JOSEF PIEPER, Filosofar Hoy, o La Situación de La Filosofía en El Mundo ActualDocumento18 páginasJOSEF PIEPER, Filosofar Hoy, o La Situación de La Filosofía en El Mundo ActualJorge CabreraAún no hay calificaciones
- Claves para Entender El Error ProgresistaDocumento17 páginasClaves para Entender El Error ProgresistaIvan MolinaAún no hay calificaciones
- Sacheri 31 - Fray Mamerto Esquiú Su Pensamiento SocialDocumento10 páginasSacheri 31 - Fray Mamerto Esquiú Su Pensamiento SocialsacheridigitalAún no hay calificaciones
- Habermas y Ratzinger (1929) Entre Razón y ReligiónDocumento69 páginasHabermas y Ratzinger (1929) Entre Razón y ReligiónJorge CervantesAún no hay calificaciones
- Karol Wojtyla y Antonio Millán-Puelles, FilósofosDocumento12 páginasKarol Wojtyla y Antonio Millán-Puelles, FilósofosRodrigoAún no hay calificaciones
- El Mito de La Nueva Cristiandad - Leopoldo Eulogio Palacios (V)Documento154 páginasEl Mito de La Nueva Cristiandad - Leopoldo Eulogio Palacios (V)Deusimar Lobao Veras Sobrinho100% (1)
- El Ocio y La Vida Intelectual - Pieper2Documento24 páginasEl Ocio y La Vida Intelectual - Pieper2manuel hazanAún no hay calificaciones
- El Carisma, Origen de La Propia EspiritualidadDocumento13 páginasEl Carisma, Origen de La Propia EspiritualidadP Rafael Pacaníns LcAún no hay calificaciones
- Historia de María Del Rosario de San NicolásDocumento4 páginasHistoria de María Del Rosario de San NicolásGloria ExGanaAún no hay calificaciones
- Restauración de La Cultura 1 PDFDocumento30 páginasRestauración de La Cultura 1 PDFJose Garcia100% (1)
- Leonardo Castellani PASCUA DE RESURRECCIÓNDocumento10 páginasLeonardo Castellani PASCUA DE RESURRECCIÓNEl EscribidorAún no hay calificaciones
- Alfredo Sáenz, SJ - Los Grandes Jalones de La Rev. AnticristianaDocumento106 páginasAlfredo Sáenz, SJ - Los Grandes Jalones de La Rev. AnticristianaLucas DelanoAún no hay calificaciones
- Diario de La Carcel CARD S WYSZYNSKIDocumento327 páginasDiario de La Carcel CARD S WYSZYNSKIStefanyAún no hay calificaciones
- Bric 015 Escuela ActivaDocumento12 páginasBric 015 Escuela ActivaEdgar Fabio Rivarola SaldivarAún no hay calificaciones
- Caballero Bono Jose Luis - Edith Stein (1891 - 1942)Documento92 páginasCaballero Bono Jose Luis - Edith Stein (1891 - 1942)Geles Anderson Rojas100% (2)
- El Amor Por La Patria Padre EzcurraDocumento8 páginasEl Amor Por La Patria Padre EzcurradariocaneteAún no hay calificaciones
- Historiaeclesias 00 ZureDocumento384 páginasHistoriaeclesias 00 ZureHugo WastAún no hay calificaciones
- La Debilidad Politica de Los CatolicosDocumento40 páginasLa Debilidad Politica de Los CatolicosAnthony Morgan100% (1)
- Doctrina Social Cristiana 15 PDFDocumento184 páginasDoctrina Social Cristiana 15 PDFSonia BenjuAún no hay calificaciones
- JFFranck Antonio Rosmini Intro BACDocumento25 páginasJFFranck Antonio Rosmini Intro BACLuna Eternal100% (1)
- Cronologia de RatzingerDocumento11 páginasCronologia de RatzingerinformasistemasAún no hay calificaciones
- La Cristiandad - Alfredo SaenzDocumento475 páginasLa Cristiandad - Alfredo SaenzRafael ArnáizAún no hay calificaciones
- La Acción Educativa Según La Antropología Trascendental de Leonardo Polo PDFDocumento172 páginasLa Acción Educativa Según La Antropología Trascendental de Leonardo Polo PDFJuan David Galeano GutiérrezAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofía - Fabro (C. 7)Documento85 páginasHistoria de La Filosofía - Fabro (C. 7)eleremitaargento100% (1)
- Movimiento Estudiantil Mendocino en 1972Documento13 páginasMovimiento Estudiantil Mendocino en 1972losoloresAún no hay calificaciones
- Textos escogidos de San Francisco Javier, S. J: Cartas de viajeDe EverandTextos escogidos de San Francisco Javier, S. J: Cartas de viajeAún no hay calificaciones
- Invitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandInvitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- La guerra del silencio: Pío XII, el nazismo y los judíosDe EverandLa guerra del silencio: Pío XII, el nazismo y los judíosAún no hay calificaciones
- Juan De Dios Vial Correa: Pasión por la universidadDe EverandJuan De Dios Vial Correa: Pasión por la universidadAún no hay calificaciones
- Clasificación de Fuentes o Documentos HistóricosDocumento2 páginasClasificación de Fuentes o Documentos HistóricosElian MorantAún no hay calificaciones
- 11.caponnetto Los+críticos+del+revisionismo+histórico-1Documento16 páginas11.caponnetto Los+críticos+del+revisionismo+histórico-1Elian MorantAún no hay calificaciones
- Cosmovisión Realismo RelativismoDocumento1 páginaCosmovisión Realismo RelativismoElian MorantAún no hay calificaciones
- Las Leyes - PlatonDocumento3 páginasLas Leyes - PlatonElian MorantAún no hay calificaciones
- Divini Llius MagistriDocumento18 páginasDivini Llius MagistriElian MorantAún no hay calificaciones
- Evolucion y Fraude (DR Enrique Diaz Araujo)Documento14 páginasEvolucion y Fraude (DR Enrique Diaz Araujo)baberi2013100% (2)
- AudaciaDocumento13 páginasAudaciaElian MorantAún no hay calificaciones
- Historicismo Segun C.S. LewisDocumento2 páginasHistoricismo Segun C.S. LewisElian MorantAún no hay calificaciones
- San Buenaventura Vida ObrasDocumento13 páginasSan Buenaventura Vida ObrasElian MorantAún no hay calificaciones
- El Médico MorenoDocumento7 páginasEl Médico MorenoElian MorantAún no hay calificaciones
- Ensayo de RacismoDocumento4 páginasEnsayo de RacismoJUNIORJF48Aún no hay calificaciones
- Economía Del BienestarDocumento6 páginasEconomía Del BienestarRuth Salinas100% (1)
- Ensayo Final E.RR - NNDocumento7 páginasEnsayo Final E.RR - NNFredy GaticaAún no hay calificaciones
- Clase 03 - Estudio de MercadoDocumento20 páginasClase 03 - Estudio de MercadoIvan Oliva100% (1)
- Glosas 2013Documento4 páginasGlosas 2013Mariana L. SánchezAún no hay calificaciones
- Sanchez Miranda Irving OrlandoDocumento10 páginasSanchez Miranda Irving OrlandoRajesh Sahu KumawatAún no hay calificaciones
- Parroquia Inmaculada ConcepciónDocumento38 páginasParroquia Inmaculada ConcepciónAndresafaAún no hay calificaciones
- Parashá 40 BalakDocumento34 páginasParashá 40 BalakJose Moreno100% (1)
- Pavimentos - EsalDocumento29 páginasPavimentos - EsalJose Domingues Lopes100% (1)
- Acrecimiento de La Violación Sexual Como Fundamento para Despenalizar El Aborto en PerúDocumento31 páginasAcrecimiento de La Violación Sexual Como Fundamento para Despenalizar El Aborto en PerúPATRICIA ALEXANDRA ARANCIAGA MALLQUIAún no hay calificaciones
- CC SS 1° - LECCIÓN 18 - Tiahuanaco Los Dueños Del AltiplanoDocumento7 páginasCC SS 1° - LECCIÓN 18 - Tiahuanaco Los Dueños Del Altiplanohugo_barahona_1Aún no hay calificaciones
- CalendarioAcademico 2023Documento5 páginasCalendarioAcademico 2023AMELEC M. CAMPOS MAYLLEAún no hay calificaciones
- PADRONDocumento8 páginasPADRONGalvan De La Cruz BernillaAún no hay calificaciones
- Microstructural Origins For Quench Cracking of A Boron Steel - Boron DistributionDocumento9 páginasMicrostructural Origins For Quench Cracking of A Boron Steel - Boron DistributionJAVIER ENRIQUE OROZCO ESCORCIAAún no hay calificaciones
- Reglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadDocumento3 páginasReglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadMatías Enrique Farías PeñaAún no hay calificaciones
- P-COR-SIB-22.03 Control en La Explotación de CanterasDocumento3 páginasP-COR-SIB-22.03 Control en La Explotación de CanterasABNERAún no hay calificaciones
- Salmo 30 PDFDocumento4 páginasSalmo 30 PDFJosé Gómez RosalesAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de HerculesDocumento1 páginaEl Nacimiento de HerculesCarlos A SagardiaAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura Teetetes o de La Ciencia, BorradorDocumento5 páginasReporte de Lectura Teetetes o de La Ciencia, BorradorIvan Ricardo Blanco LopezAún no hay calificaciones
- Apuntes Historia Medieval APDocumento74 páginasApuntes Historia Medieval APAntoineAún no hay calificaciones
- Convocatoria Coordiandor Componente GIRH-ONGAWADocumento2 páginasConvocatoria Coordiandor Componente GIRH-ONGAWAAlejandra Martínez PinedaAún no hay calificaciones
- Guía Tales of Monkey Island Capitulo 1Documento6 páginasGuía Tales of Monkey Island Capitulo 1Maria S. WhiteAún no hay calificaciones
- Tema 1.1 La Empresa - Concepto y Clasificación - Marco Jurídico de La Empresa - Instituto Consorcio ClavijeroDocumento3 páginasTema 1.1 La Empresa - Concepto y Clasificación - Marco Jurídico de La Empresa - Instituto Consorcio ClavijeroErick DavidAún no hay calificaciones
- Salmo 151Documento5 páginasSalmo 151SeeleAún no hay calificaciones
- El Fotógrafo Ross HalfinDocumento6 páginasEl Fotógrafo Ross HalfinSamuel GomezEspeletaAún no hay calificaciones
- Introducción de La Maestría Del AmorDocumento8 páginasIntroducción de La Maestría Del AmorDaneyva SalazarAún no hay calificaciones
- PRIMARIA1Documento12 páginasPRIMARIA1Yamila LeivaAún no hay calificaciones
- Diálogo Filosófico.Documento20 páginasDiálogo Filosófico.LILIANA MILAGROS CARLOS TRINIDADAún no hay calificaciones
- MF-5400 Parte1 PDFDocumento2 páginasMF-5400 Parte1 PDFpilafAún no hay calificaciones