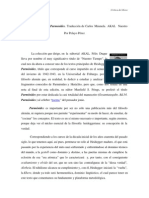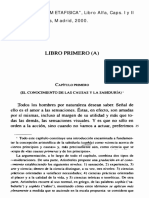Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Palabra, Dicen, Es La Materia Del: en La Senda de Juan Chiles
La Palabra, Dicen, Es La Materia Del: en La Senda de Juan Chiles
Cargado por
Andres SanchezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Palabra, Dicen, Es La Materia Del: en La Senda de Juan Chiles
La Palabra, Dicen, Es La Materia Del: en La Senda de Juan Chiles
Cargado por
Andres SanchezCopyright:
Formatos disponibles
EN LA SENDA DE J UAN CHILES
Gustavo Esteva
Como era Juan Chiles? Cmo hizo l, en 1700, para cumplir sus hazaas?
Juan Chiles era un hombre sabio, respondi el anciano. Saba desatar el quechua,
leer los libros de Carlomagno y labrar a cordel.
1. APRENDER A DESATAR EL QUECHUA
La palabra, dicen, es la materia del
pensamiento. Materia viene de mater. La
palabra es progenie del pensamiento y ste gua
de la accin. Las palabras pueden ser, por tanto,
determinantes de la accin.
Pero las palabras no brotan de la nada. Para
identificar la naturaleza y el sentido de nuestros
pensamientos y nuestras acciones, necesitamos
des-cubrir la gnesis de nuestras palabras. Es
preciso elaborar su formulacin, establecer las
condiciones en que fueron culturalmente
creadas. Y luego indagar como fueron puestas
entre nosotros, con qu propsitos nos fueron
pro-puestas, en qu condiciones nos fueron im-
puestas. Necesitamos escribir la historia de
nuestras palabras, entre otras cosas para
averiguar si las que nos ensearon a usar son
verdaderamente nuestras.
Puede parecer acadmico y pedante, adems de
inocuo, saber que hace tres mil aos los
nombres de los das de la semana pertenecan a
los dioses: Luna qued en lunes; Marte en
martes; mercurio en mircoles . . . y as los
dems. Pero la historia de otros nombres carece
por completo de inocencia y nada tiene que ver
con la academia.
Al escribir la historia del cuerpo podremos
averiguar, acaso, que el cuerpo fue creado en
una circunstancia histrica precisa, durante el
siglo XVIII, cuando se consider necesario
controlar los cuerpos de los trabajadores y de
las mujeres, para que los primeros fueran
unidades productivas en las fbricas y las
segundas reproductoras frtiles que las
abastecieran de trabajadores. El cuerpo fue
diseado y programado cuando hombres y
mujeres se convirtieron en poblacin
cuantificable, en recurso utilizable, en objeto,
de atencin profesional.
La historia del desarrollo es ejemplar. De su
origen vernculo (des-enrollar un pergamino)
salt a la teologa y la filosofa sin perder su
sentido: representaba la idea de devolver a un
objeto, a un ser, a la historia, su forma original
(previa al pecado), la forma que tena antes de
sufrir enrollamiento. La palabra fue empleada
mas tarde como metfora y migr por lo menos
a tres campos cientficos. Se trat intilmente
de acreditarla en economa, por ms de cien
aos, hasta que conoci su apogeo el 10 de
Enero de 1949, cuando Truman la lanz en la
forma de sub-desarrollo. Nunca antes una
palabra haba logrado, como sta, aceptacin
universal el mismo da de su acuacin poltica.
Su empleo permiti subdesarrollar a dos mil
millones de personas y mantenerlas desde
entonces en el subdesarrollo, es decir, atadas al
carro de otros, recorriendo un camino que otros
conocen mejor, subordinados al consejo
experto de quienes ya alcanzaron las metas que
se les atribuyen. Ante esta historia, podemos
alzarnos de hombros y considerar que es una
disputa semntica. Podemos reinventar
cotidianamente sentidos para la palabra
En la Senda de Juan Chiles 2
desarrollo y tratar de cargarla de contenidos
que sean convencionalmente aceptables para un
pequeo grupo. En la vida real, sin embargo, no
podremos deshacernos de la carga insoportable
de opresin que la palabra porta consigo
mientras no logremos eliminarla por completo
de todo vocabulario cotidiano. Necesitamos
escribir la arqueologa del mito del desarrollo y
llevarlo a la prctica.
La palabra descentralizacin, de moda
actualmente entre los grupos llamados
alternativos, fue lanzada como ingrediente
fundamental de las teoras administrativas de
los imperios ingls y francs, para afirmar el
dominio de la metrpoli sobre las colonias. La
historia prctica de los esfuerzos realizados en
nombre de la descentralizacin mantiene ese
sentido.
Participacin popular y comunicacin popular
son expresiones a las que se han estado
acogiendo muchos grupos alternativos para
describir sus intenciones y sus prcticas. Podra
serles de utilidad explorar como la gnesis
teolgica de la participacin (participar de
Dios) carga an de sentido pasivo y hasta
apasionado, con sometimiento y subordinacin,
a las teoras y prcticas llamadas participativas.
Y comunicacin, en su sentido moderno, tiene
una historia corta: apenas un cuarto de siglo.
Alude al intento, que ya tiene caractersticas de
atentado, de enchufar a hombres y mujeres en
un cdigo comn, simplificado: el cdigo de la
dominacin. Quizs la observacin y la
experiencia puedan permitirnos descubrir que
el pueblo - si recuperamos esa bella palabra -
no participa ni se comunica y que buscar o
promover su participacin o comunin implica
someterlo, subordinarlo.
Cambio estructural es otro desecho de la
ciencia que ha invadido el lenguaje comn.
Como otros muchos vocablos-amiga
(desarrollo, energa, comunicacin, sexo . . .),
circula sin sentido definido, como una alusin
vaga que supone comprensin automtica del
interlocutor y cuya definicin se deja en manos
de expertos. Cuando estos son consultados,
reducen sin dificultad la expresin a un mero
algoritmo que adquiere su sentido segn el
contexto en que se emplea. De esta manera, el
uso de la expresin se convierte en una evasiva
terica y en instrumento de manipulacin.
La historia de la educacin y ms an la del
homo educandus nos daran pistas sobre las
condiciones que hicieron posible la gestacin
de una nueva especie de hombres, distinta al
sapiens o al faber, que para existir necesitan ser
educados. Por esta va nos acercaramos a la
historia del texto, al momento en que el habla
verncula dejo de ser lo que era para
convertirse en cdigo y memoria, o sea, el
momento en que las palabras pudieron ser
desligadas de los sujetos que las pronunciaban
y circular como tales, como objetos sueltos.
As, acaso, des-cubrimos la gestacin de otra
especie de hombres, los que algunos de
nosotros estamos siendo, en que la realidad se
percibe como si fuera texto y uno mismo se
percibe como si tambin lo fuera, violentando
el propio ser para alcanzar identidad mediante
la identificacin con un texto. La previa
reduccin a individuo cartesiano (individuo: lo
que no puede dividirse, el tomo homogneo)
propicia vivir-en-contexto (el individuo como
texto comunicado con otros, codificado,
reducido al cdigo).
La historia de las palabras, del lenguaje, de las
percepciones, es una aventura urgente para
En la Senda de Juan Chiles 3
todos nosotros, comprometidos con la vida. No
es una tarea a encomendar a los acadmicos y a
los expertos, sino acto fundador que a todos nos
compete. No hay aqu profesionalismo
excluyente que valga. Y lanzarse a esa aventura
no nos condena al silencio. Permite, por lo
menos, dos cosas:
Tomar distancia de las palabras en que hemos
sido educados. Visto su origen, las condiciones
de su gestacin, podemos re-conocerlas y des-
conocerlas. Podemos, ante todo, huir como de
la peste de aquellas palabras que aparecen ante
nosotros como verdades, postulados, leyes
(como las de la ciencia y las ideologas), de
carcter universal y necesario, de aplicacin
general y permanente. . .
Aprender a desatar el quechua. En Mxico
conviven ms de 50 etnias. En cada barrio
popular de la ciudad de Mxico existe un habla
verncula diferencial y distinta que slo los del
barrio dominan. Los revolucionarios de arriba y
de abajo, los de la izquierda y los de la derecha,
los activistas y los promotores sociales, los
agentes del cambio, saben solamente, con
peligrosa frecuencia, el lenguaje ajeno en que
fueron educados. Pocas veces se preguntan por
el contenido concreto y la validez de categoras
usadas por tirios y troyanos, como las de estado
y sociedad civil, que se toman como
expresiones cientficas, sin percibir su
asociacin con un proyecto de dominacin que
nos las ha impuesto para convertirnos en una
forma de existencia social que no somos y
nunca hemos sido. Algunos, emplean
acrticamente expresiones como materialismo
histrico y materialismo dialctico, que son
entre nosotros, con idiomas de origen latino, un
insulto vocal y verbal que nada tiene que ver
con Marx, a quien se le atribuye.
Podemos ponernos a aprender el quechua, el
habla verncula, las hablas vernculas. Y por lo
pronto mientras aprendemos, podemos
respetarlas. Podemos renunciar a educar a otros
(a programarlos en el cdigo en que hemos sido
educados). Podemos combatir toda propuesta
de un discurso comn (del grupo, de la clase,
de la nacin, de la religin, del sur...). Y si
logramos aprender el habla verncula, quiz
podamos aspirar a desatarla, como el sabio Juan
Chiles.
2. LEER LOS LIBROS DE CARLOMAGNO
El mundo ha dejado de ser sueo, profeca,
proyecto. Se ha vuelto real, con realidad de
verdad.
Esto no significa, afortunadamente, que exista
ya un mundo unificado y homogneo, aunque
es ste el proyecto y designio de lo que
llamamos Occidente. Persiste el sueo de la
aldea global (McLuhan); en vez de unificar el
mundo por la ideologa (la re-ligin, la
civilizacin), como en el pasado, ahora se
intenta hacerlo por la produccin: la granja y la
fbrica globales, el supermercado global.
Aunque ese proyecto parezca muy avanzado
est lejos de haber sido cabalmente llevado a la
prctica y algunos empezamos a sospechar que
ya fracas, que histricamente est muerto,
agotado. Rebas ya sus lmites.
Que el mundo sea real significa que pas a la
historia el aislamiento cultural. Que ya no
grupos, pueblos, etnias, culturas o sociedades
que vivan sin contacto con el exterior, con
los otros. Significa, adems, que hay
entrelazamiento, que somos ya entresijo social,
a escala planetaria, y que hay por ende
En la Senda de Juan Chiles 4
inevitable Inter.-accin, Inter.-penetracin,
Inter.-dependencia.
Esa realidad ha transcurrido sobre otra: el
invento poltico del siglo XX es el rgimen
totalitario, implantado ya, dentro de un amplio
espectro de matices y condiciones, en la
totalidad del planeta. La polis fue el espacio al
que los ciudadanos convergan para ventilar los
asuntos de inters general, los asuntos de la
administracin de la ciudad que a todos
concerna. Por muchos siglos, la poltica tuvo
escenario propio: en ciertos espacios
privilegiados los actores polticos desahogaban
las contradicciones y conflictos propios de ese
plano, claramente distinto al de la vida
cotidiana, que tena sus propios espacios y
actores intocables- para la actividad o las
instancias polticas. Todo eso es pasado. El
rgimen poltico actualmente caracterstico ha
politizado la vida cotidiana, que es ya, en todas
sus manifestaciones, directa, inmediata y
radicalmente poltica.
Algunas secuelas de estos hechos:
Localismo globalismo es una oposicin que
revela una doble percepcin miope. La
percepcin local que no logra ver, ver-se, en
sus trminos y dimensiones globales, no est
vindose con suficiente profundidad en su
existencia estrictamente local. (La decisin
local de sembrar un determinado cultivo, en
determinada tierra, con determinada tecnologa,
resulta miope mientras no se toma con claro
conocimiento de los mercados nacionales y
mundiales de alimentos, de la virtualidad
moderna de la propiedad de la tierra, del
conflicto de clases en que est inmersa la
actividad productividad, de las implicaciones
ecolgicas del cultivo, de las opciones
tecnolgicas abiertas).Una percepcin global
que no puede ser expresada en trminos locales
(en todas las localidades posibles) carece de
realidad real de verdad: es pura especulacin,
ideologa. (Expresiones tan radicalmente
abstractas como Ley del valor y lucha de
clases adquieren su sentido al operar como
catalizadores conceptuales que hacen emerger
contenidos concretos, locales, que los hacen
evidentes. Qu diablos significar, en cambio,
aquello de Norte y Sur? referido a lo local,
tenemos que hablar de inmediato de los nortes
de cada sur y de los sures de cada norte. Y
entonces ya estamos hablando de otra cosa).
El poder no existe como algo que est en
alguna parte y que poseen ciertas personas,
grupos o clases. No es sino el nombre que
damos a una situacin estratgica, para fijar las
relaciones de fuerza a travs de las cuales fluye
el poder que emana de todas partes.
Conquistar el poder es hoy una maniobra
prrica, que en el mejor de los casos permite
apoderarse de aparatos de dominacin solo
tiles para ejercerla y para reproducirla, aunque
sea bajo otras formas y con otros propsitos
como muestra la experiencia histrica).
Concentrarse en la produccin autnoma de
verdad (localizando la crtica -hacindola local-
; partiendo de la insurreccin actual de los
saberes sometidos, acoplando conocimientos
eruditos a memorias locales en la constitucin
de un saber histrico de lucha) implica
modificar el rgimen poltico, econmico e
institucional de la produccin de verdad, o sea,
disolver lo que parece como Poder (los aparatos
de dominacin). Y de eso concretamente se
trata de crear una situacin en que se prescinde
del Poder porque se ejerce directamente el
poder, sin delegarlo, transferirlo o concentrarlo
en cualquier forma de Poder.
En la Senda de Juan Chiles 5
Las clases sociales no existen, en tanto tales. La
lucha de las clase nunca se ha dado. El
principio abstracto de la lucha de clases ha
demostrado histricamente su validez para
explicar los conflictos sociales en las
sociedades de clases. Pero la esencia de la clase
es lo econmico: hablar de clases es referirse a
la clasificacin econmica de la sociedad. Y no
cabe reducir a lo econmico a hombres y
mujeres o a la sociedad misma, aunque ello se
ha hecho en la cabeza y se ha intentado en la
prctica. Lo econmico es una dimensin o
faceta de la realidad, no la realidad. El valor del
anlisis de clase, para examinar el carcter de
las contradicciones sociales concretas, se
convierte en un obstculo a la accin cuando se
le erige en principio organizativo. Las luchas
sociales concretas no son luchas de clases,
aunque siempre expresan lo quieran o lo sepan
o no- contenidos de clase. La revolucin de la
vida cotidiana, que est a la orden del da, es en
s misma, cuando lo es en rigor, local-global,
poltica, de clase.
Conviene leer, como el sabio Juan Chiles, los
libros de Carlomagno.
3. APRENDER A LABRAR A CORDEL
Nos ensearon a vivir para algo, no por algo.
(Vivir para obtener un diploma o un empleo,
para ganar dinero o tener ms, para hacer la
revolucin, salvar el alma o cambiar el mundo;
siempre para algo). Nos ensearon a estar
yendo a alguna parte y a no ser ni estar aqu. El
presente se nos transform en un porvenir
siempre propuesto. Escamoteado el presente, se
nos instal en un puente entre el pasado y el
futuro (pura ideologa).
Yo nada s del futuro, salvo que es lo que no
existe y puede o no tener existencia para m. Yo
nada puedo decir sobre l y no quiero que su
sombra enturbie mi percepcin actual. Yo no s
que va a ser de m en unos das o unos aos y
mucho menos s que voy a querer, cmo voy a
quererlo, cundo voy a quererlo, a quien voy a
querer. Los planificadores de arriba y de abajo,
de izquierda o de derecha, de los gobiernos o de
las revoluciones me dicen que ellos saben lo
que va a pasar, lo que voy a querer y lo que
vamos a querer todos. Dicen que ellos saben
cual es el inters y voluntad de la gente, qu es
lo que verdaderamente quieren, adnde quieren
todos- llegar. Dicen que poseen una peculiar
iluminacin: son gobiernos iluminados por la
representacin democrtica o la consulta
popular; son vanguardias iluminadas por lo que
llaman el anlisis cientfico de la realidad. Yo
no comparto la fe que ellos tienen en su propia
iluminacin y tampoco poseo algunas.
En mi experiencia cotidiana descubro
constantemente las grandes diferencias de los
proyectos, voluntades y designios de mis
amigos y compaeros y he aprendido a apreciar
el valor de esas diferencias. No quisiera
suprimirlas, moldendolas en un proyecto
nico, comn, mucho menos cuando esos
proyectos se refieren a cosas que nos son tan
profundamente ajenas como la nacin o el
continente.
En vez de expectativas (la categora terica y
prctica a travs de la cual se nos ensea a
convertir el presente en futuro), yo tengo
esperanzas. Las abrigo cuando hace falta para
que no se enfren. Las moldeo a mi voluntad y
las cambio constantemente al paso de mis das.
En la Senda de Juan Chiles 6
He estado aprendiendo a vivir cotidianamente
mi vida. En la senda de Juan Chiles, trato de
aprender a labrar a cordel. Quiero saber hacer
bien lo que tengo que hacer y lo que quiero
hacer.
Con otros, que estn en este aprendizaje, hemos
descubierto que necesitamos ciertas
construcciones comunes, que respaldan
nuestras iniciativas. Hace tiempo las
llambamos organizaciones: haba en ellas
representaciones y jerarquas. Descubrimos que
bloqueaban iniciativas y detenan impulsos
vitales y creadores. Descubrimos que solo
servan para la repeticin burocrtica. Por eso
las modificamos y construimos redes. Nos
gustaba es imagen: daba bien la idea de
construirnos sin centro (poltico, ideolgico,
administrativo), con ligas horizontales (sin
jerarqua), mediante la interconexin que une
cada punto a los adyacentes (sin necesidad de
que todos se unan a todos). Pero ms tarde
empezamos a sentirnos tambin incmodos con
esta imagen. Adems del principio de
integracin, que aparece como tendencia en el
seno de toda red, con su aplicacin
homogeneizadora (que invita a la adhesin, la
afiliacin, la pertenencia), nos dimos cuenta
que, como bien saben los pescadores y las
araas, las redes estn hechas para agarrar algo.
Y nosotros no andbamos tratando de agarrar
nada. Ahora pensamos en la imagen de la
hamaca. Retiene de la red la idea de
horizontalidad, carencia de centro (salvo el de
gravedad). Pero ofrece otras imgenes que
reflejan mejor lo que estamos haciendo. La
hamaca est ah, donde uno la pone: no est
uno dentro de ella, no forma uno parte de ella.
La utiliza o no cuando quiere, para lo que
quiere. Puede uno cambiarla de lugar o llevarla
consigo cuando va de viaje. La hamaca, sobre
todo, tiene la cualidad de tomar la forma del
que la usa. Todas las instituciones y
organizaciones tienen reglas de acceso: el
miembro o usuario tiene que adaptarse a esas
reglas, tomar la forma impuesta por la
institucin o la organizacin. La hamaca, en
cambio, no tiene una forma de configurarse que
se instale como requisito, sino que toma la
forma del que emplea. Y se emplea para el
gozo y el reposo, sin ms condicin que la del
saber usarla. (Que es lo que estamos
aprendiendo a hacer).
Se nos educ en la ilusin de dominar el tiempo
para que perdiramos inters en dominar
nuestro espacio, que fue entonces ocupado por
todos y por ninguno. (la hotelizacin del
mundo; la ciudad contra el barrio; la
produccin de unidades humanas atomizadas,
homogneas, que son llevadas de un lugar a
otro y nunca estn en ninguno; ninguno les
pertenece porque a ninguno pertenecen).
Estamos reaprendiendo a rescatar y dominar
nuestro espacio. En ese aprendizaje, nos hemos
dado cuenta que no basta lo que estamos
logrando en cuanto a nuestra produccin
autnoma de verdad y que tampoco es
suficiente la hamaca. Una y otra nos apoyan en
el intento de des-ligarnos radicalmente del
mundo institucional e ideolgico que nos
intenta controlar y que nos hostiliza y bloquea.
Pero el des-ligamiento solo puede hacerse
efectivo, segn parece, mediante una autntica
creacin cultural (recuperando su forma: la
anastomosis) y sta, a su vez, requiere paraguas
de proteccin que la propicien. Tratando de
construir esos paraguas, dimos con la forma
campaa de la accin colectiva. En vez de las
organizaciones de segundo piso (federaciones,
uniones, asociaciones, partidos...), con las que
hemos tenido muy malas experiencias, estamos
En la Senda de Juan Chiles 7
probando las concertaciones efmeras o
temticas: las efmeras, reunindonos por
breves plazos, bien acotados en el tiempo y en
el espacio, sea para el simple intercambio de
ideas y experiencias, sea para batallas
especficas compartidas; las temticas,
adoptando decisiones comunes sobre un
esfuerzo sistemtico relacionado con un tema
muy especfico, bien delimitado, sobre el cual
tenemos la clara conviccin de que existe un
inters comn, compartido. ( Por cierto: hemos
encontrado que estos acuerdos temticos son
compartidos por muchos cuando se refieren a
los que no queremos: no queremos la represin,
la opresin, la explotacin, la arbitrariedad, la
violencia. . . Sobre lo que s queremos, es
posible llegar a acuerdos complejos en grupos
muy pequeos. A medida que el grupo se
ampla el acuerdo se va haciendo simple).
Y en eso estamos. En la senda de Juan Chiles.
POST SCRIPTUM
Algunas aclaraciones posteriores a la discusin:
1) No somos red ni hamaca. Tenemos una
hamaca: una construccin organizativa
flexible que usamos cuando nos hace
falta. Pero quines somos nosotros?
Contestamos habitualmente diciendo
que somos unos 400 grupos de
campesinos, marginales urbanos e
intelectuales desprofesionalizados. Pero
qu somos? No tenemos palabras para
describirlo. Sabemos lo que no somos:
ni una organizacin, ni un partido, ni un
movimiento (si aceptamos que es
requisito de un movimiento poseer
una condicin poltica nica, ciertas
metas o propsitos comunes, proyectos
especficos compartidos por todos los
que integran el movimiento). La
sustancia que mantiene estable la
relacin entre todos nuestros es la
amistad y la confianza, las cuales se
conservan auque no nos veamos o
tratemos todos los das. No se trata,
obviamente, de que todos sean amigos
de todos. (Estamos hablando, quiz, de
medio milln de personas). Es que los
miembros de un grupo campesino son
amigos de otro grupo y en ste hay
algunos que son amigos de un tercero y
as: nos entrelazamos en la amistad y en
la confianza. Nos conocimos en el
camino y en el camino nos hicimos
amigos, compaeros. Decidimos
construir organizaciones, formalizando
nuestras relaciones, y al ver que ello nos
limitaba y nos entorpeca (a veces
echaba a perder la amistad),
abandonamos ese trazo y montamos
redes. Pero no habamos avanzado
mucho por ah cuando nos dimos cuenta
que la red tenda naturalmente a
formalizarse, a reconstruir las
organizaciones. Y entonces construimos
la hamaca, que no se mete entre
nosotros, que solo est ah para ser
usada cuando nos hace falta. (como la
democracia representativa) y hacemos
juntos campaas temticas o efmeras.
2) La experiencia que se refleja en esos
comportamientos es fruto de otra,
anterior. Si tomamos la de este siglo,
aunque viene de ms atrs, es la
experiencia de los campesinos que
hicieron la Revolucin, en 1910, que
tuvieron el poder en las manos (el
dominio militar de la nacin) y que no
En la Senda de Juan Chiles 8
pudieron ni quisieron gobernar. Cuando
se les impuso un gobierno que no les
daba la Tierra y la Libertad por la que
haban luchado, construyeron
organizaciones nacionales: armaron una
de las ms notables y poderosas que
ha habido en el Continente. Cuando esa
fall, probaron con otras. Luego
probaron guerrillas, revueltas,
caravanas. . . En la ltima dcada, dada
toda esa experiencia (reproducida entre
los marginales urbanos, de claro
origen campesino), la emergencia
popular est concentrando su empeo
en el plano local y regional, donde
operan miles de organizaciones
autnomas, controladas realmente por
sus miembros (en el primer piso).
Estas organizaciones resisten
claramente la tentacin y la presin para
crear organizaciones de segundo piso,
cualquiera que sea su forma, pero
mantienen constante contacto entre ellas
y hacen pactos, coaliciones, acuerdos,
alianzas, etc. que carecen de estructura
formal propia. En ese medio se inserta
lo que nosotros hacemos.
3) Se dice, a veces, que no es posible
quitarle a la gente la fe en el futuro. La
historia, se dice, est con el pueblo. Se
dice que no sabemos cundo llegar la
victoria, pero que sabemos que llegar.
Cuando Sandino empez se dice, por
ejemplono saba cuando ganara, pero
saba que el pueblo finalmente vencera.
Por nuestra parte, no podemos confiar
ya en esa visin lineal de la historia. Es
una fe ciega que nos parece peligrosa.
Lo que sabemos es que pueblos enteros
han perdido: han desaparecido de la faz
de la tierra. Se revolcaran en sus
tumbas si oyeran esas frases. Decir que,
finalmente, el pueblo norteamericano
vencer, que es dueo de su futuro, es
una frase criminal o demaggica. La
mayor parte de los pueblos que
ocupaban el territorio de lo que hoy es
Estados Unidos desaparecieron del
mapa. Esos pueblos no triunfaron. La
victoria que otros pueblos logren no es
la suya ni compensar su derrota. Y si el
pueblo es una palabra de mxima
abstraccin para hablar de toda la gente
que en todos los tiempos ha sido
explotada u oprimida y decimos que
algunos, alguna vez, en alguna fecha
incierta, dejarn de estar oprimidos,
estamos diciendo cosas que solo sirven
para mitin de plazuela, para
manipulacin. Carecen de sentido real e
histrico.
Se trata de ser dueos del espacio. Eso, me
parece, han estado tratando de hacer los
indgenas, los campesinos, los marginales. En
su espacio (que es a la vez fsico y cultural)
realizan sus proyectos, que no son otra cosa que
los de hacer su vida. Tienen sueos y
esperanzas y conocen bastante bien las
consecuencias de sus actos (por eso cuidan la
tierra, ecolgicamente). Pero saben que no son
dueos del futuro. Con ellos hemos aprendido a
saber que los grupos que se dicen dueos del
espacio y del tiempo (como los gobiernos
actuales de todos los pases) son opresores
totalitarios. (El ejemplo extremo es Hitler que
formul el plan para poseer, con un territorio,
un milenio. Pero los gobiernos actuales, de un
lado o del otro, se mantienen en ese modelo,
aunque lo apliquen en un amplio espectro de
En la Senda de Juan Chiles 9
matices y condiciones, algunos de los cuales
crean la ilusin de que no hay opresin).
Puesto que el mundo es real (entrelazamiento
actual de todas las sociedades), una prediccin
adecuada sobre el futuro implica conocer
anticipadamente lo que pasar en todo el
mundo. Los planificadores gubernamentales o
los grupos revolucionarios que lanzan sus
apuestas sobre el futuro, bajo el supuesto de
que la historia o la ciencia estn con ellos, en
realidad trafican con las esperanzas reales de la
gente y les entregan a cambio promesas e
instrucciones. (El populista intercambia
esperanzas por promesas; el tecncrata no paga
con promesas sino con instrucciones).
4) Parece haber entre nosotros, los de
redes, convergencias,
heterogeneidades y divergencias.
Convergimos en cuanto al cambio
radical, aunque no estemos seguros de
lo que eso significa; coincidimos
fcilmente en oponernos a la opresin,
la explotacin, la injusticia, la violencia;
coincidimos tambin en una actitud que
significa acompaar al pueblo en sus
luchas y conflictos y comprometernos
con la vida, con su vida. Aunque mal
definida, hay convergencia en ese
aliento general y en la conviccin de la
utilidad de esas redes mas o menos
formales que estamos construyendo.
Hay gran heterogeneidad, bienvenida
heterogeneidad, en cuanto a
procedimientos concretos y estilos de
relacin y, sobre todo, en cuanto a
sueos sobre la nueva sociedad, sobre
aquello que s queremos. Hay
divergencia, finalmente, en cuanto al
posible papel de esas redes. Algunos
las ven como ingredientes tcticos tiles
para estrategias globales en que el peso
principal estar en organizaciones de
otro tipo: las vanguardias, la conduccin
poltica, los partidos, las organizaciones
de segundo piso, los frentes, etc.
Quienes piensan as, tienden a separar
medios de fines: piensan, por ejemplo,
que puede lograrse la paz mediante la
guerra o que la democracia puede
establecerse tras aplicar una verticalidad
provisional. Otros pensamos que
nuestras redes son propuestas de vida,
de organizacin y de accin. No
confiamos en esas otras organizaciones
de segundo piso o de tercer piso, ni en
vanguardias ni en conducciones.
Creemos imposible separar los medios
de los fines. Y muchos de nosotros
estamos decididos a cambiar hoy, hasta
el lmite de las posibilidades, y que la
cuestin de ampliar ese lmite tambin
hay que ventilarla hoy, no maana.
Pensamos que no solo hay que cambiar.
Tenemos que cambiar la manera de
cambiar: en la manera del cambia ha de
encontrarse el sentido mismo del
cambio que queremos y podemos
practicar.
También podría gustarte
- Etnohistoria de Los Pastos IiDocumento80 páginasEtnohistoria de Los Pastos IiMarco HernándezAún no hay calificaciones
- Dialectica Del NaufragioDocumento4 páginasDialectica Del NaufragiofranciscoAún no hay calificaciones
- Realidades Michel SerresDocumento8 páginasRealidades Michel SerresTrini Ibarra GonzálezAún no hay calificaciones
- Buenaventura Comentario A Las Sentencias PDFDocumento23 páginasBuenaventura Comentario A Las Sentencias PDFDavidAún no hay calificaciones
- Cogito Ergo SumDocumento3 páginasCogito Ergo SumDavid HidalgoAún no hay calificaciones
- Cartilla PastoDocumento122 páginasCartilla Pastopaomusic100% (5)
- Manuel Quintin Lame HoyDocumento26 páginasManuel Quintin Lame HoydamianAún no hay calificaciones
- Lolas - Nietzsche y La Concepción de La Naturaleza Como Cuerpo PDFDocumento22 páginasLolas - Nietzsche y La Concepción de La Naturaleza Como Cuerpo PDFEduardo PinzonAún no hay calificaciones
- Ficha Bibliográfica Del Libro "El Queso y Los Gusanos" de Carlo GinzburgDocumento6 páginasFicha Bibliográfica Del Libro "El Queso y Los Gusanos" de Carlo GinzburgRaúl FicaAún no hay calificaciones
- El Mundo Post Natural - Arturo EscobarDocumento43 páginasEl Mundo Post Natural - Arturo Escobarapefreeloader100% (1)
- Hermeneutica HistoricaDocumento4 páginasHermeneutica HistoricaLeinad RaAún no hay calificaciones
- Patria y Globalización. Notas Sobre Un Recipiente Hecho PedazosDocumento6 páginasPatria y Globalización. Notas Sobre Un Recipiente Hecho PedazosJavier ZoroAún no hay calificaciones
- Habermas Teoría de La Acción Comunicativa. Introducción Accesos A La Problemática de La RacionalidadDocumento34 páginasHabermas Teoría de La Acción Comunicativa. Introducción Accesos A La Problemática de La RacionalidadLou GouAún no hay calificaciones
- La Administración Pública, Arte o Funcionalismo - Mtro. Marcelino Núñez TrejoDocumento7 páginasLa Administración Pública, Arte o Funcionalismo - Mtro. Marcelino Núñez TrejoASOCIACIÓN MEXICANA DE HUMANISMO, ASOMEH100% (5)
- 2021 LUCIA DE LUNA La Justicia Comunitaria Senderos Del Buen VivirDocumento341 páginas2021 LUCIA DE LUNA La Justicia Comunitaria Senderos Del Buen VivirVíctor100% (1)
- Gianini. La Experiencia Moral PDFDocumento12 páginasGianini. La Experiencia Moral PDFNancySáezAún no hay calificaciones
- MO Pasto, Nariño, ColombiaDocumento121 páginasMO Pasto, Nariño, ColombiadianavaleriaalvarezAún no hay calificaciones
- El Genesis de Los Pueblos Protohistoricos, Seccion VDocumento123 páginasEl Genesis de Los Pueblos Protohistoricos, Seccion VMax KubaseckAún no hay calificaciones
- D 2011 Mariana Del Rocio Aguilar BobadillaDocumento10 páginasD 2011 Mariana Del Rocio Aguilar BobadillalatinoamericanosAún no hay calificaciones
- Claude Levi Strauss La Alfarera Celosa PDFDocumento146 páginasClaude Levi Strauss La Alfarera Celosa PDFPG FranciscoAún no hay calificaciones
- Carmen ViqueiraDocumento6 páginasCarmen ViqueiraAntonio GanserAún no hay calificaciones
- EL TRABAJO O EL ARTE DE HACER-SE/ Mtro. Marcelino Núñez TejoDocumento7 páginasEL TRABAJO O EL ARTE DE HACER-SE/ Mtro. Marcelino Núñez TejoASOCIACIÓN MEXICANA DE HUMANISMO, ASOMEH100% (4)
- Bronislaw Malinowski - Magia Ciencia y Religión (1) - Páginas-1-2,34-55Documento24 páginasBronislaw Malinowski - Magia Ciencia y Religión (1) - Páginas-1-2,34-55Osvaldo Martins de OliveiraAún no hay calificaciones
- La Democracia, de La Desconstrucción Al Hombre Culto - Mtro. Marcelino Núñez TrejoDocumento8 páginasLa Democracia, de La Desconstrucción Al Hombre Culto - Mtro. Marcelino Núñez TrejoASOCIACIÓN MEXICANA DE HUMANISMO, ASOMEH100% (6)
- Texto Levi Strauss Respuestas A La GuiaDocumento7 páginasTexto Levi Strauss Respuestas A La GuiaSara CanoAún no hay calificaciones
- 12 - MARCUSE Herbert - Acerca Del Carácter Afirmativo de La CulturaDocumento35 páginas12 - MARCUSE Herbert - Acerca Del Carácter Afirmativo de La CulturaIsabel FernandezAún no hay calificaciones
- Aportes Al Evolucionismo de MclennanDocumento6 páginasAportes Al Evolucionismo de MclennanFernanda Padilla100% (1)
- Lengua de Los PastosDocumento115 páginasLengua de Los PastosMiguel BolañosAún no hay calificaciones
- Mi Vecino Es Un NegroDocumento100 páginasMi Vecino Es Un NegroSankofa Uhodari AfruraAún no hay calificaciones
- Resumen Tim IngoldDocumento6 páginasResumen Tim IngoldCarla León LeivaAún no hay calificaciones
- Heidegger - ParmenidesDocumento3 páginasHeidegger - ParmenidesGAGONSALEAún no hay calificaciones
- Encuentro de Dos Mundos - Miguel de Leon PortillaDocumento12 páginasEncuentro de Dos Mundos - Miguel de Leon PortillaLaphirax HelminenAún no hay calificaciones
- 008 La Antipsiquiatria Critica A La Razon Psiquiatrica PDFDocumento7 páginas008 La Antipsiquiatria Critica A La Razon Psiquiatrica PDFjuanAún no hay calificaciones
- Fotografía y Fenomenología-Mtro Marcelino Núñez Trejo-P.I.Documento15 páginasFotografía y Fenomenología-Mtro Marcelino Núñez Trejo-P.I.Juan Hortz100% (1)
- Foucault y La Genealogia de Lo MonstruosoDocumento13 páginasFoucault y La Genealogia de Lo MonstruosoRamon VenegasAún no hay calificaciones
- Los Derechos FundamentalesDocumento3 páginasLos Derechos FundamentalesVerónica García ContrerasAún no hay calificaciones
- Temple, Dominique - Teoria de La Reciprocidad IDocumento148 páginasTemple, Dominique - Teoria de La Reciprocidad IelsaAún no hay calificaciones
- Aristoteles - Metafisica (Libro I - Cap Iy II)Documento10 páginasAristoteles - Metafisica (Libro I - Cap Iy II)MariaAún no hay calificaciones
- George Steiner y El Fin de Los MaestrosDocumento2 páginasGeorge Steiner y El Fin de Los Maestrosroman munguiaAún no hay calificaciones
- Aristoteles - Metafisica (Ed Gredos) - 0.PDF - PDF LIBRO1 CAP 1Documento6 páginasAristoteles - Metafisica (Ed Gredos) - 0.PDF - PDF LIBRO1 CAP 1Mireya Carrillo R.Aún no hay calificaciones
- Los Mártires Jesuitas de El SalvadorDocumento48 páginasLos Mártires Jesuitas de El SalvadorOswaldoMiñoAún no hay calificaciones
- Europa y La Gente Sin Historia - ResumenDocumento5 páginasEuropa y La Gente Sin Historia - ResumenMiquel Primitivo SinceroAún no hay calificaciones
- Hobbes, Elementos de Derecho Natural y PolíticoDocumento5 páginasHobbes, Elementos de Derecho Natural y PolíticoporterAún no hay calificaciones
- Kelly El Giro Cultural en La Investigación HistóricaDocumento2 páginasKelly El Giro Cultural en La Investigación HistóricaHernan MorlinoAún no hay calificaciones
- Clark WisslerDocumento2 páginasClark WisslerChristian TrujishoAún no hay calificaciones
- Ludovico SilvaDocumento30 páginasLudovico SilvaSTALKER100% (2)
- Desigualdad o La Violencia Semántica Del Poder-Mtro. Marcelino Núñez TrejoDocumento15 páginasDesigualdad o La Violencia Semántica Del Poder-Mtro. Marcelino Núñez TrejoJuan Hortz100% (1)
- El Mundo de HomeroDocumento2 páginasEl Mundo de HomeroLuis Ricardo Rojas RiveraAún no hay calificaciones
- Antípodas. Nuevo Mundo Un Mundo Al Reves.Documento36 páginasAntípodas. Nuevo Mundo Un Mundo Al Reves.Enigma66 NadaquehacerAún no hay calificaciones
- 2 Hiparquia de Maronea Ffia Cinica PDFDocumento21 páginas2 Hiparquia de Maronea Ffia Cinica PDFEdison ViverosAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Del Bien en Platón - HartmanDocumento21 páginasEl Conocimiento Del Bien en Platón - HartmanIsabel GonzálezAún no hay calificaciones
- La Comprensión Hermenéutica en La Investigación EducativaDocumento17 páginasLa Comprensión Hermenéutica en La Investigación EducativaEsly Luz NocturnaAún no hay calificaciones
- Antropología y Etnografía Del Espacio y El PaisajeDocumento4 páginasAntropología y Etnografía Del Espacio y El PaisajeFerdinand Cantillo HerreraAún no hay calificaciones
- Discursos A La NaciónDocumento190 páginasDiscursos A La NaciónSantiago MoraAún no hay calificaciones
- Octavi FullatDocumento10 páginasOctavi FullatEdgar Del Angel MarAún no hay calificaciones
- Antropología Filosófica - O.F. BollnowDocumento13 páginasAntropología Filosófica - O.F. BollnowSara LopezAún no hay calificaciones
- TotemismoDocumento7 páginasTotemismoMi Shka100% (1)
- Ritualidad Y Cosmovisión En La Fiesta Patronal Del Señor Santiago En Juxtlahuaca (Mixteca Baja)De EverandRitualidad Y Cosmovisión En La Fiesta Patronal Del Señor Santiago En Juxtlahuaca (Mixteca Baja)Aún no hay calificaciones
- La Bahía de La Paz: Biodiversidad, procesos ecológicos y socialesDe EverandLa Bahía de La Paz: Biodiversidad, procesos ecológicos y socialesAún no hay calificaciones