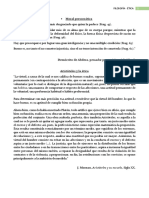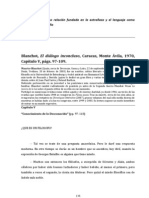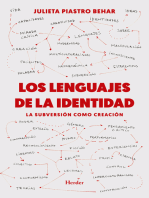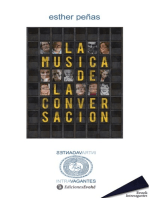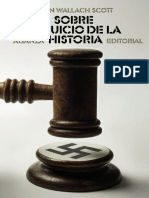Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Daniel Mundo Sobre Bataille
Daniel Mundo Sobre Bataille
Cargado por
Fabiana Di LucaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Daniel Mundo Sobre Bataille
Daniel Mundo Sobre Bataille
Cargado por
Fabiana Di LucaCopyright:
Formatos disponibles
Artculo publicado en Artefacto/5 2004 - www.revista-artefacto.com.
ar
George Bataille y la Hetgerologa
Lecturas traicioneras
La incmoda amistad de Georges Bataille
Daniel Mundo
El que la experimenta / a la experiencia soberana / no est all cuando la experimenta
Maurice Blanchot
El doble es el doble de un ser doble
Gaston Bachelard
Ni la poltica ni la filosofa seran pensables sin el poder maravilloso que se abre
con la amistad. El origen de la poltica se relaciona con la inauguracin de un
espacio comn donde los hombres puedan encontrarse y charlar, discutir,
comunicarse experiencias, contar y escuchar la opinin de los otros. La historia
de la filosofa, a su vez, como plantea Jacques Derrida en su Polticas de la
amistad, no consiste en mucho ms que la recapitulacin de algunas bellas
amistades. Podra decirse que cada pensamiento cuenta con su amistad, con ese
amigo que lo retoma, lo prolonga, se atreve a finalizarlo sin llegar nunca a
concluirlo. Para Derrida la gran amistad del siglo XX es la amistad trabada entre
Georges Bataille y Maurice Blanchot, personajes inslitos del mundo literario.
Dnde se funda esta amistad? En qu gestos, en qu lugar? En principio, no en
otro lugar que no sea la literatura. No es una amistad literaria, es una amistad
que permite la literatura.
De los dos, Bataille, sin duda, es el ms difcil de catalogar. Quin es Georges
Bataille? Respondamos de un modo categrico. Bataille no es nadie, es, a lo
sumo, otro, un desconocido, siempre alguien distinto que l mismo, alguien, por
lo tanto, con el que no es fcil encontrarse desde que el que concurre
puntualmente a la cita no es nunca aquel que se espera. El que viene, el que
aparece por entre sus palabras como borronendose detrs de un vidrio, es un ser
extrao, extrao ante la semejanza de los seres que pueblan nuestro mundo
cotidiano, y extrao tambin a s mismo, alguien un extrao, un extranjero
que va ms all de s y que llega a rozar esa zona oscura que nos habita, y que se
encuentra afuera nuestro, en el mundo compartido, en el espacio comn. Bataille
es de esos seres que se ocupan de que ese espacio no se opaque ni se cierre.
Ahora bien, en el lugar de encuentro, en la comunicacin, lo que el sujeto
practicara es su propio desujetamiento, el sujeto se desajusta de aquello que
remite a l, sea su identidad o su soberana. Lo ms propio del sujeto, su
soberana, su identidad, no radicara, entonces, en ser s mismo, su esencia pura,
su yo completo, un ser reconciliado; podra ser que lo ms propio de s no sea
sino la entrega al otro, una entrega anterior a cualquier voluntad, no para ser-el-
otro, sino porque slo se es en la medida que se deje ser, slo se es en tanto no se
llega a ser. Uno, de este modo, no se pertenece a uno mismo, ni tampoco
pertenece a un nosotros, una comunidad, una sociedad, una clase o un pas; se
pertenece al otro. Quin es este otro? Nuestro vecino prximo irreductible a
algo: una definicin, un concepto, una cosa. Pero como decamos recin,
tendramos que pensar, en verdad, que ni siquiera le pertenecemos al otro, sino
que el otro y uno, lo otro de uno como del otro, la alteridad que nos extraa tanto
a uno como a otro, a ambos, singularmente juntos y diferenciados, pertenecemos
al mundo que nos da asilo, y que por nuestra eleccin podemos volver comn,
aunque nunca deje de ser ajeno. La soberana, en estos trminos, es una
experiencia imposible: nunca se tiene sino que siempre se da, y se da ms all de
lo que se tiene. Aqu, por supuesto, podra aparecer esa afirmacin vulgar que
sostiene que es imposible dar aquello que no se tiene. Cmo hacerlo? Pero el
supuesto de esta afirmacin es falaz: dar lo que no se posee, dar ms all de uno,
no slo dar todo lo que se tiene y todo lo que se es, sino dar, ms que el todo, el
afuera constitutivo de ese todo, constituye el autntico gesto soberano. Ignorar
que se da. Perder la cuenta. Bataille es quien nos permite pensar de este modo.
Cambiemos la pregunta ahora, y preguntemos qu es Bataille? Qu podemos
decir que l sea? No mucho. Fue bibliotecario y porngrafo, crtico literario y
filsofo, antroplogo y poeta, historiador y economista, es decir, no fue nada de
todo eso: fue un personaje singular del que Foucault, en el breve prlogo a sus
Obras Completas, afirma que todo lo que quede por hacer, pensar y decir, sin
duda se debe a l. Puede pensarse que a l le hubiera gustado no ser otra cosa
que un escriba, ser alguien o algo que escribe, pasar desapercibido por entre sus
enunciados, ser un ser inclasificable, un ser que se corre de las clasificaciones con
tanta comodidad como otros, los escritores consagrados, los grandes escritores e
intelectuales, se instalan en los roles heredados y en las convenciones sociales.
Por ello, en pocos como en l el trmino Obras Completas representa ms
cabalmente un contrasentido. Su obra crecer dice Foucault en su prlogo, y
junto con su obra (habra diferencias entre uno y otra?) es el mismo Bataille, sus
principios de accin, lo que se despliega. Todo lo interesante y fructfero que
todava resta por pensar y hacer, por decir y callar, se encuentra como hechizado
en la palabra inclasificable de Bataille. En lo que resta, en sus restos, en el resto,
se anuncia su futuro. Y ese futuro que parece promisorio lleva en germen su
propia destruccin. El resto que se pierde, y que no es dable tomar, en Bataille,
constituye el fin o el objetivo de su accin: no intenta acumular obra sino
acrecentar restos. Estas ideas nos permiten adivinar un ms all de lo que para su
amigo Blanchot y luego para una caravana de crticos literarios es el emblema
de toda experiencia literaria: el principio de inconclusin. El resto. El resto que
queda sera el ms all de la inconclusin, su fin, su auto-proyectada-destruccin.
Si planteamos que entre la obra y la vida hay una continuidad no es porque una
ilumine a la otra en un juego de reflectores y espejos, entablando entre una y otra
una relacin causal, asociativa o concomitante; es porque ambas estn
gobernadas por los mismos principios. La obra de Bataille, una y plural, es
esencialmente incompleta, entre otros motivos porque es l, Bataille, el que nos
ensea que la autntica obra, como una lectura veraz lectura o interpretacin
para la cual cualquier obra, como la vida de todo hombre, cumple un rito de
pasaje, y constituye su culminacin provisoria es la obra que toma lo que se da u
ofrece, lo que se dona, y lo traiciona, traiciona ese don, lo subvierte, lo viola, hace
que se pierda en el mismo gesto de su apropiacin. Pero para practicar todo esto
es necesario suspender el miedo. El ser sin miedo
1
es aquel que se rebela y niega
an a riesgo de no ser nadie, o mejor an, evitando ser alguien: he aqu lo que
entiende Bataille por soberana
2
.
El diccionario de la Real Academia Espaola define al soberano como aqul que
ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. El soberano es alguien
altivo, soberbio, orgulloso. Cmo se conquista esta soberana? Para la idea
tradicional de soberana, el rango soberano se consigue por herencia, la familia
Real, o en la sociedad moderna por haber logrado acumular una riqueza
dineraria o simblica tal que permita despreocuparse de cualquier contingencia
presente. El soberano, as, es el dueo o propietario de un poder, un poder
supremo que, llegado el caso, puede delegar a otros o que puede actualizar en s a
voluntad. La figura del pueblo como sujeto soberano es lo primero que nos viene
a la mente, porque el pensamiento poltico moderno no deja de apelar a ella para
validar cualquier acto como poltico. Pero este sujeto, afirma Bataille, no puede
ser soberano desde el momento que subordina su deseo presente al bien futuro,
que somete o sacrifica su impulso afectivo a la garanta de un mundo estable y
coherente, ordenado y homogneo. Sujetndose al trabajo y a la ley,
obedecindolos, respetndolos, no permitindose la posibilidad de cuestionarlos
(de esto se trata si nosotros tuviramos que imaginar consumaciones para las
propuestas batailleanas: qu capacidad tenemos an de cuestionar lo que
somos, lo que hacemos, lo que conforma nuestros hbitos, tanto de conducta
como de pensamiento, si es que esta divisin todava guarda algn sentido?),
respetando la soberana del otro, uno no slo entrega su propia soberana, no slo
la delega en sus representantes, sino que se asume de un modo servil. La
1
El ser veraz, podramos llamarlo tambin. Pero entonces aparecer la pregunta: veraz a qu?
2
El soberano sera aqul que encontr la manera de derogar toda posesin, el que (no) sabe cmo
fundar un poder en su impotencia. En otras palabras, sera aquel ser de-sujetado que se rebela al
sometimiento y al servilismo, sean stos lo que sean. Se rebela a obedecer y tambin a mandar.
Cmo se niega? No slo hay que rebelarse a obedecer o a ordenar y mandar, hay que rebelarse
tambin al poder de rebelarnos, porque rebelarnos no es poseer un poder o dominar un saber, el
saber rebelarnos: nos rebelamos negndonos a asumir un poder o a ejercer un saber. El soberano
es el que puede y sabe entregarse a un poder y un saber que no se posee, y que slo se ponen en
juego en el lmite o en el extremo del no-saber y de la impotencia. Rebelarse, as, no es conquistar
un lugar sino saber perder todos los lugares, entregarse a la ruina y a la perdicin, dira Bataille:
Siendo la soberana la bsqueda final del hombre y del pensamiento. De este modo, el que
experienciara la soberana no sera uno, sera siempre otro, y slo por esa otredad irreductible,
indelegable, fundante, que habita con uno un mundo de nadie, podramos anunciar y presenciar
la venida de lo soberano. En lugar de un sujeto de la experiencia que remite o refiere a un Yo,
dueo de la voz y de sus actos, Seor de sus deseos, el ser soberano, ese ser perdido y entregado
que emerge en la experiencia soberana, remite a un Quin, un quin que es nadie. Ver los textos
de Bataille recopilados en La felicidad, el erotismo y la literatura, principalmente El soberano y
El no-saber.
soberana no es una conquista histrica aunque as podra leerse, y aunque as
lo lea Bataille sino un problema ontolgico
3
.
Si hay, entonces, una vida sin forma, una vida que slo sabe reproducirse y
defenderse, aunque en esta defensa se disminuya y niegue, hay otra vida formada
para trascender esa necesidad primaria, ese miedo primigenio que nos obliga a
continuar siendo lo que somos: es la vida que obra en su contra, la obra que lleva
su fidelidad hasta aceptar la traicin que la impulsa. Toda lectura es una obra, y
como toda obra, tiene que violentar el paisaje calmo en el que irrumpe y que
descoloca. El error consiste en imaginar que hay un paisaje calmo, virgen, un
paraso donde la obra de la lectura, como una pregunta, una palabra, an no ha
sido escindido, no se ha interrumpido el flujo de la vida, no se ha abierto la
accin. No hay, por supuesto, obra original o primera, paraso continuo, y en toda
experiencia de lectura late, como en las tinieblas un corazn tenebroso, un
sentido originario que transformar tanto el pensamiento o la vida como el
pasado y el futuro del que lleva adelante la lectura. La primera obra, el origen del
comentario, el paraso inviolado, se despliega en la existencia como una obra
excesiva, y en ese exceso, como en un palimpsesto, se dibuja el rostro de su autor
sobre el desdibujado rostro de su lector. Ni autor ni lector, entonces, sino otra
cosa, una cosa extraa (un enunciado, como en el estructuralismo? Una obra,
la forma que obra en una obra, como en Heidegger?) que no representa nada ni
pertenece a nadie, radicalmente impropia, montada en una situacin a la que le
es fiel. Su fidelidad, a decir verdad, llega hasta all: la actitud ms fiel (fiel al
texto, fiel a s mismo: la dos grandes fidelidades que marcan la hermenutica
moderna) parecera consistir aqu en la posibilidad de transgredir o traicionar el
texto que se lee (y a la pretendida autoridad que lo sostiene: su autor), como
tambin al sujeto que lee, lector, receptor o espectador. Fiel, entonces, a lo que se
es ms all de lo que se puede llegar a pensar o imaginar que se es. Todo gesto de
apertura, toda invitacin, cualquier pregunta, seran una devolucin, una
respuesta, la satisfaccin de un pedido que no necesita formularse para
presentarse como solicitud o llamado. La razn es del otro, sera el enunciado
extremo, no porque el otro la tenga, la posea y ejerza con ella un poder sobre uno,
sino porque el otro como uno no la puede tener. La razn surgira entre uno y
otro, en el espacio que media, rene y separa, iguala y diferencia. En una palabra,
el espacio de la amistad.
Este espacio no se conquista ni se gana luego de un largo esfuerzo. La empresa
batailleana est destinada a la derrota. Bataille es un verdadero jugador.
Comnmente se piensa que el jugador obsesivo no es capaz de dejar de apostar
porque lo que quiere es recuperar todo lo que ha perdido. El jugador no quiere
ganar, es decir apuesta a y para perder, busca por todos los medios de perder, y
cuando la suerte le juega en contra, es decir, cuando gana, cuando conserva lo
3
Bataille piensa este tema a partir del captulo IV de la Fenomenologa del espritu, o mejor, de la
lectura existencialista que hace de la Fenomenologa Alexandre Kojve. Es innecesario demostrar
aqu esta influencia decisiva. Bataille no deja de asumirla cada vez que se refiere a Hegel: sus
problematizaciones han surgido de un estudio sobre el pensamiento, fundamentalmente
hegeliano, de Kojve.
que tiene, lo que se propone es enfrentar esa suerte, aceptarla sin resignarse a
ella. Sabe que la suerte cambia, y que cuando cambia, gire para donde gire,
siempre ser l el que gana. Su aceptacin radicalmente positiva (no hay
experiencia negativa que no sea asumida de un modo positivo) implica negarse
en la doble significacin que atraviesa este trmino: negar lo dado, no aceptarlo,
negarse a aceptar que gana o pierde, que es un ganador o un perdedor; y de aqu
tambin negarse a s mismo como algo dado o ya constituido: ser un ganador o
un perdedor. En una jugarreta heideggeriana podra afirmarse que para Bataille
el ser soberano no es otra cosa que aquello que se acepta en su negacin. A
diferencia de todo ser, que se edifica o eleva sobre una tierra firme, amasada por
aos de historia, de donde se desprendera como naturalmente su identidad, el
ser soberano se construye sobre un abismo de insuficiencias y errores, un
principio de incompletud sin posibilidad de ser resuelto. La falla, la incompletud,
es la forma que tiene el suelo natal de nuestro ser, el terreno afirmara Bataille
en el que nacemos y morimos, y del cual nunca nos desprendemos, a pesar de
todos los esfuerzos de los sistemas de educacin y formacin de las personas por
hacernos creer lo que a veces logran que en el fondo hay fondo, que en el fondo
somos seres ntegros o coherentes. El corolario de esta integridad identitaria es la
sumisin. La rebelda, como contrapartida, es lo (im)propio de ese ser
heterogneo e intil, socialmente despreciable, que representara para Bataille la
consumacin de lo humano
4
. Por ello no podemos compartir lo que sostiene
Campillo en su introduccin a Lo qu entiendo por soberana, el libro pstumo
de Bataille: el ser soberano afirma all Campillo es el sujeto que se niega a ser
siervo y se afirma como Seor. Bataille, quizs, podra suscribir esta tesis, pero
los planteos batailleanos desbordan una idea como sta. Si su obra crece, lo hace
porque tiende a elevarse ms all de ella, a ir ms all de lo que sostiene o se
atreve a entrever. El ser soberano no es un sujeto, ni amo ni esclavo: no est
sujeto a nada sino a la confianza preliminar que permite la entrega a otro que no
conozco ni quiero conocer, el amigo que no tengo que querer reducir ni convertir
en lo que yo puedo llegar a conocer, ese ser desmesurado con el que compartimos
la mutua posibilidad de donacin y de prdida, que no responde a mis prejuicios
o mis previsiones, y que es en la misma medida en que yo lo adivino. Ni Siervo ni
Seor, entonces, ni esto ni lo otro: la comunicacin, tan solo, la comunicacin
que nos une en un lugar y un tiempo que desbordan los lmites de nuestra
posibilidad de cualquier conocimiento, lugar atpico, lugar sin-lugar, lugar fuera
de s, tiempo exttico o de xtasis. Una autntica comunicacin de conjurados,
callando en el decir lo que se dice, para que el otro adivine en lo-no-dicho lo que
se comunica.
4
Podra y debera hablarse mucho de lo propio y de lo impropio. Es una naturalizacin lo que
hace que no nos problematicemos lo propio, y que la propiedad aparezca, naturalmente, como
algo que nos pertenece. Lo impropio, mientras tanto, se nos presenta como algo ajeno, o mejor,
como algo incorrecto. Desde Bataille habra que repensar estas categoras: lo propio es lo que nos
ha sido a-propiado por un sistema que nos extraa al tiempo que nos identifica: lo propio, dira
Bataille, remite a lo Mismo, a lo homogneo. Por ello, en palabras de Jacques Derrida, habra que
practicar una exapropiacin: as, nos veramos sujetados a un habla que en lugar de reenviarnos a
lo mismo, a lo conocido y sabido, nos diseminara en una experiencia inapropiable.
La pregunta se desprende casi naturalmente: Cmo ser amigo suyo? Qu marco
de amistad construir con este individuo de ideas incmodas, que se burla de las
convenciones y no soporta los discpulos, para el cual la fidelidad consiste en la
traicin? La respuesta, a su vez, es simple: se tratara de una amistad sin
pertenencia. Una especie de amigo secreto, como esos libros que se llevan en el
bolsillo interior del saco y que se esconden, una vez llegados a casa, en los
rincones ms insondables. No es cmodo ser su amigo. Su amistad siempre est a
punto de romperse: No lo leo ms se dice uno, no lo quiero volver a ver, me
aburre. Uno puede llegar a decirse eso luego de leer algunas de sus novelas
pornogrficas. Sus novelas son aburridas, sus teoras rayan lo mstico, sus
propuestas revolucionarias, hoy, son anacrnicas. Por qu leerlo, entonces, por
qu charlar con l, para qu leer a un tipo que se inventa un dios en el que ya
nadie cree para tener un contendiente de su peso, alguien con quien arreglar
cuentas? Imaginndose Sade, tal vez, o queriendo asumir su tarea inconclusa, por
siempre inconclusa, su prisin l lo sabe no es la humedad srdida de la
Bastilla, sus escndalos no lo vuelven insociable, su peligrosidad se acomoda en
los anaqueles ordenados de cualquier biblioteca. Pareciera que ya no tiene nada
que decirnos. Y es precisamente all donde reside su potencialidad, en su
mutismo. Su mutismo habla, su (no) decir no nos invita a callarnos, consternados
o estupefactos, adorantes; su (no) decir ms bien nos invita a mostrar lo que no
dice, a reponer sin imposicin lo expuesto en su retraimiento, mostrar la sombra
que la luz de sus palabras proyecta sobre la pgina cuidando que la claridad no
pretenda agotar el campo de visibilidad que su obra abre. En verdad, es su misma
obra la que se cuida de no volverse transparente, radiografa o campo sembrado
en el que hasta las cuevas de los topos estn parquizadas. El espacio que su obra
indica aunque no lo crea ni lo limite (en todo caso es su lmite exterior), se
expande al ritmo que se conquista: cuando uno se sus conceptos es capturado y
puesto a funcionar, su obra da un salto o muta, toma otra forma, se desarma, se
niega a afirmar lo que sostiene. Es el espacio fronterizo que desarticula la tan
citada frase pascaliana. Pascal dijo: un crculo cuyo centro est en todas partes y
su circunferencia en ninguna. La obra de Bataille sera un tipo de crculo
(territorio limitado que despliega zonas ilimitables) cuyo circunferencia est en
todas partes y su centro en ninguna. Pensador de los lmites, sus lmites se
desplazan a la velocidad que se conquistan. No es que las conquistas sean
prricas, y que en el momento de celebrar la victoria se est apuntalando su ruina.
Es que no hay conquistas. Ni conquistas ni dominio, se es el mundo que Bataille
su obra, su vida invita a fundar.
La comunidad inconfesable, el ttulo de un libro de Blanchot, indica las pautas de
la amistad que mantuvieron con Bataille (por supuesto que aqu tendramos que
preguntarnos quin mantuvo qu, y si no fue la amistad, antes que ellos, lo que
soport el peso liviano de tan extraas singularidades). Blanchot decamos
parece ser, a primera vista, ms fcil de clasificar que su amigo: nos quedaramos
tranquilos al presentarlo como crtico literario. Ha ledo a Kafka, ha ledo a Sade,
a Lautreamont, ha reflexionado sobre la escritura, sobre la lectura, sobre el poder
de la obra de arte o de la experiencia literaria, ha escrito pginas inconquistables
sobre la prdida y la entrega como rasgos distintivos de lo humano, se ha
apasionado y ha logrado transmitir esa pasin con historias ajenas. Y ha ledo,
por supuesto, a Bataille. Lo ley con devocin y respeto, de una manera singular y
desconocida, ignota antes que l la encontrara, y casi incomprensible cuando
nosotros dejamos de leerla y tenemos el tup de querer reflexionar sobre ella. En
uno de los tantos ensayos que recuerdan a Bataille, en el ltimo captulo de La
risa de los dioses que lleva por ttulo La amistad, Blanchot refiere de un modo
indirecto, con palabras transparentes marcadas por el dolor de una prdida
buscada, su mtodo de comprensin: la nica manera de recordar sin volver a
matar, sin condenar a muerte aquello que se recuerda, es negndose a nombrarlo,
es decir, dejando actuar las fuerzas del olvido. Cmo aceptar hablar de este
amigo? Ni para alabanza ni en inters de alguna verdad nos dice Blanchot. Ni
siquiera para eso: ninguna palabra bastar para honrarle. O peor an: cada
palabra que lo convoque, lo ahuyenta; cada enunciado que lo llama, lo rechaza y
lo equivoca. Finalmente, tan slo habra que aceptar convivir con l, con el amigo,
en la distancia que ya se haba sabido establecer en vida, cuando la misma
presencia del otro nos anunciaba una lejana insalvable. No hay testigos que
resguarden esa distancia, ya que los ms cercanos no dicen ms que lo que les
fue cercano, no lo lejano que se afirm en esa proximidad que cesa en el mismo
momento en que el otro no est ms presente. Si la propuesta de Bataille supone
la complementariedad entre el lmite o la ley y el desborde, la transgresin, el
exceso; entre el saber y el no-saber; entre el poder y la impotencia, en ningn
lado como en la obra de Blanchot (y en su vida, una vida de anacoreta, sustrada a
toda celebridad, encerrado en su casa por aos, negndose a ser Blanchot frente a
cualquier visita) esta propuesta se consuma, es decir, se realiza y se frustra,
termina y comienza.
La materia densa con la que est hecha la amistad es tiempo. El presente en el
que se consuma el encuentro entre los amigos celebra, por un lado, el pasado
compartido que lo sedimenta y nutre, y por otro lado, la espera prometida e
incumplible. Los amigos, as, seran aquellos seres que le exigen al presente no
clausurarse en una ancdota sino dilatarse ms all de todo dato, hacia la
ausencia pasada o futura, hacia un pasado maravilloso que nos extraa, hacia un
futuro que nos encuentra siendo otros. El presente le recuerda a uno el gesto que
le permite olvidarse de s mismo. Tal vez la amistad, esa relacin sin
dependencia en palabras de Blanchot, sin episodio y donde, no obstante, cabe
toda la sencillez de la vida, consista en eso, en respetar hasta lo imposible los
deseos y los pensamientos inconfesables del amigo por venir. Parece no haber
otro porvenir venturoso mas que ese pasado fundado en la amistad.
También podría gustarte
- Habla Analitica BlanchotDocumento10 páginasHabla Analitica BlanchotMarcos MercadoAún no hay calificaciones
- Darío Sztajnszrajber Comunidad IdentidadDocumento7 páginasDarío Sztajnszrajber Comunidad IdentidadShelly RichAún no hay calificaciones
- Julian Videla - Bataille y Esposito, de La Comunidad de La Muerte A La de La VidaDocumento7 páginasJulian Videla - Bataille y Esposito, de La Comunidad de La Muerte A La de La VidajulianvidelaAún no hay calificaciones
- Existencialismo de SartreDocumento4 páginasExistencialismo de SartreDONOVAN AREVALOAún no hay calificaciones
- ÉticaDocumento3 páginasÉticasebastian camperoAún no hay calificaciones
- Apuntes Clase 03Documento11 páginasApuntes Clase 03Gabriel MendozaAún no hay calificaciones
- Claude Lefort-Tiranía-y-servidumbre-voluntaria PDFDocumento5 páginasClaude Lefort-Tiranía-y-servidumbre-voluntaria PDFserafo147Aún no hay calificaciones
- Blanchot:Nancy - Comunidad InconfesableDocumento3 páginasBlanchot:Nancy - Comunidad InconfesablegugolinaAún no hay calificaciones
- Para Una Antropologia de La OtredadDocumento17 páginasPara Una Antropologia de La OtredadJuan Pablo QuinteroAún no hay calificaciones
- La Verdad Os Hará LibresDocumento5 páginasLa Verdad Os Hará LibresMiguel BahenaAún no hay calificaciones
- El ExtranjeroDocumento13 páginasEl Extranjeroalam_valdiviaAún no hay calificaciones
- Freud y Los Límites Del Individualismo Burgués (Introducción)Documento8 páginasFreud y Los Límites Del Individualismo Burgués (Introducción)guadalupeAún no hay calificaciones
- AlteridadDocumento11 páginasAlteridadcuatecontzi7Aún no hay calificaciones
- Sztajnszrajber, D. El Cuidado Del Otro. Pero Quién Es El OtroDocumento4 páginasSztajnszrajber, D. El Cuidado Del Otro. Pero Quién Es El OtroRodhartbel0% (3)
- LibroDocumento2 páginasLibrokevin vergaraAún no hay calificaciones
- JEAN PAUL SARTRE VIVO - Mariano Arias ParamoDocumento13 páginasJEAN PAUL SARTRE VIVO - Mariano Arias ParamopamelaolivoAún no hay calificaciones
- El Otro PDFDocumento10 páginasEl Otro PDFArmando GonzálezAún no hay calificaciones
- Jean-Claude Milner. Teoria de La TonteriaDocumento5 páginasJean-Claude Milner. Teoria de La TonteriaVirginia Manassero100% (1)
- BLANCHOT. El Habla AnalíticaDocumento8 páginasBLANCHOT. El Habla AnalíticaGian ZolviniAún no hay calificaciones
- Blanchot - El Diálogo InconclusoDocumento13 páginasBlanchot - El Diálogo Inconclusomilcrepusculos7678100% (1)
- Sartre ExistencialismoDocumento4 páginasSartre ExistencialismoEnrique RodryguezAún no hay calificaciones
- La Escritura y La Diferencia. Derrida - Burdon PDFDocumento11 páginasLa Escritura y La Diferencia. Derrida - Burdon PDFepimeteosAún no hay calificaciones
- Lazo Social MillerDocumento15 páginasLazo Social Milleroscarbicho2Aún no hay calificaciones
- TentaciondeexisrDocumento78 páginasTentaciondeexisrPaola Franco MadariagaAún no hay calificaciones
- Pérez Soto, Carlos - Contra Foucault, Una Hipótesis.Documento4 páginasPérez Soto, Carlos - Contra Foucault, Una Hipótesis.Santiago García CabreraAún no hay calificaciones
- Blanchot o Deleuze SoniaDocumento6 páginasBlanchot o Deleuze SoniaOmar AvilaAún no hay calificaciones
- Bercovich GOZODocumento4 páginasBercovich GOZOHernando HerreroAún no hay calificaciones
- Bleichmar de La Creencia Al PrejuicioDocumento9 páginasBleichmar de La Creencia Al Prejuiciolaembajadora2000Aún no hay calificaciones
- El Circulo de La Avaricia PDFDocumento10 páginasEl Circulo de La Avaricia PDFRemedios BuendíaAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis y Sociedad - MillerDocumento32 páginasPsicoanálisis y Sociedad - MillerSsica_Avelino100% (1)
- Deleuze, Diferencia y Repeticion - PrefacioDocumento3 páginasDeleuze, Diferencia y Repeticion - PrefacioMaria Del Carmen VitulloAún no hay calificaciones
- La Comunidad InconfesableDocumento15 páginasLa Comunidad InconfesableVerónica Stedile LunaAún no hay calificaciones
- La Violencia Vertical. HakimDocumento29 páginasLa Violencia Vertical. HakimWilliamAún no hay calificaciones
- Mentira La Verdad V - La DeconstrucciónDocumento5 páginasMentira La Verdad V - La DeconstrucciónStylo Frecuencia ModuladaAún no hay calificaciones
- El - Infierno de Lo Igual - en La Sociedad ContemporáneaDocumento4 páginasEl - Infierno de Lo Igual - en La Sociedad ContemporáneaJhoerson YagmourAún no hay calificaciones
- Estrudio Sobre SartreDocumento13 páginasEstrudio Sobre SartreGespenst77Aún no hay calificaciones
- Notas La Ética de La CompasiónDocumento3 páginasNotas La Ética de La CompasiónJaneLaneAllenAún no hay calificaciones
- El Habla Analítica - Maurice Blanchot - Clínica Y PsicoanálisisDocumento12 páginasEl Habla Analítica - Maurice Blanchot - Clínica Y PsicoanálisisNatacha LlorenteAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La SoberaníaDocumento9 páginasEnsayo Sobre La SoberaníaLUISA FERNANDA SANCHEZ MEJIAAún no hay calificaciones
- Filosofia y Terror - León RozitchnerDocumento6 páginasFilosofia y Terror - León RozitchnerPatricio BrodskyAún no hay calificaciones
- Variaciones Sobre BartlebyDocumento9 páginasVariaciones Sobre BartlebySergio CuetoAún no hay calificaciones
- Artículo Vita ContemplativaDocumento16 páginasArtículo Vita Contemplativajavcapula100% (3)
- MasificaciónDocumento14 páginasMasificaciónMiriamYudiAún no hay calificaciones
- Luis Roca JusmetDocumento5 páginasLuis Roca JusmetEsther PeñasAún no hay calificaciones
- Nietzsche Más Allá Del Bien y Del Mal FragmentoDocumento3 páginasNietzsche Más Allá Del Bien y Del Mal FragmentoAsociación Civil Crecer Juntos100% (1)
- Extracto "Filosofía en 11 Frases" de Darío S.Documento7 páginasExtracto "Filosofía en 11 Frases" de Darío S.Camila CortesAún no hay calificaciones
- INVITACIÖN A LA ETICA - SAvaterDocumento2 páginasINVITACIÖN A LA ETICA - SAvaterdanneop0% (1)
- Levinas. Diálogo Sobre Pensar en El Otro. en Entre Nosotros, Ensayos para Pensar en OtroDocumento8 páginasLevinas. Diálogo Sobre Pensar en El Otro. en Entre Nosotros, Ensayos para Pensar en OtroLucía Feuillet0% (1)
- Aira - Diario de Un GenioDocumento9 páginasAira - Diario de Un GenioHumptyDumpty550% (2)
- Mijail Bakunin El Principio Del EstadoDocumento19 páginasMijail Bakunin El Principio Del EstadonicomeuAún no hay calificaciones
- El Largo y Difícil Camino Del Yo Al NosotrosDocumento10 páginasEl Largo y Difícil Camino Del Yo Al NosotrosJavier Hernandez AlpizarAún no hay calificaciones
- Wajcman, G. - Las Fronteras de Lo ÍntimoDocumento55 páginasWajcman, G. - Las Fronteras de Lo ÍntimoalejagvAún no hay calificaciones
- Experimentando La LocuraDocumento9 páginasExperimentando La LocuraJuan Tomas SilvaAún no hay calificaciones
- EL OTRO Breve Reflexión Sobre La OtredadDocumento2 páginasEL OTRO Breve Reflexión Sobre La OtredadRicardo R. SantillánAún no hay calificaciones
- Crisis de La PresenciaDocumento38 páginasCrisis de La PresenciaPaula Vanesa BobbiesiAún no hay calificaciones
- Los lenguajes de la identidad: La subversión como creaciónDe EverandLos lenguajes de la identidad: La subversión como creaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Principio Del Estado - Mijail BakuninDocumento14 páginasEl Principio Del Estado - Mijail BakuninMayo EskorbutinaAún no hay calificaciones
- El ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoDe EverandEl ritmo de la vida: Variaciones sobre el imaginario posmodernoAún no hay calificaciones
- Medicina Tradicional y ModernaDocumento13 páginasMedicina Tradicional y Modernaarkelmak0% (1)
- A Julia de BurgosDocumento2 páginasA Julia de BurgosarkelmakAún no hay calificaciones
- Carga Inmediata Frente A Carga Convencional de ImplantesDocumento185 páginasCarga Inmediata Frente A Carga Convencional de ImplantesarkelmakAún no hay calificaciones
- AlostosisDocumento2 páginasAlostosisarkelmak0% (1)
- Reforma Total y Parcial C. BolivianaDocumento31 páginasReforma Total y Parcial C. BolivianaGael Fernanda Yeomans ArayaAún no hay calificaciones
- Pluralismo JuridicoDocumento33 páginasPluralismo JuridicoNicole Alizon Flores MercadoAún no hay calificaciones
- Diapositivas Unidad 2 Din III JorgeDocumento12 páginasDiapositivas Unidad 2 Din III Jorgejorge maldonadoAún no hay calificaciones
- Reseña de BalandierDocumento8 páginasReseña de BalandierLuis Fernando QuevedoAún no hay calificaciones
- CONCLUSIONES DEL El Contrato SocialDocumento3 páginasCONCLUSIONES DEL El Contrato SocialOSCAR CBAún no hay calificaciones
- Sobre Las Formas de Gobierno y El Contenido de La Doctrina Propuestas Pornicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y J.J. Rousseau. Jorge Vergara GersteinDocumento16 páginasSobre Las Formas de Gobierno y El Contenido de La Doctrina Propuestas Pornicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y J.J. Rousseau. Jorge Vergara Gersteinjorge_vergara_11100% (1)
- Agamben - Forma de VidaDocumento3 páginasAgamben - Forma de VidaClaudio DelicaAún no hay calificaciones
- Caso Merck QuímicaDocumento14 páginasCaso Merck QuímicajsmayeAún no hay calificaciones
- Kerly CiudadaníaDocumento11 páginasKerly CiudadaníaLeah Mariangel Basurto RivasAún no hay calificaciones
- El Derecho Constitucional Como Disciplina Científica y Académica PDFDocumento133 páginasEl Derecho Constitucional Como Disciplina Científica y Académica PDFJovi GriegoAún no hay calificaciones
- Derecho Civil. Parte Preliminar y General. Alesandro y Somarriva (1990) (Fragmento)Documento106 páginasDerecho Civil. Parte Preliminar y General. Alesandro y Somarriva (1990) (Fragmento)wlkwoAún no hay calificaciones
- El Malestar en La CulturaDocumento8 páginasEl Malestar en La CulturaLu CasAún no hay calificaciones
- El Contrato Social de Rousseau (Resumen)Documento9 páginasEl Contrato Social de Rousseau (Resumen)Jhonatan100% (1)
- Villey - Escuela Moderna Del Derecho NaturalDocumento14 páginasVilley - Escuela Moderna Del Derecho NaturalAgustina Guazzaroni100% (1)
- Actividad CrucigramaDocumento2 páginasActividad CrucigramaPablo Alejandro OrtegaAún no hay calificaciones
- EL ESTADO Sociales IIIDocumento43 páginasEL ESTADO Sociales IIIPoldirazAún no hay calificaciones
- González Seara, La Metamorfosis de La IdeologiaDocumento579 páginasGonzález Seara, La Metamorfosis de La IdeologiaFrancesco PassarielloAún no hay calificaciones
- Cosas Comunes, Bienes de Dominio Público y Bienes Patrimoniales en Puerto Rico: Análisis Histórico-Valorativo de Las Categorías Dominicales Del Código CivilDocumento39 páginasCosas Comunes, Bienes de Dominio Público y Bienes Patrimoniales en Puerto Rico: Análisis Histórico-Valorativo de Las Categorías Dominicales Del Código CivilJosé A. Laguarta Ramírez100% (1)
- Disquisiciones Tributarias PDFDocumento341 páginasDisquisiciones Tributarias PDFcarlos colinaAún no hay calificaciones
- Ética, Moral y Valores en El Legado de Bolívar CompletoDocumento70 páginasÉtica, Moral y Valores en El Legado de Bolívar Completohumberto garciaAún no hay calificaciones
- JuezyPreboste, La SoberaniaDocumento5 páginasJuezyPreboste, La SoberaniaAdolfo Ramòn Rodrìguez GodoyAún no hay calificaciones
- Opinion Publica LippmanDocumento20 páginasOpinion Publica LippmanMoises Otelo100% (1)
- Filosofía Del DerechoDocumento14 páginasFilosofía Del DerechogvasquezvAún no hay calificaciones
- Resumen Sabine HobbesDocumento4 páginasResumen Sabine HobbesLuigi D'EliaAún no hay calificaciones
- MODULO 2-Unidad IIDocumento38 páginasMODULO 2-Unidad IIIvana CalderonAún no hay calificaciones
- Cuál Es El Origen Del GobiernoDocumento2 páginasCuál Es El Origen Del GobiernoDorita CalelAún no hay calificaciones
- Examen 2 Trimestre Fcye Segundo GradoDocumento4 páginasExamen 2 Trimestre Fcye Segundo GradoISAI EMMANUEL MEDINA ROSALES MERI840119HMSDSS00Aún no hay calificaciones
- Texto 9 - Joan W. Scott - El Juicio de La HistoriaDocumento122 páginasTexto 9 - Joan W. Scott - El Juicio de La Historiafr4nciscorezendeAún no hay calificaciones
- Tema 10 FilosofiaDocumento6 páginasTema 10 Filosofiajdypy7yn8bAún no hay calificaciones
- Comentarios Sobre Principios y Valores de La Democracia en Luis Salazar y José WoldenbergDocumento2 páginasComentarios Sobre Principios y Valores de La Democracia en Luis Salazar y José WoldenbergMarco Aurelio Alvarez QuirozAún no hay calificaciones