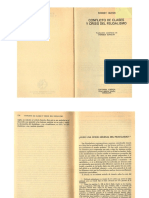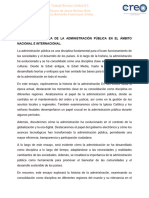Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Orígenes Históricos Del Papado - Luis Rojas Donat
Los Orígenes Históricos Del Papado - Luis Rojas Donat
Cargado por
Fabián Alexis0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
33 vistas174 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
33 vistas174 páginasLos Orígenes Históricos Del Papado - Luis Rojas Donat
Los Orígenes Históricos Del Papado - Luis Rojas Donat
Cargado por
Fabián AlexisCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 174
EDI CI ONES UNI VERSI DAD DEL BI O-BI O
LUIS ROJAS DONAT
P
APADO
Orgenes Histricos del
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
2
DERECHOS RESERVADOS
INSCRIPCION N
ISBN
DISEO DE LA EDICION:
NORMAN AHUMADA GALLARDO
NINON JEGO ARAYA
IMPRESO:
TRAMA IMPRESORES
AV. COLON 8731, FONO 41-475151
TALCAHUANO - CHILE
IMPRESO EN CHILE - PRINTED IN CHILE
PRIMERA EDICION ABRIL 2006
EDICIONES
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
REPRESENTANTE LEGAL
HILARIO HERNANDEZ GURRUCHAGA
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL
EN CUALQUIER FORMA O POR CUALQUIER MEDIO
LUIS ROJAS DONAT
3
Luis Rojas Donat
ORGENES HISTRICOS
DEL PAPADO
EDICIONES UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
4
LUIS ROJAS DONAT
5
NDICE
Prlogo ......................................................................................................................9
Introduccin............................................................................................................13
CAPTULO PRIMERO
Orgenes de la primaca del obispo de Roma ....................................................17
1. Patrimonium Petri ............................................................................................17
2. Los apstoles Pedro y Pablo ...........................................................................19
3. El problema de la sucesin de Pedro .............................................................21
4. La cathedra Petri y la sucesin apostlica .....................................................22
5. Sucesin jurdica
Calixto I Dmaso I Inocencio I Zzimo Celestino I .......................23
6. Len I y la nocin de indignus haeres .............................................................27
7. La potestad de atar y desatar .........................................................................29
CAPTULO SEGUNDO
El Papado y el nacimiento de la civilizacin
del Occidente medieval..........................................................................................33
1. El Papa sin el Emperador ................................................................................36
2. El Papado y el Imperio bizantino ..................................................................40
3. La Francia merovingia .....................................................................................42
4. Los Carolingios ..................................................................................................44
5. El prestigio de Poitiers .....................................................................................48
6. El Papado y el reino lombardo .......................................................................49
Afrmacin de la autoridad temporal del Papado
1. Merovingios versus Carolingios ...................................................................51
2. La ocasin llega ..................................................................................................53
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
6
3. El golpe de Estado ........................................................................................54
4. Los compromisos de Quiercy .........................................................................58
CAPTULO TERCERO
La falsa donacin de Constantino.......................................................................63
1. El documento ....................................................................................................63
2. La donacin de Constantino ante la crtica ..................................................66
3. Interpretaciones del constitutum ...............................................................67
1 interpretacin ..................................................................................................68
2 interpretacin ...................................................................................................68
3 interpretacin ..................................................................................................69
4 interpretacin ..................................................................................................69
5 interpretacin ..................................................................................................70
6 interpretacin ..................................................................................................70
CAPTULO CUARTO
La donacin en los siglos XI y XII .....................................................................73
1. Otn III .............................................................................................................73
2. El papa Len IX ..............................................................................................75
3. El papa Gregorio VII .......................... ...........................................................77
El Feudalismo. conversin y vasallaje.......................................................................82
1. Calabria, Apulia y Sicilia ...............................................................................84
2. Crcega ............................................................................................................87
3. Inglaterra y otros reinos .......... ......................................................................90
4. El Papa, seor de todas las islas ......................... ..........................................93
Conclusin .............................................................................................................97
CAPTULO QUINTO
Teora poltica de la potestad pontifcia.............................................................99
Entorno histrico medieval .............................................................................100
Herencia de la Antigedad ...............................................................................102
1. Israel ...............................................................................................................102
2. Grecia .............................................................................................................103
3. Roma ..............................................................................................................104
4. Cristianismo ..................................................................................................104
LUIS ROJAS DONAT
7
Teora poltica medieval...........................................................................................105
1. Monismo: a) Monismo hierocrtico ......................................................105
b) Monismo laico ...............................................................................................106
2. Dualismo: a) Dualismo hierocrtico ......................................................107
b) Dualismo laico .................................................... .........................................107
CAPTULO SEXTO
Los pilares del poder temporal del Papado.......................................................111
1. La Primaca ....................................................................................................111
2. La eleccin del Papa .....................................................................................114
3 Los ttulos del Papa .......................................................................................115
4. La Curia .........................................................................................................117
La Cmara apostlica ....................................................................................117
La Cancillera apostlica ..............................................................................119
Las Audiencias ...............................................................................................119
Las Legaciones y las Nunciaturas ...............................................................120
NOTAS...................................................................................................................121
NMINA DE PAPAS REINANTES DURANTE LA EDAD MEDIA...............129
GLOSARIO............................................................................................................157
NDICE ONOMSTICO.......................................................................................163
ORIENTACION BIBLIOGRFICA......................................................................167
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
8
LUIS ROJAS DONAT
9
PROLOGO
Este libro no es propiamente un manual de la historia de la Iglesia en la Edad
Media ni tampoco de la historia de tal perodo. No lo podemos clasifcar como
una historia del pontifcado, aunque el lector encontrar mucha informacin
sobre muchos papas. Tampoco es claramente una investigacin acerca del
poder temporal en la Edad Media ni un estudio slo acerca del surgimiento
del poder pontifcio. Este libro, la verdad, sin ser todo eso lo es, y all radica su
riqueza. Aunque no es su fn contar la historia de la Iglesia medieval, en gran
parte eso es lo que hace Luis Rojas Donat, a partir de un problema especfco,
la constitucin del Papado como un protagonista poltico de la Europa Medie-
val, y desde una perspectiva clara y explcita: el anlisis conceptual y jurdico
del tema, pero sin perder de vista la compleja trama histrica, que sirve como
teln de fondo para ese proceso sorprendente que nos lleva desde la modesta
fundacin de San Pedro en Roma, hasta una verdadera Monarqua centralizada,
como lo fue el Papado desde el siglo XI.
Como se desprende de la lectura de este libro, el Primado de Roma es
una construccin histrica, y se pueden seguir sus etapas desde el siglo I con el
Papa San Clemente, hasta su consolidacin con San Gregorio el Grande, y lo que
fue tal vez su mxima expresin en poca de Gregorio VII. Durante ese largo
perodo durante el cual la Iglesia tuvo que vrselas con el poder temporal _que
a veces colaboraba con sus fnes, pero que en otras la intervena abiertamente
o se le opona con contumacia_, se desarroll una verdadera teora del poder
pontifcio que descansaba, como explica muy bien el profesor Luis Rojas Donat,
en fundamentos de diversa ndole, ya sean histricos, dogmticos, simblicos
o jurdicos. El autor, que conoce bien la historia medieval adems de dominar
con propiedad en la historia del derecho, explica cada uno de ellos, apelando
a ejemplos claros y casos signifcativos, y siempre dentro de una secuencia
histrica que facilita enormemente la lectura del libro.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
10
Interesante es, sin duda, el tratamiento que el autor hace del Constitu-
tum Constantini o Donacin de Constantino. Se trata de un documento famoso
por ser falso, pero tambin por haber sido pilar de toda una teora acerca del
poder pontifcio en la Edad Media, cuyos ecos son silenciados recin en los
albores del Renacimiento por la flosa pluma de Lorenzo Valla. Ya Dante dud
de la autenticidad del documento, y antes que l el emperador Otn III, pero
no se poda probar su carcter espurio. Este documento, hoy conocido como
la Falsa Donacin de Constantino, nos explica el profesor Rojas, fue redactado
en crculos clericales como una forma de proteger al poder pontifcio de una
intromisin avasalladora (ocupo la palabra en su sentido feudal) del poder de
reyes y emperadores. No es casualidad que la falsifcacin date, justamente de
los siglos VIII y IX, cuando surge el poder carolingio en Europa. Como queda
claro en este libro, el documento en cuestin ejerci una poderosa infuencia
a lo largo de los siglos medievales, la que se descubre tras algunas acciones o
documentos pontifcios; sin embargo, pocas veces se utiliz directamente o se
enarbol como arma poltica frente al poder temporal, pues poda convertirse en
un arma de doble flo. Y eso lo supieron varios papas, que actuaron con cautela
en tales materias, aunque siempre resguardando los privilegios eclesisticos
sobre el poder temporal. Tambin el autor nos invita a no dramatizar en exceso
el tema: la Donacin de Constantino es un caso de falsifcacin ciertamente muy
conocido, pero no es el nico documento falso de la historia
Los primeros captulos del libro apuntan, en realidad, a otorgar al lector
todas las claves _sean histricas, jurdicas o simblicas_ que permitan al lector
comprender el surgimiento, en un momento dado, de la Donatio Constantini,
que constituye el verdadero centro y objetivo del profesor Rojas. As, los dos
primeros captulos son preparatorios para comprender a cabalidad los captulos
tercero y cuarto, que constituyen el meollo del libro. En ambos, el autor, con
gran propiedad y rigor, nos presenta el documento y propone _en un ejercicio
de verdad notable aunque muy sinttico dada la naturaleza y propsito del
libro_ seis posibilidades exegticas. Luego, el autor presenta, apelando a di-
versos ejemplos _muy interesantes son los que tienen que ver con las islas_, la
infuencia de la falsa donacin en los siglos XI y XII.
Finalmente el libro se completa con una amplia explicacin acerca
de la teora poltica de la potestad pontifcia, donde el autor se detiene en las
herencias histrico- culturales que infuyen en ella, as como en sus diversas
expresiones. En esta parte fnal, el libro adquiere la estructura de un verdadero
glosario histrico y conceptual que, sin duda, ser muy til al lector, tanto como
la lista cronolgica de papas de la Edad Media que permitirn al lector lego en
la materia ubicarse ms fcilmente en el tiempo.
LUIS ROJAS DONAT
11
Quiero detenerme en una idea que trabaja Luis Rojas y que es muy
importante tener en cuenta. A veces olvidamos que esa Edad Media califcada
de oscura prcticamente invent _exagero retricamente_, la separacin entre
Iglesia y Estado, que es una caracterstica de nuestra Sociedad Occidental y que
no exista en la Antigedad. Pero tambin es cierto que, a pesar de palabras tan
preclaras como las del Papa Gelasio, nunca se vivi en la poca medieval una
separacin radical de las esferas de lo temporal y lo espiritual, como sucede
hoy en da. Fue una aspiracin nunca concretada del todo, pero s planteada
con bastante lucidez, incluso cuando Papa y Emperador disputaban por el do-
minium mundi. Cristo haba sido muy claro: Dad al Csar lo que es del Csar
y a Dios lo que es de Dios; pero no dijo qu era lo de cada cual, y a partir de
ese aparente vaco se generar una discusin que enriquecer la Historia de
Occidente hasta el da de hoy. En fn, el profesor Rojas nos invita a conocer
esa discusin en la Edad Media, pero tambin a comprenderla en su justa
dimensin, y ello signifca que no podemos juzgar a la poca medieval segn
los parmetros actuales. Como he escuchado decir al profesor Rojas, a la Edad
Media hay que verla con una mirada prerrevolucionaria o premoderna,
pues de otro modo muchas cosas nos pueden parecer simplemente chocantes,
como es el caso de los encuentros o desencuentros entre la esfera religiosa y
la civil. La vida entonces no se conceba sino religiosamente, y se actuaba en
consecuencia. Y otra cosa que nos ensea Luis Rojas es que la Iglesia, aunque
tiene una vocacin trascendente y su fn no est en el aqu y ahora sino en el
all y despus, est formada por hombres _con todas sus virtudes, pero tam-
bin sus defectos_ y existe en la historia y, por tanto, sometida a sus avatares.
Por eso este libro, a menudo, nos introduce en las claves histricas y culturales
de tal o cual poca, que nos permitirn comprender mejor los procesos en los
que se ve involucrada la Iglesia _el caso del peso del feudalismo me parece
ejemplar al respecto_.
Este libro, segn confesin de su autor, no est orientado a especialis-
tas, sino a un pblico ms amplio. La verdad es que cualquier lector lego en
la materia podr entender un libro bien escrito y bien construido como ste;
tampoco ofrecer mayores problemas, aunque s seguramente lo aprovechar
ms, para un estudiante universitario. Y, por cierto, el especialista podr contar
con una sntesis rigurosa y apelar a un aparato conceptual bien trabajado por
el autor. Leyendo este libro se aprende, que es lo que importa realmente.
Jos Marn R.
Via del Mar, abril de 2006.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
12
LUIS ROJAS DONAT
13
INTRODUCCION
La reciente muerte del papa Juan Pablo II y la eleccin de Benedicto
XVI pusieron en la arena de la atencin mundial a la Iglesia Catlica. Y de que
haya sido, precisamente, el prefecto de la Congregacin para la Doctrina de
la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, el escogido para el pontifcado, hizo que
la intrnseca conciencia histrica del Hombre occidental depositara su mirada
sobre la historia de la Iglesia y del Papado en particular. Ambas historias se
remontan no tanto a la Antigedad romana, sino a la larga Edad Media, a ese
tiempo que en su seno vio nacer a gran parte de las instituciones que han per-
manecido hasta hoy, tiempo en el cual se conformaron tambin numerosas de
nuestras estructuras sociales y psicolgicas.
Y si agregamos a este episodio la creacin de varios flmes, como El
Seor de los Anillos o Corazn valiente, y libros dedicados a ciertos aspectos del
medievo, como El cdigo da Vinci, que han tenido como resultado un vivo in-
ters por esa sociedad tan sensible a los smbolos, entonces, la Edad Media se
ha puesto de moda, y tambin la Iglesia medieval.
Ser este otro libro ms? S, porque trata acerca de dicho perodo. Y
no, porque no es otra novela histrica de las muchas que se han apoderado
de las libreras, sino que es el resultado de una investigacin cientfca, que
busca satisfacer tanto las exigencias de los especialistas, como asimismo el
inters del pblico que desea participar de la cultura y necesita saber ms de
ese importante perodo en que se form la cultura cristiana-occidental a la cual
pertenecemos.
A casi todos los medievalistas nos atrae el archiestudiado tema de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la Edad Media. A pesar de los
ros quizs si mejor ocanos de tinta que se han gastado en presentar este
proceso, no obstante, sigue siendo mal entendido y sin duda, por lo mismo
mal enseado.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
14
He querido escribir estas pginas con la esperanza de que el lector se
deje guiar por el sendero que me ha parecido ms conveniente para conocer
algunos hechos relevantes, y a partir de ellos, formarse un cuadro general que
le permita comprender un poco mejor el proceso complejo, y muchas veces
contradictorio, humano al fn que ha vivido la Iglesia con el Papado como
conductor. No puedo negar que es mi punto de vista, que esta es la imagen que
yo me he formado en este momento de mi vida acerca del origen del Papado,
y con ello, una parte de la vida de la Iglesia Catlica de Occidente.
No me anima ningn inters previo, preconcepto o prejuicio religioso
o confesional. Muy distinto es que mis legtimas convicciones religiosas o po-
lticas que las tengo de un modo u otro me salgan al camino y escamoteen
mi objeto de estudio. Y aunque algunos consideren una vana quimera, me he
propuesto no cercar mi mirada para defender nada que los hechos por mi inter-
pretados no puedan justifcar, sino presentar un tejido de acontecimientos que
hilados de la forma aqu expuesta, me parece inteligible para ser comprendido
desde nuestro presente.
Quiero decir que este tema, como todo tiempo pasado, siempre se mira
desde la situacin y el instante que vive el observador el hoy de nosotros,
como en este caso, a tantos siglos de distancia, pero con el criterio de que ese
presente-pasado fue, en su momento, un presente en s mismo, con seres humanos
como nosotros, sometidos a su propia y particular circunstancia, envueltos
en ese presente que siempre se presenta complejo y difcil ante la mirada del
Hombre. Una misma naturaleza nos une a ellos, la condicin humana, inde-
fectiblemente precaria y frgil.
Los intelectuales que nos dedicamos a pensar el pasado, tendemos
a dar por sabido muchas cosas. Probablemente la vida universitaria, con sus
rigurosas exigencias formales, nos impulsa a esta actitud algo hermtica, que
yo quisiera, gustosamente, abandonar en este momento. Lo hago pensando
con profundo respeto en ese pblico interesado en saber ms, pero no espe-
cialista, que tiene derecho a que nosotros, los especialistas, les compartamos
con el mximo de veracidad, nuestra visin del pasado. Es muy necesario
hacerlo para diferenciar las aguas, pues mi trabajo cientfco se aleja bastante
de aquellas otras obras que, muy de moda y muy dignas, construyen una
historia histrica, haciendo hablar y responder a los personajes histricos,
o en otras ocasiones a entremezclar un relato fcticio en el entramado de los
acontecimientos documentalmente atestiguados. El xito editorial que han
tenido revela que el pblico les ha respaldado, y esto, sin duda, nos interpela
a los historiadores.
Sin embargo, no debe haber ninguna confusin de que todo lo que se
haya escrito en las pginas que siguen a esta introduccin, es la reconstruc-
LUIS ROJAS DONAT
15
cin minuciosamente rigurosa de aquellos hechos e ideas que surgen de los
documentos directamente consultados, pero tambin de la opinin de otros
historiadores que, antes que yo, estudiaron tambin los mismos documentos.
Ellos ofrecieron tambin una imagen del pasado que es justo considerar, por-
que en la actualidad ningn historiador sensato inicia su trabajo de la nada.
Su punto de vista, su manera de presentar los temas, se abre paso entre las
otras visiones aparecidas antes que l. Como stas, la ma aparece junto a las
dems, y quedar sometida a la crtica, desde el momento mismo que el libro
comience a leerse.
Esta obra es el resultado, a la vez, de una investigacin individual y
tambin colectiva. Ciertamente, no es imperioso conformar equipos para que
un intelectual comprenda que en su pensamiento confuyen muchos estudio-
sos, puesto que la opinin de un intelectual se nutre de los trabajos cientfcos
generados en distintas partes del mundo. En cierto modo, es investigacin
individual, pero de hecho no lo es, sabiendo uno todo lo que debe a los autores
ledos y estudiados.
Con esta obra espero invitar al lector a mirar en l mismo y a su alrede-
dor, y alcanzar a convencerle de que en su vida diaria, en muchos aspectos, no
es ms que un heredero de la Edad Media. Lo es cuando extiende un cheque,
cuando se pone un abrigo, cuando mira a travs de sus lentes, cuando consulta
el reloj, cuando coge el tenedor, cuando utiliza su pauelo insignifcancias?
Tambin cuando siente la culpa del pecado, cuando cultiva su amor conyugal,
cuando escucha un canto polifnico, cuando acude a la universidad y madura en
compaa de sus maestros... estamos ante una mentalidad, ante una civilizacin,
ante la Edad Media. El Papado es parte importante, y tambin responsable, del
devenir de la cultura occidental.
San Bartolom de Chilln, abril de 2006.
Luis Rojas Donat
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
16
LUIS ROJAS DONAT
17
CAPITULO PRIMERO
Orgenes de la primaca del obispo de Roma
1. Patrimonium Petri
1
Durante los ltimos siglos del Imperio romano, el cristianismo vivi al
margen de la sociedad romana, precariamente organizado, perseguido segn
los momentos, sin embargo ganando espacios y fdelidades en los medios popu-
lares. Creciendo al interior del sociedad romana, la Iglesia penetr lentamente
en los grupos aristocrticos y en los crculos del poder hasta conseguir, en el
siglo IV, quizs la conversin del emperador Constantino pero s ganarlo para
su causa, con el edicto de tolerancia de 313. Pero fue Teodosio I el que impuso
a todos los pueblos del Imperio la profesin de la fe cristiana, con lo cual
pas a ser una religin de Estado
2
. Con esta transformacin el cristianismo
deja de ser una mera agrupacin de personas correligionarias Iglesia
(Ecclesia), con una dispersa organizacin jerrquica y un vago conjunto de
normas internas, ms o menos asumidas por la comunidad de creyentes. Desde
entonces, la Iglesia inicia un proceso de institucionalizacin en el marco jurdico
y poltico de las disposiciones imperiales que le amparan, convirtindose en
una entidad orgnica.
As, en medio de las estructuras polticas, fue generndose una or-
ganizacin interna cada vez ms extensa y compleja que oblig a la Iglesia a
contar con ciertos haberes y posesiones que permitieran su subsistencia. Este
conjunto de bienes hall forma jurdica imitando lo que en el derecho romano
se denominaba patrimonium principis. Este consista en la propiedad personal
o fortuna privada del Emperador que, andando el tiempo, durante la dinasta
favia y antonina, se fue confundiendo e identifcando con el patrimonio de lo
hoy llamamos Estado, el fscus romano, al que llegaban todos aquellos bienes
pertenecientes a la Corona, fueran estos muebles o inmuebles, adquiridos
por herencia, donativos, confscaciones, rentas, etc. Todo este enorme capital
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
18
en manos del Emperador serva para pagar al ejrcito y toda la gigantesca
administracin.
En estos comienzos la Iglesia no estaba organizada para la vida civil y
poltica. Las organizaciones que continuaron a las primeras comunidades del
cristianismo primitivo, haban vivido con una estructura interna mnima y sim-
ple teniendo a la civilizacin romana y al mundo por una morada provisoria y
breve. Sus vivencias se hallaban orientadas bajo el signo teolgico del pronto
regreso de Cristo, la espera del reino, tanto que en algunos crculos perviva la
conviccin de que este tiempo de esperanza no pasara de una generacin.
La situacin cambi cuando, convertida en una mayora apoyada por
el Estado, la Iglesia advirti que la segunda venida del Mesas (Parusa) era
impredecible y que, sin abandonar la esperanza, haba que hacerse a la idea
de vivir en este mundo con sus normas, es decir, polticamente. Sin haber ela-
borado para estas exigencias polticas un ordenamiento jurdico propio, tanto
pblico como privado, imprescindible para ordenar la vida interna y establecer
una forma de relacin con las instituciones polticas preexistentes, el Papado
recurri al derecho ms perfecto que se conoce, el romano. Este imperativo co-
loc a la Iglesia en el cuadro de las instituciones antiguas, pero, a la vez, debi
someterse plenamente al organismo que mantena esta institucionalidad, el
Imperio romano. La nica salvedad precautoria, muy inteligentemente inter-
puesta, fue dejar exceptuado al clero de la jurisdiccin ordinaria (privilegium
fori) y regirse por una normativa propia que, posteriormente, llegar a ser el
derecho cannico
3
.
Parece ser que la primera propiedad de los Papas fue el sepulcro del
apstol Pedro en la colina vaticana, a la cual se le agreg luego el cementerio
de Calixto. Constantino hizo entrega del Palacio de Letrn, la baslica de San
Juan de Letrn sta considerada la catedral de Roma y las baslicas de San
Pedro y San Pablo, dotndolas de extensas posesiones que antes pertenecan al
patrimonio del Emperador. Tomando como modelo las acciones del prncipe,
la aristocracia romana y toda clase de feles testaban a favor del Papado mu-
chas de sus posesiones. As, con el paulatino aumento de sus haberes, se fue
formando el patrimonio de San Pedro (Patrimonium Petri) que bsicamente se
identifcaba con el denominado Ducado de Roma, que se crea a fnes del siglo
VI, ocupando buena parte del Lacio, desde Orvieto hasta Terracina, con Roma
en el centro.
Con la progresiva desaparicin del dominio bizantino en Occidente,
el obispo de Roma se convierte, primero, en el obispo primado de la Iglesia
occidental, segundo, en un poderoso terrateniente, tercero, en un soberano
con sbditos y Estados temporales, y cuarto, en una autoridad civil de enorme
infujo social
4
.
LUIS ROJAS DONAT
19
2. Los apstoles Pedro y Pablo
5
.
Los orgenes de esta tradicin se remontan a la fgura controvertida del
apstol Pedro. Este pescador llamado Simn, al que Cristo apod la Piedra, en
esa primera comunidad se transform en el portavoz de los discpulos, aunque
algunos estudiosos han considerado su primaca como un primus inter pares,
esto es, la de ser el primero entre sus iguales. Y arguyen que es bastante evidente
que los evangelistas no realizan el mejor retrato de l, sino que testimonian pro-
fusamente su incapacidad de comprensin, su pusilanimidad y su indecisin.
Sin duda se mostr dbil ante las infuencias externas y se intimidaba con las
difcultades. Pero tambin es verdad que se aferra a Jess con mayor fdelidad
que los otros; que su frmeza de fe y amor ntimo es encomiable; est tan lleno
de fervor y de entusiasmo, que esta misma vivacidad le lleva a atropellarse
tanto en sus palabras como en sus actos. Sin embargo, el evangelio de Lucas y
los Hechos de los Apstoles tienden a idealizarle, callando ese pasaje dursi-
mo en que Jess quiere apartarlo de su misin: Aljate de m, Satn (Mc,8,33;
Mt,16,22), pero, en verdad, hay que ver aqu la aplicacin de una severa llamada
de atencin para que comprenda la importante misin que le espera. Jess
conoca bien su transparencia y su sincera bondad de corazn.
Con todo, sera injusto no considerarle como la piedra de la Iglesia,
ya que los testimonios que ofrecen los evangelios constituyen pruebas cierta-
mente difciles de contrastar, y que, desde luego, han suscitado objeciones. Con
todo, la primaca de Pedro se aprecia de una manera especialmente solemne
en varios pasajes. Luego que ste reconociera a Jess como el Mesas, Cristo
le prometi que encabezara a su rebao. Dado que las expectativas judas en
torno al Mesas distaban tanto de la actitud alejada del poder y la gloria con la
que se mostraba Cristo, ocupado como estaba en su tarea de salvacin, deci-
di consultar a sus discpulos acerca de l: Quin dicen los hombres que es el
Hijo del hombre. Los Apstoles contestaron: Unos, que Juan el Bautista, otros,
que Elas, otros que Jeremas, o uno de los profetas. Jess les dijo: Pero quin
dicen ustedes que soy yo? Simn dijo: T eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Y Jess replicando le dijo:
Bienaventurado eres Simn Bar-Jona, porque no te ha revelado esto la carne
ni la sangre, sino mi Padre que est en los cielos. Y yo a mi vez te digo que
t eres Pedro [Kipha, una roca], y sobre esta piedra [Kipha] edifcar mi
iglesia [ekklesian], y las puertas del Hades no prevalecern contra ella. A ti
te dar las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedar
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedar desatado en los cielos.
Entonces mand a sus discpulos que no dijesen a nadie que l era el Cristo
(Mateo, 16, 13-20; Marcos, 8, 27-30; Lucas, 9, 18-21).
Mediante la palabra piedra Jess no debe haberse referido a S mismo
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
20
asumiendo que l es la piedra fundamental de la Iglesia, sino slo a Pedro,
como es mucho ms evidente en la lengua aramea, donde la misma palabra
Kipha se usa para Pedro y roca. Parece razonable pensar que la expresin
slo admite en ese momento una sola explicacin: Cristo desea hacer de Pedro
la cabeza de toda la comunidad de aqullos que crean en l como el verdadero
Mesas. Adems, supone que por este cimiento, Pedro se convierte en la gua
espiritual de los feles como el representante especial de Cristo. Como se expo-
ne ms adelante, el profundo signifcado de esta posicin se torna tanto ms
claro cuando recordamos que las palabras atar y desatar no tienen carcter
metafrico, sino que son trminos jurdicos judos. Y, fnalmente, a juzgar por
su condicin de ser uno de los primeros testigos de la resurreccin, despus
de Mara Magdalena y de las mujeres, adems de su participacin ciertamente
destacada en la Pascua (Marcos, 16,7; Lucas, 24,34; I Cor., 15,5), hay sufcientes
testimonios para comprender que se ha transformado en el leader.
Pero, tambin es necesario consignar que sobre el anterior pasaje del
evangelio de Mateo (16,18-19) en el cual Cristo dispone que Pedro ser (en fu-
turo) la piedra sobre la que construir su Iglesia, los estudiosos no coinciden en
que esas palabras pertenezcan al Jess terrenal, sino que algunos creen fueron
compuestas despus de la Pascua por la comunidad palestina, o ms tarde en
la comunidad de Mateo. Quizs si por ello los otros evangelistas nada referen
respecto de este importante cometido. Pero, tambin hay que considerar que
el testimonio unnime de los manuscritos, los pasajes paralelos en los otros
evangelios, para otros especialistas aportan las pruebas seguras de autenticidad
y sostienen lo inalterable del texto de Mateo
La Iglesia sostiene categricamente que la posicin preeminente de
Pedro entre los otros apstoles y en la comunidad cristiana, es considerada,
desde entonces, la base del Reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia de
Cristo. Este fundamento creado para la Iglesia por su fundador no poda des-
aparecer con la persona de Pedro, sino que la intencin era que continuase. Es
lo que sigue a continuacin.
Con todo, la primaca del obispado de Roma se debe tambin a que
muere all el otro gran apstol del cristianismo, Pablo. De perseguidor de
los cristianos, despus de su impactante encuentro con Jess (Hech.9,1-18),
se convierte en el ms grande de los misioneros y viajero incansable. Como
ciudadano romano, aprovech todos los medios que el imperio romano poda
ofrecerle para divulgar el evangelio. Esta tarea es considerada decisiva para la
posteridad y para el defnitivo establecimiento de la religin cristiana en Europa.
Por esta razn, la gran importancia de Pablo y el hecho de que sus restos estn
sepultados en Roma, sin duda convierten a dicha ciudad en un lugar cargado
de historicidad y de sacralidad.
LUIS ROJAS DONAT
21
An cuando histricamente Pedro ser y fue, sin duda, el leader de
la primera comunidad de Jerusaln, sin embargo, desde el punto de vista
exclusivamente histrico que aqu nos convoca, habr que avanzar en esta
explicacin situndose con independencia de esta mencin, en razn de que
ella queda ubicada en el nivel de la creencia dogmtica de que los sucesores
de Pedro deban ser considerados los conductores del cristianismo. Es lo que
podemos llamar fundamento dogmtico del primado romano, que sirve de
complemento imprescindible al propsito de este libro, pero cuyo objetivo es
transitar por la historia del fundamento histrico, apoyado en los hechos, esto
es, en la tradicin histrica
6
.
3. El problema de la sucesin de Pedro
Los primeros indicios documentales en los que podemos hallar mencin
a la funcin privilegiada del obispo romano en las directrices de la comunidad
cristiana, se encuentran en el siglo I y, especialmente, en el siglo II. La intensa
actividad expansiva del cristianismo llevada a cabo por los apstoles, llev
consigo la progresiva conformacin de una organizacin interna dentro de
las comunidades de feles, en las que comenz a destacar, cada vez con ms
fuerza, la fgura del episcopos u obispo. Este personaje fue adquiriendo un
lugar de privilegio dado el liderazgo que el conjunto de miembros reconoca
en l, pero tambin debi asumir una doble responsabilidad: por una parte,
vigilar y orientar en el mbito moral la vida interna de las comunidades, y por
otra, encargarse de conducir adecuadamente los progresos pastorales. Este
proceso vivido por las primeras organizaciones cristianas, tambin afect a la
comunidad que viva en la ciudad de Roma.
Tras el martirio sufrido por Pedro en dicha ciudad en el ao 67, destaca
entre sus sucesores Clemente, obispo a partir de 88, cuya actividad nos presenta
las ms antiguas manifestaciones de capacidad dirigente sobre el universo de
las comunidades cristianas. Entre los aos 93 y 97 se produjo entre los cristia-
nos de la ciudad griega de Corinto una profunda disputa que oblig a dicha
comunidad a pedir la intervencin del obispo de Roma, Clemente, para que
se pronunciara sobre el asunto. Es de destacar esta solicitud teniendo presente
la lejana geogrfca del obispo romano, respecto de un problema que poda
ser abordado por el propio obispo de Corinto. Es con motivo de esta polmica
que Clemente escribe una carta en griego respondiendo a la peticin, y an
cuando se trataba de una misiva motivada por un problema particular de la
citada ciudad y su comunidad, sta fue redactada a modo de tratado doctrinal,
con carcter general, de tal manera que sirviera a todas las organizaciones cris-
tianas. Dada la naturaleza de los temas abordados y el tono profundo de sus
sentencias, el texto alcanz gran difusin en el marco geogrfco del cristianismo
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
22
primitivo, y de paso tuvo un efecto importante como la primera manifestacin
del reconocimiento de la autoridad y preeminencia del obispo de Roma en la
moral y pastoral de la religin cristiana
7
.
Otros testimonios en este mismo sentido bien vale recordar, como el
de San Ignacio de Antioqua, que en 110 afrmar la superioridad de la sede
romana por sobre las dems iglesias cristianas. Ms tarde, conocemos otra
intervencin, esta vez la de San Irineo de Arls, en 185, que en su tratado De
adversus haereses defende tambin la superioridad romana en toda la naciente
cristiandad, debido a que sus obispos ostentan la continuidad directa de los
apstoles Pedro y Pablo. El decenio que va entre 189 y 198, tiene gran impor-
tancia en la historia del Papado, puesto que Vctor I dirige los destinos de la
comunidad romana con un fervor ejemplar. Dndose cuenta de la particularidad
que va tomando la religiosidad de las comunidades cristianas de Asia, Vctor
defendi con especial nfasis el derecho de Roma de ser considerada en lugar
de privilegio y, por ello, a imponer ciertos criterios generales para las dems
Iglesias. El incidente relativo a la fjacin de la Pascua enfrent a Roma con las
Iglesias de Asia Menor. Vctor I sostuvo que el ejercicio de su autoridad (auc-
toritas) se fundaba en la posesin romana de las tumbas apostlicas (Pedro y
Pablo), deca el Papa. La protesta de Polcrates de que en Asia tambin haban
muerto grandes luminarias, es muy sintomtica ya que revela, por una parte
que la postura preeminente del Papa no tena a la sazn asentimiento unni-
me, pero tambin, por otro lado, que el hecho histrico tal vez meramente
circunstancial de que Pedro haya residido y muerto en Roma, se consideraba
precisamente este el fundamento para deducir la continuidad jurdica de dichos
poderes en el obispo de Roma
8
.
Apoyados, pues, en la tradicin histrica de la continuidad apostlica,
o sucesin en orden cronolgico, nacida de Pedro y Pablo, en el siglo II los
obispos romanos comenzaron a tomar conciencia de que la posicin del obispo
de Roma, no era la de un obispo cualquiera, sino que las responsabilidades
morales y pastorales que recaan sobre sus hombros en razn de la tradicin
antes sealada superaban el marco puramente romano e incluso el de la
pennsula italiana.
4. La catheda petri y la sucesin apostlica
Ligado a estas ideas estaba tambin la simblica silla (cathedra) que
ocupara Pedro como leader de la comunidad de Roma. Se trata, evidentemente,
de un simbolismo, una antigua frmula que se remonta al siglo III, y que siempre
fue usada en la Iglesia para expresar la autoridad y el magisterio conferidos
por Cristo al apstol Pedro y transmitidos perennemente a sus sucesores en la
sede episcopal de Roma
9
. Se conceba la idea que al ocupar el obispo romano la
LUIS ROJAS DONAT
23
silla de Pedro (cathedra Petri) se le transmitan los poderes petrinos. El Papa
ocupando la silla de Pedro y dirigiendo los destinos de la misma comunidad
que haba elegido el apstol, se estableca la continuidad entre ste y aqul, y
con ello la sucesin apostlica.
Hay en este argumento un error conceptual que urge destacarlo: que
el obispo romano se siente en la silla de Pedro no parece ser sino un gesto que
se cimienta en una expresin ciertamente simblica, la cathedra Petri, que es
el signo material del cargo episcopal especfcamente romano, es decir, que
dicha silla representa de modo simblico a la dicesis de Roma, y no que sta
adquiera su fundamento en la cathedra que dispusiera el apstol Pedro. En
otras palabras, el obispo romano si no se sienta en la silla de Pedro, desde luego
sigue siendo obispo de Roma porque dicha cathedra, siendo un smbolo, no
puede constituir en s misma la causa o razn del obispado.
El otro problema es la sucesin apostlica, segn la cual los poderes
de Pedro pasaron y pasan directamente al Papa sucesor en orden cronolgico
ininterrumpidamente. Ello explica que nunca fuera necesaria la consagracin
del Pontfce para el ejercicio de los poderes papales, porque se ha entendido
que el Papa sucede inmediatamente a San Pedro, esto es, sin intermediarios.
La doctrina de la titularidad como sucesor directo de Pedro buscaba distin-
guir la misin que, con respecto a la Iglesia universal, lleva el Papa, de la que
tienen los obispos respecto de sus iglesias particulares. La expresin papa
(derivada del griego __ = padre), aparecida por primera vez el ao 296
en una inscripcin en la catacumba de Calixto para referirse al obispo romano
Marcelino (296-304), fue tambin utilizada por otros obispos, ya que todava
no era ampliamente reconocida la primaca del titular romano.
Pero como se trata de unos poderes que implican autoridad, funcin,
cargo, es decir, poder, no parece claro que se transmitan con el solo argumento
de la sucesin de los obispos en general y del Papa en particular. Al menos no
permite deducir como causa-efecto que los poderes de Pedro se transmitan
por s y ante s al Papa de turno. Concepcin sin duda primitiva y de alcance
muy localizado para imponerse universalmente, que los papas posteriores se
encargarn de modifcar replanteando su primado en un argumento racional:
la sucesin jurdica, como veremos.
5. Sucesin jurdica
Pero a partir del siglo IV, la defensa de la sucesin apostlica adquiere
una dimensin bien distinta, pues se trata de fundamentar la sucesin jurdica
en la que se halla el Papa respecto de los poderes encargados a Pedro. Y en
este punto, ya no es imprescindible el carisma que los obispos de la dicesis
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
24
de Roma ejerzan sobre el resto de los obispos de la cristiandad, ni tampoco la
secuencia temporal ininterrumpida desde la muerte de Pedro, ni su silla, ni su
tumba, porque estos son aspectos derivados de la tradicin, luego de impor-
tancia ms bien histrica.
El meollo del asunto es otro, y consiste en saber cmo el Papa hereda
por s mismo los poderes de Pedro, sin que exista ningn intermediario, por
lo tanto, tampoco haya transmisin de dichos poderes, es decir, que el Papa
suceda inmediatamente a San Pedro. El lector debe entender que los poderes
petrinos tienen que ver con la capacidad de perdonar o no los pecados en la
tierra: se trata, pues, de poderes jurisdiccionales. Por lo tanto, el punto es saber
cmo el Papa entra en posesin del poder jurisdiccional de Pedro. Planteado
as, entonces la cuestin deba situarse en el plano jurdico, pues por esa va
poda elaborarse el eslabn terico-jurdico donde poda descansar slidamente
la primaca del Papado.
Calixto I
Los primeros testimonios de anlisis acerca de la sucesin papal po-
demos encontrarlos en la disputa entre el papa Calixto I (217-222) y el escritor
cristiano Tertuliano. Entenda ste que el poder de las llaves no le fue asig-
nado exclusivamente a Pedro, sino que los plenos poderes de ste pasaron a
toda la Iglesia. Por eso cuando se refere al obispo de Roma le atribuye gran
importancia a la posesin que dicho obispado tiene de la tumba del apstol,
y entonces ya no considera al Papa directamente como sucesor de Pedro, sino
indirectamente como obispo de la Iglesia. Al parecer Tertuliano deseaba poner
el problema de otro modo, esto es, que el poder de atar y desatar lo recibi la
Iglesia en comunin con Pedro. Es, pues, un derecho que recibi Pedro y en l
se resume la Iglesia entera. Partiendo de esta premisa el Papa poda presumir
que dicho poder derivaba en l, pero, como presuncin, no deba considerarse
un derecho fundado.
Desde aqu dos problemas quedan planteados: primero, si acaso una
tumba puede conferir derechos y poderes, o su posesin confera al propietario
las funciones del difunto, es una cuestin cuya duda queda abierta. Segundo, la
derivacin de poderes y la sucesin de poderes son dos cosas distintas, aclara
con agudeza W. Ullmann, y que puede entenderse trasponiendo el mbito:
el rey teocrtico deriva sus poderes de Dios, pero no sucede a Dios. Sucesin
signifca transferencia de poder en su totalidad, derivacin se refere a la fuente
del poder
10
.
Esta antigua concepcin ha sido, desde luego, criticada, porque tiende
LUIS ROJAS DONAT
25
a ver en la santa tumba no solamente restos mortales, sino algo viviente que
dio origen a milagros y tambin poderes que han benefciado al Papa, en su
calidad de obispo de Roma. Si en la anterior discusin es vaga la idea de la
sucesin, la carta de Firmiliano de Cesarea al papa Esteban I (254-257) da unos
pasos al sealar que dicho Pontfce afrmaba que posea la ctedra de Pedro
por sucesin (Stephanus, qui per successionem cathedram Petri habere se
praedicat). Sin duda, el lector puede advertir que en esta aseveracin asoma
un atisbo que no alcanza a tomar forma.
Dmaso I
Sin embargo, el primer testimonio pronunciado en este sentido jurdico
de la sucesin lo tenemos en una decretal de Dmaso I (366-384) que dice:
Llevamos los pesos de todos los que estn cargados; o ms bien
los lleva en Nosotros el bienaventurado apstol Pedro, el cual,
segn confamos, protege y defende en todo a Nosotros, herederos
de su gobierno
11
.
Primera vez, sostiene Ullmann, que el Papa utiliza la signifcativa
expresin de heredero (haeres) para referirse a su condicin. Hay muchas
ideas implcitas en ese trmino y mucho en juego. La tradicin jurdica romana
iniciaba su participacin en la Iglesia, con papas sensibles a la representacin
jurdica del mundo. Quizs si el mismo Papado haya que considerarlo de
naturaleza jurdica, y Dmaso y su decretal una mera explicitacin de una
realidad. Si el naciente derecho interno de la Iglesia era, pues, presentado por
los pontfces mediante estos documentos denominados decretales imita-
cin romana, entonces, por un lado la idea de una sucesin jurdica se fue
evidenciando cada vez con ms profundidad, en cambio por otro, la primitiva
y localizada concepcin de la cathedra de Pedro, necesariamente, pas a un
segundo plano.
Inocencio I
Inocencio I (402-417), pontfce profundamente familiarizado con la
herencia del derecho romano, present la sucesin petrina utilizando casi los
mismos trminos anteriores, como se aprecia en esta decretal:
Siendo particularmente manifesto que en toda Italia, Galia, Es-
paa, Africa y Sicilia con sus islas adyacentes, nadie instituy
Iglesias sino los sacerdotes instituidos por el venerable apstol
Pedro o sus sucesores
12
.
Agregaba el Pontfce la idea del gobierno de la Iglesia utilizando la
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
26
fgura simblica del timn del piloto (rectoris gubernaculo) para referirse a
la tarea del Papa con respecto a la marcha de la Iglesia. Esta curiosa expresin
tendr un xito notable en los siglos venideros para describir la funcin pontif-
cia. Sin embargo, este Pontfce introducir un matiz de enorme trascendencia,
cual es la concepcin de que todo el poder eclesistico difundido a travs de
la totalidad del cuerpo (corpus) procede en ltima instancia del heredero de
San Pedro. Es la tesis que Ullmann denomin derivacional, a travs de la cual
la Iglesia romana se presentaba como el fundamento de toda la cristiandad
(fundamentum totius christianitas).
Zzimo
Una mezcla bastante coherente de viejas y nuevas ideas aparecen en
el breve pontifcado del sucesor Zsimo (417-418). La tradicin de los Padres
(patrum traditio) dice el Pontfce atribua a la sede apostlica el poder
jurisdiccional supremo a causa del poder (potentia) de Pedro, heredero nico;
ello confera al Papa un poder de igual categora que el ostentado por el apstol.
El texto es destacadsimo:
Aunque la tradicin de los Padres atribuy autoridad a la sede
apostlica, de modo que nadie osare discutir su juicio, y ello [la
misma sede] lo haya conservado siempre por medio de cnones
y reglas, y la corriente disciplina eclesistica manifeste todava
por sus leyes la reverencia debida al nombre de Pedro, de quien
ella misma tambin desciende, pues la antigedad cannica segn
las opiniones de todos, quiso que este apstol, en virtud tambin
de la promesa misma de Cristo, Dios nuestro, tuviese un poder
tan grande que desatase lo atado y atase lo desatado, [y] otorgada
condicin de poder de igual categora para con aquellos que hubie-
sen merecido, con el consentimiento de l mismo, la herencia de la
sede... por consiguiente, siendo Pedro cabeza de una autoridad tan
grande, y habiendo confrmado los anhelos posteriores de todos los
antecesores, de modo que con todas las leyes y disciplinas tanto
humanas como divinas sea confrmada la Iglesia romana, cuya
funcin no se os oculta, sino la sabis, es gobernros conservando
tambin el poder de su nombre...
13
Con tan inmenso poder heredado era evidente que Zsimo acuara la
sentencia, de gran xito posterior, pero tambin muchsimas veces cuestionada,
de que las decisiones tomadas como juez por el Papa, no podan ser apelables
(nullus de nostra possit retractare sententia).
Celestino I
LUIS ROJAS DONAT
27
Siguiendo la misma doctrina, Celestino I (422-432), a travs de su legado
romano, hizo saber ante el Concilio de feso de que Pedro hasta el presente y
para siempre vive y juzga en sus sucesores (ad hoc usque tempus et semper
in suis succesoribus vivit et iudicium exercet), siendo l Celestino su su-
cesor y quien ocupa su lugar (succesor et locum tenens)
14
. Las nociones aqu
repartidas alcanzan todo el universo temtico hasta ese momento desarrollado:
haeres, heredero, succesor, sucesor, par potestatis data conditio, otorgada con-
dicin de poder de igual categora, iudicium, potestad de juzgar.
6. Len I y la nocin indignus haeres
Las citadas precisiones en proceso de gestacin, todava tmidas y sin
consistencia, se harn doctrina poco tiempo despus en la fgura de Len I
(440-461). Ciertamente, este Papa no invent la idea de la continuidad jurdica
de los poderes petrinos, como ha sido expuesto, pero fue el constructor de la
doctrina que culmin con la sucesin jurdica de san Pedro en el Papa. Para
apreciar el enorme infujo que signifc esta conviccin histrico-jurdica, se
hace necesario comprender que toda la arquitectura del argumento es de corte
jurdica. La cuestin del primado papal es vestida por Len I con ropajes de la
jurisprudencia romana, creando con ello, afrma Walter Ullmann, la teologa
jurdica
15
.
La exposicin de la concepcin del Papa como heredero se funda-
menta ntegramente en la institucin romana denominada sucesin por causa
de muerte. El romanista Alejandro Guzmn Brito seala que la succesio (mortis
causa) es siempre universal, lo cual signifca que el sucesor (succesor) sustituye
al causante (defunctus), no en cosas o relaciones especfcas, sino en conjuntos
patrimoniales considerados como unidad; as lo determina el derecho romano:
D.50.17.62: La herencia no es otra cosa sino la sucesin en todo el derecho que
haya tenido el difunto (Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum
ius, quod defunctus habuerit)
16
.
El complejo de relaciones que es objeto de la sucesin regulada por
el ius civile se llama herencia (hereditas), y sta, a su vez, es un complejo de
derechos y cosas corpreas (corpora y iura)
17
, mirado como un todo unitario y
diferente de cada uno de los elementos componentes. En realidad, esto viene
a signifcar que la herencia es concebida como una universitas creada por el
ius, es decir, una universalidad jurdica: D.50.16.208: La denominacin de
(posesin de los) bienes, as como la de herencia, designa una cierta tota-
lidad o derecho de la sucesin y no cosas singulares (Bonorum appellatio,
sicuti hereditatis, universitatem quandam ac ius successionis et non singulas
res demonstrat)
18
.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
28
En general, la herencia en que sucede el heredero corresponde a todas
las relaciones jurdicas del causante fallecido. Aqul, en virtud de la sucesin,
adquiere la herencia como universalidad o todo, tornndose en dueo de las
cosas singulares contenidas en aquella, y en titular de los derechos reales,
crditos, y deudas transmisibles
19
. Ocupando la misma posicin como si
fuese el mismo occiso, aqul se hace cargo de todos los bienes y obligaciones
del fallecido sucesin in omnia iura, con lo cual se deduce que no existe
diferencia alguna entre el heredero y el fallecido en cuanto a su capacidad jur-
dica. En lo que concierne a la herencia, considerada como un todo indivisible,
la muerte de ste no implicaba ms que un cambio fsico de la persona titular
del patrimonio, cuyos derechos se transferan ntegramente al heredero que,
como dice Florentino, sucede al difunto desde su muerte (D.29.2.54: Haeres...
a morte successisse defuncto intelligitur). Hay, pues, una identidad jurdica
entre ambos: difunto y heredero.
Sin embargo, en el heredero pueden concurrir algunas circunstancias
que le hagan perder su asignacin, las cuales consisten en determinadas faltas
graves en relacin con el causante, su memoria o su testamento. Haber incurrido
en ellas traale ser declarado heredero indigno (indignus haeres pronuntiatus),
como seala Modestino en D.39.9.8. No obstante, ello no lo inhabilitaba para
ser heredero, sino que el fscus le confscaba la asignacin a modo de castigo.
El elenco de causas de indignidad es muy amplio, variado y tambin casustico
en su formulacin, como bien cumplidamente lo estudia Guzmn Brito
20
.
Todo este aspecto que hemos tratado, el hbil Papa lo conoca bien al
momento de plantearse l como indigno heredero de Pedro, pero lo hace sepa-
rando ambos conceptos: Situndose en un plano puramente objetivo, el Papa
es legtimo haeres en cuanto a la funcin, posicin y cargo de san Pedro, pero
en lo referente a las cualidades personales de carcter moral que el heredero
dispone es indignus. Se trata de la frmula simple de distinguir entre persona
y cargo. Lo que se hereda es el cargo, la funcin y el poder de san Pedro por
la va de la sucesin, pero no sus mritos personales, que son intransferibles,
aquellos que movieron a Cristo a conferirle la plenitud de los poderes. Todo
el reconocimiento que ha de recibir el Papa, se debe a las obras y mritos de
aqul en cuya sede vive su poder y descuella su autoridad, porque seala el
Papa en mi humilde persona se entienda y se honre aqul en quien tambin
la solicitud de todos los pastores... persevera, y cuya dignidad tampoco cesa en
un heredero indigno... creed que os habla aqul de quien hacemos las veces
21
.
El nexo conceptual entre el Papa l mismo Len y san Pedro quedaba
defnitivamente establecido.
7. Potestas ligandi et solvendi
Nuevamente la atmsfera del derecho romano palpita en las siguientes
LUIS ROJAS DONAT
29
expresiones, de penetrante infujo para toda la historia occidental posterior: al
recibir Pedro las llaves del reino de los cielos (claves regni caelorum), recibi
tambin el amplsimo poder de atar y desatar (potestas ligandi et solvendi),
que pasa directamente al Papa por derecho de herencia, transformndose en
un poder total (plenitudo potestatis). Adems, est probado que la interpre-
tacin leonina del atar (ligare) y desatar (solvere) no traiciona el texto sagrado,
sino que hay perfecta concordancia, pues en la lengua griega y aramea dichos
conceptos estn vinculados a las decisiones del juez. Y el uso que hacen los
rabinos del atar y desatar concuerda con la lnea jurisdiccional que quiso darle
el Pontfce, pues dicho poder puede interpretarse de dos modos que no se
conciben aislados, sino que se vinculan y dependen entre s: Primero, atar y
desatar signifca prohibir y permitir, lo que posibilita establecer reglas, esto es,
ejercitar la autoridad magisterial y legislativa. Segundo, condenar y absolver,
que signifca ejercitar la autoridad disciplinaria y judicial
22
.
Como ya podr advertirse, este poder total heredado es fundamen-
talmente un poder judicial. Estos principios jurdicos necesariamente deban
conducir a la conviccin de que el poder de Pedro de atar y desatar aqu en la
tierra, tena un efecto inmediato en el Cielo, en razn del encargo de las llaves
(Mt.16.18). Los pecados perdonados por el Papa a un fel, le son perdonados
inmediatamente (ipso facto) en el Cielo.
La deduccin evidente de este razonamiento es que existe, pues, una
identidad jurdica entre los juicios de Pedro y los juicios de Cristo, debido a
la ntima fusin inseparable de ambos. Utilizando las hermosas expresiones
de difcil traduccin, pero que proponemos as, participacin de indivisible
unidad (consortium individuae unitatis) o participacin inagotable con el
eterno sacerdote (indefciens consortium cum aeterno sacerdote), Len afrma
que precisamente esta identidad se transmiti tambin a sus herederos (in
suos quoque se transfudit haeredes)
23
. Todo este lenguaje no poda menos que
tener un efecto jurdico directo que el mismo Papa deseaba con vehemencia,
empeado como estaba en asegurar el primado (principatus) papal.
Ha sido, pues, Len I el que acu la famosa expresin plenitudo po-
testatis, el poder total, para referirse al poder que Cristo dej en las manos de
Pedro y, por sucesin apostlica, en las del Papa. Con ello queda, de aqu en
adelante, justifcada doctrinalmente la primaca del obispo romano. Quedaba
atrs ese antiguo y primitivo argumento de la tumba de Pedro en Roma como
vnculo con su obispo. Toda la indumentaria de argumentos fue tomada del
derecho romano, con lo cual el edifcio del primado adquiri una consistencia
doctrinal que era indestructible desde el punto de vista intelectual. He aqu
los fundamentos jurdicos del Papado medieval establecidos por Len I, que le
otorgaba a la Iglesia latina una prestancia nunca imaginada, capaz de desafar
al gobierno imperial bizantino en su propio terreno, esto es, en el derecho.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
30
Los pontfces de la segunda mitad del siglo V, como Gelasio (492-496),
apoyados en aqul vigoroso andamiaje histrico-jurdico, tomarn una actitud
cada vez ms confrontacional con Oriente, buscando con ello no slo la auto-
noma, sino, desde luego, la primaca. La denominacin Papa qued reservada
al obispo de Roma, titulndose igualmente Vicario de San Pedro y Vicario de
Cristo. Despus ser Gregorio I (590-604) el que acuar la expresin, muy
usada en la Edad Media, Siervo de los Siervos de Dios, en respuesta al ttulo del
patriarca de Constantinopla, que se autodenominaba Patriarca ecumnico
24
.
En medio de un Imperio occidental cada ms convulsionado por la
desestabilizacin interna y el desorden provocado por el ingreso de los germa-
nos, el emperador Valentiniano III, en 445, decreta el ms importante apoyo a
la posicin primada del Papa. El documento expresa en sntesis todas las ideas
que circulaban para asegurar dicha primaca, tanto las dogmticas como las
histricas, a las que ya hemos hecho mencin, y cuya elaboracin defnitiva
debe atribuirse al papa Len I. El planteamiento terico para justifcar el apoyo
estatal a las decisiones del Pontfce queda, pues, establecida. El emperador
manifesta el inters de la autoridad poltica de respetar como sucesor de Pedro
al Papa en su tarea de cautelar la recta comprensin y vivencia del cristianismo,
atajando cualquier desviacin hertica.
Estamos convencidos de que la nica defensa para nosotros y
para nuestro imperio es el favor del Dios de los cielos; y para ser
merecedores de este favor, nuestro primer deber es proteger la fe
cristiana y su venerable religin. Por lo cual, considerando que la
preeminencia de la Sede Apostlica est asegurada por los mritos
de San Pedro, el primero de los obispos, por el primer lugar de
la ciudad de Roma y tambin por la autoridad del santo snodo,
que no se presuma mostrar nada contrario a la autoridad de esa
sede. Pues la paz de las iglesias se preservar entonces en todas
las partes cuando todo el cuerpo reconoce a su gobernante
25
.
Esta declaracin de compromiso de actuar en conjunto con los papas,
revela que ya en el siglo V nace en la elite dirigente la conviccin de que el or-
den poltico y social del Imperio no poda cautelarse sin defender la ortodoxia
de la fe cristiana. Esta idea es verdaderamente decisiva para comprender toda
la historia de la civilizacin del Occidente medieval y, en parte, tambin del
mundo moderno. Nuestra actual concepcin laica del orden establecido fue algo
incomprensible para la mentalidad de la Edad Media, porque los principios del
cristianismo se erigieron en el fundamento mismo, hasta coincidir plenamente,
con los fundamentos de la civilizacin.
Pero la posicin superior del obispo de Roma ante el conjunto de la cris-
tiandad tuvo tambin otro fundamento: el enorme signifcado histrico de la
LUIS ROJAS DONAT
31
ciudad de Roma, tanto desde la perspectiva de la misma cristiandad como
tambin de la larga tradicin imperial. El perodo fnal del Imperio romano
signifc un gran avance en la consolidacin de la primaca romana sobre
una parte importante de la Iglesia cristiana. Ello fue posible debido a que los
mismos pontfces fueron reivindicando esta posicin sobre una base terica
y teolgica, y a la vez materializndola, como ha podido verse. No obstante,
se debi tambin al respaldo que para este preciso fn recibieron los obispos
romanos de parte de algunos emperadores. En efecto, las decisiones legislativas
imperiales impusieron el apoyo a favor del primado romano en momentos de
crisis, reconociendo la continuidad teolgica entre San Pedro y otro Papa, esto
es, la sucesin apostlica.
Magnfca contribucin y de gran importancia para el pensamiento
eclesiolgico del Papado, cuyo xito qued, obviamente, limitado a Occidente,
pero con ella la civilizacin cristiana-occidental estaba naciendo.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
32
LUIS ROJAS DONAT
33
CAPITULO SEGUNDO
El Papado y el nacimiento de la civilizacin
del Occidente medieval
El proceso que llev a la desaparicin del Imperio romano gener
cambios muy profundos en la nueva sociedad que se iba conformando en el
entrecruce de la sociedad romana asentada en Europa, y la llegada de un con-
junto muy diverso de pueblos de origen germano provenientes del norte del
continente europeo. Por una parte, se fortalecieron los grupos aristocrticos
centrando su riqueza en los grandes dominios territoriales, y por otra parte, las
relaciones sociales evolucionaron hacia la privatizacin de las mismas. Estos
dos rasgos fundamentales de la sociedad romano-germana del perodo deno-
minado Antigedad tarda, indudablemente infuyeron en el modo en que la
Iglesia se construira en medio de la crisis. El poder y la fuerza de los obispos
se levantaron amparados en el fortalecimiento de las familias de la aristocracia
terrateniente a la cual pertenecan, que en un comienzo eran romanas, pero que,
andando el tiempo, sern romano-germanas. Su radio de accin se centrar
con especial notoriedad en las ciudades donde pasaron a convertirse en jefes
de la comunidad citadina despus de la prdida del orden poltico romano. En
ellas los obispos fueron ejerciendo cada vez ms su poder de mando sobre los
destinos y la proteccin de la ciudad, basados en el ascendiente que su respal-
do familiar les daba, y tambin en la lucha constante por librar a la poblacin
urbana de las extorsiones del estamento nobiliario. Su prestigio y autoridad
fue en aumento al erigirse en los nicos conservadores de la herencia cultural
romana, posicin que provoc las ambiciones tanto del poder poltico como
tambin la de los grandes terratenientes. Ambos buscaban los medios para
intervenir en la designacin de los miembros del episcopado, con la fnalidad
de capturar para s la dimensin econmica, poltica y social del obispo. Si antes
estas dignidades eran elevadas a su cargo debido a la eleccin del clero y el
pueblo de las dicesis, durante esta poca los monarcas o los representantes
del poder en los grandes dominios, controlaron explcita como implcitamente
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
34
su nombramiento.
Durante los primeros siglos de la Edad Media, la fuerza creciente de los
obispos y su presencia se fue apreciando en todas partes. La institucionalizacin
de los concilios, que en el caso de la Espaa visigoda desde 633 se concentra
en la sede episcopal de Toledo, fue protagonista de la frecuente reunin del
episcopado occidental. En la Francia merovingia, la ausencia de estas reunio-
nes no afect el podero de los obispos, pero, en cambio, fue responsable de la
degradacin espiritual y social del clero franco. La situacin cambi ms tarde,
a partir de Carlomagno, cuando las reuniones se hicieron frecuentes y en ellas
comenz lentamente una toma de conciencia de la gravedad del estado de
una parte signifcativa de las dignidades, las cuales mostraban una conducta
impropia de su investidura.
Los concilios fueron estableciendo una doctrina que enseaba que los
bienes eclesisticos eran patrimonio de los pobres y su administrador era el
obispo a cargo de ellos. Esto llevaba implcita la necesidad de erigir estable-
cimientos de caridad como una obligacin inherente a su funcin. Por cierto,
algunos obispos supieron comprender estos requerimientos usando parte del
producto generado por los bienes episcopales en obras de bien comn, pero
fueron numerosos los que se comportaron como poderosos seores acumulan-
do inmensos patrimonios a partir de las limosnas y las donaciones. Llegando
a lmites peligrosos, dicho enriquecimiento no poda quedar indiferente a la
envidia y a la ambicin de los terratenientes laicos, menos an al temor de la
autoridad poltica, la cual se vio en la necesidad de poner coto procediendo a
tomar por la fuerza parte del patrimonio eclesistico, como ocurri a comienzos
del siglo VIII en el reino franco con Carlos Martel.
El encumbramiento social y poltico de los obispos fue de la mano con
el aumento del nmero de los obispados en Occidente, lo cual redundaba en un
progreso en la organizacin de la Iglesia latina. Aunque no con la rapidez con
que los snodos esperaban, el ritmo de la evangelizacin en las comunidades
germnicas avanzaba junto con la construccin de templos. Se construan en
las antiguas ciudades y tambin en las que iban naciendo de los asentamientos
humanos progresivamente ms numerosos, todas las cuales concentraban la
actividad episcopal y se constituan en la sede del obispo. Este proceso que en
el perodo tardo-imperial afectaba a la poca poblacin citadina, en los inicios
de la Edad Media fue imponindose con todas las difcultades inherentes en
las grandes extensiones rurales, cuyos habitantes ya entonces denominbanse
paganos. El inmenso espacio rural se fue sembrando de templos, ermitas y
otras manifestaciones de la actividad misionera, de acuerdo con el impulso
dado por los mismos obispos o por algunos papas especialmente preocupados
por la extensin del mensaje cristiano.
LUIS ROJAS DONAT
35
La organizacin interna de la Iglesia va, pues, hacindose ms compleja
con la creacin de circunscripciones llamadas parroquias que albergaban un
templo. Los obispos buscaban controlar las parroquias disponiendo del nom-
bramiento de su titular y determinando con precisin el rea jurisdiccional y
estableciendo las atribuciones cannicas correspondientes. Dada la desigualdad
de la formacin y el compromiso de los obispos, este orden no siempre alcan-
zaba a generar una organizacin coherente, ya que adems de las parroquias
principales, efectivamente ubicadas bajo el control episcopal, se hallaban las
parroquias elementales que no disponan de una dependencia clara.
En esta difcil etapa primaria de organizacin, en medio de una sociedad
cuya aristocracia ejerca poder y control sobre cada una de las actividades de la
civilizacin, comenzaron a proliferar en el mbito rural las llamadas iglesias
propias, esto es, fundaciones creadas en dominios privados. En el espacio
germano fueron especialmente numerosas estas eigenkirchen, y la razn de su
creacin permite explicar el sistema de valores que gobierna a la civilizacin
occidental. La dbil organizacin de la Iglesia es una primera respuesta. La
inorgnica ocupacin del espacio y el inters de la aristocracia terrateniente de
hacer ocupacin del patrimonio con el fn de separarlo de aquel de los obispos,
que eran tambin aristcratas, explican asimismo la creacin de estas iglesias
por cuenta e iniciativa privada. Eran iglesias de los seores, sustradas a la
jurisdiccin del obispo, que podan ser enajenadas por su propietario. Final-
mente, el marco general de la sociedad, que fue resolviendo el grave problema
del debilitamiento del poder pblico mediante el aumento de los lazos de
encomendacin privada, completa el panorama de la nueva sociedad.
Mientras en Roma se iba consolidando la teora de la supremaca del
Papa sobre la Cristiandad, la poderosa fuerza de las aristocracias regionales y
la extensa proliferacin de las iglesias propias, desarroll elementos que iban
contra dicho intento unifcador. El fraccionamiento de Occidente, con sus pode-
res propios regionales revelaba la solucin histrica del proceso de fusin
de los intereses de las dos comunidades romana y germana que dieron
origen al Occidente medieval. Las difcultades de comunicacin entre Roma y
los reinos colaboraron a dar impulso al desarrollo de peculiaridades regionales
que fnalmente daran origen a tipos singulares de religiosidad, preludio de
la constitucin de las iglesias nacionales: irlandesa, hispana, inglesa, franca,
itlica, germana.
Entre el siglo V y el VIII, el Papado consigue abrir paso a la doctrina
de la supremaca del obispo de Roma por sobre toda autoridad eclesistica en
Occidente. Son, en verdad, Len I, Gelasio I y Gregorio Magno los pontfces que
comprendieron la gravedad de los tiempos y la importancia de crear conciencia
de la necesidad de una cabeza rectora en medio del fraccionamiento generado.
El relativo xito de la doctrina se explica por la debilidad manifesta de los
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
36
germanos para elaborar frmulas terico-polticas para ejercer el poder tem-
poral. Sin duda, no disponan de herramientas intelectuales como s las tenan
los clrigos. Los reinos se constituyeron a golpes de fuerza, junto a asesinatos,
destierros, sediciones y dems soluciones carentes de un marco terico o insti-
tucional. La misma situacin desarticulada de Italia, donde reinaba la divisin
poltica y la desconfanza, har que el Papado se afance como un indiscutible
punto hegemnico en la pennsula. Sin Emperador, la ciudad de Roma, sede
del poder total, ve convertirse al Papado en la autoridad del orbis christianus.
En una posicin as, difcilmente el Papa hubiese escapado a la tentacin de
asumir un papel poltico de primer orden, cosa que fnalmente hizo, y entonces
la primaca pastoral se fue transformando en autoridad temporal tambin, con
la conviccin de ser ella la benefciaria de todo el legado romano.
Los germanos no estaban en condiciones de comprender cabalmente
esta doctrina de la primaca universal del Papa. Con el transcurso del tiempo y
la direccin que toman los acontecimientos, terminaron por aceptarla al darse
cuenta que la estabilidad misma de los reinos dependa de dicha autoridad.
Visigodos y francos fueron los primeros en comprender esta realidad. Mutuas
conveniencias explican las solidaridades surgidas entre ambas fuerzas e ilu-
minan el proceso formativo del Occidente medieval.
1. El Papa sin el Emperador
El perodo de extraordinaria expansin de la religin cristiana y el
fortalecimiento de la posicin rectora de Papa bajo el amparo de Emperador,
lleg a su fn con el derrumbamiento de las estructuras imperiales durante el
siglo V y el trmino defnitivo de la autoridad poltica romana en el 476. El
desempeo del poder pontifcio en Occidente se vio afectado profundamente,
en primer lugar, en las relaciones polticas y eclesisticas con la mitad oriental
del Imperio, que comienzan a deteriorarse progresivamente. En segundo lugar,
el complejo panorama que han provocado las invasiones germnicas con el
surgimiento de numerosos reinos y el respeto que el Papa desea obtener de sus
jefes, intentando prolongar la situacin de privilegio que haba vivido durante
la administracin imperial.
Enfrentado el Papa a las nuevas circunstancias, se inicia un proceso
de distanciamiento con respecto a la parte oriental del Imperio, en cuyo seno
se daba un fuerte intervencionismo de los emperadores griegos en los asuntos
eclesisticos, llegando a convocar ellos mismos la mayora de los concilios ecu-
mnicos que hasta entonces se haban celebrado. Frente a la poderosa teocracia
bizantina muy poco poda hacer la Sede Romana. Ejemplos de esta actitud son
notables en el siglo VI, en tiempos de Justiniano (527-565), el que jams dej
de ejercer una estrecha vigilancia sobre la Iglesia oriental en razn de que,
LUIS ROJAS DONAT
37
aceptando la superioridad de la funcin sacerdotal, nunca lleg a aceptar la
doctrina del papa Gelasio, de la que ms adelante me ocupo. Dice el emperador
en 535:
Los mayores dones que Dios, en su infnita bondad, ha conferido
a los hombres son el Sacerdocio y el Imperio. El Sacerdocio cuida
los intereses divinos y el Imperio los humanos, porque ambos
procediendo de un mismo principio decoran la vida humana.
Por esto nada ser de tanta preocupacin de los emperadores
como la honestidad de los sacerdotes, porque estos rezan a Dios
continuamente por ellos. Porque si el sacerdocio estuviera en
todo exento de culpa y lleno de confanza en Dios y el Imperio
gobernara la repblica que le ha sido confada recta y competen-
temente, entonces resultar una buena armona muy provechosa
para el gnero humano. As, pues, los verdaderos dogmas y la
honestidad de los sacerdotes es una de nuestras ms importantes
preocupaciones...
26
.
Este texto puede considerarse revelador de la interpretacin que los
emperadores de Constantinopla hicieron de sus relaciones con la Iglesia.
Justiniano no tena dudas sobre la preeminencia del poder imperial, ya que
era un autcrata nato, segn nos lo presenta el testimonio de Procopio de Ce-
sarea
27
. No alcanz a propiciarle una conviccin personal en materia de fe su
inters por la teologa, pero s un respeto por la autoridad eclesistica. Para l,
el Pontfce romano no era ms que un patriarca situado en Occidente, por lo
tanto, sin ninguna preeminencia respecto del radicado en Constantinopla. Por
cierto, no fue precisamente un hostigador del Papado, pero sus intervenciones
en materia religiosa causaron graves problemas y tornaron dramticas las
relaciones entre el Papado y el Imperio, como el provocado por la querella de
los tres captulos, considerada por Rahner como una de las ms ignominiosas
derrotas del Papado
28
.
F. Dvornik es de opinin que la ruptura entre Roma y Constantinopla y
el orden establecido por Justiniano, se debi a la destruccin de ese verdadero
puente entre Oriente y Occidente que era la Iliria y los Balcanes. El control
de esta regin se perdi a causa de las invasiones de los varos y los eslavos,
pueblos que venan de la Europa oriental, y tambin a que Bizancio dej de
tener el control del Mediterrneo. Adems, las invasiones introdujeron en
la parte oriental del Imperio romano, sustratos helensticos y orientales que
transformaron la cultura y la vida de la civilizacin bizantina. La antigua Roma
y la nueva Roma, Bizancio, seguan caminos diferentes, y es evidente que este
distanciamiento afect con ms fuerza a la Iglesia latina frente al Imperio
29
.
Ya desde antes en Occidente, los mismos hechos haban ido creando
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
38
las condiciones para que los pontfces romanos prestaran especial atencin a la
delimitacin de las competencias entre el poder imperial y el poder pontifcio.
El primero y el ms elocuente de los pontfces que plante esta cuestin, en un
momento decisivo para la historia de Occidente, fue el papa Gelasio, que en una
hermosa y conocida carta enviada en 494 al emperador Anastasio (491-518), le
propuso la tesis poltica que ms xito tuvo en la Edad Media. Gelasio le presen-
ta los dos poderes que gobiernan el mundo: la soberana pontifcia (auctoritas
sacrata pontifcum) y la del Emperador (regalis potestas). A partir de l queda
defnida la llamada teora de las dos espadas, que seala que el Papa dispona
de la espada espiritual, al tiempo que el Emperador la suya, la temporal. En
razn del origen divino de toda autoridad, ambas estn llamadas a colaborarse
mutuamente en la tarea del gobierno del mundo ms que a la confrontacin, y
por ello es imprescindible que, por un lado, el Emperador deba comprometerse
a respetar y seguir el juicio del Pontfce en materia religiosa, como, por el otro,
los sacerdotes se hallan obligados a obedecer las leyes imperiales y colaborar
con ellas en cuanto a lo temporal. Sin embargo, para l la ms importante era
la potestad sacerdotal (tanto gravius est pondus sacerdotium)
30
.
Como siempre el documento tiene su contexto: inserto en una poca
de transicin convulsionada por grandes desordenes, el Papa busca orientar
hacia la unidad del Imperio romano, estimulando a ambas partes a la urgente
y mutua colaboracin, al tiempo que mostraba al sacerdocio como una instan-
cia capaz de colaboracin, pero asimismo con evidente independencia ante el
orden poltico. Si el Papa sugera que la dignidad sacerdotal tiene una cierta
primaca sobre la real, en cuanto a su responsabilidad frente al Juicio Final, ello
no tuvo efecto prctico alguno, sino que su valor fue una auctoritas que sera
utilizada como tal en diversas circunstancias posteriores.
El texto se convirti en una pieza clave para comprender la interpre-
tacin que en Occidente hizo el Pontfce de cmo haban de ser las relaciones
entre la autoridad del Papa y la potestad del Emperador en ese momento his-
trico. Pero, todava ms, sirve dicha carta para comprender la doctrina general
que los pontfces romanos unos ms otros menos tendrn durante toda la
Edad Media, de lo que ellos consideraban que deban ser las relaciones entre el
mbito espiritual y el mbito temporal. Como ha dicho Jrgen Miethke, estas
relaciones deben entenderse ms en trminos de una respectiva subordinacin
del uno al otro que enfrentados entre s, porque siguiendo este principio general,
la Iglesia pretender durante todo el medievo ejercer una corresponsabilidad
en el gobierno temporal, no solamente ante el mismo emperador, sino ante
otros soberanos de la cristiandad
31
.
Los concilios de los siglos IV y V fueron reafrmando la primaca ro-
mana al establecer que cualquier obispo tena el derecho a apelar a Roma. En
Oriente tambin se distingua el status de la sede apostlica respecto de las otras
LUIS ROJAS DONAT
39
iglesias cristianas de Occidente, pero a la vez, se iba produciendo un paulatino
alejamiento del cristianismo oriental encabezado por el patriarca de Constanti-
nopla. Aunque sin negar el carcter primado del obispo de Roma, la posicin
de privilegio que iba adquiriendo el patriarca en los concilios griegos, generaba
celos en los pontfces. Las diferencias dogmticas que surgieron, producto de
la particular idiosincrasia griega y de la peculiar vivencia de la fe en esa parte
del mundo cristiano, no vinieron sino a corroborar el distanciamiento cultural
y poltico. El debate teolgico que atraviesa el siglo V se refere a la relacin de
las personas en la Trinidad, o en otras palabras, a la Encarnacin. La decisin
tomada en el cuarto concilio ecumnico de Calcedonia (451) no es aceptada
por el Papa y se consuma la ruptura en 484 que durar ms de 30 aos.
Por otra parte, la coexistencia del Papa con los reinos brbaros de
Occidente, especialmente el complejo panorama de la propia Italia, creaba
problemas nuevos a los que el Pontfce, sin el apoyo del Emperador, apenas
pudo resolver. Siguiendo probablemente el modelo bizantino, el reino ostrogo-
do intent dominar toda Italia, incluyendo la infuyente y rica zona del centro
donde se hallaba el patrimonium petri. Ejerciendo una desmesurada presin
sobre los asuntos internos del Pontifcado, los reyes ostrogodos provocaron
profundas divisiones en el seno de la Iglesia romana, irrumpiendo con toda
clase de iniciativas en materia eclesistica, e incluso, nombrando y deponiendo
papas al arbitrio del monarca de turno.
Este manifesto menoscabo poltico y religioso del obispo de Roma, no
impidi que se mantuviera el prestigio de su primaca sobre el conjunto de las
iglesias italianas, puesto que la correspondencia sigui fuyendo hacia Roma
y las reuniones conciliares se celebraron con cierta periodicidad. El problema
se hallaba en la difcultad de mantener la infuencia pontifcia sobre el resto de
Occidente. El siglo VI, en medio del desorden generalizado, ve surgir la auto-
noma de las iglesias en las diferentes regiones, inicindose muy lentamente
una vivencia independiente de Roma que dar origen, andando el tiempo, a
las iglesias nacionales.
Ser el emperador bizantino Justiniano el que pondr frreo orden
en Italia, al conquistar entre los aos 535 y 553 el reino ostrogodo, buscando
ese quimrico proyecto de recuperar el Occidente para el Imperio bizantino
y restablecer la unidad global. La sumisin de los obispos romanos ser total,
alcanzando no solamente su nombramiento sino tambin el control de su
ortodoxia. Algunas manifestaciones de independencia por parte de los papas
durante el control bizantino, no pasaron de ser ms que gestos simblicos que
venan a recordar lo que Gelasio haba deseado para la Iglesia.
La llegada de los lombardos o longobardos por la zona norte de la pe-
nnsula en la segunda mitad del siglo VI, obligar a los bizantinos a replegarse
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
40
al sur. Ante este nuevo escenario, Roma queda en medio de ambas fuerzas
convertida en una zona libre de antiguos sometimientos, pero a la vez en una
especie de tierra de nadie, susceptible de conquista.
2. El Papado y el Imperio bizantino.
En tiempos de las invasiones germnicas el Papa empleaba parte de
la enorme riqueza en defender a Roma de los lombardos situados en el norte
de la pennsula italiana, siempre deseosos de conquistar algunas de las gran-
des propiedades cercanas a la ciudad. Desde que, en 404, Honorio traslad la
capital de la parte occidental del Imperio a Rvena, y Constantino se retir a
Constantinopla, Roma perdi parte de su actividad y su defensa. El obispo
debi asumir tareas que los tiempos exigan, tales como organizar las huestes
defensivas, asegurar el abastecimiento para la poblacin, mantener la adminis-
tracin municipal, especialmente aquellos lugares como hospederas, hospitales,
orfanatos, monasterios, iglesias y dems construcciones indispensables para una
ciudad que reciba muchos peregrinos y necesitados que acudan en demanda
de ayuda.
En tales circunstancias de peligro con la amenaza lombarda, los ro-
manos no recibieron ayuda de Bizancio que, ocupada con los avances de los
blgaros, persas y rabes, no se hallaba en condiciones de enviar tropas sobre
Italia. Tampoco hubo socorro del impotente Exarcado de Rvena que se desen-
tiende del peligro. El Papa tuvo que hacerse cargo de la defensa del Patrimonio
de Pedro, lo que le acarre un enorme prestigio de poltico organizando e im-
poniendo impuestos para tales efectos. Ante la ausencia del Emperador, desde
los tiempos del papa Len I, el pueblo romano vea en el Pontfce el verdadero
protector como ocurri frente a las incursiones de Atila el 452 y Genserico el
455
32
.
De este modo, el Pontfce se vea forzado a conducirse a la vez como
gua espiritual y gobernante, tanto que el prestigioso Gregorio I el Grande (590-
604) dudaba si el obispo de Roma se comportaba en la prctica como pastor
o como prncipe temporal. Este Papa desplegar una brillante capacidad de
organizacin y conduccin en aspectos muy variados, convirtindose en un
verdadero faro espiritual en Occidente. Sus tratados pastorales y morales faci-
litarn la creacin de una liturgia comn, en la que destaca la incorporacin del
canto gregoriano que elevar la prestancia y solemnidad de los ritos. Potenci
las misiones evangelizadoras que tendrn como principal escenario Inglaterra
logrando la conversin de gran nmero de anglosajones. Esta tarea tuvo menor
xito entre los lombardos, no obstante, algunos personajes destacados hayan
abrazado el cristianismo
33
.
LUIS ROJAS DONAT
41
En este ambiente no es slo Roma la que va independizndose del poder
central de Constantinopla, demasiado lejano para controlar los acontecimientos,
sino tambin las ciudades de Venecia, Gnova, Pisa, Npoles. El distanciamiento
que surga no era sino el efecto de dos sociedades cuyo camino histrico corra
por sendas diferentes. A la lejana le sigui la rivalidad entre el patriarca de
Constantinopla y el Papa de Roma, debido a que aqulla ciudad decan los
bizantinos se haba transformado en la Segunda Roma, despus de que la
primera, Roma antigua, haba cado en manos de los brbaros. A esto se sum
la poltica religiosa de los emperadores que buscaban el difcil compromiso
de acuerdo entre los catlicos, partidarios de la doble naturaleza de Cristo, y
los monofsitas que la negaban
34
. Las disputas tuvieron una corta primavera
despus del VI Concilio ecumnico de Constantinopla (681) que lim las as-
perezas por un tiempo. Desgraciadamente, este avenimiento fue violentamente
interrumpido cuando el emperador Len III Isurico (715-741), partidario de
la iconoclasia, esto es, la postura de hostilidad a la veneracin de los iconos o
imgenes (pinturas que representan a Cristo, la Virgen y a los santos), desat
la llamada querella de las imgenes y una persecucin contra los monasterios
que las veneraban, como bien nos la refere Pablo Dicono:
El emperador Len intent, por la fuerza o con lisonjas, obligar
a todos los habitantes de Constantinopla a quitar de donde se
encontrasen las imgenes del Salvador, de su santa madre y de
todos los santos: imgenes que haca despus quemar en el centro
de la ciudad. Al oponerse la mayora del pueblo a tales sacrilegios,
muchos fueron decapitados, otros mutilados en su cuerpo. Mien-
tras que el patriarca Germano que se haba negado a aceptar esta
hereja, fue expulsado de su sede, a la que fue llamado el monje
Anastasio
35
.
Las amenazas del Emperador provocaron la reaccin de las poblaciones
italianas del Ducado de Roma a cuya cabeza estaba el papa Gregorio II (715-731),
las cuales solidarizaron con el Pontfce que se senta apoyado en Occidente
por una cristiandad que se ampliaba cada vez ms con las exitosas empresas
misionales estrechamente dependientes de Roma sobre las poblaciones
perifricas. Como se ve, el Papa supo oportunamente sacar buen provecho de
esta revuelta italiana, pues la pugna poltico-religiosa iba favoreciendo la
libertad e independencia de los romanos y la del Papado, ante un imperio
romano de Constantinopla indiferente y lejano, visto en Occidente como cruel,
injusto y sediento de riquezas
36
.
Abrumado por las graves circunstancias, el Papado va sufriendo una
evolucin que revela la toma de conciencia de su fuerza y de su prestigio, pre-
cisamente, como suele ocurrir habitualmente en medio de las difcultades. Tes-
timonio muy elocuente de ello, es una carta del papa Gregorio II al emperador
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
42
Len III, hasta hace poco tenida por apcrifa pero hoy considerada autntica:
Nos entristece ver que, si los pueblos salvajes y brbaros han acce-
dido a la civilizacin, t, el civilizado les devuelves a la barbarie y
la violencia. Todo el Occidente entrega al santo jefe de los apstoles
los frutos de su fe, y t envas soldados a destrozar la imagen de
san Pedro. Desde el interior de Occidente, recientemente hemos
recibido una invitacin: ellos desean que, por el amor de Dios,
vayamos all para entregarles el santo bautismo. Y para evitar
que nos puedan pedir cuenta por nuestra negligencia y nuestra
falta de celo, nos preparamos para acudir...
37
Difcil situacin la de Gregorio II. No pudiendo aceptar la poltica
iconoclasta de Len III, que como vimos le generaba un importante apoyo en
la pennsula, tampoco poda explotar la revuelta italiana contra el exarcado
rompiendo defnitivamente con los bizantinos, porque ello habra signifcado
quedar en manos de los lombardos y convertir al Papado en un mero obispado
sometido a la autoridad de Liutprando (712-744), rey de los lombardos. No
tiene el Pontfce muchos caminos que tomar. El restablecimiento de un mnimo
equilibrio de poderes en el centro de Italia, necesidad imperiosa que le poda
permitir un espacio para moverse polticamente pasaba necesariamente por la
existencia del exarcado, y aunque ello resulte paradojal, Gregorio II se dispone
a defenderlo.
Liutprando se present con sus ejrcitos cerca de Roma en 728 ocupando
territorios de los bizantinos y partes del ducado de Roma. La restitucin de la
plaza de Sutri al patrimonio de Pedro y Pablo fue la ltima gestin de Gregorio
II antes de su muerte en 731, legando un complicado panorama a su sucesor
Gregorio III, como tendremos ocasin de tratar ms adelante.
3. La Francia merovingia
El ingreso de los francos en el territorio imperial se realiz por la actual
Blgica y norte de Francia sin necesidad de conseguir de parte de los romanos
ni un rgimen de huspedes (hospitalitas) ni mediante un tratado o foedus.
El patrimonio pblico imperial en esa zona tan excntrica fue ocupado sin
resistencia como si se tratase de la ocupacin de un territorio abandonado.
La nacin franca se compona de dos grupos: los renanos (habitantes
de la Renania) que emigraron para ubicarse en la margen izquierda del Rhin
y por ello llegaron a ser conocidos como francos ripuarios (del latn rippa, ori-
lla, rivera). El otro grupo, los salios oriundos de un pequeo territorio de los
Pases Bajos en el bajo Rhin, llamado Salland. De este ltimo grupo proviene
el rey de Tournai Childerico que, desde el 470, va imponiendo su autoridad
LUIS ROJAS DONAT
43
en la regin. Pero fue su hijo Clodoveo (481-511) el que, al derrotar en 486 al
ltimo representante de la autoridad romana, Siagrio, traslada hasta Soissons
la capital de su reino e inicia una despiadada poltica de unifcacin procedien-
do a la eliminacin de todos los reyezuelos vecinos. Pactando un rgimen de
no agresin con los bretones al Oeste y derrotando a los alamanes en el Este,
todos los pueblos entre los ros Mosa y Loira obedecieron a este poderoso y
cruel monarca.
No deteniendo sus ambiciones territoriales en el centro-norte de Fran-
cia, Clodoveo busc anexionarse el reino de los burgundios al Este y tambin el
de los visigodos al Sur. Con fuerzas militares propias insufcientes, tales empre-
sas resultaban imposibles de emprender sin contar con el apoyo de la poblacin
galorromana, en especial la aristocracia terrateniente, entre los que destacaban
los obispos. Estos se haban mostrado hostiles a la presencia visigoda debido a
su adhesin al cristianismo heterodoxo del obispo Arrio (arrianismo). Quizs
persuadido por los obispos catlicos galorromanos que solicitaron su ayuda,
o impresionado por los milagros de San Martn de Tours segn la tradicin,
Clodoveo tom la importante decisin, de extraordinaria trascendencia, de
convertirse al catolicismo. Remigio, obispo metropolitano de Reims, al ungirlo
el 25 de diciembre de 498 o 499, desencaden el apoyo incondicional tanto de
la poblacin galorromana que ahora contaba con un gobernante catlico, como
tambin la de los aquitanos que vieron en Clodoveo un posible liberador de los
visigodos que tenan por capital Toulouse. Todas estas solidaridades explican
la victoria de los francos sobre los visigodos en Vouill (507) y su defnitiva
expulsin ms all de los Pirineos, donde se asentaron formando ms tarde un
nuevo reino en Espaa con capital Toledo.
La conversin de Clodoveo al catolicismo es uno de los hechos histri-
cos trascendentales para la Historia de Occidente. De momento, la aristocracia
galorromana se situ junto al monarca en una alianza de vital importancia
puesto que diriga las funciones administrativas, particularmente, las ecle-
sisticas de los ricos obispados. Aprovechando oportunamente la ocasin
para liberarse de la sumisin de los visigodos, las grandes familias aquitanas
advirtieron el nuevo escenario que planteaba el victorioso Clodoveo, a lo cual
no dudaron en adherirse al franco. Despus de todo, sin poder ocupar la re-
gin y sin controlarla, Aquitania permanecer independiente durante mucho
tiempo. La alianza ms signifcativa ser, sin duda, el apoyo moral del Papado
y la simpata de Bizancio, que dar a la dinasta por l fundada, la merovingia,
un carcter especial que ms adelante analizo
38
.
Clodoveo tena una concepcin patrimonial del poder de lo ms t-
picamente germnico. Concebido as, el reino quedaba regido por el derecho
privado al ser este patrimonio personal del monarca, y no por el derecho p-
blico como lo entendan los romanos. En consecuencia, a la muerte del rey en
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
44
511, el reino fue repartido entre sus cuatro hijos, y con este reparto comienza
una historia que abarcar dos siglos cuya caracterstica lo darn precisamente
la permanencia de la tradicin de las reparticiones a la muerte del monarca.
Ello da cuenta de una realidad social fuertemente fragmentada por la fuerza
de las aristocracias regionales y la compartimentacin del espacio geogrfco
en diferentes clulas polticas. La divisin del reino no daba sentido de Estado
a ste, al no existir una unidad de organizacin.
Colaboraba a la disgregacin poltica, la diversidad tnica entre los
mismos francos asentados en la Galia. El modo de asentamiento de los francos
desarroll la formacin de unidades geo-polticas llamadas ducados y otras ms
extensas que llamamos reinos: Austrasia, Neustria y Borgoa. Todo contribua a
realzar el enorme poder de las aristocracias regionales que se transformaron en
los conductores de la Francia merovingia. La toma de conciencia de su fuerza
y el ejercicio directo del poder de parte de las grandes familias terratenientes,
llev consigo el progresivo encumbramiento de los mayordomos de palacio,
los cuales, conscientes de su respaldo social, inician un proceso hegemnico
para controlar el nombramiento de obispos y abades.
Los mayordomos de Austrasia fueron los ms favorecidos por esta
acumulacin de poder, debido a que sus familias eran grandes latifundistas, y
tambin por la situacin geogrfca del reino austrasiano, fronterizo con otras
comunidades germnicas turingios y bvaros a quienes intentaron contro-
lar. Precisamente esta condicin exigi de los mayordomos mayor disciplina
de mando, lo que redund en un crecimiento de su poder militar al tiempo
que su autoridad poltica se manifestaba superior a la de otros territorios ya a
comienzos del siglo VII.
4. Los Carolingios.
Pierre Rich ha dicho sabiamente La historia de la Europa carolingia
debuta con la ascensin de una familia aristocrtica cuya existencia los cro-
nistas mencionan desde principios del siglo VII. Esta familia sacar provecho
de la crisis que sacude a la Galia merovingia para, poco a poco, imponerse,
primero en Austrasia y despus en todo el reino. Pero la conquista no se har
sin sobresaltos y sin difcultades. Durante un siglo y medio, pacientemente,
salvando todos los obstculos, los carolingios ocuparn lentamente el primer
lugar en el reino, para llegar a ser, en la mitad del siglo VIII, los amos de la
realeza franca
39
.
La fortuna poltica de los mayordomos australianos se remonta al
reinado de Dagoberto (629-639) que, tras la muerte de su padre Clotario II,
logr imponer su control sobre los reinos de Neustria y Borgoa. Se instal
LUIS ROJAS DONAT
45
en Neustria y consagr todos sus esfuerzos en restaurar la unidad del reino.
Siendo rey de Australia escogi como mayordomo a Pipino de Landen o Pipino
I, procedente de una rica familia asentada en el valle del ro Mosa. Entre sus
consejeros fguraba Arnulfo, obispo de Metz, cuyo linaje posea inmensos domi-
nios en la regin de Metz y el valle del Mosela. Las dos familias se vincularon
por el matrimonio de la hija de Pipino, Bega, con Ansegis, hijo de Arnulfo. De
su unin naci Pipino II que ocup la mayordoma de Austrasia despus de
Grimoaldo, hijo menor de Pipino I: de ah el nombre de Pipnidas que reciben
los antepasados de Carlomagno, y que posteriormente se llamar carolingia.
El ascenso de esta familia se debi al paulatino declive del poder monr-
quico de los reyes merovingios durante el siglo VII. Entre las causas que explican
la decadencia de la dinasta est la econmica, manifestada en la interrupcin de
las conquistas y la consecuente merma de los recursos. Adems, los monarcas se
empobrecieron considerablemente debido a las numerosas donaciones hechas,
en primer lugar, a la Iglesia gala para conformar las instituciones eclesisticas,
y tambin a los vasallos guerreros con el fn de pagar su fdelidad. Otro de
los factores que, indudablemente, cooperaron a este deterioro poltico fueron
las numerosas sucesin de reyes menores de edad, los cuales deban contar
con un regente que se encargaba de gobernar en el intertanto. Estas sucesivas
minoridades parecen provocadas y dominadas debido al creciente poder de la
aristocracia, cuyo auge social y econmico era incontestable.
Los mayordomos de palacio dominaron en cada uno de los tres reinos
conformando verdaderas dinastas: Austrasia, Neustria y Borgoa. A fnales
del siglo VII, el titular de la mayordoma de Austrasia, Pipino II de Herstal, se
impuso hasta el punto de llegar a tener bajo su control las restantes mayordo-
mas, exceptuando el reino de los bretones, en el Oeste, y el de los aquitanos,
en el Sur. Su muerte en 714 provoc el intento de independencia de Neustria,
pero fue rpidamente sofocada por su hijo bastardo Carlos Martel, que se hace
de todo el poder.
Carlos Martel (714-741) es el primero que lleva este nombre (Karl,
latinizado Carolus) de la familia austrasiana de los pipnidas y que originar
la apelacin de carolingia que la har famosa e ilustre. A su ascenso, la regin
estaba convulsionada no solamente por las tensiones autonomistas a las cuales
se ha hecho mencin, sino tambin la rebelda de los obispos y de los descen-
dientes de la aristocracia senatorial galorromana de la regin de Provenza. Dos
grandes reas se confguran separadas por el ro Loira: la del norte, claramente
germnica, y la meridional, de base romnica. Estas tensiones internas slo
podan superarse si Carlos animaba a la aristocracia en empresas exteriores
que redundaran en la seguridad de las fronteras. Fue precisamente lo que hizo:
en el norte, continuar con la difcil sumisin de Frisia y controlar el avance
de los alamanes y los sajones. Hacia el sur, la intromisin en Aquitania de las
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
46
avanzadas musulmanas provenientes del sur de Espaa, ofrecieron la ocasin
para Carlos, aspecto que se ver ms adelante.
Sin embargo, no era Carlos el monarca del reino franco, sino que la
familia merovingia dominaba una regin que ya comenzaba a denominarse
Francia. Desde el siglo VII, los sucesivos prncipes merovingios haban ido dele-
gando, poco a poco, las ms importantes funciones del gobierno, especialmente
controlar la explotacin de las villas regias, en un funcionario de confanza
que recibi el nombre de maiordomus o jefe de palacio. Ello explica que, tiem-
po despus, el cronista Eginardo, comprometido con los carolingios, les haya
retratado como reyes intiles, o, como acostumbr la historiografa francesa,
rois fainants, reyes holgazanes, que reinan sin mandar
40
. En un principio, esta
situacin naci en parte de la voluntad del propio monarca de delegar algunas
de sus obligaciones de gobernante para depositarlas en su mayordomo, pero
tambin de la presin de los grandes de introducir su cuota de poder, como
se aprecia en el Edictum Chlotarii (614). En ste, el rey Clotario II (613-629) fue
obligado al compromiso de escoger para las ms altas funciones del reino a
hombres pertenecientes a la aristocracia terrateniente. La naturaleza misma de
esta delegacin y su excesiva prolongacin en el tiempo, fueron provocando
un progresivo deterioro en la capacidad de liderazgo del rey, corroyendo su
poder de adhesin y obediencia sobre la dscola aristocracia franca. Inevita-
blemente, esta debilidad generada con la consolidacin de la institucin de la
mayordoma, erigi a su titular como el verdadero gobernante disponiendo del
reino directamente y residiendo en el palacio (palatium gobernat et regnum). Por
un lado, habiendo adquirido todo el poder de mando, y por otro, hacindose
protector y lder de las principales familias aristocrticas francas, Carlos y todos
los cabeza de familia (Herren), se rodearon de guerreros domsticos leales hasta
la muerte, cuyo nmero aument cada vez ms. Los antiguos antrustiones que
protegan al rey merovingio, ahora fueron llamados con un vocablo comn que
se hizo plenamente familiar en el Occidente medieval: vassus, que en francs
da vassal y en el castellano vasallo.
Carlos logr someter a su poder la regin de Neustria, la otra gran
extensin del reino franco en permanente estado de insurreccin. Continuas
revueltas de laicos y clrigos en el norte del reino propiciaban la formacin
pequeos principados con ambiciones independentistas. Fue este princeps que,
gracias a una mezcla de genialidad poltica, brutalidad y la utilizacin oportuna
de todos los medios a su alcance, logr someter a su control a los grandes del
reino. Para asegurar su mando en Neustria, Carlos instal en todos los lugares
que pudo a sus amigos y parientes. En las grandes propiedades eclesisticas
(obispados y abadas), personas de su confanza eran, adems, sometidas al
juramento de obligaciones vasallticas (fdelidad y proteccin mutua) que
ligaban a estos leales con lazos ms durables y comprometedores. Sin duda,
LUIS ROJAS DONAT
47
no eran eclesisticos ni tenan formacin religiosa, porque navegando en me-
dio de las intrigas y ambiciones, Carlos deba confar en sus compaeros de
armas, francos al fn y ms sensibles a las estrictsimas lealtades germnicas,
que en los clrigos formados en la tradicin latina. Para asegurar un ejrcito
muy apertrechado sin tener que proveerlo l mismo, habra recurrido a los
bienes eclesisticos, lo que explica su mala reputacin en los medios clerica-
les. Como seala Pierre Rich, con esta poltica de amplias secularizacin de
propiedades iniciada por su padre, obispados y abadas caen en manos de los
feles no eclesisticos, y si la religin sufre, la poltica encuentra su lugar. En
los principados perifricos de Turingia, Alsacia y Alemania geogrfcamente
excntricos del poder, el franco dominar indirectamente interponiendo a
personas infuyentes y merecedoras de su confanza
41
.
No bastaba con tener hombres confables en aquellos lugares donde
se concentraba la riqueza terrateniente y la inmensa masa campesina someti-
da. Era necesario atarlos con lazos de fdelidad durables, y por ello Carlos se
dispone a utilizar para su provecho los vnculos de dependencia personal que
comenzaban a aparecer en esa sociedad. Para escapar a las difcultades de la
inseguridad generalizada, los hombres aceptaban ponerse al servicio de los
poderosos y ayudarlos. La encomendacin, precisamente el acto de someterse
bajo un superior, estar bajo su patronato o mundeburdum, se extiende a toda
la sociedad multiplicndose los hombres libres en dependencia, como dice una
fuente. Evidentemente, el hombre solo, es decir, desprotegido, estaba destinado
a la muerte. Aquel que se encomienda a un jefe (dominus) o a un seor (senior)
se transforma en su hombre. A comienzos del siglo VIII, para designar a ste,
una nueva palabra apareci en la ley de los alamanes y de los bvaros, vocablo
de origen celta (wasso) que se incorporar a las diferentes lenguas occidentales:
vasallo (vassus). A partir de entonces puede en rigor hablarse de vasallaje.
La encomendacin vasalltica no estableca solamente la proteccin
del seor sobre su vasallo, sino tambin la obligacin del ste de ayudar a
su seor. En una poca en que los poderosos se imponan por la fuerza, esta
ayuda (auxilium) era ante todo militar. Los aristcratas conformaban grupos de
hombres fuertes dispuestos a defender sus intereses. Aquel que poda disponer
de un grupo mayor de vasallos feles, se impona sobre los otros. El maiordomus
y sus amigos se rodeaban de guerreros domsticos, los cuales disfrutaban no
solamente del gusto por las expediciones militares sino que esperaban de ellos
jugosas remuneraciones. As pues, el vasallaje deviene prematuramente,
despus del siglo VII, en uno de los fundamentos de la sociedad occidental,
institucin que, como se ha visto, Carlos utiliz y aprovech muy bien.
5. El prestigio de Poitiers.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
48
Carlos pudo contentarse con dirigir las regiones nucleares del reino:
Neustria, Austrasia y los principados aledaos del Este. Sin embargo, un acon-
tecimiento imprevisto vino a darle la ocasin para extender su rea de domina-
cin al sur del Loira y el altiplano de Langres, donde los reyes merovingios y
el mismo Pipino II, no haban intentado intervenir. Esta actitud haba generado
en el poderoso duque de Aquitania, Eudes, una sensacin de independencia
que lo incitaba a la pretensin de autoproclamarse monarca
42
.
Desde el 711, los bereberes del Norte de Africa, comandados por los
rabes, sometieron gran parte de Espaa, obligando a los reyes visigodos, junto
con un grupo de aristcratas, a refugiarse en las montaas del Nor-Oeste esta-
bleciendo un pequeo reino en torno a Oviedo. Teniendo al Este espaol libre,
los musulmanes se lanzaron por la Septimania (actual Catalua) hacia el Sur
de Francia penetrando en Aquitania. En el ao 721 Toulouse se salva gracias a
la defensa que organiza el duque Eudes, cuya noticia llega a Roma con carcter
de preocupacin. Ante la detencin, los rabes emprenden escaramuzas por el
bajo Rdano remontando por el valle para adentrarse en la Borgoa saqueando
Autum en 725.
En 732 los rabes volvieron a asolar violentamente Aquitania en di-
reccin a Burdeos con refuerzos venidos desde Espaa por el pas vasco. No
sintindose seguro de contener por segunda vez un ejrcito mayor, Eudes acu-
di por ayuda a Carlos, y se produce el clebre encuentro al Norte de Poitiers.
Despus de haber incendiado San Hilario de Poitiers, intentan conquistar el
monasterio de San Martn de Tours, buscando tomar sus tesoros. Al cabo de
siete das de escaramuzas, Eudes y Carlos Martel logran derrotar a las tropas
rabes en la va romana de Poitiers a Tours, en un sector llamado Moussais, el
25 de octubre de 732
43
.
Poitiers ha sido motivo de debate entre los historiadores. Etienne De-
laruelle ve en dicha victoria un acto fundacional de la unidad franca frente al
Islam y el acto de nacimiento de la cristiandad occidental, porque el mundo
cristiano toma una nueva consciencia de su profunda unidad
44
. Parece exage-
rado considerar aqu una toma de consciencia de la unidad religiosa y cultural
de toda la cristiandad frente a una unidad rabe-musulmana, percibida como
religin rival. Los documentos no permiten asegurar que la victoria hubiese
tenido entonces un tinte religioso. Los musulmanes constituan por aquel tiem-
po un enemigo ordinario ms, resistidos en el norte de la Galia como invasores
similares a otros. En cambio, sostiene Jean Flori, sirvi para que despus, en
tiempos de su nieto Carlomagno, se desarrollara una ideologa tendiente a
situar a los monarcas carolingios, en especial con Carlomagno, en un soberano
mtico, campen de una cristiandad catlica y romana, prototipo de un rey-
cruzado sosteniendo una guerra santa contra los paganos y los infeles
45
.
LUIS ROJAS DONAT
49
Con todo, poniendo fn a un quizs mero raid llevado a cabo por una
hueste musulmana, la victoria de Poitiers tuvo importancia para Carlos, pues
puso fn a los intentos independentistas de Eudes en Aquitania. A la muerte
de ste en 735, su sucesor e hijo, el duque Hunaldo, es obligado por Carlos a
prometerle fdelidad. Aprovechando su buena posicin, el franco someti a la
aristocracia de toda la Provenza, cuyas antiguas pretensiones de independencia
concluyen con impresionantes devastaciones ordenadas por Carlos que, so
pretexto de impedir posibles ayudas a los rabes, terminan por pacifcar toda
la regin. Los francos alcanzan los bordes del Mediterrneo. Similar experiencia
sufre la Borgoa donde la aristocracia se rinde a su severa obediencia, con lo
cual los carolingios, a mediados del siglo VIII, tienen bajo su poder las fronteras
que conducen a la Italia lombarda
46
.
El prestigio y el poder de Carlos crecieron hasta el punto que en 737, al
morir el rey merovingio Teoderico IV, despus de diecisis aos de un obscuro
reinado, el carolingio no nombr a ningn sucesor en el trono. Es curiosamente
sintomtico que no ose tomarlo para s ni tampoco entregrselo a alguno de sus
hijos. No obstante, sigue dirigiendo los asuntos del reino con total autonoma,
expidiendo diplomas a nombre del rey, distribuyendo tierras de las abadas
entre sus leales, nombrando obispos a hombres feles y exiliando a otros sobre
los que cae su desconfanza. Cuando la fgura y los hechos de Carlos le han
convertido en casi rey, digamos virrey (vice regulus), llega a su odo el llamado
del papa Gregorio III pidiendo su ayuda para superar una difcil situacin que
a continuacin veremos.
6. El Papado y el reino lombardo
En la primera mitad del siglo VIII, la inestabilidad de Italia se trans-
form en un problema difcil para el Papa. Los lombardos, superfcialmente
cristianizados sobre un profundo sustrato pagano mezclado de arrianismo,
miraban el centro de la pennsula como un campo de conquista. Los reyes
lombardos deseaban someter toda Italia bajo su mando. Liutprando, enrgico
monarca que reina desde el 712, va consolidando su autoridad con una poltica
administrativa y legislativa centralizada en Pava, y basada en la fdelidad de
los duques y sus funcionarios leales. Probablemente, teniendo como modelo a
Carlos Martel, Liutprando anhelaba someter Italia entera partiendo por doble-
gar a la aristocracia: los ducados independientes de Spoleto y Benevento apa-
recieron como primera prioridad, los cuales fueron sometidos. El Exarcado de
Rvena, circunscripcin que representaba en Occidente al Imperio bizantino, fue
quedando cada vez ms aislado en la lejana, con la consiguiente indefensin.
Liutprando observaba los acontecimientos de la crisis italiana regocijndose
ante la insurreccin de los romanos contra el Exarcado. Pero en 738, al saber
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
50
de la acogida que brind Gregorio III a Trasimondo, duque de Spoleto, que l
mismo haba derrotado, su pasividad deriv en molestia decidindose a dar
curso fnal a su proyecto invadiendo el Ducado de Roma, tomando cuatro
castillos que eran estratgicamente importantes
47
.
Por su parte, las represalias de Len III terminaron por destruir los leves
lazos que todava existan entre Roma y Constantinopla. Buscando el mximo
aislamiento para el Papa, confsca en Sicilia y en Calabria las propiedades que
pertenecan al Papado, y desliga de Roma dos importantes regiones: los Balca-
nes y la Italia del Sur. Consecuencia de estos acontecimientos, Gregorio III se
encontr aislado en el centro de Italia, sin ninguna capacidad de defensa y casi
sin posibilidad de maniobra. Sin embargo, dos rumbos toman las decisiones
del hbil Papa.
En primer lugar, decidi hacer una distincin clara entre la respublica
romanorum y la provincia ravennatium, esta ltima correspondiente al Exar-
cado de Rvena, dependiente de Constantinopla. Desde su antecesor Gregorio
II, la respublica romanorum vena identifcndose con el Ducado de Roma en
razn de las circunstancias. Desde fnes del siglo VI, se confrma la tendencia
de la poca consistente en la transferencia de las funciones pblicas y guber-
nativas a favor de los Pontfces, toda vez que el Senado ha desaparecido y
el Praefectus Urbis encargado de los servicios pblicos de la ciudad es
citado por ltima vez en 599. Para detener el avance lombardo, Bizancio crea
en 582 el Ducado de Roma, cuyo Dux tena funciones militares y civiles, las
que fueron ampliadas despus a las que el Praefectus Urbis haba tenido. Dux
y Papa se convierten en protectores de la ciudad. Pero el paulatino desinters
del Imperio, y la posterior alianza del Pontfce con los francos, salvaron a la
ciudad de la invasin lombarda, favoreciendo el mayor protagonismo pontifcio
en los asuntos pblicos, convirtindole en el seor temporal de la ciudad y del
Ducado, reemplazando al Dux
48
.
En segundo lugar, con esta actitud Gregorio III deja de acudir ante el
Emperador en busca de socorro, para demandarlo en Occidente en medio de los
francos, los que son requeridos en 739 y 740, aunque sin resultados positivos.
El reino franco vena consolidando su situacin en Europa desde los primeros
carolingios, y ahora el prestigio de Carlos Martel haba llegado a odos del
Papa, al conocer la detencin de los rabes en Poitiers, en 735, como tambin
las sumisiones de todo el sur de Francia. La negativa de Carlos de acoger los
encendidos ruegos del Pontfce, se explica por su entonces condicin de alia-
do de Liutprando para defenderse de los musulmanes y las posibilidades de
revueltas en Provenza. Con esta accin fallida, el Papa qued acorralado en
un mnimo espacio de maniobra para emprender una poltica difcil: apoyar
al Exarcado y a los ducados independientes, y negociar con los lombardos:
mantener los equilibrios en la pennsula y ganar tiempo para organizar la
LUIS ROJAS DONAT
51
defensa que ya no puede hallarse en Bizancio. El cambio radical de Gregorio
III en 739 de volcarse a Occidente en busca del apoyo en Carlos Martel, tendr
repercusiones de enorme trascendencia entonces y despus para la historia de
Europa. La indiferencia bizantina no es slo en el mbito militar, sino que la
querella entre el Papa y el emperador Len III Isurico, generada por el culto
a las imgenes, termin por hacer ms irreconciliables las diferencias entre
ambos personajes
49
.
En 741 mueren Carlos Martel, el emperador Len III y el papa Gregorio
III. A este le sucede Zacaras (741-752), el que gracias a una poltica algo ambigua
pero de logros, obtiene de Liutprando la devolucin de los castillos arrebatados,
como tambin otros patrimonios, a cambio de no favorecer las pretensiones
expansionistas de Trasimondo, duque de Spoleto, sobre las extensiones lom-
bardas. Tales negociaciones le dieron gran prestigio entre los romanos, que
lo aclamaron como protector y salvador de la ciudad. Hasta Rvena hubo de
llegar esta aureola pontifcia cuando el Exarcado se salva de ser conquistado
por Liutprando, gracias a la intervencin de Zacaras, que logr convencer al
belicoso lombardo de desestimar la invasin sobre la ciudad. Este hbil Papa
logra mantener pacifcada la regin durante su pontifcado, inaugurndose
una era de prosperidad y riqueza que durar poco.
AFIRMACION DE LA AUTORIDAD TEMPORAL DEL PAPADO
1. Merovingios versus carolingios
La sucesin de Carlos Martel en sus dos hijos Pipino y Carlomn mostr
la debilidad de la mayordoma en manos de los carolingios. La sublevacin de
los duques de los alamanes, el de Baviera y de Hunaldo de Aquitania, aunque
fue sofocada por ambos, dio cuenta de que los grandes de los reinos se consi-
deraban en el mismo plano de igualdad como sucesores, estando vacante el
trono del reino.
Sin duda, las pretensiones monrquicas no cesaran si la vacancia se
prolongaba por ms tiempo. Para fortalecerse, los hermanos deciden restablecer
en 743 a la dinasta merovingia en el trono franco elevando a la dignidad real a
un joven bajo el nombre de Childerico III. No deja de sorprender esta maniobra
poltica, teniendo presente la propaganda de los cronistas pro-carolingios que
sembraron el desprestigio de los reyes merovingios.
Pero en realidad, pese a todo, esta dinasta estaba vinculada a los
descendientes de Clodoveo desde principios del siglo VI. Pertenecan, pues, a
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
52
un linaje especfco y claramente identifcable, que ostentaba uno de los ms
importantes prestigios dentro del universo cultural germnico: la capacidad
combativa y victoriosa (furor). A esto se agregaban varios otros elementos que
la enaltecan, como la amplia conviccin popular de que dichos reyes tenan la
capacidad de curar ciertas enfermedades, como testimonia Gregorio de Tours.
Estas cualidades sobrenaturales inherentes, se transmitan exclusivamente por
va paterna, de tal manera que la dignidad de la madre no agregaba ni qui-
taba elemento alguno, lo cual explica que habitualmente los reyes escogieran
por esposas a siervas para tener descendencia. La ausencia de vinculaciones
matrimoniales con la aristocracia franca la pona por encima de las grandes
familias del reino, otorgndole una pureza de sangre que los distingua y una
independencia frente a las posibles infuencias o presiones de los grupos aris-
tocrticos, todo lo cual resultaba muy importante para este preciso momento.
La profundidad de sus races poda rastrearse en sus orgenes mticos, en un
personaje epnimo llamado Meroveo, que habra sido engendrado por un
monstruo marino, una especie de Minotauro, segn la leyenda mencionada por
Fredegario. Para un pueblo todava sumido en un fondo de creencias paganas
bajo la superfcial y dbil capa de cristianismo, estos elementos mgicos tenan
una gran importancia y ejercan un efecto poderoso en la mentalidad primitiva
y supersticiosa de los francos, porque el rey era el portador de la salvacin y
la salud del pueblo, garante tanto de la armona csmica como tambin de la
paz. Todas estas virtudes estaban directamente vinculadas a la sangre mero-
vingia, cualidades esenciales que se representaban exteriormente en las largas
melenas que solan ostentar los monarcas, y que de ellas har burla ms tarde
Eginardo. Todo ello, no poda contrarrestarlo solamente el poder de las armas
y la ambicin de los recientemente encumbrados carolingios.
Siguiendo la ingeniosa imagen de holgazanes que la crnica de Eginardo
ha hecho llegar hasta nosotros, los historiadores y de stos al pblico les
han retratado como una sucesin de monarcas en decadencia, cuya sangre
dice Halphen en proceso de agotamiento habra conducido a una verdadera
degeneracin de la raza
50
. A Eginardo le han seguido las afrmaciones conteni-
das en la crnica denominada Pseudo-fredegario que insisten en caracterizarlos
con abierta mofa de intiles. Reyes que en su ineptitud no gobiernan, y que
precisamente por su misma condicin causa inutilitatis, haba razn para
disponerse a desposeerlos de su dignidad. El historiador debe desconfar de la
descripcin hecha por un panegirista de la dinasta carolingia como Eginardo.
Hoy sabemos que existen testimonios de monarcas merovingios que intentaron
revertir la presin de la aristocracia, pero la empresa resultaba muy compleja
ante violencia de los intereses, como lo revelan los numerosos asesinatos de
reyes.
Cun difcil era para los carolingios desconocer una larga tradicin
LUIS ROJAS DONAT
53
tan gruesa y cargada de smbolos de poder y prestigio. El restablecimiento de
la dinasta merovingia en el trono franco representaba, pues, uno de esos mo-
mentos en los que se entrecruzan simultneamente varias fuerzas: el sustrato
tradicional supersticioso de la aristocracia franca, el movimiento renovador
de los carolingios que han debido hacer concesiones en un momento de de-
bilidad que ser, por cierto, muy breve. La necesidad de ofrecer una garanta
de legitimidad que, por ms tctica y coyuntural que nos parezca, siempre
ha sido el fundamento perdurable del orden establecido. El gran poder de la
aristocracia y la debilidad transitoria de los mayordomos, los cuales al realizar
la concesin antedicha, se han autoimpuesto ciertos lmites a las presumibles
intenciones que albergaban.
2. La ocasin llega
En una decisin sorprendente Carlomn decide en 747 abdicar la ma-
yordoma abandonando los asuntos polticos y mundanos. Se dirige a Roma
donde Zacaras le otorga las rdenes religiosas y se recluye por un tiempo en el
monasterio del monte Soracte para fnalmente permanecer en el de Montecasino.
De si la decisin fue estimulada por motivaciones religiosas, o coactivada por
alguna presin de Pipino, las fuentes enmudecen. Sin embargo, el hecho mismo
de que los cronistas califquen la decisin de espontnea, permite creer que
con ello se sala al paso a las acusaciones que recaan sobre Pipino de haber
contribuido a ella, o simplemente anticipndose a la impresin general que,
sin duda, poda causar en los grandes del reino.
Nada pudo hacer Drogn, el hijo mayor de Carlomn, al reivindicar
su derecho a hacerse de la herencia de su padre, porque la rpida accin de
Pipino le neutraliz. Tampoco provoc trastornos la imprudente accin de Pi-
pino de liberar a su medio hermano Grifn apartado aos antes en el reparto
de la herencia por Carlos Martel que se refugi entre los sajones, primero, y
despus entre los bvaros. Buscando independizarse despus de la muerte del
duque Odiln en 748, los bvaros fueron severamente sometidos por Pipino,
quien les oblig a reconocer por duque al pequeo Tassiln III, regentado por
su madre Hiltrude, hermana de Pipino. Perdonado Grifn, se le concedieron
territorios fronterizos en Bretaa, alejados del centro del gobierno. Despejado
este ltimo escollo el camino se le presentaba abierto.
As, el sucesor de Carlos Martel, Pipino III (el breve) gobernar como
soberano, con todo el poder, pero sin serlo, ya que su condicin de maiordo-
mus le impeda acceder al trono sin vulnerar sus obligaciones feudales con
Childerico III. Este monarca reduca su participacin o era obligado por el
maiordomus a la presencia en el Campo de Marte, una vez al ao, hiertico,
distante, dirigido por el omnipotente Pipino que administraba todos los nego-
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
54
cios del reino. Un acta ofcial es sintomtica de la situacin del rey fantasma
segn Halphen, la cual dice: Childerico, rey de los francos, al eminente
Carlomn, mayordomo de palacio que nos ha establecido sobre el trono...
51
.
Tal como se aprecia en esta acta, lo cierto es que los mayordomos venan de
antao promulgando actas en su nombre, como si fuera su reino.
Zacaras era de facto un soberano en Italia, un verdadero emperador
surgido de las circunstancias, pero, en realidad, no lo era. Por azar, o esa coin-
cidencia de situaciones que la historia, a veces, nos regala, Zacaras y Pipino
tenan bastante en comn. Ambos personajes necesitaban reconocerse y ser
reconocidos como soberanos, cada cual en su mbito. Cada uno de ellos tena
lo que el otro le faltaba. La autoridad de Zacaras faltbale a Pipino para legiti-
marse, y ste dispona del poder que Zacaras necesitaba para asegurar la paz
en Italia. El poder de facto que detentaban deba legitimarse ya sea por el
reconocimiento de otra autoridad igual o superior, o bien por el reconocimiento
en calidad de sbditos de parte de personas poderosas.
Quizs planeado por la Curia pontifcia o bien por el episcopado fran-
cs, lo cierto es que fue en medio de estas circunstancias que Pipino expone
ante el Papa la situacin de Francia como un problema poltico del reino. En
verdad, podemos entender hoy que el problema era personal y tambin polti-
co. Personal: ser mayordomo con todo el poder pero sin la corona. Poltico: un
monarca que no gobierna representa un trastrocamiento del orden establecido.
Zacaras comprendera de inmediato que la cuestin planteada vena a darle
la oportunidad para consolidar su delicada y siempre precaria situacin en
Italia, junto con presentarse como jefe de la cristiandad, autoridad suprema del
mundo, con potestad para intervenir en los asuntos temporales. Como dicen
las fuentes, la cuestin era si est bien que la persona que ostenta la dignidad
de rey no gobierne, y en cambio, aquel que tiene el poder no sea rey.
3. El golpe de Estado
Un breve anlisis estructural de estos acontecimientos, ofrece al lec-
tor otra mirada que es necesaria para comprender el momento. El ascenso de
los carolingios al poder se debe a dos factores bien defnidos que podemos
presentar de la siguiente manera: en primer lugar, como consecuencia de la
confscacin de extensos dominios territoriales que eran propiedad de la Iglesia,
los carolingios formaron una poderosa clientela de vasallos leales. En efecto,
como ya hemos sealado, tanto Carlos Martel como su hijo Pipino aprendie-
ron de los errores cometidos por los monarcas merovingios, quienes optaron
por aumentar el nmero de vasallos asignndoles grandes propiedades con
cargo a su propio patrimonio personal, esto es, a sus conquistas, generando
la consecuente disminucin progresiva de su poder hasta quedar reducido a
LUIS ROJAS DONAT
55
una mnima expresin. En cambio, sin menguar su fortuna personal, los caro-
lingios incrementaron notablemente sus vasallos a travs del nombramiento
de abades y obispos laicos con el fn de que disfrutaran de las rentas de las
tierras eclesisticas. Sea hecha esta concesin de manera directa, es decir de
las tierras consideradas propias, o bien realizada de modo indirecto, esto es
del patrimonio eclesistico, recompensaron a muchos sbditos leales con el
disfrute de las tierras de la Iglesia. No es de extraar, pues, que ninguno de los
adversarios haya llegado a tener tropas ms leales que las que lograron crear
los prncipes carolingios.
En segundo lugar, la dinasta carolingia se apoy, evidentemente, en la
Iglesia, no solamente con la usurpacin lisa y llana de su patrimonio, sino que
tambin apoy decididamente su reforma interna. Los prncipes protegieron
las misiones en las regiones fronterizas y se dejaron aconsejar por misioneros.
Desde entonces, con el decidido apoyo del poder pblico, la evangelizacin en
muchos lugares se fue convirtiendo en una empresa tambin poltica al quedar
asimilado el bautismo con la conquista franca. A ello debe agregarse la volun-
tad poltica de superar el marasmo producido por la falta de reuniones de los
clrigos y, por el contrario, estimular la convocatoria de concilios con la fnali-
dad de alcanzar tres objetivos muy claros: mejorar sustancialmente la decada
disciplina eclesistica, preparar la imprescindible reforma de la liturgia y, de
manera muy especial, crear un acuerdo para regular el grave problema de las
confscaciones de tierras de la Iglesia. Difcil conficto cuya solucin la procur
la Iglesia al mantener los bienes que le haban sido confscados en manos de
los benefciarios, aunque pagando stos un censo o precario a peticin del rey
(precaria verbo regis) con el cual se reconoca a la Iglesia como propietaria de
dichos bienes. Puede entenderse que con estas maniobras articuladas en con-
junto con la Iglesia gala, Pipino el Breve, al acceder al trono franco, tena en
gran medida el control de las dos fuerzas polticas, sociales y econmicas
ms importantes del momento: la aristocracia y la Iglesia.
Teniendo el apoyo de todos los grandes del reino, tambin del clero
y de los monjes, Pipino ve acercarse el instante. Tantas solidaridades le incli-
naron a preguntarse sobre la conveniencia de ocupar ofcialmente el lugar y
la dignidad de rey merovingio. Sea la propaganda obra de los monjes de San
Denis o de la Curia romana, ella busca dos propsitos claves: El primero era la
necesidad de corregir el grave problema del reino: que un rey que nada hace,
no es digno de reinar. No bastaba que el monarca fuera legtimo por provenir
de una rancia familia de ilustre prestigio, sino que deba contar con cualidades
polticas y morales. Se tena conocimiento de que en Espaa, algunos reyes
visigodos incapaces haban sido depuestos, porque, como deca el propio Isi-
doro de Sevilla en su Etymologiae, la palabra rey deriva de reinar, como sacerdote
de santifcar. No rige quien no corrige. Los reyes, pues, conservan su nombre obrando
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
56
rectamente y lo pierden pecando
52
. En la ley de los alamanes estaba estatuido que
el duque incapaz de ir a la guerra, de montar a caballo, de maniobrar las armas,
puede ser depuesto.
El segundo objetivo era demostrar, a costa de verdades y falsedades
entremezcladas con apariencia de autnticas entonces difciles de discriminar,
pero hoy aclaradas que la familia carolingia contaba entre sus antepasados
muchos guerreros victoriosos (Grimoaldo, Pipino II) y tambin de santos (el
culto a Gertrudis, hija de Pipino I y de Arnulfo de Metz) con lo cual se cumplan
los requisitos de prestigio, abolengo y dignidad para ocupar el trono franco.
Si al papa Zacaras se le haba consultado antes con respecto a proble-
mas de disciplina religiosa, esta vez haba que interrogarlo sobre una cuestin
poltica. Pipino encarga, pues, a Fulrad, abad de San Denis y a Burchard, obispo
de Wrzburg, que acudan a Roma para una solucin que ya se fraguaba en am-
bos lados de los Alpes. De las interesantes conversaciones que se desarrollaron
en el Palacio de Letrn, el silencio de las fuentes es absoluto. Sin embargo, el
historiador puede prescindir de ellas, al saber la lacnica respuesta del Papa
(que ya analizo), la cual revela hasta qu punto los mbitos religioso y poltico
se hallaban entonces indisolublemente unidos. De esta unin, necesaria en ese
momento, la Iglesia tendr graves consecuencias que durarn toda la Edad
Media, y que ni siquiera el mundo moderno resolver.
Segn los Annales Royales [ann.749-750], los emisarios preguntaron al
Papa respecto de si estaba moralmente bien que los monarcas francos fuesen
reyes sin ejercer el mando. Consultando la tradicin y apoyndose en la tesis
agustiniana del correcto orden del cuerpo social, Zacaras hizo saber a Pipino
que era mejor que fuera rey aquel que tena el poder, y no el que permaneca
como rey sin ningn poder. He aqu el texto de los anales que ha permanecido
hasta nosotros:
A. 749. Burgardo, obispo de Wrzburg y Fulrado, capelln,
fueron enviados ante el papa Zacaras para interrogarlo acerca
de la situacin de los reyes de Francia, los cuales en aquel tiempo
no tenan poder real; si aquello estaba bien o mal. Y el papa Za-
caras mand a decir a Pipino que era mejor que fuese llamado
rey quien tena el poder, y no aquel que sin poder mandaba. Y
para no perturbar el orden, por autoridad apostlica, mand que
Pipino fuera rey.
A. 750. Pipino fue elegido rey de acuerdo con la costumbre de los
francos, y ungido por el obispo Bonifacio, de santa memoria, y ele-
vado al reino por los Francos en la ciudad de Soissons. Childerico,
llamado falso rey, fue tonsurado y relegado a un monasterio
53
.
En trminos muy similares se refere Eginardo, el bigrafo de Car-
LUIS ROJAS DONAT
57
lomagno, hijo y sucesor de Pipino, al recordar en su Annales Eginhardi este
acontecimiento
54
. Es muy probable que el Pontfce haya despedido a los em-
bajadores francos con un documento (hoy perdido) en el que, por su autoridad
apostlica, ordenaba que Pipino fuese rey de los francos.
Pipino deseaba ser rey, legitimarse l y su linaje, con la autorizacin
del Papa que aparece en este momento como la mxima auctoritas de Occiden-
te, sabidura y prestigio que lo convierten en Seor del mundo, pero sin poder
militar para rechazar los ataques lombardos. En cambio, Pipino tiene la fuerza
para mandar, tiene la potestas para hacerse del poder, pero no para alcanzar la
Corona sin caer en felona (traicin) y convertirse en ilegtimo. Poda salvar al
Papa sometiendo a los lombardos a su obediencia, lo que fnalmente hizo. El
Papa le retribuy con la Corona del reino franco, quitndosela al adolescente
Childerico III que, convertido en el ltimo rey merovingio e inepto, es tonsurado
y enviado al monasterio de San Bertn, muriendo en 755. Pipino, de la familia
austrasiana de los carolingios, reunido junto a los grandes en Soissons, en 751,
es elegido rey de los francos e inaugura una nueva dinasta que tendr su cenit
en la persona de su hijo Carlomagno
55
.
Era la culminacin de un proceso de progresivo deterioro del poder de
los merovingios iniciado con el encumbramiento de la aristocracia latifundis-
ta. El menoscabo de la percepcin de los tributos fscalidad y la continua
cesin de tierras propias a los grandes dejaron a los monarcas merovingios sin
sufciente poder para emprender una poltica propia. Carentes de recursos, los
reyes terminaron por reducir su papel a aquello que el mayordomo dispona,
como inaugurar las asambleas, y el resto, permanecer recluidos en sus villas
de Neustria.
Pocos momentos como ste tiene la Edad Media de corroborar la vieja
doctrina expuesta por el papa Gelasio, a fnes del siglo V en la que presenta los
dos poderes que gobiernan el mundo: la sagrada autoridad de los pontfces y
la potestad de los prncipes.
4. Los compromisos de Quiercy.
La inestabilidad de Italia era cuestin de tiempo. A Liutprando le
sucedi Astolfo (749-756), el cual emprender rpidamente la conquista de
Rvena expulsando al ltimo exarca en 752, ocupa la Pentpolis y sitia Roma,
ciudad papal a la que deseaba convertir en capital bajo su mando. La poca de
paz que haba iniciado Zacaras haba llegado a su fn.
Esteban II (752-757), sucesor de Zacaras, ser el encargado de defen-
der Italia en un momento en extremo difcil. En un rotundo fracaso result su
llamado de ayuda al emperador bizantino Constantino V Coprnimo, el que
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
58
se haba granjeado la fama de perseguidor de los catlicos, al seguir la poltica
iconoclasta de su padre, y, adems, preparaba reunir un concilio en Hieria (754)
para condenar el culto de las imgenes. Este concilio le dar a Constantino V la
justifcacin para la destruccin efectiva de las imgenes y de las decoraciones
donde se encontraban las representaciones incriminadas. Pero el problema de
fondo, sin duda, era otro: el desarrollo de la veneracin de las imgenes se
conjugaba con el prestigio de los santos y, por tanto, de los monjes, servidores
y mediadores de su culto. La iconoclasia de Constantino V era, ante todo, una
lucha contra el poder social de los monjes, cuyo cometido era apoyado por el
Papa. Convertido ste en un hereje al apoyar las imgenes, el distanciamiento
con Occidente fue ya irreversible
56
.
Comprendida en su contexto esta actitud indiferente del emperador
Constantino V ante las splicas del Papa, el Imperio dejaba a su suerte a Italia
con la consiguiente prdida de sus derechos sobre ella. El Pontfce trat de
negociar por la va diplomtica con Astolfo y recuperar las posesiones perdidas.
La inutilidad de las dos gestiones intentadas por Esteban II, ante el emperador
y ante el rey lombardo, estaba prevista y el Papa lo saba de antemano. Pero
nuevamente los acontecimientos tuvieron un vuelco sobre Occidente, pues
Esteban II se dirigi a Pipino como el monarca ms poderoso de Europa. En un
intento desesperado y rarsimo en la historia del Papado, Esteban II abandona
Roma, a mediados de octubre de 753, y en un viaje subrepticio a travs de los
Alpes llega a Francia. El encuentro tuvo lugar a comienzos de enero de 754 en
la residencia real de Ponthion (cerca de Chalons), cuando el que sera sucesor
de Pipino, Carlos, era todava un nio de siete aos
57
. Segn el Liber Pontifca-
lis, era el 6 de enero de 754. El Papa expuso su preocupante situacin a la que
Astolfo le ha llevado, y de la cual Pipino habr de hacerse cargo. Apoyado
por el alto clero y la aristocracia franca leal, el franco se comprometi si por
escrito u oralmente, no lo sabemos a emplear todos los medios para restituir
el Exarcado y dems posesiones en manos de Astolfo. He aqu cmo el Papa
se las ha ingeniado para aparecer ante Pipino como dueo de estos territorios,
y el monarca franco aceptando que su ayuda o intervencin en Italia, no sera
sino una mera devolucin del gesto de Esteban II de consagrarlo como rey de
los francos. La promesa de la restitucin slo se explica por el convencimiento
de Pipino de que al Papa pertenecen aquellas propiedades.
Cmo se ha logrado esto? En rigor no lo sabemos con certeza, por-
que no ha llegado hasta nosotros ningn documento que lo pruebe. Pero el
historiador debe abrirse a otras fuentes que permitan poner luz en este vaco:
a la mentalidad, a los mitos, a las percepciones, falsas o verdaderas, que en el
juego poltico ejercen un infujo de convencimiento muchas veces ms efectivo
que las verdades. Como otras veces en distintos momentos de la historia, una
maraa intrincada de hechos ciertos y falsos se mezclaron admirablemente en
LUIS ROJAS DONAT
59
un documento en el que se acredita la propiedad papal de ellas: la donacin de
Constantino, que analizo ms adelante.
De acuerdo con la tradicin, las conversaciones siguieron en el monaste-
rio de San Denis en Pars, el viejo y prestigioso centro de la realeza merovingia,
sitio del panten real, lugar de devociones y donde se hallaban los restos de los
antepasados ilustres. Mutuos juramentos, solidaridades y ayudas caracterizaron
estos pactos en los que se legitima la dinasta carolingia, al conminar el Papa a
los nobles a impedir el ascenso al poder de una persona ajena a la familia carolingia,
segn nos refere la fuente
58
. Culmina este golpe de estado con la sacralizacin
por la uncin. En la mente de los monjes, esta ceremonia la uncin tena
como modelo aquella que describa la sagrada escritura recibida por los reyes
de Israel. En Toledo los visigodos haban recuperado esta tan antigua tradicin
y es probable que, desde Espaa, haya sido introducida en el reino franco. Ungir
con leo santo al monarca sacralizaba la persona del monarca, que pasaba a
transformarse en ungido del Seor o en nuevo David. Ungido Pipino y su familia
por el mismo Papa, le fue concedido el ttulo de Patricius romanorum que le
otorgaba la potestad jurdico-poltica en Roma, la cual ostentaban los exarcas
como representantes en Occidente del poder imperial bizantino
59
.
La concesin de esta dignidad al rey y a sus hijos por parte de Esteban
II, no es fcil de interpretar con total certeza, puesto que ni Pipino ni el Papa
hicieron ninguna declaracin de intenciones. Algunos quisieron ver una conce-
sin hecha a nombre del Emperador bizantino, pero el Imperio y Constantino
V se hallan lejos, y parece probable pensar que el Papa ha comprendido que,
en febrero de 754, se ha reunido el planeado Concilio iconoclasta de Hieria. El
distanciamiento religioso y poltico es ya insalvable, y la presencia de Esteban
II en la Galia representa el fn de las relaciones entre Bizancio y el Papado. El
otorgamiento a Pipino y sus hijos del ttulo de patricio de los romanos, parece
entenderse mejor si comprendemos que la ciudad de Pedro queda as bajo la
proteccin de la familia carolingia.
Segn el Liber Pontifcalis, fue en Quiercy (Carissiacum, cerca de Laon)
donde se formalizaron los pactos cuyas precisiones debieron reducirse, pro-
bablemente, a un documento que hoy se desconoce. Pero es evidente que
contena la promesa de Pipino de restituir al Papa, en primer lugar, el Exarcado
(Rvena, Ferrara, Bolonia, etc.) y la Pentpolis (Rmini, Pesaro, Farro, Sinigaglia
y Ancona), lugares que haban pertenecido a los bizantinos, y aquellos otros
territorios que haban sido violentados por los lombardos.
Habiendo intentado primero persuadir diplomticamente a Astolfo
de la necesidad de devolver al Papa los territorios usurpados, Pipino le obliga
a juramentar dicha restitucin en dos ocasiones en que le derrota, la segunda
de las cuales le aplasta bajo condiciones seversimas. Fue en esta ocasin, y
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
60
despus de que el lombardo aprovech la ausencia de Pipino para intentar
un asalto a Roma y sus alrededores, Esteban II recurri al monarca franco
recordndole lo prometido en Quiercy. En una segunda carta suplicatoria no
es el Papa el que demanda ayuda, sino que son los mismos apstoles Pedro y
Pablo los que advierten la necesidad de proteger a la Iglesia. Ello nos da cuenta
de que el rey franco dud, y razonable era su actitud dubitativa, pues la Italia
lombarda se haba convertido en una potencia econmica. Los productos de
lujo provenientes del Oriente los distribuan los lombardos a toda la Europa
nor-occidental a travs de los Alpes. El poderoso ejrcito, integrado por hombres
libres, incluyendo los comerciantes de las ciudades, le daba al rey lombardo una
adhesin que era necesario tener presente. Por ltimo, para los francos Italia
era una zona que escapaba a su natural rea geogrfca de dominio e infuencia
al cruzar el cordn alpino. De la concepcin franca y, ms bien, nrdica que
tenan los francos de su reino, pasaban ahora a una dimensin digamos
europea que provoc ms de una refexin a Pipino.
La promesa de restitucin artifcialmente creada, como ya se vio se
transform en una real donacin cuando Pipino hace entrega territorial del
Exarcado y la Pentpolis a la sede apostlica, a travs de un documento hoy
perdido y que debi redactarse en 756
60
. Junto a esta donacin de Pipino, deben
agregarse las acciones de su hijo Carlomagno. Cuando en 774 sitiaba Pava y
sumaba a su reinado sobre los francos el de los lombardos, se dirigi hasta Roma
para entrevistarse con el papa Adriano I (772-795). Coincidiendo con la Pascua
y cumplida la participacin en numerosos rituales, las negociaciones polticas
entre el Pontfce y el franco iniciaron su proceso. Siguiendo al Liber pontifca-
lis, Adriano le pidi que ratifcase la promesa de Quiercy (promissio carissiaca)
contrada por su padre, a lo cual Carlomagno accedi haciendo redactar un
nuevo documento en el cual se ratifcaba la donacin hecha por Pipino, y se
agregaba a dicho patrimonio algunas ciudades del exarcado de Rvena que no
haban sido entonces incluidas. La fuente seala que fueron agregados Crcega,
Venecia, Istria, Spoleto y Benevento, aunque parece ms plausible que en estos
territorios se hayan incorporado aquellas antiguas posesiones de la Iglesia que
haban sido arrebatadas violentamente.
Pero esta promesa no tuvo cumplimiento inmediato y las cosas se fue-
ron complicando a medida que se dilataba. El arzobispo de Rvena, consciente
de la importancia de aquella ciudad, dio visos de querer independizarse del
Papa intentando formar un pequeo estado contiguo del obispado romano.
Nuevamente Adriano conmin a Carlomagno a adoptar una actitud decidida
en favor del Pontfce ratifcando lo acordado y poniendo fn a las aspiraciones
del arzobispo ravenense. Carlos se present en Roma en 781 y ambos, monarca
y papa, determinaron con exactitud la extensin de los dominios pontifcios, con
lo cual la soberana del Papa qued asegurada y pblicamente reconocida.
LUIS ROJAS DONAT
61
As, con la participacin de los papas Esteban II y Adriano I, y los
monarcas francos Pipino y Carlomagno, se considera que nace jurdicamente
un nuevo Estado que las fuentes pontifcias llaman Sanctae Ecclesiae Respublica
(integrado por el Exarcado de Rvena, la Pentpolis y el Ducado de Roma),
destinado a consolidar y asegurar el poder universal del Papa sobre toda la
cristiandad. Ostentando el gobierno y la titularidad de estas posesiones, los pa-
pas tendrn una fuente de ingresos y de poder de diversa ndole, pero tambin
recaern sobre ellos un sinnmero de preocupaciones y tensiones resultantes
de que el Papa, junto a los deberes espirituales inherentes a su investidura, asi-
mismo tuviera los propios de cualquier otro mandatario poltico de su tiempo.
Como ha dicho Michel Rouche un nuevo equilibrio nace en este momento. Estos
territorios se conocieron hasta 1870 como los Estados Pontifcios
61
.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
62
CAPITULO TERCERO
LUIS ROJAS DONAT
63
La falsa donacin de Constantino
1. El documento.
Poco antes del encuentro en el Palacio real de Ponthion, segn Walter
Ullmann
62
la cancillera pontifcia se prepar para impresionar a Pipino. Pare-
ce que con motivo de este encuentro Esteban II aludi quizs por primera
vez a una famosa leyenda que sera puesta por escrito, probablemente, al
poco tiempo, y citada con relativa frecuencia despus: la Donatio Constantini o
tambin conocido como Constitutum Constantini
63
.
El citado documento consta de dos partes claramente identifcables: a la
primera se le ha llamado Narratio, en la que el emperador Constantino el Grande
(312-37) hace profesin de la fe catlica, y evoca latamente las circunstancias
de su milagrosa salvacin de la lepra, debido a la intervencin sobrenatural
del papa Silvestre (314-335). Posteriormente abjura el paganismo, abraza la fe
cristiana y es bautizado por el Pontfce
64
.
En la segunda parte del documento, llamada donatio, el Emperador,
sintindose reconocido por todo esto, relata los benefcios y privilegios que
otorga y confrma al Papa y a sus sucesores en la ctedra de Roma. En 317
concede al Papado diversos privilegios que a continuacin se detallan. El
emperador expresa que desea asegurar a los representantes de los Apstoles,
los pontfces romanos a quienes considera vicarios del hijo de Dios, un
poder ms amplio que aquel que l mismo posee como Emperador, debido a
que el principado del Papa sostiene el documento tiene su origen en la
voluntad de Dios. Entonces, para colaborar en la exaltacin de la Silla de San
Pedro, Constantino toma la decisin de concederle el podero, la dignidad y
los medios necesarios, otorgndole la primaca sobre las cuatro sedes princi-
pales de Antioqua, Alejandra, Constantinopla y Jerusaln. A esto se agrega el
palacio imperial de Letrn y la iglesia de San Pedro en el Vaticano; el derecho
a que el Papa lleve diadema y las insignias imperiales: clmide de prpura,
tnica escarlata, atrio y bastn de mando; derecho a ser acompaado de una
escolta de caballeros similares a la del emperador; derecho y poder para crear
patricios y cnsules; y fnalmente, la ms importante concesin, la soberana
sobre Roma, Italia y todo el Occidente.
En esencia, esto es el contenido del Constitutum Constantini, que te-
na un objetivo muy claro, pero que resulta imposible saber hasta qu punto
Pipino qued impresionado al presentrsele el apcrifo texto, como tampoco
su supuesta promesa de devolver o restituir aquellos territorios que el Papa
aseguraba eran suyos.
Los pasajes pertinentes del documento, cuya traduccin he procurado
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
64
sea estrictamente literal, son los siguientes:
13 ...para arreglar de manera conveniente los servicios divinos
hemos conferido la posesin de territorios y los hemos enriquecido
con diversos objetos por nuestros sagrados decretos imperiales,
tanto en Oriente como en Occidente y tambin en las costas del
Norte y del Sur, esto es, en Judea, Grecia, Asia, Tracia, Africa
e Italia y diversas islas; por nuestra generosidad, [los] concede-
mos, con la condicin de que de aqu en adelante, por la mano de
nuestro beatsimo padre Silvestre y a los pontfces sucesores, de
todo eso dispongan.
17 ...para imitar nuestro imperio con el fn de que la dignidad
no se deteriore, sino que sea adornada con una dignidad y gloria
an mayores que las del Imperio terrenal, he aqu que no tan
slo nuestro palacio, como se ha dicho, sino tambin la ciudad
de Roma y todas las provincias, distritos y ciudades de Italia y
de Occidente, al susodicho beatsimo Pontfce, nuestro padre
Silvestre, Papa universal, dejamos y establecemos en su poder a
l mismo y a sus sucesores, por esta nuestra sagrada generosidad
y por decreto imperial, como posesiones en derecho de la Santa
Iglesia Romana, concedemos de manera permanente
65
.
Es muy probable que el universo de ideas de este documento, eviden-
temente falso, correspondiese a un fondo de tradiciones y leyendas de antigua
data, recogidas en las Acta Silvestri, ms o menos conocidas en Italia, y cuya
difusin la propia Curia se haba encargado de fomentar. Se trata de la Vita
Silvestri o leyenda silvestrina del siglo V, que A. Gaudenzi cree que dio origen
a la confessio que se present ms arriba, a la cual se le aadi la donatio como
un apndice, y con ambas partes el falsario (romano o francs) le habra dado
forma de diploma imperial
66
.
No conviene impresionarse actualmente con este plagio, porque en
todas las pocas tambin en la nuestra se ha practicado la falsifcacin
documental. En el medievo fue frecuente, como lo demostr el congreso de
especialistas reunido en 1986 sobre falsifcaciones en el medievo, y que dio
origen a la publicacin Flschungen im Mittelalter
67
. En efecto, del estudio de
los repositorios documentales en general, pero muy especialmente de los do-
cumentos falsos de la Iglesia medieval, se desprende la voluntad manifesta de
los falsarios de sustraer a la Iglesia de las pretensiones de dominacin de los
laicos, y con ello corregir los numerosos desrdenes y escndalos que de ello
se sucedan. Por esta razn era necesario restaurar la disciplina y la autoridad
al interior de la Iglesia, partiendo por la del Pontfce romano respecto de todo
el orbis christianus, pero tambin la de los obispos en sus dicesis respecto del
LUIS ROJAS DONAT
65
excesivo poder que se arrogaban los metropolitanos.
Como se ver despus, este documento estuvo muy marginado entre
los canonistas y papas, aunque a veces aparece mencionado directa e indirec-
tamente en las recopilaciones cannicas. Aunque tenido por autntico debido
a la falta de crtica histrica en la Edad Media, fue incorporado despus a las
recopilaciones cannicas y conocido como la Constitucin de Constantino
o ms referida como la Donacin de Constantino (Constitutum Constantini o
Donatio Constantini)
68
.
Posteriormente, tambin se pronunciaron telogos-juristas como Acur-
sio y Odofredo, quienes le miraron con sospecha y hasta dudaron si alguna vez
el emperador Constantino haya pensado realizar esta curiosa e inmensa entrega
a la sede apostlica romana. Aunque la canonstica no pudiera todava probar
su falsifcacin acompaando pruebas, el descrdito estaba ya sembrado y ello
permite explicar la rareza de su mencin por parte del Papado medieval
69
.
En verdad, el documento no resiste el ms leve anlisis, pues, como
agudamente se pregunta hoy Francisco Rico Cmo dar fe, por ejemplo, a un
documento de Constantino que emplea el exstat medieval en vez de est de la
poca tardo-imperial?
70
La Filologa humanstica de fnes de la Edad Media
demostr su falsedad con la intervencin de Nicols de Cusa, en 1432, que fue
el primero en declararlo apcrifo, despus de someterlo a un estudio crtico.
Pero fue Lorenzo Valla, el que al involucrarse junto al rey de Aragn Alfonso
V (el Magnnimo) en la lucha que ste sostuvo con el papa Eugenio IV, por su
poltica expansionista sobre Italia y, en particular, sobre el reino de Npoles,
con un verdadero arsenal de argumentos flolgicos, psicolgicos e histricos,
demostr, en 1440, las inexactitudes, contradicciones y anacronismos que
contena el texto. Evidentemente se trataba de una falsifcacin. Sin embargo,
a esa altura de los hechos la Iglesia ya haba conseguido los fnes que se haba
propuesto, y, adems, la accin desenmascaradora del Cusano y la genial
irreverencia de Valla segn Philippe Monnier
71
ocurre en un momento
en que la funcin del Constitutum se hallaba superada o era ya obsoleta en lo
sustancial
72
.
La canonstica medieval mir con sospecha este raro documento, y es
la razn por la cual la donatio qued registrada en las colecciones cannicas en
un lugar ms bien modesto. El texto casi integro de la donacin qued incluido
en una lista de las tierras censuales o coleccin de documentos sobre los que
descansan los derechos temporales del Papado, conocida como Liber Censuum.
Desde su primera redaccin, a cargo del cardenal Deusdedit (entre 1083 y 1087),
despus por Albinus (en 1188-9) y fnalmente concluida por Cencius Cameranus
(ms tarde, papa Honorio III en 1192), la donatio permaneci all ofcialmente
autntica durante la Edad Media como lo ha estudiado G. Laehr. Los juristas y
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
66
telogos a la vez que discutieron la validez de la donacin, tambin dudaron si
sta alguna vez haya tenido lugar. A veces ignorado, tmidamente recordado,
pocas veces abiertamente citado para afrmar el dominio universal del Papado,
execrado por los reformadores religiosos, discutido por los juristas y polemis-
tas, la decadencia misma de la Iglesia permite explicar su utilizacin por parte
del Papado. Como instrumento de la poltica papal su uso fue espordico, y
adems, a mi juicio, de modo bastante tmido, de tal manera que la referencia
a que el Papa tuviera potestad sobre todo el Occidente, basado en la donacin,
no slo tiene una vigencia mnima sino que su alusin tiene algunos momentos
muy claros y precisos.
2. La Donacin de Constantino ante la crtica
Autores alemanes han sido los que ms se han ocupado del tema, si-
guindole los italianos y los franceses. Wolfgang Gericke sintetiz una discusin
historiogrfca de gran envergadura, donde el anlisis del documento puede
distinguir a cuatro grupos de estudiosos, segn Domenico Maffei a quien sigo
aqu:
1 grupo, liderado por J. J. J. von Dllinger, seguido por J. Friedrich
es de opinin de que el texto fue elaborado durante el viaje de Esteban II a
Francia, pero antes preparado por algn presbtero de San Juan de Letrn
en Roma. La fnalidad: que la soberana de los papas en Italia apareciera con
solucin de continuidad para hacer frente a las pretensiones lombardas en
el centro de la pennsula, y tambin ante la necesidad de retener el Exarcado
contra las exigencias de Bizancio. Por lo tanto, el texto tendra por un lado una
funcin anti-lombarda y por otro, una funcin anti-bizantina. La posible fecha
sera 754 o 756.
2 grupo, del cual destcanse G. Laehr y P. E. Schramm, sostiene el
origen romano del Constitutum durante el pontifcado de Pablo I (757-67), es
decir, que se redact con posterioridad inmediata a los hechos.
3 grupo, entre los que destacan J. B. Sgmller, J. Duchesne y T.G.
Jalland, propone tambin una formacin romana pero en tiempos de Adriano
I (771-95) sobre la base de una multiplicidad de elementos.
4 grupo, que se divide en aquellos, como J. Hergenrther y W. Ohnsor-
ge que son de opinin que el documento se habra hecho durante el pontifcado
de Len III (795-816), y que por lo tanto la falsifcacin se debera al intento de
justifcar la coronacin imperial de Carlomagno. Matizando M. Buchner, ante la
disyuntiva de si fue en Roma o en Reims la falsifcacin, se inclina por Francia
en el ao 816, con ocasin del viaje que el papa Esteban IV hizo para coronar
a Ludovico el piadoso con la corona de Constantino. Otros, en primer lugar H.
LUIS ROJAS DONAT
67
Grauert y despus E. Eichmann, alargan a los aos posteriores de este Papa,
entre 840 y 850, y son de opinin de que el documento naci en la abada de
Saint-Denis, cerca de Pars.
Ante la extrema variedad de opiniones que origina este curioso docu-
mento, algunos consensos conclusivos pueden establecerse como lo asegura
W. Gericke. Todos los autores coinciden en sealar a Francia el lugar donde se
fragu el Constitutum, y tambin la imposibilidad de asegurar una formacin
instantnea y unitaria del mismo, as como tambin de datarlo con precisin.
Haciendo uso de un refnado mtodo de crtica textual, W. Gericke se atreve
a distinguir en el documento, un ncleo originario que se habra formado
en la segunda mitad del siglo VII, el que se fue completado en Roma en tres
momentos o fases que duran 42 aos: Primero, 754, segundo, 766-71 y tercero,
796 circa.
3. Interpretaciones del constitutum
Antes de cualquier examen, es necesario tener claro que los autores
del Constitutum Constantini no nos dejaron pistas sufcientes que nos permitan
afrmar con certeza de que redactaron este texto teniendo en cuenta, aunque
sea slo vagamente, un universo de ideas preciso, un determinado cdigo de
interpretacin o bien alguna teora en especial.
El documento caus diferentes impresiones durante la Edad Media. A
veces ignorado, tmidamente recordado, pocas veces abiertamente citado para
afrmar el dominio universal del Papado, execrado por los reformadores reli-
giosos, discutido por los juristas y polemistas, la decadencia misma de la Iglesia
permite explicar su utilizacin por parte del Papado. En general, ofcialmente
considerado como autntico en la Edad Media como lo ha estudiado Laehr, el
Constitutum fue relativamente conocido tal vez por su misma rareza, no
obstante los juristas y telogos a la vez que discutieron la validez de la dona-
cin, tambin dudaron si sta alguna vez haya tenido lugar. Ello explica que
los papas, sostiene G. Martini, no hayan usado la donacin sino raramente y
con extrema cautela
73
.
El documento puede dar pie para mltiples interpretaciones que ya
los canonistas advirtieron. An as, he aqu las posibilidades exegticas que
yo advierto.
1 Interpretacin
Constantino, al haber sido sanado de la lepra por intercesin del papa
Silvestre, reconoca la preeminencia de lo espiritual sobre lo temporal, y para
que la dignidad pontifcia no sea inferior, sino que sea tomada con una dignidad y gloria
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
68
mayores que las del imperio terrenal dice el documento, concede el Palacio
Imperial de Letrn, la ciudad de Roma y todas las provincias, distritos y ciudades de
Italia y de Occidente. Esto quiere decir que la mxima autoridad poltica del mun-
do (dentro de los estrechos mrgenes que identifcan al mundo con el Imperio
romano), reconoca el orden divino establecido desde la venida Cristo a la tierra
y la sucesin apostlica en la persona del Papa. La donacin, pues, se hallaba
en estrecha armona con la supuesta conversin de Constantino el que, con el
edicto de tolerancia religiosa dado en Miln (313), no slo haba reconocido
el cristianismo dentro del Imperio, sino que l mismo habra comprendido la
necesaria coherencia que deba haber entre su nueva condicin de cristiano y el
reconocimiento de la superioridad del Papa. As, la donacin encontraba plena
congruencia con la decisin de retirarse como dice el Constitutum a Oriente
y fundar una nueva ciudad capital del Imperio con su nombre (Constantinopolis).
En otras palabras, el Occidente, con capital Roma, la Roma donde estaban los
restos del apstol Pedro, y cuyo obispo era ya considerado primado desde el
siglo IV, quedaba en manos de quien, como Vicario, estaba investido de todo el
poder de Cristo. Se trata, pues, de una interpretacin cuyo fundamento terico
se encuentra en el monismo hierocrtico, que entiende que el imperio romano
ya era del Papa.
2 Interpretacin
A partir de su exgesis, surga una interpretacin que deba parecer
un argumento peligroso, ya que con ella las pretensiones papales de soberana
venan a tener su origen en una concesin hecha por el poder poltico. Esto
quiere decir que, desde la fundacin por Cristo, la Iglesia careca de soberana,
pero en virtud de una donacin poltica, hecha por el poder poltico, adquira
una potestad secular hasta entonces inexistente. Un argumento, por lo tanto,
que poda ser usado al servicio del poder poltico contra la misma Iglesia, esto
es, que los sucesores de Constantino, los monarcas del Sacro Imperio Romano
Germnico, estaban en condiciones legtimas de intervenir en el nombramiento
poltico (no religioso) del Pontfce romano, en cuanto ste ttulo llevaba apa-
rejado el seoro de todo el Occidente. Usando la nomenclatura canonstica,
la investidura laica del Papa (es decir, la soberana directa sobre los estados
pontifcios y la soberana indirecta sobre el Occidente) poda, en derecho, de-
pender de la anuencia del Emperador. Dicha postura parece desprenderse de
la teora monista cesrea
74
.
3 Interpretacin
El documento se insertaba mal en el sistema de argumentacin teol-
LUIS ROJAS DONAT
69
gica y eclesiolgica, pues la Iglesia buscaba fundar su posicin preeminente
en el mundo, basndose en la efcacia y fuerza persuasiva de los argumentos
escritursticos y similares que apoyaban la hierocracia de la institucin divina,
esto es, en el fundamento dogmtico de la entrega de las llaves a Pedro. Sin
embargo, cuando estos argumentos perdieron fuerza ante la realidad tan ad-
versa en la que se hallaba el Papa, en medio de la poltica expansiva del reino
lombardo, y el complicado mapa poltico de Italia, cobr mayor importancia el
ttulo humano de la donacin
75
. Los monarcas germanos, acostumbrados a con-
siderar su reino dentro del rgimen patrimonial derecho privado, podan
entender mejor la donacin imperial constantiniana que aquellos argumentos
dogmticos relativos a la potestad del Papa, recibida de Cristo, Dios hecho
hombre, consustancial al Padre, creador de todo el universo. Huelga decir que
el apoyo de esta tesis en las sagradas escrituras, poda resultar an ms difcil
de entender, toda vez que la conversin de los germanos era todava reciente
y muy superfcial. Los residuos de arrianismo y el propio universo religioso
germnico, actuaban en contra de esta ltima interpretacin, demasiado culta,
teolgica, y hasta metafsica, para mentalidades concretas y primitivas.
4 Interpretacin
Con la presentacin del documento, el Papa ratifca legalmente que
de hecho tena una soberana directa sobre los estados pontifcios, sus estados.
Para el Papado, hasta aqu operaba bien la restitucin que haca Pipino, puesto
que el documento vena a recordarle que su intervencin en Italia no poda
interpretarse como una conquista territorial de provecho personal. Sin embar-
go, este sometimiento de la pennsula a la voluntad del monarca franco, que
ya antes haba venido agrandando sus fronteras y ampliado las obediencias,
poda alimentar ambiciones personales riesgosas para el Papa. El remedio poda
transformarse en el mismo veneno.
5 Interpretacin
El documento permita, adems, crear una soberana indirecta sobre
todo el Occidente. La donacin era hecha por el Emperador, cuyos dominios se
extendan sobre toda la parte occidental del Imperio romano. Naturalmente, en
el texto que le fue ledo y explicado a Pipino, no se deba mencionar aquellos
territorios ya sometidos a los francos, ganados a travs de conquistas triunfan-
tes, cosa que, en efecto, no se mencionan. Ello habra irritado fuertemente al
franco. Se alude, en cambio, a otros territorios en tono vago e impreciso, como
Africa, Grecia, Judea, Asia, dominios que se hallaban lejos de las conquistas
francas, y del mbito propiamente europeo donde se mova Pipino o poda l
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
70
mismo concebir geogrfcamente. Y la expresin las diversas islas a que hace
referencia la donacin, acaso podra hallar explicacin en la necesidad de co-
rroborar la soberana sobre Sicilia, Cerdea, la misma Inglaterra e Irlanda, que
los pontfces posteriores se arrogarn, fundados no tanto en la soberana
que implicaban los progresos misionales en tierras sajonas e irlandesas, sino
en algo muy concreto, en la donacin hecha por el emperador Constantino.
6 Interpretacin
Presentado as, a Pipino poda crersele la sensacin de una todopo-
derosa autoridad papal que es capaz no slo de convertirlo en rey legtimo,
sino que, a la vez, presentarle un tan inmenso terrateniente que, quizs si ya
entonces comenzara a generarse la idea de un seoro universal, un dominium
mundi. Haba que construir una imagen que pudiera ser captada por Pipino,
integrada con elementos sacados de su propio universo cultural con los cuales
impresionarlo: en este sentido, la fgura de la donacin de tierras esto es una
infeudacin, o tambin, una distribucin de las mismas, como legado feudal
del Emperador al Papa, era sensible a la mentalidad germnica.
****
Por ltimo, es necesario decir que, aunque el texto mismo es, sin lugar a
dudas, falso, el universo ideolgico que pulula en el documento es, a mi juicio,
verdadero. Dejando de lado las adjetivaciones, lo sustantivo es que la Iglesia
siente la conviccin de ser la heredera de la tradicin romana. Despus de todo,
desde Constantino en adelante, la Iglesia se fue entretejiendo en la textura
administrativa imperial hasta llegar a hacer suya la divisin jurisdiccional en
dicesis. Aprovechando las ventajas que poda tener para la evangelizacin de
Occidente, adopta la lengua latina como su lengua ofcial y tambin litrgica.
Con esta ltima decisin, la Iglesia se puso en contacto con toda la herencia
cultural romana, con su inmenso y riqusimo patrimonio literario, del cual,
por pagano que fuese, no se poda prescindir para una buena formacin in-
telectual y cultural. Pero especialmente signifcativa fue la infuencia que por
esta va tuvo la tradicin jurdica romana, al adoptar la Iglesia, para su propia
organizacin y normativa interna, muchas instituciones romanas contenidas
en la legislacin y la jurisprudencia latinas.
Si a todo ello agregamos el desamparo en que qued el obispo de
Roma, primero al abandonar el emperador la ciudad capital para radicarse
en Rvena, nueva sede del gobierno imperial, y despus con la deposicin de
Rmulo Augstulo en 476 a manos de Odoacro, comprenderemos la actitud
del Papado de asumir las funciones polticas y administrativas, crendose en
LUIS ROJAS DONAT
71
torno a la fgura del Papa en Roma una impresin de continuidad histrica
del gobierno imperial en Occidente. La Iglesia, pues, se siente continuadora y
responsable de un pasado glorioso y de un orden cuyo fondo es cristiano, pero
de formas latinas.
Me parece que slo as puede entenderse que para el Papado, la do-
nacin de Constantino sea, en el fondo, una verdad: el Occidente ha quedado
encargado al Papa debido al vaco de poder dejado por la desaparicin del
gobierno romano. Las circunstancias han creado la situacin y, de paso, han
obligado al obispo de Roma a asumir tareas que no eran de su competencia,
pero que nadie sino l deba emprender. Unido a la conviccin dogmtica de
que el poder espiritual est por sobre el poder temporal, la dimensin tem-
poral del Papa, esto es, como Seor de Occidente, con todas las prerrogativas
inherentes, estaba ya erigida.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
72
LUIS ROJAS DONAT
73
CAPITULO CUARTO
La donacin en los siglos XI y XII
1. Otn III
Es sorprendente la lcida visin que tuvo el emperador Otn III (983-
1002) de los problemas que acuciaban a la Iglesia y al Imperio. Su programa
poltico consisti en la construccin de un imperio universal que se confun-
da con la cristiandad. Restauracin del Imperio (restitutio rei publicae), como
entonces se le llam, del cual dan testimonio numerosos documentos de la
poca; esto quiere decir que el Imperio a reconstruir era el de Constantino y el
de Carlomagno imperio romano-germnico, estableciendo que la ciudad
de Roma habr de ser la sede tanto del Papa como del Emperador. Para este
proyecto poltico y mstico cont con la ayuda de un intelectual de gran talla,
Gerberto de Aurillac, que adopt el signifcativo nombre de Silvestre II (999-
1003)
76
.
En general, se propuso frenar la tendencia de la aristocracia laica a
apropiarse de los bienes de la Iglesia. En particular los obispados y las aba-
das eran controlados por el feudalismo laico impidindoles cumplir con las
prestaciones y los servicios que deban a la Corona. Razn por la cual, en 998,
prohibe toda alienacin de los bienes de la Iglesia, precisando adems que
las concesiones de tierras no podrn ser sino temporales y tendrn siempre el
carcter de revocables. Como seala un documento, la libertad y la seguridad
de la Iglesia, que no es otra cosa que la restauracin del poder material de los
obispados y los monasterios, redundaba en la prosperidad del Imperio.
Con respecto al Papado, se mostr extraordinariamente lcido. Por
cierto, senta un respeto sincero hacia el Papa como sucesor de Pedro, espe-
cialmente cuando en 999, habiendo fallecido en el trono de San Pedro su primo
Bruno, Gregorio V (996-99), eleva a la dignidad pontifcia a su maestro Gerberto,
hombre de especial inteligencia y de cultura excepcionalmente superior. Con
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
74
l le toca enfrentar, y solucionar de una manera inesperada y original dice
Robert Folz el delicado problema de la restitucin al Papado de ciertos terri-
torios en la Italia central, cuyos derechos el Papa reivindicaba para s. Despus
de ese proceso llamado restauracin del Imperio, los papas fundaban sus pre-
tensiones en el pactum que Otn I (936-973) haba hecho a favor del papa Juan
XII, esto es, la garanta de los dominios temporales que el alemn ampli hasta
constituir tres cuartas partes de Italia. Pero los magros resultados demostraron
la inefcacia de estos argumentos, y entonces volvi a surgir desde la sombra
la leyenda de la donacin de Constantino.
Entonces Otn III toma, en primer lugar, la decisin de no renovar el
pacto hecho antes por su abuelo Otn I, y en segundo lugar, junto a los intelec-
tuales alemanes de su crculo imperial, en un hecho completamente excepcional,
lanz la sospecha y denunci la falsedad del documento de la donatio como
se aprecia en el edicto de febrero del 1001. El famoso texto imperial es de una
dura franqueza que bien vale conocer:
Otn, esclavo de los Apstoles y segn la voluntad
de Dios Salvador, emperador augusto de los romanos.
Nosotros proclamamos a Roma capital del mundo, y reconocemos
que la Iglesia romana es la madre de todas las iglesias, pero tambin
que la negligencia y la incapacidad de sus pontfces, despus de
largo tiempo, han empaado los ttulos de su claridad.
En efecto, no solamente han vendido y alienado con
algunas prcticas deshonestas, posesiones de San Pedro que
estaban fuera de la ciudad [de Roma], pero y lo afrmamos
con dolor los bienes que ellos tenan en nuestra propia ciudad
imperial, incurriendo en una gran irregularidad, fueron cedin-
dolos por costumbre a precio de venta; espoliaron San Pedro, San
Pablo y los mismos altares, y en vez de una reparacin, siempre
sembraron la confusin. Desdeando los preceptos pontifcios y
despreciando la Iglesia romana, algunos papas actuaron con arro-
gancia hasta confundir la parte ms grande de nuestro Imperio
con su poder apostlico. Sin temor de aquello que perdan por
su falta, sin preocuparse de lo que su vanidad personal les haca
despilfarrar, reemplazaron sus bienes propios, dilapidados por
ellos, como si quisieran descargar su propia falta sobre nuestro
Imperio, se volvieron sobre los bienes extranjeros, es decir, los
nuestros y aquellos de nuestra Iglesia.
Tales son, en efecto, las mentiras forjadas por ellos mis-
mos [los papas anteriores al entonces Silvestre II, maestro del
mismo Otn III], por medio de las cuales un tal cardenal-dicono
Juan, apodado el de los dedos mutilados, redact en letras de oro
LUIS ROJAS DONAT
75
un privilegio que hizo remontar fraudulentamente muy atrs en
el tiempo, atribuyndoselo al gran Constantino.
Tales son igualmente los textos por los cuales se quera
probar que un cierto Carlos [Carlos el Calvo y el papa Juan
VIII en 876] haba donado a San Pedro bienes de nuestro do-
minio pblico. A lo que respondemos que ese Carlos no pudo
jurdicamente donar ninguna cosa, porque puesto a la fuga por
un Carlos mejor [Carlomn, hijo de Luis el germnico cuya
intervencin en Italia oblig a Carlos el Calvo a dejar la
pennsula, 877], haba sido ya privado y despojado del Imperio y
que su autoridad se hallaba as anulada. Dispuso, pues, de aquello
que no le perteneca o todava, no pudo donar como si alguien que
haya mal adquirido y no puede esperar conservar mucho tiempo
aquello que se apropi
77
.
El diploma quiere dejar al margen de los actos deshonestos al papa
Silvestre II con el fn de crear una situacin limpia y favorable al nuevo Pon-
tfce que habr de recibir el gesto del emperador que por el amor de San
Pedro declara ofrecer al Apstol los bienes que le pertenecen y que son parte
del dominio pblico (de publico dona nostro conferimus). Se trata de ocho
condados situados en la Pentpolis, los cuales Silvestre los tendr por el amor
de Dios y de San Pedro, por su salvacin y la nuestra, por la prosperidad de
su Pontifcado y de nuestro Imperio. As, Otn III dona lo que realmente po-
see. Pero esta donacin tiene un gran detalle, y es que el Papa no ser sino un
administrador de aquellos bienes, cuyo control el emperador se reserva para
s. Despus de todo, Otn III se ha nombrado a s mismo como emperador
augusto de los romanos, esclavo de los Apstoles (servus apostolorum), repre-
sentante directo de Pedro y en calidad de responsable de su patrimonio. Sin
duda, dice agudamente Robert Folz, era fcil pasar de los estados pontifcios
al conjunto de toda la Iglesia, es decir, pasar de la Italia a toda la cristiandad
78
.
Las numerosas intervenciones de Otn en la pennsula revelan con hechos la
direccin de la poltica romana e italiana del emperador; todava ms, la dura
expresin de Otn III en el citado documento dan cuenta de una actitud ms
antibizantina que antipapal, porque al ostentar la soberana sobre Roma, se
indicaba claramente la negacin de las pretensiones bizantinas sobre la citada
ciudad. Todo ello constitua un ttulo de superioridad del imperio de Occidente
sobre el de Oriente
79
.
2. El papa Len IX
Las primeras alusiones a la donatio Constantini hechas por el Papado
como fundamento para sus reivindicaciones de carcter temporal, se hallan,
en primer lugar en el siglo XI, en un ambiente convulsionado. Es la poca en
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
76
que se producen los primeros sntomas de voluntad reformadora al interior de
la Iglesia. El Pontifcado fue ocupado por eclesisticos de origen germnico,
papas que sobresalieron por su laboriosidad y por su gran inters en rehabili-
tar profundamente la imagen del Papado. Uno de los que ms destac fue el
obispo Bruno de Toul, a quien el emperador Enrique III eleva a la sede apos-
tlica con el nombre de Len IX (1049-1054). De origen lorens, reuni en su
crculo a hombres muy preparados en su mayora tambin de Lorena que
compartan la urgencia de buscar lo que entonces se denominaba la libertad
de la Iglesia (libertas Ecclesiae) y que protagonizaron tanto desde el punto de
vista doctrinal como tambin poltico los cambios: Humberto de Silva Candida,
Pedro Damin, Federico de Lorena, Hugo Cndido y, sobre todo, Hildebrando
de Soana, el futuro papa Gregorio VII.
Len IX orden enviar una embajada a Constantinopla a cargo del
cardenal Humberto de Moyenmoutier, para solucionar la grave situacin pro-
ducida por los violentos reproches que el patriarca Miguel Cerulario diriga a
la Iglesia latina sobre el uso del pan zimo (sin levadura) en la eucarista, los
ayunos del sbado y el celibato de los sacerdotes. No eran, sin duda, asuntos
de tan grave importancia, pero revelaban el distanciamiento cultural y poltico
que se haba producido en ambas cristiandades.
En medio de ese ambiente hostil en el que el emperador bizantino
apareca en Occidente presentando una actitud amenazadora de los intereses
papales, Len IX enva una carta de 1054 redactada por Humberto de Silva
Candida dirigida a Miguel Cerulario en la que reivindica su primaca sobre
Occidente aludiendo a antiguos derechos de la Iglesia de Roma, los cuales se
fundamentaban en la donacin constantiniana
80
. La utilizacin del Constitutum
responde aqu, en primer lugar, a la necesidad de confrmar el primado espi-
ritual de la Iglesia romana contra las pretensiones hegemnicas de los bizan-
tinos en la pars occidentalis. En segundo lugar, para reafrmar la legitimidad de
su dominio temporal sobre los territorios en la pennsula, contra las posibles
intenciones territoriales de los normandos.
Segn Domenico Maffei, el uso abierto del Constitutum por parte de
Len IX tiene gran importancia, porque la afrmacin contenida en la misiva
de que todo aquello que [Constantino] recibiera de Dios, lo mismo entreg a
sus ministros (quidquid a Domino acceperat, eidem in ministris suis reddidit), ser
ms tarde uno de los argumentos mayormente usados para sostener la validez
de la donacin del emperador. Con ella el Papa trastrocaba el planteamiento
tradicional, convirtiendo la donacin en una restitucin
81
. En el pensamiento de
Len IX la donatio representa concluye G. Martini la demostracin prctica
y la confrmacin de que el orden superior querido por la divinidad, haca de
la Iglesia de Roma, la gua suprema del mundo cristiano, y del Papa el legtimo
vicario de Cristo, rey y sacerdote.
LUIS ROJAS DONAT
77
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en aquellos asuntos que
eran parte esencial de la tradicin de Occidente y, por ello, fundamentales
para la vida religiosa, y que el Papado se senta llamado a cautelar, en julio
de 1054, con la bula de excomunin fulminada por los legados pontifcios y
la respuesta de los griegos con el anatema, se produce el cisma defnitivo de
ambas Iglesias.
Poco antes, pero referido a una situacin muy distinta, Len IX haba
echado mano a la conviccin del donativo constantiniano, al escribir en 1051 al
abad del Monasterio de Santa Mara en la isla de Gorgona, cercana a Crcega,
para confrmarle a l y a sus sucesores en la posesin del citado monasterio,
pero tambin de la isla sobre la cual estaba erigido. El argumento papal es que
la isla pertenece en derecho (sub iure et ditione) al patrimonio de San Pedro,
como se lee en algunos privilegios, que sin duda, no se mencionan porque
se dan por sabidos
82
. Lo que interesa aqu no es la posesin del monasterio
como patrimonio eclesistico, sino la isla en la que se halla radicado, como
patrimonio de derecho pblico que el Papado se atribuye en base a antiguos
y especiales derechos, que es la expresin que utiliza el sucesor de Len IX
cuando confrma en 1074 esta decisin
83
.
Ese mismo ao de 1054 muere Len IX y el grupo reformador aprove-
cha la desaparicin de Enrique III y la minora de edad de su sucesor Enrique
IV, para elegir sin el consentimiento del emperador al cardenal Federico de
Lorena como papa Esteban IX, de efmero pontifcado. Le suceder Nicols II
(Gerardo de Borgoa, 1059-1061) el que, recin elevado al solio, reglamentar
la costumbre establecida por el colegio cardenalicio de que solamente al grupo
de cardenales quedaba reservada la eleccin del Pontfce
84
. De esta manera,
ms en la intencin que en los hechos, se inauguraba una poca de liberacin
del Papado de la tutela imperial, al tiempo que se condenaba en el Concilio
lateranense de 1060 la investidura laica, la venta de cargos eclesisticos (simona)
y el matrimonio de sacerdotes (nicolaismo). Abierto el camino para la reforma,
el papa Alejandro II continu por este mismo sendero que pas a constituirse
en el preludio de los cambios que habra de hacer el ms ilustre de los refor-
madores.
3. El papa Gregorio VII
Con este nombre asciende a la sede apostlica Hildebrando de Soana
cuyo pontifcado (1073-1085) ha quedado como un hito en la Historia de la
Iglesia. La reforma eclesistica haba sido iniciada por Len IX (1049-1054),
proseguida con mucho vigor por Nicols II (1059-1061), mantenida por Ale-
jandro II (1061-1073) y ser continuada por su sucesor Urbano II (1088-1099).
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
78
Su propia bitcora en el programa reformista tena como objetivo prin-
cipal la liberacin de la Iglesia (libertas Ecclesiae), y a este objetivo puso toda su
energa. Liberar a la Iglesia de todos los obstculos implicaba, al menos, tres
aspectos que pueden presentarse as: primero, obstculos espirituales, esto es,
la lucha sin descanso con las herejas y las divisiones o cismas, detrs de los
cuales, segn l mismo, se esconda Satn intentando dividir y despedazar
a la Iglesia. Segundo, obstculos morales, segn los cuales deba combatirse
depurando las costumbres del clero y la erradicacin del concubinato de los
curas y la simona, esta ltima, corrupcin de enorme extensin segn la cual
personas consideradas indignas haban llegado a los cargos eclesisticos com-
prndolos. Y por ltimo, los obstculos polticos debido a que la nominacin
y la investidura de los prelados, junto a sus funciones eclesisticas, se hallaban
bajo la infuencia de los prncipes y reyes.
La liberacin de la Iglesia pasaba, pues, por el control del Papado en
la designacin de los cargos eclesisticos. Nicols II, en 1059, haba comenzado
por sustraer la eleccin del Pontfce de la fortsima infuencia del rey alemn,
decretando que el obispo de Roma sera elegido por el colegio de cardenales,
aunque conservando el honor y la reverencia debida al emperador germnico.
Esta medida llevaba consigo el segundo propsito de la reforma, cual era
la centralizacin monrquica de la Iglesia romana, que era, evidentemente,
indisoluble con el otro de la liberacin antes sealado. Si todas las sedes epis-
copales quedaban liberadas de la injerencia laica, la eleccin del candidato y
su nombramiento, aprobado exclusivamente por el Papa, permitira escoger
a obispos dignos, al tiempo de perseguir a los simonacos y los concubinarios
por la fuerza si fuese necesario. Con estas acciones, el enrgico Papa buscaba
moralizar la sociedad y de hacer reinar la justicia segn la voluntad de Dios
liberando a la Iglesia de las trabas arriba sealadas.
Gregorio estaba convencido de que el gobierno de la Cristiandad
(Imperium christianum), incluyendo aqu el control de los reyes, corresponda
al sacerdotium, esto es, al estamento eclesistico, a cuya cabeza se hallaba el
Pontfce. Si la Iglesia romana era, segn l, la cabeza y el principio de la Igle-
sia universal, lo era porque ella solo ella haba recibido de san Pedro el
poder de perdonar o retener los pecados (potestas ligandi et solvendi), tal como
san Pedro solo l recibi de Cristo este mismo poder. Se ha visto que esta
idea no era nueva sino bastante antigua, puesto que, ms o menos, se haba
formulado durante el siglo V con el concurso de varios pontfces, entre los
que destaca Len I. La novedad radic en que Gregorio VII extrajo de esta
concepcin todas las consecuencias, asimilando todas las iglesias con la iglesia
de Roma, vinculando la Iglesia con el Papado, relacionando directamente a san
Pedro con el soberano Pontfce que lo concibe como su vicario en la tierra.
LUIS ROJAS DONAT
79
La esperanza de una armona entre los dos poderes delegados por Dios,
es la ilusin gregoriana, de efmera duracin. Muy pronto el Papa vino a caer
en la cuenta de que la libertad de la Iglesia, tal como l la conceba, exiga
un cambio realmente profundo de los valores y jerarquas admitidas en los
medios aristocrticos. Ello precipit su conviccin de que la primaca absoluta
corresponda al poder espiritual, no solamente para instruir, informar, aconsejar
y aclarar un poder real bien dispuesto, porque ello ya lo haba sealado Jons
de Orlens en su Institutione regia
85
; tambin para dirigir, conducir, censurar
y reprender los errores, castigar las faltas y deponer a la autoridad en caso
de resistencia o rebelin. Toda esta impresionante potestad fue expuesta con
inusitada fuerza en un documento que se titul Dictatus papae (1075). El hasta
entonces carcter vago de la teocracia pontifcia, se convierte en un conjunto de
proposiciones tajantes y reiterativas a favor de la libertad de la Iglesia respecto
de los laicos. Helo aqu:
I. La Iglesia romana ha sido fundada solamente por el Seor.
II. Slo el Pontfce romano es llamado con justo ttulo univer-
sal.
III. Slo l puede absolver o deponer a los obispos.
IV. Su legado est, en todos los concilios, por encima de todos los
obispos, aunque sea inferior a ellos por su ordenacin.
V. El Papa puede deponer a los ausentes.
VI. Con respecto a los que han sido excomulgados por l, no se
puede entre otras cosas habitar bajo el mismo techo.
VII. Slo l puede, si es oportuno, establecer nuevas leyes, reunir
nuevos pueblos, transformar un colegial en abada, dividir
un obispado rico y agrupar los obispados pobres.
VIII. Slo l puede disponer de las insignias imperiales.
IX. El Papa es el nico hombre al que todos los prncipes besan
los pies.
X. Es el nico cuyo nombre debe ser pronunciado en todas las
iglesias.
XI. Su ttulo es nico en el mundo.
XII. Le est permitido deponer a los emperadores.
XIII. Le est permitido trasladar a los obispos de una dicesis a
otra, segn la necesidad.
XIV. Tiene el derecho de ordenar a un clrigo de cualquier iglesia,
donde l quiera.
XV. El que ha sido ordenado por l puede dar rdenes a la iglesia
de otro, pero no hacer la guerra; no debe recibir un grado
superior de otro obispo.
XVI. Ningn snodo general puede ser convocado sin su orden.
XVII. Ningn texto ni ningn libro puede tomar un valor can-
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
80
nico al margen de su autoridad.
XVIII. Su sentencia no debe ser reformada por nadie y slo l
puede reformar la sentencia de todos los dems.
XIX. No puede ser juzgado por nadie.
XX. Nadie puede condenar a aquel que apele a la sede apost-
lica.
XXI. Las causas mayores de toda la Iglesia deben resolverse ante
l.
XXII. La Iglesia romana no se ha equivocado nunca; y, segn el
testimonio de las Escrituras, no se equivocar nunca.
XXIII. El Pontfce romano, cannicamente ordenado, se hace
indudablemente santo, gracias a los mritos del bienaven-
turado Pedro.
XXIV. Por orden y consentimiento del Papa, les est permitido a
los individuos levantar una acusacin.
XXV. Puede, al margen de una asamblea sinodial, deponer y
absolver a los obispos.
XXVI. El que no est con la Iglesia romana, no debe ser consi-
derado catlico.
XXVII. El Papa puede dispensar a los individuos del juramento
de fdelidad hecho a los injustos.
Sobre este impresionante documento conviene prevenir al lector: con-
trariamente a nuestra mentalidad moderna, tan invadida por los medios de
comunicacin, hay consenso entre los historiadores en que el dictatus papae no
fue redactado para ser publicado, y hasta donde puede probarse, su difusin
fue ms bien escasa. Sin embargo, no es menos cierto que expresa de forma
abrupta una contundente doctrina que Gregorio, no obstante, aplica en los he-
chos solamente cuando juzga oportuno, cuando considera que puede ser til o
realizable, dejndola en otros casos en la penumbra cuando las circunstancias
no lo permiten.
Con el fn de confrmar la supremaca de la Iglesia romana, este mani-
festo pontifcio situaba al Papa a la cabeza de la cristiandad y, en consecuencia,
con competencia para juzgar al propio emperador. En las proposiciones se lee
una que depende directamente del Constitutum. La VIII, refrindose al Papa
dice que solamente l puede usar o disponer de las insignias imperiales (Quod
solus uti imperialibus insigniis), derecho que no puede entenderse sin referencia
a la donatio. En general, el fondo jurdico del Dictatus revela que hay alguna
estrecha correlacin con cierta coleccin de cnones, donde se hallaba inserto
el documento de la donacin, como ha sido puesta a la luz por varios autores
86
.
Aunque se ha dicho que en la mencionada clusula octava no se aprecia una
referencia directa a la donatio, me parece evidente que Gregorio VII no habra
LUIS ROJAS DONAT
81
asumido el derecho a usar de aquellas insignias imperiales sin creer en la au-
tenticidad de la donacin.
Acerca de los textos de la donacin de Constantino arriba presentada,
que a ojos vista reina en ellos la imprecisin y la generalidad, el papa Gregorio
VII hizo mencin a ella en dos cartas dirigidas a los prncipes de Espaa. Ellas
permiten mostrar que el enrgico Papa tena la conviccin de que la pennsula
ibrica fue incorporada al patrimonio de San Pedro desde el momento mismo
de haberse consumado la donacin imperial. Revisemos a continuacin los
documentos en sus pasajes pertinentes donde se advierten las frases alusivas
a la donatio:
Carta de 30 de abril de 1073 dirigida a los Reyes, Condes y Prncipes de Es-
paa:
No se os oculta que el reino de Espaa fue desde antiguo de la
jurisdiccin propia de San Pedro, y aunque ocupado tanto tiempo
por los paganos, pertenece todava por ley de justicia a la Sede
Apostlica solamente y no a otro mortal cualquiera
87
Carta de 28 de junio de 1077 a los reyes, condes y prncipes de Espaa:
Adems, queremos notifcros una cosa que a nosotros no nos
es lcito callar, y a vosotros os es muy necesaria para la gloria
venidera y para la presente, a saber, que el reino de Espaa, por
antiguas constituciones, fue entregado en derecho y propiedad a
San Pedro y a la santa Iglesia romana. Lo cual hasta ahora ha sido
ignorado a causa de las difcultades de los tiempos pretritos y por
cierta negligencia de nuestros predecesores. Pues luego que ese
reino fue invadido por los sarracenos y paganos, y se interrum-
pi por la infdelidad y tirana de stos el servicio que sola
tributar a San Pedro, empez juntamente a perderse la memoria
de los hechos y de los derechos
88
Ramn Menndez Pidal seal que Gregorio VII destaca en el con-
vulsionado escenario poltico medieval con el objetivo expreso de afanzar la
autoridad pontifcia frente a todos los poderes terrenales, y en particular, ante
la actitud autoritaria del emperador alemn Enrique IV. Y todava ms, en este
propsito se advertira una clarsima aspiracin de situar a la autoridad del
Pontfce romano en un plano poltico superior, gobernando una monarqua
universal: extrema ambicin de poder mundano dice Menndez Pidal
89
.
Opinin decimonnica cargada del positivismo laicista de aquella cen-
turia, que el ilustre maestro hispano conserva todava a comienzos del siglo XX,
razn por la cual habr que matizar. Se ve claramente que este antiguo derecho
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
82
no se nombra ni se especifca, tal vez porque en esta imprecisin que siem-
pre favorece a la Santa Sede el Papa prefere darlo por conocido y aceptado,
debido a que, en efecto, lo era. Pero ya desde siglo XI, hubo sospechas de la
falsedad del documento, como ya se dijo.
EL FEUDALISMO. CONVERSIN Y VASALLAJE
La explicacin histrica debe transitar por otro sendero, este es el
contexto histrico en que se desenvuelve el papa Gregorio. Frente a la abu-
siva intromisin del poder poltico en los nombramientos de las dignidades
eclesisticas, que provocaba graves y muy numerosos vicios, especialmente
en el Imperio alemn los mismos que el enrgico Gregorio VII deseaba
corregir el Constitutum representaba para el Papado un gran fundamento
histrico en que apoyarse. Por todos los medios a su alcance el Papa reforma-
dor buscaba la libertad de la Iglesia para elegir a sus autoridades. El problema
estaba, obviamente, en las inmensas riquezas y el poder poltico que tenan
consigo dichas dignidades.
Cubriendo casi toda la faz de la Europa, los obispados y las abadas
abarcaban extenssimos territorios donde habitaban innumerables campesinos
que producan ingentes ingresos. Especialmente importante era el patrimonio
eclesistico en el imperio alemn, donde el Emperador deba contar con la ad-
hesin de dichas autoridades para consolidarse en el poder. Cuanto ms si sobre
stas haban recado unas funciones administrativas y judiciales que venan a
agregarse a los cargos pastorales. Este apoyo no poda lograrse si el Emperador
no elega e investa l mismo a las grandes dignidades, entregndoles la cruz
y el anillo, smbolos de su funcin gubernativa. Evidentemente, estos nuevos
pastores solan prestar homenaje al monarca por las tierras del obispado, con
lo cual era inevitable que el cargo episcopal apareciese como una donacin del
rey, del mismo modo que lo eran los derechos de gobierno, con los cuales iba
aparejado. Igual situacin ocurra con las dignidades abaciales que asuman la
conduccin de los monasterios. No eran, pues, solamente pastores, sino grandes
terratenientes. Quin elega e investa al pastor y quin al terrateniente? Se
trata de la investidura laica que da cuenta de la intrusin del poder temporal
dentro del mbito espiritual.
Como bien afrma Jean Flori, el programa reformista asumido por
Gregorio VII no poda menos que herir gravemente los intereses de los prnci-
pes y los reyes, y en particular, los del emperador germnico. La nominacin
y la investidura de los prelados constituan, en efecto, uno de los medios ms
LUIS ROJAS DONAT
83
efcaces de gobernar, de dominar a la aristocracia o de contrabalancear su in-
fuencia, y tambin de ubicar a amigos en los puestos ms importantes
90
. Esta
pugna se conoce histricamente como la querella de las investiduras, primer
captulo de un largo proceso que nunca fue resuelto del todo, salvo el acuerdo
celebrado en Worms en 1122 entre el papa Calixto II y el emperador Enrique
V, el cual dejaba un amplio espacio a interpretaciones contradictorias, y por
eso, muchas veces fue incumplido por los emperadores
91
.
Pero por este camino el Papa entraba en un terreno peligroso, porque
al asumir su intrnseco papel de ser un censor espiritual basado en las obli-
gaciones como pastor universal, su actuacin le llevaba a entrar en el mbito
terrenal que reclamaba para s el poder poltico.
Sin embargo, parece imprescindible considerar que las alusiones a este
ttulo, a su juicio tan claro y universal, Gregorio las incluye dentro de las misivas
en un lugar bastante marginal casi incidental y no es el argumento central
de ellas. Con todo, Joseph Lortz le califca como dominador nato, pues el Papa
buscaba como primer objetivo el homenaje de sumisin y obediencia de todas
las grandes dignidades eclesisticas, pero tambin de los mismos monarcas
europeos, o sus antecesores, quienes alguna vez prometieron la sujecin con
ofrecimientos particulares a la Santa Sede
92
. Los fundamentos que ms pesan
son, pues, aquellos que Demetrio Mansilla llama recientes, y que Gregorio
estaba seguro le favorecan y los que ejerceran mayor fuerza en el nimo de
los soberanos
93
. Dichos argumentos recientes son en verdad la conversin al
cristianismo y el reconocimiento de la primaca del obispo de Roma por sobre
toda otra autoridad episcopal de la cristiandad.
El contexto de una sociedad feudalizada permite explicar y entender
que muchos reinos desde antes de Gregorio se hayan vinculado feudata-
riamente a Roma, pagando una cantidad de dinero, en razn de que este tri-
buto ha sido siempre la frmula por la que un vasallo reconoce su condicin
de tal ante su seor. El sistema jurdico y poltico de la Edad Media feuda-
lismo es lo que explica dicho comportamiento, tanto de los reyes y seores,
como tambin la conducta particular del Papado. La sumisin y obediencia
se concretaba con el envo de una ayuda o limosna voluntaria a la Santa Sede,
que reciba el nombre de dinero de San Pedro (denarius santi Petri), que cada
familia cristiana en particular y el reino en general, a travs de su monar-
ca se comprometa a enviar a Roma, y con ello quedaba bajo la proteccin
de San Pedro. Dicha proteccin debe entenderse de dos maneras: la espiritual
que abarcaba las variadas indulgencias para todos sus habitantes, y tambin el
apoyo temporal, en caso de peligro inminente, con la concesin de los diezmos
que todos los cristianos estaban obligados a pagar a la Iglesia; respecto a esto
ltimo, quiere decir que el rey poda disponer, ante fuerza mayor, de la dcima
parte de la produccin del reino durante un tiempo determinado para salvar
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
84
las situaciones de emergencia que surgan habitualmente.
En otros trminos, los argumentos recientes estn indudablemente
relacionados con el feudalismo, y deben entenderse dentro del contexto de una
sociedad en la que los vnculos entre los hombres y la tierra se han extendido
a todos los estamentos de ella. Los monarcas buscaban hacerse vasallos de la
Santa Sede por convicciones religiosas que no es razonable imponerse una
duda absoluta respecto de la sinceridad de ellas, pero tambin con el pro-
psito expreso de lograr, a su vez, la sumisin en vasallaje de las autoridades
eclesisticas obispos y abades principalmente que tenan a su cargo gran-
des propiedades, muchas de ellas muy ricas, junto a una ingente cantidad de
campesinos que en ella vivan y tributaban. Estamos hablando de una inmensa
riqueza y tambin de control sobre muchas personas, aspectos que deban ser
de sumo inters para los reyes que, en ese tiempo, necesitaban contar con la
adhesin esto es, vasallaje de los grandes del reino para consolidarse
ellos mismos en el poder. La posicin de los monarcas como feles vasallos
del Papa, resultaba polticamente muy conveniente para solicitar, a su vez, la
sumisin y obediencia de aquellos otros grandes seores. Consolidacin del
poder, primero, pero despus, la legitimacin, que solamente poda otorgar
el Papa, de acuerdo con el universo poltico-religioso de la Edad Media que
reconoca que todo poder derivaba de Dios.
Pero tambin es cierto que estos argumentos recientes pueden
entenderse de otro modo; es lo que llamo fundamento histrico, que lo cons-
tituyen las donaciones de territorios hechas por los reyes carolingios, Pipino,
Carlomagno, Ludovico Po y Otn I, a favor de la Sede Apostlica. Por el con-
trario, los argumentos antiguos, que yo llamara fundamento dogmtico,
han de entenderse como el encargo de Jess de las llaves del Reino en Pedro,
la comisin petrina como la llaman los historiadores canonistas: la facultad
para absolver en la tierra los pecados que en el cielo no le sern imputados al
cristiano perdonado.
Revisemos algunos ejemplos en los que puede advertirse el sistema de
representacin y el universo simblico que gobierna la mentalidad medieval.
Lo que hoy llamamos sumisin religiosa y poltica, no es ms que un engao
interpretativo de nuestra concepcin laica de la sociedad, que apenas se justi-
fca para que podamos acercarnos al carcter indisoluble de la sumisin que
senta el hombre medieval. La creciente afrmacin de la autoridad pontifcal
en Occidente, que se amplifca en la segunda mitad del siglo XI, toma formas
a la vez polticas y religiosas en una poca en que estos dos dominios se hayan
estrechamente imbricados. Religin y poltica, pues, no son ms que una sola
realidad para la Edad Media
94
.
1. Calabria, Apulia y Sicilia
LUIS ROJAS DONAT
85
El papa Nicols II ser el que entregue al normando Roberto Guiscar-
do en el concilio de Melf en 1059 la investidura de Calabria, Apulia y Sicilia,
convirtindose segn reza el texto por gracia de Dios y de San Pedro en
duque de Apulia y de Calabria, territorios que ya tena en su poder, y en futuro
duque de Sicilia, isla que esperaba subyugar puesto que an se encontraba bajo
dominio de los rabes. En reconocimiento de fdelidad Guiscardo se compro-
mete a enviar una pensio a Roma, convirtindose de este modo en el primer
estado vasallo de la Iglesia. He aqu el juramento:
Yo, Roberto, por la gracia de Dios y de San Pedro [Dei gratia
et s. Petri], duque de Apulia y de Calabria, y futuro duque de
Sicilia [et utroque subveniente dux futurus Siciliae], desde
este momento y en lo venidero, ser fel a la santa Iglesia romana,
a la silla apostlica y a ti, mi seor, el papa Nicols; no participar
ni de consejo ni de empresa destinada a terminar con tu vida o
que pierdas alguno de tus miembros, o a tenerte cautivo en una
injusta cautividad [...] vendr de todas partes en ayuda de la
Iglesia romana para que ella conserve y adquiera los privilegios
reales de san Pedro y todas sus posesiones, en cuanto yo pueda
y contra todos. Y te ayudar a conservar con toda seguridad y
con todo el honor la dignidad de Pontfce de Roma. No buscar
invadir ni poseer los territorios de San Pedro y su gobierno, no
tramar intervenir all para causar ningn perjuicio, salvo con
la autorizacin confrmada de ti y de tus sucesores que sern
elevados a la dignidad de san Pedro, poniendo aparte las tierras
que tu me concedes y que me concedan tus sucesores. El censo
[pensio] relativo a esta tierra de san Pedro que yo tengo o aquella
que tendr, procurar de buena fe, como ha sido establecido, que
la Santa Iglesia romana lo reciba cada ao. Todas las iglesias que
se encuentran bajo mi dominacin, como tambin sus bienes,
las pondr bajo tu poder y yo ser su defensor, por fdelidad a la
santa Iglesia romana, y no jurar fdelidad a nadie salvo a la santa
Iglesia romana [...] Que Dios me sostenga, como tambin a sus
santos Evangelios
95
.
Apenas retocado el documento y con idnticos conceptos se reitera ms
tarde este mismo juramento a los papas Alejandro II y Gregorio VII. Casi los
mismos trminos en el juramento de fdelidad hecho por Ricardo de Capua en
1073 al papa Gregorio. Poco tiempo despus, en 1107, se corrobora esta misma
doctrina, cuando el pontfce Pascual II recuerda al conde normando Rogerio
I (hermano de Roberto Guiscardo), que ha arrebatado la isla de manos de los
musulmanes, que Sicilia perteneca al patrimonio de Pedro, incluso antes de la
conquista sarracena. Es evidente que estos derechos, cuyo origen se remonta
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
86
a poca tan remota, no se apoyan sino en la donatio, porque la concesin se ha
hecho, como seala expresamente la fuente, con cargo al patrimonio de san
Pedro (ex patrimonio beati Petri)
96
.
Si entra as el Papado en el rgimen feudal, transformndose el Pont-
fce en un soberano temporal con prncipes vasallos que le prestan homenaje
vasalltico, digamos un seor feudal, ha sido una cuestin debatida entre los
estudiosos. Lo ha negado rotundamente S. Reynolds
97
y un poco menos radical
I. S. Robinson
98
, aduciendo que es preferible utilizar la palabra patronato
para referirse a la relacin que se establece entre estos papas reformadores y los
prncipes juramentados. Evitar la expresin juramento vasalltico y emplear
patronato resulta una designacin ms cmoda aunque, sin duda, ms vaga y
ms general dice Flori a quien sigo, tambin menos marcada polticamente,
permitiendo englobar en ella diferentes formas de servicios reclamados por el
Papa, sin que contenga la mordaza que tiene la precisin jurdica del contrato
vasalltico. De este modo no se pone acento en que la relacin establecida aluda
totalmente a todos los trminos ni involucre todos los aspectos de un contrato
feudal. Adems, hay que sealar que parece difcil exigirle al Papa que hubiese
precisado con exactitud una relacin vasalltica, pues hoy es sabido que en otras
partes de Europa no fue siempre defnida dicha relacin de manera unvoca,
incluso en aquellas regiones, como en Francia, donde el feudalismo arraig
desde muy antiguo y se hallaba muy establecido.
Me parece que la sumisin de Calabria y Apulia precisamente a los normandos,
acostumbrados por tradicin a establecer relaciones fuertemente feudales, permite com-
prender el carcter vasalltico que el Papado quiso darle a dicho juramento, queriendo
afrmar as su preeminencia y sus derechos sobre estos territorios que consideraba
deban estar vinculados a su autoridad por mltiples ttulos: Taviani-Carozzi sostiene
que el Papa acta como benefciario de la Donacin de Constantino, y solamente as los
recibe en feudo sin necesidad de poseer ningn ttulo ni facultad particular. Sicilia es
concedida por la Santa Sede a Roberto teniendo sta por ttulo la propiedad de la misma.
Su fundamento no es otro, pues, que la doctrina basada en la donacin de Constantino,
que sealaba al Papa como propietario de todas las islas de Occidente. Se trata, pues,
de una utilizacin estrictamente jurdica de la donacin que compartimos
99
. En cambio,
Robinson cree que el Pontfce acta aqu como vicario del Imperio alemn, heredero
como es sabido del antiguo Imperio romano, esto es, como soberano temporal de
toda el orbis christianus. Por su parte Erdmann y ms recientemente Cowdrey, se apoyan
en la concepcin teocrtica segn la cual el Papa acta siempre como vicario de San
Pedro, por lo tanto habiendo recibido autoridad sobre todos los poderes terrestres, los
cuales ntregramente deban obediencia y servicio
100
.
Creo que las interpretaciones coinciden en negar la supuesta precisin feudal
estrictamente jurdica, pero es posible pensar que no se excluyen entre s, toda vez que
el lenguaje ciertamente ambiguo favorece siempre a la Santa Sede. Por esto tiene razn
Flori cuando sostiene que la soberana de tipo feudal es concebida por el Papado, y
LUIS ROJAS DONAT
87
especialmente por Gregorio VII, como una de las maneras de expresar esta obediencia
que le es debida. sta se expresa precisamente de modo impreciso segn los tiempos,
las circunstancias y los personajes a los cuales les es reclamada. Sera vano, ilusorio
y falacioso sostiene acertadamente Jean Flori querer siempre hacer entrar estas
exigencias en el molde del feudalismo. Pero, a la inversa, sera peligroso negar que los
papas expresaron a veces esta obediencia por la va no slo del vocabulario feudal, como
todos admiten, sino tambin de la relacin y las obligaciones que ste implicaba
101
.
2. Crcega
Por su parte, la vinculacin de Crcega a la Santa Sede es de antigua
data, puesto que la constitucin de los obispados en la isla es, en verdad, muy
antigua y no puede precisarse. Desde el siglo IV los emperadores dotan a la
Iglesia con dominios ubicados en Crcega. El papa Len III encarga a Carlo-
magno la proteccin de la isla, debido a que el Papado no contaba con una fota
de guerra con la cual librarla de los piratas sarracenos. La isla es incluida en
las donaciones que los carolingios hicieron a la Sede Apostlica; la que hiciera
Pipino en 753 al Papa, la de Carlomagno en 774 y, fnalmente, la de su hijo Luis
El Piadoso en 817. Era muy evidente que la inclusin de la isla como donativo
en este ltimo documento asegurando que en los anteriores se halla des-
pertara la sospecha de la canonstica medieval, y hoy a los historiadores del
derecho cannico les parece que aquella alusin se trata de una intervencin
del texto interpolacin sin duda posterior a los hechos con el claro prop-
sito de ampliar el patrimonio pontifcio y su control en la pennsula italiana.
Indudablemente, a ello se debe que la Iglesia tuviera preocupacin porque
los herederos de Carlomagno confrmaran aquellas donaciones en manos del
Papado, como aparece en la donacin de Ludovico El Piadoso de 817, en la de
Otn el Grande en 962, por Enrique II en 1020, Federico II en 1213
102
.
La ocupacin rabe de la isla fnaliza durante el pontifcado de Gre-
gorio VII, o quiz un poco antes. Debido a que la isla le haba sido donada
anteriormente, el Papa entiende que durante la dominacin musulmana los
derechos de la Iglesia haban sido sustrados (a iure et dominio sanctae Romanae
ecclesiae per invasionem substracta), es decir, que haba derechos de los cristianos
anteriores a la conquista, derechos stos que haban sido violentados por los
infeles y que era necesario recuperar. Con esta nueva situacin, el dominio de
la isla regresaba a su antigua condicin
103
, pero tambin se iniciaba una nueva
etapa cuyo sello sern las eternas discordias entre las ciudades martimas de
Pisa y Gnova por el control de la isla, en la que los intereses econmicos estarn
siempre presentes. En medio de estas disputas tan difciles de compatibilizar,
el Papado contemporizar intentando llegar a una solucin permanente, como
se ver.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
88
El 16 de septiembre de 1077 escribe a los nobles y obispos corsos infor-
mndoles que ha enviado a Landulfo, obispo electo de Pisa como su legado.
Gregorio se alegra de la voluntad de sus habitantes que quieren regresar (rever-
tere) al dominio (dicionis) de San Pedro, porque la isla no pertenece en propiedad
a nadie sino a la Iglesia, y por ello, hbilmente les recuerda la obligacin que
han olvidado de reconocer la sumisin vasalltica a que estn sometidos. Dice
el Papa:
No solo para vosotros sino para muchos pueblos es manifesto
que la isla que habitis, no pertenece a ninguna otra persona ni
potestad alguna sino por derecho de propiedad a la Santa Iglesia
romana
104
.
Se ha visto en esta decisin de Gregorio VII de conceder toda la isla al
obispo pisano, una concesin de facto en favor de Pisa. Weckmann cree que se
trata de una verdadera infeudacin que la percibe a partir del lenguaje empleado
por el Pontfce cuando inviste a Landulfo con la dignidad de vicario apostlico,
y despus cuando le confrma en dicha dignidad al ao siguiente de 1078
105
.
Precisamente, la jurisdiccin cannica que representaba esta dignidad, llevaba
implcita la jurisdiccin temporal o poltica, es decir, la gobernacin de Crcega,
puesto que el Papa actuaba como legtimo propietario de la misma, esto es,
como seor temporal. Estas extralimitaciones de la jurisdiccin eclesistica en
el mbito puramente poltico eran frecuentes durante la Edad Media, como
ha podido entenderse a lo largo de todo el presente libro. Realmente Iglesia y
Estado actualmente separados deben concebirse como una sola e indiso-
luble realidad social y poltica en el medievo.
En este sentido, es particularmente luminoso sealar que los contem-
porneos tambin entendieron del mismo modo la mencionada concesin, esto
es, feudalmente. Gnova, la eterna rival de Pisa, reaccion intentando impedir
el establecimiento y gobierno de los pisanos en la isla. Invocando unos supues-
tos derechos previos concedidos con anterioridad por el papa Benedicto VIII,
estos derechos, en verdad, nunca fueron demostrados documentalmente, con
lo cual se deduce que, sin poder exhibir la bula en que apoyar los pretendidos
derechos, lo ms probable es que ella nunca haya existido. Pero el hecho de
que para oponerse a una concesin papal haya sido imprescindible buscar el
fundamento recurriendo a otra concesin papal previa, confrma que la legiti-
midad de la autoridad temporal de la Santa Sede sobre la isla de Crcega era
un hecho conocido y aceptado. Y se confrma, adems, por la decisin posterior
del papa Urbano II, en 1091 mediante la bula Cum omnes insulae, de entregar
y conceder la isla a la Iglesia pisana, a peticin no solamente del obispo de
Pisa Daimberto, sino tambin de los ciudadanos de la ciudad y de la condesa
Matilde, obligndose todos ellos a pagar un tributo anual
106
. El mismo Papa y
sus sucesores, Gelasio II y Calixto II confrmaron estos privilegios en el siglo
LUIS ROJAS DONAT
89
siguiente.
Sin embargo, el gobierno pisano no cont con la adhesin y respaldo
de la poblacin corsa que se resisti generando un sentimiento de antipata, en
parte estimulado, sin duda, desde el continente por los genoveses, quienes al
no cejar en su intento por recuperar su hegemona sobre la isla, iniciaron una
progresiva ocupacin y control de la mayor parte de ella. El papa Calixto II se
vio en la necesidad de acoger las protestas de los corsos, a las que se sumaron
las de los romanos, suspendiendo en 1121 el privilegio que haba confrmado
un ao antes. La convocatoria a un snodo para discutir acerca de la discordia
entre las dos ciudades martimas, pareci una gestin prudente para alcanzar la
armona en medio de un ambiente hostil de mutuas desconfanzas y rencores.
El resultado de este concilibulo fue la anulacin de la relacin de Crcega con
el obispo de Pisa, es decir, desandar el camino, y el regreso a la obediencia
y sujecin (oboedientia et subiectione) exclusiva de todos los obispos de la isla
al Pontfce romano. Solucin que tendr muy corta vida, porque el papa Ho-
norio II traer el problema nuevamente al tapete, devolviendo a Pisa aquellos
privilegios que su antecesor haba anulado.
El papel contemporizador del Papado en este conficto tan tpicamente
italiano no cesa. El papa Inocencio II decide en 1133 una solucin casi salom-
nica, cual es, dividir la isla y conceder la dependencia a Pisa y a Gnova en
partes iguales. Con ese fn, mediante la bula Iustus dominus (20 de marzo de
1133) ordena que los obispados corsos de Mariana, Nebbio y Acci sean sufra-
gneos del arzobispado de Gnova. A Pisa se le compensa con concesiones en
Cerdea y en la pennsula, y ms tarde, el mismo Pontfce concede al obispo
pisano la jurisdiccin de los tres obispados restantes de Aleria, Ajaccio y Sa-
gona. Esta situacin, mitad pisana y mitad genovesa de la isla, se mantiene en
el siglo con las confrmaciones de los papas Alejandro III y, en trminos casi
idnticos, por Inocencio III.
Poco tiempo despus, cuando el emperador germnico Otn IV entra
en conficto con la Santa Sede al reivindicar para el Imperio el dominio de las
islas grandes de Italia, aqul concede la isla de Crcega a Pisa en 1201. Esta
intervencin del poder poltico, intromisin claramente provocativa, fue con-
siderada abusiva por el Pontfce, porque, evidentemente, no slo lesionaba
sus propios derechos, sino que tambin alteraba la frgil paz en el norte de
Italia. La reaccin del Papado no tard y tuvo dos aspectos: por una parte, era
necesario cautelar el equilibrio de poderes que con tanta difcultad se haba
conseguido, pero tambin, por otra parte, hacer valer el derecho de dominio
que sobre la isla tena la Sede Apostlica. La posicin hegemnica del Papado,
precisamente en la pennsula territorio propio, digamos, no poda sufrir
un menoscabo tan ignominioso como el que le haba infigido Otn. El papa
Honorio III respondi en 1217, restableciendo el status que los anteriores pon-
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
90
tfces haban instituido para Crcega, es decir, mantuvo a favor de Gnova la
mitad que Otn le haba arrebatado.
Durante las disputas intraitalianas, en las que Pisa y Gnova entra-
ron en una poltica antipapal y antiangevina de acuerdo con las cambiantes
circunstancias, se produjo un sensible distanciamiento entre ellas y el papa
Bonifacio VIII. Ello explica los cambios polticos que sobrevienen: Crcega,
unida ahora a Cerdea, ambas fueron erigidas como reino por dicho Papa
en 1297, basndose en que las islas eran de propiedad de la Iglesia (ecclesiae
iuris et proprietatis existit). Al mismo tiempo, establece el rgimen jurdico del
nuevo reino al declararlo feudo perpetuo de Roma (feudum perpetuum) y, en
un giro que busca favorecer a aquellos vasallos que, en una atmsfera poltica
tan peligrosa, se haban mantenido leales, Bonifacio se lo concede al rey Jaime
II de Aragn, con la obligacin de pagar un censo anual. Esta concesin fue
confrmada por los pontfces sucesores Benedicto XI en 1303, Clemente V en
1305, Benedicto XII en 1335.
Como ha podido advertirse, desde muy antiguo la isla fue considerada
por el Papado como parte integrante del Patrimonium Petri. Aunque sin logros,
el Papado pretendi en el siglo XIV recibir de Gnova un tributo o censo por
la posesin de la mitad de la isla. Todava en el siglo XV, aparecen las mismas
reivindicaciones temporales de los papas hacia Gnova, cuya soberana per-
manecer hasta 1768, fecha en que Crcega fue cedida a Francia.
3. Inglaterra y otros reinos
De si Gregorio haya querido establecer una relacin verdaderamente
vasalltica entre el reino de Inglaterra y la Santa Sede, ha sido una cuestin
muy debatida, como sostiene Jean Flori
107
.
Desde la conversin de los anglosajones, cada familia de Inglaterra se
haba comprometido a pagar anualmente un canon a la Santa Sede llamado
dinero de San Pedro (denarius sancti Petri) que el rey enviaba a Roma. Primero
fue enviado a partir del siglo VII a ttulo de limosna, como donativo (liberalitas)
del rey. Sin embargo, desde el siglo XI, este denarius sufri un proceso gradual
de feudalizacin que corri parejas con los cambios operados en todas las
instituciones europeas de la poca. Su evolucin se advierte cuando se lo dife-
rencia de otros donativos que Inglaterra enviaba a Roma, adquiriendo un tinte
feudal despus de la conquista normanda de la isla, puesto que su recaudacin
se fja ahora de acuerdo con la tenencia de la tierra. La llegada a Inglaterra
del sistema feudal con la conquista de los normandos a cargo de Guillermo
El Conquistador, provoca el cambio en la forma de concebir el denarius sancti
Petri, que pasa de una recoleccin basada en la cantidad de ganado y riquezas
LUIS ROJAS DONAT
91
posedas, a una recoleccin basada en la tenencia de la tierra. Es evidente que
al calcularlo en relacin con la extensin territorial, no es ya una limosna sino
un tributo, como lo entendi el Papado e intent exigirlo, aunque, desde luego,
los reyes ingleses no lo hayan admitido explcitamente. El derecho medieval,
comenta Weckmann, tan absorbido por la presin de la costumbre, gener una
institucin consuetudinaria: todo pago, sea en dinero, sea en especie, que es
fjo, regular, tradicional, es a la postre, exigible. La poca del denarius sancti Petri
como limosna espontnea haba desaparecido defnitivamente
108
.
Gregorio VII record a Guillermo la obligacin de renovar el envo del
dinero de San Pedro entendido ahora como tributo, pero pretendi que el
normando lo hiciera sometindose a un juramento de fdelidad como vasallo
papal. No cabe duda, era coherente la peticin toda vez que la contribucin
haba cambiado de naturaleza, como se ha visto. Pero difcilmente el enrgico
y hbil Guillermo aceptara tal sumisin, porque, a su juicio, el Papa una dos
aspectos que deban considerarse separados: la contribucin y la sumisin. La
respuesta del monarca es clarsima: promete enviar el denario debido, pero se
niega a prestar juramento en razn de que no encontraba ningn precedente
en el pasado que avalara esta decisin. He aqu el documento en su parte
pertinente:
Tu legado, Huberto, padre venerable, ha venido de tu parte hasta
mi para recordarme que te preste juramento de fdelidad [fdelita-
tem facerem] a ti y a tus sucesores, y pensar tambin en la suma
de dinero que mis predecesores tenan por costumbre enviar a la
Iglesia romana. Admito la segunda cosa, pero no acepto la primera.
No he querido jurarte fdelidad, y no lo quiero hacer, porque, por
mi parte nunca lo he prometido, y por otra parte, no veo que mis
predecesores lo hayan jams hecho a los tuyos
109
.
Como se aprecia en su correspondencia, el Papa emplea consciente-
mente un vocabulario con resonancias marcadamente feudales, pero el empleo
de tantas frmulas ambiguas permita que las interpretaciones jugaran a favor
de la supremaca pontifcal, sobre la base de la donacin de Constantino.
Garca-Villoslada ha dicho que no hubo vasallaje en sentido estricta-
mente poltico, pero s vinculacin de ascendencia religiosa y de prestigio con
el Papado a travs del denarius. Es bien discutible esta afrmacin, como vere-
mos en otros casos. Si Gregorio no insisti en buscar la sumisin de Guillermo,
sino que antes se propuso desarrollar su amistad con el soberano, al que llama
muy querido hijo y devoto de san Pedro, me parece un buen ejemplo de que las
pretensiones temporales del Papado no siempre encontraron el eco esperado y,
como en el presente caso, la independencia poltica se defendi sin desconocer
la autoridad apostlica del Pontifcado.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
92
Polonia pag tambin el denarius desde 1013 signifcando su depen-
dencia de la Santa Sede en calidad de feudataria, lo mismo Silesia y Moravia.
En cambio, de Francia, a pesar de haberle recordado la misma obligacin, que
segn el Papa databa de tiempos de Carlomagno, no parece haberlo recibido
ni tampoco el Pontfce lo exigi.
Con habilidad Gregorio VII se manifesta sorprendido ante el rey Salo-
mn de Hungra, al saber que ste ha prestado homenaje al emperador alemn,
estando el reino comprometido desde antes con el Papado. Acepta incluir en la
proteccin apostlica el ducado de Croacia-Dalmacia, convirtiendo al duque
Zvonimir en rey. A Sven II de Dinamarca, y despus a su hijo y sucesor Harald,
les ampara y recuerda los vnculos de fdelidad.
Pero en otros casos, a veces acept como tambin record la entrega de
un tributo como manifestacin evidente de sumisin y fdelidad. El duque de
Bohemia, Wratislao II, se obliga a pagar un tributo anual llamado entonces
census y no denarius a San Pedro, como signo de su devocin y fdelidad
hacia la Santa Sede en 1074, segn lo refere el proprio Gregorio VII
110
.
Aragn comenz su vinculacin con Roma al ofrecerse el rey Sancho
Ramrez en vasallaje en 1068 l y su reino declarndose soldado de San
Pedro (miles sancti Petri) sin pago de tributo. El mismo rey afrma en un do-
cumento datado en 1088-1089, que a la edad de 25 aos fue en peregrinacin
a Roma a la tumba de san Pedro:
Me puse yo mismo y mi reino bajo el poder de Dios para servirle
[...] Para la salvacin de mi alma, deseando agradar a Dios, resolv
en mi alma pagar a Dios y a san Pedro, prncipe de los apstoles,
un tributo por m y por mis hijos, a saber 500 mancusos en di-
nero (moneda de Jaca). He prometido y prometo pagar este censo
cada ao de mi vida. He establecido y confrmo que esto ser ser
observado a perpetuidad por m y por mis sucesores
111
.
Este censo comenz a pagarse en 1098, hacindose con ello verdadera-
mente feudatario de Roma. Esta relacin se mantuvo en el tiempo, por cuanto
el rey Pedro II se hizo vasallo del Papado, prestando juramento y obligndose
en 1204 a pagar un censo al Papa, a lo cual el Pontfce respondi coronndo-
lo, y con ello legitim su condicin de monarca
112
. Por su parte, el conde de
Barcelona Berenguer II, concedi a la Santa Sede la ciudad de Tarragona, que
an estaba en poder de los musulmanes, para que quedase bajo la proteccin
de San Pedro, pagando un censo anual
113
.
No est de ms recordar que la aceptacin del sometimiento feudal
en las condiciones apreciadas, se explica principalmente por la necesidad que
tienen las grandes dignidades laicas de legitimar su investidura y los monarcas
LUIS ROJAS DONAT
93
su coronacin, de acuerdo con el sistema poltico-jurdico del feudalismo y el
espritu teocrtico de la poca. En efecto, los trminos empleados muestran cla-
ramente que no se trata solamente de un acto de devocin puramente personal,
como bien ha afrmado Jean Flori, a quien sigo aqu. La promesa de pagar el
tributo o el censo, ata al rey y a sus sucesores, y esta vinculacin implica a la
vez al monarca y al reino. En medio de las difcultades que tenan los reyes para
mantener la integridad de su territorio, la condicin de convertirse en soldado
de San Pedro (miles sancti Petri) vena a obtener un apoyo moral diplomtico y
material de la Santa Sede, a la vez que la proteccin espiritual y militar de san
Pedro en su lucha contra los vecinos. Vasallaje y patronato sostiene Flori
estn aqu unidos, uno reforzando al otro, sin excluirse
114
.
A pesar de la evidencia de las palabras, la realidad de esta vinculacin
no debe llevarnos a pensar que haya siempre tenido efectos prcticos. No hay
que minimizar ni desorbitar la importancia de su signifcacin. El mismo rey
Sancho se excusa ante el papa Urbano II de no haber pagado durante un breve
tiempo el censo a que estaba obligado. Entonces, la existencia de este acto de
subordinacin temporal que nace, desde luego, de un patronato espiritual,
no implica necesariamente que el Papa haya credo tener siempre el deber de
recordar ni de imponer su voluntad en el reino con total intransigencia, ni
menos que el rey debiera obedecerle en todo las prescripciones y deseos del
Papa. Con todo, est claro que Gregorio VII consideraba que Espaa era de
propiedad de la Santa Sede fundado no en un derecho particular, sino en la
dominacin universal de san Pedro, en su condicin de Seor del Mundo
(Dominus mundi).
4. El Papa, seor de todas las islas
Hay diferencia entre la anterior alusin del papa Gregorio VII y la de
su sucesor tambin reformista Urbano II. Expresamente se refere este
Papa al Constitutum Constantini, en 1091, cuando se dirige al abad Ambrosio del
monasterio de San Bartolom en las islas Lipar, archipilago situado frente a la
costa de Sicilia, y atribuyndose el dominio de todas las islas de Occidente, le
concede la posesin de las islas al citado monasterio a cambio del pago de un
censo a la Santa Sede. Una alusin muy parecida, casi en los mismos trminos,
se encuentra en la concesin que hace Urbano II, en 1091, de la isla de Crcega
a la Repblica de Pisa arriba examinada, tambin pagando un censo.
He aqu los dos textos:
Todas las islas pertenecen al derecho pblico, de acuerdo con las
Instituciones, y consta en el privilegio del piadoso emperador
Constantino, que todas las islas occidentales han sido colocadas
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
94
bajo el derecho especial de San Pedro y de sus sucesores especial-
mente aquellas vecinas a la costa de Italia, entre las cuales fguran
las de Lipar
115
.
Todas las islas pertenecen al derecho pblico, de acuerdo con los
estatutos legales, y consta tambin que por la generosidad y el
privilegio del piadoso emperador Constantino, han sido colocadas
bajo el derecho especial de San Pedro y de sus vicarios
116
.
La legitimidad de la pretensin papal se funda en precisos principios
jurdicos: siendo las islas bienes de derecho pblico (iuris publici), haban for-
mado parte del patrimonio estatal del Imperio Romano, y por ello se deduca
la validez de las concesiones constantinianas. El Constitutum se transforma en
la va jurdica por medio de la cual le ha sido atribuido al Papa aquello que
era ya del Emperador, es decir, los bienes de derecho pblico. La utilizacin
de la donacin como instrumento general de la poltica papal, todava hay
que considerarla espordica, incluso despus de las expresiones explcitas
de Urbano II. Durante la lucha de las investiduras, en la que se enfrenta el
Papado con el Imperio por el nombramiento de las dignidades eclesisticas,
ser empleado tanto por parte de los escritores imperiales como tambin por
los curialistas, con el fn de admitir o de negar el derecho de intervencin del
Emperador en la eleccin del Pontfce. Particularmente relevante era el pro-
blema de la Iglesia de salvaguardar las buenas relaciones con el poder poltico
el Emperador que deba ratifcar la misma eleccin. Puede ya advertirse
que el Constitutum se transformaba en un arma muy peligrosa en manos de
los partidarios del Emperador, lo que indica que poda ser objeto de mltiples
y contradictorias interpretaciones.
Despus no conocemos otras alusiones a esta donatio, salvo cuando
en 1155 el papa Adriano IV, procediendo de igual manera que antes, da por
entendido y aceptado que todas las islas que haban recibido la fe cristiana,
pertenecan a la Sede romana. El Pontfce parti del supuesto, a su juicio su-
bentendido, que su derecho arrancaba de la conversin de sus habitantes y el
compromiso de obediencia de toda la comunidad al obispo de Roma, someti-
miento dentro del mbito jurisdiccional cannico, diramos hoy. Sin embargo,
para reforzar este primer y ms importante argumento, alude a la donacin
hecha por Constantino. Me parece que solamente as puede entenderse la bula
Laudabiter mediante la cual el Pontfce concedi la isla de Irlanda y todas las islas
al rey Enrique II de Inglaterra, para que sus moradores, considerados todava
como pueblos indoctos y rudos a los que intentaba evangelizar, se sometiesen
a l y le reconociesen como a su seor. Dicha sumisin ira acompaada con
el pago de un denario por casa que el rey pagara al Papa, en reconocimiento
de que no caba duda lo cedido perteneca en propiedad a San Pedro y a
la Iglesia romana.
LUIS ROJAS DONAT
95
Helo aqu el prrafo atingente:
Sin duda, Irlanda, como todas las islas sobre las cuales Cristo, sol
de justicia, ha brillado, y que han recibido el conocimiento de la fe
cristiana, pertenecen como el rey mismo lo sabe, sin duda alguna,
a la potestad de San Pedro y de la Santa Iglesia Romana
117
.
Se advierte claramente el inters poltico y religioso que une al monarca
con el Pontfce, mancomunin que representa una de las claves para entender
la forma de organizacin de la sociedad medieval: la evangelizacin y la su-
misin poltica a un monarca cristiano aparecen indisolublemente unidas de
acuerdo con el universo ideolgico medieval. Inglaterra vena pagando este
denario o dinero desde el siglo VIII bajo el concepto de limosna, pero cuando
el Papado lo convirti en tributo o censo desde el siglo XI, busc percibirlo
ahora en carcter feudal como reconocimiento a su soberana sobre la isla.
Enmarcado dentro del esquema institucional del feudalismo, este dinero de
San Pedro (denarius Sancti Petri) debe ser concebido como un canon o censo
de reconocimiento por el dominio del Papa sobre las islas, como ha sostenido
Luis Weckmann.
Por ltimo, poco tiempo despus el britnico Giraldo de Gales, en la
mitad de su narracin sobre la conquista de Irlanda por Enrique II de Ingla-
terra, y al comentar en 1188 la anterior bula, alude a la donacin aunque sin
nombrarla literalmente; dice: ...todos los papas que han recibido algn derecho
especial sobre todas las islas. Sin duda, este impreciso derecho (quodam iure) que
no se especifca, no es otro que el Constitutum, puesto que en otro lugar de sus
obras, se refere expresamente a l aunque sin cuestionar su validez: Constantino,
milagrosamente sanado de la lepra, don Roma y todo el imperio occidental al papa
Silvestre y a sus sucesores
118
.
Por su parte, el humanista ingls Juan de Salisbury en su Metalogicon,
recoge la concesin del papa Adriano IV, y comentando la aplicacin de la
mencionada bula, declara que le parece legtima y posible la concesin del
Papa, ya que sta se fundaba en aquella antigua donacin: todas las islas, se
dice que pertenecen a la Iglesia romana, debido al antiguo derecho de la donacin de
Constantino
119
.
Por ltimo, a mediados del siglo XIV, el cronista del monasterio fa-
menco de San Bertn, Juan Longo, comenta el episodio humillante sufrido por
el rey Juan sin tierra, al rechazar el nombramiento hecho por el papa Inocencio
III de Esteban Langton como arzobispo de Canterbury. La reaccin pontifcia no
se dej esperar. En 1209 es excomulgado, depuesto en 1212 y su reino colocado
bajo interdicto. El diestro Papa invita al rey de Francia Felipe Augusto a hacer
cumplir la deposicin y a tomar para s la Corona. Saba Inocencio III que las
cosas no llegaran tan lejos, por que el rey Juan, ante la amenaza de la invasin
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
96
francesa, no tuvo otra salida que retractarse, rendir homenaje a Inocencio y
declararse vasallo l y sus herederos de la Santa Sede, prometiendo el
pago de un tributo anual. Inglaterra e Irlanda son califcadas por el rey como
formando parte del patrimonio de San Pedro, como antes por razones muy
diferentes lo haba afrmado su padre, Enrique II.
Sin embargo, es cierto que la Corona inglesa combati constantemente
la supremaca que la Santa Sede aseguraba tener sobre Inglaterra, y por esto
la declaracin de 1213 es necesario concebirla como fruto de la presin de las
circunstancias en las que se encontr el rey ingls. Las razones del Papado se
fundamentan, segn Weckmann, en la teora que l llama omni-insular, esto
es, el dominio sobre todas las islas de Occidente incluidas las dos que nos
ocupan debido a la donacin de Constantino:
Es derecho del Papa tener bajo su jurisdiccin, tanto en lo espiri-
tual como en lo temporal, a Inglaterra y a su rey, ya que debido a
la donacin de Constantino, todas las islas fueron sometidas por
ste a la autoridad del Papa
120
.
Ya en terreno del comentario, la mencin es evidente, pero el hecho que
Juan de Salisbury no discuta ni cuestione el fundamento de la concesin papal,
no implica necesariamente que lo d por aprobado, toda vez que su mencin
en la obra es francamente incidental, y hasta hipottico (dicuntur), sumando
a ello, el que tampoco entra en su anlisis, como ha sostenido Alfonso Garca
Gallo
121
. En esas circunstancias, el relativo silencio del terico ingls no podra
interpretarse como aprobatorio respecto del fundamento de la bula, ya que
simplemente comenta la concesin que considera legtima hecha a favor
de Inglaterra y su aplicacin. Pero es verdad tambin que sera razonable
pensarlo en sentido contrario, esto es, que si el silencio otorga, precisamente
al no discutirla la aprueba y la reconoce como buena, y por ello acepte como
vlido su fundamento.
Casi lo mismo puede comentarse del testimonio de Juan Longo, que
no discute el fundamento por el cual Inglaterra e Irlanda se hallan sometidas
al Papa tanto espiritual como temporalmente. Sin duda, si no hay discusin
podra aceptarse como aprobado: la donacin de Constantino converta al
Papa en seor de todas las islas. No obstante, al situar este antecedente en su
contexto, no parece entenderse que Longo considere al Papa seor de todas
las islas, sino especfcamente seor de todas las islas que integran el territorio
ingls e irlands.
LUIS ROJAS DONAT
97
CONCLUSION
Como ha podido verse, las relaciones vasallticas que se generaron
con estas acciones, confrman el inters de los papas en ser reconocidos como
superiores en todo el Occidente. En efecto, desde mediados del siglo XI, y
hasta mediados del XII, el Papado tiende a reforzar los conceptos jurdicos
que consolidan su posicin sobre sus estados italianos basado tanto en la do-
nacin como tambin en la inalienabilidad de dichos territorios. Tambin lo
hace respecto de otros territorios buscando establecer las mismas relaciones
feudo-vasallticas. Eugenio III (1145-1152) y Adriano IV (1154-1159) llevaron a
cabo una intensa actividad en este sentido, esto es, convertir en vasallos suyos
a algunos prncipes o seores, y obtener el juramento de fdelidad, a veces de
comunidades enteras. Adriano obtuvo la sumisin de Guillermo I de Sicilia,
no sin algunos problemas. Habindose convertido en feudo de la Santa Sede
mucho antes, el reino de Sicilia era heredado por Guillermo en 1154 despus
de la muerte de su padre, Roger II. Sin haber consultado al Papa que era su
dueo feudal, y dispuesto a independizarse del antiguo compromiso vasalltico,
Guillermo procedi primero por desconocer al legado del Pontfce que viaj a
recordarle sus obligaciones feudales, para enseguida invadir con su ejrcito los
estados pontifcios. Con esta audaz accin consigui la inmediata excomunin
de Adriano. Los ataques bizantinos a la isla que qued semi-indefensa, salvaron
del problema al Papa y le situaron en una posicin ms favorable para negociar
la reconciliacin en mejores condiciones. El tratado de Benevento, frmado el 18
de junio de 1156, junto con conceder la absolucin de Guillermo, el Pontfce lo
declara rey de Sicilia y duque de Apulia, al tiempo de exigirle como a vasallo
el pago de un censo anual.
El Papado consider, pues, que tena potestad sobre todo el Occidente,
entendiendo por tal todos los territorios insulares como tambin los no-insu-
lares. La tesis de Weckmann de que el Papa haya exigido el censo basado en
que tena potestad sobre todas las islas de Occidente (teora omni-insular) est
probada en algunos casos pero no en todos. Lo que no lo est es que su pago se
haya basado exclusivamente en su condicin de isla, ya que de hecho lo pagaron
tambin reinos que no eran islas, con lo cual se demuestra que hay ms de una
explicacin. Prueba en efecto el ilustre historiador que ciertamente se pag el
censo, pero el fundamento de ese tributo puede tambin explicarse en que por
un lado los territorios fueron considerados parte del Patrimonio de Pedro, pero
tambin por que el censo se pag como reconocimiento y retribucin al quedar
el reino bajo la proteccin apostlica. Ambas hiptesis no se excluyen.
Ahora bien, cabra preguntarse, tambin hipotticamente, que si los
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
98
territorios de que se habla se consideraron integrados en el patrimonio de San
Pedro, este conjunto patrimonial lo constituye todo el Occidente, si damos
por tcitamente aceptada la donacin constantiniana. Luego, tanto el argu-
mento del Patrimonium Petri como el de la teora omni-insular encuentran su
fundamento terico en la donatio del emperador romano. Lo que parece claro
es que desde fnes del siglo XI hasta la segunda mitad del siglo XII, los papas
pretendieron ejercer poder sobre todas las islas que en el caso de Inglaterra
y Escandinavia lo ejercieron basndose en la donacin de Constantino. Pero
en los siglos posteriores, la potestad del Papado sobre varias islas del Medite-
rrneo no se fund en el Constitutum, y por lo tanto, la teora omni-insular no
fue alegada nuevamente en ningn documento papal. Sin duda, la donatio no
era un buen argumento para el Papado, comparado con el prestigio de ser el
sucesor de Pedro, cabeza y piedra angular de la Iglesia. Si Gregorio VII aludi
a la donacin, lo hizo para reforzar su calidad de obispo de Roma dentro de
un contexto histrico en que las relaciones feudales se iban generalizando en
Occidente. Sin ser completamente olvidada la falsa donacin de Constantino,
esta base jurdica de las reivindicaciones temporales cede el paso a un segundo
fundamento, sin duda, ms efcaz y menos sujeto a controversias ni oposicio-
nes: la afrmacin del patronato de san Pedro extendido a todos los reyes y
prncipes de la Europa cristiana. La pretensin de convertirse en superior feudal
es un agregado temporal sin duda importantsimo que vena a coadyuvar
la bsqueda del reconocimiento de la superioridad espiritual contenida en su
autoridad apostlica. Desde luego, sin el contexto histrico del feudalismo no
son comprensibles todas estas acciones y pretensiones.
Probablemente, la teora omni-insular como la misma donatio, nacida
en medio de las circunstancias, haba quedado superada por la incredulidad de
la canonstica medieval, y por el golpe de gracia que recibi en el siglo XV de
parte de Lorenzo Valla y otros humanistas, como bien ha probado Domenico
Maffei
122
.
LUIS ROJAS DONAT
99
CAPITULO QUINTO
Teora poltica de la potestad pontifcia
La mayora de los autores modernos que se han ocupado de esta ma-
teria, emplea la palabra teocracia para referirse, de manera bastante amplia, y,
muchas veces, ambigua, a un sistema poltico o de gobierno donde la autori-
dad religiosa se constituye como jefe y conductor del pueblo. Sin embargo, es
conveniente precisar la terminologa que los especialistas del derecho cannico
han hecho del vocablo teocracia y el otro, mucho menos usado pero ms preciso,
de hierocracia. Antonio Garca Garca los defne de la siguiente manera:
Teocracia: sistema poltico o forma de gobierno en donde la divinidad rige
al pueblo directamente por medio de representantes nombrados por la propia
divinidad. No es teocracia, en cambio, la teora o sistema de gobierno en el
cual el poder viene de Dios en su origen, pero su regulacin o ejercicio queda
encargado a la accin puramente humana.
Hierocracia: sistema en el cual el que ejerce el poder es un clrigo o ministro
de alguna religin, que no se considera que se limita a mandar al dictado de
lo que Dios le ordena directamente, aunque trate de hacerlo de acuerdo con
los principios ticos de la religin a la que pertenece. Tal es el caso del Papa
como cabeza de la Ciudad del Vaticano. No debe considerarse hierocracia, en
cambio, el gobierno presidido por un clrigo o ministro de alguna religin,
cuando esta cualidad de clrigo no ha sido tenida en cuenta para confarle el
gobierno
123
.
ENTORNO HISTORICO MEDIEVAL
Aunque sea de manera general, parece necesario referirse al entorno
histrico que posibilita, en la Edad Media, la aparicin de explicaciones globales
acerca del gobierno del mundo, dentro de los estrechos mrgenes de la cultura
cristiana-occidental.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
100
Durante el alto medievo, las teoras polticas se hallaban en directa co-
nexin con dos acontecimientos que marcaron profundamente la especulacin
poltica: la formacin del Imperio de Carlomagno y la creacin de la leyenda
de la pseudo-donacin de Constantino, que constituye el eje de este trabajo.
Respecto del primero, a la desaparicin del Imperio romano de Occidente
(476), siempre qued latente entre los intelectuales la esperanza nunca per-
dida de restaurar, de algn modo, un poder similar en Occidente. La ocasin
vino a presentrsele primero al papa Esteban II, que nombra al franco Pipino
el Breve como Patricius romanorum (que ms adelante analizo), y despus al
pontfce Len III, en el ao 800, con la coronacin como Imperator romanorum
a Carlomagno (hijo del anterior), el ms poderoso monarca de la cristiandad
occidental.
No es fcil saber con certeza todo lo que los papas involucraban en el
primer ttulo de patricio de los romanos, y los comentaristas medievales y
la historiografa actual no prestaron demasiada atencin a este nombramiento
y su signifcado. En cambio, el segundo, Emperador de los romanos, vivamente
analizado desde el momento mismo de su creacin, signifc para algunos
intelectuales la instauracin de un nuevo imperio, ahora germnico. Sin em-
bargo, para otros era la restauracin del antiguo Imperio romano de Occidente.
Distinta opinin tuvieron quienes juzgaron que se trataba de una traslacin
a Carlomagno de la titularidad del Imperio de Occidente que los bizantinos
pretendan pertenecerles. Difcil concluir con seguridad, toda vez que ni Len
III ni Carlomagno dejaron texto alguno con una declaracin de intenciones
respecto de lo que hacan. Quizs si en todo ello no pretendan una restauracin
propiamente tal del Imperio romano, desaparecido haca ms de dos siglos,
sino ms bien restaurar el orden en Occidente en un momento histrico de
vaco de poder. Tal vez la intencin haya sido crear un nuevo orden poltico
teniendo como ejemplo el antiguo orden romano. Esta restauracin o creacin
como quiera que sea, y la forma como se realiz, provoc a lo largo de toda
la Edad Media relaciones entre ambos poderes marcadas por momentos de
encuentros y desencuentros, ms o menos amigables y hostiles, dependiendo
de las circunstancias y tambin de los personajes.
Con el advenimiento del segundo milenio, grandes cambios suceden en
la Europa occidental, de entre los cuales el ms signifcativo para lo que interesa
aqu, es el nacimiento de las universidades medievales, especialmente Pars
y Bolonia, modelos que intentan imitar muchas otras en distintas partes de la
cristiandad. La primera, defnida por su vocacin por las Artes y la Teologa,
la segunda, en cambio, destac por el estudio de ambos derechos, cannico y
civil. En ellas se cultivaba intensamente la dialctica de Aristteles, que per-
miti mejorar sustantivamente los mtodos del conocimiento, y analizar, con
nuevos resultados, todo el saber acumulado del mundo clsico greco-romano
LUIS ROJAS DONAT
101
y del cristianismo. Aqu se destaca la extraordinaria labor exegtica de los
universitarios medievales, sobre los textos jurdicos romanos reunidos por
Justiniano, en esa impresionante coleccin que es el Corpus iuris civilis. Una
obra parecida, pero referida a toda la documentacin del primer milenio del
cristianismo, la realiza Graciano, en otra obra, igualmente destacada, cual es
el Decretum. Unidas a sta se hallan las colecciones de las decisiones de los
concilios medievales y las recopilaciones de los decretos papales, todos los
cuales integran el Corpus iuris canonici. Los universitarios comentarn, amplia
y exhaustivamente, dichos textos durante todo el perodo medieval y moderno
hasta fnales del siglo XVIII.
Durante la Alta Edad Media, el platonismo domin la visin que el
hombre tena del universo, producto del predominio que tuvo desde entonces
San Agustn en la historia de Occidente. Este platonismo, mediatizado por el
santo de Hipona, determin la base sobre la cual se construy el sistema socio-
poltico fuertemente jerrquico, o, tambin llamado, descendente desde el punto
de vista jurdico-poltico. Dicho orden pone el acento ms en los derechos de
quien manda que los del que obedece. Los textos de Aristteles, relativos a la
tica y a la poltica, ensearon al hombre medieval a hacer una distincin, no
slo entre el hombre tico y el hombre poltico, sino tambin entre el hombre
individual, a secas, y el hombre individual, como ciudadano.
Es una poca de grandes cambios en la estructura de la civilizacin, to-
dos los cuales van impactando en las diversas expresiones con que los hombres
refejan su mirada de la cultura. En parte fruto de la lectura de los libros de la
fsica aristotlica, a partir del siglo XIII, se incrementa la atencin que se pone
en el hombre individual. La pintura gtica, manifestamente abstracta, convive
con los frescos realistas y naturales de Giotto. El bajo latn va cediendo espacios
a las lenguas vernculas, dotadas, casi todas ellas, de ms variantes semnticas
con las cuales expresar mejor la gran gama de matices de la psich humana. Un
proceso de progresiva laicizacin de la sociedad altera las estructuras tradicio-
nales, y la vida pblica conoce sorpresivamente el ingreso de hombres laicos
en medida nunca antes conocida. Las mismas ciudades emergentes destacan
por su espritu cada vez menos religioso y ms desprejuiciado, al albergar en
su ceno un febril comercio callejero junto a la presencia de mercaderes venidos
de lugares lejanos. A partir del siglo XIII, los intelectuales llegarn a distinguir
un orden natural (poltico) y un orden sobrenatural (cristiano).
Es, sin duda, la lectura y estudio de las importantes obras polticas de
Aristteles, particularmente las diferentes formas de gobierno que analiza en
La poltica, lo que permiti a los intelectuales medievales hallarse en mejores
condiciones que antes, para elaborar nuevas teoras jurdico-polticas capaces
de regular las relaciones entre las dos cabezas del mundo de la Edad Media: el
poder espiritual y el temporal. Los canonistas se sintieron atrados a refexionar
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
102
y profundizar en aquel vasto y resbaladizo tema, debido a que ambos poderes,
sin llegar a fundirse ni confundirse, se ocupaban de unas mismas personas que
se hallaban inmersas en un mismo escenario, pero con doble condicin: eran
sbditos para uno y feles para otro.
La herencia jurdica romana contribuy, tambin, con principios que
daban pie a interpretaciones diversas desde donde apoyar una determinada
organizacin de la sociedad: por una parte, la idea de que el prncipe no se
halla obligado a cumplir sus leyes (Princeps legibus solutus est. D.1.3.31), y el
carcter pleno, a la vez que total, de su poder: Lo que el prncipe decide, tiene
fuerza de ley (Quod principi placuit, legis habet vigorem. D.1.4.1). Por otra parte,
el principio, tantas veces acariciado en la Edad Media, que lo que a todos ata-
e, por todos ha de ser aprobado (...quod omnibus tangit, ab omnibus approbari
debet), provocaba fricciones con el regalismo. Sin embargo, este mismo dere-
cho, pero promulgado por algunos emperadores en poca cristiana, regulaba
las relaciones del poder poltico con la Iglesia, ingresando aqul en el mbito
espiritual hasta el punto de legislar sobre muchos aspectos intraeclesisticos.
Estas realidades tendrn gran peso tanto en el pensamiento como en la realidad
del medievo.
LA HERENCIA DE LA ANTIGEDAD
Todos los intelectuales que terciaron en este debatido tema durante
la Edad Media, lo hicieron teniendo con ellos un pasado y una herencia que
es necesario tener en cuenta para comprender correctamente desde donde
surgieron las propuestas de solucin.
1. Israel
Los primeros ejemplos que podemos mencionar, son aquellos que relata el
Antiguo Testamento del pueblo judo, cuyos ejemplos y textos deben consi-
derarse decisivos puesto que constituyen una buena parte del arsenal que los
intelectuales del medievo utilizaron al momento de elaborar la argumentacin
que da cuerpo a sus teoras polticas. El libro del Gnesis describe bien la po-
ca de los patriarcas, en la que aparece una sola persona ejerciendo el poder
supremo, tanto religioso como temporal. En cambio, observamos que en el
libro del xodo, Israel es gobernado por un caudillo laico, como es Moiss, y
tambin por un sacerdote, este es Aarn. Distinto es el perodo conocido como
la poca de los Jueces, que coincide con la conquista de Canan; en este lapso
LUIS ROJAS DONAT
103
son precisamente los jueces los gobernantes del pueblo judo, aunque reciben
rdenes de Yahv por intermedio de un sacerdote o de un profeta. Esta frmula
de gobierno se prolonga en el tiempo abarcando el perodo de la monarqua
unitaria y, tambin, el siguiente cuando se produce la divisin del reino en
dos: el de Israel y el de Jud. Los gobernantes polticos desaparecen durante
el exilio babilnico, y el pueblo judo se rige solamente por lderes religiosos
o espirituales que lo hacen siguiendo las instrucciones de Yahv. A partir de
entonces, gobernados por un sistema teocrtico a cargo nicamente de guas
espirituales, sobreviene el post-exilio que alcanza el perodo persa, griego y
romano, y se extiende a la llamada dispersin. Los tiempos posteriores ven
surgir, de vez en cuando, algn gua poltico, de efmera duracin, hasta que en
el siglo XX, en 1948, el pueblo judo funda el Estado de Israel que se autodefne
como aconfesional y laico.
La alta Edad Media afrma Andr Vauchez sinti un atractivo
especial por el Antiguo Testamento, pues responda mejor con la situacin de
la sociedad y la evolucin de las mentalidades, que el Nuevo Testamento (que
ya examinar). La Jerusaln de los reyes y de los sumos sacerdotes, ejerca una
atraccin especial en los espritus, toda vez que un poder centralizador, con
el apoyo del clero, trataba de unifcar una Europa occidental superfcialmente
cristianizada
124
.
2. Grecia
Por su parte, la civilizacin griega se organiz de manera distinta
y original. Afncados sobre un territorio pequeo y fragmentado, fundaron
agrupaciones de hombres libres cuya autonoma estaban dispuestos a defender
de toda injerencia extranjera. Comprometidos en garantizar el bien comn, en
cierta medida, todos eran partcipes de las decisiones polticas en virtud de
que stas afectaban los intereses del conjunto de personas, aunque, como es
bien sabido, los esclavos, muy numerosos en aquella sociedad, no eran consi-
derados personas en su acepcin poltica. A esta construccin llamaron: polis
o Estado. La participacin de las autoridades religiosas quedaba circunscrita a
los sacrifcios que los sacerdotes ofrecan a las divinidades protectoras de cada
ciudad, ya que los griegos crean que los dioses velaban por el bienestar de sus
polis. Debido a que la religin estaba integrada dentro del Estado o polis, los
sacerdotes eran una suerte de funcionarios de Estado, como hoy podramos
decir
125
.
3. Roma
Los romanos, en este aspecto, son herederos del mundo griego, pero
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
104
llamaron a esta misma construccin poltica civitas. Tambin en Roma la religin
era parte del Estado romano y, por eso, los sacerdotes constituan una especie de
funcionarios pblicos que, ms temprano que tarde, se convirtieron en simples
instrumentos del poder poltico. Los romanos conceban que el mbito religioso
(ius sacrum) formaba parte del mbito pblico (ius publicum), administrado ste
por el poder poltico. He aqu la razn de que Roma no tuviese inconveniente
alguno en incorporar dentro de su universo religioso las divinidades de los
pueblos vencidos, a quienes conquistaba y anexionaba. Pero distinta fue la
situacin con el cristianismo, que para los romanos result inasimilable por
tratarse de una religin trascendente, imposible de identifcarse con una sola
cultura. El poder poltico persigui a los cristianos con el fn de recuperar para
el Estado aquella parcela de poder que durante tanto tiempo haba posedo:
el control de la religin. La Repblica primero, pero especialmente el Imperio
despus, ve transformarse la entonces pequea ciudad-estado, sustentada
sobre una concepcin tradicional y conservadora, en un gran estado supra-
nacional guiado por una visin ms universalista y ecumnica. Como dicen
las fuentes, la realidad poltica romana pasa de la urbe a convertirse en orbe.
Este universalismo romano sobrevivi a la cada del propio imperio romano,
y fue, precisamente, la Iglesia la principal heredera de casi toda esa excelsa
construccin: su universalismo, su cultura y su organizacin.
4. Cristianismo
Bajo el punto de vista que aqu nos interesa, desde un comienzo el
cristianismo plante al estado romano un problema de difcil solucin, y que
ocasion histricamente mltiples fricciones: su autonoma espiritual y social
dentro del respeto al orden poltico existente. Cristo seal claramente dicha
autonoma de la Iglesia al indicar que el reino del cual l era rey, no se hallaba
aqu en la tierra: Mi reino no es de este mundo (Jn. 18,36); Asimismo, al serle con-
sultado sobre la licitud del pago del tributo al estado romano, Jess contest:
Dad al Csar lo que es del Csar y a Dios lo que es de Dios (Mc. 12,17; Mt. 22,21; Lc.
20,25). Por su parte, siguiendo las enseanzas del Maestro, los apstoles im-
pusieron la obligacin a los cristianos de respetar a las autoridades temporales
establecidas, an cuando a stas les estaba ordenado perseguir al cristianismo:
Pablo exige a los cristianos de Roma que todos han de estar sometidos a las auto-
ridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios; y las que hay, por Dios han
sido establecidas (Rm. 13,1-7); y a Tito le seala: Recurdales que vivan sumisos a los
prncipes y a las autoridades (Tit. 3,1). Por su parte, Pedro recomienda: Por amor
del Seor, estad sujetos a toda institucin humana, ya al emperador, como soberano;
ya a los gobernadores, como delegados suyos (1 Pet. 2,13-14).
Como el propio Jess ense, toda esta doctrina provocara un cambio
LUIS ROJAS DONAT
105
lento desde el interior mismo de la sociedad, y, por eso, acostumbraba a com-
parar el reino de los cielos como un fermento: Es semejante el reino de los cielos
al fermento que una mujer toma y lo pone en tres medidas de harina hasta que todo
fermenta (Mt. 13,33). Haba, pues, un defnido mensaje de grandes proyecciones
sociales.
TEORIA POLITICA MEDIEVAL
Durante la Edad Media se desarrollaron varias teoras jurdico-polticas
que buscaban regular las relaciones entre los poderes temporal y espiritual. La
crtica actual las ha sistematizado en dos grandes corrientes, cada una de las
cuales presenta una variante eclesistica y otra civil. As pues, la teora llamada
monismo se subdivide en monismo hierocrtico y monismo laico. La teora
denominada dualismo, ofrece la versin dualismo eclesistico y dualismo laico.
Veamos cada una de ellas.
1. Monismo
Durante el medievo, hubo pocos consensos ms universales que este: existe
un poder solamente y viene de Dios. No hay, pues, discrepancias acerca del
origen divino del poder. Pero, enseguida se abra una divisin al momento de
determinar por medio de quin vena ese poder a la tierra, es decir, qu rgano
u rganos realizan su transmisin humana.
a) Monismo hierocrtico. En esencia sostiene sta que todo el poder viene de
Dios a los hombres a travs del representante del poder espiritual, esto es, el
Papa. Este poder total directo del papa, en lo que concierne a lo temporal lo
delega o confere al prncipe secular, al tiempo que el espiritual lo confere a
los superiores eclesisticos.
Esta teora fue sostenida por una minora de intelectuales canonistas
que fguran entre la segunda mitad del siglo XII y primer tercio del XIII, que
constituye la primera poca clsica de la canonstica medieval. Entre un centenar
de canonistas que escriben en dicho perodo, solamente pueden considerarse
unos siete que sostienen una posicin poltica de carcter monista hierocr-
tica: 1. La Summa Monacensis, 2. El apparatus Tractaturus magister, 3. Juan
Faventino, 4. El Apparatus Antiquitate et tempore, 5. Rufno, 6. Ricardo y
sobre todo 7. Alano Anglico. Estos autores marcaron los principios generales
de esta posicin que despus, an sin saberlo, seguiran todos los hiercratas.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
106
A principios del siglo XIV aparecen otros representantes, como Egidio Romano,
Jacobo de Viterbo, Agustn de Ancona, Alejandro de Santo Elpidio, Guillermo
de Cremona y Alvaro Pelagio. Es sintomtico que todos ellos hayan sido agus-
tinos, con excepcin de Alvaro Pelagio que era franciscano.
Inscrita su refexin dentro del momento histrico de la polmica
que sostuvieron el papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, estos autores
fundamentaron su teora en diversos textos de la Sagrada Escritura, donde se
habla de que el cosmos fue creado por Dios, y Dios lo da a Cristo, que es Dios
y Hombre. Concluan que Cristo transmite este dominio a San Pedro y a sus
sucesores. Hoy sabemos que en este anlisis hay un vicio interpretativo noto-
rio, que consiste en que afrmaciones que se referen especfcamente al plano
espiritual, se aplican al dominio temporal. A estos textos se agregan interpre-
taciones posteriores de autoridades que aparecen en colecciones cannicas con
una formulacin similar, las cuales son igualmente distorsionadas para llevarlas
hacia posiciones hierocrticas.
b) Monismo laico. Es de opinin que el poder de Dios llega a la humanidad a
travs del representante del poder temporal, y por ello no existe ninguna ju-
risdiccin que no dependa del prncipe secular. As, la religin constituye una
incumbencia del Estado, y son los ministros de ste los que reciben el encargo
y tambin las atribuciones para administrar este mbito. Cuando se trata de
un emperador llamamos monismo cesreo o imperial, y en cambio, cuando el
rgimen es una monarqua, se habla de monismo regio. Esta teora representa
una continuidad de la Antigedad, ya que en la civilizacin romana, segn los
principios del derecho romano, el ius sacrum formaba parte del ius publicum.
Dicha absorcin del mbito religioso en la esfera temporal o poltica, fue tam-
bin poltica de los emperadores romano-cristianos del perodo tardo-imperial
cuando adoptaron posiciones cesaropapistas. Partidarios del monismo regio
de Felipe el Hermoso de Francia en la misma polmica antes aludida, fueron
Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham.
2. Dualismo
La mayor parte de los canonistas medievales era partidaria de la teora dualis-
ta, segn la cual el poder viene de Dios a los hombres por dos vas u rganos
de transmisin: el prncipe secular para el poder temporal, y los jerarcas de la
Iglesia para el poder espiritual. Por eso, ante cualquier problema emergente,
en el dualismo se presentaban dos posturas que ahora examino.
a) Teora dualista eclesistica o dualismo hierocrtico. Esta teora reconoce la
autonoma de ambos poderes, el espiritual y el temporal, cada uno con una
esfera de accin diferente. Sin embargo, se considera que el poder espiritual
es superior al temporal, y por ello cuando el poder temporal viola principios
ticos en el ejercicio de su funcin gubernativa, prevalece el poder espiritual
LUIS ROJAS DONAT
107
incluso dentro del mbito temporal. Este principio se expresaba en el medievo
sealando que el poder espiritual era superior al temporal, y por este motivo
poda intervenir en los asuntos temporales o polticos en razn del pecado
(ratione peccati). Sin duda, esta fue la corriente mayoritaria en la canonstica
medieval desde los primeros canonistas, la cual recibi ms tarde el nombre de
teora del poder indirecto de Papa en las cosas temporales (potestad indirecta)
con la fnalidad de diferenciarla de la otra teora, la del poder directo del Papa
en las cosas espirituales.
b) Teora dualista laica. No existe mayor diferencia con la anterior doctrina
respecto de la independencia de ambas potestades, colaboracin mutua y
superioridad del poder espiritual sobre el temporal. Pero en el momento de
ver refejada dicha autonoma en los hechos, se discrepa precisamente cuando
se trata de determinar el objeto, la extensin y el ejercicio del poder espiritual
en relacin con el temporal. El prncipe trat de sustraerse de facto del cumpli-
miento de su parte en ello, mandando a las autoridades temporales respetar las
llamadas libertades eclesisticas, las cuales consistan en especial la inmunidad
personal de los clrigos, que se regan por el derecho cannico, y tambin el
respeto a los bienes de la Iglesia, cuyo rgimen jurdico contemplaba tambin
la inmunidad jurisdiccional y tributaria. Se interpreta, pues, restrictivamente
el mbito de accin de la Iglesia y, por el contrario, se amplifca el poder de
accin del prncipe secular. Histricamente se abri paso esta teora a fnes de
la Edad Media y comienzos de la moderna, cuando la idea de Estado adquiere
una trascendencia que no haba conocido el medievo. La solucin se canaliz
mediante la va de los concordatos y, especialmente, la institucin del patro-
nato y el vicariato regio que alcanzaron gran importancia en Espaa con los
territorios ultramarinos.
Todos los partidarios de este dualismo manifestan un acuerdo en tres
principios que podran presentarse de este modo:
1. Distincin y autonoma de principio entre el poder espiritual y el temporal,
esto es, que los dos poderes son distintos e independientes entre s. Este prin-
cipio hallaba su fundamento en las palabras expresas de Cristo: Dad al Csar lo
que es del Csar, y a Dios lo que es de Dios.
2. Cooperacin entre ambos poderes, es decir, que los dos poderes deben colabo-
rar entre s debido a que su fundamento se encuentra en la unidad de origen que
es Dios. Dicha cooperacin se aprecia todava ms evidente cuando los sbditos
son los mismos de ambas potestades. Por cierto, la excepcin son los infeles
que en la Edad Media fueron considerados enemigos para los dos poderes, ya
que, habitualmente, aquellos mantenan guerra contra los cristianos. Esta es
la razn de que el hombre medieval identifcara infel y musulmn como una
misma realidad, a causa de que los mahometanos eran casi los nicos infeles
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
108
que presionaban las fronteras de la cristiandad en aquella poca.
3. Superioridad del poder espiritual sobre el temporal. En efecto, haba una-
nimidad en considerar una cierta superioridad del poder espiritual sobre el
temporal, pero slo en teora ya que en la prctica no se apreciaba siempre esta
conviccin, siendo, por el contrario, precisamente este punto fuente inagotable
de confictos. La Iglesia consideraba que esta superioridad le facultaba para
intervenir en la esfera del poder temporal, cuando los prncipes atropellaban
algn valor tico o espiritual y por ello ponan en peligro la salvacin de las
almas. Como se ha dicho, dentro del lenguaje cannico esto se llama interven-
cin ratione peccati, es decir, en razn del pecado implcito en la actuacin de la
autoridad secular. Lo que faculta al Papa para intervenir ratione peccati en los
asuntos temporales, son los poderes especiales de que dispone, esto es, el poder
de atar y desatar que Cristo concedi a sus apstoles. Los canonistas entendieron
este cometido como el poder directo en las cosas espirituales y secundariamente
en las temporales, cuando stas comprometen las espirituales.
***
Este constituye el tejido de fondo dentro del cual se tejieron las diversas con-
cepciones de la estructura poltica del orbis christianus. La clasifcacin y las
diferencias que se han sealado para distinguir una de otra, en cierta medida
traicionan la realidad, en razn de que en el mbito doctrinal las distinciones
no son tan ntidas, y en la prctica todava menos. En el pensamiento de los
autores muchas veces conviven ideas de teoras para nosotros opuestas, y de-
bido a esto encontramos a intelectuales intentando explicar un mismo hecho
desde teoras diferentes y hasta contrarias.
Para el hombre de comienzos del siglo XXI, estas teoras que hemos
mencionado se excluyen mutuamente, pero no para el hombre medieval,
que las vio convivir en aparente armona. Esta diferencia tan radical se debe
a que en la actualidad entendemos claramente que el Estado y la Iglesia son
dos entidades completamente autnomas e independientes, pero en la Edad
Media formaban parte de un mundo y un orden unitario, presidido por Dios
cuyos representantes en la tierra sern los ministros laicos o clrigos segn se
considere la teora y las materias de que se trate.
Es curioso que las materias sobre las cuales la Iglesia disput con el
Estado en el medievo, son casi exactamente las mismas sobre las que hoy la
Iglesia considera que tiene el deber de dictaminar acerca de la moralidad o la
tica de cualquier conducta humana en la sociedad. Sin embargo, es evidente
que el fundamento de esta intervencin es hoy muy distinto, puesto que ya
no reclama ningn poder directo o indirecto en materias temporales, sino que
LUIS ROJAS DONAT
109
arranca del mandato evanglico de ensear al mundo el mensaje de Cristo, el
cual debe coexistir con el respeto a la libertad religiosa y tambin de pensa-
miento, ambos cautelados constitucionalmente por los Estados democrticos.
En la actualidad el dilogo de la Iglesia se dirige ms hacia sociedad que al
Estado.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
110
LUIS ROJAS DONAT
111
CAPITULO SEXTO
LOS PILARES DEL PODER TEMPORAL DEL PAPADO
Los cuatro pilares que a continuacin se presentan, y que fundamentan
el ejercicio del poder pontifcio, experimentaron un crecimiento muy intenso
desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XIV. Frmulas ideol-
gicas, institucionales y simblicas creadas bajo las condiciones de la poca, se
mantuvieron en el tiempo hasta llegar, algunas de ellas, hasta nuestros das.
1. La Primaca
La teora acerca de la supremaca del Papa sobre toda otra autoridad
eclesistica y temporal en la Cristiandad, basada en la herencia de Pedro, tiene
antecedentes muy antiguos que se remontan a los primeros siglos del cristia-
nismo. Pero el carcter temporal de dicho poder se fue creando y afanzando
desde Gregorio VII en adelante.
El concepto de primaca pontifcia radicaba en la consideracin del
Papa como sucesor directo de Pedro sobre el que Cristo haba decidido cons-
truir su Iglesia. Esta concepcin converta a los papas en los primeros vicarios
de Dios, teniendo por funcin principal la salvacin de los feles, lo cual haca
imprescindible disponer de los poderes necesarios para asegurar el orden en
la Iglesia y la paz en la Cristiandad.
Por lo tanto, la primaca papal, con todas estas atribuciones menciona-
das, otorgaban a su titular dos condiciones esenciales en las que afrmaba su
status. El ejercicio del poder pontifcal se refejaba en las siguientes principales
designaciones tomadas de la tradicin romana: la cura es la atencin, con
carcter de tuicin, que el Emperador tena sobre los sbditos, y que el Papa
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
112
adopta agudizando su sentido para signifcar su preocupacin y cuidado sobre
los creyentes, pero tambin acentuando el alcance jurdico de esta proteccin. A
ella se adjunt la expresin sollicitudo, para indicar la permanente obligacin
que como obispo tiene con respecto a su dicesis y como Papa respecto de toda
la Iglesia. La auctoritas, que es el reconocimiento de Roma como la dicesis
de todos los cristianos, y a su obispo, al ser sucesor directo de Pedro, como
primado de la Iglesia Universal y sucesor de Pablo, como pastor por excelencia.
Este poder de prestigio es tambin potestas o poder jurdico, tomado, como
puede advertirse, del uso imperial romano. El Papado tendi a valorar mejor
la auctoritas y a atribursela, dejando la potestas a los poderes seculares, como
bien lo haba presentado el papa Gelasio. Estos dos vocablos de tanta signifca-
cin, los emplear el Pontfce con la intencin de ejercer la funcin legislativa,
doctrinal, disciplinar y jurisdiccional que llegar a confgurar su principalitas,
esto es, la superioridad jerrquica indiscutible en toda la Cristiandad.
Sin duda alguna, esta superioridad y este reconocimiento constituan
buena parte de la esencia de la primaca que ostentaba el Papa. Los efectos prc-
ticos que sta provocaba en el ejercicio del gobierno eclesistico, se refejaban en
unas competencias muy precisas e importantes, y que eran de su exclusividad.
La primaca, pues, se expresaba histricamente en lo siguiente:
1. El Papa, ltima instancia de apelacin. Dicha condicin procesal fue reco-
nocida muy tempranamente en los primeros textos cannicos alto-medievales,
lo cual le situaba en la suprema instancia jerrquica en materia de justicia
intra-eclesistica.
2. El Papa, regulador soberano. Ante cualquier conficto en la Cristiandad el
Pontfce actuaba como un medio para su solucin reconocido por las partes,
con lo cual obtena la facultad fscalizadora general.
3. El Papa, intendente general. Esto le convierte en el administrador de todos
los bienes eclesisticos y en el protector mximo del patrimonio de la Iglesia.
4. El Papa, obispo universal. Esto quiere decir que, siendo obispo de la Iglesia
romana, dada su primaca, toda la Cristiandad se transforma, en cierto modo,
en la dicesis del Papa.
5. El Papa, titular exclusivo de los monopolios pontifcios. He aqu un aspecto
importante como administrador y conductor de la Iglesia, en aquellos aspectos
reservados a su particular competencia: modifcar la geografa eclesistica,
esto es, creacin de dicesis, parroquias, etc.; solucionar disputas graves
tipifcadas en el derecho cannico; establecer modelos litrgicos, defnir las
creencias dogmticas; convocar el concilio ecumnico; anular determinados
votos y juramentos; perdonar ciertos pecados; canonizar; nombrar en el cargo
a los prelados.
LUIS ROJAS DONAT
113
6. El Papa, regente inmediato. Muchas instituciones eclesisticas tenan una
dependencia directa del Pontfce, sin mediar entre ellos otra autoridad jerr-
quica. Se hallaban en esta situacin algunas dicesis llamadas exentas, esto es,
que no tenan dependencia del metropolitano; tambin numerosos centros y
organizaciones religiosas, tales como, abadas, prioratos, universidades, rde-
nes religiosas y militares, etc. Durante el medievo este tipo de dependencia se
ampli considerablemente a favor del Papa.
7. El Papa, emperador en su reino. Esto consiste en la adopcin por parte del
poder papal de una serie de atribuciones propias del poder imperial, segn lo
indicaba el derecho romano. Entre ellas tenemos, la falta de obligatoriedad con
respecto a las decisiones tomadas por sus predecesores en el solio, la capacidad
de otorgar valor de ley a un determinado criterio, la capacidad tambin de des-
ligarse de leyes dadas por l mismo cuando las circunstancias lo ameritaban.
En conjunto, todas estas atribuciones se fueron acumulando segn las
pocas y los pontfces, acelerndose este proceso formativo a partir del siglo
XI, pero con especial fuerza desde el siglo XII, con la actividad intelectual de
los juristas eclesisticos canonistas al servicio de la Santa Sede. Este plan-
teamiento colocaba a la Iglesia romana como madre y maestra de todas las
dems iglesias, y converta a su obispo en Papa, padre y jefe de la comunidad
cristiana de Occidente. La tradicin de varios siglos fue invistiendo a los papas
de varias funciones concretas:
a) Funcin legisladora: desde muy temprano, el Papa promulgaba leyes con
carcter general que imperaban en toda la cristiandad occidental
b) Funcin justiciera: este papel consista en ofciar de mediador en los confic-
tos de toda ndole que surgan en las comunidades religiosas, pero tambin,
en las diferencias que habitualmente se daban en el mbito temporal con
los reyes.
c) Funcin sapiencial: como parte inherente a su condicin de autoridad sabia,
el Papa deba abordar muchos aspectos en materia dogmtica estableciendo
doctrina.
d) Funcin censora: condenando las desviaciones.
Todas estas funciones reunidas conformaban en el Papa una potestad co-
activa ius puniendi o tambin llamado derecho a castigar. Sin embargo,
el origen de esta facultad es bien distinto del que denominamos derecho,
pues ste se caracteriza por una actitud represiva y arbitraria con la cual se
regula la penalidad estatal tanto en los tiempos antiguos y medievales, como
tambin en los modernos. El siguiente catlogo de penas no tena una fnalidad
vindicativa como tiene la normativa pblica o estatal, sino que su objetivo era
como llamaron los canonistas medievales medicinal, esto es, que trataba
de obtener la recuperacin del infractor y no su sufrimiento sin ms:
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
114
La excomunin: es la separacin del sujeto de la comunidad cristiana.
El entredicho: consiste en la prohibicin de celebrar liturgias en un territorio
determinado.
La deposicin o degradacin: privacin o restriccin del ofcio y benefcio de
los clrigos.
La suspensin: es la deposicin temporal del ejercicio sacerdotal.
La exclusin de la comunidad de hermanos que se aplicaba a los obispos.
2.- Eleccin del Papa
Con respecto a la eleccin del Papa, la Edad media ha contribuido
con un aporte fundamental en orden a perflar institucionalmente al Papado;
se trata del sistema de eleccin que ha llegado desde entonces hasta nuestros
das, y que puso trmino a las frecuentes situaciones confictivas en las cuales,
por causa de un procedimiento no del todo precisado, permita la intromisin
de los poderes laicos
La frmula ms antigua contemplaba la directa intervencin del Pont-
fce sucedido en la eleccin de su sucesor, procedimiento que se aprecia vigente
hasta el siglo VI. El escogido era, generalmente, integrante de la clereca romana,
por ende de cultura latina y occidental. Esta regla se mantiene durante los siglos
medievales, pues desde Marcelo I (307-309) hasta Inocencio VIII (1484-1492),
esto es, 184 papas en doce siglos, el 80% de ellos fueron romanos.
Las intervenciones de los emperadores romanos parece explicarse ms
por el mantenimiento del orden pblico y garantizar el ejercicio de aquellos
papas cuestionados, que por mero juego de poder. Desde luego, ello llev
implcito ms bien un espacio de infuencia que de intervencionismo directo,
puesto que el reconocimiento del emperador no fue necesario como requisito
previo para que el Papa elegido asumiera sus funciones. De hecho, no se conoce
ninguna ley imperial que regule dicha eleccin.
Muy distinta fue la situacin despus en el Occidente medieval, cuando
al desaparecido imperio romano le sucedieron en Europa una pluralidad de
reinos germnicos. Los reyes reivindicaron su derecho a ser consultados en
la eleccin del Pontfce. Incluso algunos monarcas exigieron el pago de una
tasa para confrmar al elegido, siguiendo en esto la tradicin proveniente de
Bizancio que exiga a Roma la notifcacin de la eleccin con el correspondiente
pago a travs de sus representantes en Occidente, los exarcas de Rvena. Sin
embargo, el basileus renunci a fnes del siglo VII a esta prctica, y fue Gregorio
III (731-741) el ltimo Pontfce que cont con el exarcado para estos efectos.
LUIS ROJAS DONAT
115
La Iglesia y los reyes germnicos barajaron, segn los momentos y
las circunstancias, diversas formulas de intervencionismo jurdico: los reyes
carolingios y despus los emperadores germnicos enviaban a Roma sus repre-
sentantes, cuyas facultades iban desde su consentimiento previo a la eleccin
hasta la misma destitucin, como se aprecia en tiempos del emperador Otn I
(962-973). La razn que explica la aceptacin del Papado a este intervencionis-
mo, se debe al esfuerzo desplegado para contrapesar el otro intervencionismo,
todava ms grave, proveniente de las facciones romanas. Estas disputas de
clanes y familias por el trono pontifcio, resultaban mucho ms complejas e
imprevisibles, como queda demostrado durante la primera mitad del siglo XI,
en que el Papado alcanza su peor momento.
Esta etapa concluye con la decisin del papa Nicols II (1059-1061),
en la decretal Praeduces sint de 1059, de atribuirle a los cardenales el derecho
exclusivo de elegir al Papa. El emperador y el resto del clero romano solamente
se les tenan en cuenta para consentir en la eleccin ya hecha, aunque no faltan
ejemplos de tensiones lgidas. A ello, Alejandro III (1159-1181) en 1179, durante
en III Concilio de Letrn, exigi que la eleccin se produjera por las dos terceras
partes de los votos emitidos por los cardenales. Por ltimo, celebrndose el
II Concilio de Lyon en 1274, Gregorio X establece la institucin del cnclave,
reunin ad hoc secreta e incomunicada, procedimiento electoral que buscaba,
por una parte, asegurar el necesario aislamiento de los electores y, por otra, la
rapidez del proceso.
3. Los ttulos del Papa.
La primaca del Pontfce concretada en los anteriores atributos, fue
conformando ciertos rasgos inherentes al cargo que daran origen a un deter-
minado perfl institucional. Dicho perfl se encuentra descrito en los ttulos que
se le atribuyeron al Papa como cabeza rectora de la Cristiandad. Los ttulos
son:
PAPA. La expresin es de origen griego que indica veneracin. Su primera
mencin corresponde a una inscripcin que se refere a San Marcelino, obispo
de Roma (296-304). Sin embargo, la expresin no fue asociada a los obispos
romanos hasta fnes del siglo IV, y ms frecuentemente en el siglo V: Romanus
Papae o tambin Urbis Papae (Papa de la ciudad) son las expresiones que sur-
gen asociadas al obispo de Roma. El imperio bizantino se refera a los obispos
de Roma como papas desde el siglo VI, y los pontfces llegarn a utilizarla
regularmente como ttulo propio promediando el siglo VIII en adelante. Como
la expresin era usada para referirse a otros obispos, Juan VIII (872-882) em-
plear con carcter exclusivo Universalis Papae, pero ser el papa Gregorio
VII, en consonancia con su poltica de afrmacin de la autoridad romana, el
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
116
que reservar en 1075 la voz papa para el obispo romano excluyendo su uso a
cualquier otra autoridad episcopal. La expresin muy santo padre, que viene
a decorar la primitiva palabra, comenz a usarse en el siglo XII.
VICARIO DE CRISTO (vicarius Christi). La expresin no naci exactamente as,
sino vicario de Pedro (Vicarius Petri) la cual no fue de exclusividad del obispo
de Roma, sino que la usaron varios obispos de Occidente. Durante el siglo V se
emple para referirse al obispo primado con sede en Roma. La emplea el snodo
romano de 495 para aclamar al papa Gelasio I: te vemos vicario de Cristo
(vicarium Christi te videmus). Dentro del ambiente reformista generado por
los gregorianos, la expresin se usa con frecuencia en los siglos XI, XII y XIII.
Esta no agregaba mucho ms al Papa, pero en ese contexto la intencin era po-
ner de relieve los poderes vicarios que San Pedro haba recibido de Cristo, los
mismos que por va de transmisin posea el Pontfce. Desde entonces, muchos
pasajes bblicos atribuidos a Jesucristo se aplicaron en adelante al Papa, que
pas a considerarse el punto de intercesin entre el cielo y la tierra. Inocencio
III afrmaba que lo que l decretaba era el mismo Cristo quien lo haca, razn
por la cual prefri llamarse vicario de Cristo. El ltimo paso lo dio Inocencio
IV al proclamarse vicario de Dios.
La condicin de vicarius, sea de Cristo o de Pedro, representa la raz de
poder pontifcio. La voz vicario tena en el derecho romano privado una larga
tradicin, que durante la administracin de Constantino comenz a usarse en
la esfera del derecho pblico, pues con ella se designaba a los representantes
estatales en las circunscripciones imperiales llamadas dicesis; en ellas los vi-
carios eran delegados del poder central romano, como si fuesen la autoridad
misma en la regin. Ocupar el lugar que es propio de otro, es el origen etimo-
lgico del trmino, y el Papa inicia su uso en este preciso sentido. Vicario hace
referencia a la autoridad legitimante que es Pedro y Cristo, y todava ms, la
ntima conexin de stos con su vicario, manifesta la presencia misma de la
divinidad en l.
PONTIFICE es un trmino cuyo origen debe remontarse al perodo anterior
al cristianismo, es decir, a la tradicin religiosa romana. Con evidentes conno-
taciones jerrquicas, a este vocablo se le aadieron las voces summus y maxi-
mus, las cuales tambin son pre-cristianas. El papa Gelasio I inicia el uso de la
expresin Sumo Pontfce (summus pontifex), para referir con ella la posicin
de primaca del obispo romano en Occidente. Su utilizacin se hizo cada ms
frecuente en las bulas a partir del siglo XI, en particular en la correspondencia
dirigida a la autoridad pontifcia.
Por su parte, Mximo Pontfce (Pontifex maximus) es la alocucin que
empleaban para s los emperadores romanos, pero sus herederos germanos
no continuaron esta tradicin cayendo en desuso durante el medievo. Con el
LUIS ROJAS DONAT
117
resurgimiento de la cultura clsica en los siglos fnales de la Edad Media, en el
marco del humanismo de raigambre latina, pontifex maximus se retoma para
referirse a los papas como soberanos de Roma y los estados pontifcios. Pro-
movida especialmente por el importante V Concilio de Letrn (1512-1517), la
expresin aparece en los documentos, en las inscripciones y en las monedas.
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS (Servus servorum Dei). Utilizada por San
Agustn y San Benito, no se asoci a la fgura papal hasta el siglo XIII cuando
la reforma gregoriana haba dejado su huella. Esta expresin pone nfasis en la
tarea de servicio a la comunidad dentro de una posicin de superioridad.
PATRIARCA DE OCCIDENTE. Esta expresin se us de manera muy excepcio-
nal hasta abandonarse, debido a que en ella no se apreciaba identidad propia
sino con relacin a la cristiandad griega.
4. La Curia
La Curia pontifcia es el conjunto de organismos a travs de los cuales
se ejercen las funciones de administracin, jurisdiccin y consejo con el objeto
de colaborar con el Papa en las dimensiones temporal y espiritual de su cargo.
El vocablo Corte, que en general se emplea y puede emplearse como sinnimo,
tiene una acepcin un tanto ms restringida a los servicios inmediatos de la
persona del Pontfce, y no al gobierno general de la Iglesia.
La conformacin histrica de la Curia va unida al desarrollo paulatino
de la primaca del obispo romano aqu tratado. Esta se confgura en los prime-
ros mil aos de historia del cristianismo occidental, en los que este organismo
tuvo una estructura muy elemental. Pero a partir del siglo XI, con la reforma
gregoriana, se produce un proceso de complejizacin de la administracin ecle-
sistica, motivado por los cambios internos que acompaan a la expansin del
cristianismo y la multiplicacin de sus relaciones con los poderes temporales.
Los organismos fundamentales de la Curia pontifcia son:
La Cmara apostlica.
Este organismo tiene por funcin administrar los asuntos fscales y
fnancieros que aseguran el sostenimiento material del Papado. La fuerte cen-
tralizacin de los gastos e ingresos que le caracteriz originalmente, parece
deberse al infujo que tuvo la organizacin de los monjes de Cluny, de donde
provenan varios de los reformadores gregorianos del siglo XI que ostentaron
importantes responsabilidades. Con el inmenso movimiento de las Cruzadas
urgi desarrollar una organizacin fnanciera compleja, en razn de que la
puesta en marcha de los ejrcitos cruzados y su mantenimiento, exigi cuan-
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
118
tiosos recursos. La poca del Papado avionense vio hacerse ms efciente la
recaudacin (fscalidad) y con ello se completan muchos de los rasgos que
permanecern hasta los tiempos modernos.
Una funcin importante de la Cmara era la acuacin de la moneda
emitida por el Papado en su condicin de Estado. A fnes de la Edad Media la
moneda pontifcia era conocida como el forn de la cmara.
Hasta fnes del siglo XII la mayor parte de los ingresos pontifcios de-
pendan de la explotacin de su patrimonio territorial italiano, de los estados
pontifcios, precisamente registrados por Cencius Camerarius en el Liber Cen-
suum. Pero durante el Pontifcado de Avin la fscalidad se hizo minuciosa y
rigurosa, al imponerse el principio de que todo nombramiento deba conllevar
algn ingreso para la Cmara. Entonces, para todo cargo eclesistico hubo una
valoracin precisa correspondindole su respectivo gravamen. Tambin, en este
mismo espritu, se establecieron montos cada vez mayores para las gestiones de
todo tipo tramitadas ante la Curia: servicios menudos y comunes, los derechos
de espolio, las anatas, las vacantes, los subsidios, las dcimas o las procuracio-
nes de visita, entre otros. La predicacin de indulgencias, cuyo uso se ampli
cada vez ms, agregaba ms recursos al erario pontifcio. Por ltimo, aunque
representaban ingresos aparte, los regalos dados al Papa alcanzaron tambin
gran importancia a fnes el medievo.
Adems, exista una fscalidad extraordinaria que permita al Papa
exigir aportes especiales al universo de las iglesias occidentales para necesi-
dades imperiosas de diverso tipo. La predicacin de la cruzada, a cambio de
las correspondientes indulgencias, acarreaba otros recursos para fnanciar las
expediciones a Tierra Santa.
La Cmara apostlica era presidida por el Camarlengo o tambin lla-
mado Camerarius, que era siempre un cardenal que se converta en el primus
inter pares, al sustituir al Papa en su ausencia. A su cargo estn: 1) el tesorero,
responsable del tesoro pontifcio. 2) los colectores pontifcios, encargados de
la fscalidad en los distintos territorios de la Cristiandad, eran asistidos en
cada dicesis por los subcolectores. 3) los clrigos de la cmara, que se ocu-
paban de preparar la documentacin y de controlar las cuentas. Junto a estos
funcionarios, haba numeroso personal subalterno con funciones de menor
responsabilidad.
La Cancillera apostlica
Se trata del organismo que se ocupa de redactar, registrar, enviar y
LUIS ROJAS DONAT
119
conservar la enorme documentacin que sala y entraba de toda la cristiandad
de Occidente y ms all de ella. El prestigio que adquiri sirvi de modelo para
otras cancilleras, algunos de cuyos miembros se entrenaron en ella sirvindole.
Lucio III dio gran importancia a ella, tomando l mismo el ttulo de canciller,
razn por la cual el cardenal a cargo de este organismo se titulaba Vicecanci-
ller.
La tramitacin puede resumirse de la forma siguiente: toda peticin
elevada a la cancillera que en el lenguaje tcnico se denomina splica,
una vez resuelta su respuesta, los abreviatores componan una minuta o nota
con el borrador del documento a remitir, que tomaba la forma de bula o bre-
ve. Enseguida los correctores vigilaban la correccin lingstica, cautelaban
el estilo y el uso adecuado de las numerosas frmulas retricas, todo ello
minuciosamente defnido en el liber diurnus. Despus, tomaba el libelo un
auscultator que comprobaba la correspondencia entre el texto preparado y la
minuta, disponindolo de manera defnitiva para su lectura ante el Papa y la
Curia. Paso seguido, los bullatores le ponan el sello de plomo, tambin llamado
bulla, quedando registrado en los archivos de la Cancillera. Por ltimo, para
asegurarse de que el documento as terminado llegase a su destino sin dilacin,
un magister cursorum (director de correos) estableca un itinerario que deba
seguir el correo o mensajero, llamado cursor, para entregarlo lo rpido y seguro
posible al destinatario.
Las Audiencias
Hasta el siglo XII la actividad jurisdiccional, es decir, la resolucin de situacio-
nes de orden judicial, estuvo a cargo del Consistorio, que bastaba para resolver
los casos que eran elevados ante el Pontfce, en su mayora confictos entre
instituciones eclesisticas. Sin embargo, la expansin de la Iglesia y su creciente
participacin en la vida espiritual y temporal de la Cristiandad, hicieron cada
vez ms difcil resolver la ingente cantidad de causas intraeclesisticas; pero
tambin se agregaban, cada vez ms, los asuntos de laicos que, amparados en
el derecho cannico, encomendaban al Pontfce causas matrimoniales, litigios
de herencias, usuras o lo relativo a los juramentos.
La mayor cantidad y la mayor complejidad de los casos, obligaron a la
designacin de un personal especializado canonistas encargado de manera
permanente de resolver tantos problemas. As, a comienzos del siglo XIII, nacen
las audiencias, cuyo nombre se debe a la costumbre del papa Inocencio III de
leer pblicamente los documentos expedidos por su cancillera, lo cual permi-
ta que se escucharan las objeciones referidas al documento ledo. Pero como
esta costumbre poda retrasar la expedicin de los libelos y con ello tambin la
resolucin de los confictos, hubo necesidad de designar a unos canonistas de
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
120
prestigio para el cargo de auditores litterarum contradictorum, esto es, oidores
de rplicas.
Ms tarde todas las causas remitidas a la Curia las conocieron los
auditores generales causarum palatii. En el siglo XIII fueron 5, pero la expan-
sin gigantesca de la justicia pontifcia los aument a 30 en el siglo siguiente.
Llamndose a fnes del medievo auditores sacrii palatii, estos funcionarios
trabajaban divididos en secciones o turni. Son ellos los que formarn parte del
llamado Tribunal de la Rota. Todo ello permita que los cardenales pudieran
concentrarse en aquellos asuntos particularmente delicados, secundados por
capellanes pontifcios.
En el mbito judicial cannico, el Papa se constitua en un tribunal
estable encargado de los asuntos relacionados con el sacramento de la peni-
tencia, conocido como Penitenciara apostlica. Este organismo se desprende
de la funcin papal de actuar como mximo confesor de toda la Cristiandad,
especialmente tratndose de casos referidos a la absolucin de censuras eclesis-
ticas en general excomuniones, impedimentos, conmutaciones o dispensas
cuya resolucin le estaba reservada exclusivamente. Muchas personas acudan
a confesarse con l, siendo a veces reemplazado por un paenitentiarius maior,
esto es, un penitenciario mayor. Pero cuando el nmero de feles era excesivo
se agregaban varios capellanes con el ttulo de penitenciarios menores.
Las legaciones y las nunciaturas
De acuerdo con la omnipresencia de la Iglesia en todos los rincones de
la Cristiandad, fue necesario disponer de un cuerpo de representacin exterior:
los nuncios, habitualmente clrigos de rango medio, representaban a la Santa
Sede en distintos lugares del orbis christianus hacindose cargo de causas
limitadas o concretas. En cambio, los legados eran cardenales que representa-
ban al Santo Padre, llevando consigo misiones ms amplias y muchas veces
complejas, como lo relativo a las reformas eclesisticas, y en particular las
delicadas relaciones con los monarcas y sus autoridades. Las nunciaturas eran
itinerantes de acuerdo con el cometido encargado, pero a fnes de la Edad Media,
stas se hicieron permanentes ante una corte. Excepcionalmente, representando
al mismo Papa, se designaban jueces-delegados para resolver en el lugar de
los hechos ciertos asuntos judiciales.
LUIS ROJAS DONAT
121
Notas.
1 M. PACAUT, La thocrathie. Lglise et le pouvoir au Moyen Age, Paris, 1957. J.
CHELNI, Histoire religieuse de lOccident mdival, Pars, 1968. BERNARDINO
LLORCARICARDO GARCIA-VILLOSLADAJUAN MARIA LABOA, Histo-
ria de la Iglesia Catlica, vol.II Edad Media (800-1303) La cristiandad en el mundo
europeo feudal, escrita por R. Garca-Villoslada, BAC, Madrid, 1988. G. BARRA-
CLOUGH, La papaut au Moyen Age, Pars, 1970. K. SCHATZ, La Primaut du Pape.
Son histoire des origines nos jours, Paris, 1992.
2 J. GAUDEMET, Lglise dans lEmpire Romain (IV-V sicles), Paris, 1958.
3 P. BROWN, El primer milenio de la cristiandad occidental, Barcelona, 1997_, p.26
ss. F. LOT, El fn del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media, Mxico, 1956,
pp.24-47. Respecto de la Alta Edad Media, esta obra, ya clsica, sigue siendo luminosa
y sugerente.
4 W. ULLMANN, The Growth of the papal government in the Middle Ages. A study
in the ideological relation of clerical to lay power, London, Methuen, 1955 (1965_,
1970_).
5 M. PACAUT, La thocrathie. Lglise et le pouvoir au Moyen Age, Paris, 1957. K.
SCHATZ, La Primaut du Pape. Son histoire des origines nos jours, Paris, 1992.
6 Emple las expresiones fundamento dogmtico y fundamento histrico en el contexto
de la participacin del Papado en la expansin portuguesa y castellana en frica
e Indias, en mi Espaa y Portugal ante los otros, Concepcin, 2002, cap.II.
7 M. SORDI, Los cristianos y el imperio romano, Madrid, 1988.
8 W. ULLMANN, Leo I and the Theme of Papal Primacy, Journal of Theological
Studies, N.S., vol.XI, Pt.1, April 1960, pp.25-51 reimpreso en Escritos sobre teora
poltica medieval, B. Aires, 2003, pp.65-106. Vid. p.67.
9 M. MACCARONE, La ctedra de madera, en AAVV, El Vaticano y Roma cristiana,
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
122
Roma, 1975, pp.53-7.
10 ULLMANN, Escritos ..., p.72, n.17.
11 Portamus onera omnium, qui gravantur; quinimo haec portat in nobis beatus
apostolus Petrus, qui nos in omnibus, ut confdimus administrationis suae protegit et
tuetur haeredes. Esta epstola o decretal fue enviada por su sucesor Ciricio (384-
399), el cual es considerado como el ejecutor del testamento de Dmaso. Ep. I, 13
(PL., XIII, 1132). En ULLMANN, Growth of Papal Government..., p.6, n.9 tema
retomado en Leo I and the Theme of Papal Primacy..., p.73.
12 Praesertim cum sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque
Siciliam et insulas interiacentes, nullum instituisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis
apostolus Petrus aut eius successores constituerint sacerdotes. Ep. XXV, en PL, vol.
XX, p.552, citada por ULLMANN, Escritos..., p.74.
13 Quamvis patrum traditio apostolicae sedi auctoritatem tribuit, ut de eius iudicio
nullus disceptare auderet, idque per canones semper regulasque [eadem sedes] ser-
vaverit, et currens adhuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa
quoque descendit, reverentiam quam debet exsolvat, tantam enim huic apostolo cano-
nica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi
Dei nostri promissione, ut et liga solveret et soluta vinceret, [et] par potestatis data
conditio in eos, qui sedis haereditatem, ipso annuente, meruissent... cum ergo tantae
auctoritatis Petrus caput sit, et sequentia omnium maiorum studia frmaverit, ut tam
humanis quam divinis legibus et disciplinis omnibus frmetur Romana ecclesia, cuius
locum nos regere, ipsius quoque potestatem nominis obtinere non latet vos, sed notis...
Ep. XII, 1, PL., XX, 676 en ULLMANN, Escritos..., p.76, n.26.
14 El texto griego sin traduccin latina en MANSI, IV, 1285 B, citado por ULL-
MANN, Escritos..., p.77.
15 ULLMANN, The Growth of Papal Government...p.359 ss.
16 D.50.16.24. D.37.4.13 pr. D.41.2.23 pr. D.29.2.37. D.50.17.128.1. Utilizo el
C.I.C., edicin Garca del Corral de Barcelona 1889, en su versin actual Lex
Nova, Valladolid, 1988.
17 D.5.3.18.2: Nunc videamus, quae veniant in hereditatis petitione. Et placuit,
universas res hereditatis in hoc iudicium venire, sive iura, sive corpora sint (Vea-
mos ahora qu cosas vengan comprendidas en la peticin de la herencia. Y plugo que
se comprendieran en este juicio todas las cosas de la herencia, ya fueran derechos,
ya cosas corpreas). Tb. D.44.2.7.5: Nam quum hereditatem peto, et corpora, et
actiones omnes, quae in hereditate sunt, videntur in petitionem deduci (Porque
cuando pido una herencia, se considera que se comprenden en la peticin las cosas
corpreas y todas las acciones que hay en la herencia). A. GUZMAN BRITO, Derecho
romano privado, Santiago, 1996, vol.II, 370.
18 A. GUZMAN BRITO, Derecho romano privado..., vol.II, pp.370.
LUIS ROJAS DONAT
123
19 A. GUZMAN BRITO, Derecho romano privado..., vol.II, pp.369-71.
20 A. GUZMAN BRITO, Derecho romano privado..., vol.II, pp.521 sistematiza la
materia tratada en D.34.9 y en CI.6.35.
21 ...illius est operum et meritum cuius in sede sua vivit potestas et excellit auctoritas
(Sermo III, 3, col. 146 B) ...in persona humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur,
in quo et omnium pastorum sollicitudo... perseverat et cuius dignitas etiam in indigno
haerede non defcit... ipsum vobis, cuius vice fungimur, loqui credite (Sermo III, 4,
col. 147 A) en ULLMANN, Escritos..., p.80-1.
22 J. LOWE, Saint Peter, Oxford, 1958, p.59.
23 Sermo, V.4, col. 154 D; col. 155 A; Ep. X, col 629 citados por ULLMANN,
Escritos..., p.86-7.
24 P. LEVILLAIN, Dictionnaire historique de la Papaut, Paris, 1994.
25 Nov.17, 16, Codicem Theodosianum, ed. Mommsen, Berlin, 1905, vol.II, p.101,
citado por J. M. NIETO SORIA, El Pontifcado medieval, Madrid, 1996, apendice
1.
26 Maxima quidem in hominibus sunt dona dei a suprema collata clementia, sacerdo-
tium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac
diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam exor-
nant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum Imperatoribus, sicut sacerdotum honestas,
quum utique et pro illis ipsi semper deo supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit
undique et apud deum fducia plenum, imperium autem recte et competenter exornet
traditam sibi rempublicam, erit consonantia quaedam bona omne, quidquid utile est,
humano conferens generi. Nos igitur maximam habemus sollicitudinem circa vera dei
dogmata et circa sacerdotum honestatem... Nov.6, pref. Cuerpo del Derecho Civil
Romano, versin de I. Garca del Corral. Vid. F. DVORNIK, Byzance et la primaut
romaine, Paris, 1964, p.62.
27 Carte segrete apud L. GATTO, Il medioevo nelle sue fonti, Bologna, 1995,
pp.56-7.
28 H. RAHNER, Lglise et Ltat dans le christianisme primitive, Paris, 1964,
pp.244-57.
29 D. DVORNIK, Byzance et la primaut..., pp.68-9.
30 J. van KAN, Le droit de la paix, Acadmie de Droit International, Rceuil des Cours,
vol. 72, 1948, p.483. H. RAHNER, Libertad de la Iglesia en Occidente. Documentos
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los tiempos primeros del cristianismo,
Buenos Aires, 1949, pp.205-9. H. HERRERA, La doctrina gelasiana, en Dimensiones
de la cultura bizantina, Santiago, 1998, pp.351-366. J. MARIN RIVEROS, Textos
Histricos, Santiago, 2003, pp.91-2.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
124
31 J. MIETHKE, Las ideas polticas de la Edad Media, Buenos Aires, 1993, pp.13-
7.
32 J. DANIELOUH.I. MARROU, Nueva Historia de la Iglesia, Madrid, 1964 (ed.
franc. 1963).
33 D. VALLE RIBEIRO, O Oriente e o Ocidente na correspondncia de Gregrio
Magno, en Signum, n4, 2002, pp.153-179.
34 K. ALGERMISSEN, Iglesia Catlica y confesiones cristianas, Madrid, 1963
(1930_).
35 PAULO DICONO, Historia Langobardorum, VI, 49, en MIGNE, Patrologia
Latina, t. XCV, recogido en J. MARIN RIVEROS, Textos Histricos, Valparaso,
2003, pp.119-20.
36 AAVV, Il monachesimo nellAlto medioevo e la formazione della civilt occiden-
tal, Settimane di studio del Centro italiano di studi sullalto medioevo, Spoleto, 1957,
vol.4.
37 Citado por P. RICH, Les carolingiens. La famille qui ft lEurope, Pars, 1983,
p.56-7.
38 L. GRACCO-RUGGINI, La conversione al cristianesimo nellEuropa
dellaltomedioevo, Centro Italiano di Studi sullAltomedioevo, Spoleto, 1967.
39 P. RICH, Les carolingiens..., p.22. Tb. su ducation et culture dans lOccident
barbare, Pars, 1962. Sobre el perodo insustituible L. MUSSET, Les invasions: le
second assaut contre lEurope chrtienne (VII-XI sicles), Pars, 1965.
40 EGINARDO, Vita Karoli, 1, MGH, scriptores, II, p.433 ss.
41 Uno de los ms importantes estudiosos de este perodo es K. F. WERNER cuyos
trabajos en lengua francesa y alemana estn reunidos en Structures politiques du monde
franc. VI-XII siecles, Variorum Reprints, London, 1979. Sobre el particular Les princi-
pauts pripheriques dans le monde franc du VIII sicle, en Settimane di studio del
Centro italiano di studi sullalto medioevo XX, Spoleto, 1973, pp.483-514.
42 Certero y moderno M. ROUCHE, LAquitanie des Wisigoths aux Arabes (418-781),
Pars, 1979. Tb Los primeros estremecimientos de Europa, en la edicin espaola de
La Edad Media dirigida por Robert Fossier, Barcelona, 1982, vol.1, 3 parte.
43 Aunque con discrepancias cronolgicas, sigue siendo indispensable J. H. ROY J.
DEVIOSSE, La bataille de Poitiers, Pars, 1966. Una de las fuentes esenciales es la
Chronique de Moissac, en MGH, Scriptores, vol.I y II (Hannover, 1826 y 1829). Cfr.
L. HALPHEN, Charlemagne et lEmpire carolingien, Pars, 1945 (ed. esp., Mxico,
1955, pp.4-6). Vase la Crnica mozrabe de 754, ed. J. E. Lpez Pereira, Zaragoza,
Anubar, 1980, pp. 99-101, en E. MITRE, Textos y Documentos de poca Medieval,
Barcelona, 1998, p. 51 y s.
LUIS ROJAS DONAT
125
44 E. DELARUELLE, LIde de croisade au Moyen ge, Turin, 1980, p.12 ss.
45 J. FLORI, La guerre sainte, Paris, 2001, p.228.
46 K. F. WERNER, Structures politiques du monde franc....
47 G. GALASSO, Storia dItalia, Torino, 1980, vol.I por P. DELOGU, Il regno lon-
gobardo.
48 AAVV, Cristianizzazione ed Organizzazione ecclesiastica delle campagne nellalto
medioevo: espansione e resistenze, Settimane di studio del Centro italiano di studi
sullalto medioevo, Spoleto, 1982, vol. 28, 2 vols.
49 P.-A. FEVRIER, Religiosit traditionnelle et christianisation, en J. LE GOFFR.
REMOND (dirs.), Histoire de la France religieuse, vol. 1: Des Dieux de la Gaule
la Papaut dAvignon, Pars, 1968, pp.39-168.
50 L. HALPHEN, Charlemagne et lempire..., p.18.
51 L. HALPHEN, Charlemagne..., p.10. L. LEVILLAN, LAvnement de la dynastie
carolingienne et les origines de ltat pontifcal, Pars, 1933.
52 Reges a regendo vocati. Sicut enim sacerdos a sacrifcando, ita et rex a regendo.
Non autem regit, qui non corrigit. Recte igitur faciendo regis nomen tenentur, peccan-
do amittitur. ISIDORUS, Etimologiae, ed. BAC., vol.1, IX, 3, p.764. J. ORLANDIS,
Historia del reino visigodo espaol, Madrid, 1988, p.153 ss.
53 M.G.H., in usum scholarum, 1895, p.810. IOANNES B. LO GRASSO (S.I.), Eccle-
sia et statu. De mutuis offciis et iuribus. Fontes selecti, Typis Pontifcae Universitatis
Gregorianae, Romae, 1939, pp.63-4. A.749. Burghardus Virzeburgensis episcopus
et Folradus capellanus missi fuerunt ad Zachariam papam, interrogando de regibus in
Francia, qui illis temporibus non habentes regalem potestatem, si bene fuisset an non.
Et Zacharias papa mandavit Pippino, ut melius esset illum regem vocari, qui potestatem
haberet, quam illum, qui sine regali potestate manebat; ut non conturbaretur ordo, per
auctoritatem apostolicam iussit Pippinum regem feri. A.750. Pippinus secundum
morem Francorum electus est ad regem et unctus per manum sanctae memoriae Bo-
nefacii archiepiscopi et elevatus a Francis in regno in Suessionis civitate. Hildericus
vero, qui false rex vocabatur, tonsoratus est et in monasterium missus.
54 Eginhardus habla de una comisin que habra visitado al papa: ut consulerent de
causa regum... per quos praedictus Pontifex mandavit, melius esse illum vocari regem,
apud quem summa potestatis consisteret; dataque auctoritate sua, iussit Pippinum regem
constitui. hoc anno secundum Romani Pontifcis sanctionem Pippinus rex francorum
apellatus est. Annales Eginhardi en Patrologa Latina, vol. 104, p.373.
55 L. HALPHEN, Charlemagne..., lib.I, cap. I y II.
56 E. PLATAGEAN, Historia de Bizancio, en conjunto con H. Bresc y P. Guichard,
Barcelona, 2001, pp.86-7.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
126
57 F. L. GANSHOF, The carolingian and the frankish Monarchy. Studies in carolingian
History, London, 1971, p.9.
58 ... et tali omnes [todos los grandes de los francos] interdictu et excommunicationis
lege constrixit, ut numquam de alterius lumbis regem in aevo presumant eligere. Clu-
sula de unctione Pippini, MGH, Scrptores rerum merovingicarum, I, pars II, pp.465-6.
GRASSO, Ecclesia et statu..., pp.64-5.
59 F. L. GANSHOFF, Note sur les origines byzantines du titre patricius romanorum,
in Annuaire de lInstitut de Philologie et dHistoire orientales et slaves X, Bruxelles,
1950 apud D. MAFFEI, La donazione di Costantino nei giuristi medievali, Milano,
1964 (1980_), p.8.
60 Vita Stephani, II, ed. L. Duchesne, in Liber Pontifcalis, Paris, 1886, pp. 452-454
en E. GALLEGO BLANCO, Relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media,
Revista de Occidente, Madrid, 1970, pp. 84 y s.
61 P. PARTNER, The Lands of St. Peter, London, 1972. M. ROUCHE, Monarquas
brbaras, imperio cristiano o principados independientes?, en La Edad Media (ed.
R. Fossier), vol. 1, p. 357.
62 W. ULLMANN, The Growth of the papal government..., p.58-9.
63 LOENERTZ, Acta Silvestri, en Revue dhistoire eclsiastique 70, Louvain, 1975,
pp.426-439. La leyenda en G. W. LEVISOHN, Konstantinische Schenkung und
Silvester-legende, en Miscellanea Fr. Ehrle, Roma, 1924, vol.II, pp.159-247. N.
HUYGHEBAERT, Une lgende de fondation. Le Constitutum Constantini, en Le
Moyen Age 85, 1979, pp.177-209.
64 A. SCHOENEGGER, Die Kirchenpolitische Bedeutung des Constitutum Constan-
tini, Zeitschrift fr Katholische Theologie, 1918, p.555.
65 Edictum Constantini ad Silvestrem Papam, Corpus Iuris Canonici, Decretum Gra-
tiani, ed. Friedberg, Lispiae, 1979, vol. I, pp.342-5. Decretales Pseudoisidorianae et
Capitula Angilramni, ed. por P. Hinschius, Leipzig, 1863, Aalen, 1963, pp. 249-54. C.
B. COLEMAN, Constantine the Great and Christianity, New York, 1914 en su apn-
dice. GRASSO, Ecclesia et statu..., pp.73-4. Trad. castellana parcial en M. ARTOLA,
Textos fundamentales para la Historia, Madrid, 1992_, pp.47 ss. Trad. Inglesa muy
fel en F. HENDERSON, Select Historical documents of the Middle Ages, London,
1910, pp.319-29. Este documento qued inserto en una coleccin titulada Decretales
Pseudoisidoriannae que es atribuida a un Isidorus Mercator, y por ello recibe tambin
el nombre de donacin pseudoisidoriana. La mejor edicin crtica del Constitutum
Constantini es la de W. GERICKE, Wann entstand die Konstantinishe Schenkung?,
en ZSSt., K.A., XLII, 1957, pp.80-88 que reproduce el cuidado texto editado por K.
ZEUMER en Festschrift fr Rudolf von Gneist, Berlin, 1888, pp.47-59. D. MAFFEI,
La donazione di Costantino..., a quien sigo en este punto ante mi imposibilidad to-
dava de entrar sin ayuda en la imprescindible bibliografa alemana sobre este docu-
LUIS ROJAS DONAT
127
mento. La versin latina de los pasajes arriba citados son los siguientes: 13 ...quibus
pro concinnatione luminariorum possessionum praedia contulimus, et rebus diversis
eas ditavimus, et per nostras imperialium iussionum sacras tam in oriente quam in
occidente vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudaea, Graecia,
Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis insulis nostram largitatem eis concessimus,
ea prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestrii pontifciis succes-
sorumque eius omnia disponantur. 17 ...Ad imitationem imperii nostri, unde ut non
pontifcalis apex vilescat, sed magis amplius quam terrem imperii dignitas et gloriae
potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, ut praelatum est, quamque Romae urbis
et omnes Italiae seu occidentalium regionem provincias, loca et civitates seapefacto
beatissimo pontifci, patri nostro Silvestrio, universali papae, contradentes atque re-
linquentes eius vel successorum ipsius pontifcum potestati et dictioni frma imperiali
censura per hanc nostram divalem sacram et pragmaticum constitutum decernimus
disponendum atque iure sanctae Romanae Ecclesiae concedimus permanendum.
66 A. GAUDENZI, Il Costituto de Constantino, Bolletino dellIstituto storico italia-
no, 39, 1919, pp.87-112. Vid. J. LORTZ, Historia de la Iglesia, Madrid, 1982, vol.
I, pp.274-6.
67 Flschungen im Mittelalter, Kongress der Monumenta Germaniae Historica,
Schrisften 33, Hannover, 1988-1990, vols.6,.
68 La infuencia de dicha falsifcacin y su divulgacin en pocas posteriores en H.
FUHRMANN, Einfuss und Verbreitung der pseudoisidorischen Flschungen von ihrem
auftauchen bis in die neuere Zeit 1-3 (MGH, Schriften Bd 24.1-3, Stuttgart, 1973).
69 Sobre las falsifcaciones en la Edad Media, y en especial las contenidas en las recopi-
laciones pseudo-isidorianas, los 6 volumenes Flschungen im Mittelalter, especialmente
los trabajos de H. FUHRMANN (citado) y el de W. POHLKAMP, Privilegium Romanae
ecclesiae contulit. Zur Vorgeschichte der Konstantinischen Schenkung, vol.2 (1988),
pp.413-490. W. ULLMANN, The growth of the papal government..., p.59.
70 F. RICO, El sueo del Humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid, 1993, p.60.
71 P. MONNIER, El Quattrocento: Historia literaria del siglo XV italiano, trad.
esp. F. Ruiz Llanos, Buenos Aires, 1950, vol.I, pp.288-302.
72 F. MENOZZI, La critica allautenticit della Donazione di Costantino in un ma-
nuscripto della fne del XIV secolo, en Cristianesimo nella storia, 1980, pp.123-154.
NICOLAUS DE CUSA (1401-1464), De concordia Catholica libri tres (c.1432) y
LAURENTIUS VALLA (c.1407-57), De falso credita et ementita Constantini donatione
declamatio, publicada por primera vez por Ulrich von Hutten en 1517. G. G. ANTO-
NAZI, Lorenzo Valla e la donazione di Costantino nel secolo XV, Roma, 1950.
73 G. MARTINI, Traslazione dellImpero..., p.80 citado por D. MAFFEI, La Donazione
di Costantino..., pp.13-5.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
128
74 G. LAEHR, Die Konstantinische Schenkung..., p.26 citado G. MARTINI, Trasla-
zione dellImpero..., p.49. Vid. D. MAFFEI, La Donazione di Costantino..., p.12.
LUIS ROJAS DONAT
129
Nmina de los Papas reinantes durante la Edad Media
San Anastasio I Naci en Roma. Elegido el 27. XI.399, muri
el 10.XII.401. Concili los cismas entre Roma y la Iglesia
de Antioqua. Combati tenazmente a los secuaces de
costumbres inmorales convencidos de que tambin en
la materia se escondiese la divinidad. Prescribi que los
sacerdotes permaneciesen de pie durante el evangelio.
San Inocencio I Naci en Albano. Elegido el 22.XII.401, muri el
12.III.417. Durante su pontifcado vio el saqueo de Roma
por los godos de Alarico. Estableci la observancia de
los ritos romanos en Occidente, el catlogo de los libros
cannicos y reglas monsticas. Obtiene de Honorio la
prohibicin de las luchas en el circo entre gladiadores.
San Zsimo (Grecia) De origen griego (Masuraca). Elegido el 18.III.417, muri
el 26.XII.418. Temperamento fuerte reivindic el poder
de la Iglesia contra las ingerencias ajenas. Muy moral,
prescribi que los hijos ilegtimos no podan ser orde-
nados sacerdotes. Envi vicarios en Galilea.
San Bonifacio I Naci en Roma. Elegido el 28.XII.418, muri el
4.IX.422. La intervencin de Carlos de Ravenna seal el
principio de la introduccin del poder civil en la eleccin
del Papa. Fue consagrado Papa siete meses despus de
ser elegido, por haberle sido contrapuesto el antipapa
Eulalio.
San Celestino I Naci en Roma. Elegido el 10.IX.422, muri el
27.VII.432. Proclam el 3 Concilio Ecumnico en el que
fueron condenados los secuaces de Nestorio. Patriarca
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
130
de Constantinopla. Mand a S. Patricio en Irlanda. Por
primera vez se cita el bastone pastorale.
San Sixto III Naci en Roma. Elegido el 31.VII.432, muri el
19.VIII.440. Ampli y enriqueci la baslica de S. Mara
Mayor y San Lorenzo. Fue autor de varias epstolas y
mantuvo las jurisdicciones de Roma sobre Iliria contra
el Emperador de Oriente que quera hacerla depender
de Constantinopla.
San Len I (el grande)
Italiano de Toscana. Elegido el 29.XI.440, muri el
10.IX.461. Fue llamado El Grande por la energa usada
para mantener la unidad de la Iglesia. Proclam el 4 y 5
concilio Ecumnico. Defni el misterio de la Encarna-
cin. Solo e indefenso arrest el fagelo de Dios (Atila)
camino de Roma.
San Hilarin Naci en Caller. Elegido el 19.XI.461, muri el 29.II.468.
Continu la accin poltica de su predecesor. Estableci
que para ser sacerdotes era necesario una profunda
cultura y que pontfces y obispos no podan designar
sus sucesores. Estableci un Vicariato en Espaa.
San Simplicio Naci en Tivoli. Elegido el 3.III.468, muri el 10.III.483.
Bajo su pontifcado ocurri la cada del Imperio de
Occidente y el cisma que ocasion la fundacin de las
iglesias de Armenia, Siria, Egipto (Copti). Regulariz
la distribucin de las limosnas a los peregrinos y a las
nuevas iglesias.
San Flix III (ahora II)
Naci en roma. Elegido el 13.III.483, muri el 1.III.492.
Trat de establecer la paz en Oriente. Tuvo hijos, uno de
los cuales fue el padre del famoso San Gregorio Magno.
Fue considerado errneamente Flix II un santo mr-
tir.
San Gelasio I (Africa) Naci en Roma, oriundo africano. Elegido el
1.III.492, muri el 21.XI.496. Instituy el Cdigo para
uniformar funciones y ritos de las varias Iglesias. Por su
caridad fue llamado Padre de los pobres. Defendi la
LUIS ROJAS DONAT
131
supremaca de la iglesia ante la del Rey. Introdujo en la
misa el Kyrie eleison.
Anastasio II Naci en Roma. Elegido el 24.XI.496, muri el 19.XI.498.
Intervino en la conversin de Clodoveo, rey de los
Francos y de su pueblo. Fue dbil con los cismticos
y fue acusado de hereja. Dante Alighieri lo puso en el
Inferno.
San Simaco Naci en Cerdea. Elegido el 22.XI.498, muri el
19.VII.514. Consolid los bienes eclesisticos, llamndo-
los benefcios estables a usufructo de los clrigos. Rescat
todos los esclavos dndoles la libertad. Se le atribuye la
primera construccin del Palacio Vaticano.
San Omisdas Naci en Frosinone. Elegido el 20.VII.514, muri el
6.VIII.523. Durante su pontifcado San Benedicto fun-
d la orden de los benedictinos y la clebre abada de
Monte Casino destruida en el 1944 por un bombardeo.
Estableci que los obispados fuesen otorgados no por
privilegios.
San Juan I Naci en Populonia. Mrtir. Elegido el 13.VIII.523, muri
el 18.V.526. Coron al Emperador Justiniano. Muri en
la crcel en Ravenna encarcelado por el brbaro Rey
Teodorico, invasor de Italia. Fue el primer Papa que
visit Constantinopla.
San Flix IV (ahora III)
Naci en Benevento. Elegido el 12.VII.526, muri el
22.IX.530. Arbitrariamente nombrado Papa por Teo-
dorico demostr lealtad a la Iglesia a tal punto que el
Rey ostrogodo lo repudi y lo desterr. A su muerte los
cristianos tuvieron libertad de culto.
Bonifacio II Naci en Roma. Elegido el 22.IX.530, muri el 17.X.532.
De origen godo fue considerado brbaro y extranjero
por lo cual sus adversario eligieron como papa a Disco-
ro. Hizo construir el Monasterio de Montecasino sobre
el Templo de Apolo.
Juan II Es el primer papa en cambiarse el nombre. Su nombre
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
132
de bautismo era Mercurio. Naci en Roma. Elegido el
2.I.533, muri el 8.V.535. Se llamaba Mercurio y fue el
primer Papa que cambi su nombre siendo el suyo el
de una divinidad pagana. Con un edicto de Atalarico
el Pontfce fue reconocido jefe de los Obispos de todo
el mundo.
San Agapito I Naci en Roma. Elegido el 13. V.535, muri el 22.IV.536.
Fue en misin a Constantinopla por deseo del Rey de
los Godos para apagar las intenciones del Emperador
Justiniano sobre Italia. Muri envenenado por oscuros
embrollos de la esposa del Emperador, Teodora, de
religin eutiquiana.
San Silverio Naci en Frosinone. Mrtir. Elegido el 1.VI.536, muri
el 11.XI.537. Los ejrcitos bizantinos de Justiniano a las
rdenes de Belisario entraron en Roma. Obligado a re-
nunciar al pontifcado, el Papa fue exiliado a la isla de
Ponza, donde fue asesinado.
Vigilio (Marzo 29, 537-Junio 7, 555)
Naci en Roma. Elegido el 29.III.537, muri el 7.VI.555.
Obligado por Teodora no anul las condenas a la teora
eutiquiana. Detenido mientras celebraba la misa, pudo
huir. Proclam el 5 Concilio Ecumnico. Justiniano im-
puso la Pragmtica sancin que limitaba la autoridad
papal sobre la fe.
Pelayo I Naci en Roma. Elegido el 16.IV.556, muri el 4.III.561.
Su elevacin al pontifcado sufri de la infuencia de
Justiniano siendo ya Italia una provincia del Imperio bi-
zantino. Permaneci fel a los principios de la ortodoxia
catlica. Mand construir la iglesia de los SS. Apstoles
en Roma.
Juan III Naci en Roma. Elegido el 17.VII.561, muri el 13.VII.574.
Salv a Italia de la barbarie ya que durante la desastrosa
invasin Longobarda, deseada por Narsete, llam junto
a l a todos los italianos a fn de que se defendiesen
contra la crueldad de los invasores.
Benedicto I Naci en Roma. Elegido el 2.VI.575, un ao despus de
LUIS ROJAS DONAT
133
sede vacante, muri el 30.VII.579. Trat intilmente de
restablecer el orden en Italia y en Francia turbadas por
las invasiones brbaras y ensangrentadas por discordias
internas. Confrm el V Concilio a Constantinopla.
Pelayo II Naci en Roma, de origen gtico. Elegido el 26.XI.579,
muri el 7.II.590. Mientras Roma estaba asediada por
los longobardos pidi ayuda a Constantinopla. Dispuso
que cada da los sacerdotes rezasen el ofcio divino. Fue
vctima de una epidemia donde los afectados moran
bostezando y estornudando.
San Gregorio I (el Grande)
Naci en Roma. Elegido el 3.IX.590, muri el 12.III.604.
Confrm la autoridad civil del Papa: inicia poder tem-
poral. Cuando termin la peste de Roma se le apareci
un ngel sobre la roca que despus se llam castillo S.
ngel. Se defna servus sevorum Dei. Instituy el
canto gregoriano.
Sabino Naci en Blera. Elegido el 13.XI.604, muri el 22.II.606.
La Santa Sede permaneci vacante por seis meses. Regu-
lariz el sonido de las campanas para indicar al pueblo
las horas cannicas, el recogimiento y la oracin. Decret
que en las Iglesias se tuviesen las lmparas siempre
encendidas.
Bonifacio III Naci en Roma. Elegido el 19.II.607, muri el 12.XI.607.
Prohibi ocuparse de la eleccin del nuevo Papa antes de
que hubiesen pasado tres das (hoy 9: novendiali) de
la muerte del predecesor. Estableci que el nico obispo
universal fuese el de Roma, por lo tanto el Papa.
San Bonifacio IV Naci en Abruzo. Elegido el 25.VIII.608, muri el 8.V.615-
Consagr al culto cristiano dedicndole a la Virgen y
a los Santos el templo pagano de Agripa, el Panthen,
instituyendo la festa de Todos los Santos el 1 de No-
viembre. Orden para el clero menor, mejoras morales
y materiales.
San Deusdedito o
Adeodato I Naci en Roma. Elegido el 10.X.615, muri el 8.XI.618.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
134
Con abnegacin cur leprosos y apestados. Fue el prime-
ro en imponer el timbre a la bula y decretos pontifcios. El
suyo es el ms antiguo timbre pontifcio que se conserva
en Vaticano.
Bonifacio V Naci en Npoles. Elegido el 23.XII.619, muri el
25.X.625. Su pontifcado se inicia once meses despus
y se caracteriza por continuas luchas por la corona de
Italia. Instituy la inmunidad de Asilo para aquellos
que perseguidos, buscasen refugio en la Iglesia. Durante
su pontifcado, Mahoma empieza sus sermones.
Honorio I Naci en Capua. Elegido el 27.X.625, muri el 12.X.638.
Envi misioneros a casi todo el mundo. Instituy la festa
de la Exaltacin de la Santa Cruz el 14 de septiembre.
San las cuestiones de la Iglesia en Oriente, y el cisma
de Aquileia por lo de los tres captulos.
Severino Naci en Roma. Elegido el 28.V.640, muri el 2.VIII.640.
Tuvo grandes contrastes con el Emperador bizantino
Eraclio, por haber condenado el monotesmo: para cas-
tigarlo, el Rey orden saquear la iglesia de S. Juan y el
Palacio de Letrn. Muri de inmenso dolor.
Juan IV (Dalmacia) Naci en Dalmacia. Elegido el24.XII.640, muri
el 12.X.642. Intent conducir por el camino de la verdad
a los disidentes de Egipto. Hizo trasladar al Palacio de
Letrn los mrtires Venancio, Anastasio y Mauro. El
mismo quiso consagrar 28 sacerdotes y 18 obispos para
estar seguro de la profundidad de su Fe.
Teodoro I (Grecia) Naci en Jerusaln. Elegido el 24.XI.642, muri el
14.V.649. Agrego al nombre de Pontfce el ttulo de
Soberano y reorganiz la jurisdiccin interna del
Clero. Tuvo contrariedades con el Oriente y con el Em-
perador Constanzo, se sospecha muriese envenenado.
San Martn I Naci en Todi. Mrtir. Elegido el 5.VII.649, muri el
16.IX.655. Conden a los Obispos de Oriente protegidos
por el Emperador bizantino. Encarcelado y exiliado
muri de sufrimientos en la isla de Cherso. Se celebra
por primera vez la festa de la Virgen Inmaculada, el
LUIS ROJAS DONAT
135
25 de marzo.
San Eugenio I Naci en Roma. Elegido el 10.VIII.654, muri el 2.VI.657.
Fue elegido un ao antes de la muerte de Martn I. Se
opuso a las intrigas del Emperador comunicando a to-
dos los pases de Europa el triste fn de su predecesor.
Orden a los sacerdotes la observancia de la castidad.
San Vitaliano Naci en Segni. Elegido el 30.VII.657, muri el 27.I.672.
Envi Nuncios a Galilea, a Espaa e Inglaterra. Fue el
primer Papa en normalizar el sonido litrgico del rga-
no, usndolo en las ceremonias religiosas. En el 671 los
longobardos se convirtieron al cristianismo.
Adeodato II Naci en Roma. Elegido el 11.IV.672, muri el 17.VI.676.
Con ayuda de los misionarios desarroll una importante
obra de conversin de los Moronitas, pueblo fuerte de
origen armeasiriaca. Fue el primero en usar en las lec-
turas la frmula Salute ed apostlica benedizione.
Dono Naci en Roma. Elegido el 2.XI.676, muri el 2.IV.678.
Logr, durante su pontifcado que cesase el cisma de
Ravenna. Anim a los Obispos a cultivar las incipientes
escuelas de Treviri en Galilea y de Cambridge en Ingla-
terra.
San Agatn Naci en Palermo. Elegido el 27.VI.678, muri el 10.I.681.
Tuvo relaciones con los Obispos ingleses y puso a Ir-
landa como centro de cultura. Organiz el 6 Concilio
Ecumnico. Mereci el ttulo de Taumaturgo por los
numerosos milagros que oper.
San Len II Naci en Sicilia. Elegido el 17. VIII.682, muri el 3.VII.683.
Celebr con gran solemnidad las ceremonias sagradas
para que los feles fuesen cada vez ms conscientes de
la majestad de Dios e instituy la aspersin del agua
bendita en las ceremonias religiosas y sobre el pueblo.
San Benedicto II Naci en Roma. Elegido el 26. VI.684, muri el 8.V.685.
Restableci la inmunidad de asilo que las sectas en
lucha no respetaban matando a sus adversarios. Logr
desligar a la Iglesia del poder del Emperador que haba
sido introducido por Justiniano.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
136
Juan V (Siria) Naci en Antioqua (Siria). Elegido el 23.VII.685, muri
el 2.VIII.685. Elegido por interferencia de la Corte de
Bizancio. Puso orden en las dicesis de Cerdea y de
Crcega concediendo solo a la Santa Sede el derecho de
nombrar los obispos de la isla.
Conono Naci en Tracia. Elegido el 21.X.686, muri el 21.IX.687.
Pontifcado agitadsimo a causa de la profunda anarqua
que reinaba en la iglesia. Fue con frecuencia vctima
de atentados por parte de los secuaces del Emperador
bizantino. Muri, se cree, envenenado.
San Sergio I(Siria) Naci en Antioqua. Elegido el 15.XII.687, muri el
8.IX.701. Nombrado despus de dos antipapas, intent
terminar con el cisma surgido en la misma Roma e hizo
cesar el de Aquileia. Introdujo en la liturgia el canto del
Agnus Dei.
Juan VI (Grecia) Naci en Efeso. Elegido el 30.X.701, muri el 11.I.705.
En momentos difciles para la cristiandad, rechazada en
Oriente y en Espaa por los Turcos sarracenos, defendi
los derechos de la Iglesia el emperador de Oriente y
rescat muchos esclavos.
Juan VII (Grecia) Naci en Rossano en Calabria. Elegido el 1.III.705, muri
el 18.X.707. No consinti a las deshonestas propuestas
del Emperador Justiniano II, el cual inici las matanzas
que obligaron cada vez ms a los pueblos latinos y a los
italianos a separarse del Imperio de Oriente.
Sisino (Siria) Naci en Siria. Elegido el 15.I.708, muri el 4.II.708. Por
la brevedad de su pontifcado no hizo obras importantes.
Se ocup de la restauracin de las murallas de Roma a
causa del asedio por parte de los Longobardos y Sarra-
cenos.
Constantino (Siria) Naci en Siria. Elegido el 25.III.708, muri el 9.IV.715.
Conducido con la fuerza a Bizancio logr poner un poco
de paz entre la Iglesia y el Imperio. Anim a los cristianos
de Espaa contra los infeles. Como acto de obediencia
inicia el rito del beso de los pies a la estatua de bronce
del apstol Pedro.
LUIS ROJAS DONAT
137
San Gregorio II Naci en Roma. Elegido el 19.V.715, muri el 11.II.731. En
contestacin al Edicto de Constantinopla que prohiba
el culto de las imgenes ordenando la destruccin, las
provincias de Italia se sublevaron contra el ejrcito de
Len III. En marcha hacia Roma: la secta de los icono-
clastas fue expulsada.
San Gregorio III (Siria) Naci en Siria. Elegido el 18.III.731, muri el 28.XI.741.
Invoc la ayuda armada de Carlos Martello, Rey de los
Francos, contra los Longobardos. De ello deriva el ttu-
lo de Cristianismo adoptado despus por todos los
Reyes franceses. Las limosnas fueron llamadas bolo
de S. Pedro.
San Zacaras (Grecia) Naci en Calabria. Elegido el 10.XII.741, muri el
22.III.752. Se opuso con frmeza a Rachis duque de
Friuli que pretenda ocupar toda Italia. Despus se hizo
consagrar monje. Nombr Rey de los Francos a Pipino
el Breve. Esta fue la primera investidura de un soberano
por parte de un pontfce.
Esteban II (III) Fueron dos: el primero rein un solo da (23.III) el segun-
do: elegido el 26.III.752, muri el 26.IV.757. Fue acogido
con entusiasmo y llevado en triunfo a hombros, de aqu
viene la silla gestatoria. En Canino (Viterbo) existe una
campana de aquella poca que se dice fue donada por
Esteban.
San Pablo I Naci en Roma. Elegido el 29.V.757, muri el 28.VI.767.
Favoreci la unin con la iglesia griega. Visitaba las
crceles y rescataba a los detenidos condenados por
deudas. Descubri los restos de S. Petronila que segn
leyenda fue hija de S. Pedro.
Esteban III (IV) Naci en Sicilia. Elegido el 7.VIII.768, muri el 24.I.772.
Precedido por dos antipapas, impuso inmediatamente
el rden creado por ellos. Puso sobre el recto camino a
Carlos Magno, Rey de los Francos, y ayud a los cris-
tianos de Palestina.
Adrin I Naci en Roma. Elegido el 9.II.772, muri el 25.XII.795.
Restaur las murallas de Roma y los antiguos acueduc-
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
138
tos. A l se deben la estatua de oro de la tumba de S.
Pedro y el enlosado de plata puesto delante del altar de
la Confesin. Convoc el 7 Concilio Ecumnico.
San Len III Naci en Roma. Elegido el 17.XII.795, muri el 12.VI.816.
Con la coronacin de Carlo Magno celebrada en S. Pedro
en la noche de Navidad del 800 se reconstituy el impe-
rio de occidente llamado Sacro Imperio Romano. Fund
la Escuela Palatina de la cual trae origen la Universidad
de Pars.
Esteban IV (V) Naci en Roma. Elegido el 22.VI.816, muri el 24.I.817.
Trat de evitar luchas internas instituyendo el juramento
al emperador bajo reserva de la fe al Papa. Consagr
emperador a Ludovico rey de los Francos y su esposa
Ermengarda a Reims.
San Pascual I Naci en Roma. Elegido el 25.I.817, muri el 11.II.824.
Recin elegido recibi como regalo por parte de Ludo-
vico II el Po, la Crcega y Cerdea. Trabaj en el descu-
brimiento de las catacumbas trasladando mas de 2300
cuerpos: ayud contra los Sarracenos a los cristianos de
Palestina y Espaa.
Eugenio II Naci en Roma. Elegido el 11.V.824, muri el 27.VIII.827.
Se le atribuye la institucin de los seminarios. Form
una comisin para la actuacin de los cnones y leyes:
de stos severos censores tiene origen la actual Curia
Romana.
Valentn Naci en Roma. Elegido el 1.IX.827, muri el 16.IX.827.
Fue amado por el pueblo, nobleza y clero, gracias a su
pureza. El comienzo de su breve pontifcado fue acogido
con grandes manifestaciones de jbilo por su carcter
bondadoso.
Gregorio IV Naci en Roma. Elegido el 20.IX.827, muri el 11.I.844.
Organiz una poderosa armada que al mando del Du-
que de Toscana derrot por cinco veces a los sarracenos
en frica. Estos, desembarcaron en Italia, destruyeron
Civitavecchia, Ostia y amenazaron Roma.
LUIS ROJAS DONAT
139
Sergio II Naci en Roma. Elegido en enero del 844, muri el
27.I.847. Bajo su pontifcado los sarracenos asediaron
Roma, saquearon la Iglesia de S. Pablo y otras ms. Los
Turcos fueron derrotados defnitivamente en Gaeta.
Recompuso los escalones de Pretorium (Escalera
Santa).
San Len IV Naci en Roma. Elegido el 10.IV.847, muri el 17.VII.855.
Fue el primer pontfce que puso la fecha sobre los do-
cumentos ofciales. Confrm a los venetos el derecho a
elegirse el Doge. Edifc las murallas que delimitan la
Ciudad Leonina y alrededor a la colina Vaticana.
Benedicto III Naci en Roma. Elegido el 29. IX.855, muri el 17.IV.858.
Amado por el pueblo por sus virtudes, fue obstaculizado
por el Emperador y por el antipapa Anastasio que estuvo
en sus funciones un mes. Intent reunir todas las sectas
en la lucha contra los sarracenos.
San Nicols I (el Grande)
Naci en Roma. Elegido el 24.IV.858, muri el 13.XI.867.
Despus de varias disputas con el Emperador Ludo-
vico II, organiz junto con ste una armada contra los
sarracenos. Defendi exhaustivamente la libertad de la
Iglesia contra Forzio. Fij la festa de la Asuncin al 15
de agosto.
Adrin II Naci en Roma. Elegido el 14.XII.867, muri el 14.XII.872.
Memorable fue la coronacin de Alfredo el Grande,
Rey de Inglaterra (primer soberano ingls bendecido
en Roma). Intent apaciguar las discordias entre los
pueblos catlicos. Convoc el 8 Concilio Ecumnico.
Juan VIII Naci en Roma. Elegido el 13.XII.872, muri el 16.XII.882.
Luch junto con los habitantes de Roma contra los
sarracenos derrotndolos en Terracina. Despus de la
coronacin, Carlos el Grueso no mantiene la ayuda pro-
metida y el Papa viene derrotado por los rabes. Pag
un fuerte tributo.
Marino I Naci en Galese (Roma). Elegido el 16.XII.882, muri
el 15.V.884. Ejercit fuertes presiones sobre Basilio,
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
140
Emperador de Oriente, contra los cismticos. Muri se
cree envenenado despus de haber querido apaciguar
las desavenencias italianas.
San Adrin III Naci en Roma. Elegido en 884, muri en el IX de 885.
Apenas subi al trono confrm cuanto en contra del
Emperador Fazio haban hecho sus antecesores. Invita-
do por Carlos el Grueso a trasladarse a Francia, muri
durante el viaje a S. Cesario.
Esteban V (VI) Naci en Roma. Elegido en el IX del 885, muri el
14.IX.891. Conocida su eleccin se refugi en casa, pero
derribada la puerta, fue llevado al trono de S. Pedro.
Prohibi la prueba del fuego y del agua en los juicios:
favoreci las artes.
Formoso Naci en Ostia. Elegido el 6.X.891, muri el 4.IV.896.
Fue excomulgado cuando era Cardenal por Juan VIII
por haber coronado rey de Italia a Arnolfo, despus
Emperador de Alemania. A l se debe la conversin de
los blgaros.
Bonifacio VI Naci en Roma. Elegido en el IV del 896, muri en el
mismo mes. Subi al trono papal apoyado por los oposi-
tores del Papa Formoso. Muri 15 das despus. La sede
pontifcia estaba en poder de los grandes feudatarios de
Italia.
Esteban VI (VII) Naci en Roma. Elegido el 22.V.896, muri en el VIII del
897. Dominado por las luchas interiores hizo exhumar
el cadver del Papa Formoso y lo tir al ro despus de
un proceso injusto. A consecuencia de una insurreccin
popular fue arrestado y estrangulado en la crcel.
Romano Naci en Galese (Roma). Elegido en el VIII.897, muri
en noviembre del mismo ao. Lo primero que hizo fue
rehabilitar la memoria del Papa Formoso. Confrm a
Gerona el dominio sobre la isla de Mallorca y Menorca.
Muri envenenado.
Teodoro II Naci en Roma. Elegido en el XII.897, muri en el mismo
mes. Gobern la Iglesia solo por 20 das, depuso el cuer-
LUIS ROJAS DONAT
141
po del Papa Formoso, hallado en el Tber, en Vaticano.
Muri de repente, se cree de envenenamiento.
Juan IX Naci en Tivoli. Elegido en el I.898, muri en el I.900.
Restableci la supremaca de la Iglesia sobre todos los
territorios y sobre Roma. Para evitar nuevas luchas re-
puso la intervencin imperial sobre la consagracin de
los Pontfces.
Benedicto IV Naci en Roma. Elegido el 1.II.900, muri en el VII.903.
En medio de la universal corrupcin supo conservar a
la Santa Sede su integridad. Entre tantos odios busc el
camino de la justicia. Consagr a Ludovico de Borgoa,
emperador de Roma.
Len V Naci en Ardea. Elegido en el VII.903, muri en
septiembre del mismo ao. En un clima de desrdenes
despus de pocos das de su pontifcado fue encarcela-
do y asesinado. Su cuerpo fue quemado y las cenizas
echadas en el Tber.
Cristbal (903-904)
Sergio III Naci en Roma. Elegido el 29.I.904, muri el 14.IV.911.
Hizo reconstruir la Baslica de San Juan en Laterano
destruida por un incendio. Reivindic y defendi los
derechos de la Iglesia contra los feudatarios. En las me-
dallas de este pontfce est esculpida por primera vez
la tiara.
Anastasio Naci en Roma. Elegido en el IV.911, muri en el VI.913.
En sus dos aos de pontifcado pudo hacer poco a causa
de las luchas internas. Sufri las presiones de Berengario
y muri l tambin envenenado.
Landn Naci en Sabina. Elegido en el VI.913, muri en el II.914.
Subi al trono papal por intriga de una de las varias
sectas. Muri misteriosamente despus de haber conse-
guido establecer la paz entre tantas luchas interiores.
Juan X Naci en Tossignano. Elegido en el III.914, muri en el
V.928. Nombrado despus de una serie de embrollos
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
142
que l mismo desaprob, luch contra los Sarracenos
derrotndolos clamorosamente cerca de Garillano. Fue
asesinado en la crcel por no querer participar en des-
honestas tramas.
Len VI Naci en Roma. Elegido en el V.928, muri en el XII.928.
Fue elegido por voluntad de la potente Marozia. Hizo
todo lo posible por llevar la paz a Roma. Luch contra
los Sarracenos y los feroces Hngaros. Hizo resurgir las
artes, el comercio y la industria.
Esteban VII (VIII) Naci en Roma. Elegido en el XII.928, muri en el II.931.
Elegido por las intrigas de los condes de Tuscolo mien-
tras en Roma gobernaba Marozia, marquesa de Tuscia.
Favoreci a los monasterios de S, Vicente al Volturno y
a los dos conventos en Galia.
Juan XI Naci en Roma. Elegido en el III.931, muri en el XII.935.
Quiso apaciguar los tremendos enredos en su propia
familia, a pesar de que fue elegido con la ayuda de sta
misma. Deplor el libertinaje. Muri a los 28 aos des-
pus de muchas tribulaciones.
Len VII Naci en Roma. Elegido el 3.I.936, muri el 13.VII.939.
Reform y reorganiz el monaquismo, haciendo reedi-
fcar el antiguo Cenobio cerca de la Iglesia de San Pablo
fuera de las Murallas de Roma. Escribi a los Obispos
de Francia y Alemania en contra del fenmeno de los
brujos y adivinos.
Esteban VIII (IX) Naci en Roma. Elegido el 14.VII.939, muri en octubre
de 942. Ayud a Luis IV de Oltremare contra la insurrec-
cin de los sbditos francos. Trat de inculcar los sanos
principios del Evangelio a los poderosos de Oriente y
Occidente. Sufri las tiranas de Alberico II.
Marino II Naci en Roma. Elegido el 30.X.942, muri en el V.946.
Dio ejemplo de vida perfecta en un perodo muy ator-
mentado, impuls las artes, reorganiz las asociaciones
e instaur Roma como capital moral. Modifc las reglas
de algunas rdenes eclesisticas.
Agapito II Naci en Roma. Elegido el 10.V.946, muri en el X.955.
LUIS ROJAS DONAT
143
Hizo esfuerzos inauditos para levantar las condiciones
morales del clero, y con la ayuda de Oton I de Alemania,
pacifc parte de Italia. Aroldo, rey de Dinamarca, abraz
el Cristianismo.
Juan XII Naci en Roma. Elegido el 16.XII.955, muri el 14.V.964.
Temerario y audaz, reivindic los derechos temporales
de la Iglesia. Reconstruy el Sacro Imperio Romano,
coronando a Oton I de Alemania, del cual sufri mas
tarde la deposicin. Con el diploma de Oton I se crearon
los Obispos-Contes.
Len VIII Naci en Roma. Elegido el 6.XII.963, muri el 1.III.965.
Elegido como antipapa por Oton I, despus de varias
disputas con el predecesor y con el sucesor Benedicto
V. Prohibi a los laicos entrar en el presbiterio durante
las funciones solemnes.
Benedicto V Naci en Roma. Elegido el 22.V.964, muri el 4.VII.966.
Fue exiliado en Hamburgo por Oton I hasta la muerte de
Len VIII. A la muerte del antipapa, Oton I, bajo presio-
nes de los francos y romanos le reconoce la investidura.
Muri en Hamburgo en fama de santidad.
Juan XIII Naci en Roma. Elegido el 1.X.965, muri el 6.IX.972.
Encarcelado por partidarios de una corriente diversa
por casi 10 meses, fue puesto en libertad con la ayuda
de Oton I, que difundi el cristianismo en Polonia y en
Bohemia. Introdujo el uso de bendecir y dar un nombre
a las campanas.
Benedicto VI Naci en Roma. Elegido el 19.I.973, muri en el VI.974.
Despus de la muerte de Oton I se desencaden la secta
anti alemana que conquist despus de un duro asedio el
castillo de San ngel, lo encarcel y lo mand asesinar.
Convirti al cristianismo al pueblo Hngaro.
Benedicto VII Naci en Roma. Elegido en el X.974, muri el 10.VII.983.
Hombre de gran inteligencia trat de reprimir los abusos
y la ignorancia que reinaban en Italia y en el mundo
cristiano. Dio un gran impulso a la agricultura.
Juan XIV Naci en Pavia. Elegido en el XII.983, muri el 20.VIII.984.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
144
Hombre de gran energa y buenas cualidades, fue ele-
gido despus de penosas intrigas. Volviendo a Roma,
Francone lo mand detener y muri de hambre en la
crcel del Castillo de S. ngel.
Juan XV Naci en Roma. Elegido en el VIII.985, muri en el III.996.
Fue tambin vctima del ambiente y de los egosmos del
tiempo, se vio obligado a refugiarse en Toscana. Termin
con las discordias surgidas en la iglesia de Reims. Fue
el primer Papa que inicia un proceso de canonizacin
de un santo: Ulderico.
Gregorio V (Saxon) Naci en Sajonia. Elegido el 3.V.996, muri el 18.II.999.
Obligado a refugiarse en Pava, Crescencio nombra al
antipapa Juan XVII, que rein casi un ao. Instituy la
conmemoracin de los difuntos. Traslad a S. Mara la
Nueva, en Roma, el cuerpo de S. Lucila.
Silvestre II (Francia) Naci en Alvernia (Francia). Elegido el 2.IV.999, muri
el 12.V.1003. Quiso frenar las malas costumbres. Muy
inteligente, introdujo el uso de los nmero rabes. Su
pontifcado sobrepas el famoso ao 1000, crucial para
un juicio universal: se deca: mil y no ms.
Juan XVII Naci en Roma. Elegido en el VI.1003, muri en el
XII.1003. Elegido en un perodo de grandes desrdenes
producidos por la muerte de Oton III de Alemania. De su
breve pontifcado faltan datos dignos de importancia.
Juan XVIII Naci en Roma. Elegido en el I.1004, muri en el VII.1009.
Reanud, aunque por poco, la unin de la Iglesia griega
con la latina. Luch con gran mpetu para que el cristia-
nismo fuese difundido entre los brbaros y los paganos.
Instituy el Obispado de Bramberga.
Sergio IV Naci en Roma. Elegido el 31.VII.1009, muri el 12.V.1012.
Cambi su nombre porque se llamaba Pedro. Conserv
buenas relaciones con los Emperadores de Oriente y
Occidente. Intent, pero sin lograrlo, establecer un poco
de orden moral entre los obispos y abates. Salv de la
destruccin al S. Sepulcro.
LUIS ROJAS DONAT
145
Benedicto VIII Naci en Roma. Elegido el 18.V.1012, muri el 9.IV.1024.
Obstaculizado en su eleccin, pidi ayuda a Enrique
II que se hizo coronar en Roma. Eman leyes contra
la simona y el duelo. Estableci que los clrigos no se
casasen.
Juan XIX Naci en Roma. Elegido en el V.1024, muri en el 1032.
Coron emperador en Roma a Corrado II de Alemania.
No permiti las exigencias de la corte de Bizancio. Prote-
gi a Guido d Arezzo, inventor de las 7 notas musicales
cuyos nombres son las primeras slabas de un salmo.
Benedicto IX Naci en Roma. Elegido en 1032, depuesto en 1044. Subi
al Solio papal a los 12 aos. Le fue impuesto al Rey de
Bohemia trasladar a Praga las reliquias de S. Adalberto.
Benedicto se refugia en el Monasterio de Grottaferrata.
Fue elegido Papa tres veces.
Benedicto IX (segundo perodo) Elegido por segunda vez el 10.IX.1045,
renuncia el 1.V.1045. Despus de 20 das fue nuevamente
alejado por motivos de intereses econmicos, polticos
y por corrupcin. Estamos en pleno medioevo.
Silvestre III Naci en Roma. Elegido el 20.I.1045, muri el 10.II.1045.
Sustituy por breve tiempo a Benedicto IX, el cual lo
excomulg como antipapa. No obstante las muchas
controversias, la Iglesia lo reconoce pontfce legtimo.
No se conoce como muri.
Gregorio VI Naci en Roma. Elegido el 5.V.1045, muri el 20.XII.1046
destituy al discutido Benedicto IX. Se puso personal-
mente al mando de un ejrcito para defenderse de los
invasores. Se vio obligado a abdicar. Se le atribuye la
primera institucin del ejrcito pontifcio.
Clemente II Naci en Sajonia. Elegido el 25.XII.1046, muri el
9.X.1047. Preocupado por la potencia alcanzada por los
Obispos-contes, causa de luchas con sus sbditos, logra
vencer la resistencia del obispo Ariberto de Miln. Ca-
noniz en Alemania a S. Viborata mrtir Hunguerese.
Benedicto IX (tercer perodo) Elegido por tercera vez el 8.XI.1047,
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
146
renunci el 17.VII.1048. Despus de ocho meses renun-
cia al pontifcado por los Consejos de S. Bartolomeo,
arrepentido de la vida turbulenta se hizo monje de S.
Basilio a Grottaferrata donde muri y est enterrado.
Dmaso II (Bavaria) Naci en Baviera. Elegido el 17.VII.1048, muri el
9.VIII.1048. Sustituy a Benedicto IX por voluntad del
emperador Enrique III de Alemania habiendo renuncia-
do a la tiara Aliardo obispo de Lin. Se retir a Palestrina
donde muri.
San Len IX (Alsacia)
Naci en Lorena. Elegido el 12.III.1049, muri el
18.IV.1057. Fue elegido libremente por el clero y el
pueblo romano. Llegado a Roma quiso entrar a pies
descalzos como signo de humildad. Excomulg a Miguel
Cerulario que cre el cisma entre la Iglesia griega y la
latina, no extinguido an.
Vctor II (Suavia) Naci en Baviera. Elegido el 16.IV.1055, muri el
28.VI.1057. Elegido despus de un ao de sede vacante.
Recibi la abjuracin de Berengario. Bendijo a Enrique
III en el lecho de muerte. Siguiendo el ejemplo de su
predecesor, dio a la iglesia un perodo de prosperidad.
Esteban IX (X) (Francia)
Naci en Lorena. Elegido el 3.VIII.1057, muri el
29.III.1058. Poco despus de su eleccin se preocup de
levantar la conducta moral del clero. Se rode de ilustres
e insignes consejeros que lo asistieron polticamente.
Prohibi el matrimonio entre consanguneos.
Nicols II (Francia) Naci en Borgoa. Elegido el 24.I.1059, muri el
27.VII.1061. Convoc en Roma un Snodo donde se
prohibi la investidura de los obispos sin autorizacin
del Papa, y se decide que la eleccin del Pontfce fuese
reservada slo a los Cardenales.
Alejandro II Naci en Miln. Elegido el 1.X.1061, muri el 21.IV.1073.
Su actividad fue mas religiosa que poltica. Intervino
en la reforma del clero en Francia. No reconocido por
la corte alemana, Enrique IV le impuso como antipapa
LUIS ROJAS DONAT
147
a Honorio II creando tumultos y guerra.
San Gregorio VII Naci en Toscana. Elegido el 22.IV.1073, muri el
25.V.1085. En el Concilio emana el Dictatus papae:
slo el Papa es universal, ninguno puede juzgarlo. l
solo puede desligarse del juramento. Enrique IV, exco-
mulgado, se traslad a Canosa con un hbito y durante
tres das y tres noches implor perdn.
Beato Vctor III Naci en Montecassino. Elegido el 24.V.1086, muri el
16.IX,1087. Despus de 4 das de su eleccin se refugi
en Montecassino. Proclamado por segunda vez fue con-
ducido a Roma por la fuerza y consagrado. Excomulg al
antipapa Clemente III. Su residencia fue la isla Tiberina
fortifcada.
Beato Urbano II (Francia)
Naci en Bieda (Ravenna). Elegido el 14.VIII.1099, mu-
ri el 21.I.1118. Las luchas por la supremaca del Papa
o del emperador, le obligaron a exiliarse. Enrique V,
logr hacerse coronar con el derecho de investidura. Se
construy la iglesia de S. Mara del pueblo, donde los
romanos vean el fantasma de Nern
Pascual II Naci en Fiagnano. Elegido el 21.XII.1124, muri el
13.II.1130. Reanud relaciones con casi todas las cortes
europeas para la lucha contra los sarracenos. Durante su
pontifcado surgieron en Italia las famosas sectas de los
Guelfos (partidarios del Papa) y de los Gibelinos (por
parte del Emperador).
Gelasio II (Enero 24 [Marzo 10], 1118-Enero 28, 1119)
Calixto II (Francia) ( Febrero 3 [9], 1119-Diciembre 13, 1124)
Honorio II Naci en Fiagnano. Elegido el 21.XII.1124, muri el
13.II.1130. Reanud relaciones con casi todas las cortes
europeas para la lucha contra los sarracenos. Durante su
pontifcado surgieron en Italia las famosas sectas de los
Guelfos (partidarios del Papa) y de los Gibelinos (por
parte del Emperador).
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
148
Inocencio II Naci en Roma. Elegido el 23.II.1130, muri el 24.IX.1143.
Recin elegido se vio obligado a huir. Lotario de Sajonia
lo condujo a Roma, le bes el pie y le gui la mula du-
rante la procesin a cambio de la coronacin. Proclam
el 10 Concilio Ecumnico.
Celestino II Naci en Ciudad de Castillo. Elegido el 3.X.1143, muri
el 8.III.1144. Con la ayuda de San Bernardo, arregl los
desacuerdos internos de la Iglesia. Apacigu las luchas
entre Escocia e Inglaterra, pero no pudo lograr la paz
en Italia. Quit la excomunin a Luis VII.
Lucio II Naci en Bolonia. Elegido el 12.III.1144, muri el
15.II.1145. Gobern en medio de las agitaciones causadas
por Arnaldo de Brescia. Con el comienzo de las cabezas
de partido en Italia inicia el fn del medioevo. Mientras
apaciguaba un movimiento popular fue golpeado con
una piedra y muri.
Beato Eugenio III Naci en Montemano (Pisa). Elegido el 18.II.1145, muri
el 8.VII.1153. Huy de Roma varias veces Inici la 2
Cruzada. Constituy el Sagrado Colegio. Inici la cons-
truccin del Palacio Pontifcio. Aprob los caballeros
de S. Juan de Jerusaln (de Malta).
Anastasio IV Naci en Roma. Elegido el 12.VII.1153, muri el
3.XII.1154. Tuvo como consejero al Cardenal Brek-Pear,
mas tarde Adriano IV. Con la bondad consigui la pa-
cifcacin en los dominios temporales de la iglesia. Se
dice fue depositado en la ex urna de S. Elena.
Adrin IV Naci en Langley (Inglaterra). Elegido el 5.XII.1154, mu-
ri el 1.IX.1159. Defensor de la supremaca papal. En la
reunin de Sutri, Barbarroja no puso el estribo al Papa y
l le neg el beso del perdn. Llegaron a un acuerdo, lo
coron Emperador. Arnaldo de Brescia fue quemado.
Alejandro III Naci en Siena. Elegido el 20.IX.1159, muri el
20.VIII.1181. Excomulg a Barbarroja por sus errores y
ayud a la Liga Lombarda a derrotarlo en Leano, con
el famoso Carroccio. Proclam el 11 Concilio Ecum-
nico.
LUIS ROJAS DONAT
149
Lucio III Naci en Luca. Elegido el 6.IX.1181, muri el 25.IX.1185.
Exhort a los poderosos, con una constitucin, a repri-
mir con la fuerza a los herejes. A causa de las continuas
sublevaciones fue obligado a refugiarse en Verona. No
volvi nunca a Roma.
Urbano III Naci en Miln. Elegido el 1.XII.1185, muri el 20.X.1187.
Elegido en Verona se estableci y la adopt como sede
pontifcia. De Cardenal ide la Liga Lombarda. Se opuso
a la violencia de Barbarroja muriendo de dolor cuando
los sarracenos ocuparon Jerusaln
Gregorio VIII Naci en Benevento. Elegido el 25.X.1187, muri el
17.XII.1187. Fue elegido en Ferrara. Considerado por
Barbarroja, hubiera podido solucionar las discordias
entre la Iglesia y el Imperio con un pontifcado ms largo.
Ayud a los cristianos de Tierra Santa, oprimidos por
los infeles.
Clemente III Naci en Roma. Elegido el 20.XII.1187, muri en marzo
del 1191. Logr la paz en Roma despus de 60 aos que
los Pontfces haban sido alejados. Form la 3 Cruzada
en la que particip el rey ingls Ricardo Corazn de
Len.
Celestino III Naci en Roma. Elegido el 14.IV.1191, muri el 8.I.1198.
Fue defensor de la indisolubilidad del matrimonio.
Aprob la rden caballeresca Teutnica, cuyo fn era
defender a los peregrinos que venan de Tierra Santa.
Inocencio III Naci en Anagni. Elegido el 22.II.1198, muri el
16.VII.1216. De grandes cualidades ejerci una gran
infuencia. Restableci la autoridad temporal en los
Estados Pontifcios. Promueve la IV Cruzada. Aprob
el rden de los Dominicos y Franciscanos. Proclam el
12 Concilio Ecumnico.
Honorio III Naci en Roma. Elegido el 24.VII.1216, muri el
18.III.1227. Defini el Liber Censorium sobre los
derechos de los Pontfces y precis el ceremonial para
la eleccin. Organiz la 5 Cruzada con Andrea II de
Hungra. Con Juan I de Suecia el cristianismo llega a
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
150
Estonia.
Gregorio IX Naci en Anagni. Elegido el 21.III.1227, muri el
22.VIII.1241. Excomulg a Federico II por su comporta-
miento. Canoniz a S. Francisco, S. Antonio y S. Domin-
go. Instituy la Santa Inquisicin. Aprob la coleccin
de actos divinos que llam breviario. Prepar la 6
Cruzada.
Celestino IV Naci en Gnova. Elegido el 28.VI.1243, muri el
7.XI.1254. Despus de dos aos de sede vacante fue
elegido en Anagni. Canonista insigne. Proclam el 13
Concilio Ecumnico. Instituy la festa de la Visitacin.
Prepar la 7 Cruzada con S. Luis IX. de Francia.
Inocencio IV Naci en Anagni. Elegido el 20.XII.1254, muri el
25.V.1261. Escribi sobre jurisprudencia popular. Ca-
noniz a S. Clara y confrm la realidad de los estigmas
de S. Francisco. Fij el procedimiento sumario para la
hereja y conden a los fagelantes.
Alejandro IV (Diciembre 12 [20], 1254-Mayo 25, 1261)
Urbano IV (Francia) Naci en Troyes (Francia). Elegido el 4.IX.1261 de sor-
presa en el Cnclave de Viterbo donde haba ido para
rendir homenaje al futuro Papa. Muri el 2.X.1264.
Confrm la festa del Corpus Cristi 60 das despus de
Pascua. Empez a sealar los documentos con nmeros
ordinales.
Clemente IV (Francia)
Naci en Saint Giles (Francia). Elegido el 15.II.1265,
muri el 29.XI.1268. Excomulg a Corradino de Suecia,
pero ello no sirvi para impedir la ocupacin de Roma y
Npoles. Antes de ser sacerdote fue hombre de mundo.
Vivi y muri en Viterbo.
Beato Gregorio X Naci en Plasencia. Elegido el 27.III.1272, muri el
10.I.1276. Despus de casi tres acuerdos con el Cnclave
de Viterbo, el pueblo exasperado destej el techo ponien-
do a los cardenales a pan y agua hasta que se decidieran.
Proclam el 14 Concilio Ecumnico.
LUIS ROJAS DONAT
151
Beato Inocencio V Naci en Sutron (Saboya). Elegido el 22.II.1276, muri el
22.VI.1276. En su Cnclave se observ el mayor secreto.
Extendi el cristianismo a la lejana Mongolia, bautizando
a los tres Embajadores enviados por el Gran Khan.
Adrin V Naci en Gnova. Elegido el 11.VII.1276, muri el
18.VIII.1276 despus de 39 das de pontifcado. No fue
consagrado. Puso orden en las reglas eclesisticas. Sus-
pendi las normas del Cnclave de Gregorio X.
Juan XXI (Portugal) Naci en Portugal. Elegido el 20.IX.1276, muri el
20.V.1277. Consigui la promesa de Alfonso II de Por-
tugal que todas las iglesias de aquel reino y sus bienes
seran respetadas. Muri en el hundimiento del palacio
residencial de Viterbo.
Nicols III Naci en Roma. Elegido el 26.XII.1277, muri el
22.VIII.1280 en su residencia de Soriano del Cimino.
Fue el primer Papa en vivir defnitivamente en Vatica-
no e inici los famosos jardines. Envi misioneros para
convertir a los Reyes Trtaros.
Martn IV (Francia) Naci en Francia. Elegido el 23.III.1281, muri el
28.III.1285. Quiso unir con el vnculo de la caridad a los
grandes y poderosos de su tiempo. Bajo su pontifcado
estall la famosa revolucin de las Vsperas sicilianas.
Giuseppe Verdi escribi una pera sobre este episodio.
Honorio IV Naci en Roma. Elegido el 20.V.1285, muri el 3.IV.1287.
Su primera preocupacin fue la de poner orden en el
estado pontifcio. Impuls la universidad de Pars e in-
tent acercar la iglesia griega. Proyect un acuerdo con
los islmicos. Reconoci la rden de los Carmelitas.
Nicols IV Naci en Ascoli. Elegido el 22.II.1288, muri el 4.IV.1292.
Puso orden en la Corte de Portugal. Favoreci el pro-
greso en los estudios instituyendo la universidad de
Montpelier. Potenci las misiones y combati a los
Sarracenos ayudado por las fuerzas de Gnova. Fue el
primer Pontfce franciscano.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
152
San Celestino V Naci en Isernia. Elegido el 29.VIII.1294, el 13. XII.1294
renunci y muri el 19.V.1296. Hombre de excepcionales
virtudes y sencillez. Dndose cuenta de ser una instru-
mento en manos de los potentes renunci al pontifcado.
Estableci que el elegido poda renunciar a la eleccin.
Bonifacio VIII Naci en Anagni. Elegido el 24.XII.1294, muri el
11.X.1303. Fue un gran Papa. Celebr por primera vez
el Ao Santo (1300) pudindose repetir cada 100 aos.
Fund la Universidad de la Ciencia en Roma. Fue un
protector de importantes artistas entre los cuales est
Giotto.
Beato Benedicto XI Naci en Treviso. Elegido el 27.X.1303, muri el
7.VII.1304. Arregl la grave cuestin con el reino de
Francia. Fue continuamente perseguido por un grupo
de conspiradores y muri comiendo higos que le haban
regalado.
DURANTE ESTE PERIODO LOS PAPAS RESIDEN EN AVIGNON
Clemente V (Francia) Primero de los papas de Avignon. Naci en Wilaudraut
(Francia). Elegido el 14.XI.1305, muri el 20.IV.1314. Se
consagr en Lin y dejndose aconsejar por Felipe el
Bello, fj la residencia de la Santa Sede en Avin: dur
70 aos. Proclam el 15 Concilio Ecumnico, fund la
Universidad de Oxford.
Juan XXII (Francia) Naci en Cahors (Francia). Elegido el 5.IX.1316, muri
el 4.XII.1334. Elegido en Lyon despus de una sede va-
cante de dos aos. Instituy la festa de la SS. Trinidad,
el Tribunal de la Sagrada Rota e hizo construir el Palacio
Papal de Avin. Increment las misiones en Ceylon y
Nubia.
Benedicto XII (Francia)
Naci en Saverdum (Francia). Elegido el 8.I.1335, muri
el 25.IV.1342. Obligado por Felipe VI a vivir en Francia
intervino tambin en los asuntos romanos. Oblig a los
obispos a conservar la residencia y reform las rdenes
benedictinas, franciscanas y dominicanas.
LUIS ROJAS DONAT
153
Clemente VI (Francia) Naci en Maumont (Francia). Elegido el 19.V.1342, mu-
ri el 6.XII.1352. Fue hombre culto y bueno. Compr la
ciudad de Avin por 18.000 forines de oro. Protegi a
los hebreos. Redujo el intervalo de los Aos Santos a 50
y celebr el 2 en el 1350.
Inocencio VI (Francia)
Naci en Braisahmont (Francia). Elegido el 30.XII.1352,
muri el 12.IX.1362. Hizo reorganizar el Estado Pontif-
cio al espaol Albornoz. Dio gran impulso a las artes y
a la cultura. Fortifc Avin con las murallas.
Beato Urbano V (Francia)
Naci en Francia. Elegido el 6.XI.1362, muri el
19.XII.1370. Logr trasladarse a Roma, pero despus
de aos de desrdenes volvi a Avin. Aadi a la
tiara (triregno) la 3 corona, el poder imperial. La 2 era
el poder real y la 1, el poder espiritual.
Gregorio XI (Francia) Naci en Maumont (Francia). Elegido el 5.I.1371, muri
el 26.III.1378. Con la intervencin de S. Catarina traslad
la Santa Sede a Roma. El Senado Romano le regal un te-
rreno del monte vaticano. Incluy la Baslica de S. Mara
Mayor entre las que tenan indulgencia plenaria.
Urbano VI Naci en Npoles. Elegido el 18.IV.1378, muri el
15.X.1389. Se celebr en el Vaticano el primer Cnclave.
De carcter insoportable no pudo evitar los antipapas
de Avin que crearon el cisma de Occidente durante
40 aos.
LOS PAPAS REGRESAN A ROMA
Bonifacio IX Naci en Npoles. Elegido el XI.1383, muri el 1.X.1404.
no resolvi la cuestin cismtica. Tambin el 2 antipapa
avions rechaz la paz. Celebr el 3 y 4 Ao Santo
(1390-1400) durante los cuales desde Provenza se infltr
la secta de los blancos.
Inocencio VII Naci en Sulmona. Elegido el 11.XI.1404, muri el
6.XI.1406. Hombre de cultura pero de carcter dbil
trat de solucionar el cisma y las trgicas condiciones en
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
154
que se encontraba el Estado y la Iglesia pero sin lograr
ninguna solucin. Ampli las facultades de griego y
medicina.
Gregorio XII Renunci para permitir la eleccin de su sucesor.
Muere Octubre 18, 1417. Naci en Venecia. Elegido el
19.XII.1406, muri el 18.X.1417. Fue el perodo ms triste
del cisma de Occidente. Se lleg a 3 obediencias: la roma-
na, avionense y la pisana. El Emperador Segismundo
proclam el 16 Concilio Ecumnico. Espontneamente
renunci al pontifcado.
Martn V Naci en Roma. Elegido el 21.XI.1417, muri el 20.II.1431.
Fue un protector de las artes mientras empezaba el
Renacimiento. Celebr el 5 Ao Santo (1423) y por
primera vez se abri una Puerta Santa en la baslica de
S. Juan en Laterano.
Eugenio IV Naci en Venecia. Elegido el 11.III.1431, muri el
23.II.1447. Proclam el 17 Concilio Ecumnico en Ba-
silea, pero por miedo lo traslad a Ferrara y ms tarde
a Florencia. Habiendo decidido la supremaca del Papa
sobre el Concilio, los adversarios eligieron al antipapa
Felipe V, que fue el ltimo de la historia.
Nicols V Naci en Sarzana. Elegido el 19.III.1447, muri el
24.III.1455. Inici la construccin de la actual Baslica
de S. Pedro. Reorganiz polticamente Francia e Ingla-
terra. Ayud a Espaa a expulsar defnitivamente a los
Sarracenos. Fund la Biblioteca Vaticana. Celebr el 6
Ao Santo (1450).
Calixto III (Espaa) Naci en Jativa (Espaa). Elegido el 20.VIII.1455, muri
el 6.VIII.1458. Orden tocar las campanas a las 12 de
todos los das. Hizo forecer el cristianismo en Suecia,
Noruega y Dinamarca. Instituy la festa de la Trans-
formacin.
Po II Naci en Siena. Elegido el 3.IX.1458, muri el 15.VIII.1464.
Para las provincias oprimidas por los turcos en Mantova
confrm la liga entre los Reyes de Francia Borgoa,
Hungra y Venecia. Muri participando en una Cruza-
LUIS ROJAS DONAT
155
da.
Pablo II Naci en Venecia. Elegido el 16.IX.1464, muri el
26.VII.1471. Decidi que solo los Cardenales podan
llevar la birreta amaranto. Para que cada generacin
pudiese obtener el perdn convirti en 25 aos el inter-
valo de los Aos Santos: de aqu que empez a llamarse
tambin Jubileo.
Sixto IV Naci en Savona. Elegido el 25.VIII.1471, muri el
12.VIII.1484. Fue experto poltico y mercader. Celebr el
7 Jubileo en 1475 que prolong hasta la Pascua de 1476.
Fij la festa de San Jos el 19 de marzo. Construy la
Capilla Sixtina decorada por Miguel ngel.
Inocencio VIII Naci en Gnova. Elegido el 12.IX.1484, muri el
25.VII.1492. Concluy la obra de pacifcacin entre los
estados catlicos. Castig inexorablemente el mercado
de los esclavos y ayud a Cristbal Coln en el descu-
brimiento de Amrica.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
156
LUIS ROJAS DONAT
157
GLOSARIO
ANTIPAPA: persona que mantiene la pretensin de ser el obispo de
Roma en contraposicin de otra persona que sostiene la
misma postura.
ARRIANISMO: Hereja que debe su nombre a Arrio (256-336),
nacido en Libia, ordenado sacerdote en Alejandra.
Condenada por el Concilio Nicea, su doctrina teolgica,
constituida en un hbrido de paganismo y cristianismo,
parta de la base de que Dios no slo no puede ser creado
sino que debe ser ingnito. Negaba la plena divinidad
del Hijo. Aunque haba unanimidad en la creencia de
que el Hijo era Dios, Arrio opt por considerarlo dios
ser dotado de divinidad pero creado que tuvo
principio y que no tiene la misma sustancia que el Padre.
El Logos era as un ser creado intermedio entre Dios y el
cosmos, y el Espritu Santo era una criatura del Logos,
menos divina que ste, que se hizo carne en el sentido
de cumplir en Cristo la funcin del alma.
BULA: documento solemne sellado por una bula o sello de
plomo en la que estn grabadas las llaves de San Pedro
y el nombre del papa. Frecuentes en la Edad Media,
hoy casi desaparecido. Este sello serva para autentifcar
determinados documentos pontifcios, y por extensin,
designa al mismo documento.
CAPITULAR: texto ordenado por captulos (capitula) donde se con-
tenan las medidas legislativas o reglamentarias en los
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
158
dominios poltico, religioso y econmico, y entregan
a los representantes de la autoridad indicaciones para
recordar las consignas establecidas oralmente.
CISMA DE ORIENTE: Ruptura de la comunin eclesial entre la Santa Sede y las
iglesias orientales. Los antecedentes ms inmediatos del
mismo deben buscarse en el choque entre Focio (c.810-
c.895), patriarca de Constantinopla, y el Papa. Focio fue
nombrado patriarca en 858 tras ser depuesto Ignacio. En
862 el papa Nicols I envi una misiva a Focio indican-
do que Ignacio segua siendo el patriarca y que Focio
y los clrigos nombrados por l estaban depuestos. La
conducta papal provoc una fuerte reaccin en Bizancio
y aunque Focio prefri guardar silencio, el Emperador
envi una carta muy dura a Roma. El problema era si
Bulgaria iba a depender de Roma o de Constantinopla,
esto es, el intervencionismo romano en Oriente pareca
excesivo. Focio denunci la presencia de misioneros
latinos en Bulgaria. En 867 el emperador Miguel fue ase-
sinado y le sucedi Basilio. Este cambio poltico provoc
la reposicin de Ignacio y la condena formal de Focio.
Poda esperarse la armona con Roma, pero Ignacio hizo
valer los derechos del Patriarcado de Constantinopla, al
tiempo que consagraba un obispo para Bulgaria. Focio
fue repuesto y aceptado por Occidente. La llegada al
trono de Len IV signifc la salida de Focio (886). La
ruptura defnitiva se produjo durante el patriarcado de
Miguel Cerulario. Mutuas descalifcaciones que llevaron
al cisma formalmente consagrado en 1054.
CONCILIO ECUMNICO: Asamblea de todos los obispos convocados por el
Papa para decidir sobre aspectos importantes de la fe
cristiana.
CNCLAVE: reunin de los cardenales para elegir al papa por una
mayora de dos tercios.
CONCORDATO: pacto entre el Papado y un Estado sobre los problemas
de disciplina y de jerarqua eclesistica.
CONSISTORIO: asamblea de cardenales que discuten y juzgan los asuntos
de la Iglesia.
CURIA: cualquier tribunal de Estado, pero por fjacin semn-
tica, el tribunal pontifcio.
LUIS ROJAS DONAT
159
DECRETALES: textos pontifcios que reglamentaban artculos del dog-
ma.
DECRETALES FALSAS: Coleccin de documentos atribuidos a Isidoro de
Sevilla (m. 636) pero que, en realidad, fue compilada
en Francia (c. 850). Contena: 1.- Una coleccin de cartas
(todas ellas falsas) atribuidas a los papas anteriores al
Concilio de Nicea. 2.- Una coleccin de cnones conci-
liares en parte autntica. 3.- Una coleccin de cartas de
papas desde Silvestre I a Gregorio II, de las cuales 35
son falsas. Durante la Edad Media y el Renacimiento
fueron utilizadas para defender la supremaca papal.
Hoy nadie las acepta como autnticas.
EIGENKIRCHE: lesser churches en Inglaterra o iglesias propias
en los reinos hispnicos, designaban a las iglesias y, por
extensin, a las parroquias fundadas o apropiadas por
un gran propietario terrateniente, el cual designaba
al sacerdote de la iglesia, se quedaba con el diezmo y
explotaba los bienes eventuales, a veces, con mesura y
piedad.
ENTREDICHO: suspensin de todo sacramento y de toda
liturgia en un territorio dado.
EXARCA: gobernador bizantino, colocado en las fronteras del Im-
perio y que, por ese hecho, gozaba de grandes libertades.
Con este ttulo los sucesores de Justiniano confaron el
gobierno civil y militar de Italia y de frica.
EXCOMUNIN: suspensin de todo sacramento y de toda liturgia a un
individuo dado.
FAIDA: venganza familiar en las costumbres germnicas.
FEUDALIDAD: A) conjunto de instituciones que crean obli-
gaciones de obediencia y de servicio por parte de un
hombre libre, llamado vasallo, hacia otro hombre libre,
llamado seor, y obligaciones de proteccin y de soste-
nimiento por parte del seor en relacin a su vasallo. A
cambio de su fdelidad, el vasallo recibe de su seor la
posesin hereditaria de un feudo. B) sistema de organi-
zacin econmica, social y poltica fundada sobre los li-
gmenes de hombre a hombre y dentro del cual una clase
de guerreros especializados, los seores, subordinados
los unos a los otros por una jerarqua de relaciones de
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
160
dependencia, domina a la masa campesina, que trabaja
la tierra y les permite vivir.
FEUDO: es una concesin, en general, bajo la forma de una tierra,
pero a veces, especialmente a partir del siglo XIII, de
dinero (feudo-renta), atribuida gratuitamente por un
seor a su vasallo, con vistas a procurar a ste el man-
tenimiento a que tiene derecho a cambio de su fdelidad
y ponerlo en condiciones de proporcionar a su seor el
servicio requerido.
FILIOQUE: Literalmente y del hijo, expresin con la que se indica-
ba la creencia en que el Espritu Santo proceda tambin
de la Segunda Persona de la Trinidad. Aceptada por la
Iglesia catlica, es rechazada por las iglesias orienta-
les.
GIBELINOS: partido poltico italiano, favorable al establecimiento
de una autoridad centralizadora en Italia, eventualmen-
te, la de los alemanes (la voz procede de Weiblingen,
feudo de los Hohenstaufen).
GELFOS: partido poltico italiano favorable a la autonoma local
y al dominio pontifcio (en nombre procede de Welf, fa-
milia bvara enfrentada, en el siglo XII, a la intervencin
imperial alemana en Italia).
ICONOCLASIA: Postura contraria al culto a las imgenes. Durante el
siglo VIII y IX las iglesias orientales se vieron sacudidas
por una disputa relacionada con el culto a las imgenes.
Aunque aquellas haban rechazado en todo momento
el culto a las imgenes, siguiendo el mandato bblico
de xodo 20, 1 ss, desde el siglo IV haban considerado
lcito el culto dispensado a los conos o pinturas planas
de Cristo, la Virgen y los Santos. En 726, fel al texto
bblico, el emperador Len III orden la destruccin
de las imgenes de culto ya que no eran sino dolos. En
753 el snodo de Hieria confrm esta decisin alegando
que, al representar los conos slo la imagen humana
de Jess, los que les rendan culto dividan su unidad,
como los nestorianos, o confundan sus dos naturalezas,
como los monofsitas; tambin argument que los conos
de Mara y de los Santos todos ellos seres carentes
de divinidad no eran dolos. A la muerte de Len IV
LUIS ROJAS DONAT
161
(780), su sucesora la emperatriz Irene decidi permitir el
culto de las conos y el VII Concilio ecumnico de Nicea
(787) derog las resoluciones del snodo de Hieria, def-
ni el grado de veneracin que deba darse a cada cono
y decret su restauracin. Sin embargo, la controversia
no qued resuelta. En 814, siendo emperador Len
V el armerio, volvieron a prohibirse los conos como
elementos de idolatra. Solo la muerte del emperador
Teflo en 842 revirti estas decisiones, restaurando al
ao siguiente la emperatriz Irene el culto a los conos.
INDICE DE LIBROS PROHIBIDOS: Index librorum prohibitorum: Lista ofcial
de libros cuya lectura y posesin estaban vedadas a los
feles catlicos salvo permiso especial y en muy concretas
ocasiones.
INDEX EXPURGATORIUS: Lista ofcial en la cual se consignaban los libros cuya
lectura era permisible, siempre que con anterioridad se
hubieran expurgado los pasajes considerados nocivos.
INDULGENCIAS: dispensa parcial de las penas que presuntamente deben
cumplirse en el Purgatorio por parte del pecador, des-
pus de un acto de piedad especialmente meritorio.
INFALIBILIDAD: calidad reconocida al papa por la cual ste no puede
equivocarse cuando defne un aspecto de la fe o de las
costumbres.
INTERPOLACIN: introduccin subrepticia, fraudulenta o accidental de un
fragmento no original en un documento.
LEGADO PAPAL: representante del papa (en general, un cardenal) en una
circunstancia especial. Los actuales viajes del papa han
hecho desaparecer esta fgura tradicional.
LLAVES: Se trata del poder de las llaves, en referencia al Evange-
lio segn San Mateo (16,19) Te dar las llaves del reino
de los Cielos. Poder supremo del papa, representado
por dos llaves cruzadas.
MARCA: Zona fronteriza. Carlomagno estableci marcas destina-
das a proteger el imperio contra las amenazas exteriores;
la marca no es una autntica circunscripcin adminis-
trativa, sino que es un conjunto de responsabilidades
militares que se suman al ttulo de Conde.
MONOFISISMO: creencia cristiana segn la cual la naturaleza humana
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
162
y la naturaleza divina en la persona de Cristo se hallan
confundidas en una sola donde predomina la divina.
NESTORIANISMO: creencia, en la frontera del cristianismo, segn la cual
Cristo no ha sido ms que el templo provisional del
Verbo divino.
NICOLAISMO: indisciplina en las costumbres del estamento
eclesistico, particularmente, la incontinencia al mante-
ner concubinas e hijos.
PRIMACA: poder de jurisdiccin inmediata y directa del papa en
todas las dicesis.
SIMONA: prctica muy extendida en el medievo de compra y venta
de cargos eclesisticos. Se refere tambin al trfco de
sacramentos.
SNODO: es un sinnimo de Concilio. Actualmente es el consejo
de obispos convocados por el papa.
SUCESIN APOSTLICA: La creencia en que el ministerio eclesial procede
de los apstoles mediante una lnea continua y sucesiva
mantenida por los obispos.
TIARA: tocado alto, blanco, adornado con tres coronas que repre-
sentan el poder espiritual y temporal del papa. Abolida
por Pablo VI.
VISITA AD LIMINA: obligacin de los obispos de ir a Roma cada cinco aos
para rezar en la tumba de los apstoles, entrevistarse
con el papa y presentar un informe sobre la situacin
de su dicesis.
LUIS ROJAS DONAT
163
INDICE ONOMASTICO
Anastasio (emperador)
Aquitania
Arrianismo (Obispo Arrio)
Audiencias
Autoridad apostlica
Autoridad poltica
Benevento (ducado)
Bizancio
Bonifacio
Borgoa
Burgardo
Calcedonia, Concilio
Cmara apostlica
Cancillera
Carlomagno
Carlomn
Carlos Martel
Carolingios
Cerdea
Childerico (rey franco)
Childerico III (rey franco)
Clemente
Clodoveo
Clotario II (rey franco)
Concilio
Constantino (emperador romano)
Constantino V Coprnimo
Constantinopla
Crcega
Curia
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
164
Dmaso (Papa)
Ducado de Roma
Eginardo
Eigenkirchen (Iglesias propias)
Esteban (Papa)
Eudes
Exarcado de Rvena
Feudalismo
Florn
Francos (ripuarios, salios)
Fulrado
Gelasio I (Papa)
Gregorio de Tours
Gregorio I (Papa)
Gregorio II (Papa)
Gregorio III (Papa)
Hierocracia
Honorio (emperador)
Iconoclasia
Ignacio de Antioqua
Imperio
Irineo de Arls
Isidoro de Sevilla
Justiniano (emperador)
Legaciones
Len III Isurico
Letrn
Liber Censuum
Liutprando (rey lombardo)
Ludovico Po
Marcelino (Papa)
Mximo Pontfce
Mayordomo
Meroveo (rey franco)
Nunciaturas
Pablo (apstol)
Pablo Dicono
Papado
Parroquias
Patriarca
Patrimonium Petri
Pedro (Papa)
LUIS ROJAS DONAT
165
Pipino II de Herstal
Pipino III el breve
Poitiers
Ponthion (residencia real franca)
Potestad
Praefectus urbis
Primaca
Principalitas
Provincia ravennatium
Querella de las imgenes
Quiercy (acuerdos de)
Ratione Peccati
Rvena
Reims
Remigio
Respublica romanorum
Rich, P.
Roma
Rota (Tribunal de la)
Sacerdocio
Sicilia
Siervo de los siervos de Dios
Soberana
Spoleto (ducado)
Sumo Pontfce
Teocracia
Valentiniano III (emperador)
Vasallaje
Vicario de Cristo
Victor I (Papa)
Vouill
Zacaras (Papa)
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
166
LUIS ROJAS DONAT
167
ORIENTACION BIBLIOGRAFICA
Esta lista de obras no pretende ser exhaustiva ni enteramente moderna. Se
encontrarn algunos trabajos antiguos cuyo aporte todava resulta indispen-
sable, y otras ms actuales que son importantes para guiar la profundizacin
de este tema tan vasto y complejo. Se incluyen las obras citadas y otras para
guiar el estudio, todas en orden alfabtico que facilita su ubicacin.
Colecciones de documentos
ARTOLA, Textos fundamentales para la Historia, Madrid, 1992_.
GATTO, L., Il medioevo nelle sue fonti, Bologna.
GRASSO, I., Ecclesia et statu. De mutuis offciis et iuribus. Fontes selecti,
Typis Pontifcae Universitatis Gregorianae, Romae, 1939.
HENDERSON, F., Select Historical documents of the Middle Ages, London,
1910.
MANSILLA, D., La documentacin pontifcia hasta Inocencio III (965-1216),
Roma, 1955.
MARIN RIVEROS, J., Textos Histricos, Valparaso, 2003.
MITRE, E., Textos y Documentos de poca Medieval, Barcelona, 1998.
Obras generales
AA.VV., LEncadrement religieux des fdeles au Moyen Age et jusquau
Concile de Trente. 109 Congrs National des Socits Sa-
vantes, Dijon, 1984.
BERNARDINO LLORCARICARDO GARCIA-VILLOSLADAJUAN
MARIA LABOA, Historia de la Iglesia Catlica, vol.II, BAC,
Madrid, 1988.
CHELNI, J., Histoire religieuse de lOccident mdival, Pars, 1968.
CLEMENT, O., Lglise ortodoxe, Paris, 1961.
DANIELOU, J.MARROU, H. I., Nueva Historia de la Iglesia, Madrid, 1964 (ed.
franc. 1963).
GALLEGO BLANCO, E., Relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media,
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
168
Revista de Occidente, Madrid, 1970.
FLICHE, A.MARTIN, V. (eds.), Histoire de lglise, Paris, 1930 y ss. Espe-
cialmente los vols. IV al XIV. (Edicin espaola EDICEP,
Valencia).
JEDIN, H. (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, Barcelona, 1966-69, especial-
mente los vols. 2 al 4.
KNOWLES, D.OBOLENSKY, D., Nueva Historia de la Iglesia, vol II, Madrid,
1977.
MAYEUR, J. M.PIETRI, L.VAUCHEZ, A.VENARD, M., Histoire du chris-
tianisme, Paris, 1983 y ss. Especialmente los vols. 3 al 7.
NADAL CAELLAS, J., Las Iglesias apostlicas de Oriente. Historia y caracters-
ticas, Madrid, 2000.
NIETO SORIA, J. M.SANZ SANCHO, I., La poca medieval: Iglesia y cultura(vol.
X de la Historia de Espaa Medieval) Madrid, 2002.
ORLANDIS, J., La conversin de Europa al cristianismo, Madrid, 1988.
LE GOFF, JSCHMITT, J.-C., Dictionnaire raisonne de lOccident medieval,
Paris, 1999.
El Papado
AAVV, La Chiesa nei regni dellEuropa occidentale e i loro rapporti con
Roma sino all800, Settimane di studio del Centro italiano
di studi sullalto medioevo, Spoleto, 1960, vol.7.
BARRACLOUGH, J., The medieval Papacy, Londres, 1968.
BINNS, L. E., The decline and fall of the medieval Papacy, New York, 1995.
CASTAEDA, P., La teocracia pontifcal y la Conquista de Amrica, Vitoria,
1968.
CHAMBERLIN, E. R., Los malos papas, Barcelona, 1976.
DUCHESNE, J., Les premiers temps de ltat pontifcal, Pars, 1911.
DVORNIK, F., Byzance et la primaut romaine, Paris, 1964. (edicin espaola,
Bilbao, 1968).
JALLAND, T. C., The Church and the Papacy, Londres, 1943.
KELLY, J. D., Dictionnaire des Papes, Paris, 1994.
LE GOFF, J.R. REMOND (dirs.), Histoire de la France religieuse, PAUL-ALBERT
FEVRIER, Religiosit traditionnelle et christianisation, en vol.
1: Des Dieux de la Gaule la Papaut dAvignon, Pars,
1968, pp.39-168.
LEVILLAIN, P., Dictionnaire historique de la Papaut, Pars, 1994.
MANN, H. K., The lives of the Popes in the Early Middle Ages, London, 1902-
32.
NIETO SORIA, J. M., El Pontifcado medieval, Madrid, 1996.
PACAUT, M., Histoire de la Papaut. De lorigine au concile de trente, Pars,
1976.
LUIS ROJAS DONAT
169
PACAUT, M., La thocrathie. Lglise et le pouvoir au Moyen Age, Paris,
1957.
PARTNER, P., The Lands of St. Peter, Londres, 1972.
PEREZ-PRENDES, J.M., Instituciones medievales, Madrid, 1997.
POUPARD, P., Le Pape, Paris, 1985.
RENOUARD, Y., La Papaut dAvignon, Paris, 1969.
RICHARDS, J., The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages, 476-752,
Londres, 1979.
SCHNRER, G., La Iglesia y la civilizacin occidental en la Edad Media, Madrid,
1955.
SCHATZ, K., La Primaut du Pape. Son histoire des origines nos jours, Paris,
1992. (Edicin espaola Santander, 1996).
TIERNEY, B., Origins of the Papal Infalibility, 1150-1350, Leyden, 1972,
ULLMANN, W., A short History of the Papacy in the Middle Ages, Londres,
1972.
ZIMMERMANN, H., Papstabsetzungen des Mitteralters, Graz, Viena y Colonia,
1968.
Las ideas polticas
Cambridge History of Medieval Political Thought, 350-1450,
Cambridge, 1988.
CARLYLE, R. y A., A History of Medieval Political Theory in the West, Edim-
burgo, 1903-36.
GARCIA Y GARCIA, A., Iglesia, Sociedad y Derecho, Salamanca, 2000.
MIETHKE. J., Las ideas polticas de la Edad Media, Buenos Aires, 1993.
RAHNER, H., Lglise et Ltat dans le christianisme primitive, Paris, 1964.
ULLMANN, W., The growth of the papal government in the Middle Ages. A
study in the ideological relation of clerical to lay power, London,
Methuen, 1955 (1965_, 1970_).
ULLMANN, W., Escritos sobre teora poltica medieval, Buenos Aires, 2003.
La poca del nacimiento de Europa
AAVV, Cristianizzazione ed Organizzazione ecclesiastica delle campagne
nellalto medioevo: espansione e resistenze, Settimane di studio
del Centro italiano di studi sullalto medioevo, Spoleto,
1982, vol. 28, 2 vols.
AAVV, Il monachesimo nellAlto medioevo e la formazione della civilt
occidental, Settimane di studio del Centro italiano di studi
sullalto medioevo, Spoleto, 1957, vol.4.
AAVV, Nascita dellEuropa ed Europa carolingia: un equazione da
verifcare, Settimane di studio del Centro italiano di studi
sullalto medioevo, Spoleto, 1981, vol.27, 2 vols.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
170
ALGERMISSEN. K., Iglesia Catlica y confesiones cristianas, Madrid, 1963
(1930_).
ARQUILLIRE, H.X., Saint Grgoire VII: essai sur la conception du pouvoir pontif-
cal, Paris, 1943.
BROWN, P., El primer milenio de la Cristiandad occidental, Barcelona,
1996.
CONGAR, Y., Lcclsiologie du haut Moyen Age: du saint Grgoire le Grand
la dsunion entre Byzance et Rome, Paris, 1968.
DAWSON, C., Los orgenes de Europa, Madrid, 1991.
ERDMANN, C., Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1955 (1935),
trad. ingl. M. W. Baldwin-W. Goffart, The origin of the idea of
Crusade, Oxford, 1977.
FOLZ, R., La naissance du Saint-Empire, Paris, 1967.
FOSSIER, R.(Dir), La Edad Media, Barcelona, 1988, 3 vols.
FOSSIER, R., Linfance de lEurope, Paris, 1982, 2 vols.
GALASSO, G., Storia dItalia, Torino, 1980-3, vol.I, II y III.
GANSHOF, F. L., The carolingian and the frankish Monarchy. Studies in carolingian
History, London, 1971.
GANSHOFF, F. L., Note sur les origines byzantines du titre patricius romanorum, in
Annuaire de lInstitut de Philologie et dHistoire orientales
et slaves X, Bruxelles, 1950.
GARCIA GALLO, A., Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurdico de la
expansin portuguesa y castellana en Africa e Indias, Anuario de
Historia del Derecho Espaol 27-8, Madrid, 1958, p.662.
GAUDEMET, J., Eglise et socit en Occident au Moyen ge, Londres, 1984.
GRACCO-RUGGINI, L., La conversione al cristianesimo nellEuropa dellaltomedioevo,
Centro Italiano di Studi sullAltomedioevo, Spoleto, 1967.
GROSSI, P., E l orden jurdico medieval, Madrid, 1996.
HALPHEN, L., Charlemagne et lEmpire carolingien, Pars, 1945 (ed. esp.,
Mxico, 1955, pp.4-6
ISLA, A., La Europa de los carolingios, Madrid, 1993.
KAN van J., Le droit de la paix, Acadmie de Droit International, Rceuil
des Cours, vol. 72, 1948.
La poca de los carolingios
LEVILLAN, L., LAvnement de la dynastie carolingienne et les origines de ltat
pontifcal, Pars, 1933.
LOPEZ, R.S., Naissance de lEurope, Paris, 1962.
LOT, F., El fn del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media, Mxico,
1956.
MANSILLA, D., La Curia romana y el reino de Castilla en un momento decisivo
de su historia (1061-1085), Burgos, 1944.
LUIS ROJAS DONAT
171
PACAUT, M., Les structures politiques de lOccident mdival, Paris, 1969.
PAUL, J., La Iglesia y la cultura en Occidente (siglos IX-XII): la santifcacin
del orden temporal y espiritual (vol.1)
La Iglesia y la cultura en Occidente (siglos IX-XII): el despertar evanglico y las men-
talidades religiosas (vol.2), Barcelona, 1988, 2 vols.
PIRENNE, H.-LYON, B.-STEUER, H.-GABRIELLO, F.-GILLOU, A., La naisance
de lEurope, Amberes, 1987.
RAPP, F., La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fnes de la Edad Media, Barce-
lona, 1973 (reimp. 4 ed. 1991).
RAHNER. H., Libertad de la Iglesia en Occidente. Documentos sobre las relaciones
entre la Iglesia y el Estado en los tiempos primeros del cristianis-
mo, Buenos Aires, 1949.
RICH, P., ducation et culture dans lOccident barbare, Pars, 1962.
RICH. P., Les carolingiens. La famille qui ft lEurope, Pars, 1983.
SORDI, M., Los cristianos y el imperio romano, Madrid, 1988.
VAUCHEZ, A., La spiritualit du Moyen ge occidental (VIII-XII sicles), Paris,
1995.
WERNER, K. F., Les principauts pripheriques dans le monde franc du VIII sicle,
en Settimane di studio del Centro italiano di studi sullalto
medioevo XX, Spoleto, 1973, pp.483-514.
WERNER, K. F., Structures politiques du monde franc. VI-XII siecles, Variorum
Reprints, London, 1979.
Sobre la donacin de Constantino
BUCHNER, M., Rom oder Reims, die Heitmat des Constitutum Constantini, en
Historisches Jahrbuch, 1933, pp.137-168.
COLEMAN, C.B., Constantine the Great and Christianity, New York, 1914.
DLLINGER, J.J.J. von, Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag Kirchenge-
schichte, Stuttgart, 1890, p.90.
EICHMANN, E., Die Adoption des deutschen Knigs durch den Papst, en ZSSt.,
G.A., XXXVII, 1916.
EICHMANN, E., Weihe und Krnung des Papstes im Mittelalter, Mnchen, 1951.
Flschungen im Mittelalter, Kongress der Monumenta Germaniae Historica,
Schrisften 33, Hannover, 1988-1990, vols.6.
FRIEDRICH, J., Die Konstantinische Schenkung, Nordlingen, 1907.
FUHRMANN, H., Einfuss und Verbreitung der pseudoisidorischen Flschungen von
ihrem auftauchen bis in die neuere Zeit 1-3 (MGH, Schriften
Bd 24.1-3, Stuttgart, 1973).
GAUDENZI, A., Il Costituto de Constantino, Bolletino dellIstituto storico ital-
iano, 39, 1919, pp.87-112.
GERICKE, W., Wann entstand die Konstantinishe Schenkung?, en ZSSt., K.A.,
XLII, 1957.
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
172
GIOVANNI ANTONAZI, G., Lorenzo Valla e la donazione di Costantino nel secolo
XV, Roma, 1950.
GRAUERT, H., Die Konstantinische Schenkung en Historisches Jahrbuch 2,
1882, pp.3-36 y 3, 1883, pp.45-95.
HERGENRTHER, J., Katholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschich-
tlichen Entwickelung und in Beziehung auf die Fragen der
Gegenwart, Freiburg i.B., 1872.
HUYGHEBAERT, N., Une lgende de fondation. Le Constitutum Constantini, en
Le Moyen Age 85, 1979, pp.177-209.
LAEHR, G., Die Konstantinische Schenkung in der abendlndischen Litera-
tur des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin,
1926, Historische Studien 166, continuado en Die Kon-
stantinische Schenkung in der abendlndischen Literatur des
ausgehenden Mittelalters en Quellen und Forschungen aus
Italianischen Archiven und Bibliotheken. Bd. XXIII, Rom,
1931-32, pp.120-181.
LEVISOHN, G.W., Konstantinische Schenkung und Silvester-legende, en Miscel-
lanea Fr. Ehrle, Roma, 1924, vol.II, pp.159-247.
LOENERTZ, Acta Silvestri, en Revue dhistoire eclsiastique 70, Louvain,
1975, pp.426-439.
MAFFEI, D., La donazione di Costantino nei giuristi medievali, Milano, 1964
(1980_).
MARTINI, G., Traslazione dellImpero e Donazione di Costantino nel pensiero
e nella politica dInnocenzo III, Roma, 1933.
MENOZZI, F., La critica allautenticit della Donazione di Costantino in un
manuscripto della fne del XIV secolo, en Cristianesimo nella
storia, 1980, pp.123-154.
MORGHEN, R., Ricerche sulla formazione del registro di Gregorio VII, Bulletino
dellIstituto Storico Italiano per il Medio Evo, 73, 1961.
OHNSORGE, W., Die Konstantinische Schenkung. Leo III und die Anfnge der kuri-
alen rmischen Kaiseridee, en ZSSt., G.A., LXVIII, 1951.
POHLKAMP, W., Privilegium Romanae ecclesiae contulit. Zur Vorgeschichte der
Konstantinischen Schenkung, vol.2 (1988), pp.413-490.
SGMLLER, J.B., Die Konstantinische Schenkung im Investiturstreit, en The-
ologische Quartalschrift LXXXIV, 1902.
SCHOENEGGER, A., Die Kirchenpolitische Bedeutung des Constitutum Constantini,
Zeitschrift fr Katholische Theologie, 1918, p.555.
SCHRAMM, P.E., Kaiser Rom und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des
rmischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen
Reiches bis zum Investiturstreit, I, Leipzig, 1929, Studien der
Bibliothek Warburg 17.
STICKLER, A.M., Sacerdozio e Regno nelle nuoeve ricerche attorno ai secoli XII
LUIS ROJAS DONAT
173
e XIII nei decretisti e decretalisti fno alle Decretali di Gregorio
IX, en Miscellanea Historiae Pontifcae, vol. XVIII, Roma,
1954, pp.16-7.
WECKMANN, L., Las bulas alejandrinas de 1493 y la teora poltica del papado
medieval. Estudio de la supremaca papal sobre islas. 1091-1493,
ORGENES HISTRICOS DEL PAPADO
174
También podría gustarte
- Gonzalez Justo L - Historia de La Reforma VCDocumento297 páginasGonzalez Justo L - Historia de La Reforma VCconfengshui100% (3)
- Destructor de Los Dioses Larry HurtadoDocumento282 páginasDestructor de Los Dioses Larry HurtadoMario Magaña100% (7)
- Reformasprotestantesegido PDFDocumento200 páginasReformasprotestantesegido PDFSebastian Navarrete100% (2)
- Al Renacimiento: .BLMJDocumento8 páginasAl Renacimiento: .BLMJLluís PlanaAún no hay calificaciones
- Bédarida - La Era VictorianaDocumento123 páginasBédarida - La Era VictorianaMDG50% (4)
- Christopher Dawson - El Cristianismo y Los Nuevos TiemposDocumento98 páginasChristopher Dawson - El Cristianismo y Los Nuevos TiemposjdhoyosfacebookAún no hay calificaciones
- Breve Historia Politica de La Grecia Clasica - Pedro BarceloDocumento108 páginasBreve Historia Politica de La Grecia Clasica - Pedro Barcelojuan sanchezAún no hay calificaciones
- Garrido, Margarita - Reclamos y Representaciones. Variaciones Sobre La Política en El Nuevo Reino de Granada, 1770-1815Documento210 páginasGarrido, Margarita - Reclamos y Representaciones. Variaciones Sobre La Política en El Nuevo Reino de Granada, 1770-1815Carlos Alberto Florez AgudeloAún no hay calificaciones
- Tomo IIIDocumento386 páginasTomo IIIalberto rojasAún no hay calificaciones
- Heers, Jacques - La Invenciã N de La Edad Media-Crà Tica (1995)Documento297 páginasHeers, Jacques - La Invenciã N de La Edad Media-Crà Tica (1995)Paula Castillo100% (2)
- Pacual C Ohanian - Turquia Estado Genocida 1915-1923-1Documento720 páginasPacual C Ohanian - Turquia Estado Genocida 1915-1923-1Tino Brugos100% (2)
- Historia ChilenaDocumento703 páginasHistoria ChilenaJorge Gabriel Ofs100% (1)
- J.G. Droyse - Alejandro Magno PDFDocumento499 páginasJ.G. Droyse - Alejandro Magno PDFPagano AlessandroAún no hay calificaciones
- WickhamChris ElLegadoDeRomaUnaHistoriaDeEuropaDe400 1000Documento784 páginasWickhamChris ElLegadoDeRomaUnaHistoriaDeEuropaDe400 1000Volando Voy Volando Vengo100% (2)
- ECONOMÍA I Cuadro Comparativo de Las Primeras Aportaciones Al Pensamiento Económico Hasta El Siglo XVIDocumento2 páginasECONOMÍA I Cuadro Comparativo de Las Primeras Aportaciones Al Pensamiento Económico Hasta El Siglo XVIIsis YoselinAún no hay calificaciones
- Martín Lutero y Juan CalvinoDocumento20 páginasMartín Lutero y Juan CalvinoCarolina Kyuuketsuki Neko100% (3)
- Winston Churchill: La biografía del icono histórico, Winston ChurchillDe EverandWinston Churchill: La biografía del icono histórico, Winston ChurchillAún no hay calificaciones
- Julio Valdeon Los Campesinos MedievalesDocumento40 páginasJulio Valdeon Los Campesinos MedievalesCarmen CabezaAún no hay calificaciones
- Libro - Eloísa y Abelardo - Pernoud Régine PDFDocumento248 páginasLibro - Eloísa y Abelardo - Pernoud Régine PDFAmaro Fernández LópezAún no hay calificaciones
- Historia Grafica Del Siglo XX. Vol. 1 1900-1909Documento307 páginasHistoria Grafica Del Siglo XX. Vol. 1 1900-1909Julian Lizares ApazaAún no hay calificaciones
- El Manifiesto Comunista Carlos Marx & Federico EngelsDocumento78 páginasEl Manifiesto Comunista Carlos Marx & Federico Engelsjoaquingorro100% (9)
- Bennassar, Bartolome. - La Inquisicion-EspDocumento343 páginasBennassar, Bartolome. - La Inquisicion-EspLuis ValladaresAún no hay calificaciones
- "Guillermo El Mariscal" de George DubyDocumento115 páginas"Guillermo El Mariscal" de George DubyFernando RossiniAún no hay calificaciones
- Historia de la Iglesia en Chile. Tomo II: Tomo II. La iglesia en tiempos de la independenciaDe EverandHistoria de la Iglesia en Chile. Tomo II: Tomo II. La iglesia en tiempos de la independenciaAún no hay calificaciones
- Wirth Oswald - El Libro Del MaestroDocumento143 páginasWirth Oswald - El Libro Del Maestroapi-19894980100% (1)
- Garcia Villoslada Ricardo Raices Historicas Del LuteranismoDocumento153 páginasGarcia Villoslada Ricardo Raices Historicas Del Luteranismomariosvaldofdez100% (1)
- (Le Goff) La Vieja Europa y El Mundo ModernoDocumento38 páginas(Le Goff) La Vieja Europa y El Mundo ModernoMartín D'Ascenzo80% (5)
- España y Portugal Ante Los OtrosDocumento581 páginasEspaña y Portugal Ante Los OtrosCatalina Fuentes100% (3)
- Tratado-Para-Confirmar-En la-fe-cristiana-a-los-cautivos-de-Berberia-Cipriano-de-ValeraDocumento96 páginasTratado-Para-Confirmar-En la-fe-cristiana-a-los-cautivos-de-Berberia-Cipriano-de-ValeraCristobal Jeldrez ContrerasAún no hay calificaciones
- Dialnet DominicosYSantidadEnAndalucia 733221Documento334 páginasDialnet DominicosYSantidadEnAndalucia 733221Renam100% (1)
- El Concilio de Trento Una Introduccion HistoricaDocumento1 páginaEl Concilio de Trento Una Introduccion HistoricaJesús David Ramos OsunaAún no hay calificaciones
- Moses I. Finley Historia Antigua Problemas MetodologicosDocumento84 páginasMoses I. Finley Historia Antigua Problemas Metodologicosthereese100% (1)
- (Historia Universal Siglo XXI, 13) Franz Georg Maier - Bizancio-Siglo XXI (1983)Documento438 páginas(Historia Universal Siglo XXI, 13) Franz Georg Maier - Bizancio-Siglo XXI (1983)AlexAún no hay calificaciones
- Historia de La ConquistaDocumento295 páginasHistoria de La ConquistaJenniffer RestrepoAún no hay calificaciones
- El Taller Del Historiador - Lewis Perry Curtis JRDocumento602 páginasEl Taller Del Historiador - Lewis Perry Curtis JRJosé Antonio Padilla de la PeñaAún no hay calificaciones
- Guy BoisDocumento6 páginasGuy BoisNahi CaramAún no hay calificaciones
- Nacio Europa en La Edad Media - Jacques Le GoffDocumento380 páginasNacio Europa en La Edad Media - Jacques Le GoffJonathan Diaz Miranda100% (4)
- Bronowski - El Sentido Comun de La CienciaDocumento69 páginasBronowski - El Sentido Comun de La CienciaHipatia95% (19)
- Chile, "Historia Eclesiastica de Chile"Documento198 páginasChile, "Historia Eclesiastica de Chile"Walter Foral Liebsch0% (1)
- Finley Moses Uso y Abuso de La HistoriaDocumento7 páginasFinley Moses Uso y Abuso de La HistoriaCamilo Andrés TurriagoAún no hay calificaciones
- Francisco J Aranda, Poder Municipal y Cabildo en Toledo PDFDocumento236 páginasFrancisco J Aranda, Poder Municipal y Cabildo en Toledo PDFMauricio Alvarado-DavilaAún no hay calificaciones
- Los Judíos de La España Moderna y ContemporáneaDocumento9 páginasLos Judíos de La España Moderna y ContemporánearalcosmarAún no hay calificaciones
- Preaux Claire-El Mundo Helenistico-Grecia-Oriente 323 146 Ac - Tomo 1Documento337 páginasPreaux Claire-El Mundo Helenistico-Grecia-Oriente 323 146 Ac - Tomo 1LilianaAún no hay calificaciones
- Ideario y ruta de la emancipación chilenaDe EverandIdeario y ruta de la emancipación chilenaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Comida Como Cultura Montanari MassimoDocumento19 páginasComida Como Cultura Montanari MassimoG imagen100% (4)
- Alphandery - La Cristian Dad y El Concepto de CruzadaDocumento88 páginasAlphandery - La Cristian Dad y El Concepto de Cruzadalmay8380Aún no hay calificaciones
- Moya La Valeriana Cronica Abreviada de EspañaDocumento53 páginasMoya La Valeriana Cronica Abreviada de EspañaRicardoCastro100% (1)
- Caudillo en Hispanoamérica 1800-1850 John LynchDocumento581 páginasCaudillo en Hispanoamérica 1800-1850 John Lynchrcáceres_14100% (2)
- La Crisis de Nuestra Civilización - Hilaire BellocDocumento176 páginasLa Crisis de Nuestra Civilización - Hilaire BellocJared Melendez100% (1)
- Dutour, Thierry - El Tiempo de Las Ciudades Episcopales. La Alta Edad Media.Documento20 páginasDutour, Thierry - El Tiempo de Las Ciudades Episcopales. La Alta Edad Media.jack4097Aún no hay calificaciones
- Macarena Ponce de León - La Llegada de La Escuela y La Llegada A La EscuelaDocumento38 páginasMacarena Ponce de León - La Llegada de La Escuela y La Llegada A La EscuelapalderetesAún no hay calificaciones
- Assadourian La Producción de La Mercancía DineroDocumento36 páginasAssadourian La Producción de La Mercancía DineroDanila DesiréeAún no hay calificaciones
- Tito Livio Dentro de La Historio-Grafía RomanaDocumento11 páginasTito Livio Dentro de La Historio-Grafía RomanaMiguel SimancasAún no hay calificaciones
- Para Una Meditación de La ConquistaDocumento63 páginasPara Una Meditación de La ConquistaPablo Zapata63% (8)
- Episcopado Hispanoamericano Autor Enrique Dussel Tomo IDocumento259 páginasEpiscopado Hispanoamericano Autor Enrique Dussel Tomo IWolfgang López VélizAún no hay calificaciones
- Penegirico de TrajanoDocumento331 páginasPenegirico de TrajanoJosefina Hoyuela100% (1)
- Arnold Brevisima Introduccion A La HistoriaDocumento95 páginasArnold Brevisima Introduccion A La HistoriaSofia Ojeda Moreno100% (1)
- Resumen Hacia Una Meditación de La ConquistaDocumento7 páginasResumen Hacia Una Meditación de La ConquistaPablo Simón Cornejo NúñezAún no hay calificaciones
- Gallego Blanco Relaciones Entre La Iglesia y El Estado en La Edad Media E Gallego BlancoDocumento157 páginasGallego Blanco Relaciones Entre La Iglesia y El Estado en La Edad Media E Gallego BlancoSol CitoAún no hay calificaciones
- Ullman Walter - Escritos Sobre Teoria Politica MedievalDocumento233 páginasUllman Walter - Escritos Sobre Teoria Politica MedievalJohnAún no hay calificaciones
- Bernecker, Walther - La Historiografia Alemana RecienteDocumento19 páginasBernecker, Walther - La Historiografia Alemana RecienteLeftraru HualamánAún no hay calificaciones
- Lynch John - Historia de Espa - A 5 - Edad Moderna Crisis Y Recuperacion 1598 1808 PDFDocumento648 páginasLynch John - Historia de Espa - A 5 - Edad Moderna Crisis Y Recuperacion 1598 1808 PDFjuan toro100% (1)
- Las Invasiones Bárbaras Siglo V - Siglo X (SELECCIÓN)Documento14 páginasLas Invasiones Bárbaras Siglo V - Siglo X (SELECCIÓN)Ejercicio Ilegal de la HistoriaAún no hay calificaciones
- La Cristiandad y El Concepto de CruzadaDocumento89 páginasLa Cristiandad y El Concepto de CruzadaGustavo RottaAún no hay calificaciones
- TESIS Martín LópezDocumento529 páginasTESIS Martín Lópezanon_988772851Aún no hay calificaciones
- Martín Lutero: El Canto Del Gallo de La ModernidadDocumento19 páginasMartín Lutero: El Canto Del Gallo de La ModernidadLILIANA LIBERTAD TARANGO RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- HISTORIA 2do Año Modulo N 1Documento59 páginasHISTORIA 2do Año Modulo N 1alfonsingiulianoAún no hay calificaciones
- Scirica - Proscripcion, Modernización...Documento20 páginasScirica - Proscripcion, Modernización...Mariano PederneraAún no hay calificaciones
- Sintesis Textos Historia Independencia AmericanaDocumento4 páginasSintesis Textos Historia Independencia AmericanaMariano PederneraAún no hay calificaciones
- TP Cinema ParadisoDocumento7 páginasTP Cinema ParadisoMariano PederneraAún no hay calificaciones
- Racionalismo (Arquitectura)Documento80 páginasRacionalismo (Arquitectura)Mariano PederneraAún no hay calificaciones
- SevillaDocumento56 páginasSevillaMariano PederneraAún no hay calificaciones
- FilipinasDocumento39 páginasFilipinasMariano PederneraAún no hay calificaciones
- Arte EfímeroDocumento40 páginasArte EfímeroMariano PederneraAún no hay calificaciones
- Hubo Una Crisis General Del Feudalismo R HiltonDocumento6 páginasHubo Una Crisis General Del Feudalismo R HiltonMariano PederneraAún no hay calificaciones
- De La Psicología Mundana A La Psicología AcadémicaDocumento20 páginasDe La Psicología Mundana A La Psicología AcadémicanicagranadinoAún no hay calificaciones
- Cárceles, Penas, Verdugos y Tormento en El Derecho Penal Histórico AragonésDocumento158 páginasCárceles, Penas, Verdugos y Tormento en El Derecho Penal Histórico AragonésAlbaAlvarezDomequeAún no hay calificaciones
- De Cusa, Nicolás - El Juego de Las Esferas - UNAM-Facultad de Ciencias, 1994 (Col. MATHEMA) - OCR (Por Ganz1912)Documento68 páginasDe Cusa, Nicolás - El Juego de Las Esferas - UNAM-Facultad de Ciencias, 1994 (Col. MATHEMA) - OCR (Por Ganz1912)cbtext1s100% (1)
- Filosofia RELIGIOSA MedievalDocumento10 páginasFilosofia RELIGIOSA MedievalAmichu ApikuyAún no hay calificaciones
- Tema 4 El RENACER DE LAS CIUDADES Y EL COMERCIODocumento3 páginasTema 4 El RENACER DE LAS CIUDADES Y EL COMERCIOisamariAún no hay calificaciones
- Contexto Histórico de La Edad MediaDocumento2 páginasContexto Histórico de La Edad MediaMohAún no hay calificaciones
- Resumen Sobre El Derecho Del Trabajo en La Edad MediaDocumento2 páginasResumen Sobre El Derecho Del Trabajo en La Edad MediaKelman MartinezAún no hay calificaciones
- PROCEDIMENTALISMODocumento34 páginasPROCEDIMENTALISMOSamir C AcostaAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo Juan Manuel Torres Herrada UDESDocumento7 páginasLinea de Tiempo Juan Manuel Torres Herrada UDESjuan manuel torres herradaAún no hay calificaciones
- El Fabo (Fabián Alejandro Campagne) - Feudalismo Tardío y RevoluciónDocumento134 páginasEl Fabo (Fabián Alejandro Campagne) - Feudalismo Tardío y RevoluciónIvánTsarévichAún no hay calificaciones
- Plan de Area Ciencias SocialesDocumento52 páginasPlan de Area Ciencias Socialeshernanariza89Aún no hay calificaciones
- Segundo Ciclo Análisis de TextosDocumento5 páginasSegundo Ciclo Análisis de TextosVictor GuillermoAún no hay calificaciones
- Concepto, Fundamentos y Evolución de Los Derechos Fundamentales - Ángel Luis SánchezDocumento12 páginasConcepto, Fundamentos y Evolución de Los Derechos Fundamentales - Ángel Luis SánchezPamela GonzálezAún no hay calificaciones
- FILE Ediciones1369415870 PDFDocumento233 páginasFILE Ediciones1369415870 PDFCesarMarchettiAún no hay calificaciones
- Batalla de PoitiersDocumento6 páginasBatalla de PoitiersjoseAún no hay calificaciones
- CaballeriaDocumento11 páginasCaballeriaJulio MartinezAún no hay calificaciones
- Presencia Institucional de Roncesvalles en Bolonia (Siglos Xiilxvi)Documento37 páginasPresencia Institucional de Roncesvalles en Bolonia (Siglos Xiilxvi)Jesús IracheAún no hay calificaciones
- El Ultimo Filosofo Del Renacimiento: Giordano BrunoDocumento59 páginasEl Ultimo Filosofo Del Renacimiento: Giordano Brunogerardo_garay6056100% (1)
- Literatura MedievalDocumento36 páginasLiteratura MedievalDina Velasque MatamorosAún no hay calificaciones
- Historia de Los MercaderesDocumento1 páginaHistoria de Los MercaderesJessica CastilloAún no hay calificaciones
- Ensayo Unidad 2 Luis FuenmayorDocumento13 páginasEnsayo Unidad 2 Luis FuenmayorLuis Bernardo Fuenmayor OrduzAún no hay calificaciones
- Tema 4Documento33 páginasTema 4Matias Es Croto RotoAún no hay calificaciones
- SOCIALESDocumento1 páginaSOCIALESMario EscuderoAún no hay calificaciones