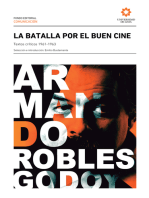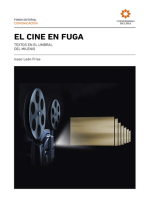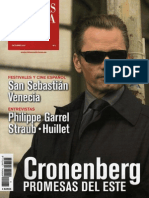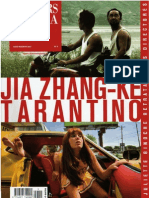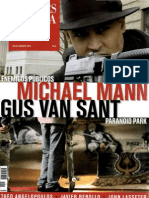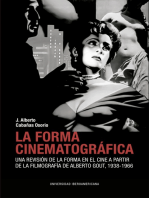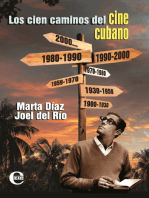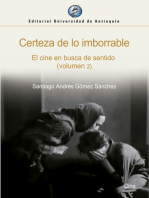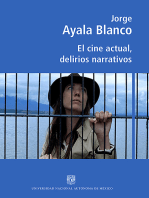Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cahiers 01 PDF
Cahiers 01 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cahiers 01 PDF
Cahiers 01 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineCopyright:
Formatos disponibles
NMERO 1 / MAYO 2007
6. PRESENTACIN
No sl o el cine cambia, la
crtica tambin ngel Quintana
Elogio del radicalismo C. Losilla
1 0 . GRAN ANGULAR
Miradas hacia el futuro
Encuesta a 29 cineastas
Avance Cannes 20 0 7
La cuadratura del festival
My Blueberry Nights, Jean-Michel Frodon
Entrevista Wong Kar-wal. C. F, Heredero
Conversacin Jaime Rosales / Pedro
Aguilera. Carlos Revlriego
4 3 . EN MOVIMIENTO
El cine de maana J. Rosenbaum
4 4 . CUADERNO CRTICO
Hana / Entrevista a Kore-eda
Roberto Cueto
Borrachera de poder /
Entrevista a Claude Chabrol
Carlos F. Heredero
Belle toujours Alvaro Arroba
Bamako Jaime Pena
Last Days Carlos Losilla
Zodiac Gonzalo de Pedro
La soledad Carlos F. Heredero
Spider-Man 3 Asier Aranzubia
64 . RESONANCIAS
Dreyer-Hammershei
Miquel de Palol
67. CUADERNO DE ACTUALIDAD
Informe Ley de Cine
Influencias dominantes. Carlos Revlriego
Entrevista a Fernando Lara
Diez objetivos para ei cine espaol
La ley que no ser? M. Torreiro
Festivales
Las Palmas, Mar del Plata, Bafici
Diarios, de Perlov G. de Lucas
El corto espaol vende fuera de
sus fronteras Jara Yez
Centenario Katharine Hepburn
y John Wayne Eulalia Iglesias
9 3 . FIRMA INVITADA
Dnde estn los crticos?
Diego Galn
9 4 . MEMORIA CAHIERS
Para terminar con la
profundidad de campo
Andr Bazin
9 9 . LO VIEJO Y LO NUEVO
Y los fantasmas vinieron a
su encuentro Santos Zunzunegui
1 0 0 . MEDIATECA
Muoz Suay. La memoria
rescatada Antonio Santamarina
1 0 4 . ITINERARIOS
Series de TV americanas
La puerta del cielo
Intermitencias reales. Fran Benavente
El ala oeste de la Casa Blanca A. Mac
Los Soprano. Antoine Thirion
A dos metros bajo tierra. Herv Aubron
Cine europeo contemporneo
Arabescos europeos. Domnec Font
Entrevista a Pedro Costa. Emmanuel
Burdeauy Thierry Lounas
1 22. CUADRO CRTICO
C A H I E R S DU C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 3
ED I T ORI AL
D i rector
C arlos R H eredero
Redactor Jefe: Carlos Reviriego
Coordinador en Catalua: ngel Quintana
Consejo de redaccin: Asier Aranzubia Cob, Fran Benavente,
Roberto Cueto, Jos Antonio Hurtado, Eulalia Iglesias, Jos
Manuel Lpez Fernndez, Carlos Losilla, Gonzalo de Lucas,
Jos Enrique Monterde, Jaime Pena, Antonio Santamarina
Redaccin: Jara Yez
Secretaria de redaccin: Elisa Collados
Maquetacin: Carmen Moreno
Documentacin y Produccin: Pedro Medina
Consejo Editorial: Jordi Ball, Domnec Font, Jean-Michel
Frodon, Leonardo Garca Tsao, Romn Gubern, Adrin Martin,
David Oubia, Manuel Prez Estremera, Jos Mara Prado,
Jonathan Rosenbaum, Jenaro Talens, Santos Zunzunegui
Colaboran en este nmero
Textos: lvaro Arroba, Herv Aubron, Emmanuel Burdeau,
Domnec Font, Jean-Michel Frodon, Diego Galn, Thierry
Lounas, Arnaud Mac, Miquel de Palo!, Gonzalo de Pedro
Amatria, Quintn, Jonathan Rosenbaum, Santiago Rubn de
Celis, Antoine Thirion, Casimiro Torreiro, Santos Zunzunegui
Traduccin: Aline Casagrande, Antonio Francisco Rodrguez
Esteban, Carlos car
Fotografa: Gabriela Bossio
Diseo de portada: Rafael Jaramillo
Proyecto grfico: Pablo Rubio / Erretrs Diseo
REDACCIN
C/ Soria, n 9, 4 piso
28005 Madrid (Espaa)
Tel.: (+34) 914685835
Fax: (+34)915273329
E-ma: cahiersducinema@caimanediciones.es
Di rect or Ge ne r al
Manuel Sur ez
Cai man Edi c i o ne s , S. L.
C/ Zu r b a n o , 3 4 4
2 8 0 1 0 Madrid
Tel.: 91 3 1 0 6 2 30
Fax: 91 3 1 0 6 2 3 2
E-mail: cah er sduc nema@cai manedi ci ones. e s
WEB: www. c a i ma n e d i c i o n e s . e s
PUBLICIDAD
medi na. cduci nema@cai manedi ci ones. es
Tel.: 91 4 6 8 5 8 3 5
Fax: 91 5 2 7 3 3 2 9
SUSCRI PCI ONES
cahi er sduci nema@cai manedi ci ones. es
Tel.: 91 4 6 8 5 8 3 5
Fax: 91 5 2 7 3 3 2 9
DISTRIBUCIN: Gel esa
IMPRESIN: J omagar
De p s i t o Legal : M- 1 8 6 1 4 - 2 0 0 7
I SSN: 1 8 8 7 - 7 4 9 4
Las opiniones expresadas por los colaboradores no son compartidas necesa-
riamente por Cahiers du cinema. Espaa
Copyright by ditions de Ltoile. El nombre de Cahiers du cinema. Espa-
a es marca registrada por ditions de Ltoile. Todos los derechos reserva-
dos. Prohibida cualquier reproduccin, total o parcial, sin autorizacin previa,
por escrito, de la editorial.
T od os l os ca m in os d el cin e
Carlos F. Heredero / Jean-Michel Frodon
Cahiers du cinema. Espaa asume con gusto ese "peso de las influencias" que
resulta imprescindible para que una obra alcance "una originalidad significati-
va" (Harold Bloom dixit), porque esas influencias nacen -y tienen su piedra an-
gular- en la trayectoria histrica descrita por su hermana mayor, desde el acto
fundacional instaurado por Andr Bazin en 1951 hasta el Cahiers contemporneo
que se interroga de forma crtica sobre el papel que juega el cine en el momento
presente. Pero Cahiers-Espaa asume tambin una herencia fundada sobre el
itinerario que conduce desde la republicana Nuestro Cinema (all por los lejanos
aos treinta) hasta la ms reciente Dirigido por, pasando por Objetivo, Cinema
Universitario, Nuestro Cine, Film Ideal, Griffith, Documentos Cinematogrficos,
Cinestudio, Fulls de Cinema, Contracampo, Cinema 2002 o Casablanca, sin olvidar
las aportaciones de cabeceras como Vrtigo, Banda Aparte o Letras de cine. No
nacemos pues en el vaco, sino que aparecemos como prolongacin y como reac-
cin a la vez frente a unas revistas que han provocado en nosotros aprendizaje,
oposicin, conocimiento, debate, reflexin o complicidad.
Este "alumbramiento", que se quisiera tan feliz como el de Vctor Erice, nos
obliga a preguntarnos una y otra vez, con Serge Daney, "cmo ir hacia una ima-
gen" y nos, compromete a repensar el ejercicio de la crtica cinematogrfica fren-
te a todos los desafos que nos plantea el universo audiovisual de nuestros das.
No es una empresa pequea, y probablemente todava menos en Espaa y en el
mbito de la crtica hispanohablante, hacia el que -por el conducto natural de
una lengua comn tambin se dirigen estas pginas. Es un desafo de conside-
rable envergadura, somos conscientes, pero tambin apasionante y revitalizador,
capaz de movilizar algunas de las energas ms incisivas y slidas, pero tambin
otras ms jvenes y despiertas, que hasta ahora se encontraban dispersas y que
buscaban un cauce coherente para su expresin.
La aparicin de Cahiers-Espaa se enmarca, por otra parte, en un proceso de
proyeccin internacional emprendido por Cahiers du cinema, que se ha concre-
tado tambin, recientemente, en la presentacin de la revista francesa traducida
al ingls sobre Internet (www.e-cahiersducinema.com). Esta estrategia viene a
afirmar, hoy ms que nunca, la necesidad del trabajo crtico en el mundo entero
y en todos los frentes. Cahiers-Espaa publicar cada mes alrededor de un tercio
de los textos publicados en la revista francesa, procedentes de todos los campos
en los que sus pginas intervienen (crtico, terico, periodstico, histrico) al
lado de los trabajos y artculos escritos directamente por los crticos y los cola-
boradores espaoles.
Nuestra respuesta, frente a la creciente uniformizacin del discurso domi-
nante sobre el cine, frente a la tentacin siempre reconfortante de instalarse en
los mrgenes de lo real y de aceptar pasivamente esa realidad que se nos impone,
ser siempre, siguiendo a Claudio Magris, "la continua, humilde y adogmtica
bsqueda de jerarquas de valores", porque creemos que tambin en el mbito de
la crtica "es necesario un pensamiento antiidlatra, un pensamiento fuerte capaz
de establecer jerarquas de valores, de elegir y,por consiguiente, de dar libertad, de
proporcionar al individuo la fuerza de resistir a las presiones que le amenazan y a
la fbrica de opiniones y de eslganes".
El ejercicio de la funcin crtica no estar limitado en nuestras pginas, por ello,
a la consideracin de las pelculas que se estrenan sobre las pantallas comerciales.
Ese reducto es ya demasiado pequeo como para dar cuenta, por s solo, de la am-
plia, heterognea y compleja red de experiencias y senderos por los que circulan
las imgenes en el mundo actual. Nuestra mirada se dirige hacia el conjunto de las
expresiones del universo cinematogrfico. Y tiene la voluntad de ser una mirada
radical (porque quiere ir a la raz de las cosas), reflexiva (porque tiene la voluntad
de abrir interrogantes), comprometida (porque aspira a intervenir en los debates
desde nuestro propio punto de vista) y tambin razonada, porque sabemos bien,
como deca Baudelaire, que "para ser justa, para tener su razn de ser, la crtica debe
ser parcial, apasionada, poltica, es decir, hecha desde un punto de vista exclusivo,
pero desde el punto de vista que abre el mximo de horizontes".
C A H I E R S DU C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 5
No s lo el c i n e c am b i a, la c r t i c a t am b i n
ngel Quintana
Los tiempos estn cambiando. Constatarlo no implica nada nuevo, pero para cierta cinefilia dicha afirma-
cin resulta terrorfica. Los cambios implican el fin de una cierta Arcadia a la que es imposible volver, y esta
Arcadia ha sido el sustrato sentimental de toda una generacin. Para algunos, la solucin pas por el laco-
nismo, y entonces institucionalizaron los discursos sobre la muerte del cine. Llegaron a decidir incluso que
en 1995, coincidiendo con su centenario, deba celebrarse su entierro. Sin embargo, el cadver no apareci.
En lugar de morir, el cine cambi de aspecto.
Desde entonces, la carrera ha sido acelerada. Las salas se han convertido en anexos de los supermerca-
dos. Las palomitas han pasado a ser ms rentables que las entradas vendidas en taquilla. Los DVD han he-
cho de la pelcula un objeto. La obsesin por verlo todo ha sido sustituida por la de tenerlo todo. El mbito
domstico es un espacio de exhibicin en alta fidelidad. Los ordenadores son la puerta de acceso a la nueva
filmoteca ideal. Y el viejo kinetoscopio de Thomas A. Edison, que perdi la batalla frente al cinematgrafo
de los Lumire, ha acabado ganando la partida. Todos estamos
ms conectados a los kinetoscopios domsticos -ordenadores
porttiles o home movies- que a los cinematgrafos, los cuales
son incapaces de singularizarse entre las mltiples ofertas de
los supermercados.
No slo han cambiado los sistemas y las formas de ver cine,
tambin lo han hecho ciertas formas de hacer cine, cuestio-
nando algunas profecas anunciadas. El cine digital no ha ser-
vido nicamente para crear los mundos en los que Lara Croft
acabar ganando el Osear a la mejor actriz, sino tambin para
aumentar el deseo de filmar las ruinas de nuestra civilizacin.
La captura de las ruinas ha servido para constatar que el fin de
la historia est lejano. El autor cinematogrfico ya no es slo
el autor-simulacro que cotiza en el mercado de valores de la
posmodernidad, gracias a su capacidad para crear brillantes
envoltorios. Ahora se ha convertido en un artista multimedi-
tico, para quien hacer imgenes no slo significa pensar en las
salas, sino tambin en los espacios propios del arte como las
galeras o los centros culturales. Por otra parte, la disolucin
de las fronteras entre los gneros ha acabado revalorizando la
cuestin de la frontera que separa la ficcin del documental y
de la vanguardia. En el cine espectculo, la narracin clsica
ha sido bombardeada por el retorno al cine de atracciones y,
en el cine de autor, por la aparicin de frmulas conceptuales
heredadas de la literatura y del teatro. El concepto de drama,
perfectamente engarzado en las tradiciones procedentes del
Actor's Studio, ha empezado a ser socavado por unos personajes sin psicologa que se han convertido en
cuerpos que circulan o, simplemente, en rostros atnitos ante la catica complejidad del presente.
Los cambios que atraviesa el cine son ms que evidentes, pero todava importantes sectores de la crtica
parecen minimizarlos. Cada ao, cuando los crticos de muchos grandes peridicos de todos los pases se
desplazan a los festivales, aspiran a encontrar esa pelcula clsica inexistente y maldicen lo que ellos en-
tienden como la lentitud o la extraeza de muchas pelculas contemporneas. Por qu la crtica no quiere
ser consciente de la mutacin del cine? Sencillamente, porque prefiere soar que cualquier tiempo pasado
fue mejor, sin darse cuenta de que esa actitud les lleva a convertirse en especialistas en la pintura del rena-
cimiento desterrados en una feria de arte contemporneo. Del mismo modo que el crtico de arte no puede
aplicar los criterios de centralidad y de orden en las obras actuales, el crtico de cine no puede buscar el
relato cerrado, ni el drama tenso, en un cine que ha abierto el relato hacia la esttica de la digresin y ha
minimizado la dramaturgia.
En la mayora de los debates sobre la funcin de la crtica llega un momento en el que, inevitablemente,
surge la cuestin del gusto. El crtico obligado a ver pelculas tailandesas e iranes en las secciones oficia-
les de los festivales proclama su derecho a poder reivindicar su apego al humo de los cigarrillos de Hum-
Inland Empire, d e D a vid Lyn ch
6 C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
phrey Bogart. Cuando el gusto se convierte en el nico criterio crtico, se debe tener en cuenta que el gusto
tambin se educa.
Oscar Wilde escribi en un maravilloso texto titulado El crtico como artista que la funcin de la crtica
consiste en actuar como conciencia del arte, porque sin crtica no habra arte. Siguiendo las lneas de su
pensamiento, resulta evidente que al preguntarnos qu significa hoy hacer crtica de cine debemos ir ms
all de una cierta idea de la crtica que ha quedado obsoleta. Si el cine cambia, sera absurdo pensar que la
crtica no debe cambiar. Los instrumentos utilizados por cierta crtica han empezado a resultar inoperantes.
Para comprender las transformaciones estticas de algunas pelculas debemos ir ms all del propio terri-
torio clsico de la cinefilia para dialogar con el mundo del arte, de la filosofa, de la literatura o del teatro
contemporneo. Lo que para la crtica de los aos sesenta era una buena pelcula quizs ya no lo es para la
crtica actual, porque las condiciones de recepcin se han transformado. Para llegar a ser la conciencia del
cine de su presente, la crtica debe poner el cine de hoy en perspectiva con la esttica de su presente.
Con qu instrumentos podemos valorar la importancia de una pelcula como Inland Empire, de David
Lynch? Si nos ponemos a pensarla a partir de los parmetros clsicos de que una buena pelcula es la obra
bien realizada, bien interpretada y bien narrada, haremos el ridculo. Inland Empire requiere ser pensada en
funcin del arte contemporneo, de las derivas de la imagen digital o de las nuevas formas de percepcin del
tiempo. Si no pensamos la pelcula desde la radicalidad corremos el riesgo de rechazarla o de conformarnos,
simplemente, en indicar que es fascinante y extraa, sin ir ms all de los adjetivos ms tpicos. Frente a un
objeto como Inland Empire es preciso establecer un discurso,
proponer un anlisis y buscar una interpretacin esttica. Si no
somos capaces de hacerlo, habremos fracasado.
No nos hallamos ante el final de una poca,
sino al inicio de un perodo extraordinario
en el que escribir sobre cine
es un modo de levantar acta de una
de las ms profundas y fascinantes
mutaciones de la cultura contempornea
Para las personas que nos hemos lanzado a la empresa de
dar forma a la edicin espaola de Cahiers du cinema, la idea
de que la crtica debe establecer una estrecha relacin con los
cambios del cine es fundamental. Queremos mirar el cine co-
mo un espacio de creacin abierto a mltiples tendencias y a
mltiples formas de circulacin. No nos hallamos ante el final
de una poca, sino al inicio de un perodo extraordinario en el
que escribir sobre cine es un modo de levantar acta de una de
las ms profundas y fascinantes mutaciones de la cultura con-
tempornea.
Escribir sobre cine implica partir de una consideracin
esencial: el cine ya no ocupa la centralidad del audiovisual con-
temporneo. El desplazamiento que ha sufrido respecto a In-
ternet o a la televisin le ha conferido una extraa posicin de resistencia y experimentacin. Este hecho le
otorga ms libertad para reformularse a s mismo y para provocar un pensamiento fuerte sobre el mundo. El
cine puede ser un instrumento de resistencia contra la globalizacin de las imgenes, contra su mercantili-
zacin y contra lo polticamente correcto. Para afianzarse como alteridad a los discursos oficiales, necesita
el apoyo de una crtica radical, que est dispuesta, si es necesario, a navegar contracorriente.
La tarea crtica no debe convertirnos ni en publicistas de los estrenos de la cartelera, ni en apstoles de
lo extico. Muchas de las mejores pelculas no circulan por las salas, algunas se estrenan directamente en
DVD y otras pasan por las galeras o centros culturales. La curiosidad nos debe llevar a buscar ms all de
los circuitos establecidos. Pero no debemos actuar como simples buscadores de figuras extremas, prisio-
neros del afn de novedad. El cine no se reinventa a s mismo desde la nada, sino que se transforma desde
la seguridad que le infunden ciento doce aos de historia. Walter Benjamn describi de forma alegrica
su idea de historia tomando como pretexto el ngelus Novus, de Paul Klee. Cuando el ngel mira al pasado
slo ve ruinas de la barbarie, pero una fuerza lo impulsa hacia el futuro. Como el ngelus Novus, el crtico
de cine debe saber observar los restos de su pasado mientras es lanzado al futuro por un fuerte viento hu-
racanado llamado presente.
C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 7
I n s tru ccion es p a ra s eg u ir u n cicl o
El og io d el ra d ica l is m o
Carlos Losilla
La correccin poltica y el exceso de buenas maneras han desterrado del lenguaje cotidiano algunos trminos
sin los cuales el cine pero tambin la literatura, o la pintura no podrn sobrevivir: entre ellos el radicalis-
mo, el extremismo. Por qu no ser radicales? Por qu no poner al espectador contra las cuerdas del sentido,
de sus lmites? Por qu no aniquilar todas sus certezas para salvaguardar la excitacin de la bsqueda cons-
tante? Ya no es tiempo de hacer arte, sino de convertirlo en accin poltica a travs de lo ms ntimo: nuestra
percepcin del mundo influye indefectiblemente en lo que pensamos de l, y por eso ms vale el vaco que
una imagen acomodaticia, porque siempre es mejor arriesgarse a conocer lo malo que quedarse con un falso
saber impuesto.
Entonces, por qu no el desasosiego? Todos los cineastas cuyas pelculas integran los ciclos de presentacin
de Cahiers du Cinema. Espaa insisten en incomodar a su audiencia. Algunos desde la exasperacin del silen-
cio, de esas figuras marmreas que se plantan frente a la cmara y se niegan a caer en el simulacro de la gran
charlatanera postmoderna. Otros desde los laberintos del relato que interrogan directamente al futuro de la
narracin, que se disuelven poco a poco hasta terminar en el grado cero del significado. Hay ms. pero no vale
la pena seguir: importa el trazo colectivo, a menudo atomizado en diferentes escrituras parciales, pero siempre
unido por la voluntad de merodear alrededor de las apariencias. Las formas del cine radical ya no piensan, ms
bien sospechan: de los modelos institucionalizados, del saber legitimado, de las
imgenes histerizadas por el poder.
Pero eso no redunda en la soledad de esos cineastas, ni de nuestra apuesta en
su favor. Nada surge de la nada, y menos an esos caminos que nos deslumbran
con su promesa de futuro. Ocurre, sin embargo, que los ancestros nos quedaban
ms cerca, pues hubo un tiempo en que la institucin cultural los acept y adopt.
Ahora nadie se atreve a estrenar a Pedro Costa, mientras que hace treinta aos no
haba ningn problema en visibilizar a Bergman, Antonioni, Resnais. Hellman,
Oshima... Dudamos de que Nobuhiro Suwa sea ms "difcil" que Pasolini o Fass-
binder: lo que ha cambiado es el rasero por el que se miden ahora, el de una lgi-
ca econmica implacable, un mercado cultural -curiosa contradiccin de trmi-
nos que slo est dispuesto a rentabilizar una cierta esttica de la obediencia,
stm ufe, de Jia zhang-ke marginando cualquier atisbo de rebelin.
Sin embargo, tambin hay que sospechar de las imposturas de la novedad: verbigracia, la dudosa cano-
nizacin de gran parte del cine oriental slo por el hecho de serlo. Radical viene de raz, y es a esas races
a las que debemos remontarnos. Jia Zhang-ke no es importante por su condicin de chino, sino porque su
cine empieza all donde lo dej el de John Ford, Yasujiro Ozu y algunos compatriotas suyos de los que no
sabemos nada, de manera que el conocimiento de estos nuevos
autores puede ser un modo como otro de reescribir la historia del
cine. El ltimo Costa proviene de los Straub, mientras que Suwa
se inspira en Resnais y Rossellini, y Garrel revive a Eustache a
travs de Renoir.
Las generaciones se entrecruzan, pero los herederos ya no
disponen de plazas pblicas en las que lidiar, si exceptuamos fes-
tivales y pases clandestinos. No estamos, pues, desviando la aten-
cin hacia la rareza como respuesta a la atona de nuestras carte-
leras, sino reivindicando a los descendientes naturales de quie-
nes las ocupaban no hace tanto. Lo cual, por supuesto, tampoco
impide el reconocimiento de su media naranja: si no hubieran
sido estrenadas, las ltimas pelculas de Clint Eastwood, Richard
Linklater o David Lynch tambin ocuparan un lugar en nuestra
lista, pues tienen mucho ms que ver con Hou Hsiao-hsien, Gus
Van Sant o Alexander Sokurov que con el resto de las novedades
en cartel. Y qu es eso que comparten? Parafraseando a Serge
Daney, sus imgenes han aprendido a mirar nuestras vidas.
( D ES) ENCUAD ERNAD OS
L a s p el cu l a s d el cicl o
8 C A H I E R S DU C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
Mira d a s ha cia el f u tu ro
Cuando el presente se hace pasado a velocidad
de vrtigo, todos los interrogantes del futuro
se abren ante las miradas atnitas, reflexivas o
combativas de algunos de los cineastas espaoles y
latinoamericanos ms lcidos de nuestro tiempo.
CARL OS F. HERED ERO
La aparicin de Cahiers du cinema. Espa-
a abre una oportunidad para repensar
en trminos contemporneos no slo el
propio ejercicio de la crtica cinemato-
grfica, sino tambin los diferentes ca-
minos que el cine ms sincero y com-
prometido consigo mismo recorre en la
actualidad, bien avanzada ya la primera
dcada del siglo XXI, en medio de esa
fascinante mutacin en la que se halla
inmerso el universo audiovisual.
Los desafos a los que se enfrentan hoy
los creadores del cine se suceden a veloci-
dad de vrtigo. Los cambios son constan-
tes en el campo de la tecnologa, del len-
guaje, de la difusin y de la comunicacin
con los espectadores. La dinmica de la
globalizacion y la revolucin digital, que
llevan inscritas en s mismas la potencia-
lidad de abrir nuevos cauces para la ex-
presin personal y para la libertad crea-
tiva, amenazan con imponer el discurso
nico del cine-espectculo y el espejismo
engaoso de una autora de qualit per-
fectamente asimilable por los estndares
ms codificados y menos novedosos.
Frente a tales peligros, los Cahiers es-
paoles queremos reivindicar espacios
para la diferencia, para el disenso, para la
libertad de innovacin, para la heterodo-
xia, para la exploracin de lo imprevisto,
para la interrogacin y para la duda, con-
vencidos como estamos de que slo a par-
tir de una relacin viva con el arte y con
la sociedad de su propio tiempo, slo de
la indagacin sincera en los abismos de lo
desconocido y en la herencia del pasado,
podrn nacer las obras ms valiosas y ca-
paces de perdurar.
Con la mirada puesta en esta coyuntura,
hemos optado por interrogar, en primer
lugar, a los propios creadores, que en de-
finitiva son el motor esencial de las obras
y de las imgenes que nos convocan. Nos
hemos dirigido para ello a una nmina de
cineastas del mbito hispano y latinoame-
ricano con la voluntad de ofrecerles una
ventana para reflexionar en pblico sobre
su propia prctica como creadores frente
a la naturaleza cambiante de las imgenes
en el momento presente.
Es una nmina que se quiere repre-
sentativa y selectiva, plural y exigente.
Hemos hecho apuestas y hemos recogi-
do, a la vez, una amplia representacin
de los diferentes senderos que configu-
ran, a nuestro entender, una radiografa
plausible de los territorios diversos por
los que nosotros entendemos que pasa
el cine de autor ms interesante, ms vi-
vo y revelador, hoy en da, en Espaa y
en Latinoamrica.
Es evidente, claro est, que el tpico
se impone una vez ms: desde luego que
'son' todos los que 'estn', pero sin duda
no 'estn' todos los que 'son'. Entre los
primeros, hay cineastas de generaciones
muy diferentes y de registros casi anta-
gnicos, representantes de tendencias
y de estilos a veces contrapuestos, pe-
ro tambin complementarios. Entre los
segundos, algunos simplemente no han
podido responder a la encuesta por en-
contrarse embarcados en rodajes o pro-
yectos que les impedan hacerlo, otros
han quedado fuera porque entendemos
que su cine, su sensibilidad o su gene-
racin pueden verse representadas por
algunos de los colegas incluidos.
El diagnstico que ofrecen las respues-
tas es tan plural y polmico como repre-
sentativo del actual estado de las cosas.
Del pesimismo ms desencantado y nihi-
lista a la negacin ms radical y militan-
te, desde la autoindulgencia compasiva
hasta el radicalismo visionario, desde el
posibilismo a la utopa, desde la actitud
reflexiva y autointerrogativa a la voluntad
de buscar espacios, dentro de las nuevas
realidades, para formas de expresin in-
novadoras o para poder enlazar con las
enseanzas del pretrito.
No poda ser de otra manera en me-
dio del contexto actual y desde la plu-
ralidad de perspectivas convocadas, pe-
ro desde Cahiers-Espaa nos atrevemos
a recoger lo ms esperanzado y lo ms
arriesgado que puede encontrarse en al-
gunas de la reflexiones, la apuesta a fa-
vor de esa utopa necesaria ("la siguien-
te pelcula que cambie el mundo") y el
sueo, compartido con Isaki Lacuesta,
de que "algn da podremos escribir pel-
culas con slo abrir los ojos y nos bastar
cerrarlos para poderlas ver".
1 0 C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
1. Cm o a f ron ta u s ted , com o crea d or,
l a p rctica d el cin e f ren te a un f u tu ro ya
in m ed ia to d e ca m bios y tra n s f orm a cion es
en la n a tu ra l eza d e l a s im g en es ?
2. Cm o p ien s a u s ted qu e es a s
tra n s f orm a cion es va n a con d icion a r
l a s n u eva s f orm a s d e con s u m ir im g en es
y d e rel a cion a rn os con el l a s ?
V c t o r E r i c e (Carran za, Vizc aya 1940)
L a Morte rouge, 2006
1. Qu clase de
cambios y transfor-
maciones? Habra que
precisar... Preguntarnos
tambin de qu habla-
mos o queremos hablar
cuando, quizs por
inercia, hoy decimos la
palabra cine. Aunque se
puedan ver, de cuan-
do en cuando, buenas
pelculas, la sensacin
-algo ms que la sensacin- que uno tiene, cuando echa una
ojeada a su alrededor, es que el cine es cosa del pasado. Y
que el Audiovisual, con todo lo que eso supone, constituye
nuestro presente, lo establecido. En fin, al margen de las
abstracciones, y a modo de respuesta: como cineasta, yo slo
trato de sobrevivir da a da.
2. Algunas de las transformaciones que ms me afectan -no
puedo saber si son las mismas que estn en la mente de los
autores de esta encuesta- son las derivadas del absolutismo
del Audiovisual. Desde sus orgenes, la imagen en el cine
estuvo asociada al principio de realidad. Ahora, sin embargo,
con su capacidad para poner cada da en circulacin miles
de imgenes por segundo, el Audiovisual ha transformado
a lo real en una categora tecnocultural cuyo peso se mide
sobre todo en la pantalla del televisor, all donde la imagen
funciona como prueba. Pero, ay!, demasiadas imgenes
pueden aniquilar la imagen misma. Inflacin o hipertrofia
son efectos -trastornos, desajustes, si se prefiere- que pro-
duce en la imagen, cada dos por tres, esa industria pesada de
nuestro tiempo que se ha dado en llamar Comunicacin. La
alucinacin que provocan en las grandes masas de poblacin
es grave: confundir el ver y el saber. Podemos hoy dar crdi-
to a lo que nuestros ojos en las pantallas ven? Por otro lado,
la industrializacin de la imagen a escala planetaria otorga a
los pases ms desarrollados el monopolio de las representa-
ciones cotidianas de la realidad, agrandando las diferencias
entre ricos y pobres. Con un efecto aadido: que la irrupcin
simultnea del dinero en la imagen y de la imagen en la per-
suasin colectiva contribuye a reabsorber el espacio cvico
en el espacio econmico. No es extrao, en definitiva, que,
en lo tocante a las nuevas formas de relacin con las imge-
nes -y como bien refleja la pregunta que arriba se hace-, se
hable de consumir, eco inequvoco de esa cosificacin del
ciudadano que el Mercado genera.
La lucha por la supervivencia de la imaginacin pasa, entre
otras cosas, por la lucha contra el absolutismo del Audiovi-
sual. Y en ese combate -desigual, sin duda- nos queda el con-
suelo de pensar que las imgenes verdaderas -es decir, justas,
necesarias- no se consumen: ni ayer, ni hoy, ni maana.
J o s L u i s G u e r n (Barc elon a, 1960)
En la ciudad de Sylvia, 2007
1. Una proyeccin muda, en blanco y negro sobre una pantalla
cuadrada, es un pozo sin fondo. Desde esa conviccin, perma-
nezco atento a las fisuras que estos cambios puedan abrir en
una industria pesada y endogmica.
2. Tienen la forma de una desacralizacin: el tiempo sagra-
do de la pantalla frente al tiempo domstico del porttil o
del mvil.
C A H I E R S D C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 11
GRAN ANGUL AR
Fer n a n d o Mei r el l es (S ao P aolo, Brasi l, 1955)
El jardinero fiel (T he Con s ta n t Ga rd en er) , 2005
1. Hace unos veinticinco aos, la creacin de los samplers y
de diversos sintetizadores de sonido provocaron una verda-
dera revolucin en la creacin musical. Los msicos ya no
dependan de estudios o de una orquestra para hacer sonar sus
composiciones. Un chaval de diecisis aos poda componer
y or su sinfona, un arreglo de metales o una composicin
tnica con instrumentos de Mali. La creacin y distribucin
de la msica se ha democratizado y las discogrficas, antiguos
imperios, hoy prcticamente han desaparecido. Siento que es-
tamos viviendo ese mismo proceso, pero ahora en relacin con
la creacin de imgenes y con su distribucin. Crear pelculas
y exhibirlas es cada vez ms accesible. En lugar de centenares
de productores alrededor del mundo, hoy existen centenas de
millares. En Brasil, aunque la prensa internacional elija algu-
nos cineastas como Walter Salles o a m mismo como repre-
sentantes del nuevo cine local, el fenmeno ms importante
es el surgimiento de centenares, si no millares, de ncleos de
produccin de pelculas digitales en reas antes completa-
mente excluidas. De esta numerosa cantidad de candidatos a
nuevos cineastas saldr un cine original y con una frescura que
los productores integrados en el mercado (como yo) no son
capaces de entregar. Hay que esperar para ver.
2. Para seguir empleando la analoga con la msica, en Brasil
hoy los grupos o cantantes de mayor xito hacen su trabajo
totalmente fuera del sistema. Son grupos del norte y nordeste
del pas que venden miles de discos y llenan estadios, pero
cuya existencia los medios oficiales del pas ignoran. En el
mismo sentido, en Brasil ya existen festivales de pelculas de la
periferia, diversos encuentros organizados entre estos nuevos
productores, as como un circuito de exhibicin propio en aso-
ciaciones de vecinos (de barrios) o vdeo-clubs locales. Hacer
cine pas de ser una aspiracin a una posibilidad real en las fa-
velas brasileas. Creo que ese mercado paralelo de produccin
y consumo de imgenes va a aumentar mucho en los prximos
aos y pasar a formar parte de la vida de las comunidades
que hasta el momento slo han consumido pasivamente lo que
llegaba de los centros de produccin del pas o del mundo. Esta
relacin ms prxima entre el discurso de las imgenes y sus
vidas, es decir, la apropiacin de la propia historia, me parece
que es el gran elemento transformador que est por llegar.
Traduc c i n : Ali n e Casagran de
I s a b e l C o i x e t (Barc elon a, 1960 )
Cartas a Nora (Invisibles), 2007
1. Estamos asistiendo a una desacralizacin de las imgenes
y a su modo de percibirlas. Yo procedo de una generacin que
senta una adoracin sin lmites por las pelculas. Evidente-
mente, esto ya no es as. La manera en que vemos ahora las
pelculas est cambiando. Yo sigo yendo mucho al cine y para
m sigue siendo un momento muy especial, casi religioso,
pues el poder de la sala oscura te hace focalizar la atencin de
un modo que no es posible en casa o en el ordenador, donde
hay otro montn de cosas que te distraen. Pero entiendo que
la gente que no ha tenido esa experiencia con las salas de
cine, no tenga por qu sentir el cine como yo lo siento.
Como creadora, he podido rodar tanto con un equipo bsico
como con una cmara de alta definicin. Ms all de forma-
tos y de medios, para m lo ms importante es lo que quieres
contar, cmo y para quin lo quieres contar. Todas estas
nuevas posibilidades de rodar que estn al alcance de nuestra
mano no me afectan de un modo determinante. Sigo tenien-
do los mismos retos y mis referentes no han cambiado, me
siguen influyendo, por encima de todo, los libros que leo, las
pelculas que veo, las cosas que me pasan y las que les pasan a
la gente que tengo alrededor.
2. Me gustara ser optimista pero, quiz por una serie de
acontecimientos que no vienen al caso, ahora mismo no lo soy.
Quiz esa desacralizacin de las imgenes a la que me refera
conduce inevitablemente a su banalizacin. Ya nada es real-
mente importante y cualquiera puede colgar cualquier cosa
en una pgina web como youtube. Pero ya seal Godard que
uno puede rodar cualquier cosa pero no de cualquier manera.
Lo importante es saber quien eres t con respecto a lo que
cuentas, y en ese abismo que existe entre lo que es tu punto de
vista y lo que cuentas, es donde est tu mirada.
1 2 C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
P e d r o A l m o d v a r (Calzada de Calatrava, Ci udad Real, 1949)
Volver, 2006
1. Mis pelculas estn basadas, cada vez ms, en guiones muy
frreos, o eso pretendo, en los que todas sus imgenes son
corpreas, incluso las ms imposibles -por ejemplo la vagina
gigante de Hable con ella- tambin lo son. Pocas veces he
usado tcnica digital: en la misma pelcula tuve que insertar la
cabeza de Rosario Flores en el cuerpo de un torero. Eso antes
no hubiera sido posible, pero ambos eran reales, fsicos, quiero
decir que nunca he utilizado imgenes sintticas. Mis pelcu-
las giran alrededor de los personajes y sus peripecias.
Las emociones son las que mandan y a ellas accedo a travs
de los actores, de la luz, de los colores y de la msica y todo ello
lo elaboro de un modo totalmente artesanal. Aunque todo est
en el guin, sera incapaz de rodar toda una pelcula siendo
fiel a un story board. Necesito libertad para incorporar todo
lo que se me ocurre en el momento de rodar. Una pelcula es
algo vivo y por mucho que hayas ensayado hay una energa
nica que slo se da despus de decir: "Motor-Accin". Y no
quiero renunciar a esa libertad, a la capacidad de improvisar y
adaptar. Y as pienso seguir hacindolo, aunque tcnicamente
las posibilidades se hayan disparado hasta el infinito.
2. Este es un tema muy amplio que afecta de un modo distinto
a los diferentes grupos que componen el variado tejido de la
industria cinematogrfica. Los cambios ya se estn dando, y
afectan sobre todo a la exhibicin y a la distribucin. La gente
ve ms imgenes que nunca, pero no en la pantalla de un cine,
sino sobre otros soportes que en la mayora se me antojan
empobrecedores. Es imaginable que alguien pueda ver una
pelcula en un mvil? La capacidad de hipnosis de la panta-
lla de un cine se ve pulverizada por el resto de los formatos,
aunque el DVD est cada vez ms cerca de la sensibilidad de
los cinfilos. En el momento en que haya cines digitales (y
desaparezca la copia en 35mm.), las pelculas tendrn que
competir con todo tipo de espectculo masivo que se progra-
mar en esos mismos cines. Y el resultado ser desastroso
para las pelculas. Estamos viviendo un cambio de poca, ese
cambio ya ha empezado y afecta de modo inmediato a la exhi-
bicin y la distribucin.
Para el autor todo lo que ample su capacidad de manipula-
cin, tericamente, implica riqueza expresiva. Ms elementos
con los que narrar. Me imagino a Alfred Hitchcock sirvindo-
se de todos los ltimos adelantos, sera maravilloso. Al propio
David Lynch, las nuevas tecnologas le estn inspirando una
obra nueva y totalmente cinematogrfica. Pero, desgracia-
damente, detrs del cine que se est desarrollando a base de
tecnologa avanzadsima, no estn ni Hitchcock ni Lynch,
sino inteligentes burcratas del entretenimiento, cuyo pblico
es infantil o adolescente, y cuyas pelculas tan avanzadas
tcnicamente se parecen cada vez ms a las imgenes y las pe-
ripecias de los videojuegos. Lo cual me parece de una pobreza
apocalptica. El cine de aventuras, o cualquier gnero que
implique accin o fantasa, ha perdido su elemento esencial:
la emocin, la emocin del peligro que corre el protagonista.
Cada vez hay menos diferencia entre Spider-Man, Hombres de
negro, Los ngeles de Charlie, etc. con un videojuego. El espec-
tador ya no tiembla ante el peligro que acecha a los protago-
nistas. Y es una prdida terrible.
Cualquier pelcula de accin o fantasa de los aos cincuen-
ta (por no mencionar los aos treinta: comparen el primer
King-Kong con el ltimo) contiene mayores dosis de fascina-
cin, terror, hipnosis y emocin que las actuales. Lo saben los
jvenes que se acercan a las imgenes sintticas de sus hroes
favoritos, en la actualidad? Probablemente no.
A m a t E s c a l a n t e (Barc elon a, 1979)
Sangre, 2005
1. El cine es un arte que ha estado en constante cambio desde
su inicio, y justamente este dinamismo es lo que me motiva
y fascina desde mis primeros acercamientos a l. Ahora en-
cuentro que la imagen se ha vuelto ms desechable y annima.
Imgenes sin valor creadas de manera inmediata transmitidas
por todas partes y consumidas de inmediato. La imagen y su
creador se han separado y, de cierta forma, el realizador ha
desaparecido. Por esto mismo, el cine de autor vale menos y
menos cada da. Yo creo en el proceso de hacer pelculas con
los mnimos recursos necesarios pero tratando de llegar a un
mximo emocional y subconsciente. Tambin me inclino por
un cine mas orgnico y sin adornos entre lo que capturo y lo
que el espectador recibe. Filmar cuerpos reales en situaciones
cotidianas es lo que me emociona y en donde creo encontrar la
razn por la cual quiero hacer cine. A veces me siento invadido
por imgenes de todo tipo que van devorando mis principios
ms profundos, y entonces debo luchar contra esas imgenes,
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 3
GRAN ANGUL AR MI RAD AS HACIA EL FUT URO
rescatando las que pueda, aunque cada vez queden menos
rescatables. Supongo que como cineasta ste es mi reto.
2. Como pblico estamos ms aislados cada vez y ms meti-
dos en nuestro propio mundo personal e inmediato. La pan-
talla se ha vuelto ms pequea que el espectador y la realidad
filmada se ha transformado en fantasa pura sin lmites para el
publico en general. Se podra decir que el pblico ha superado
la imagen y ahora es el indiscutible amo de ella. Esto tendr
sus ventajas, pero tambin puede causar egosmo y medio-
cridad en el modo en que consumimos imgenes. Temo que
algn da, en el futuro cercano, ir a una sala de cine ser lo que
ahora es leer un libro. Por otra parte, las nuevas tecnologas
estn otorgando al cineasta una novedosa herramienta con la
cual trabajar y expresarse. Hay cosas que ahora puedo crear
en cine que hace cinco aos habran sido inimaginables sin un
presupuesto de millones.
Pa z En cin a (Asun c i n , Paraguay, 197 1)
Hamaca paraguaya, 2006
1. Creo que la mayora de los directo-
res de cine estamos todava muy liga-
dos al formato fotoqumico y bastante
ajenos a los cambios que en realidad
an no han alcanzado la calidad del
celuloide. Lo mejor que puede pasar
es que contemplemos esta posibilidad
como una eleccin esttica, aunque
me gustara que siempre formara par-
te del pensamiento: que si uno aborda
una u otra naturaleza de imagen sea
realmente porque se est acercando a lo quiere contar, y no
por costes o por comodidad. S que el vdeo ha dado lugar a
muchos directores, pero creo que si uno decide practicar algo
distinto, lo tiene que hacer con la responsabilidad de seguir
siendo uno mismo. Hay situaciones que solamente pueden ser
captadas con los nuevos formatos, y eso es maravilloso, pero
tambin sera maravilloso encontrarlas como resultado de una
bsqueda concreta y no producto del azar. El trmino "experi-
mentacin", tan ligado a las ltimas transformaciones, est ya
muy confundido con el de "ocurrencia", y la consecuencia es
que hay mucha "cualquier cosa" circulando por todos lados.
2. A m me cuesta mucho pensar en trminos de futuro, creo
que es algo inimaginable... Lo ms probable, en todo caso, es
que el espacio virtual se apropie de la distribucin. En este
sentido, creo que los grandes estudios irn perdiendo su domi-
nio, pues uno podr colgar su pelcula en Internet y la gente ir
pagando por verla. Esa podra ser una alternativa sobre todo
para pases sin industria, como Paraguay, donde la piratera
est en auge. Pero tambin, como creadora, lamentara mucho
la situacin en la que nos deja esa nueva realidad, pues uno
ya no podra observar a la gente viendo la pelcula propia, y
los filmes dejaran de responder al hermoso ritual de las luces
apagadas y el total silencio, de que las imgenes transiten en
un mundo sin ruidos ni prisas. Sera una gran prdida.
Fern a n d o T ru eba (Madrid, 1955)
El milagro de Candeal, 2004
1. Siempre me he movido entre los dos extremos. Cada vez
que he podido, he rodado "en estudio", pues tena la sensacin
de que era un raro privilegio que se me ofreca. Del mismo
modo, he montado en moviola hasta "despus del final", como
aquel que se come el ltimo tomate o se bebe el ltimo zumo
de naranja de la historia. Al mismo tiempo, me gusta probar
las nuevas tecnologas, rodando en DV, en HD, etc.; y montar
(ahora dicen editar, como dicen grabar por rodar) en digital.
Me parece genial poder montar en tu ordenador sin tener
que ir a un estudio. Acerca la prctica del cine a la escritura.
La "intimiza". Y eso slo puede ser bueno. Creo que todas las
transformaciones de estos ltimos aos afectan menos de lo
que pensamos a "la naturaleza de las imgenes". Personalmen-
te, siempre echar de menos la transparencia del negativo, el
proceso de la luz
impresionndolo
y hacindole per-
der la virginidad
(se llamaba "pel-
cula virgen"), o la
luz del proyector
atravesando el
positivo y viajan-
do a travs de la
oscuridad hasta
desparramarse
en las sbanas blancas de las salas oscuras.
En el lado positivo, me alegro de perder de vista los delicados
y casi nunca satisfactorios procesos de revelado, positivado,
etalonado, tiraje de copias, etc. Creo que actualmente, con las
nuevas tcnicas, podemos maitriser, que diran en Cahiers,
nuestras imgenes y su forma final de modo ms preciso. Hoy
pueden rodarse pelculas personales, pequeas, artesanales,
que no necesitan del entramado industrial de distribucin,
exhibicin y marketing. Pueden existir al margen del mercado.
2. El entramado industrial cinematogrfico-televisivo es tan
repugnante que contemplo con cierto placer su derrumba-
miento. Y aunque ya comienzan a reorganizarse para controlar
el nuevo mercado, las nuevas tecnologas van a dejar un campo
de accin mucho mayor para los independientes. Me gusta
tener acceso inmediato al patrimonio cinematogrfico, sea me-
diante DVD, descargas en la red, etc. Creo que esta agilizacin
del acceso a las pelculas es buena. Siempre que sea con calidad
y de forma legal. Yo crec en salas donde la gente coma (de
todo, no slo palomitas), hablaba (entre ellos, pero tambin a
la pantalla, a los personajes), y practicaba el sexo en todas sus
formas... Echo de menos todo aquello. No mi infancia, pues no
soy nostlgico. Pero s aquellos cines. Eran fellinianos, antes de
yo saber quin era Fellini. Pero asistimos al triunfo definitivo
del cine sobre todas las formas artsticas. Al final la red, la lnea
telefnica, la pantalla del televisor, etc. todo va a servir para ver
cine. Y las casas se convierten en pequeas salas de cine, donde
la gente seguir comiendo, hablando y practicando el sexo en
todas sus formas.
1 4 C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
G u i l l e r m o d e l T oro (Gua d a la ja ra , Mxico, 1964)
El laberinto del Fauno, 2006
1. El cine ha ido creando la posibilidad real de que se produz-
ca una democracia de la imagen. Desde el momento en que
la imagen se vuelve electrnica y, despus, se transforma en
una corriente digital, la democratizacin de la imagen es una
realidad. Simplificando mucho, podemos sostener que el cine
clsico de los aos cuarenta y cincuenta se libera en trminos
narrativos durante las dcadas de los sesenta y setenta. Pero la
liberacin tcnica no se produce hasta la llegada del vdeo. La
imagen ya no queda circunscrita a las fronteras y lmites que
marcan los postulados academicistas, de los que se liberaron
la pintura y la escultura hace tanto tiempo, pero a los que el
cine todava se ajustaba hasta hace bien poco. Para hacer una
analoga con la msica, yo dira que en trminos cinematogr-
ficos ya hemos dejado atrs la msica
de cmara y tambin el jazz, y que
ahora estamos como en una especie
de msica garage-band, que permite
la produccin propia, e incluso la
distribucin propia del producto.
Esto es muy bello y a la vez es muy
rpido, porque la mutacin de los
ritmos y las formas de narrar es ms
veloz que nunca, porque ya no slo se
filma digitalmente, sino que tambin
se distribuye digitalmente. Por un
lado, esto me llena de alegra porque
proporciona al cine la posibilidad de
vivir el mismo momento que la msica vivi con el grunge,
es decir, apropiarse de su rabia y de su capacidad de innova-
cin, al tiempo que proporciona autorretratos muy rpidos,
viscerales, frescos y vivos de las emociones de ahora. Como
narrador, yo intento seguir disfrutando de todo lo que se hace,
y aunque tengo un corte ms clsico como director, al mismo
tiempo creo que no hay que tener miedo al cambio sino adop-
tarlo y asumirlo, porque aquel que le tiene miedo al cambio se
transforma en un ser viejo y reaccionario.
2. Frente a estas transformaciones, lo primero que corre
riesgo de perderse es la parte operstica y pictrica, de gran
peso y de gran gravedad en la imagen, es decir, un encuadre
de David Lean, con una composicin, un balance de color y
una luz perfectos. Son planos que podan aguantar minutos
en pantalla, y al mismo tiempo su duracin en la memoria
colectiva era de dcadas. Ahora creo que a travs de todos
los medios nuevos, la perdurabilidad de las imgenes se ve
amenazada, y stas se convierten en imgenes de usar y tirar.
Sin duda, es uno de los riesgos que corremos al relacionar-
nos con la nueva naturaleza de las
imgenes. La experiencia de recibir
imgenes se hace as visceralmente
distinta de la acostumbrada. Ahora,
por ejemplo, conectado a youtube.
com, puedes ver un vdeo musical
de forma instantnea, o puedes
lograr que imgenes propias se
vuelvan icnicas y que se convier-
tan en experiencias globales. Esta
distribucin masiva de cualquier
tipo de imagen no es consecuencia
de un acto premeditado y diseado
industrialmente, sino que puede
producirse de forma prcticamente espontnea e imprevi-
sible. Yo puedo estar solo con mi ordenador y sentir cmo
cierta imagen me golpea directamente, pero ese impacto es
al mismo tiempo masivo y social, instantneo y global. La
siguiente pelcula que cambie el mundo cumplir cabal-
mente la profeca de Coppola, pues estar dirigida por una
adolescente con una cmara de vdeo.
Artu ro R i p s t e i n (M xic o D. F, M xic o, 1943)
El carnaval de Sodoma, 2006
1. Antes se necesitaban grandes
cmaras, mucho material fotogrfico,
laboratorios y grandes aparatos para
el sonido. Las nuevas plataformas me
ofrecen ahora la posibilidad de coger
una cmara muy pequea, resolver
todo el rodaje con ella y tener el equi-
po de posproduccin de la pelcula en
un ordenador. Esto es lo positivo, lo
que me da libertad para hacerlo ms
barato. Ahora bien, lo cierto es que los
nuevos formatos no propician nuevas
imgenes, sino tan slo nuevas formas
de rodar. Est bien que la prctica del
cine se democratice de alguna manera,
16 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
I s a k i L a cu es ta (Gi ron a, 1975)
L a leyenda del tiempo, 2006
1. Con optimismo y con los ojos muy abiertos. Dispuesto a todo tipo de experiencias,
convencido de que podremos hacer buen cine del derecho y del revs. Sin dogmatis-
mos ni lamentos. Un cineasta que se queja en pblico no slo es descorts: es un mal
cineasta.
Al fin y al cabo, el cine lleva toda su existencia inmerso en un proceso de transfor-
macin, la mutabilidad constante forma parte de su naturaleza.
Un ejemplo: estas imgenes son el resultado de observar viejos fotogramas en es-
tado de descomposicin a travs de un potente microscopio electrnico. Los rastros
de un boxeador luchando contra su propia sombra, vistos a cien mil aumentos, dan
lugar a una constelacin de soles negros, a eclipses, a galaxias insondables. Un blow
up en grado extremo. Cada pelcula guarda en su interior otros filmes escondidos que
se multiplican hasta el infinito. En este caso, los fotogramas de nitrato descompuesto
han dado lugar a estas nuevas imgenes, grabadas en vdeo digital.
Jean Eustache nos describi en La maman et la putain un mundo futuro en el que
nadie podra concebir qu haba sido el cine, donde ya nadie recordara la existen-
cia de imgenes en movimiento. Por el contrario, Jean Renoir pensaba que, aunque
el Partenn se derrumbe algn da, el legado de su idea sobrevivir; no en vano,
seguimos siendo herederos de aquellas pinturas griegas que nunca hemos podido
contemplar. Prefiero pensar como Renoir. Nos queda cine para rato. Disfrutmoslo.
Lo inesperado nos aguarda.
2. Algn da podremos escribir pelculas con slo abrir los ojos, y nos bastar cerrar-
los para poderlas ver.
Secu en cia d e f otog ra m a s d el
cortom etra je Microscopas ( 2003) ,
d e I s a ki L a cu es ta . A p a rtir d e u n a s erie
d e f otog ra m a s d e l a p el cu l a a n n im a
E/ boxeador, s e rea l iza n d os a u m en tos
m icros cp icos . El p rim ero d e 174
a u m en tos y el s eg u n d o d e 940 a u m en tos .
pero eso es precisamente el desastre. En la democratiza-
cin est la mierda, el enorme caudal, el imparable alud de
mierda que se nos viene encima... porque ahora cualquiera
puede hacerlo. Por supuesto, detrs de la mierda aparece-
rn algunas joyas, sin duda, porque si hay muchas pelcu-
las, alguna estar bien.
2. Las salas de cine terminarn siendo nicamente para las
pelculas de Hollywood y de gran espectculo. Te metes a un
cine y eliges la pelcula por el afiche. El crtico fundamental
de las salas multiplex es el que te vende la entrada, a quien
le pides que te recomiende una pelcula, y sa es la que ves.
Todo lo dems desaparecer lentamente, porque su existen-
cia ya no tiene sentido. Que nuestras pelculas encuentren
su pblico cada vez es ms producto del azar que de la
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 7
necesidad. Antes se esperaba con entusiasmo una pelcula
de Fellini o de Bresson, pero eso se ha perdido. Ahora slo
hay basura. Internet y el telfono mvil han llevado a velo-
cidades de vrtigo la satisfaccin instantnea, y ste es el
problema. La velocidad a la que ahora se satisface todo hace
que ni siquiera haya necesidades que satisfacer. Se camina
rpidamente hacia delante sin ningn propsito. Antes los
festivales eran una plataforma de lanzamiento para que te
conocieran, y despus tus pelculas tuvieran una difusin.
Ahora el festival es el fin en s mismo, y de ah no se sale. Ya
no sucede nada despus. Por eso se tiende al cine secreto, a
la pelcula que guardas en un cajn y se la enseas a los ami-
gos, o a nadie, que es algo enloquecedor. Es masturbatorio y
abominable que ocurra esto, pero as es como es. Se acab. El
mundo al que yo perteneca ya no existe.
M o n t x o A r m e n d r i z (Ollet a, Navarra, 1949)
Obaba, 2005
1. Creo que hay dos factores que
determinan y condicionan la creacin
cinematogrfica actual. Por un lado, su
transitoriedad: antes, las pelculas se
exhiban durante meses e incluso aos,
y ahora se consumen y desaparecen en
cuestin de das. Antes, los movimientos
cinematogrficos, sus expresiones arts-
ticas, tenan tiempo para desarrollarse
y asentarse, para crear escuela, para
establecer tendencias. Ahora, cualquier
idea, cualquier propuesta, apenas dura
el tiempo que tarda en ser enunciada.
Por otro lado, asistimos a una creciente
mercantilizacin del producto cinemato-
grfico: todo vale si puede ser consu-
mido, si es rentable. A estos elementos
de provisionalidad y mercantilizacin
-que considero esenciales a la hora de
plantearme una pelcula- se suman
las continuas innovaciones tcnicas y
estilsticas que, la mayora de las veces,
trastocan el significado de las imgenes,
elevando a categora de vanguardia lo
que tan slo son pasajeros sntomas de
"modernez". Ante este complejo y cam-
biante universo creativo, trato de buscar
un equilibrio entre lo que me interesa
contar y las exigencias de un mercado
cada vez ms excluyente, que tiende ha-
cia la uniformidad de contenidos bajo el
engaoso concepto de la universalidad:
lo universal slo existe como proyec-
cin de lo individual, de lo concreto,
porque slo se accede a lo general a
travs de lo particular. Es en esta lnea
y bajo estas premisas como entiendo mi
trabajo creativo, sin olvidar -sino todo
lo contrario- que todas las imgenes son
portadoras de ideas y llevan implcito un
posicionamiento ideolgico. No existen
las imgenes objetivas ni imparciales,
porque todas conllevan una actitud, una
postura, que deviene en un punto de vis-
ta subjetivo sobre la realidad que mues-
tran. Y es a travs de este punto de vista
Ju l io Bres s a n e (Ro de Jan eiro, Brasi l, 1946)
Cleopatra, 2006
1 y 2. Un filsofo contemporneo se ha referido a la historia del cine como la
historia del "martirologio". En Sed de mal, Orson Welles presenta el cine como un
movimiento tirnico, una asociacin de gngsters, polticos, burcratas y perio-
distas que genera el hombre nulo, corrupto, un parsito detrs de una ventanilla, y
que termina por sumergirse en una cloaca de agua estancada y sucia.
Estas transformaciones en la naturaleza de la imagen a las que se refieren, son
en verdad transformaciones en los recursos, de manera que conducen a la banali-
zacin en la produccin de imgenes. Esto, seguramente, tendr la capacidad de
transformar algo, pero la primera cuestin, ms penosa y ms urgente, habla del
esfuerzo necesario que hoy la creacin de
la imagen, en los tiempos heterogneos
que la constituyen, debe exigir. Un duro
trabajo.
Veo el cine como un radical instrumen-
to de auto-transformacin, un organis-
mo intelectual demasiado sensible que
traspasa todas las artes, las ciencias y la
vida...
Traduc c i n : Ali n e Casagran de
como afronto mi trabajo como cineasta,
buscando una mirada propia, personal,
que d sentido al relato cinematogrfico
y que sirva para reinterpretar la realidad.
Intento que mis pelculas contribuyan
al conocimiento de las personas y de los
pueblos, y que las historias que cuento
-y sus personajes- reflejen la condicin
humana en esta realidad cambiante en
que nos movemos, para que nos ayude a
comprenderla y a transformarla.
2. La imagen, hoy da, es omnipresente:
televisin, video juegos, telfonos mvi-
les, Internet... conforman esta realidad
en la que, prcticamente, todo aquello
que no tiene una imagen, no existe. Por
eso, creo que la sociedad -en todos sus
mbitos- va a demandar, cada vez ms,
la presencia de imgenes. No sabra
precisar cules van a ser los modelos o
sistemas que se van a utilizar en el futuro
para su consumo, ya que la imparable
digitalizacin del proceso audiovisual
permite la utilizacin de nuevos soportes
y canales de distribucin que, sin lugar
a dudas, modificarn esencialmente los
mtodos de produccin y explotacin
actuales. Estas modificaciones tienden,
por un lado, hacia la globalizacin de los
contenidos y sistemas de explotacin
(Internet, redes de comunicacin va
satlite, digitalizacin y automatizacin
de salas...) y, por otro, hacia un consumo
cada vez ms individualizado de las
imgenes (ordenadores, reproductores
porttiles, telfonos mviles...). Una apa-
rente dicotoma que permitir un mayor
control sobre qu imgenes se consumen
y cmo se consumen. A la contra, la ima-
gen digital concede una mayor libertad
de creacin (al abaratar costes, reducir
equipo...) y tambin ha abierto un cami-
no de divulgacin y acceso a la prctica
audiovisual para los no profesionales,
favoreciendo la creacin y exhibicin de
trabajos al margen del mercado y de los
circuitos comerciales. Estas posibilida-
des de la imagen digital generan nuevas
expectativas que debemos explorar, ya
que, personalmente, creo que cualquier
sistema es vlido si sirve para contar
historias, para expresar y transmitir sen-
saciones, realidades, o para enriquecer el
conocimiento humano.
18 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
GRAN ANGUL AR
L u c r e c i a Ma r t e l (Salt a, Argen t in a, 1966)
La nia santa, 2004
1 y 2. La cuestin que ms me llama la atencin de este nuevo
mundo de imgenes es la de la autora. Entendiendo la autora
como la voluntad que define y da existencia a las cosas. Cual-
quier persona que tenga acceso a Internet puede sobrevolar
el planeta en pocos minutos. Con Googleearth, por ejemplo.
Segn dicen algunos diarios, estas ofertas de imgenes toma-
das por satlite generan riesgos estratgicos en las zonas de
conflicto, como Irak, donde ha sucedi-
do que ciertos grupos iraques utilizan
esa informacin para dirigir su ataque.
Y se ha obligado a Googleearth a des-
actualizar ciertas regiones, de modo
que no aparezcan los asentamientos
militares de los aliados que hoy tienen.
El maravilloso mundo de la nueva tec-
nologa nos lleva a las mismas viejas
preguntas: esto que parece la realidad,
lo real, lo natural, cunto de voluntad,
de decisin magnnima o miserable
encierra? Estas increbles herramientas de construccin de
imgenes y sonidos, a la felicidad de quin contribuyen?
Por qu aceptamos que eso sea correcto de forma tan
natural? Es correcto que una fuerza armada por motivos de
abastecimiento de petrleo haga uso de imgenes tomadas por
satlite para hacer ms efectiva la apropiacin de un territorio
mientras que la fuerza armada que resiste esa ocupacin no lo
haga? La pregunta puede parecer falsa. Pero lo que deseo sea-
lar es que todos asumimos con bastante naturalidad el hecho
de que se altere una imagen pblica del planeta en funcin de
las mezquinas ambiciones de un gobierno. En fin, la realidad se
crea con decisiones humanas. La voluntad que define la forma
espacio-temporal de nuestro planeta no es ajena a la guerra.
Esta cuestin tan evidente, ser autores, es difcil de aceptar
porque nos hace responsables de la realidad. Incluyendo la po-
breza y todas sus calamidades. Innume-
rables e incontrolables registros en vdeo
de marchas, piquetes, enfrentamientos
con la polica, hicieron posible conocer
otra versin de los hechos, y poner en
jaque al poder. Y s, efectivamente, esa
posibilidad vino de la mano de cmaras
ms pequeas y baratas.
Creo que era adolescente cuando
entend que detrs de una pelcula haba
un autor y no una empresa, o un pas. Y
eso fue viendo por la televisin pblica
un ciclo que emita la obra de Carlos Saura. De chica entenda
la idea de autor slo en relacin a los libros. Cuando apareci
el vdeo y mucho ms tarde el DVD, pens que la proximidad
con los libros era mayor, uno poda hacerse con una videoteca
de sus autores favoritos. Cosa que nunca hice. Se trata de un
modelo que ya tiene siglos: una historia tiene un autor. Quizs
sea eso lo que ms me interesa de la actual transformacin en
los medios audiovisuales. No tanto el dispositivo tcnico, ni la
D a n i e l S n c h e z A r v a l o (Madri d, 1970)
Azuloscurocasinegro, 2006
1. Es curioso, porque no entiendo muy bien esta pregunta. Es
decir, la entiendo pero no la entiendo. O tal vez no la quiera
entender. Para m las imgenes son imgenes. Se pueden
alterar, manipular, provocar, pensar, pero precisamente por-
que la naturaleza de las imgenes es conseguir esos mismos
resultados: provocar, pensar, alterar y manipular estados de
nimos en el espectador. Y no creo que eso haya cambiado. Ni
vaya a cambiar. Evidentemente, gracias a las nuevas tecno-
logas, ahora hay un abanico mucho ms amplio de posibles
imgenes, que permiten disparar ms la imaginacin, hacer
asequible cosas antes inimaginables. Pero sinceramente, a la
vista de los resultados, no parece que ese aporte tecnolgi-
co haya derivado en mejores pelculas. Hablo sobre todo en
cuanto a la ciencia-ficcin se refiere. Aqu es donde una vez
ms yo me quito el sombrero ante el empuje mejicano, porque
han sido dos directores, Cuarn y Del Toro y sus maravillosas
pelculas, Hijos de los hombres y El laberinto del Fauno, las que
de verdad han demostrado que las imgenes (y los efectos
visuales) slo tienen sentido si estn al servicio de una buena
historia. Porque para m lo importante es contar historias.
Me da igual que sean largas o cortas, me da igual hacerlo en
MiniDv o en Super 35mm. Entiendo y veo las diferencias, las
ventajas y desventajas de cada formato. Pero si me dijeran que
slo voy a poder rodar en MiniDv el resto de mi vida no me
condicionara en absoluto. Ni tampoco si slo pudiera hacerlo
en 35mm, algo evidentemente menos factible cada da.
2. El cine siempre va a existir. La gente siempre va a de-
mandar contenidos. Quiere que le cuenten historias. Quiere
emocionarse, escaparse, divertirse, reflexionar... Pero tambin
es cierto que la gente est dejando de ir al cine. A las salas
de cine, se entiende. Y es algo por lo que debemos dejar de
lamentarnos. Triste es, desde luego, incluso inconcebible en
mi caso. Pero es una realidad que requiere una accin inme-
diata. Hay que reaccionar y buscar nuevos canales para llegar
a la gente. Adaptarnos y asumir que la gente prefiere ver una
pelcula comprimida y pixelada en su deficiente pantalla de
ordenador, porque le da pereza ir al cine, o porque le sale muy
caro, o por las dos cosas. Y dentro de poco igual ni siquiera en
el ordenador, pues ser en su minscula pantalla del mvil, o
en la del iPod. Significa eso que hay que dejar de hacer pla-
nos generales porque apenas se van a poder ver? Yo creo que
2 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
cuestin econmica del acceso a esos medios, que es un punto
crucial polticamente, sino la cuestin de la autora. Porque
hace evidente la naturaleza de lo real, como construccin, con
ms contundencia que cualquier manipulacin de la opinin
pblica. No estamos hablando de una noticia falsificada, sino
de la imagen de un planeta adulterada con las mismas herra-
mientas con que se rejuvenece el rostro de una celebridad.
Pero hay algo magnfico que estoy siguiendo y que no s en
qu terminar. Y es la posibilidad que tiene esta tecnologa en
torno a las narraciones grupales. Un ejemplo obvio: alguien
cuelga una peliculita en Internet, otro toma eso, lo altera,
vuelve a colgarlo y otro responde a ese segundo relato con una
nueva peliculita, y el navegante se acerca a todo ese material,
con sencillsimas posibilidades de contactar con sus autores
y de tomar ese material y agregar nuevas alteraciones. Cmo
almacenar este proceso bajo un nombre propio? Cundo
detenerlo? Cundo considerarlo terminado? Estas produccio-
nes audiovisuales se acercan a los modos de la narracin oral,
tribal, en las que la identidad del autor se disolva en una serie
infinita de alteraciones y repeticiones. La idea de contacto se
potencia. Y el todo narrativo se torna un proceso que nadie
puede confundir con un mensaje. Eso se parece mucho ms a
lo que yo pienso del cine: un proceso de pensamiento emotivo
y compartido. Alguien puede decir que lo inmediato y banal de
este procedimiento no puede compararse con los tiempos de
los procesos literarios o cinematogrficos, ni con la compleji-
dad y calidad que implican. Ya veremos.
no. El cine en su da invent el cinemascope para luchar con-
tra el empuje de la televisin. Ofrecer algo distinto al especta-
dor, algo que slo pudieran ver y disfrutar en las salas. Ahora
la tendencia es la contraria. Hay cierta corriente que asegura
que hay que rodar todo en primeros planos. Hay que plegarse
a las exigencias de la televisin. Y yo ah me revuelvo, y vuelvo
a la misma reflexin: lo importante es contar historias. Y
contarlas de la manera ms eficaz posible, sin pensar de qu
manera se van a consumir esas imgenes. Hay que adaptarse,
s, por supuesto, pero no traicionarse.
C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 2 1
GRAN ANGUL AR MI RAD AS HACIA EL FUT URO
L i s a n d r o A l o n s o (Buen os Aires, Argen t in a, 1975)
Fantasma, 2006
1 y 2. ltimamente he visto muchas pelculas terminadas
en vdeo en diferentes festivales de cine. No tengo dema-
siado claro sobre lo que realmente se est hablando cuando
nos referimos a la naturaleza de las imgenes, pero como
realizador de corta experiencia y no desde el conocimiento
de un director de fotografa, creo que estas nuevas tecno-
logas distan mucho del resultado que finalmente podemos
lograr con la imagen y con el sonido. Salvo raras y contadas
excepciones, los resultados que he visto se alejan muchsimo
de lo que a m puede interesarme. Muchas de las pelculas
terminadas en vdeo tienen una calidad de imagen muy
difusa y su sonido todava lo es ms. Esas cintas, en vez de
aportar al cine una concepcin esttica diferente, consi-
guen lo contrario: que gran parte del pblico se reafirme
como gran consumidor de un cine muy costoso, filmado con
equipos de gran tecnologa que estn muy fuera del alcance
de cualquier estudiante o director que no trabaje en Estados
Unidos. Me parece que el problema no es tanto filmar en
vdeo sino que rara vez estas pelculas pueden terminarse en
J o s L u is B o r a u (Zaragoza, 1929)
L eo, 2000
1. Malamente, habida cuenta de mi edad por un lado y el
convencimiento, por otro, de que cualquier tiempo pasado
no tuvo que haber sido mejor a la fuerza. Supongo que las
nuevas facilidades tecnolgicas, una vez pasado el saram-
pin inicial, etapa donde se cometern -ya se estn come-
tiendo- las mayores puerilidades, permitirn expresarse con
mayor riqueza y hondura a propsito de la aventura humana.
Ni el cine acab con la llegada del sonido, como muchos
temieron en su da, ni va a extinguirse ahora porque haya un
cambio de soportes u otro sistema de explotacin comer-
cial. El proceso de las imgenes vivas no va a sufrir ningn
frenazo. Ms an, quien antes sepa aprovecharse del cambio
de circunstancias tcnicas e industriales, sin renunciar por
ello a una creatividad artstica y moral de cierta envergadu-
ra, acabar llevndose el gato al agua. Momento idneo, por
tanto, para exploradores, adelantados y audaces en general.
Lo malo es que a uno le coge, como acabo de decir, demasia-
do torpe para tan excitantes batallas.
35mm y tener un sonido digno. Me parece que el vdeo nece-
sariamente debe pasar por un laboratorio de imagen, ser dosi-
ficado y ver cuantas veces sea necesario diferentes pruebas de
contraste, exposiciones, emulsiones, etc., hasta llegar a la luz
y textura indicadas para esa pelcula. Lo mismo pienso sobre
el trabajo de sonido. De lo contrario, slo queda la experiencia
de registrar algo que dista mucho del trabajo cinematogrfico
y lejos est de la ceremonia que representa para m sentarse
en una sala por unas horas y disfrutar de una labor esttica.
Esas pelculas que veo proyectadas slo en las pantallas de los
festivales nunca logran una calidad proporcionada para ser
proyectadas en salas comerciales, cinematecas, centros cultu-
rales, etc. Estos nuevos mtodos de trabajo slo se intensifican
por lo difcil que es hoy en da encontrar dinero para realizar
pelculas que se salgan de lo convencional o lo televisivo.
Aprend de estudiante que los nervios que me produce saber
que el chasis cargado de la cmara est por acabar, que las
horas pasan y todava seguimos iluminando, que las jornadas
de trabajo y el dinero no es lo que sobra... todo eso no logro
sentirlo con una cmara de vdeo. La tecnologa digital slo
sirve si hay un director, trabajo y seriedad detrs de la cmara.
Sera un enorme placer encontrar pelculas como Juventude
em marcha y Honor de cavallera todos los das, pero lamenta-
blemente no me pasa y lo que encuentro son imgenes difusas
que ocasionalmente logran algn sentido. Sinceramente, no
creo que todava se pueda hablar seriamente de una tecnolo-
ga digital que supere los logros visuales que pueden dar las
pelculas sper en 8,16 o 35 mm, y es muy probable que siga
prefiriendo la imagen de los hermanos Lumire a la de las
ltimas cmaras electrnicas.
2. No lo s, la verdad. Disfrutar del cine en versin original
sin salir de casa, apropiarse (!) de una obra slo con dar a un
botn, disponer a nuestro antojo de la filmoteca universal,
internarse por cuenta propia en el bosque de cuanto fue he-
cho antes o acaba de hacerse hoy, prescindir si nos apetece de
cicerones y pjaros de mal agero, recuperar as la inocencia
del espectador que un da fuimos los jueves por la tarde, es
"demasi" para andarse ahora con clculos y pronsticos.
A no ser que se trate precisamente de jugar -nunca mejor
dicho- al "veo, veo".
2 2 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
GRAN ANGUL AR
Ja vier Rebol l o (Madrid, 1969)
Lo que s de Lola, 2006
1 y 2. Me gusta viajar en trenes lentos, no cocino en olla
express, y tomo mis fotos con una vieja Nikon: desconfo del
progreso y la modernidad, aunque vivo inmerso en ellos. Creo
que La salida de los obreros de la fbrica es la pelcula ms
bella. Renoir pensaba que cualquier tapiz contemporneo,
con la mejora de los tejidos y de la maquinaria, no lograra
nunca superar el impacto de aquel primero tejido por la reina
Matilde. Pero, pese a que progresar no quiere decir siempre
mejorar, creo que los cineastas, Renoir el primero, siempre
han conseguido adaptarse a cada una de las revoluciones
tcnicas, y las han hecho suyas. Y es que la tcnica no importa.
Slo cuando nos liberamos de la tcnica, aparece el estilo, dice
el aforismo bressoniano.
Yo no s si ser cierto que la calidad del HD es casi la
misma que la del 35mm.; en realidad, no me importa hasta
que llega el momento de rodar, y pienso entonces en la
naturaleza dramtica de la historia. Tampoco s si dentro de
poco se proyectar va satlite, probablemente todo esto slo
responde a razones de poder en las que no tenemos nin-
gn poder. Ni siquiera me preocupa que hoy ir al cine haya
dejado de ser un acto gregario; es verdad que uno siempre se
re mas fuerte viendo Plcido en un cine lleno que en el saln
vaco de su casa. Es verdad, como formul Roland Barthes,
que el espacio familiar acaba con el erotismo annimo de la
sala de cine, pero, an as, no me parece trgica la desapa-
ricin del cine como espectculo popular. Primero, porque
soy un misntropo y he crecido en salas vacas, y, segundo,
porque esta es la poca que me ha tocado vivir. Y esto es lo
nico que me preocupa: cmo filmar hoy?
Es facultad del cinematgrafo, y siempre lo ha sido, la de re-
velar, a travs del mecanismo potico de la puesta en escena,
lo que de misterioso hay en la ambigedad del mundo. Pero,
cmo hacerlo ahora? Hay en el mundo moderno demasiadas
imgenes, demasiados sonidos, demasiadas palabras; vivimos
aturdidos, anestesiados. El mundo moderno es adems, feo.
Entonces cmo filmar hoy? Esa es mi verdadera preocu-
pacin para el futuro. Cmo filmar lo eterno en la era de lo
contingente, de la velocidad, del simulacro, del olvido? Cmo
hacerlo sin hacer un pastiche ni una maquinaria posmoderna
o barroca? Cmo conseguirlo y ser capaz, sin abandonar mi
mundo, de retratar el que me ha tocado vivir? Pienso, como el
Ren Vidal de Irma Vep, aquel papel de Jean Pierre Laud ha-
ciendo de viejo metteur en scne fracasado, que hay que volver
a las viejas pelculas, a las vanguardias, al mudo, a los orgenes,
para intentar redefinir las imgenes y el cinematgrafo en
mitad de esta crisis de lo real y de su representacin.
Slo es posible ver cine desde el entusiasmo, y filmar slo
desde el escepticismo; por eso, para m es inconcebible un
cineasta que no ve cine; por eso creo que el problema del cine
hoy, en medio de esta nueva revolucin, es el problema del
recuerdo; del recuerdo de un gesto que a m, como cineasta de
hoy, me vincule con Marcel Hanoun, con Truffaut, con Cha-
plin, con Murnau, con Griffith y con los Lumire. Hay algo
ms all de la tecnologa, del futuro y de las nuevas formas
de consumo: es la memoria del cine como arte a travs de ese
gesto para explicar un mundo. De este gesto hablaba Serge
Daney en Perseverancia, y en este gesto, que me vincula con
otros cineastas, busco yo la respuesta a cmo filmar en medio
del olvido y la prisa del mundo moderno. As es como afronto
el futuro, mirando al pasado desde el presente.
M a r c R e c h a (Barc elon a, 197 0 )
Dies d'agost ( D a s d e a g os to) , 2006
1. Tengo la sensacin, al menos desde hace un tiempo, de
que estos cambios ya vienen creando un estado curioso de
incertidumbre. Que nos sitan frontalmente ante una serie
de interrogantes que probablemente enriquecen, an ms, la
complejidad de la creacin cinematogrfica ahora.
2. Si nos ceimos slo a las salas de cine, me parece que la
tendencia va hacia una polarizacin del sistema de exhi-
bicin en dichos espacios: por un lado cine-espectculo
(entendido como una forma casi de feria), donde la represen-
tacin estandarizada y formateada llega a su cenit a travs
del cine masivo total; y por otro, cine de museo (filmoteca,
centros culturales, espacios alternativos autogestionados,
cine club, asociaciones culturales, canales especializados en
TV, Internet, etc.), donde entrara probablemente el cine ms
independiente que se aleja de los modelos ms habituales.
Dentro de esa polarizacin, creo que todo lo que queda en
medio saltar directamente a Internet o DVD. Es decir, que
los que ahora han sido los canales prioritarios para esta
suerte de pelculas desaparecen... Ya no habr, por ejemplo,
posibilidad de visionarias en salas comerciales.
2 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 D 0 7
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
M a n u e l G u t i r r e z A r a g n (Torrelavega, San tan der, 1942)
Todos estamos invitados, 2007
1. Las nuevas tecnologas -sea HD, las grabaciones digitales,
las imgenes comprimidas...- llevan usndose ya por nosotros
ms de una dcada, por lo tanto basta con llamarlas tecnolo-
gas, a secas. Esto desacraliza un tanto la cuestin. El presente
no es sino el pasado de nuestro futuro. La naturaleza de las
imgenes no cambia porque surjan nuevas tecnologas, as
que niego la mayor. Cuando alguien confunde el cincel con
la Venus de Milo, malo, malo. Reconocemos que la pintura al
leo fue una ventaja respecto a la pintura sobre tabla, y que
sin ello el Renacimiento pictrico no sera igual. La pintura
al leo fue, respecto al desarrollo de la perspectiva, como el
de la profundidad de campo en el cine. Pero la Capilla Sixtina
no es un leo y sigue siendo parte del canon occidental. La
tecnologa digital es una herramienta que se puede usar con
precisin y con ventaja sobre otros soportes, el polister, por
ejemplo. Nos ha trado la ventaja de poder rodar una escena
con mltiples cmaras ligeras. Pero luego hay que elegir entre
las imgenes de ese "pasado," montarlas y crear el "presente"
de la escena. Como cuando hemos rodado con una sola cma-
ra, si la hemos utilizado con rigor y precisin.
El sonido digital es mucho ms manejable, en montaje,
que el sonido analgico: eliminamos ruidos y sonidos no
deseables. Es estupendo. Pero no creo que cambie el sentido
narrativo de una pelcula. Otro tpico sobre las "nuevas tec-
nologas" es que traen mayor velocidad en los procesos. Pue-
do afirmar que es justamente lo contrario. Con el uso de HD
tardamos ms que antes en la posproduccin, simplemente
porque hacemos ms cosas e intervienen ms laboratorios,
estudios y tcnicos. Otra cosa es la "interaccin" entre la ima-
gen realista obtenida de la realidad real, y la imagen virtual
obtenida en ordenador. Eso s que es interesante, aunque slo
sea porque pone a prueba al director de cine como creador,
como organizador del mundo, y no slo como artesano que
toma imgenes de los actores haciendo cosas. Pero me parece
que por el momento no ha hecho sino sepultar la poesa y
la sugerencia bajo la brutalidad de una imagen virtual que
est despojada de la polisemia innata que tiene toda imagen,
autnticamente real. La teora est ah, y es buena, pero la
prctica no la ha acompaado satisfactoriamente.
2. La transmisin de imgenes digitales mediante una cen-
tral nica -es decir, ya no habr las cien, quinientas, o dos
mil copias tradicionales repartidas por los cines- representa
un visionado con menos rayas y ruidos en la pantalla. Y
permite conservar mejor el patrimonio cinematogrfico. Por
una parte favorece el control monopolstico de la distribu-
cin, pero por otro permite una mayor fluidez en la distri-
bucin de cada film. Deben existir leyes para corregir sus
defectos y abrir el mercado.
Ca r l o s R e y g a d a s (M xic o D. R, M xic o, 1971)
L uz silenciosa, 2007
1. Si la pregunta se refiere al tratamiento digital y a las
imgenes generadas por ordenador, no creo que se trate
de cambios en su "naturaleza" y por eso pienso en ellos de
forma tangencial y slo a nivel tcnico. La cmara de cine,
desde que se invent (con todas sus carencias originales),
genera en el ser humano la sensacin de ver la realidad y
sa es, en cuanto a imagen se refiere, la esencia inmanente
del cine. Desde entonces, se ha realizado un cine de imagen
naturalista y otro de imgenes que reinterpretan la realidad.
Pero incluso en el segundo caso, la sensacin psicolgica
resultante es la de estar frente a la realidad. No veo que eso
pueda transformarse con avances de este tipo. Me parece
que el espectador se relaciona de igual manera con Intole-
rancia de Griffith, Senderos de gloria de Kubrick y con Los
hijos de los hombres de Alfonso Cuarn.
2. Me parece que este asunto, este hecho aparentemente
incuestionable, puede interesar a los directores en la medida
en que permita lograr una expresin ms exacta de sus ideas,
tal como ocurre con los otros desarrollos tcnicos. Sin em-
bargo, a quienes considero que s interesa sobremanera, es a
los fabricantes de tecnologa perecedera con el fin de vender
aparatos y a los laboratorios de cine con el de amortizar las
mquinas que han comprado. Creo que habra que plantear
otra pregunta: cmo podemos hacer para que la intencin
tan acusada de hacer negocio de exhibidores, distribuido-
res, estudios, productores, televisiones, agentes de ventas,
festivales de cine y dems entes del gremio no terminen por
hacer desaparecer el cine para sustituirlo en su totalidad por
productos de consumo?
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 2 5
MI RAD AS HACIA EL FUT URO
Fel ip e Veg a (Len, 1952)
Mujeres en el parque, 2006
1, La gran revolucin dentro del mundo del cine, en los
ltimos veinte aos, no corresponde a ningn movimiento
cinematogrfico, autor o adelanto tcnico. La nica potente,
y, ciertamente, transformadora revolucin nos ha llegado de
la mano de la publicidad. Desde que el marketing demostr
que el cine poda ser un negocio, sin necesidad alguna de
responder a un criterio artstico, o que dicho criterio poda ser
suplantado por una caricatura del mismo, la materia cinema-
togrfica ha perdido toda su consistencia. Creo que, aunque
lo enunciemos de vez en cuando, no somos conscientes de
los efectos devastadores de este cambio. Y creo que todo lo
que el cine tiene que discutir pasa por ese cambio. La esencia
misma del marketing no consiste solamente en una estrategia
de venta del producto, sino que esconde una potente filoso-
fa aplicada, que estima, y desestima, los elementos internos
que conforman el producto. El marketing "tiene derecho" a
modificar la materia de cada producto, para que este cumpla,
a rajatabla, sus objetivos de mercado. Si este planteamiento
vale para un dentfrico o un paquete de galletas, por qu
no aplicarlo al cine? A mi entender, el futuro del cine pasa
por la evolucin de la situacin actual, su deriva o su, ms
que probable, implantacin definitiva. En el fondo, lo ms
detestable de este pensamiento (y no lo entrecomillo) es su
insolencia, su arrogancia. Y no hay ms que ver a alguno de
aquellos que lo ponen en prctica. El cine, como el resto de
las artes, ha narrado siempre, de una forma u otra, las dudas y
pocas certezas de nuestra especie. El marketing niega, elimina
toda duda, por sistema. Slo acepta su victoria, y la derrota
del enemigo. Muchos lo llaman xito, con un nfasis digno
de las ms evolucionadas formas de totalitarismo que hemos
conocido hasta hoy.
2. Aki Kaurismaki define el vdeo como la imagen "numerd-
que", en referencia al trmino francs (numerique) aplicado al
formato "digital". O sea, en espaol directo, "numirdico". No
le falta razn. Los cambios? Parece que los mayores de estos
cambios irn asociados a la exhibicin y distribucin (salas y
satlites). En nuestro pas ser, sin duda, un pretexto ms para
la colonizacin de la industria cinematogrfica, o audiovisual
(?). Qu hacer? Sinceramente, seguir tratando de contar
historias y colocarlas. Es el espectador y su relacin con la
imagen quien ms impondr el tono. Ya lo est haciendo. Va
menos al cine. Ve ms cine en casa, lo piratea, lo compra en
DVD... En cuanto a la esttica, habra que preguntar a Godard.
De la tica, mejor ni hablar.
I c a r Bol l a in (Madrid, 1967)
Mataharis, 2007
1 y 2. A veces pienso que ese cambio en la naturaleza de
las imgenes que sin duda se est dando es como un tren, de
alta velocidad desde luego, que nos est pasando por encima
sacudindolo todo: los viejos soportes se tambalean, los canales
de distribucin se empequeecen (las salas) y al tiempo se difu-
minan y amplan (Internet, mviles, etc.), los viejos sistemas de
derechos de autor pierden sus contornos, derrumbados por la
piratera, y el copyleft aparece como una opcin ms "progre-
sista"... Hace mucho que expresar ideas en imgenes ha dejado
de ser privilegio de unos pocos, cualquiera puede contar lo que
quiera y encontrar un pblico en la red... Hace tiempo que el
modo en que hacemos cine se me antoja una pura artesana.
En la poca del ADSL, hay algo ms medieval que un maqui-
nista colocando una va de hierro en el suelo y equilibrndola
con primor con pequeas piezas de madera? Hace mucho que
nuestra forma de promocionar el cine, con sus ruedas de prensa
rutinarias, se me antoja una va muerta, un camino agotado.
Me pregunto dnde est el nuevo camino, por dnde hay que
ir, y, sobre todo, cuando este tren de cambios con su ruido y sus
sacudidas acabe de pasar, que paisaje va a dejar? quin viajar
en ese tren y quin quedar fuera? Y qu pintamos en todo
esto los cineastas, los que nos dedicamos profesionalmente al
cine? Hacemos falta? Yo confo en que sabremos adaptarnos
pero, sobre todo, sigo confiando en el poder de las historias bien
contadas, con contenido, con emocin.
As, entre los estrenos de este ao, entre pelculas espectacu-
lares en efectos y medios, entre historias "globalizadas" conta-
das en varios continentes, como la deslumbrante Babel, aparece
una mucho ms convencional, rodada "entre cuatro paredes",
con cuatro o cinco personajes, sin grandes propuestas visuales
ni formales: La vida de los otros es una pelcula "de las de siem-
pre", y a m me conmueve sin alardes, me lleva all donde llevan
las historias sobre el gnero humano, a sufrir con los personajes,
a sorprenderme y asombrarme con nuestras contradicciones,
con nuestra capacidad de hacer bien y mal. Es un cine que me
da lo que nos han dado siempre las grandes pelculas: referen-
cias, reflexiones y una profunda emocin, la de estar ante algo
que es cierto, que contiene grandes verdades. Habr sitio en
ese tren de alta velocidad para pelculas como sta? Tendr el
espectador, que tambin puede ser creador, de youtube, de
videojuegos, de pequeas o incluso diminutas pantallas, pacien-
cia para sentarse a ver una pelcula as? Y una vez que pase el
tren, quedarn en el paisaje canales para que accedamos a
ellas? Y espectadores? Como espectadora que soy espero que
s, y como creadora que aspira a hacerlas, espero que tambin.
C A H I E R S 0 U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 2 7
GRAN ANGUL AR MI RAD AS HACIA EL FUT URO
Al ex d e l a I g l es ia (Bilbao, 1955)
Crimen ferpecto, 2004
1 y 2. Todo va a cambiar tan radicalmente, que da vrtigo. El
celuloide vive sus ltimos das. Pronto las cmaras digitales
resultarn ms verstiles y la calidad de la imagen supera-
r con creces el formato tradicional de 35 mm. Las salas de
proyeccin tal y como las conocemos morirn tambin, y
se proyectar desde el disco duro. Es posible que el nmero
de salas se reduzca dramticamente, pues el nuevo formato
HD permite ver las pelculas en casa con una calidad prc-
ticamente equivalente a la de los cines. Eso derrumbar por
completo la distribucin a la que estamos habituados. Inter-
net se convertir en poco tiempo en el mtodo corriente para
comprar y vender cualquier producto audiovisual. Por si fuera
poco, las condiciones de produccin estn sufriendo un abara-
tamiento sorprendente. Es posible posproducir una pelcula
con un ordenador domstico. Por ltimo, el cine va a pasar
definitivamente a segundo o tercer plano en el mundo del en-
tretenimiento, barrido por los juegos o los mundos virtuales.
Cmo nos va a afectar todo esto? En primer lugar, la oferta
aumentar exponencialmente. Pronto tendremos acceso a un
youtube de largometrajes. Esta circunstancia, espero, mejora-
r la produccin, habr que trabajrselo para interesar a un
espectador saturado por un mercado imposible de abarcar. El
mismo proceso de democratizacin afectar a la televisin.
La programacin se efectuar entre mil alternativas que pro-
vengan de la jungla impenetrable en que dentro de unos aos
se habr convertido la red. No creo que todo esto perjudique
a los grandes estudios, que seguirn produciendo pelculas
de gran presupuesto, que se proyectarn en cines digitales
enormes, dos o tres como mucho, en las grandes ciudades.
S que afectar a nuestro cine europeo, pelculas de presu-
puesto intermedio. Ser necesario buscar una manera ms
directa de llegar al espectador. Lejos de intentar agarrarse a
posturas conservadoras, deberamos tener la inteligencia de
saber aprovechar la fuerza del tsunami que se aproxima desde
nuestra postura privilegiada. Estamos en ello.
1 y 2. Siempre me he planteado encontrar las tcnicas que me
permitan la mayor libertad para expresarme. El realizador ha
encontrado siempre interminables obstculos para producir
sus pelculas y luego para estrenarlas. En los ltimos aos
se han producido innovaciones tecnolgicas importantsi-
mas que han permitido filmar y rodar con una libertad que
antes no se tena. Hoy existe un nmero muy grande de cine
realmente independiente, hecho con equipos reducidos y
cmaras muy livianas que han enriquecido el lenguaje. Todo
esto redunda en la libertad absoluta del creador. Los tiempos
de rodaje son ms breves y los resultados tcnicos son impre-
sionantes. He filmado mis ltimas tres pelculas con cmaras
pequeas y slo puedo confesar mi asombro ante el resultado
en vdeo. El espectador de una sala de cine lo tiene ya difcil
para distinguir si est viendo una pelcula en copia de soporte
de pelcula o la est viendo en una proyeccin de DVD. Esta-
mos ante una enorme revolucin.
El cine de los grandes estudios, en todo caso, seguir exis-
tiendo, porque es muy difcil reemplazar el cine de pantalla
grande. Ojal nunca desaparezca. Todo lo que de sagrado tie-
ne el hecho de compartir la visin de una pelcula en una sala
oscura es irremplazable. El cine de vanguardia y de carcter
testimonial est fabricando un cine de lenguaje distinto como
espejo de realidades alternativas. Por supuesto, ese cine siem-
pre tuvo grandes dificultades para su distribucin en salas,
pero hoy con las nuevas tcnicas los distribuidores se animan
a comprar este tipo de pelculas, porque los costes de hacerlas
llegar al espectador son menores.
Bien es cierto que se puede producir una suerte de degra-
dacin del lenguaje cinematogrfico con las nuevas formas
de consumo, y que an sea mayor la penetracin del lenguaje
televisivo. Considero algo importantsimo que nada interrum-
pa la proyeccin en las salas. En cualquier otra parte, una pro-
yeccin de una pelcula compite con el telfono, con la gente
que vive en la casa, con todos los inconvenientes que tiene un
lugar no sagrado, ni silencioso. Como creadores, aspiramos
a que nuestras pelculas se vean en lugares donde slo se va
para ver cine, no para otras cosas, del mismo modo que un
msico hace su msica para ser escuchada de forma exclusi-
va, y no mientras se come una pizza en un restaurante.
2 8 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
Fer n a n d o S ol a n a s (Buenos Aires, 1936)
Argentina latente, 2007
GRAN ANGUL AR MI RAD AS HACIA EL FUT URO
P a b l o T r a p e r o (San Just o, Argen t i n a, 197 1)
Nacido y criado, 2006
1. Desde la pintura hasta el cine pasando por la fotografa,
las imgenes siempre se han ido modificando por cuestiones
tecnolgicas. Mi desafo cotidiano, como realizador, consiste
en ver cmo adaptarme y cmo comprender las transforma-
ciones por las que debe pasar el relato para armonizar con las
mutaciones de la imagen que generan las nuevas tecnologas.
Yo pongo mucho nfasis en la bsqueda de la imagen. Una
parte esencial del trabajo en mis pelculas tiene lugar en el
laboratorio y en permanente dilogo con el equipo tcni-
co, pues necesito hallar la imagen que defina la pelcula, y
encontrar as una forma de narracin a partir de esa cualidad
de la imagen. A medida que el celuloide vaya dando paso a
otras formas de registro de las imgenes, se va a ir produ-
ciendo un cambio en el lenguaje cinematogrfico que no me
animara a predecir, pero que considero inevitable. Al igual
que se produjo un cambio del lenguaje cuando la cmara baj
del trpode, cuando se cambi del blanco y negro al color o
al pasar del celuloide al vdeo. Todos estos cambios trajeron
nuevos modos de investigar en la narracin. En principio no
es un problema, sino que es atractivo, porque cada formato
de registro me ayuda a encontrar el tono de la pelcula y de la
historia que quiero contar.
2. Siento que es una transformacin enorme, y que trae
consigo ventajas y desventajas. La ventaja es que las pelcu-
las se vuelven algo menos hermticas y se democratiza la
exhibicin a travs de los medios y soportes nuevos, pero esa
misma circunstancia tiene para m dos problemas. Uno es que
la mayora de las pelculas estn concebidas para ser vistas en
pantalla grande y el otro, ms complicado, es cmo se regulan
los derechos de propiedad de las pelculas, pues se abre un
universo muy difcil de controlar. El punto ms importante,
probablemente, es cmo va a verse afectada la ceremonia
del consumo de las imgenes. Como en su momento ocurri
con la aparicin de los walkman, que gener en el oyente una
relacin con la msica distinta, la aparicin de los soportes
porttiles de exhibicin va a traer consigo tambin transfor-
maciones. En todo caso, hay que estar alerta, y no olvidar que
hay una ceremonia propia del cine que nunca va a ser reem-
plazada por la experiencia de ver una pelcula en un telfono
mvil. La percepcin de una pelcula est condicionada por el
lugar y la forma en que se ve. Ser una adaptacin complicada,
pero creo que simultnea, pues una forma de relacin no anu-
la la otra. Para los que queramos seguir haciendo pelculas, va
a ser un desafo enorme. Y hay que estar preparados.
Al ber t S er r a (Banyoles, Giron a , 1975)
Honor de cavallera, 2006
1. Oponindome a estas transformaciones y creando unas
imgenes que van exactamente en contra de esta evolucin.
Mis imgenes sern cada vez ms ingenuas, ms simples, ms
rudimentarias. No quiero tener nada que ver con esta destruc-
cin posmoderna, propia de gente que no ha pasado por la mo-
dernidad, claro. Para m, detrs de una imagen tiene que haber
siempre una ilusin, y si yo no la detecto es que sta es una
imagen posmoderna. La modernidad era otra cosa: era gente
que cambi completamente nuestra relacin con sus imge-
nes, pero conservando siempre una ilusin debajo. tica y
estticamente, era gente que estaba ms prxima a la literatura
que al arte (en una poca en que el arte todava tena cierto
inters); ahora todos los cineastas quieren ser videoartistas en
el fondo (en una poca en que el arte slo es moda y publici-
dad) y, de hecho, muchos de ellos se aproximan a los museos.
Mi actitud, en cambio, ser siempre la de un poeta que escribe
libros de poesa (que no dan dinero ni apenas prestigio ya), que
trabaja slo por la corona de laurel, es decir, por la gloria, que
cree en la gran Tradicin, que quiere formar parte de ella y que
sabe que slo en relacin a ella ser juzgado.
2. La vulgaridad se extender
(gracias a la televisin, Internet
y los cineastas posmodernos) a
todos los niveles. El imaginario
de un espectador normal se
habr ensuciado tanto que ya
no apreciar siquiera pelcu-
las populares pero demasiado refinadas para l (Imitacin a la
vida o El cazador, por ejemplo). Los intelectuales (falsos, claro)
consumirn David Lynch y el populacho Matrix y pelculas de
accin y violencia. Los verdaderos cineastas, los que no que-
rrn acogerse al subsidio elitista y kitsch que les ofrecern los
museos, no podrn sobrevivir, al menos dentro de la tradicin
industrial que estaba implcita en la definicin del cine desde su
nacimiento. Personalmente no quiero tener nada que ver con
este nuevo mundo de imgenes, que no son tales sino ms bien
desechos visuales, puestos en circulacin por gente comple-
tamente amoral. Y me sorprende que desde la poltica y, en
especial, a nivel educativo, sean los gobiernos progresistas los
que ms protejan y ayuden a afianzar esta deplorable tendencia.
3 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
En riqu e Urbizu (Bilbao, 1962)
L a vida mancha, 2003
1. "En el arte de hoy la regla es que todo es posible, mientras que
la esencia del arte es que casi nada es posible". Palabras recientes
de Anselm Kiefer, pintor. Efectivamente hoy todo es posible.
Tenemos las tecnologas y nunca ha sido ms fcil ni ms barato
captar y reproducir imgenes en movimiento. De hecho, ya
no necesitamos ni partir de la "realidad" para crearlas. Las
imgenes pueden ser sintticas. Pero las mquinas nunca han
convertido a un tcnico en un artista si no lo era de antemano.
Como cineasta, tal y como est la cosa, me preparo para
resistir dentro del llamado "marco industrial" con la obligacin
de explorar sus lmites siempre que pueda. No s si eso tiene, o
tendr, sentido. Busco la forma inherente a las historias. Trato
de ignorar mis propios dogmas de estilo. Hay que rendirse
a la historia y dejar que fluya la puesta en escena. Construir
relatos, audiovisuales, en este caso. Sin embargo, sera suicida no
replantearse tambin la escala de la
produccin a la que tengo acceso.
Eso me puede acercar a formatos y
tecnologas menos "industriales" o
a sistemas de produccin de pura
supervivencia. En fin, un tal Beckett
lo dijo mucho mejor: "Jams probar.
Jams fracasar. Da igual. Prueba
otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa
mejor." Pues eso.
2. "Mayor acceso, menor conocimiento." Carlos Gmez. Esta
paradoja de un joven estudiante de comunicacin audiovisual
creo que resume a la perfeccin el futuro audiovisual al que
nos enfrentamos.
Ba s i l i o Ma r t n P a t i n o (L um b rales, Salam an c a, 1930)
Octavia, 2002
1. Me he sentido con frecuencia incitado a reinventar com-
binaciones de imgenes, bordeando un relativo atrevimiento
respecto a lo acostumbrado o lo inslito, lo correcto o lo inco-
rrecto, sin complejo alguno de transgresor. El futuro en cine
comienza con cada pelcula. Y puede continuar comenzando
as indefinidamente si se hace disfrutando. No s qu sentido
pueda tener su prctica si no lo afrontamos siempre como
quien se adentra en un universo fascinador, con aquella ple-
nitud a la que se refera Proust cuando hablaba embebido de
sus libros preferidos de la infancia. Y esta especie de plenitud
puede darse en cualquier fase del trabajo, organizando las ex-
traas realidades invisibles que intentas transmitir, sin otros
arreos que la propia enjundia de tu subconsciente, la suficien-
te audacia para montar el juguete y la sorpresa de que funcio-
ne luego, a su aire, saciando unos apetitos entre infantiles y
poticos. Es su mxima gratificacin. El cine ha sido siempre
exageradamente conservador, pero ha cumplido una impor-
tante misin dejndonos para siempre un patrimonio uni-
versal testimonio de su tiempo, a pesar de haber tenido que
sortear imposturas y sometimientos por parte de los poderes
dominantes. Me atrevo a decir que tiene an insospechados
formatos por explorar en cuanto al modo de contar historias,
sin tantos recursos retricos como los que todava siguen
pareciendo necesarios para hacerlas crebles y reales. Podra
hablar tambin de varios empeos, ms o menos "normales",
que hace tiempo me entretienen y me agilizan mentalmente,
no sin una prudente reserva. Por qu an esta timidez para
ensayar, trastocar, mezclar nuevas asociaciones y significa-
dos, como ha podido hacerse en todas las dems formas de
expresin? Los llamo "palimpsestos", acogindome a aquella
legendaria prctica antigua de escribir sobre lo ya escrito.
Una modalidad de lo que ahora se comienza a publicitar bajo
el genrico de "cine-ensayo", que puede hacer un uso ms
sutil de la divagacin mental y del desahogo personal.
2. Confo plenamente en el desarrollo de la comunicacin au-
diovisual que ha alcanzado verdaderas cimas de expresividad
a modo de quimeras accesibles a los ms profanos, y a la vez
nos est permitiendo un sentido nuevo de la libertad, gracias
a la cobertura de las tecnologas de la era digital y de la televi-
sin. El DVD, la banda ancha, el iPod, el mundo encantado de
los mviles, el iPhone... ms lo que venga el mes prximo; de
alcance universal. Fuente informativa, de consulta, archivo,
comunicacin, etc, abarcados por Internet, con todo su uni-
verso interactivo y globalizador. Nunca ha habido un medio
ms poderoso y democrtico de comunicacin. Otra vertiente
ms ldica, en las nuevas formas de consumo y relacin con
las imgenes, es extraerlas del engranaje de las antiguas salas
de butacas del teatro a la italiana, que en cierto modo las ha
monopolizado, a "tanto" la butaca en equis tiempo, en compe-
tencia cada vez ms dura con la gratuidad de la televisin. Las
salas de exposicin se prestan a otra dimensin, otras pers-
pectivas, otro sentido de la fiesta, con muchas oportunidades
de crecer placenteramente, vitalmente. Tema que valdra la
pena desarrollar con ms profundidad.
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar".
3 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CANNES 2007
En su 60 aniversario,
Cannes ha conjurado
una programacin
excepcional. Wong
Kar-wai, entrevistado
en estas pginas,
inaugurar una
seccin oficial
capaz de reafirmar
las tendencias ms
importantes del cine
mundial. La presencia
espaola, aunque fuera
de concurso, se traduce
en seis pelculas.
1. Mogari no mori, d e Na om i Ka wa s e
2. Death Proof, d e Qu en tin T a ra n tin o
3. L es Chansons d'amour, d e Chris top he Hon or
4. Izgnanie, d e An d rey Zvya g in ts ev
CANNES 2007
La cu a d ra tu ra d el f es tiva l
JEAN-MI CHEL FROD ON
El sexagsimo Festival de Cannes, que
se celebrar entre el 16 y el 27 de mayo,
atrae menos la atencin por la promesa
de las celebraciones de este aniversario
que por la afirmacin de las importantes
tendencias que plantea. La efemride se
celebrar con algunos festejos, entre los
que se espera especialmente el compen-
dio de los cortometrajes que Giles Jacob
ha encargado a 33 prestigiosos realizado-
res de todo el mundo, Chacun son cinema.
El tema propuesto, la sala de cine, conti-
na siendo un reto fundamental, a pesar
de las funestas predicciones del pasado y
los complicados desafos del futuro. Por
otra parte, ste es el tema del dossier (At-
las 2007) que publica la edicin francesa
de Cahiers du cinema este mismo mes.
En el mapamundi cinematogrfico di-
bujado por las selecciones, advertimos en
primer lugar, por desgracia de un modo
que se ha convertido ya en habitual, la
ausencia casi total de frica y del mundo
rabe, as como la menos previsible esca-
sez latinoamericana, habida cuenta de las
promesas de estos ltimos aos. Al mar-
gen del caso francs, Europa occidental
tampoco es muy brillante, y sealamos
especialmente la extrasima ausencia
de pelculas italianas en competicin. En
cambio, Europa del Este presenta (aparte
Kusturica, siempre abonado al festival) su
rostro ms prometedor desde hace tiem-
po, con dos grandes artistas: el hngaro
Bla Tarr y el ruso Alexandre Sokurov,
junto a su compatriota Andrei Zvyan-
gintsev, cuyo Len de Oro en Venecia por
El regreso (Vozvrashcheniye, 2003) lo ha
consagrado como la esperanza nmero
uno de todas las Rusias, ms la alentadora
"nueva ola" rumana, que se confirma des-
de hace ya tres aos. Al lado de Cristian
Mungiu, en competicin, sern sus com-
paeros presentes en Cannes durante las
ediciones anteriores o invitados este ao
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 3 3
por las otras secciones quienes subirn
las escaleras.
Esta entrada es sin duda la principal
novedad de la presente edicin, junto a
los tres polos siempre dominantes. A la
medida de lo que ofrece al cine contem-
porneo, Asia parece haber retrocedido
un tanto, con dos realizadores coreanos
de menor importancia (Lee Chang-dong
y Kim Ki-duk), y la japonesa Naomi
Kawase como nica promesa de elevada
ambicin esttica en la competicin ofi-
cial. Sin embargo, las dos grandes figuras
que son Hou Hsiao-hsien (en Una cierta
mirada) e Im Kwon-taek (en la Quince-
na), junto a la presencia de las segundas
pelculas de tres chinos muy jvenes y
prometedores (Wang Bing despus de Al
oeste de los rales / Tie Xi Qu, 2003; ttulo
decisivo del cambio de siglo; Diao Yinan,
compaero de andanzas de Jia Zhang-ke
y autor de un excelente Uniform / Zhifu,
2003; y Li Yang, autor del memorable
Blind Schaft / Mang ping, 2003) confir-
man esta dinmica, igual que el Trin-
gulo que llega de Hong-Kong -aqu tam-
bin menor- dirigido por Johnnie To,
Tsui Hark y Ringo Lam. Wong Kar-wai
ocupa a este respecto un lugar ambiguo:
cineasta asitico que inaugurar el Fes-
tival con una produccin cien por cien
estadounidense. El apartado oriental
que ofrece la foto de Cannes queda un
tanto borroso, comparado con el papel
fundamental que esta regin del mundo
desempea en la vida del cine.
Import Export d e Ulrich Seid l, a concurso
Francia y Estados Unidos ofrecen, an-
tes del Festival, los estrenos ms signi-
ficativos. Del lado francs encontramos
un intento muy saludable de renovacin,
con directores muy jvenes, entre ellos
muchas realizadoras: Mia Hansen-Love,
Lola Doillon, Cline Sciamma, un docu-
mental de Sandrine Bonnaire, un film de
dibujos animados de Marjane Satrapi, la
segunda realizacin de Valeria Bruni-Te-
deschi, Serge Bozon, Christophe Hono-
r, Gal Morel... Que Catherine Breillat,
Olivier Assayas, Nicols Kotz o Nicols
Philibert pasen en esta ocasin por vete-
ranos es una buena noticia (promesa de
un rejuvenecimiento general cuya ausen-
cia se haba lamentado el ao anterior),
mientras que, incluyendo a los mayores
pero muy lozanos Jacques Nolot y Barbet
Schroeder, parece que este ao se evitar
la sempiterna presencia de los tenores del
academicismo afrancesado, incluso en el
jurado, que es impecable. En cuanto a los
vanos debates sobre la nacionalidad de
los trabajos de Marjane Satrapi y Julin
Schnabel, repetimos que no nos importa
en absoluto. Tan slo esperamos que sus
pelculas sean hermosas.
Queda la delegacin estadounidense,
sin duda la ms significativa de la idea que
el Festival se hace de s mismo y de lo que
desea exponer: Quentin Tarantino, Gus
Van Sant, Abel Ferrara, David Fincher, el
propio Wong Kar-wai, James Gray, Har-
mony Korine, los hermanos Coen, Steven
Soderbergh, Michael Moore, Martn Scor-
sese (como estrella invitada, que imparti-
r una clase magistral de cine y presentar
su "World Cinema Foundation") e incluso
William Friedkin, invitado de honor de la
Quincena. Es decir, una verdadera lgica
de autores. Estos cineastas ocupan lugares
muy diversos en relacin al epicentro ho-
llywoodense, pero todos han impuesto su
firma, su personalidad. Nada que ver con
la lgica Shrek, Star Wars o El cdigo Da
Vinci de los festivales anteriores. Frente
a continentes dbiles, con medias tintas
o abordados bajo el ngulo del cambio de
poca, esta presencia dibuja -transitoria-
mente, por supuesto- un mapa inespera-
do y apetecible.
Cahiers du cinma, n 623. Mayo, 2007
Traduc c i n : An t on i o Fran c isc o Rodrguez Esteb an
UNA CIERTA MI RAD A
A la poursuite
du ballon rouge,
de Hou Hsiao-hsien
La primera pelcula parisina -no forzosamente francesa,
por tanto de Hou Hsiao-hsien inaugura la seccin Una
cierta mirada. El decimosptimo largometraje del gran maes-
tro taiwans rbita alrededor de un nio, el globo del ttulo
(referencia a un film de Albert Lamorisse de hace cincuenta
aos, cuya versin restaurada ser presentada en la Quincena
de los realizadores), pero tambin de Juliette Binoche, de una
baby-sitter china, de la memoria de numerosas tradiciones
culturales y de las dificultades contemporneas de la vida fa-
miliar en una gran ciudad. Despus de Tokio (CafLumire),
esta segunda inmersin de su cine en una capital extranjera
es una extraa y deseable promesa. J.-M. F.
3 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
GRAN ANGUL AR CANNES 2007
GRAN ANGUL AR
"Que 2046 se estudia en el programa de bachillerato en Francia...?
Qu idea ms rara! Me halaga, claro, pero es extraa. No es una
pelcula para adolescentes..." Localizado en Hong-Kong cuando
termina el montaje de My Blueberry Nights, Wong Kar-wai tiene
ganas de hablar de todo y de nada. 2046 le recuerda especial-
mente los problemas que acompaaron a la produccin y las
condiciones en las que tuvo que dar al film un acabado aleatorio
que manifiestamente no le satisface. Desdea con gesto un tanto
hastiado las alusiones a las dificultades que a menudo padeci
para concluir la pelcula a fortiori a fin de lograr presentarla en
una fecha fijada de antemano; por ejemplo, para la inauguracin
de un festival.
Afirma que ste no ser el caso de su noveno largometraje,
que define como un "viaje sentimental". El principio de esta
peregrinacin, a la vez interior y a travs de Estados Unidos,
al lado de una Norah Jones que se desplaza de Los Angeles
a Nueva York pasando por Nevada y Memphis, parando en
lugares marginales y diners junto a la carretera, lo resume
Wong Kar-wai al afirmar: "Esta pelcula ya se ha visto. Es un
cortometraje que aparece como extra en In the Mood for Love.
Pero tras filmarlo en Hong-Kong con Maggie Cheungy Tony
Leung, no poda repetirlo tal cual. Este film procede del deseo
de sumergir esta historia en paisajes y referencias completa-
mente diferentes".
"Los paisajes son extraos para m, pero no las referencias: My
Blueberry Nights es una pelcula de cinfilo", reconoce su direc-
tor. "Viajamos mucho para encontrar los ambientes, un viaje que
alumbr un libro de fotografas en "formato scope" que lleva el
mismo ttulo; finalmente, buena parte de lo que me gust durante
las localizaciones no funcion despus durante el rodaje, debido tal
vez a los cambios de estacin. Por ejemplo, Detroit me pareci una
ciudad de una gran tristeza, muy conmovedora, cuando la visit en
invierno, pero la v como una ciudad siniestra e imposible de filmar
al regresar en verano."
El guin de My Blueberry Nights se ha escrito en colaboracin
con el autor de novela negra Lawrence Block (el "padre" del ins-
pector Matt Scudder y del librero ladrn, Bernie Rhodenbarr):
"Necesitaba a un americano, y me parece muy adecuado pedir a
un autor de novelas policacas que escriba una historia de amor,
incluso si esto resulta sorprendente para muchos, empezando por
l mismo", se divierte Wong Kar-wai.
Siete semanas de rodaje durante el verano de 2006, ms una
semana el ltimo invierno, estrellas en todas las etapas (Nata-
lie Portman, Jude Law, Rachel Weisz, David Strathaim...), el
acuerdo de todos para trabajar en condiciones ajenas al lujo
habitual que acompaa la presencia de estrellas, un peque-
o equipo unido en torno al proyecto despus de intermina-
bles negociaciones con los sindicatos de tcnicos americanos
y hongkoneses: "Eso fue lo ms duro de todo", afirma Wong
Kar-wai. A Norah Jones, que debuta en el cine, le prometi
que no le pedira que cantara, para que todo el mundo la con-
temple como actriz. No obstante, la banda sonora debe cons-
tituir, como siempre a partir de Days of Being Wild, uno de los
atractivos del film. Se espera a Ry Cooder, pero tambin podr
escucharse a Otis Reding, Marianne Faithfull...
Cahiers du cinma, n 62 3. M ayo, 2 0 0 7
Traduc c i n : A n t on i o Fran c i sc o R odr guez E st eb an
3G C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CANNES 2007
ENTREVISTA WONG KAR-WAI
" L a s em ocion es s on u n ivers a l es "
CARL OS F. HERED ERO
La gestacin de My Blueberry Nights
ha sido sorprendentemente rpida y
ligera en comparacin con la de sus
trabajos anteriores. Supone est o
un cambio de ritmo en la evolucin
de su filmografa?
Despus de un rodaje tan intenso y tan
largo como el de 2046, quera hacer algo
diferente. En aquel film exploraba el tiem-
po. En My Blueberry Nights quera explo-
rar la distancia. Pero no se trata de una
evolucin consciente. Simplemente dejo
que mi instinto y mis intereses me guen.
Por p rim era vez ha tra ba ja d o con
u n g u ion is ta a m erica n o ( L a wren ce
Bl ock) . Por qu ha bu s ca d o es ta
col a bora cin ?
Conviene no olvidar que comenc mi ca-
rrera como guionista. He sido siempre un
gran admirador del trabajo de Lawrence
Block y, desde que optamos por rodar en
Estados Unidos, le ped que me acompa-
ara en este viaje.
Hasta qu punto la pelcula podra
considerarse una reelaboracin del
cortometraje In the Mood for Love
2001? Por qu le interesaba volver
a trabajar sobre aquella historia?
My Blueberry Nights es ms que una pro-
longacin de aquel corto, cambiando su
historia a un tiempo, un lugar y un idioma
distintos. Quera ver si ese nuevo paisaje
y esa nueva lengua podan transformar la
historia. Al final me di cuenta de que algu-
nas emociones son bastante universales.
Se ha d icho qu e s u p el cu l a es u n a
es p ecie d e road movie. Cm o ha n
in f l u id o l os p a is a jes a m erica n os en
es a s em ocion es qu e l e in teres a ba
exp l ora r?
No creo que el concepto de road mo-
vie sea el ms adecuado para definir el
film, porque la pelcula no trata del viaje,
sino de la distancia. Conozco Amrica
principalmente a travs del cine y de la
literatura, que por cierto han tenido una
fuerte influencia en el hecho de que me
convirtiera en cineasta. Mientras estaba
buscando localizaciones por todo el pas,
encontr algunos lugares que me recor-
daban aquella inspiracin. Supongo que,
en cierta medida, la pelcula es mi home-
naje a esas referencias.
Pod r a p en s a rs e qu e l a ca n ta n te
Nora h Jon es ha ju g a d o en es ta oca -
s in u n rol equ iva l en te a l qu e d es em -
p e Fa ye Won g d en tro d e Chu n -
kin g Exp res s ?
Realmente no puedo compararlos porque
son muy diferentes. El nico aspecto pa-
recido es que las dos son grandes cantan-
tes con un enorme talento como actrices.
Qu a u tores y tem a s m u s ica l es ha
u til iza d o en es ta oca s in y qu tip o
d e s en tim ien tos bu s ca ba exp res a r
con el l os ?
He optado por dividir la pelcula en dife-
rentes captulos, y cada uno de estos lleva
asociado un tipo de msica distinta que le
aade un color especfico a la historia. He
sido siempre un gran fan de Ry Cooder y
le ped que compusiera la banda sonora.
Afortunadamente, acept la oferta y ha
creado algo realmente maravilloso.
Aqu ha tra ba ja d o p or p rim era vez
con el d irector d e f otog ra f a D a -
riu s Khon d ji. Qu ha a p orta d o es -
ta col a bora cin a l a s im g en es d e
s u p el cu l a ?
En realidad haba trabajado ya antes con
Darius en algunos spots publicitarios. Su
mirada y su luz son muy sensibles cuando
tiene que trasladar mis ideas a las imge-
nes y a la hora de encontrar la potica de
la escena. Tambin es una persona encan-
tadora y vitalista, que aporta a la pelcula
una energa muy positiva.
Qu p a p el ha ju g a d o Wil l ia m Cha n g
en l a a m bien ta cin d e l os es p a cios
y a m bien tes d e u n a rea l id a d s ocia l
y g eog rf ica ta n d if eren te a l a d e
Hon g -Kon g ?
William hizo la mayor parte de su investi-
gacin por adelantado, pero no estoy muy
seguro de que eso realmente importe mu-
cho al final. Tanto si la historia transcurre
en Hong-Kong como en Estados Unidos,
uno y otro no son otra cosa para l que
espacios cinematogrficos, como un lien-
zo en blanco para un artista. Ms que la
geografa de los espacios, utiliza su ins-
tinto creativo para extraer el contenido
emocional de cada escena.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 3 7
JAIME ROSAL ES Y PED RO AGUIL ERA
Seis f ra g m en tos d e u n a con vers a cin
CARL OS REVIRIEGO
Jaime Rosales, director de La soledad (seleccionada en la seccin
Una cierta mirada) y Pedro Aguilera, realizador de La influen-
cia (en la Quincena de los realizadores) llegan a Cannes con dos
obras que tienen abundantes puntos de contacto. Cahiers du ci-
nema. Espaa los ha reunido y los ha puesto a conversar sobre su
manera de hacer y entender el cine, que se diferencia con nitidez
del resto de la produccin espaola.
1. SEMEJANZAS Y EQUIVAL ENCIAS
Pedro Aguilera: Las similitudes entre La soledad y La influen-
cia puede que provengan de una cuestin de estilo, porque creo
que la ma es en cierto modo depositara de tu primer film, Las
horas del da. Aquella pelcula supona, de algn modo, un re-
greso a un cine bressoniano, a una forma de mirar las cosas y
de sentirlas muy diferente a la del cine que se hace en este pas.
Jaime Rosales: Creo que compartimos la preocupacin por las
formas. Yo vivo con intensidad la cuestin del estilo, y muchas
veces me da la sensacin de que en Espaa este aspecto est
poco considerado. Es verdad que La influencia tiene que ver ms
con Las horas del da, as que es una pelcula que me produce una
sensacin de familiaridad muy grata.
Aguilera: Comparten tambin nuestras pelculas un contexto
de arrabal, situadas como estn en las periferias de grandes n-
cleos urbanos, en ciudades dormitorio. Parece que ambos senti-
mos atraccin hacia personas sin mucha ambicin, propietarias
de un local sencillo que no lleva a ninguna parte, individuos que
mantienen una actitud completamente neutra frente al mundo,
personas con enormes carencias.
2 . EL SIL ENCIO Y L A REAL IDAD
Rosales: El problema esencial al que nos enfrentamos es al
tiempo cinematogrfico en contraposicin con el tiempo real,
que no tienen nada que ver. El cine est muy codificado, vemos
como realista algo que no lo es, de hecho, no se asemeja en nada
a la realidad. Cineastas como nosotros tratamos de algn modo
de romper esa convencin. Como no podemos hacer una repro-
duccin de la realidad, lo que hacemos es buscar una reproduc-
cin expresiva a travs del silencio.
Aguilera: En mi caso, la eleccin del silencio no es consciente,
es puramente circunstancial. Yo intento captar el tiempo real,
no el tiempo cinematogrfico. Todo es informacin. Es posible
que nosotros, como cineastas, nos fijemos ms en los huecos de
la historia, en lugar de centrarnos en los puntos ms dramticos,
que es lo que generalmente hace que la narrativa avance. Pero a
m me interesa cualquier momento en la vida.
Rosales: Cualquier momento en la vida es expresivo. Si esco-
gemos unos arcos temporales especficos, es porque queremos
cargarlos de expresividad. El silencio tiene una expresividad
de ausencia y por lo tanto de carencia. Creo que con el silencio
trabajamos una plenitud emocional frente al dolor de la inco-
municacin.
Aguilera: Yo prefiero separar ambos conceptos: silencio por un
lado, incomunicacin por otro. En La influencia, el silencio no
va por el camino de la incomunicacin. La historia que estaba
contando requera esas pausas, esos silencios, esos lugares va-
cos donde no ocurre nada. Esa sensacin de vaco es una idea
relevante en la pelcula y es muy importante para m. Mi actitud
ante ese silencio tiene que ver con una bsqueda de realismo.
Rosales: Para m esa bsqueda est siempre condenada al fra-
caso. El realismo dentro del cine no es posible. Insisto en que
el silencio que podemos emplear en el cine no es un silencio
realista, sino un silencio puramente expresivo, que yo lo conecto
con la dificultad de comunicarnos, con una situacin de pura
alienacin. Cuando miras un paisaje, en verdad no hay silencio.
Miras un paisaje y hay un sonido. Si en el cine quieres subrayar
el silencio, tienes que utilizar ruidos. Considero esto una distin-
4 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
GRAN ANGUL AR
CANNES 2007
cin esencial. No es lo mismo un silencio que un no-dilogo. La
ausencia de dilogo no se traduce en silencio. A no ser que el
silencio del que estemos hablando sea el que corresponde a un
contexto de humanidad de la cual se espera que haya dilogo.
3. LA TICA DEL CINEAST A
Rosales: Un cineasta responsable debe plantearse por qu hace
cine, y despus, desde un punto de vista tico, debe preguntarse
para qu sirve lo que hace. Qu utilidad puede tener? En tu
caso, me da la sensacin de que diriges desde una tica potica
en torno a la subjetividad del artista.
Aguilera: Para m el cine sirve como una herramienta de anlisis
de lo individual interno, de lo inmanente. Me ofrece una visin
antropolgica y etnolgica de cmo se comporta alguien dentro
de un contexto. No me interesa el punto de vista sociolgico de
ese comportamiento, sino los problemas existenciales, internos.
Eso est incluido en un contexto de influencias. De ah proviene
el ttulo de mi film. Yo he querido hacer una pelcula religiosa.
Rosales: Tienes que plantearte el porqu tico de cada plano y
tambin el porqu general sobre el sentido de la pelcula. Si no,
se corre el riesgo de convertir tu film en una obra umbilical. Es
una actitud tentadora, muy comn a un tipo de cine que para m
es el cine de autor hedonista.
Aguilera: Yo no quiero contar, quiero mostrar. Lo que me inte-
resa es mostrar la belleza. A m una explicacin sociolgica no
me nutre existencialmente, espiritualmente. A m me alimenta
la belleza de la vida, la mirada de una persona, cosas mucho ms
sutiles y mucho ms inexplicables. No hay una razn intelectual
para ello, y no creo que tenga que haberla.
4. LA SOL ED AD Y EL VACO
Aguilera: La soledad es para m algo totalmente consciente,
porque yo entiendo la vida como un trayecto individual. La
base fundamental de la vida corresponde a un proceso interno.
Tienes que mostrar a una persona, darle cierta coherencia y re-
gistrar sus movimientos, pero el verdadero placer, para m, sera
poder rodar la imagen interior. Esa es la verdadera soledad.
Rosales: Estoy de acuerdo, la soledad es una cuestin total-
mente interna. Me rebelo contra esa concepcin norteamericana
de que el solitario es un perdedor, mientras el que siempre est
acompaado y tiene muchos amigos, es un ganador. Eso es una
perversa moneda de cambio para evaluar a la gente. La soledad
es otra cosa. La soledad te interpela cuando ests en momentos
cruciales, cuando la vida est en juego. Entonces ests solo.
5. LA D URACI N D E LOS PL ANOS
Aguilera: El deseo de filmar lo inmanente me lleva a entender
el cine como una experiencia, una transformacin. Exijo de toda
pelcula que me transforme. Eso es lo que yo quiero transmitir,
y ah es donde entra en juego la gran decisin del cineasta: la
duracin de los planos.
Rosales: Para m, la duracin de un plano sera equivalente a la
eleccin de los colores en un pintor. Cunto tiene que durar un
plano? Puede parecer frivolo, pero yo siento un enorme placer
con un plano fijo en el que no ocurre nada... el sonido adquiere
entonces una cualidad espeluznante. Para m es una droga.
Aguilera: Estoy de acuerdo. Yo tambin siento un placer per-
sonal "viendo crecer la hierba", como decan de las pelculas de
Rohmer. En mi film hay planos que duraban diez minutos antes
de pasar por montaje, y que yo hubiera dejado ntegros slo por
el placer, y tambin porque creo que en ellos estn contenidos
miles de momentos fascinantes.
6. ART I FI CI EROS
Aguilera: Nosotros ponemos la cmara donde la gente no quie-
re mirar. Es ms, a veces la ponemos donde no apetece mirar.
La gente quiere entretenimiento y nosotros les ofrecemos vidas
desesperadas, madres deprimidas, hijos que se mueren... Lo que
yo propongo es que el espectador piense en s mismo, en sus
carencias, en sus debilidades. El cine tiene que nutrirnos y ha-
cernos crecer como personas.
Rosales: Hemos tenido la oportunidad de hacer la pelcula que
hemos querido, y yo he podido hacerlo, con algunas cesiones,
dentro de la industria. Esto es lo que tiene mrito. Es una pelcu-
la hecha dentro del sistema, lo que de alguna manera te convier-
te en una especie de terrorista. A Foucalt le preguntaban "Usted
qu se considera: un historiador o un filsofo?". Y l responda:
"Soy un artificiero". Esta me parece una hermosa palabra para
designar a un artista.
Declaraciones recogidas el 13 de abril de 2007
T ribu l a cion es es p a ol a s f u era d e con cu rs o
Aunque no contemplado a concurso, el cine
espaol tambin ser visible en el marco del
60 Festival de Cannes con una nutrida pre-
sencia en la 46 Semana de la Crtica. Tres
son las pelculas de produccin espaola,
todas ellas operas prima, que se proyecta-
rn en esta seccin paralela: XXY, de Luisa
Puenzo (en co-produccin con Argentina);
El orfanato, de Juan Antonio Bayona, y Yo,
de Rafa Corts. Esta ltima, premiada ya en
Rotterdam, se proyecta en Cannes en cali-
dad de revelacin FIPRESCI del ao. Prota-
gonizada y co-escrita por Alex Brendemhl,
y bajo cdigos estilsticos ciertamente per-
sonales, Yo propone una parbola en torno
a la identidad y la culpa. Ms estrictamente
anclada en los cdigos genricos, El orfanato
es un film de terror con el que el debutante
Juan Antonio Bayona recupera a Beln Rue-
da para la gran pantalla. La actriz estar por
partida doble en el certamen, pues forma
parte tambin del reparto, junto a Julianne
Moore y Elena Anaya, de Savage Grace, co-
produccin espaola con Estados Unidos.
La argentina Luca Puenzo, hija del cineasta
Luis Puenzo (que coproduce el film), narra
en XXY las tribulaciones de un hermafrodi-
ta. Adems, el corto Avant petalos grillados,
de Velasco Broca, ha encontrado un hueco
en la Quincena de los realizadores.
C A H i E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 4 1
EN MOVI MI ENT O
Jonathan Rosenbaum
El cin e d e m a a n a
Mis siete viajes a Argentina en los ltimos ocho aos comenzaron cuando la comisin de
Buenos Aires de FIPRESCI, la asociacin internacional de crticos de cine, me invit a dar unas
conferencias en el otoo de 2000. La pareja que se convirti en mi anfitrin y anfitriona, los
crticos Quintn y Flavia de la Fuente, me invit de nuevo medio ao despus, cuando Quintn fue
nombrado director del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici), un acontecimiento
notable financiado por la ciudad cada mes de abril. Quintn ocup el puesto durante cuatro aos,
y rpidamente se convirti, hasta donde yo s, en el nico festival organizado tanto social como
intelectualmente alrededor de los principios de la crtica cinematogrfica. El programa daba
tanta atencin a las viejas pelculas (especialmente los clsicos difciles-de-ver importados de
la Cinemateca Francesa por Bernard Benoleil, la sublime India de Rossellini) como a las ms
recientes, y los libros que publicaban, empezando con una traduccin de mi ensayo Las guerras del
cine: Cmo Hollywood y los medios conspiran para limitar las pelculas que podemos ver, solan tener
un carcter controvertido. Casualmente, puse en marcha all un programa anual titulado "El club
de las pelculas perdidas" en el que crticos, cineastas y programadores eran invitados para mostrar
y dialogar sobre sus pelculas preferidas en vdeo, algunas de ellas ilegales, cuyos ttulos ni siquiera
aparecan en el catlogo del festival, que slo contena algunas jocosas indirectas y pistas. Sobre
todo, lo que encontr ms estimulante en el Bafici fue descubrir que durante una crisis econmica
poda aumentar el inters por un cine de esttica radical, a juzgar por el tamao de las multitudes
que acudan en las sesiones de tarde de un da laboral a ver pelculas como Stntang, de Bla Tarr
y Operai, Contadini, de Straub-Huillet.
Un ao despus de la lamentable marcha de Quintn del Bafici,
fui invitado al Festival de Mar de Plata, que existe (con algunas
interrupciones) desde los aos cincuenta. Este ao fui invitado
de nuevo por Quintn para intervenir en un simposio titulado "El
cine de maana", junto a cinco colegas: Alvaro Arroba (Espaa),
Emmanuel Burdeau (Francia), Cristina Nord (Alemania), Mark
Peranson (Canad) y Peter van Bueren (Holanda).
El simposio se organiz de tal modo que las ponencias realizadas
a lo largo de tres das obedecan a un desarrollo lgico. Al
principio se dieron dos anlisis pesimistas sobre cmo funcionan
los festivales de cine: Peter van Bueren hizo un mordaz anlisis
de cmo las buenas pelculas suelen perderse en las listas de programacin, mientras que Mark
Peranson ofreci una ponencia igualmente informativa sobre cmo operan en general los festivales,
incluyendo el diablico papel que hoy en da juegan los agentes de venta. El segundo da entra
un examen de las tendencias contemporneas, realizado por Emmanuel, de la parisina Cahiers
du cinema (quien puso el acento en temas de globalizacin a propsito de pelculas de Abbas
Kiarostami, Hou Hsiao-hsien y Jia Zhang-ke, entre otros) y Cristina Nord, de Berln, quien ofreci
unas fascinantes comparaciones entre el Nuevo Cine Argentino y el Nuevo Cine Alemn, ambos
fortalecidos al tiempo que limitados por la tarea de hacer frente a un oscuro pasado poltico. En
el ltimo da se sucedieron dos anlisis ms bien optimistas sobre la cinefilia contempornea, uno
de Alvaro y otro mo. Mi ponencia era una derivacin del artculo que acaba de publicarse en Film
Quarterly, "Film Writing on the Web: Some Personal Reflections", aunque como seal en cierto
momento, un ttulo ms ajustado hubiera sido "Film Writing in English on the Web".
Tras la ponencia de Cristina, qued fascinado con la provocativa observacin de Quintn de que
Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima [en la foto], de Clint Eastwood, son ambas,
esencialmente, pelculas post-histricas. La primera porque est realizada en un estilo que remite a
una posicin ventajosa situada en algn punto de nuestro terico futuro (esto es, despus de 2006-
2007), y la segunda por haber sido realizada en un estilo que ya era "post-aos cuarenta" en nuestro
pasado, por ejemplo en los aos cincuenta y sesenta. En el marco temporal al que todo festival se
debe, esta observacin se me antoj an ms pertinente.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 4 3
CUAD ERNO CRI T I CO
ROBERT O CUET O
T riu n f o d e l a p ica res ca
Hara, de Hirokazu Kore-eda
E
stamos viviendo el regreso del
chambara, la pelcula de samu-
rais? El xito en Japn de Love Et
Honor (2006), la ltima cinta de Yji Ya-
mada y cierre de una triloga iniciada por
El ocaso del samurai (2002) y The Hidden
Blade (2004), parece ser la demostracin
de que ese renovado inters por la fic-
cin histrica que se da hoy en el cine y
la literatura tambin afecta a la sociedad
nipona. Y que un cineasta de referencia
para la nueva cinefilia como es Hiroka-
zu Kore-eda recree ahora un episodio le-
gendario de la historia japonesa podra
ser la prueba palpable de que l tambin
se ha dejado llevar por la vorgine de los
tiempos, quiz a la bsqueda de una co-
municacin ms directa con el pblico.
Porque Hana, su ltimo trabajo, elige co-
mo marco narrativo un argumento em-
blemtico: el clebre relato sobre los 47
ronin que vengaron la muerte de su seor
antes de realizar un seppuku colectivo.
Relato que, como es sabido, no slo ins-
pir las obras literarias de Monzaemon
Chikamatsu o Tamenaga Shunsui, sino
tambin incontables versiones cinema-
togrficas, entre ellas las de Kenji Mizo-
guchi, Hiroshi Inagaki o Kinji Fukasaku
(que lo film en dos ocasiones).
Nada ms lejos, sin embargo, de la fcil
reverencia al gusto nostlgico del pblico
que Hana, ya que la recurrencia a tal mo-
numento de la pica japonesa tiene para
Kore-eda una funcin mucho ms insi-
diosa y reflexiva. Su objetivo es ms bien
la minuciosa demolicin del cdigo sobre
el que sustenta semejante hazaa. Es la
propia nocin de hazaa la que resulta
herida de muerte al trmino de la proyec-
cin del film, y con ello quedan tambin
en entredicho las representaciones cultu-
rales que aspiran a dejar su huella ideol-
gica en el imaginario colectivo.
Hana podra adscribirse a una lnea
de chambara pacifista iniciada por los
filmes antes citados de Yamada. Pero lo
que en ste supona una sensibilizacin
y humanizacin de la figura monoltica
del samurai -que, en ltima instancia,
serva para enfatizar su trgica escisin
entre deber y tica personal- se convier-
te en Kore-eda en una franca operacin
de cuestionamiento de un concepto tan
arraigado en la cultura nipona como es
el del giri u obligacin. El dilema no se
constata ya -como en tantsimo cine ja-
pons de todo tipo de gneros- en el eje
que opone el sacrificicio de lo individual
al sacrificio de los intereses de la colecti-
vidad, sino ms bien en el de una lgica y
sensatez individuales enfrentadas al sin-
sentido de un sistema social que ha asu-
mido la violencia como parte implcita
e indiscutible de su estructura. O entre
una cultura popular que opta por el he-
donismo, por el saludable disfrute de lo
cotidiano, y una cultura feudal que pre-
fiere el sacrificio irracional, la anulacin
individual y el mantenimiento de un pa-
ranoico rgimen de violencia.
No es casualidad que Kore-eda reco-
nozca en Jean Renoir una de las princi-
pales influencias de Hana: en ese discur-
so entre una clase popular que aspira a la
conciliacin y otra clase aristocrtica que
quiere mantener un estado permanente
de conflicto, no resuenan los ecos de La
gran ilusin (1937)? Y no en vano, el tea-
tro es, como en La carroza de oro (1953),
otro de los motivos recurrentes en el film
de Kore-eda: la representacin como es-
pacio simblico donde la violencia del
mundo puede ser subsanada y donde se
sientan las bases para la creacin de otra
realidad. La esttica como salvacin de
un mundo donde ha fracasado la tica.
Que Hana no es un chambara al uso
queda patente, antes que nada, en su pe-
culiar tratamiento del argumento proto-
tpico de los 47 ronin. No es el tema cen-
tral del film, sino un motivo mostrado
en escorzo, como un ruido de fondo: el
director juega, claro, con el conocimien-
to que el pblico de su pas tiene de esta
historia, por lo que algunos de sus ma-
4 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRIT ICO
Kore-ed a rom p e con la i m agen t radi c i on al de los sam uri s en Hana.
tices pueden escaprsele al espectador
occidental. Y tambin hay espacio para
la directa vulneracin de los propios l-
mites del relato-leyenda: en un irnico
giro argumental, se llega a plantear la
posibilidad de que los valerosos guerre-
ros fueran slo 46 y no 47, ya que uno
de ellos se neg a combatir en el ltimo
momento. Es sobre esos individuos que
restan cuantitativamente (a la guerra)
pero aaden cualitativamente (a la vida)
en los que prefiere centrarse un film que
concibe la sociedad no como un hombre-
masa regido por un cerebro dictatorial,
sino como una suma de individualidades
que buscan una manera armnica de re-
lacionarse. El progresismo de Kore-eda
se aparta tambin del virulento pesimis-
mo de la izquierda de los aos sesenta y
setenta -pensemos, por ejemplo, en los
jidai-geki de Masahiro Shinoda- para
plantear posibles vas de escape a travs
del juego, la farsa, el ritual colectivo y el
disfrute de lo inmediato. Los 47, perdn,
46 ronin dejan de ser modelo a seguir
para transformarse en locura colectiva a
evitar. Hana sera as la rplica perfecta al
film de Zack Snyder: 300. Aunque el pro-
tagonista -un samurai que debe vengar la
muerte de su padre- no se vea directa-
mente implicado en las acciones de estos
"hroes", sabe que stas flotarn como
una losa sobre su propia existencia, con-
denada tambin a seguir el camino de la
violencia irreflexiva. La transmisin oral
de la hazaa de los 46 -o lo que es lo mis-
mo, sus futuras representaciones de todo
tipo- no hace sino construir un nuevo ri-
to que tiene la violencia y la autoinmola-
cin como ncleo del discurso. As suce-
da, por ejemplo, con la versin cinemato-
grfica de Mizoguchi rodada en 1942, en
plenor furor belicista.
En p l a n o m ed io
El antdoto es el espritu ldico: la espe-
rada venganza sobre la que se articula to-
do el argumento se dirime en una burla
que salva al personaje sin que sus manos
queden manchadas, sin que su tica se
vea salpicada de sangre. Lejos de un aco-
modaticio happy ending, es en ese des-
prejuciado posibilismo donde Kore-eda
reivindica y corrobora el aliento popular
capaz de desbaratar las races de la es-
tructura feudal: el rotundo triunfo de la
parodia sobre la tragedia, de la picaresca
sobre la pica.
Hana es una pelcula de poca sin gras
ni travellings que luzcan costosos deco-
rados, sin movimientos de figurantes ni
contrapicados de lujosos palacios y casti-
llos. La altura de su cmara es la altura del
rostro humano y Kore-eda se aplica, con
manitica atencin, a no encuadrar nada
que est ms lejos o ms cerca, ms arri-
ba o ms abajo, de la mirada de las clases
populares. Estamos bien lejos de la fin-
gida precisin documental que caracte-
rizaba AfterLife (1998), de la disolucin
de la figura humana en el espacio sobre la
que se construa Maborosi (1995), inclu-
so de la gil cmara que se pegaba a los
actores como una piel en Distance (2001)
y Nadie sabe (2004). Hana reivindica el
carcter popular de sus criaturas y sabe
hacerse tambin cine popular. El encua-
dre se convierte en un espacio de interac-
cin social, de cabezas y cuerpos en plano
medio que hablan, replican y cuestionan,
que se aprietan dentro del campo para
c A H i E R s DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 4 5
CUAD ERNO CRT I CO
intervenir en los actos del protagonista y
afirmarse tambin como parte de la histo-
ria. La proverbial soledad del samurai se
convierte as en tarea vana, pues siempre
estar acompaado por otros seres hu-
manos empecinados en dejar constancia
de su presencia a travs de su corporali-
dad y su voz. Cualquier acto, por nimio
que sea, genera una cadena de aconteci-
mientos que resuena en las restantes fi-
guras del plano, negando con tanto bulli-
cio y agitacin dentro de los mrgenes del
encuadre la armona zen a la que aspira-
ba el chambara cuando aislaba a los con-
tendientes en composiciones simtricas y
equilibradas. Demasiado ruido, demasia-
da vitalidad que pueda ser contenida, de-
masiadas consideraciones humanas que
puedan ser elididas con la belleza de un
simple duelo a espada. Kore-eda trae de
vuelta al samurai desde el plcido limbo
del cine de gnero para enfrentarlo con la
realidad histrica, con el mundo material,
con las consecuencias de sus actos. Y es
entonces cuando descubre que ms vale
no tomrselo demasiado en serio.
ENT REVIST A HI ROKAZU KORE-ED A
1 " L a vu el ta d el d is cu rs o viol en to es p reocu p a n te"
Sus pelculas y documentales sue-
len tratar temas contemporneos.
Qu le llev a rodar ahora un jidai-
geki, una pelcula "de poca"?
S, en efecto, siempre be retratado la so-
ciedad contempornea en mis documen-
tales y pelculas de ficcin. Quiz ahora
por eso senta la necesidad de hacer otra
cosa, cambiar de registro. Pens que una
pelcula de ambientacin histrica sera
una buena manera de hacerlo. Todo esto
coincidi con los atentados del 11-S, Su-
pongo que eso me condicion a la hora de
plantearme una pelcula sobre samurais
teniendo en cuenta este resurgir de la vio-
lencia. Quiz est volviendo a la sociedad
un discurso de agresividad, de violencia y
venganza que es bastante preocupante.
Por qu utilizar como trasfondo de
su pelcula un episodio tan cnico
para la cultura japonesa como la
"hazaa" de l os 4 7 samuris? No
es un gest o subversivo plantear si-
quiera la idea de que hubo uno que
s e neg a luchar?
Creo que los samuris no eran esos h-
roes que nos ha mostrado la leyenda, la
literatura y el cine, sino simples personas.
Me planteo constantemente cmo lucha-
ra una persona de verdad, qu pensara
antes de hacerlo, es algo que siempre
pensaba desde que vea pelculas de
samuris cuando era nio.
Al final de la pelcula da la sensa-
cin de que el sacrificio de esos 4 6
samuris genera un leyenda mtica
de funestas consecuencias para la
soci edad japonesa, un cdi go del
honor y la venganza totalmente des-
tructivo. Pero la imagen final del ni-
o que quiere ir a la escuela aporta
un destello de esperanza.
Las guerras son siempre rentables para
algunos y por eso es tan difcil erradicar-
las. Ese nio es ms bien el deseo de una
alternativa, de otra posible va para la so-
ciedad donde la guerra no est siempre
presente, pero quiz slo sea una fantasa.
No es un verdadero final feliz, slo la ma-
nifestacin de un deseo.
La pelcula parece proponer un es -
pacio ritual o simblico para la vio-
lencia, el mundo alternativo de la
representacin teatral...
Yo no los concibo como mundos separa-
dos, francamente. Su funcin es ms bien
la de transmisin de una narracin. Y ah
creo que est el verdadero tema de la pe-
lcula: cmo transmite uno lo que recibe
de sus antepasados, de sus padres. Esas
narraciones pueden ser transformadas a
la hora de ser entregadas a los hijos.
Entonces, habra que pensar que
la largusima tradicin de pelculas
chambara han cimentado est e dis-
c urso de la vi olen c i a en la soc i edad
japon esa?
No es que se transmitieran esos mensajes
de una forma consciente, pero s es cierto
que ese discurso de la violencia era visto
de una manera totalmente natural, nunca
se problematizaba, Eso es lo que intento
hacer yo, cuestionarlo, mostrar que el ho-
nor y la venganza no tienen por qu ser
cosas normales en nuestra cultura.
La pelcula tiene un marcado tono
popular en los ambientes y perso-
najes y tambin en su puesta en
escena, que es ms accesible, ms
"fcil" de lo habitual en su cine.
S, quiz mis anteriores pelculas sean
ms adecuadas para espectadores ms
cinfilos, pero con Hana quera acercarme
a todo tipo de pblico. Lo popular me inte-
resa porque el samurai no era un individuo
solitario, dependa de mucha gente a su
alrededor. Quera mostrar las vidas de esa
gente y las consecuencias que los actos
de un samurai podan tener sobre ellas.
Imagino que eso explica tambin su
constante recurrencia a ios planos co-
rales, a una mayor atencin al compo-
nente humano dentro del encuadre.
Intent adaptar mi estilo a la historia. Por
lo general, hasta ahora me concentraba
en una sola cosa y la filmaba, Con esta
pelcula me esforc en componer los pla-
nos con muchos personajes dentro: creo
que es la mejor de forma de transmitir
esa idea de que los actos individuales tie-
nen efectos colectivos y que la venganza
genera una cadena de violencia que nos
afecta a todos. R. CUETO
4 6 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRI T I CO
CARL OS F. HERED ERO
Es p ejis m os d e l a ra zn
Borrachera de poder, de Claude Chabrol
E
n el territorio cinematogrfico
de Chabrol, la cmara se inte-
resa ms por el sustrato moral
y por la ambigedad de los comporta-
mientos que por el sentido social o por
la proyeccin meditica de los hechos.
Lo mismo da que la historia narrada sea
una ficcin de libre vuelo imaginario
o que tenga como trasfondo un suceso
real. El entomlogo socarrn y minu-
cioso que disecciona con un fro bistur
baado en vitriolo las ms inconfesables
debilidades de la mediocridad humana
nunca se deja engaar por el teatro de
las apariencias. Sus personajes se ponen
en escena a s mismos dentro de la re-
presentacin social (de la Francia pro-
funda, de la poltica, de la criminologa),
pero a las imgenes del cineasta no les
interesa el espectculo, sino su tramoya,
no se sienten atradas por los oropeles,
sino por el ponzooso caldo de cultivo
que los sustenta.
Esa opcin se mantiene constante y
coherente pelcula tras pelcula. Se pue-
de ver acaso con mayor nitidez cuando
Chabrol toma como referente un suceso
real y se lo lleva limpiamente a su pro-
pio terreno. Ha sucedido en varias oca-
siones, pero la lnea de continuidad se
ilumina de forma reveladora cuando la
protagonista de ese caso, capaz de sacu-
dir la conciencia social o de provocar el
debate pblico, es una mujer de perso-
nalidad fuerte y resistente, de poderoso
y frreo empuje vitalista, ya sea sta la
asesina Violette Nozire (1978), la abor-
tista de Une affaire de femmes (1988), o la
jueza que conduce la investigacin con-
tra la sucia trastienda poltico-financiera
del caso Elf, a mediados de los aos no-
venta, convertida ahora en transparen-
te referencia verdica de su trasunto fl-
mico: la Jeanne Charmant-Killman que
protagoniza Borrachera de poder.
Que estas tres mujeres hayan sido in-
terpretadas por la misma actriz (la im-
pagable, siempre conmovedora Isabelle
Huppert), que sus retratos aparezcan en
el cine de tres dcadas tan diferentes y
que por debajo de su textura palpite la
misma atraccin por la ambigedad in-
sondable de sus conductas, por el mis-
terio opaco de las motivaciones que las
llevan a comportarse como lo hacen, nos
coloca una vez ms en la pista de la ma-
teria que verdaderamente le interesa al
cineasta: el registro analtico de la pre-
sencia como mscara de la esencia, el
trabajo que permite revelar la fisicidad
como la piel equvoca y ambigua de ese
organismo complejo y misterioso que
una y otra vez se deja tentar por impul-
sos cuya dinmica propia acaba siempre
por dominar a la conciencia.
Los intercambios incesantes, los prs-
tamos mutuos, los imperceptibles desli-
zamientos y la contaminacin promis-
cua que la puesta en escena de Chabrol
y el trabajo de Isabelle Huppert inter-
cambian en estos filmes son la herra-
mienta fundamental de sus principales
conquistas. Por eso no importa que el
I s a bel l e Hu p p ert en l a s ol ed a d d el p od er
estilo y la formalizacin se hayan vuelto
algo descuidados y que muestren cier-
to desalio en Borrachera de poder, igual
que lo hacan ya en ttulos como Gracias
por el chocolate (Merci pour le chocolat,
2000), La flor del mal (La Fleur du mal,
2003) o La dama de honor (La Demoise-
lle d'honneur, 2004). El campo de jue-
go es otro. Los movimientos y la mirada
de la actriz se fusionan con la puesta en
escena para radiografiar al microscopio
el torbellino interno, disfrazado de fra
y lacnica apariencia, que mueve a una
mujer decidida a desentraar la corrup-
cin sin lmite alguno porque se siente
todopoderosa desde su atalaya judicial.
Capaz de comunicar lo esencial de
manera seca y directa, sin necesidad de
pulir demasiado las formas, a veces con
cierta brusquedad y hasta con una inci-
piente tosquedad narrativa, Chabrol fil-
ma cada vez con mayor ligereza y segu-
ridad. Se divierte ensayando de forma
pudorosa movimientos de cmara, efec-
tos visuales y recursos eclcticos porque,
consciente quizs de hallarse al final del
camino, le preocupa ms expresar de for-
ma inmediata y efectiva lo que pretende
que conseguir un esmerado acabado for-
mal cuando ya no tiene que demostrar
nada y cuando todo el mundo le reco-
noce como dueo y seor de su particu-
lar parcela ficcional. Pero tambin, muy
probablemente, porque su praxis asume
con toda naturalidad los hiatos propios
de la discontinuidad y de la fragmenta-
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 4 7
CUAD ERNO CRT I CO
cin, las esquinas y rugosidades de una
planificacin ms preocupada por in-
vestigar las contradicciones del subsue-
lo que por el estilo de la superficie. Todo
ello, bien entendido, sin dejar de poner
al da el objetivo preferido de su escalpe-
lo analtico: la turbulenta y espesa made-
ja moral que mueve a sus criaturas.
La m etf ora d e l os g u a n tes
Ese territorio subterrneo es el verdade-
ro native land de su imaginario creativo
y por sus vericuetos se mueve como pez
en el agua. Por eso Borrachera de poder
no se acerca al debate meditico ni tra-
ta de iluminar los oscuros hilos polticos
ocultos tras el escndalo de la petrolera
Elf, ni toma las formas de un convencio-
nal thriller de denuncia. Sus imgenes
se alejan de toda veleidad semejante y
se ocupan, tan slo, de mostrar a la jue-
za en el ejercicio de su trabajo mientras
interroga a los implicados, en el desam-
paro de su soledad cuando empieza a ser
amenazada o en el silencio que envuelve
su matrimonio durante el poco tiempo
que comparte con su marido. Y el retrato
de sus antagonistas sigue la misma sen-
da: Chabrol no se siente atrado por las
acciones que derivan de sus decisiones,
sino por las conversaciones ntimas du-
rante las que conspiran para manipular
la investigacin en la confianza de su su-
premo poder.
Poder frente a poder, el de los encau-
sados y el de la jueza, ambos se ignoran
y se desprecian mutuamente. Ese es el
diablico juego de espejos sobre el que la
pelcula teje su verdadera y ms insidio-
sa tela de araa: aquella en la que ellos
y ella se encuentran prisioneros sin ser
conscientes de tal paradoja. De ah que
el ttulo del film se refiera tanto a Jeanne
Charmant-Killman como a los empresa-
rios y polticos objeto de su instruccin.
De ah tambin que no sea el resultado
jurdico ni las consecuencias polticas de
esa investigacin lo que persiga el rela-
to, sino la deriva interna que mueve a la
protagonista, los impulsos que la llevan
a ser prisionera de su propio espejismo
hasta tropezar, de forma ciega y doloro-
sa, con la tozuda realidad de un poder
superior.
Podra pensarse que la mirada de Cha-
brol se ha vuelto cnica y escptica res-
pecto a la posibilidad de que la justicia
llegue a poder desentraar, en realidad,
una maraa de intereses tan espesos y
El d es ca n s o y el tra ba jo en l os ju zg a d os
tan ajenos a toda fiscalizacin, pero el
objetivo de su diseccin no es trazar un
diagnstico sobre el estado de las cosas
en ciertas esferas del liberalismo capi-
talista, sino la bsqueda de respuestas a
una cuestin todava mucho ms com-
pleja: la extrema fragilidad de una na-
turaleza humana que, incluso cuando
est mediatizada por el raciocinio tico
propio de una voluntad cultivada, pue-
de emborracharse de poder y enajenarse
en su ejercicio. La partida, ciertamente
incierta, no se juega entre el poder ju-
rdico legitimado por las instituciones
y el poder en la sombra no controlado
por la democracia, sino entre la raciona-
lidad de la voluntad y el atavismo de los
impulsos.
Los guantes rojos que Jeanne se ajus-
ta cada vez que se desplaza en el ejerci-
cio de su trabajo ofrecen la ms preci-
sa metfora de ese peligroso juego. Con
ellos parece creerse investida de la au-
toridad que la lleva a intervenir sin l-
mites en la vida de los encausados, pe-
ro ese sentimiento -como los guantes-
es de quita y pon, por lo que, una vez
despojada de su imaginario efecto, el
hallazgo de su verdadera fragilidad, de
todos los flancos dejados al descubierto
(la relacin con su marido en primer lu-
gar), hacen que la cada resulte devasta-
dora. Ese es verdaderamente el proceso
interior que le interesa al cineasta, y a
su ecografa clnica se dedica con pre-
cisin de cirujano.
Oscura y casi tenebrista cuando retra-
ta el huis clos matrimonial de la protago-
nista, cerrada, seca y casi cortante en su
planificacin cuando la jueza interroga a
sus investigados, la pelcula respira y se
ilumina cuando sale al exterior o cuando
Jeanne se mueve con decisin de un lado
para otro. Entre esos dos polos oscila el
diapasn formal y lumnico de una obra
que oficia como eslabn de madurez (un
tanto adusto y no poco irnico en algu-
nos de sus vericuetos) dentro de un dis-
curso inaugurado con la ya lejana Violet-
te Nozire. Un discurso sobre los impul-
sos profundos y atvicos que nublan el
raciocinio, sobre los incontrolables des-
lizamientos del logos hacia el territorio
del pathos, sobre la relacin entre los
cuerpos y la conciencia. Una reflexin
que implica tanto al cineasta como a su
actriz, que pone en juego tambin los
poderes de uno y de otra para trascen-
der las apariencias y que afecta, en lti-
ma instancia, a los propios y engaosos
poderes del cine para adentrarse en los
espacios de lo invisible
4 8 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRT I CO
ENT REVI ST A CL AUD E CHABROL
" Cu a n to m s evol u cion o, m s tien d o a lo es en cia l "
L a his toria qu e n a rra el f il m es t ba -
s a d a en u n f a m os o es cn d a l o p ol tico
y f in a n ciero, p ero l a p el cu l a n o s e p a -
rece en n a d a a l cin e d e d en u n cia ...
L o que m e i n t eresab a n o era el c aso Elf,
si n o m s b i en el person aje de la jueza y su
m an era de ejerc er el en orm e poder que en
Fran c i a t i en e un juez de i n st ruc c i n . Est a
m ujer t erm i n a si en do v c t i m a de ese juego
de espejos que c on si st e en pen sar que a
part i r del m om en t o en que se t i en e poder,
n o exi st e poder por en c i m a del t uyo. Tam -
b i n en un rodaje, don de yo t en go un poder
ab solut o den t ro del set , el produc t or puede
despedi rm e de un d a para ot ro. Es fasc i -
n an t e ver c m o el poder puede volver a la
gen t e c i ega, loc a y sorda.
D e hecho, el t tu l o p a rece va l er ta n to
p a ra ios p ol ticos com o p a ra l a p rota -
g on is ta , qu e s e cree tod op od eros a en
s u a f n d e erra d ica r l a corru p cin ...
Es la b orrac hera de t odos en reali dad. El
poder em b orrac ha. L a b orrac hera del po-
der es c om o la del t equi la. Por eso si em -
pre n os sorpren de ver que person as de alt o
n i vel, un a vez en el poder, c om et en b arb a-
ri dades i m pen sab les. Es porque est n b o-
rrac hos.
L e in teres a ba m s a n a l iza r l a s re-
l a cion es d e cl a s e y l a s con tra d iccio-
n es m ora l es d e l os p ers on a jes qu e
recon s tru ir l os a con tecim ien tos rea -
l es d e a qu el ca s o...?
No quer a rec on st rui r los en t resi jos del c a-
so, porque sab em os que hab a un t rfi c o
espan t oso, pero lo c i ert o es que c on oc e-
m os m uy poc o m s. Me he t om ado i n c luso
la li b ert ad de alejarm e un poc o de la rea-
li dad al i n t roduc i r un person aje de un an -
t i guo m i n i st ro del In t eri or, Charles Pasqua,
que t i en e un m arc ado ac en t o de Marsella.
L o he m ezc lado c on el c aso Elf, c on vi rt i n -
dolo en el jefe de la c on spi rac i n , c uan do
la versi n ofi c i al asegura que n o t uvo n a-
da que ver c on aquello. Me di vi rt i m uc ho
que n adi e lo n ot ara y que t odo el m un do
c on si derara n orm al que Pasqua est uvi era
m et i do en el c aso.
L a rel a cin d e l a p rota g on is ta con s u
m a rid o p a rece es con d er u n m u n d o
tu rbu l en to y s om br o qu e n os recu er-
d a a l d e obra s ya l eja n a s , com o L a
mujer infiel, Accidente sin huella o
Al anochecer. Com p a rte u s ted es ta
a p recia cin ...?
No m e he dado c uen t a de est o, pero es
verdad que el t i po de pareja que form an es
m uy parec i do ai de los m at ri m on i os que m e
gust ab a an ali zar duran t e aquellos aos. Es
c i ert o, n o lo hab a an ali zado de est a form a,
pero t i en en raz n .
En tre I s a bel l e Hu p p ert y u s ted exis -
te u n a evid en te rel a cin d e com p l i-
cid a d . Cm o f u n cion a es a qu m ica
d u ra n te l os rod a jes ?, qu m a rg en
d e l iberta d tien e el l a p a ra d es a rro-
l l a r el p ers on a je...?
Isab elle n un c a m odi fi c a n ada, jam s c am -
b i a sus l n eas de di logo. L o que le di vi ert e
es hac er el person aje que yo t en a pen sa-
do. A l m i sm o t i em po, es verdad que c on si -
gue i n t egrar la t ot ali dad del person aje en
la i dea de la fi gura que ella m i sm a qui e-
re c arac t eri zar. Soy c on sc i en t e de que m e
ut i li za para c om pon er su propi a ob ra, pero
n un c a s s soy yo qui en le en gaa a ella
o es ella qui en m e en gaa a m . L as pel -
c ulas de Isab elle di b ujan , en c on jun t o, un
ret rat o m uy c oheren t e de gran c an t i dad de
m ujeres. Hay m uy poc os ac t ores que lo-
gren c on st rui rse un a ob ra t rab ajan do para
los dem s.
L a s s ecu en cia s en l a s qu e in tervie-
n en l os p ol ticos s on m s ten ebris -
ta s , y es tn f il m a d a s con en cu a d res
m s cerra d os , qu e l a s d el res to d e
l a p el cu l a , qu e es t f otog ra f ia d a d e
f orm a m s l u m in os a y con p l a n os
m s a m p l ios ...
Es un a elec c i n deli b erada. Cuan do la jue-
za i n t erroga a sus c li en t es est en el ejerc i -
c i o de sus fun c i on es, es m uy seri a y n o les
deja n i n gun a sali da. Por eso los en c uadres
se c i erran . Cuan do n o se t rat a del c aso, los
en c uadres se ab ren y c uan do se t rat a del
c aso se c i erran .
L a p u es ta en es cen a d e s u s l tim a s
p el cu l a s s e ha id o ha cien d o ca d a
vez m s f u n cion a l y m s tra n s p a ren -
te. Res p on d e es to a u n a op cin d e-
l ibera d a o es u n a con s ecu en cia n a -
tu ra l d e l a s exig en cia s es ttica s d e
ca d a his toria con creta ...?
Di r a m s b i en que c orrespon de a la exi -
gen c i a de los t em as. Pero rec on ozc o que
m e produc e c i ert o plac er ver evoluc i on ar
las c osas hac i a un a ext ravagan c i a vi sual
que a vec es result a di vert i da. En Borrache-
ra de poder se puede en c on t rar el n i c o
plan o en el m un do y en la hi st ori a del c i n e
que rec orre t rei n t a y oc ho pi sos. Em pi eza
arri b a y t erm i n a c uan do arrast ran al hom -
b re a la plan t a b aja. Ya s que ut i li zam os el
asc en sor, que hac em os t ram pa, pero n o se
n ot a y eso es lo que m e gust a. Por ot ro la-
do, c uan t o m s evoluc i on o en est e sen t i do,
m s t i en do a di ri gi rm e hac i a lo esen c i al.
El em p l eo d e l a m s ica en a l g u n os
m om en tos , a l a n u n cia r y d es p ed ir l a s
s ecu en cia s con l os em p res a rios , s e
a d s cribe a ciertos cd ig os d e g n e-
ro. Con qu criterios y ba jo qu in -
d ica cion es ha com p u es to l a p a rtitu ra
s u hijo, Ma tthieu Cha brol ?
Ti en e sus i deas m uy c laras. Rec haza t o-
t alm en t e hac er m si c a de i lust rac i n o de
pleon asm o. Com o dec a Bet t e Davi s: "es-
t oy de acuerdo en subir las escaleras a con-
dicin de que Max Steiner no las suba al
mismo tiempo". Mat t hi eu esc ri b e algun os
pasajes que c orrespon den a su c on c ept o
y al t on o de la pel c ula, y m e i os en t rega
c on i n di c ac i on es sob re el lugar en el que
le parec e adec uado i n t roduc i rlos. A part i r
de ah , m e deja c om plet am en t e s lo y yo
hago lo que qui ero c on ella. Su t rab ajo c on -
si st e en proporc i on arm e lo que le parec en
elem en t os i n di spen sab les para llevar al es-
pec t ador hac i a lo que la i m agen n o en sea
Mat t hi eu s lo hac e la m si c a que le i n spi ra
el gui n .
Declaraciones recogidas por
Elisa Collados y Carlos F. Heredero
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 4 9
CUAD ERNO CRI T I CO
AL VARO ARROBA
El tiem p o d e l a reva n cha
Belle toujours, de Manoel de Oliveira
U
na tentativa de definicin: lo bu-
ueliano va ms all del cine y
es ante todo un humor, un tono
fluido destilado y evolucionado de la ve-
ta grotesca que une a La Celestina con El
Greco, Goya y el esperpento valleincla-
niano. Es tambin un tanteo guasn y l-
cido en torno a un misterio en el que de-
finitivamente Luis Buuel crea para sus-
tituir a Dios y tratar de infundir al mundo
una especie de lgica a toda costa. De ese
enorme patrimonio humanista que Bu-
uel concentr para expandirlo por la vi-
da moderna y el arte contemporneo per-
viven vestigios en el cine de nuestros das.
Es decir, ahora ningn cineasta lo agluti-
na como un todo pero algunos (extraor-
dinarios) s lo asimilan en alguna de sus
dos partes escindidas, ya sea su cuerpo o
bien su alma. Por tanto, don Luis reparti
su legado tal que as: su organismo eso-
trico, racional, gracioso y europesta lo
detentan por gentica, carcter y simpa-
ta cultural Manoel de Oliveira, Otar Ios-
selliani y hasta hace poco el difunto Joo
Csar Monteiro; en cuanto a su espritu
esotrico, lo mexicano pavoroso extrado
a las entraas del pensamiento, permane-
ce indeleble e incluso horadado al otro la-
do del Atlntico en las terrorficas formas
pensantes de David Lynch y David Cro-
nenberg. Eso que tambin le lig en se-
creto al universo Hitchcock en Un perro
andaluz, El o Ensayo de un crimen en las
que los objetos se ren de los humanos
como macguffins burlones.
Por su parte, como si festejara otro cen-
tenario del cine a medida que se acerca a
su propio siglo de edad, Manoel de Oli-
veira trabaja alegre navegando en zigzag
por entre los dos nuevos afluentes que
engrasan su inmenso corpus tan cauda-
loso como el Duero: por un lado adapta-
ciones literarias de las ltimas novelas de
Agostina Bessa Luis (sagas barrocas sobre
la dinasta de los Toro Azul, El principio
de la incertidumbre y O espelho mgico),
y por otro pelculas ms sencillas y rec-
Bu l l e Ogier en ca rn a a la Sverin e qu e in terp ret Ca therl n e Den ueve en
tilneas de devocin y obligacin, actos
de homenaje y gratitud a sus colegas de
profesin. En La carta adapt mediante
fragmentacin y montaje el relato de Ma-
dame de Lafayette que Bresson acarici
en su da; en O quinto imperio y Palabra
y utopa esclaviz el cine a textos hist-
ricos y teatrales mediante procedimien-
tos straubianos; y en Una pelcula hablada
aplic el proyecto educativo de la etapa
postrera de Rossellini a un instructivo
crucero por la vieja Europa.
Na tu ra l m en te bu u el ia n o
As que Belle toujours, la apostilla olivei-
riana a Belle de jour, es una obra debida a
sus coetneos cmplices, y sin embargo
hay que apresurarse a insistir en que Oli-
veira fue siempre naturalmente buue-
liano, y en cierto modo funciona como
su mejor comentarista. Ambos cineas-
tas comparten una tica del movimiento
existencial de raigambre aristotlica que
separa frreamente la potencia del acto
en s mismo, adems de una querencia
por los rituales en ambientes exquisitos
y clidos, y una suerte de teologa pro-
pia penetrada por el catolicismo. Buuel
tambin pensaba en Oliveira sin saberlo
cuando se burlaba de la autocomplacen-
cia de pobres y ricos, o al no poder disi-
mular su misoginia. Las inequvocas ri-
mas de Los olvidados con Aniki-Bob, de
Tristana con Amor de perdiao, o de El n-
gel exterminador con Party lo evidencian.
Y es que en Belle toujours a don Manoel
le salen los buuelos sin querer ms all
del homenaje. La negativa de Catherine
Deneuve a incorporar de nuevo a Sveri-
ne, personaje que pasa a encarnar Bulle
Ogier como si nada, deviene una mues-
tra de genio accidental, toda una asimi-
lacin de la fuga psicognica de Conchita
(de Angela Molina a Carole Bouquet) en
5 0 C A H I E R S 0 U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRT I CO
Ese oscuro objeto del deseo. Sin embargo,
estructuralmente Belle toujours tiene ms
que ver con Vuelvo a casa que con cual-
quier film del aragons. Oliveira ha vuel-
to a vaciar Pars para que Michel Piccoli
lo pasee, extienda sus capacidades m-
micas y celebre el famoso captulo de Mi
ltimo suspiro dedicado a los bares, en el
que Buuel describa a los camareros co-
mo confesores y a los ccteles ms sabro-
sos como producto de una alquimia de la
agitacin.
Belle toujours, el tercer film concep-
tual de Oliveira tras Vuelvo a casa y Una
pelcula hablada, despliega de nuevo un
dispositivo subversivo que concluye en
sus ltimos segundos con un gag a modo
de detonacin de toda la carga dramti-
ca acumulada. Semejante mecnica auto-
destructiva en el ltimo 'click' del meca-
nismo reverdece de sentido el conjunto
segundos antes del teln y es una sober-
bia operacin retrospectiva. Ahora lo ve-
mos, en realidad la pelcula parece con-
cebida a modo de dilogo susurrado con
el Godard de El desprecio y de desquite
gamberro, de revancha, casi de broma pe-
sada, pues trata sutilmente de reponer el
orgullo que all perdi el Piccoli ficcional
(ese personaje macho y observador que
ha compuesto durante cuatro dcadas).
Si en aquella historia Brigitte Bardot mo-
ra sin revelar al marido sufriente el se-
creto de su repentino asco por l, ms de
cuarenta aos despus Piccoli somete a
Deneuve-Ogier a otro trance de intriga
semejante despus de un entramado de
ceremonias sublimes que terminan en
una promesa de revelacin incumplida.
El secreto est a salvo y el chiste revela-
do. Piccoli calla y con l ganan todos los
hombres. Al menos esta batalla.
JAI ME PENA
Scra tes en f rica
Bamako, de Abderrahmane Sissako
E
l escenario recuerda a un corral
de comedias. No un corral de co-
medias al uso sino uno africano,
un simple patio interior en una comuni-
dad de vecinos que parece la de un pe-
queo pueblo si bien en realidad nos en-
contramos en Bamako, la capital de Mal.
La representacin tampoco es una come-
dia. Por el contrario, se habla de asuntos
muy serios, aunque r : : : ~;
imposible no esbozar una sonrisa. Hay
un pblico muy variopinto y unos extra-
os intrpretes vestidos con togas. Togas
en frica? S, la representacin, que no es
tal, es un juicio en toda regia, un proceso
que enfrenta al pueblo africano, a la fri-
ca Civil, contra las instituciones que de-
tentan el poder econmico del mundo, el
Banco Mundial, el FMI. el G8_ Una ba-
talla o una guerra sin duda desigual, no
importa; en la retrica, en las palabras,
las fuerzas son ms parejas. Se cae muy a
menudo en la demagogia, si pero en una
demagogia justa y necesaria.
Jueces, abogados de la defensa, aboga-
dos de la acusacin, testigos de uno y otro
signo que se entremezclan con los habi-
tantes del barrio, al fin y al cabo el juicio
se desarrolla a lo largo de varios das al
pie de sus propias puertas. Y no es una
forma de hablar. Las sesiones no interfie-
ren en el da a da de la cantante Mel, de
su marido Chaka, de Ina, la hija de ambos,
del enfermo que agoniza en una de las ca-
sas o de la boda que obliga a interrumpir
momentneamente el pleno: la fuerza de
las costumbres que se impone sobre el ri-
gor legislativo. De hecho, el proceso pare-
ce arrancar con un ritual cotidiano cuan-
do Mel sale de su casa y solicita ayuda
para atarse el vestido. Los formalismos
son los de un juicio; sin embargo, los de-
bates alternan la geopoltica con las histo-
rias cotidianas. En Bamako, en frica, no
en Davos, la vida sigue su curso por mu-
cho que algunas personalidades muy im-
portantes debatan sobre el presente y un
porvenir que apenas puede contabilizar
los miles o millones de nios que habrn
de morir de hambre o de enfermedades
que en Europa creamos desaparecidas.
Si acaso, quin sabe si algunos de estos
nios son los mismos que, vestidos con
sus camisetas de Batistuta o Kak, inten-
tan asomarse infructuosamente a las se-
siones. No es un partido de ftbol lo que
quieren ver, por mucho que el juicio se
retransmita por megafona a toda la po-
blacin y que no pueda asegurar que el
inters que despierta sea el mismo que un
Argentina-Brasil.
Exacto, en ltima instancia en Bamako
se debate sobre la globalizacin, sobre
cmo la civilizacin occidental ha tole-
rado los telfonos mviles, la televisin,
no s si tambin Internet informacin
que, en todo caso, se transmite en una so-
la direccin, pero ha coartado los me-
dios de transporte que creamos de otros
tiempos, el ferrocarril, las carreteras, y
que an hoy son junto a las fuentes de
energa, como nos recuerda una de las
testigos, los pilares sobre los que se cons-
truye el desarrollo econmico, esto es, los
pilares que permiten vadear el subdesa-
rrollo y garantizan la soberana. El colo-
nialismo de hoy en da es una variante del
esclavismo que se sirve de la deuda como
nuevas cadenas que asfixian el futuro. Un
colonialismo que no se puede amparar en
la corrupcin africana y que fomenta el
empobrecimiento del continente, que no
la pobreza, precisa otra testigo.
El s en tid o d el d is cu rs o
Grandes temas, palabras mayores, que
se ven contrarrestados por la irona de
Abderrahmane Sissako, que se permite
la broma monumental de insertar el co-
mienzo de la emisin por televisin de
un inslito western a lo Leone, Death in
Timbukt, en el que un grupo de cmpli-
ces del cineasta encabezados por algn
que otro nombre conocido el actor
Danny Glover, los cineastas Jean-Henri
Roger y Elia Suleiman arrasa con una
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 5 1
CUAD ERNO CRT I CO
poblacin ya no mexicana o almerien-
se sino propiamente africana. Meros
figurantes que caen como moscas para
regocijo de los telespectadores.
No tiene sentido entrar en detalle en la
argumentacin que los abogados de Sis-
sako van desarrollando, abogados ver-
daderos que, dato capital, hablan con
sus propias palabras, sin responder a un
guin escrito: por si quedaba alguna du-
da, Bamako tiene un importante perfil do-
cumental. Sus puntos de vista son irreba-
tibles y de todos conocidos. Lo cual no
resta trascendencia a esta pelcula orga-
nizada como una sucesin de preguntas
y respuestas con las que Sissako elabora
un discurso que intenta explicarnos qu
haba detrs de aquella imagen emblem-
tica de su pelcula anterior, Esperando la
felicidad (Heremakon), la de los grandes
barcos varados en la costa africana y co-
rrodos por el xido y el salitre: frica
como basurero o los restos del picnic de
Occidente.
Importa el discurso, en ningn caso el
veredicto. Un veredicto que nunca llega al
espectador y puede que tampoco al pbli-
co de Bamako the village, not the film
que asiste con progresivo desinters al jui-
cio. El protagonismo de la resolucin se
traslada a la ruptura definitiva entre Mel,
que ha decidido volver a su Dakar natal, y
Chaka. Mel no puede evitar las lgrimas
cuando canta en su club nocturno. Mien-
tras, Chaka se despide de Ina, instantes
antes de suicidarse. "No hay nada mejor
que la muerte", haba anticipado con an-
terioridad. En lugar de la sentencia tene-
mos un funeral y un cadver que ocupa
el estrado de los testigos ante la mesa de
los jueces. Bamako es una pelcula sobre
el sufrimiento y la imposibilidad de la fe-
licidad de todo un continente. "Afriques,
comment ca va avec la douleur?", que dira
Raymond Depardon.
CARL OS L OSI L L A
T iem p os m u ertos
Last Days, de Gus Van Sant
L
a circulacin de motivos estti-
cos a travs del cine contempor-
neo es un problema de gran com-
plejidad. No hay duda de que existe una
corriente transnacional, divulgada sobre
todo por Jonathan Rosenbaum, donde
flotan los restos del naufragio de la lla-
mada "modernidad" de los aos sesenta
y setenta, rodeados por un intento ecu-
mnico de reverdecer el "cine de autor"
en su acepcin ms estricta. Pero sera un
error olvidar que tambin los jirones de la
identidad local se resisten a convertirse
en polvo, a dejarse llevar por la marea de
la estandarizacin rampante. Y no es ne-
cesario mencionar, para demostrar todo
esto, las sustanciosas mixturas que estn
deparando la herencia de Michelangelo
Antonioni o de la Nouvelle Vague en ci-
nematografas tan cerradas, hasta hace
poco, como la taiwanesa o la tailandesa.
Basta con acudir al ltimo cine norteame-
ricano, rico en propuestas e innovaciones,
para situarse en esa encrucijada. La co-
media, de Wes Anderson a Jared Hess,
recupera franquicias del cine mudo con
la intencin de rejuvenecer cadveres ex-
Micha el Pitt es Bl a ke/Coba in en L ast Days
quisitos, de Buuel a Pasolini. Los ms re-
beldes, Abel Ferrara o David Lynch, des-
embarcan en Europa para depositar los
restos mortales de un cierto underground
USA. E incluso las diversas modalidades
del thriller abandonan su tradicional en-
dogamia y regresan a las formas voraz-
mente promiscuas de los aos setenta, ya
sea desde la subversin de Brian De Pal-
ma o desde la vocacin frankensteiniana
de El buen pastor.
El ltimo Gus van Sant no es un caso
particular en este contexto. Su remake de
Psicosis (1998) constituye un punto y apar-
te en la historia de las relaciones entre el
cine y el arte contemporneo en Estados
Unidos, hasta el punto de que su mera
existencia se puede resumir en un manda-
miento: hay que volver a los orgenes para
recuperar el hilo conductor. Y esos orge-
nes, por supuesto, deben remontarse a la
pelcula de Hitchcock. experimento lmi-
te que se mueve entre los nuevos formatos
televisivos, la eclosin del hiperrealismo y
los primeros pasos del videoarte.
As, la "triloga de la muerte" -Ge-
rry (2002), Elephant (2003) y Last Days
5 2 C A H I E R S D U C I N E M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRI T I CO
(2005) no puede contemplarse ms que
como una totalidad imposible de frag-
mentar, a pesar, paradjicamente, de que
su punto de partida sea el fragmento. De
hecho, cualquier segmento de cada una
de ellas podra insertarse en las otras sin
que el cortocircuito resultara fatal, una
premisa que hace intil la propia exis-
tencia de esta resea: Last Days no es una
pelcula, sino el cuarto captulo de una sa-
ga -si contamos Psicosis que avanza al
ritmo de una progresiva deconstruccin/
negacin tanto del "clasicismo" como de
la "modernidad" entendidos como zonas
muertas de la historia del cine. He aqu
un artefacto que se autodestruye como
objeto en s mismo y a la vez reivindica
el esbozo como nica forma posible de
la contemporaneidad: la accin queda en
los mrgenes porque ya no se puede fil-
mar, pues la cmara nicamente es capaz
de moverse en los interlineados. Elimina-
das la "intriga" de Gerry y la "accin" de
Elephant, slo queda el puro movimiento
de los cuerpos, la fascinacin por el cad-
ver ambulante.
La rea l id a d com o ba s e
El punto de partida de Last Days es el sui-
cidio de Kurt Cobain y la recreacin de sus
ltimas horas. Sin embargo, no hay que
buscar en ella la correspondencia con los
"hechos reales". Del mismo modo que en
Gerry exista una lejana inspiracin en una
historia supuestamente verdica, y que el
referente de Elephant era la masacre de
Columbine, aqu tambin la "realidad" es
la base, pero una base que se diluye poco
a poco a medida que avanza, dejando en
el camino los restos de una posible narra-
cin jams materializada. No hay histo-
ria, no hay psicologa, no hay seguimiento
cronolgico, desmenuzado en una serie
de repeticiones de algunas escenas des-
de puntos de vista alternativos. El tiem-
po se diluye tanto en su aspecto durativo
como en la ordenacin de su devenir. Los
acontecimientos se suceden en un deam-
bular sin fin o se acumulan en una estruc-
tura circular interminable. Y en ese viaje
inmvil comparecen reflejos especulares
de una determinada memoria colectiva de
las imgenes: Blake (el Cobain ficticio de
la pelcula) parece un hroe vagabundo
de cierta tendencia del western, como ya
ocurra con la pareja masculina de Gerry
y los "pistoleros" nihilistas de Elephant;
la recreacin del imaginario contracultu-
ral remite a las odiseas perversas de Andy
Warhol, pero tambin a la tradicin gen-
rica de la juventud inadaptada a lo Nicho-
las Ray; el sentimiento de desarraigo, que
proviene de Antonioni y Wenders, fluye
y refluye desde el no-estar al no-ser, co-
mo ocurre en las pelculas de Tsai Ming-
liang o Apitchapong Weraseethakul, de
manera que la desaparicin de la imagen
corre paralela a la desaparicin del suje-
to; y la filiacin con Bla Tarr, reclama-
da por el propio Van Sant desde Gerry,
se desvanece frente a una identificacin
mucho ms visible con una cierta est-
tica de la disolucin y la extraterritoria-
lidad, de Olivier Assayas a Claire Denis,
que atraviesa ahora mismo las fronteras
invisibles del "cine europeo"...
Vaco, desconexin, cadver: es eso
lo que queda del cine? O bien la muer-
te de Blake debe interpretarse como un
renacimiento, como la reivindicacin de
ese cuerpo sin vida que, sin embargo, si-
gue exudando las cenizas del significado,
aquellas que estn dando forma a las si-
luetas de las nuevas imgenes? Para Van
Sant, horadar los tiempos muertos quiere
decir rellenar las grietas de una tradicin
ahora sin territorio propio, que se expan-
de como los sonidos flotantes o los encua-
dres sin bordes de Last Days, verdadera
pelcula-emblema de eso que algunos lla-
man "post-cine".
GONZAL O DE PED RO AMAT RI A
Bom ba d e rel ojer a
Zodiac, de David Fincher
E
scribir que no se puede escribir
tambin es escribir", dej escrito
Robert Walser antes de desapa-
recer para siempre en un camino neva-
do. David Fincher todava no ha desapa-
recido en una avenida de Beverly Hills,
pero su ltima pelcula, Zodiac (2007),
parece seguir la reflexin del escritor
suizo, y, bajo la apariencia de un thriller
psictico, parece sostener la idea de que
"rodar que no se puede rodar tambin es
rodar". Basndose en la historia real de
un asesino en serie que publicaba pistas
sobre sus crmenes en forma de cripto-
gramas enviados a los peridicos, Zodiac
nos interroga sobre la posibilidad/impo-
sibilidad de contar una historia hoy en
da. En realidad, Fincher vena debatien-
do sobre la posibilidad de "aprehender"
lo real, como dicen los horteras, en sus
anteriores pelculas, que giraban, de una
manera u otra, sobre el desconcierto an-
te la realidad, sobre las apariencias, so-
bre la mentira de lo real y la verdad que
se esconde bajo esa mentira.
The Game (1997) y El club de la lu-
cha (The Fight Club, 1999) son sus dos
ejemplos ms representativos de esa re-
flexin sobre los problemas que plantea
nuestra relacin con lo que creemos que
es la realidad y, en ltima instancia, tam-
bin la "verdad". En esas dos pelculas,
los protagonistas se enfrentaban a una
ficcin que tomaban como real, y que
deban desenmascarar. En esta ocasin,
Fincher retoma esa idea llevndola al l-
mite de lo indescifrable: la realidad no
es slo algo mentiroso, sino que adems
est tremendamente codificada, ocul-
ta bajo los criptogramas de un asesino
psicpata, escondida tras miles de pis-
tas falsas, pistas verdaderas pero imposi-
bles de demostrar, tras una sobredosis de
informacin que hace imposible orien-
tarse y recomponer y ordenar el relato
de lo sucedido.
CA H I E RS D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 5 3
CUAD ERNO CRIT ICO
Con esta pelcula, Fincher ha dado un
paso ms, y ya no se contenta con pregun-
tarnos/preguntarse si lo que vemos es o
no un decorado, sino que plantea la duda
de si es posible o no contar a los dems
eso que estamos viendo. As, el verdade-
ro reto del protagonista de Zodiac, un di-
bujante de tiras cmicas que se obsesiona
con ese asesino en serie al que nadie con-
sigue atrapar, no es tanto destapar la ver-
dad (verdad que por otro lado est prcti-
camente a la vista de todos), sino demos-
trarla. Es decir: ser capaz de contarla, de
recomponerla, de darle un orden de cau-
sa-efecto que demuestre que el asesino es
quien l piensa que es. De construir un
relato con ella. Reto que finalmente se re-
vela imposible, y que es exactamente el
mismo que se le plantea a un director a
la hora de rodar una pelcula: ordenar la
realidad para contarla. Y descubrir en el
camino que quizs ya no es posible.
La his toria d e va rios f ra ca s os
Zodiac no pone en duda la necesidad de
contar historias (el propio hecho de re-
flexionar sobre ello intentando contar
una confirma esa necesidad), sino ms
bien la posibilidad de seguir contndo-
las como hasta ahora. Zodiac no es en
absoluto un manifiesto anti-narrativo ni
una propuesta de cine-ensayo, sino una
reflexin en forma de pelcula aparente-
mente convencional sobre los lmites y
las posibilidades de lo que consideramos
"contar una historia". Finalmente, es la
El reto d e los pers on a jes d e Zodiac n o es d es ta pa r la verd a d , s in o d em os tra rla
historia de varias fracasos: el de los pro-
tagonistas, enfrascados en una obsesin
que amenaza con consumirles, y el de la
ficcin, incapaz de imponer sus normas
a lo real; por ms que queramos, la reali-
dad no se ajusta a las imposiciones de la
causa-efecto del relato clsico. Por eso,
si hay quien considera El club de la lu-
cha como un manifiesto anti-globaliza-
cin, Zodiac tendra que ser considera-
da como una bomba de relojera contra
todo lo que encarna Hollywood, enten-
dido ste como sistema normalizado de
D a vid Fin cher en cu en tra a Fritz L a n g
Seven (1995) y Zodiac (2007) comparten como protagonista la figura del psicokiller y
articulan una intriga sobre una serie de crmenes, perpetrados como un jeroglfico,
en los que el investigador acaba transformndose en un hermeneuta. En Seven, la
ficcin ofreca un mundo cerrado y era preciso investigar sus lmites. Las cuestiones
claves eran all la moral del exceso y la mostracin de la violencia. Fincher introdujo
una cierta complejidad intelectual al debate, pero la pelcula deba acabar con la cer-
tidumbre de que el jeroglfico sera desvelado y el psicpata arrestado. Como relato
clsico de la era posmoderna, Seven necesitaba hacer explcitos sus misterios.
Hoy, la cuestin de los lmites de la representacin ya no es un problema clave.
En cambio, s que lo es el problema del trnsito por la hbrida frontera que separa lo
ficticio de lo real. No es ninguna casualidad que Zodiac parta de un caso real y que el
margen temporal del relato se expanda durante ms de veinte aos. En nuestro pre-
sente, los jeroglficos ya no pueden tener solucin. Las complejidades de lo real anu-
lan la causalidad de cierta idea de gnero. Los investigadores fracasan en su obsesin
porque no pueden proyectarse en los hechos, slo pueden perseguir el fantasma del
psicpata. Las propuestas de la posmodernidad se resquebrajan, la lgica no puede
explicar la complejidad de una mente criminal. Al final, Fincher debe reencontrar
forzosamente a Fritz Lang. NGEL QUINTANA
contar historias. Bomba construida con
los materiales del propio Hollywood y
siguiendo sus inofensivas recetas para
hacer tartas de manzana en forma de
pelculas-espectculo. Valindose de las
herramientas que la narracin conven-
cional pone a su disposicin, Fincher,
como los protagonistas de El club de la
lucha, pretende reventar el canon, intro-
duciendo lo que ms dao puede hacer:
la duda, el debate. La peligrosa posibili-
dad (segn para quin) de que no se pue-
den contar ms historias, sino tan slo
fragmentos inconexos, imposibles de ar-
mar entre s. Para todos aquellos aman-
tes de Fincher y sus piruetas visuales,
Zodiac puede decepcionar, porque los
movimientos de cmara imposibles y
los relatos mareantes han dado paso a
una austeridad engaosa y casi clsica,
quizs ms acorde con la oscuridad re-
novadora de su propuesta.
5 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRT I CO
CARL OS F. HERED ERO
L a el ocu en cia d el s il en cio
La soledad, de Jaime Rosales
U
na nueva forma de realismo pa-
rece abrirse paso en el cine es-
paol. Pelculas recientes como
Lo que s de Lola (Javier Rebollo), La l-
nea recta (Jos M
a
de Orbe). La influen-
cia (Pedro Aguilera) y ahora este segundo
largometraje filmado por el realizador de
Las horas del da (2003) desnudan de for-
ma implacable sus imgenes hasta despo-
jarlas de cualquier tipo de oropeles. Deci-
didas a explorar el valor del silencio, del
fuera de campo, de la mirada y de la elip-
sis (viejas herramientas del ms noble de
los lenguajes flmicos), todas ellas pare-
cen haberse conjurado para dar la batalla
contra lo que mi compaero Carlos Losi-
lla, unas pginas ms adelante, llama "la
chachara intil y la imagen redundante"
de una adulterada forma de costumbris-
mo supuestamente realista que abunda en
la produccin espaola.
A nadie que conozca la opera prima de
Rosales podr extraarle, a su vez, que las
imgenes de La soledad se expresen con
un laconismo, una economa de recursos,
una precisin y una vocacin silenciosa
que segn confirmamos ahora se des-
velan plenamente como rasgos propios de
un estilo, de una voz y de una mirada: la
suya propia como narrador y como crea-
dor de universos cinematogrficos habita-
dos por el dolor de la soledad y de la inco-
municacin, por la represin interior de
las emociones, por la dificultad de dialo-
gar con el mundo exterior.
Las dos mujeres que protagonizan La
soledad (la todava joven Adela, la ya ca-
si anciana Antonia) estn cercadas por la
necesidad de dinero, por la soledad y por
la muerte. Para no sucumbir al infortunio
se hacen fuertes dentro de s mismas. Se
saben vulnerables, pero no pueden dejar
que el dolor las paralice. Simplemente, no
se lo pueden permitir. Por las cosas que les
suceden, por los dramas que sufren, po-
dran ser heronas de un melodrama, pero
Jaime Rosales las filma como si fueran fi-
guras reales de un documental, sin renun-
ciar por ello a estilizar el retrato, sin que
las pinceladas secas, exactas y casi mini-
malistas del lienzo asfixien el lirismo sote-
rrado, casi pudoroso, de la expresin.
La trayectoria paralela de estas dos mu-
jeres encuentra su correspondencia ms
Cua d ros s epa ra d os y reen cua d res que es trecha n horizon tes vita l es
afortunada en el recurso a la "polivisin",
por el que Rosales divide a veces la panta-
lla en dos partes iguales. Ahora bien, no se
trata de contar las dos historias por sepa-
rado, cada una de ellas en una mitad del
plano (eso sera una obviedad ajena por
completo a los procedimientos del film),
sino de ofrecer, alternativamente, dos n-
gulos de una misma escena, dos espacios
distintos de una misma casa, dos perso-
najes que hablan entre s desde habitacio-
nes contiguas, dos perspectivas diferentes
giradas noventa grados de una misma
conversacin (como si se tratara de un pla-
no-contraplano simultneo), un personaje
hablando con otro que est en el espacio
digtico del cuadro vecino, pero fuera de
campo, o bien menos veces dos situa-
ciones equivalentes de una y otra mujer...
Dividida en cuatro captulos y un ep-
logo, La soledad encierra y reencuadra a
sus protagonistas una y otra vez dentro
de cada una de las mitades del encuadre
general en el estrecho espacio que de-
jan entrever puertas, ventanas, paredes
o pasillos. Reencuadres que traducen vi-
sualmente el menguado horizonte vital, el
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 55
CUAD ERNO CRT I CO
aislamiento emocional y la soledad exis-
tencial que viven Adela y Antonia.
Ms porosa y abierta que su film ante-
rior, La soledad es tambin una obra capaz
de afirmar un estilo, una manera de mirar
y de filmar. Su ms gozosa conquista resi-
de en su capacidad de hacer comprensi-
bles a sus protagonistas sin hacer conce-
siones explicativas, sin vaciar la interpre-
tacin de las actrices, sin prescindir de la
"carne dramtica" a pesar de despojar la
osamenta del relato de todo tipo de adhe-
rencias retricas. El resultado es que po-
cos retratos ms realistas y veraces de mu-
jer podremos encontrar en el cine espaol
reciente, con la salvedad del que propona
Rebollo en Lo que s de Lola.
No por casualidad, La soledad compar-
te con aquel film, al menos, tres opciones
que son capitales: una planificacin rigu-
rosa construida ntegramente con cmara
fija, la ausencia de banda sonora extradie-
gtica y el corolario ms coherente de es-
ta ltima: el trabajo a fondo (lingstico y
dramtico a la vez) con el sonido-ambien-
te, la valoracin sonora de los dilogos y
de los ruidos como instrumentos centra-
les de la puesta en escena y como "colo-
res" esenciales en la paleta expresiva de
sus directores respectivos.
Igual que aquel film, La soledad retrata
a sus protagonistas (mujeres que viven su
callada existencia como "amputadas del
mundo") con un bistur seco y afilado, sin
atisbo de autocomplacencia, sin reclamar
conmiseracin para ellas, sin mirarlas co-
mo vctimas ni como heronas, sin ceder a
clichs de gnero y sin pretensin alguna
de convertirlas en figuras representativas.
La soledad, definitivamente, habla "otra
lengua": la de un cine capaz de radiogra-
fiar las carencias del alma con imgenes
tan penetrantes como austeras, tan cor-
tantes como concisas. Cine de gran enver-
gadura para un horizonte de futuro.
ASIER ARANZUBIA COB
I ron a s p os m od ern a s
Spider-Man 3, de Sam Raimi
L
a ltima entrega, hasta la fecha, de
la saga cinematogrfica del hombre
araa sufre, entre otros de-srde-
nes, de gigantismo. Con la intencin de
repetir el xito (econmico) de los dos
primeros captulos y, si me apuran, inspi-
rados por una de las ms clebres senten-
cias del refranero castellano (a saber: "bu-
rro grande, ande o no ande"), Sam Raimi
y su equipo han decidido incrementar las
dimensiones del proyecto (con respecto a
los dos anteriores) en prcticamente to-
dos los rdenes. Al, segn parece, desme-
surado incremento del presupuesto le han
seguido una casi inevitable dilatacin del
metraje y una muy perjudicial (de cara a
cifrar el rendimiento esttico y narrativo
de la propuesta) diversificacin de tramas
y personajes, que sin duda tiene en la de-
safortunada proliferacin de villanos su
ejemplo ms paradigmtico.
Habr quien objete al sucinto muestra-
rio de inconvenientes aqu desglosado que
demandar mesura a una superproduccin
hollywoodense, en pleno frenes de la era
digital, es (acudiendo una vez ms a nues-
tro refranero) como pedir peras al olmo;
o que (para seguir con las enmiendas) re-
clamar una cierta dosificacin de climax a
un cine nacido para colmar el desmadra-
do apetito escpico de unos espectadores
que han adiestrado sus pupilas frente a la
consola y al televisor es bastante insensato
o, directamente, una estupidez; o que exi-
gir, no ya cierta complejidad discursiva,
sino, al menos, un mnimo respeto a la in-
teligencia del espectador permitiendo que
sea l quien deduzca las intenciones de los
personajes sin necesidad de que unos di-
logos escandalosamente redundantes su-
brayen el sentido de sus acciones es algo
que, mediada la primera dcada del siglo
XXI, est fuera de lugar. Pues bien, para
zanjar la cuestin remito a todo el que se
haya dado por aludido al primer episodio
de esta misma serie: afortunada sntesis
de espectculo high-tech y narracin he-
roica sabiamente trenzada.
El hom bre a ra a s u f re g ig a n tis m o
Pero la peor de las objeciones no ha
sido formulada an y encuentra de nue-
vo en la pelcula que se ocupaba de la
adolescencia de Peter Parker su, inespe-
rada, anttesis. Me refiero a ese molesto
tono irnico y guasn (a lo que parece
consustancial a un cierto cine de la pos-
modernidad) que haba embadurnado
ya demasiados pasajes del segundo ca-
ptulo de la serie y que reaparece aqu
para estropear la esperada irrupcin en
la saga cinematogrfica de ese simbion-
te viscoso llamado a corromper la mar-
mrea pureza del hroe. As, lo que en
la primera entrega era una encomiable
tentativa por tomarse las cosas en serio
(similar a la acometida por Peter Jac-
kson en su triloga de los anillos), bus-
cando la distancia justa desde la que
aproximarse a uno de los iconos clave
de la cultura popular del siglo pasado,
en esta ltima es poco ms que un (otro)
chiste posmoderno.
5 6 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO CRT ICO
12: 08 Al Es te
d e Bu ca res t
Corneliu Porumboiu
A fosf sau n-a fost?. Rum an ia, 2006.
In t rpret es: Mirc ea An dreesc u, Teo Corb an , Ion
Sapdaru. 89 m in utos. Est ren o: 18 de m ayo.
Hasta hace poco la cinematografa ruma-
na estaba asociada a un solo nombre, el
de Lucan Pintilie, responsable de que su
pas merezca un apartado en cualquier
repaso a los nuevos cines de los aos
sesenta en Europa del Este. Con una ca-
rrera reactivada a partir de los aos no-
venta, Pintilie merece tambin el crdito
de apadrinar espiritual y prcticamente
el surgimiento de nuevos nombres en
el cine rumano. Su ltimo largometraje,
Niki Ardelean, colonel in rezerva (2003,
conocida como Niki y Flo), retrato im-
placable del relevo social en la Rumania
post Ceaucescu, est coescrito por Cris-
ti Puiu, cuyo primer film como director
es una de las obras ms destacables del
cine contemporneo, Moartea domnului
Lazarescu (2005, The Death ofMr. Laza-
resc), seguimiento en tiempo real de la
agona de la vieja Rumania encarnada en
un anciano seor Lazarescu a quien se
sortean los servicios de urgencias. El jo-
ven Corneliu Porumboiu se apunta a los
caminos abiertos por Pintilie y Puiu. 12:08
Al Este de Bucarest, merecida Cmara de
Oro a la mejor pera prima en el pasado
Festival de Cannes, plantea tambin una
reflexin en torno a las bases sobre las
que se asienta la nueva democracia ru-
mana al tiempo que explora las formas
cinematogrficas adecuadas para hablar
de ello. Porumboiu mantiene el tono de
austera pero negra irona heredada de
Pintilie y Puiu en la presentacin de sus
protagonistas, tres habitantes de una ca-
pital de provincias, para situarse en el
terreno de la farsa en el desarrollo de la
pelcula, ambientada en un plato de tele-
visin local. Los esperpnticos persona-
jes que hemos conocido en los primeros
minutos se renen ante las cmaras para
debatir si el levantamiento contra Ceau-
cescu en el pueblo fue espontneo o pro-
ducto del mimetismo tras ver en la tele
cmo otras revueltas haban obligado a
huir al Conducator. Porumboui no inten-
ta dirimir si la revolucin fue o no media-
tizada. Recurre tambin a la representa-
cin en tiempo real del show televisivo
para permitir que, en una tradicin muy
rumana, el absurdo acabe apoderndose
de una discusin donde ya no queda es-
pacio para la verdad. Tan divertida como
incisiva, 12:08 Al Este de Bucarest sita en
el mapa a un director a quien tendremos
que seguir la pista. EULALIA IGLESIAS
3055: Jea n Leon
Agust Vila
Espaa, 2007. In t ervien en : Paul Newm an , Den n is
Hopper, An gi e Dic kin son . 93 m in utos.
Est ren o: 27 de ab ril.
Prcticamente en el polo opuesto de su
anterior y primer largometraje, Un ban-
co en el parque, el director Agust Vila re-
gresa a la gran pantalla nueve aos des-
pus con una propuesta documental cu-
yo destino en salas, aunque discutible, se
beneficia de la cacareada "edad de oro"
que supuestamente atraviesa el "gnero".
La sequa documental de las pantallas ha
vivido una inundacin de ttulos (inclu-
so bajo el amplio paraguas de las majors)
que nos coloca frente a una verdad inc-
moda: no todo documental es per se una
pelcula defendible. Pueden establecerse
lneas fronterizas?
Sobre los lmites o, ms bien, las re-
laciones entre realidad y ficcin, entre
el ser y el representar, pretende en gran
parte hablarnos Agust Vila con su se-
gunda pelcula. Y lo hace tomando como
pretexto la tan esquiva como fascinante
personalidad de Ceferino Carrin, vcti-
ma colateral de la guerra espaola que
huy en un carguero de su tragedia fami-
liar (y de s mismo) para recalar en Los
ngeles y convertirse en el anfitrin pre-
dilecto de las estrellas de Hollywood. Al
frente del mtico club La Scala, reino de
ocio y diversin de ilustres personalida-
des, supo como nadie agradar y entrete-
ner a los mitos de la gran pantalla, excen-
tricidades de Marilyn Monroe y Liz Tay-
lor incluidas. Investigacin biogrfica y
pesquisa psicolgica, 3055 Jean Leon evi-
ta caer en los abismos de la hagiografa
desde los que arranca para bascular hacia
el desvelamiento de un carcter embau-
cador y egosta, un bon vivant mujerie-
go y camalenico. Un personaje contra-
dictorio que fue olvidado, en su muerte,
por los mismos que en vida le adoraban.
Taxista, maestro de ceremonias o enlogo
visionario, Jean Leon construy un mito
sobre las ruinas de su infancia golpeada y,
bajo las mscaras de su filiacin transfor-
mista, se revel como un actor excepcio-
nal de su propia vida.
Eso es al menos lo que la pelcula nos
deja adivinar de l, ya que nunca lo mues-
tra. Es posible indagar en las claves y se-
cretos de un carcter tan complejo como
el de Ceferino Carrin a travs de una
biografa carente de registros videogrfi-
cos, carente si quiera del sonido de su voz
(tan reveladora en su caso)? Ausencias de
peso que, apriori, podran jugar en conso-
nancia con la personalidad siempre eva-
siva del retratado, y que, para compensar,
Vila investiga caleidoscpicamente, acer-
cndose al "misterio Jean Leon" desde
varios frentes, aunque no todos ellos en-
cuentren el tono justo o armonicen entre
s. Conviven no sin dificultad las cabezas
parlantes propias de una pieza televisiva
con el empleo de originales fotomontajes
de proyeccin tridimensional; mientras
que patina en su cometido, por irrelevan-
te, la reconstruccin dramtica y la psico-
terapia que practica un grupo de actores
del "mtodo". Cuando el retrato virtual y
nebuloso del personaje, representado en
una isla desierta, queda suspendido como
la ltima imagen del film, comprendemos
que, por ms fascinante que fuera la vida
y personalidad de Jean Leon, hemos asis-
tido en verdad al naufragio de una inves-
tigacin. CARLOS REVIRIEGO
Al ta s ocied a d
Marta Fiennes
Chromophobia. Rein o Un ido/Fran c ia/EE,UU. 2005.
In t : Clive Carter, Ben Chaplin , Pen lope Cruz, Ralph
Fien n es. 136 m in utos. Estren o: 18 de m ayo.
Haber sido la pelcula seleccionada para
clausurar el Festival de Cannes no sue-
le implicar ninguna garanta de calidad.
Ms bien todo lo contrario. La experien-
cia dicta que la mayora de filmes encar-
5 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
gados de cerrar el certamen francs in-
vitan a adelantar el viaje de regreso. Alta
sociedad, ltimo ttulo proyectado en la
seccin oficial de Carmes 2005, no es la
excepcin que confirma la regla.
En su segunda pelcula como directora
tras Onegin (1999) Martha Fiennes, que
tambin firma esta vez el guin, vuelve a
rodearse de una cuadrilla de familiares y
amigos: Ralph Fiennes aparece entre los
intrpretes, y un tercer hermano, Magnus,
firma la msica; el director de fotografa
George Tiffin es el esposo de la realizado-
ra y en el reparto se encuentran colegas
de la familia como Kristin Scott Thomas y
Damian Lewis. Cierta complicidad era sin
duda necesaria para convertir un guin
que hace aguas por los cuatro costados en
una pelcula con reparto estelar y acabado
de produccin reluciente
Alta sociedad demuestra hasta qu pun-
to puede resultar irritante la sobreexplo-
tacin de la frmula del "retrato de una
sociedad en crisis a partir de unas histo-
rias cruzadas". Los personajes del film de
Fiennes no tienen entidad ms all del
tpico y su estructura dramtica no tras-
ciende la filosofa de libro de autoayu-
da: Marcus (Lewis) es el tpico hombre
de negocios con xito que aora, ay, sus
pasiones de juventud rockera; su esposa
Iona (Scott Thomas) encarna a la "mujer
desesperada" y compradora compulsiva
que busca su verdadero yo (sic); Stephen
(Ralph Fiennes), el padrino del hijo de la
pareja, proporciona el tono irnico que se
espera de un experto en arte, tan elegan-
te como decadente, y por supuesto gay; el
amigo de la universidad de Marcus, Trent
(Ben Chaplin), encarna al prototpico pe-
riodista sin escrpulos capaz de traicio-
nar una vieja amistad por una buen re-
portaje... Por si la diseccin de la crisis de
valores de la alta sociedad londinense no
resultara evidente, Fiennes aade el con-
trapunto de Gloria (Penlope Cruz), pros-
tituta de buen corazn, pobre, inmigrante,
madre coraje, antigua amante de uno de
los acaudalados protagonistas y, encima,
afectada de una enfermadad mortal! Tan-
ta incapacidad para la sutileza y la com-
plejidad dramtica se ve agravada por otro
inconveniente: la pelcula supera las dos
horas de duracin. EULALIA IGLESIAS
D el iriou s
Tom DiCillo
E st ados Un i dos, 2 0 0 6, I n t rpret es: St eve Busc e-
m i , Mi c hael Pi t t , A li son L ohm an , Gi n a Gershon .
10 7 m i n ut os. E st ren o: 18 de m ayo.
Tal vez fuese un rasgo de humor -uno
de tantos?- del jurado del ltimo festival
de San Sebastin el otorgar a Delirious
el premio al mejor guin junto con el de
mejor direccin a Tom DiCillo. Cuando
menos sera sensato hacerle compartir
el primero con, por ejemplo, Charles Pe-
rrault, ya que bajo formato iridie, el ltimo
film del director de Johnny Suede (1991)
-pero tambin de Una rubia autntica
(The Real Blonde, 1997)- no es ms que
una ensima variacin sobre el tema de la
Cenicienta... a partir de un esquema argu-
mental que muy bien podra haber sido la
versin actualizada del mtico Cowboy de
medianoche (Midnight Cowboy, J. Schle-
singer, 1968), si se nos permite mentar
cosas serias. Del carcter "independien-
te" de la trayectoria de un cineasta que
ha ejercido como director de fotografa
en alguno de los ttulos seeros de Jim
Jarmusch y que fue responsable de Vivir
rodando (Living in Oblivion, 1995), uno
de los monumentos autorreferenciales
del propio cine neoyorquino, no cabe la
posibilidad de dudar; ahora bien, signi-
fica eso algo? Creo que sera bueno reite-
rar que un film no es bueno por proceder
de eso que se llama cine "independiente"
(con el consiguiente salvoconducto Sun-
dance, como tambin en este caso), de la
misma manera que resulta ridculo des-
preciar todo film hollywoodense en fun-
cin exclusivamente de su procedencia.
Convengamos que hay cine "indepen-
diente" ms o menos interesante (y utili-
zo ese calificativo para no caer en el mo-
ralismo implcito en categoras como las
de "bueno" o "malo"), salvo que caigamos
en maniquesmos improductivos.
Pongamos un ejemplo: si Delirious me
parece banal, simplista, carente de esa
crtica irnica respecto al mundo de la fa-
ma que segn algunos pretende satirizar,
es por la incapacidad de abordar el asunto
de las relaciones entre un paparazzi neo-
yorquino y el joven homeless que toma
como ayudante, devenido azarosamente
en estrella televisiva y novio de una es-
trella del "pop" diseada bajo el modelo
Paris Hilton, no ya con profundidad dra-
mtica -puesto que se pretende una co-
media que no disimula su condicin de
cuento "de hadas"- sino con alguna carga
de profundidad que impida simplemente
redundar en aquello que ostentosamente
imagina criticar. Que el cine independien-
te simplemente reitere los esquemas ms
obvios del cine convencional sin mayor
voluntad (o capacidad) de desborde, es
bastante lamentable; que el cine indepen-
diente se apoye en recursos tan manidos
como la explotacin tipolgica de una es-
trella del mbito, como el repetitivo Ste-
ve Buscemi, parece lamentable. Muchos
dirn que se trata de un film provocativo,
hilarante e incluso desopilante; bien, bas-
te pensar qu hubiese hecho (y de hecho
lo hizo) un Billy Wilder con un material
de partida semejante; y si quieren que nos
quedemos en el terreno verdaderamente
provocativo e independiente, bastara con
rememorar a un John Waters. Salvo que
se quiera ser el Walt Disney del cine indie.
JOS ENRI QUE MONT ERD E
En el hoyo
Juan Carlos Rulfo
M xi c o, 2 0 0 6. I n t ervi en en : S of a Garc a L pez,
Jos Guadalupe Calzada, Isab el Dolores Hern n dez.
95 m i n ut os. E st ren o: 2 5 de m ayo.
Habr quien vea denuncia social en la pe-
lcula de Juan Carlos Rulfo, hijo del autor
de Pedro Pramo. Pero la nueva obra del
director mexicano, primera que se estre-
na en Espaa tras dos impresionantes tra-
bajos sobre la memoria y la familia, tiene
de crtica social nicamente la superficie,
el pretexto y los personajes: obreros que
trabajan en la construccin del segundo
piso de la carretera perifrica de Mxico
D.F. en condiciones denunciables. El res-
to, la mirada, el compromiso del cineas-
ta y la pelcula en su conjunto caminan
hacia terrenos ms fascinantes. Si el cine
poltico usa a sus personajes como herra-
mientas para demostrar una tesis, Rulfo
trata a sus obreros como personas y, par-
tiendo de tcnicas de cine observacional,
se interesa ms por sus sueos, frustra-
ciones y aspiraciones, que por el salario,
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 59
C U A D E R N O C R T I C O
la plusvala o la revolucin. Sin embargo,
el retrato de los personajes es algo su-
perficial y, a la postre, lo interesante de
la pelcula no son los obreros, sino lo que
no aparece, lo que se intuye, lo que nunca
estar: los muertos y los sueos imposi-
bles de cumplir. Otra clase de muertos, al
fin y al cabo.
En el hoyo es, quizs como cualquier
buen documental, una pelcula de fan-
tasmas. La nica protagonista femenina
explica que una obra tan faranica ne-
cesita almas para sostenerse en pie: exi-
ge sacrificios humanos. Son los espritus
de los cados en la obra y el retrato de la
circunvalacin como monstruo devora-
hombres los que hacen interesante el do-
cumental, alejndolo de lo terrenal para
adentrarlo en las zonas misteriosas de la
memoria y del peso de los muertos so-
bre los vivos. El acierto de Rulfo est en
hablar de ello sin hablarlo, creando un
segundo plano, subterrneo y silencioso,
con la ayuda de la espectacular banda so-
nora, que recorre toda la pelcula como
un espectro con sbana. El documental
comienza y termina con el rescate de un
obrero cado en un profundo hoyo, me-
tfora de lo que Rulfo espera de su pel-
cula (y del cine): la realidad es un hoyo
oscuro, profundo y misterioso en el que
bucear, y la cmara, la cuerda con la que
rescatar personajes cados en el olvido,
incluyendo la muerte. En esa bajada no
sera raro tropezarse con algn fantas-
ma . GONZALO DE PEDRO AMATRIA
El f in d e l a in ocen cia
Michael Cuesta
Twelve and Holding. Est ados Un i dos, 2 0 0 5.
I n t rpret es: C on or Don ovan , Jesse C am ac ho, Zo
Wei zen b aum . 94 m i n ut os. E st ren o: 18 de m ayo.
La ltima pelcula del neoyorquino Mi-
chael Cuesta (responsable de varios cap-
tulos de series de xito como A dos metros
bajo tierra) se ha titulado muy apropia-
damente en Espaa El fin de la inocencia.
En sta, al igual que en su primer trabajo,
L.I.E. (2001), que vuelve a llegarnos con
algo ms de dos aos de retraso, el reali-
zador nos presenta una mirada sobre la
vida de los adolescentes -en este caso an
preadolescentes- norteamericanos que
habitan los suburbios de las grandes ciu-
dades similar a la de aqulla. Un medio
que parece interesarle ms que ningn
otro: "La gente que no vive en los subur-
bios, que por definicin son comunidades
a las afueras de las grandes ciudades, no
se da cuenta -segn reconoce el realiza-
dor- de que estos vecindarios son indepen-
dientes de la gran ciudad. Hoy en da, los
suburbios tienen su propia economa, sus
propios canales de noticias, sus propias
cultura, ritmos, tica y moral". Para Cues-
ta, criado en uno de ellos, los suburbios
son el verdadero corazn de Amrica, su
parte ms vulnerable y representativa. No
resulta sorprendente, por lo tanto, que,
igual que l, buena parte del ltimo cine
independiente norteamericano, con Todd
Solondz a la cabeza -pensemos en pel-
culas como Happiness, Las vrgenes suici-
das, SubUrbia, etc.-, haya ambientado sus
historias precisamente all. Tambin ellos
poseen una cultura, una tica y una moral
muy distintas.
Lo que se propone El fin de la inocencia
es lanzar una mirada crtica a una estril
clase media americana a partir de la for-
ma en que sta educa a sus hijos: Jacob,
que ha de superar la muerte de su her-
mano gemelo, (con)vivir con sus deseos
de venganza y sobreponerse a ese senti-
miento de prdida; Malee, nia precoz,
enamorada quimricamente de alguien
mucho mayor que ella; y Leonard, un
chico con sobrepeso vctima de una fa-
milia obesa. Los tres plantean otros tan-
tos problemas entre ambas generaciones:
la incomunicacin, la falta de afectividad
y la incomprensin de unos padres inca-
paces de advertir las necesidades de una
niez forzada a crecer demasiado depri-
sa. SANTIAGO RUBN DE CELIS
Kea n e
Lodge Kerrigan
Est ados Un i dos, 2 0 0 4. I n t rpret es: Dam i n L ewi s,
A b i gai l Bresli n , A m y Ryan , L i za Col n -Zayas.
10 0 m i n ut os. E st ren o: 11 de m ayo.
Producida hace ya tres aos (y programa-
da en el Festival de Cine de Gijn, 2005),
Keane es una de esas pelculas que corren
el riesgo de diluirse en el batiburrillo de
nuestras carteleras. Y sera una lstima,
pues se trata de una de las propuestas
ms interesantes que nos han llegado de
la ltima produccin independiente es-
tadounidense. Keane es la tercera pel-
cula del cineasta Lodge Kerrigan y forma
un coherente trptico con sus anteceso-
ras, Clean, Shaven (1994) y Claire Dolan
(1998), relatos de un desconcierto urbano
que parece ms bien producto de una dis-
torsionada percepcin. El punto de par-
tida de Keane podra ser el de un thriller
convencional: un padre pierde a su hija en
la estacin de autobuses y sospecha que
ha sido secuestrada. Un argumento que
recuerda a la esplendida El rapto de Bun-
ny Lake (1965. Otto Preminger), ya que
en ambos casos la nia perdida empieza
a difuminarse en los sospechosos terre-
nos de la inexistencia. Pero si el pulcro
film de Preminger era reconducido a los
seguros lmites del eme de gnero, Keane
no le permite ese consuelo al espectador.
En este caso, la desaparecida deja de ser
un objetivo buscado para transformarse
en fantasma extraamente ansiado. Poco
importa si existi realmente o es produc-
to de la fantasa del protagonista, William
Keane. El centro de la pelcula es la obse-
siva pulsin de Keane por construir una
fantasa de reconciliacin familiar que el
espectador, condenado a la objetividad,
es incapaz de compartir.
Si el cine ha aspirado muchas veces
a radiografiar el dolor humano, Kerri-
gan parece ms interesado en monito-
rizarlo. Haciendo gala de un admirable
rigor en su planificacin, ata su cmara
en corto: la lente apenas se aleja en to-
do el metraje del rostro y los hombros
de Keane, como si estuviera sujeta con
una correa a su cuello. Mimetizada con
la mirada de un protagonista que no se
"atreve a abrir su campo visual, la cma-
ra de Kerrigan compone una narracin
donde la dispersin termina adquirien-
do una rara coherencia. Tal vez slo ha-
yamos asistido a un segmento de la vida
de Keane elegido con absoluta arbitra-
riedad, quiz podamos haber sido tes-
tigos de cualquier otro episodio de su
crisis de ansiedad. Pero poco importa
en cualquier caso, porque lo que siem-
pre permanecer es esa cenagosa sensa-
cin de vacio. ROBERTO CUETO
6 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 D 7
La l n ea recta
Jos Mara de Orbe
Espaa, 2 0 0 6. I n t rpret es: An a Ca l p e. Bl a n ca
A pi lan ez y A lejan dro C an a 95 m in u tos .
E st ren o: 2 7 de ab ri l.
Hoy por hoy, el mximo valor referencial
del cine espaol de ficcin parece ser la
palabra. Sin embargo, no se trata de una
palabra abierta y sugerente. en armnica
sintona con la imagen, sino de un grito
prepotente y autoritario; los personajes
hablan y hablan, pero el sonido de su voz
resulta hueco, remite a las cavernas del
significado, es decir, al grado cero de la
expresin. Y quiz por ello la respuesta a
una situacin semejante no sea otra que
la inaccin: desde Honor de cavallera. de
Albert Serra, hasta Yo. de Rafa Corts, pa-
sando por La influencia, de Pedro Agui-
lera, se trata de no dar explicaciones, de
limpiar los textos de intiles notas a pie
de pgina que, por si fuera poco, remiten
a una realidad impostada: el orgulloso
valor referencial pasa a ser humilde valor
indcial, no pretende imitar la vida sino
representarla.
La lnea recta, que compiti en el lti-
mo Festival de Gijn, es toda una declara-
cin de principios al respecto. Su herona
es una lacnica repartidora de correo co-
mercial, de existencia gris y nulas ambi-
ciones, cuyos caminos cotidianos pasan
por un automatismo de los gestos y una
minimizacin de la palabra que redunda
en el estilo de la propia pelcula, igual-
mente callada y desnuda. Su director, el
debutante Jos Mara de Orbe, produjo
Las horas del da, de Jaime Rosales, lo cual
puede dar una idea de los atajos escogi-
dos: la calle no es un hervidero de voces
a modo de interferencia, del mismo mo-
do en que los interiores se reducen a unos
cuantos planos repetitivos y minimalistas,
itinerarios circulares que empiezan y ter-
minan en s mismos.
Pero hay ms cosas que hacen de La l-
nea recta una pelcula esencial del ms re-
ciente cine espaol. En un momento da-
do, en la vida de la protagonista se cruza
un muchacho ms bien dicharachero, que
rompe tanto su silencio como el del relato.
Se podra pensar en una concesin, pues
ah asoma de nuevo ese manido lenguaje
coloquial que acaba convirtiendo tantas
y tantas pelculas de este pas en un me-
ro espejismo. Sin embargo, yo estoy con-
vencido de que se trata de una metfora
que asimila a ese personaje con la ame-
naza de la chchara intil y la imagen re-
dundante, los principales enemigos de un
cierto "nuevo cine espaol". Y tambin de
un fantasma, del recordatorio de lo difcil
que le resultar zafarse de determinados
simulacros de lo real. CARLOS LOSILLA
La m a l d icin
d e la f l or d ora d a
ZhangYimou
C urse Of the Golden Flower. H on g Kon g/ C hi -
n a, 2 0 0 6. I n t rpret es: Y un -Fat C how, L gon g, Jay
C hou, Ye L lu. 114 m i n ut os. E st ren o: 2 7 de ab ri l.
La ltima pelcula de Zhang Yimou pue-
de ser el vehculo ideal para que los de-
tractores del realizador se explayen a gus-
to: la antigua estrella de los festivales de
cine, tan interesada en la realidad de su
pas, vendida definitivamente al blockbus-
ter. Junto con el tambin reciente film de
Feng Xiaogang The Banquet (2006), La
maldicin de la flor dorada est destinada a
convertirse en la rotunda expresin de ese
subgnero del cine chino que Ric Meyers
ha definido como pretty en las pginas de
Asan Cult Cinema: un cine desesperado a
la bsqueda de una belleza cada vez ms
extrema, ms espectacular.
En La maldicin de la flor dorada no se
trata ya de rodar hermosos paisajes o dise-
ar complejas coreografas de lucha, sino
de mostrar un derroche de lujo oriental
que termina resultando obsceno. Es por
aqu por donde el film de Zhang puede ser
ms atacado, pero tambin ms defendi-
do. Porque en esa pornografa de la rique-
za, en ese fetichismo por las superficies,
adquiere su ltimo sentido, encuentra su
radical opcin esttica: mostrar a unos
personajes oprimidos por el perverso
sistema que ellos mismos han generado,
aplastados por un entorno cuyo hiperb-
lico refinamiento desprende ponzoosas
miasmas. Viendo la pelcula con mi cole-
ga Jess Palacios,, me sealaba ste que la
descripcin del palacio imperial donde
transcurre la accin le recordaba podero-
samente a Gormenghast, el tortuoso cas-
tillo imaginado por Mervyn Peake en su
novela Titus Groan. Una comparacin en
absoluto caprichosa, puesto que Peake se
inspir, precisamente, en la Ciudad Pro-
hibida de Pekn a la hora de imaginar su
laberntica fortaleza. La maldicin de la
flor dorada genera similar claustrofobia a
travs de recursos en principio antitticos
a la iconografa neo-gtica de Peake: exal-
taciones del color puramente kitsch, insa-
nas acumulaciones de objetos en el plano,
travellings vertiginosos por pasillos de un
insultante dorado.Puede ser esta pelcu-
la el retrato de un rgimen fantasmagri-
co encerrado en una fortaleza autista? En
cualquier caso, nunca la llamativa belleza
del blockbuster chino estuvo tan corroda,
tan envenenada, nunca fue tan extraa y
perturbadora. ROBERTO CUETO
Mem oria s d e Qu een s
Dito Montiel
A Guide to Recognizing YourSaints. Est ados Un i -
dos, 2 0 0 6. I n t rpret es: Shi a L ab eouf, R. Down ey
Jr., M. D az. 98 m i n ut os. E st ren o: 8 de jun i o.
La pera prima de Dito Montiel encaja
en la mayora de constantes que confor-
man esa cierta idea de cine independiente
norteamericano promovida por el Festi-
val de Sundance, donde el film consigui
el ao pasado el premio al mejor direc-
tor y el premio especial del jurado para el
conjunto del reparto, galardn este lti-
mo que repiti en el Festival de Gijn. La
temtica del paso de la edad adolescente
a la madurez (lo que los anglfonos apo-
dan coming of age films), el contexto de
barrio multitnico, la bsqueda de la im-
plicacin emocional del espectador y una
concepcin de cine alternativo que no osa
traspasar los lmites de lo comercialmen-
te correcto son algunos de los elementos
que comparte A Guide to Recognizing Your
Saints con tantos otros films sancionados
por el certamen norteamericano.
Montiel recurre a su propio texto de
tintes autobiogrficos para construir la
pelcula. Un, como siempre, esplndido
Robert Downey Jr. se convierte en el alter
ego del director en la pantalla, un escritor
de relativo xito que, tras quince aos de
ausencia, vuelve al barrio de su infancia
C A H I E R S O U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 6 1
para visitar a su padre moribundo (Cha-
zz Palminteri). Es el punto de partida pa-
ra que la pelcula entrelace la evocacin
de la adolescencia del protagonista, en
las malas calles de Astoria, en el conda-
do neoyorquino de Queens, y su reconci-
liacin actual con el barrio del que huy.
La balanza se decanta a favor del film en
los flashbacks que tan bien transmiten la
sensacin del barrio como habitat natu-
ral, como el espacio que dicta sus propias
leyes de convivencia y marca la evolucin
vital del protagonista. En cambio, al film
le pesa demasiado la involucracin perso-
nal del director. Montiel convierte la pel-
cula en su forma de disculparse por haber
triunfado dejando atrs sus orgenes. La
constante necesidad de autojustificacin
y las contradicciones no asumidas restan
credibilidad al engranaje dramtico. El
intento de reconciliacin con el pasado
se torna un proceso de reafirmacin no
confesada. EULALIA IGLESIAS
Mi hijo
Martial Fougeron
Mon fils a moi Fran c ia, 2006. In t rpret es:
Nathalie Baye, Vc tor S vaux, Olivier Gourm et,
Marie Krem er. 79 m in utos. Estren o: 4 de m ayo.
Ni Chabrol, ni Truffaut, ni Malle, ni Pialat
hacen su aparicin, aunque sus espritus
estn evocados -tomars su nombre en
vano!- en el primer largometraje de Mar-
tial Fougeron, excesivamente gratificado
en la pasada edicin del festival de San
Sebastin. Sin duda que el ambiente bur-
gus provinciano y los elementos de thri-
ller familiar de la historia remiten al cli-
ma de tantos filmes "chabrolianos"; pare-
ce claro que la atencin hacia un universo
pre-adolescente que vislumbra el primer
amor se acerca a algunos planteamientos
"truffautianos"; nada ms sencillo que
derivar hacia el Malle de El soplo al cora-
zn (Le souffle au coeur, 1970) el posible
trasfondo incestuoso de la obsesin ma-
ternal hacia su hijo; e incluso podramos
detectar cierta voluntad de estilo, mani-
fiesta en una puesta en escena seca, con
una casi obsesiva repeticin de encuadres,
con el racionamiento de cualquier efusin
que implique una causalidad psicolgica,
que podra rememorar algunos momen-
tos "pialatianos". Pero todo eso resulta
carente de vida, tan artificioso como un
ejercicio acadmico, de aplicado alumno
de escuela de cine, pero bastante lejos del
nervio creador de un autor autnomo.
Porque esa historia de amor materno a
ultranza que desemboca.en destruccin
psicolgica y agresin fsica, est muy le-
jos de la sutil capacidad de observacin de
Chabrol, de la sensibilidad de Truffaut, de
la elegante osada de Malle y del rigor de
Pialat. Y ello es as porque Fougeron es-
tropea buena parte de los elementos que
podan interesar: porque su opcin de re-
huir el psicologismo conduce a la arbi-
trariedad en la conducta de los persona-
jes (madre progresivamente enloqueci-
da; padre inexplicablemente indiferente;
hermana mayor inverosmilmente impo-
tente; y un muchacho al borde del maso-
quismo filial...); porque algunos aspectos
prometedores, como el rechazo hacia el
crecimiento del hijo como reaccin al
propio envejecimiento o los peligros del
amor maternal posesivo, quedan desvir-
tuados a medida que la conducta materna
se desliza hacia lo patolgico, ese recurso
de mal guionista que permite justificarlo
todo sin explicar nada... Como en tantos
otros filmes, todo parece prescrito des-
de el guin, por lo que la historia avanza
por inercia y los personajes no tienen vida
propia, no palpitan pese al sobreesfuerzo
de los intrpretes. Y encima, nos ofrecen
otro repugnante final abierto: una nueva
dimisin del compromiso del cineasta ha-
cia su propio film, JOS ENRIQUE MONTERDE
L a s p el cu l a s
d e m i p a d re
Augusto M. Torres
Espaa, 2006. In t rpret es: Karm e Mlaga,
Ariadn a Cab rol, Cario D'Ursi, Marta Fern n dez
Muro. 105 m in utos. Estren o: 11 de m ayo
Cuando despus de ms de veinte aos de
silencio (y obviamos aqu, siguiendo las
indicaciones del propio cineasta, un lar-
go de ficcin realizado en 1987, titulado
El pecador impecable, y del que nada se
dice en Las pelculas de mi padre), Augus-
to M. Torres decide volver a ponerse tras
la cmara para recuperar, en la medida
de lo posible, aquel espritu subterrneo
que presidi sus cortos de los setenta, lo
hace, y no sin cierta lgica y coherencia,
en el mbito del documental, o, al menos,
en sus inmediaciones. De entre todos los
recipientes genricos del cine espaol de
nuestros das, tal vez el nico capaz de al-
bergar una cierta experimentacin es el
de la no ficcin, o, mejor, el de esa pl-
yade de satlites hbridos y mutantes que
orbtan a su alrededor y a los que poco a
poco la crtica ms atenta va encontrando
nombre: documental performativo,/ouni
footage, film-ensayo... Habida cuenta de
que la interrogacin sobre las formas de
expresin o los mecanismos de sentido
propios del lenguaje cinematogrfico no
son, precisamente, el tipo de cuestiones
que afloran en la prctica flmica de nues-
tros cineastas de ficcin contemporneos
(a diferencia de lo que suceda, sin ir ms
lejos, con el cortometraje experimental
de principios de los setenta: banco de
pruebas sin el que probablemente no se
entienden algunos de los ms interesan-
tes hallazgos del cine de la Transicin) no
es extrao, pues, que cuando Martnez
Torres (el ms prolfico de entre todos
los cineastas experimentales de aquella
hornada) decida volver por donde sola
recale, como ya he adelantado, en los ale-
daos de la no ficcin.
Las pelculas de mi padre es un film ver-
daderamente inslito dentro del panora-
ma cinematogrfico espaol. Y lo es, no
tanto por la novedad de su planteamiento
-la hija de un cineasta underground falle-
cido emprende una investigacin en tor-
no a la obra de su padre (un tal Augusto
M. Torres) con la esperanza de descubrir
la identidad de su madre- o por la manera
en que organiza sus materiales (la muy en-
deble trama de ficcin, protagonizada por
la hija, va siendo interrumpida por distin-
tos "signos de realidad": entrevistas con
las personas que trabajaron en los cortos,
fragmentos de estos, sorpresivas aparicio-
nes del equipo de rodaje de Las pelculas
de mi vida...), como por la absoluta falta
de pudor que exhibe su mximo respon-
sable cuando en el tramo final de la misma
insina que el cineasta de la ficcin disfru-
taba ms de la cuenta mientras filmaba los
cuerpos desnudos de las nias que prota-
gonizaban sus muy experimentales corto-
metrajes. ASIER ARANZUBIA COB
6 2 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MI QUEL D E PALOL
El p u n to d e vis ta
com o a rg u m en to
La identificacin del receptor con la obra es uno
de los parmetros bsicos del arte, tanto si se trata de
un lector como de un espectador. Algunos mecanismos
identifican al receptor con el personaje y otros con el
autor. En los casos ms sutiles y efectivos con ambos,
o, incluso, situando al receptor ante la duda de cul de
los dos se trata, o en qu proporcin de uno y otro.
La exposicin que ha tenido lugar en el Centro de
Cultura Contempornea de Barcelona ha explorado
los numerosos referentes visuales del pintor Ham-
mershei en el cineasta Dreyer, algunos ms evidentes
que otros, y de diferentes tipos: paisajsticos, ambien-
tales, lumnicos. Entre los temticos, uno de los ms
Interior de mujer joven vista
de espaldas es el nombre del
cuadro de Hammershoi. A su
lado, el fotograma de la
pelcula Gertrud, de Dreyer
6 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
RESONANCI AS
explcitos es la imagen de la protagonista de Gertrud ante
el espejo, claramente alusivo el cuadro titulado Interior de
mujer joven vista de espaldas.
Tanto una imagen como la otra presentan una gran austeri-
dad desde el punto de vista formal y esttico. Los fondos son
neutros, y la actitud del personaje no parece connotada por
la accin ni por el carcter. Estamos ante imgenes conteni-
das, en todos los sentidos: su significado no se revela, y, a la
vez, se contiene en su interior. Gertrud se mira en el espejo
-y a travs de l, al espectador, que puede ver as su cara-,
pero la mujer de Hammershoi contempla el vaco de la pared
lisa, y el espectador no aprecia de ella ms que su cuerpo de
espaldas. El mecanismo de proyeccin es el que los alemanes
llaman Vorgesehichte y Nachgeschichte, o sea, todo aque-
llo que la expresin concentrada del instante nos per-
mite deducir de lo que existe como antecedente y de lo
que ser consiguiente, en este caso dentro de un instante
que, siendo latencia, no representa nada en si mismo.
Este "no representa" est determinado por la posicin
de espaldas al receptor, lo cual permite la identificacin.
Cuando el contemplado es a su vez contemplador, la fu-
sin es la consecuencia: el receptor se convierte en pro-
tagonista, y como en las mises en bime de los cuentos
orientales, puede abandonarse a la nostalgia metafsica
de ser l mismo protagonista de una escena vista por un
asistente de orden superior.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 65
L EY DE CI NE. INFORME
Debate en torno a la nueva legislacin cinematogrfica
I n f l u en cia s d om in a n tes
E
xpli c a Fern an do L ara, di -
rec t or gen eral del In st i t ut o
del Ci n e y las Art es A udi o-
vi suales (I C A A ), que en la raz de la
elab orac i n de la n ueva L ey de Ci n e
se halla la defen sa de la "diversidad
cultural" en n uest ras salas y el fort a-
lec i m i en t o del "cine de autor en sus
vertientes ms variadas "(en t revi st a
en pgs. 7 1 -7 3). A n t es de en t rar en
m at eri a, por lo t an t o, el A n t eproyec -
t o de la L ey de Ci n e se c ui da m uy
b i en de defi n i r en sus "Di sposi c i o-
n es Gen erales" qu es un produc t or
i n depen di en t e -"Aquella persona f-
sica o jurdica que no sea objeto de
influencia dominante por parte de un
prestador de servicio de comunica-
cin / difusin audiovisual ni de un
titular de canal televisivo privado"-,
pues en t orn o a la prot ec c i n de su
fi gura (ext en si b le a los di st ri b ui dores
y exhi b i dores) orb i t a en gran part e la
redac c i n del t ext o. No en van o, la
di feren c i ac i n en t re "independiente"
y "no independiente" c on st i t uye para
el Di rec t or Gen eral de Ci n e "el tema
troncal de la Ley".
El i m pulso y la voc ac i n pol t i c a
del Mi n i st eri o de Cult ura, que des-
de el i n i c i o de la legi slat ura prom e-
t i "afectos especiales" para el sec -
t or c i n em at ogrfi c o (Carm en Calvo
dixit), pasa por t an t o por la n ec esi -
dad de hac er c on vi vi r dos m odelos
en pri n c i pi o an t ag n i c os sob re lo
que deb e ser el c i n e espaol: aquel
produc i do b ajo c ri t eri os est ri c t a-
m en t e i n dust ri ales (i m pulsado por
las t elevi si on es pri vadas y t om ado
c on regoc i jo por los exhi b i dores) y
aquel que aspi ra a c on form ar un a
i den t i dad c ult ural propi a, defen di do
por produc t ores y di st ri b ui dores i n -
depen di en t es. "Estos modelos en-
frentados -opi n a Davi d Trueb a, un o
de los c i n east as que se ha sen t ado
en la m esa de n egoc i ac i on es c on el
Gob i ern o- ofrecen respuestas dis-
pares a una pregunta: qu significa
el cine para un pas?'.
A est e i n t errogan t e, sum ergi -
do en el fon do de c ada un a de las
exi gen c i as, n egoc i ac i on es y m odi fi -
c ac i on es por las que ha pasado el
b orrador de la L ey en los lt i m os
m eses (proc eso que t odav a est
ab i ert o), es a la que t rat an los di ver-
sos sec t ores de ofrec er su propi a
respuest a, b i en dec an t n dose por
produc c i on es de c arc t er i n dus-
t ri al (Los Borgia, Alatriste) o por pro-
puest as art st i c as n o n ec esari am en -
t e ren t ab les (La leyenda del tiempo,
Lo que s de Lola). L a n ec esi dad de
hac er c on vi vi r am b os m odelos es el
desaf o al que se en fren t a la n ue-
va L ey de C i n e, c uyos pri n c i pales
fun dam en t os pasan por la n ec esi -
dad de "articular de una forma ms
adecuada la relacin entre los ope-
radores televisivos y la produccin
cinematogrfica independiente, de
forma que el conjunto de la industria
audiovisual salga beneficiada".
S ost i en e Pedro P rez, presi den -
t e de la Federac i n de A soc i ac i o-
n es de P roduc t ores A udi ovi suales
Espaoles (FAPAE), que "el punto
de partida es si merece la pena que
el Gobierno promulgue iniciativas
que conlleven el fortalecimiento de
L a leyenda del tiempo ( 2006) , d e I s a ki L a cu es ta
la salud del cine espaol, o si s-
ta debe quedar al mero arbitrio del
mercado". En apoyo de est e fort a-
lec i m i en t o, afi rm a P rez, "la defini-
cin del productor independiente es
una de las novedades ms impor-
tantes del texto, porque separa por
fin al creador y proveedor de conte-
nidos del emisor".
I n vers ion es tel evis iva s . A gru-
padas b ajo la Un i n de Televi si on es
Com erc i ales (UTECA), las c om pa-
as pri vadas de t elevi si n (el 'em i -
sor') c om en t aron las b ases de la
n ueva L ey en un c om un i c ado ofi -
c i al segn el c ual "la solucin del ci-
ne espaol no pasa por seguir pro-
tegiendo y financiando al productor
independiente, como machacona-
mente quiere FAPAE". Muy al c on -
t rari o, la soluc i n que los operado-
res t elevi si vos c reen n ec esari a para
el fort alec i m i en t o del c i n e espaol
es "defender estructuras fuertes e
integrar en ellas a esos productores
independientes", a qui en es c on si -
deran , de form a gen erali zada, "ca-
rentes de ambicin y aspirantes per-
manentes a la subvencin pblica o
privada"
(1)
. A est a 'i n vi t ac i n ' de i n t e-
grarse en las est ruc t uras t elevi si vas,
Pedro P rez respon de que "renun-
ciar a la independencia de nuestros
creadores supondra la prdida total
de nuestra riqueza cultural".
Fi n alm en t e m s c on t i n ui st a que
verdaderam en t e i n n ovadora, en
lo que respec t a a la regulac i n de
las i n versi on es t elevi si vas, la n ueva
L ey c on t em plab a en su pri m er b o-
rrador un i n c rem en t o de un pun t o
al c oefi c i en t e an ual ob li gat ori o que
deb en i n vert i r las t elevi si on es, pro-
c eden t e de sus i n gresos b rut os, pa-
ra "la financiacin anticipada de la
produccin de largometrajes y cor-
tometrajes europeos". Si n em b argo,
el fi rm e rec hazo de UTECA a est a
m edi da ob li g al Gob i ern o a dar
m arc ha at rs y a m an t en er la c i fra
i n i c i al del 5%, c uot a que se ha ve-
n i do apli c an do desde 1999 y que,
segn las t elevi si on es pri vadas, "no
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 67
CUADERNO DE ACTUALIDAD
ha servido para reflotar la industria,
sino para empeorar su situacin". De
hec ho, aseguran que ac ept ar est a
m edi da "sera incoherente" c on sus
deas, pues "ha sido recurrida ante el
Tribunal Supremo [en sept i em b re de
2 0 0 4] ( . . ) y puede ser declarada in-
constitucional". L a b ase argum en t al
de su rec hazo es que "el cine, como
industria, debe regirse por criterios
empresariales, en los que no caben
inversiones obligatorias de un sector
privado en otro sector privado".
Y es que del 5% a i n vert i r, el do-
c um en t o c on t em pla que un m n i m o
del 18% "deber destinarse a la ad-
quisicin de derechos de emisin de
pelculas producidas por productores
Independientes". L a post ura desde
la produc c i n i n depen di en t e, v a FA-
PAE, es que "es lcita la defensa de
los intereses de cada cual, pero si el
Gobierno quiere fortalecer la salud
de nuestro audiovisual deber pro-
mulgar una Ley que evite las distor-
siones en el mercado". Mi guel Mora-
les, di rec t or gen eral de la produc t ora
y di st ri b ui dora Wan da Vi si n , qui ere
rec ordar que "las televisiones se ol-
vidan a veces de que son empresas
privadas que se estn aprovechando
de unas licencias pblicas de conce-
sin gratuita". A est e "canon por utili-
zacin de frec uen c i as"t am b i n hac e
referen c i a Ram n Colom , presi den -
t e de Sagrera Fi lm s, qui en propon e
un a "ley de mnimos" para en t errar
el hac ha de guerra: "Esto se puede
solucionar o en la Ley o con los con-
tratos-programa que cada gobierno
deber acordar con las televisiones
anualmente. Si el Estado dedicara
compensaciones financieras a las
televisiones privadas a cambio de
programar un porcentaje de ttulos
europeos, posiblemente se resol-
veran muchas disputas". En c i ert a
m edi da, el An t eproyec t o c on t em pla
un a soluc i n equi parab le c uan do
en su t ext o ab re la puert a a que las
ob li gac i on es puedan ser "sustituidas
por acuerdo entre uno o varios ope-
radores de televisin y una o varas
asociaciones representativas de los
productores cinematogrficos".
L as t elevi si on es pri vadas, en un
ast ut o juego de i n t erc am b i os, han
sab i do darle la vuelt a a la ob li gac i n
de la ley vi gen t e i n vi rt i en do c asi la
Borrachera de poder ( l 'l vres s e d u p ou voir, 2006), d e Cl a u d e Cha brol
t ot ali dad del 5% en produc t os pro-
pi os. A lgun os de ellos se han t ra-
duc i do en gran des produc c i on es y
xi t os de t aqui lla c om o Alatriste y El
laberinto del fauno (am b as de Tele
5, a t rav s de Est udi os Pi c asso) o
Los Borgia (An t en a 3, m edi an t e E n -
sueo Fi lm s), c i rc un st an c i a que c on
t oda l gi c a em plean c om o arm a de
presi n , "Es cierto que sus pelculas
se cuentan entre las ms taquilleras
del ao pasado -sost i en e M i guel
M orales-, pero tambin es cierto
que ha sido algo coyuntural, y que
en todo caso tienen un concepto del
cine puramente mercantilista". Davi d
Trueb a c on vi en e en que "les ha ido
bien y parece que quieren dar una
leccin a todos, pero deben enten-
der que el cine de un pas no puede
pasar entero por el embudo de las
televisiones", C on un m ovi m i en t o
que t rat a de c orregi r la falla del si s-
t em a, la n ueva L ey de Ci n e li m i t a la
i n versi n de un a produc t ora n o i n -
depen d en t e en un largom et raje al
60 % del presupuest o, espec i fi c an -
do adem s que "no podrn benefi-
ciarse de las medidas de fomento las
pelculas producidas directamente
por operadores de televisin". De es-
t e m odo, las t elevi si on es se ver an
ob li gadas a b usc ar un c oproduc t or
i n depen di en t e.
I n cen tivos f is ca l es . Para fac i li t ar
la b squeda de est e c oproduc t or
o c oproduc t ores, el A n t eproyec t o
se hac e por fi n ec o de un as de las
et ern as rei vi n di c ac i on es de los pro-
duc t ores, rec hazada si em pre por an -
t eri ores gob i ern os: la posi b i li dad de
proporc i on ar i n c en t i vos fi sc ales, en
form a de desgravac i on es (hast a un
18%), a los i n versores en c i n e. Para
Pedro P rez se t rat a de "una de las
mejores noticias del borrador", pues
apart e de c rear un "nuevo marco
Ped ro Prez
PRESIDENTE DE L A FEDERACIN DE PRODUCTORES (FAPAE)
El organ i sm o que agrupa a los produc t ores i n depen di en t es part e de
la b ase de que el n uevo m arc o en el que se desarrolle la L ey de Ci n e
deb e "aprovechar el xito de la creatividad espaola y crear las estruc-
turas necesarias para consolidar posiciones internacionalmente". Espe-
c i alm en t e sat i sfec ho c on la di feren c i ac i n que est ab lec e el t ext o en t re
"productor independiente" y "no independiente", Pedro P rez lam en t a
que "el debate pblico sobre la nueva Ley, a pesar de haber temas Igual
o ms Importantes, se haya focalizado en la inversin de los operadores
de televisin". Respec t o a est e part i c ular, espec i fi c a que "los producto-
res independientes no estamos en contra de que las televisiones partici-
pen en la produccin de cine, pero s consideramos nocivo que la con-
viertan en un monopolio". Qui ere rec ordar, por ot ra part e, que "FAPAE
fue la primera que pidi la creacin de una Agencia que aglutinase todo
lo que concierne al audiovisual", pun t o c on t em plado en el doc um en t o
que, jun t o a la desgravarn fi sc al apli c ab le a los i n versores c i n em a-
t ogrfi c as, sat i sfac e plen am en t e sus rei vi n di c ac i on es.
fiscal" para la produc c i n c i n em at o-
grfi c a, c on si dera que "es la nica
manera posible de atraer inversores
ajenos al sector". De est a desgrava-
c i n podr an b en efi c i arse n o s lo
los i n versores fi n an c i eros, t am b i n
las t elevi si on es, que n o se han pro-
n un c i ado al respec t o en n i n gun o de
sus doc um en t os pb li c os, si b i en
rec on oc en que "el sector televisi-
vo no cuenta con la infraestructura
y kn ow how necesarios para abor-
dar autnomamente a produccin
de un producto cinematogrfico".
El produc t or i n depen di en t e Mi guel
Morales, an c on si dern dola "una
medida muy positiva", n o c ree que
ayude espec i alm en t e a sac ar ade-
lan t e pel c ulas c om pli c adas, "porque
al final los inversores privados bus-
carn tambin una rentabilidad, con
lo que su capital destinado al cine
ir a parar a proyectos de vocacin
comercial".
Men os b en efi c i ados que los pro-
duc t ores i n depen di en t es salen los
di st ri b ui dores a la luz del lt i m o b o-
rrador. Aun que, t al y c om o sost i en e
Fern an do L ara, el t ext o "plantea que
los distribuidores independientes
tengan acceso a unas ayudas dife-
renciadas", st as en verdad han per-
di do a lo largo de las n egoc i ac i on es
el c oefi c i en t e de ob li gat ori edad del
0 , 8% de los i n gresos proc eden t es
de las c aden as de t elevi si n . "UTE-
CA ha presionado mucho -expli c a
M i guel M orales, presi den t e de la
A soc i ac i n de Di st ri b ui dores I n de-
pen di en t es (A DI C I N E )- y al final las
compras obligatorias a distribuido-
ras de cine independiente prctica-
mente han desaparecido porque han
quedado al arbitrio de la voluntarie-
dad". L a presi n , que t om la form a
de un lam en t o, qued ya t est i m on i a-
da en la reac c i n esc ri t a de UTECA
al pri m er doc um en t o: "el Ministerio
de Cultura quiere pasar de obligar a
financiar a obligar a comprar. (...)Y
encima, las que sean europeas, hay
que comprrselas en nmero impor-
tante a distribuidores espaoles, todo
ello en aras de acrecentar el nmero
de productores o distribuidores cine-
matogrficos independientes benefi-
ciarios de las subvenciones que de-
ben salir de las arcas privadas de los
operadores televisivos". Si n un os m -
68 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
UT ECA
UN I N DE TE L E VI S I O N E S C O M E R C I A L E S
El sec t or m s desc on t en t o c on el t ext o de la Nueva L ey de Ci n e es el
c on form ado por los operadores t elevi si vos pri vados (A n t en a 3, Tele 5,
Cuat ro, L a Sext a, Can al +, N et TV y Veo), pues c on si dera que el an t e-
proyec t o "invade competencias del Ministerio de Industria, tiene connota-
ciones antieuropestas y es contrario a principios constitucionales como
la libertad de empresa". El fi rm e rec hazo de UTECA a dest i n ar el 5% de
sus i n gresos b rut os a la ayuda al c i n e es p a ol pasa por den un c i ar que "la
verdadera finalidad perseguida no es beneficiar al cine espaol, ni proteger
la cultura erspaola, sino seguir beneficiando y financiando a unos produc-
tores cinematogrficos mayoritariamente rechazados por los espectadores
de cine". A b ogan , por t an t o, por "hacer menos pelculas, pero mejores",
est o es, m s ren t ab les en t aqui lla, de m an era que el c ri t eri o em presari al
prevalec e sob re el c ult ural. "El cine es cultura, pero tambin y sobre todo
es industria -m an i fi est an -, y nos oponemos frontal y radicalmente a que
se utilice sistemticamente el sector televisivo como remedio financiero de
los presuntos males de la industrica cinematogrfica espaola".
n i m os de adqui si c i n est ab lec i dos,
por lo t an t o, c ree Morales que "las
pelculas pequeas europeas, como
la prxima de Chabrol, corren el ries-
go de no llegar a nuestras salas".
El desc on t en t o en t orn o a la n ue-
va L ey provi en e t am b i n del sec t or
de los exhi b i dores, qui en c on si dera
que "el borrador, en esencia, mantie-
ne una contradiccin histrica con
el sector de salas de cine", segn
palab ras de Rafael Alvero, di rec t or
gen eral de la Federac i n de Ci n es
de Espaa (FECE). "Si por un lado
-expli c a A lvero-, mantiene el sector
regulado a travs de la cuota de pan-
talla; por otro, la Administracin se
niega a compensar esta regulacin".
Vi ejo c ab allo de b at alla (su exi st en -
c i a es predem oc rt i c a), la c uot a que
deb en c um pli r los exhi b i dores de un a
pel c ula europea por c ada t res n o eu-
ropeas pasa, segn el n uevo doc u-
m en t o, a c om put arse por n m ero
de sesi on es y n o por d as. "Es un
endurecimiento de la cuota", sost i e-
n e Alvero, "una medida devastadora
para las salas pequeas (...), injusta,
ineficaz y claramente inconstitucio-
nal, que ha generado en los ltimos
seis aos prdidas al sector de la ex-
hibicin de aproximadamente 1.000
millones de euros". No t odo el m un -
do est de ac uerdo c on est as c i fras:
"Se las estn inventando", asegura
Mi guel Morales: "Yo digo que ganan
800 millones, y como las dos cifras
son falsas, y adems imposibles de
comprobar, el Ministerio lo tiene an
ms complicado para legislar".
L a falt a de t ran sparen c i a en los
m ec an i sm os de c on t rol y vi gi lan c i a
parec e afec t ar espec i alm en t e al
sec t or de la exhi b i c i n , que t am b i n
reivin d ica un a m ejor regulac i n de
sus relac i on es c on las majors. S e-
gn los exhi b i dores, las gran des
c om pa as am eri c an as n o s lo
i m pon en prec i os ab usi vos (que i n -
c luyen porc en t ajes desm edi dos y
la "i legal" c on t rat ac i n de pel c ulas
por paquet es), si n o que prac t i c an el
oli gopoli o en el m erc ado. Un a c om -
pet en c i a desleal, en defi n i t i va, que
fue san c i on ada por el Tri b un al de la
Defen sa de la C om pet en c i a hac e
ahora un ao, pero, en opi n i n de
FECE, "desde entonces no ha cam-
biado nada". Segn Ram n Colom ,
en l n eas gen erales lo que los exhi -
b i dores vi en en a exi gi r es que "los
dbiles no me impongan nada, por-
que ya tengo bastante con soportar
lo que me imponen los grandes".
Cu l tu ra o in d u s tria . Qui z pudi e-
ra ejerc erse un m ayor c on t rol en el
c um pli m i en t o de la ley c on la c rea-
c i n de un organ i sm o m s aut n o-
m o, c oordi n ado, represen t at i vo y
profesi on al que el ac t ual ICAA. A qu
es don de en t rar a en juego la t an
rei vi n di c ada c reac i n de la A gen c i a
Est at al de Ci n e, ac aso n i c o pun t o
del doc um en t o que c on si deran po-
si t i vo t odos los sec t ores. "Al tener
categora de Secretara de Estado -
opi n a Davi d Trueb a-, ya no sera una
dependencia total del Ministerio de
Cultura, lo que significa que podran
tomarse acuerdos con el Ministerio
de Industria, que para el cine es igual
de importante". Topam os aqu c on
un o de los elem en t os c ardi n ales de
la i n t erven c i n est at al en la c i n em a-
t ograf a espaola: qu i n i c i at i vas
deb en est ar am paradas por "c ult ura"
y c ules por "i n dust ri a"? Es posi b le
realm en t e desli gar am b os c on c ep-
t os c uan do hab lam os de c i n e? Ser
si n duda un o de los desaf os t ron c a-
les a los que se en fren t e la A gen c i a
Est at al de Ci n e en el c aso de que
se c on c ret e en un a reali dad. Rec or-
t an do expec t at i vas, si n em b argo,
Fern an do L ara m at i za que "no ser
una agencia segn el modelo C N C
francs, pues aunque tendr mayor
autonoma de gestin econmica,
ms margen de maniobra y mayor
flexiblidad, seguira estando adscrita
a Cultura y al sistema de 'caja ni-
ca', segn el cual todos los impues-
tos son recaudados por Hacienda
y luego ste los reparte". En t odo
c aso, aade que el doc um en t o del
an t eproyec t o "lo nico que hace es
plantear el trnsito", t odav a por de-
fi n i r. Pedro P rez, en n om b re de los
produc t ores, c ree que "todava hay
que esperar a ver hasta dnde llega
dicha Agencia para valorarla".
Ot ra de las fi n ali dades apun t adas
en la L ey, pero que t odav a deb er
El laberinto del Fauno (2006)
c on c ret arse c on m edi das expresas,
se refi ere a las "nuevas ventanas de
explotacin cinematogrfica". As , el
art c ulo 34 del doc um en t o, rot ulado
"Nuevas tecnologas", c on t em pla en
su pri m er ep grafe que "se podrn
establecer incentivos para la reali-
zacin de obras audiovisuales que,
utilizando nuevas tecnologas, estn
destinadas en medios distintos a las
salas de exhibicin, televisin o v-
deo domstico". Un a reali dad, la de
los n uevos soport es de exhi b i c i n ,
que t arde o t em pran o deb er regu-
larse, ac aso para evi t ar c i ert a an ar-
qu a en el m erc ado audi ovi sual, hoy
ext en si b le a In t ern et , m vi les y de-
m s soport es de reproduc c i n .
A est e respec t o, opi n a el di rec t or
de Bienvenido a casa que "la Ley na-
ce antigua, porque ni siquiera intuye
las nuevas formas de consumo que
estn ah, que hay otras circunstan-
cias y otro contexto, y que s se sien-
tan las bases desde el principio, po-
drn evitarse polmicas innecesarias
despus". Mi guel Morales c ree, por
ot ra part e, que an es pron t o para
regular un a est ruc t ura que t odav a
est por di b ujarse: "El futuro que
viene es el vi deo i n dem an d y las
descargas legales en Internet, y hay
que estar preparados; pero si la Ley
no regula estas transformaciones
es porque no est claro cmo va a
configurarse lo que se avecina. No
est claro, por ejemplo, si van a ser
ventanas de explotacin simultneas
o progresivas". El grem i o t elevi si vo,
b i en al c on t rari o, asegura que "aho-
ra todas las compaas de mediana
y gran dimensin producen y comer-
cializan para todos los soportes y for-
matos, porque la industria cinema-
togrfica ya se ha transformado en
audiovisual. Pero el texto distribuido
por el Ministerio de Cultura no tiene
nada de esto en cuenta".
No dem asi ado audaz se m uest ra
t am poc o el t ext o c on la i n m i n en t e
di gi t ali zac i n de las salas y la posi -
b i li dad est at al de ofrec er apoyo pa-
ra ali vi ar las c argas fi n an c i eras de
ese i n evi t ab le proc eso t ran si t ori o.
Bi en es c i ert o que, c om o rec uerda
el di rec t or del I CAA, el doc um en t o
"plantea la constitucin de un fondo
para las salas independientes que se
comprometan a programar un mni-
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 6 9
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
mo de un 40% de cine europeo", y
que t an t o l c om o el di st ri b ui dor M i -
guel Morales c reen que la m ut ac i n
de las salas es un proc eso a largo
plazo, pero FECE, que represen t a
si n duda al sec t or m s afec t ado por
est a c uest i n , asegura que "echa-
mos en falta algo concreto sobre las
transformaciones, pues slo hay una
referencia a la transicin al digital...
aunque en ningn caso las ayudas
para la modernizacin de las salas
deben estar supeditadas al cumpli-
miento de una cuota de pantalla".
Ms a u t ores . El an t eproyec t o
aade a la n orm a vi gen t e un n ue-
vo sujet o al "elenco de autores de
las obras cinematogrficas", de t al
m odo que, adem s del di rec t or, el
gui on i st a y el m si c o, t am b i n el di -
rec t or de fot ograf a ser c on si dera-
do aut or de la pel c ula "No entiendo
muy bien que una Ley de Cine deba
establecer competencias propias de
la Propiedad Intelectual", opi n a True-
b a, a qui en c om o aut or le c on c i ern e
espec fi c am en t e est a c uest i n . L a
expli c ac i n desde el Mi n i st eri o es
que "es un requisito que se plantea
slo a efectos de la nacionalidad de
la pelcula, porque para que sea re-
conocida como espaola se requie-
re que tenga al menos un 75% de
autores espaoles". UTECA n o se
opon e a est e rec on oc i m i en t o si em -
pre que "conlleve la garanta expresa
de que no podr suponer un incre-
mento en los precios que las entida-
des de gestin de derechos de autor
exigen a los operadores".
De las vei n t i c i n c o asoc i ac i on es
profesi on ales c on las que asegura
Cult ura que ha c on sult ado el an t e-
proyec t o, el Si n di c at o de T c n i c os
Audi ovi suales Ci n em at ogrfi c os de
Espaa (TACE) es un o de los que
c on m ayor sat i sfac i n ha vi st o sus
rei vi n di c ac i on es esc uc hadas, c on -
si st en t es en m ejorar lo que ellos
den un c i an c om o "precariedad labo-
ral". L a c on qui st a de est e si n di c at o
de 450 m i em b ros, c uya Sec ret ar a
Gen eral oc upa la m on t adora C ar-
m en Fr as, c on c i ern e a las em pre-
sas produc t oras, que c on el n uevo
t ext o "debern acreditar documen-
talmente el cumplimiento de cuan-
tas obligaciones hayan contrado
con el personal tcnico" si qui eren
opt ar a las ayudas, "Hemos conse-
guido un objetivo importantsimo,
pero para controlar el cumplimiento
de esta norma tenemos que hacer
todo lo posible para tener represen-
tacin en la futura Agencia Estatal,
y eso es algo que an est por ver",
aade Fr as.
Con la c reac i n de un Regi st ro
Adm i n i st rat i vo de em presas de pro-
duc c i n , ot ra de las i n n ovac i on es
del an t eproyec t o (Art . 7 ), ser pro-
b ab lem en t e m s fc i l m an t en er un
c on t rol de respon sab i li dades, "para
evitar -c om o sost i en e Fr as- inclu-
sin de clusulas ilegales en los con-
D a vid T ru eba
Ra f a el Al vero
DIRECTOR GE N E R A L DE FE DE R A C I N DE CI NES DE ESPAA
Cuat ro son las rei vi n di c ac i on es reali zadas por el sec t or de la exhi b i c i n :
supresi n de la c uot a de pan t alla, regulac i n de las relac i on es en t re las
majors y los exhi b i dores, am pli ac i n de las ven t an as de explot ac i n y
vi gi lar la c om pet en c i a desleal de Ayun t am i en t os y Di put ac i on es en las
exhi b i c i on es grat ui t as de est ren os. "Ninguna de ellas ha sido atendida
en los borradores del Anteproyecto -asegura Rafael A lvero- porque se
ha hecho sin consenso y a favor de una nica parte, los productores, sin
tener en cuenta a los dems sectores". Eslab n i m presc i n di b le de la c a-
den a c i n em at ogrfi c a, asegura su presi den t e que los exhi b i dores "siem-
pre han apoyado el cine nacional, pero lo que no vamos a consentir ms
es que se nos impongan medidas para proteger las producciones que en
muchos casos no interesan a los espectadores, sin recibir ningn tipo de
compensacin". Tot alm en t e en c on t ra de la c uot a de pan t alla -"un a medi-
da franquista que se ha demostrado totalmente ineficaz"-, advi ert e Alvero
que los exhi b i dores est n "preparados para incumplir esta medida si el
anteproyecto sigue adelante en estos trminos".
DIRECTOR Y PRODUCTOR I N DE P E N DI E N TE
"La verdadera importancia de la Ley consiste en aclarar la importancia del
cine para perdurar en el tiempo, para significar algo y ser la ventana de un
pas", argum en t a Davi d Trueb a, c i n east a que ha t om ado part e en la ron -
da de n egoc i ac i on es del an t eproyec t o. At ri b uye la falt a de c on sen so en
la elab orac i n de la L ey a dos fac t ores: "el primero, que hubo una falta
clamorosa de consultas con las partes implicadas antes de hacer el primer
borrador; el segundo, que hay una animadversin de salida por parte de las
televisiones". Su posi c i n en est e deb at e es que "si nos guiamos slo por
las estadsticas, entonces al final todo el mundo tiene que hacer Torren t e,
y Torren t e tiene que hacerse, claro, pero tambin alguien tiene que poder
hacer Hon or de c avaller a". En defen sa de un a legi slac i n que est i m ule la
si n gulari dad c reat i va, se lam en t a de que "el criterio de calidad sea ahora
mismo el dinero. Una pelcula es buena o mala en funcin de si le han dado
el Oscar y ha recaudado mucho dinero". Adem s, c ree i m port an t e alert ar
sob re la poli t i zac i n que se ha apoderado del deb at e, de t al m odo que "hoy
las batallas ideolgicas se estn librando en nombre del cine".
tratos, como que en cualquier mo-
mento se pueda despedir a un traba-
jador sin indemnizacin". Para Davi d
Trueb a, la c reac i n de un regi st ro
es "una de las grandes asignaturas
pendientes de nuestra industria, por-
que es bastante grave que, pasados
los aos desde su produccin, como
ocurre ahora, no haya forma de com-
probar quines son los propietarios
de una pelcula".
Pos icion es extrem a s . C om o si
su fec ha de n ac i m i en t o (2 8 de di -
c i em b re, d a de los I n oc en t es) lo
hub i era est i gm at i zado, el an t epro-
yec t o y sus di versos b orradores se
han elab orado a lo largo de los m e-
ses b ajo un fuego c ruzado de ac u-
sac i on es, reac c i on es en c on t radas y
ron das de n egoc i ac i on es que, an t e
la sorpresa de un gab i n et e c ult ural
qui z algo i n gen uo, ha adqui ri do un
prot agon i sm o si n duda desm edi do.
Con la i n t erven c i n ac t i va de di ver-
sos grupos de presi n , la L ey de
Ci n e ha si do v c t i m a de la m edi at i -
zac i n -"Ha sido un proceso prcti-
camente televisado" (Mi guel Mora-
les)-, de la c ri spac i n parlam en t ari a
-"Ms que una ley de Cine, es una
ley puramente poltica" (Davi d True-
b a)- y de la c oyun t ura legi slat i va
-"Tengo mis dudas de que, en pe-
riodo electoral, el Gobierno apruebe
una Ley que perjudique a las televi-
siones" (Ramn C olom )-, i n yec t an -
do en el deb at e posi c i on es ext re-
m as y argum en t os en ven en ados.
En un m om en t o de la en t revi s-
t a que est a pub li c ac i n m an t uvo
c on Fern an do L ara a m edi ados
de ab ri l, el di rec t or gen eral del
I C A A aprovec h un a pausa en el
m i c r fon o para en un c i ar, n o si n al-
go de vac i lac i n , las posi b i li dades
reales a las que se en fren t a el A n -
t eproyec t o de la L ey de Ci n e para
que su t ram i t ac i n pueda hac er-
se efec t i va en la ac t ual legi slat u-
ra. N o vi olam os el off the record si
de aquellos argum en t os esgri m i -
dos c olegi m os un a si m ple c on c lu-
si n : t odo pen de de un gest o po-
l t i c o. A l c i erre de est a edi c i n (2 7
de ab ri l), el A n t eproyec t o an n o
se ha elevado al C on sejo de M i -
n i st ros, y aun que lo hi c i era en las
pr xi m as sem an as, t an s lo si gn i -
fi c ar a el pri m er paso en lo que se
adi vi n a un espi n oso proc eso legi s-
lat i vo. CARLOS REVIRIEGO
(1) C on sult ado repet i dam en t e por Cahiers du cinema. Espaa para part i c i par en la elab orac i n de est e
n t orm e, el organ i sm o de UTE CA , pri m ero a t rav s de su presi den t e, A lejan dra Ec hevarr a, y despu s
de su sec ret ari o gen eral, Jorge del C orral, dec li n la i n vi t ac i n . A l i n qui ri rle sob re las razon es de su
n egat i va, el seor Del C orral di o c om o n i c a respuest a que "en esfa ley estn los que ponen el dinero
y los que lo reciben... y los que lo reciben pueden hablar lodo lo que quieran". Por !o t an t o, c on vi en e
ac larar que t odas las dec larac i on es puest as en b oc a de UTE C A proc eden de los c om en t ari os a los
b orradores del A n t eproyec t o que em i t i eron en form a de c om un i c ados ofi c i ales.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
L EY DE CINE. ENTREVISTA
Fernando Lara. Director General del ICAA
" Ha y qu e d ef en d er l a d ivers id a d cu l tu ra l "
es, en realidad, lib rarse tam b i n de la ob ligac i n
de in vertir el ac tual 5%.
Qu p u ed e ocu rrir s i f in a l m en te l o con s i-
g u en y s i n o s e m od if ica es a d in m ica d e
a u toin vers in a l a qu e a n tes s e ref er a ?
Se puede llegar a perpetuar un m odelo en el que
s lo sean viab les las produc c ion es de las t elevi -
sion es privadas. Ellas lo han dic ho m uy c laro: "no-
sotros queremos que se hagan unas veinte pel-
culas al ao superiores a diez millones de euros
cada una", y que el resto, las de los osados que
se atrevan a produc ir un a pelc ula c on un m ill n
de euros, que lo hagan c on sus rec ursos propios.
Pero yo no c reo que est e sea el m odelo que de-
b a defen derse desde un Min isterio de Cultura.
Cu l es s on l os objetivos p ol ticos f u n -
d a m en ta l es qu e ha n l l eva d o a p l a n tea r la
el a bora cin d e es ta n ueva Ley d e Cin e?
Yo c reo que estam os, en realidad an t e un de-
b ate ideol gic o y poltic o sob re lo que supon e el
c in e espaol. 0 b ien se hac e s lo un c in e c on los
c rit erios im pulsados por las t elevision es, o b ien
se hac e t am b i n un c in e espaol in depen dien -
t e, que prom ueva la diversidad c ult ural, que res-
pon da a lo que c on oc em os c om o c in e de autor
en sus vertien tes m s variadas. O el c in e es so-
lam en te un a in dust ria de en t ret en i m i en t o, o es
un m edio de c ult ura que pon e en juego t oda la
iden tidad de un pas. Y la c ult ura t ien e que poder
expresarse en lib ert ad. Son dos m odelos c on t ra-
puestos, pero c reo que se deb en y se pueden
c on c iliar. Ahora b ien , por la pura din m ic a c api -
t alist a, si no pon em os un a serie de m ec an ism os,
ese m odelo de c in e de diversi n ac ab ar por c o-
m erse al c in e in depen dien te, de autor, c ult ural-
Cu l es s er a n , en con creto, l a s d if icu l ta -
d es m a yores con l a s qu e es t trop eza n -
d o a ctu a l m en te es a d ivers id a d n eces a ria
y es e m od el o cu l tu ra l a l qu e s e ref iere?
L o que suc ede ahora es que las television es pri -
vadas vien en in virtien do ese 5% de sus b en efi -
c ios al que estn ob ligadas, c on la ley vi gen t e,
en pelc ulas de sus propias produc t oras, c om o
es el c aso de Tele 5 c on Estudios Pic asso. Es
dec ir, que el din ero de las television es ac ab a en
las television es y n o sirve para fom en t ar un a i n -
dust ria in depen dien te. Esto es lo que la ley t rat a
de c orregir. Por eso se estab lec e que un a parte
de ese din ero (el 30%) se aplique a la c om pra de
derec hos de an ten a de pelc ulas produc idas por
c om paas in depen dien tes. Y lo m ism o en lo re-
feren t e al c in e europeo, al propon er que un 40 %
de la fin an c iac i n destin ada a produc c ion es eu-
ropeas n o espaolas se dest in e a pelc ulas de
distrib uidoras espaolas in depen dien tes.
Al p rin cip io s e p rop on a qu e l a s tel evis io-
n es in virtiera n u n 6%, l u eg o s e ha vu el to
a l 5%, p ero a hora l a s tel evis ion es n i s i-
qu iera a cep ta n es ta cif ra ...
En el an teproyec to prim itivo lo que se propon a
es que ese 1 % adic ion al, sob re el 5% vigen te, se
aplic ara a la prom oc i n de las pelc ulas produc i -
das o c oproduc idas por las propias television es
privadas. No se les ob li gab a a in vert ir m s en
produc c i n , sin o a prom oc ion ar m ejor sus pro-
pios produc t os, pues t odos estam os de ac uer-
do en que el c in e espaol c arec e de sufi c i en -
t es m edios para su prom oc i n . Y t am b i n pro-
pon am os para las t elevision es pb lic as un 2 %
adic ion al, del que la m it ad fuera para produc ir
series de an im ac i n y la ot ra m itad para produ-
c ir doc um en tales. Todo esto n o prosper porque
las c aden as pb lic as prefi eren t en er ac uerdos
c on c retos c on los sec tores de an im ac i n o c on
produc toras de doc um en tales, y porque las t ele-
vision es privadas se n egaron . Dic ho esto, yo c reo
que el ob jetivo ltim o de las television es privadas
La s tel evis ion es p riva d a s d icen qu e n o s e
l a s p u ed e obl ig a r a in vertir d on d e el l a s n o
qu iera n y ha n l l eva d o es te tem a a l T ribu -
n a l Su p rem o. Cu l es el criterio p ol tico
con el qu e s e p l a n tea es a obl ig a cin d e
in vertir en p rod u ccin in d ep en d ien te?
A las t elevision es privadas se les ha c on c edido
en Espaa la ut ilizac i n del espac io radioel c -
t ri c o de form a grat ui t a. A di feren c i a de lo que
suc ede en otros m uc hos pases, aqu no han t e-
n ido que pagar un solo euro al Estado por esas
c on c esion es. Ellos dic en : y por qu no m e piden
que in vierta en fi lat eli a, o en los m useos...?, pero
es que un a b uen a parte de sus b en efic ios proc e-
den de la explotac i n pub lic itaria de los espac ios
c i n em at ogrfi c os que em it en . Por eso no c reo
que sea disparatado plan tear que un a pequea
part e de los b en efic ios que ellos ext raen de la
in dustria audiovisual se in vierta en la produc c i n
in depen dien te para que pueda hab er un a diver-
sidad de opc ion es c reativas. Son em presas que
se b en efic ian de un b ien pb lic o. Y parec e l gic o
que revierta a la soc iedad un a parte de lo que se
ob t ien e grac ias a esa grat uidad de uso. No m e
parec e fuera de lugar el que un porc en t aje de
esos b en efic ios vaya a la in dustria audiovisual en
f rm ulas de c oproduc c i n y c olab orac i n .
Cm o p ien s a qu e es a s in vers ion es p o-
d r a n m od if ica r el p a is a je d e l a p rod u c-
cin n a cion a l ?
L o que b usc am os es un equilib rio, es dec ir, m e-
c an ism os para que un t i po de produc c i n y otro
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 7 1
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
se i n t errelac i on en . Querem os que t an t o en la
produc c i n c om o en la exhib ic i n , el c in e de pro-
duc c i n in depen dien te t en ga un a m n im a visib ili-
dad para el pb lic o, porque, de lo c on trario, n i se-
ra viab le produc ir esas pelc ulas, n i podran ten er
ac c eso a las salas. Desde el Min isterio de Cult u-
ra, lo que querem os es que el c in e espaol c on -
t rib uya a la c ult ura de est e pas en su glob alidad.
Desde lo que produc e Estudios Pic asso hasta lo
que dirigen Javier Reb ollo o Alb ert Serra
Por otro l a d o, el cin e es p a ol tien e p ro-
bl em a s g ra ves d e f in a n cia cin . Qu p ro-
p on e la l ey f ren te a es te d f icit?
L a ley prev un sistem a de desgravac ion es fi sc a-
les que era un a reivin dic ac i n plan teada por los
produc tores desde hac e m uc hos aos. Se pen -
sab a que la in dust ria del c in e n o poda atraer i n -
version es privadas de otros sec tores por falt a de
in c en tivos fi sc ales. Hast a ahora esos c apit ales
t en an un a desgravac i n m uy pequea (el 5%
sob re los b en efic ios que gen eraran ), por lo que
n o ten a resultado. L os produc tores, a su vez, t e-
n an un a desgravac i n del 20%, pero ese por-
c en taje ib a dec rec ien do ao tras ao. Ahora, en
c am b io, lo que se propon e es la posib ilidad de
que las in version es de otros sec tores ten gan un a
desgravac i n del 18%, lo que supon e un a sub ida
de t rec e pun tos, que ya n o es sob re b en efic ios,
sin o sob re la in versi n . Y que adem s ese 18%
se estab ilic e para los produc tores.
Es a s d es g ra va cion es n o es ta ba n con tem -
p l a d a s en el p rim er borra d or d e la l ey, y es
a l g o qu e s e ha in trod u cid o a p os teriori...
Al prin c ipio n o, porque hab a m uc has resi st en -
c ias. L o n ic o que hab am os c on seguido, en un
prim er m om en to, era prolon gar duran te tres aos
m s el perodo en el que la in dustria del c in e po-
da ac ogerse a esas desgravac ion es dec rec ien -
t es. Pero despu s de m uc has n egoc iac ion es -y,
de m an era m uy direc t a, grac ias a las gest ion es
de la Min istra se c on sigui que el Min isterio de
Hac ien da ac c ediera a este t i po de desgravac i n ;
es dec ir, un 18% para los produc tores y para los
in versores, a trav s del sistem a de las Agrupa-
c ion es de In ter s Ec on m ic o, lo que supon e ab rir
la puerta a un m odelo c om pletam en te n uevo.
T a m p oco p a rece qu e ten g a m u cho s en ti-
d o l l eg a r a p rod u cir 150 p el cu l a s , com o
ha s u ced id o en el 2006.
El prob lem a es que aqu n o exi st e un m erc ado
que sea capaz de ab sorb er esa c i fra de larg m e-
t rajes, es c i ert o. Pero esto es tam b i n el prec io
de la diversidad. No se puede im pedir a n adie
que pon ga en m arc ha el proyec to en el que c ree.
Podem os dec idir que las ayudas sob re proyec -
t o, c om o se va a hac er est e ao, se dest in en a
L o que s de L ola ( 2006) , d e Ja vier Rebol l o
m en os pel c ulas, pero c on m ayor c uan t a para
c ada un a. El ao pasado quiz hub o dem asiadas
pelc ulas que se b en efic iaron de estas ayudas,
y algun as de ellas n o pudieron llegar a hac erse
porque las ayudas eran dem asiado pequeas.
Por eso c reo que es m ejor ser m s selec t ivos,
aun que est o im plique m s disgust os por parte
de la gen t e que se queda sin ayuda
S , p ero l a op os icin n o ha ven id o s l o
d e l a s tel evis ion es , s in o ta m bin d e l os
exhibid ores ...
L os exhib idores plan tearon t res c uest ion es: qui -
t ar la c uot a de pan talla, b ajar el porc en taje que
les aplic an las c om paas m ultin ac ion ales y es-
tab lec er un c alen dario de ven tan as m uy est ric t o
para que las pelc ulas n o puedan pasar a DVD
de alquiler hasta los seis m eses, a la t elevisi n
de pago hasta los n ueve m eses y a la televisi n
en ab iert o hasta los dos aos. Y son reivin dic a-
c ion es que, desde este m in isterio, n o se pueden
ac eptar. L a prim era, porque la c uot a de pan talla
es un m ec an ism o ab solutam en te n ec esario para
la defen sa de la exhib ic i n del c in e espaol. L a
segun da es un asun to de n egoc iac i n en tre em -
presas privadas en el que n osotros n o podem os
in terven ir. L a t erc era va en c on t ra de todas las
t en den c ias ac tuales, que b usc an f rm ulas para
que la explot ac i n de un a pel c ula sea lo m s
sim ultn ea posib le, y adem s es un t em a que la
propia in dustria ya se en c arga de regular.
La s tel evis ion es p riva d a s y l os exhibid o-
res p a recen ha ber hecho ca s i u n f ren te
com n con tra la l ey.
Es que n o est am os hab lan do s lo de un a ley
que pueda t en er un os artc ulos m s ac ertados
que ot ros. Para dec irlo c laram en te, qu querra
esa c on jun c i n de las television es privadas y de
los exhib idores? Que haya solam en te diez, doc e,
vein te pelc ulas espaolas de gran espec tc ulo
y que sean t an ren tab les c om o las am eric an as.
Querem os n osot ros ese m odelo...? Quere-
m os que exist an s lo vein t e pelc ulas am para-
das por las television es privadas, al gusto de las
television es y exhib idas en un as salas en las que
el resto es n ic am en te c in e n orteam eric an o? O
querem os que, al lado de esas produc c i on es,
puedan exist ir t am b i n Azuloscurocasinegro, La
noche de los girasoles y Lo que s de Lola? Por
ot ra parte, el riesgo de que se c on sagre el m ode-
lo que ellos defien den es real, y Espaa no sera
el prim er pas de Europa en el que est o pudie-
ra suc eder: ah est el c aso de Italia a partir del
m om en to en que el seor Berlusc on i reduc e las
ayudas al c in e. Eso dej a la produc c i n de su
pas ab solutam en te en m an os de las television es
privadas c on los resultados c ulturales que todos
c on oc em os. Es eso lo que se quiere aqu? Por
eso digo que, al m argen de que c ada sec tor t rat e
de defen der sus legtim os in tereses, estam os en
realidad an te dos m odelos an tag n ic os de lo que
deb e ser el c in e espaol.
Nos s orp ren d e ba s ta n te u n d eba te ta n vi-
ru l en to a n te u n a l ey qu e, en m u chos a s -
p ectos , p a rece ca s i con tin u is ta . D e hecho,
el g ru es o d e l a p roteccin va n a s eg u ir
s ien d o l a s a yu d a s a u tom tica s a p a rtir
d e l os ren d im ien tos en ta qu il l a . No s e-
ra n eces a rio d if eren cia r la p roteccin a la
in d u s tria , en ta n to qu e crea d ora d e eco-
n om a y d e p u es tos d e tra ba jo, d e l a p ol -
tica cu l tu ra l qu e l e corres p on d er a ha cer
com o ta l a l Min is terio d e Cu l tu ra ?
Es m uy di f c i l en m uc has oc asion es diferen c iar
lo que es in dust ria de lo que es c ult ura, porque
aqu estam os hab lan do de in dustrias c ulturales.
Yo soy el prim ero que n o se sien te c m odo c uan -
do t en go que firm ar un a sub ven c i n que puede
7 2 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
llegar hasta un m ill n de euros para d eterm in a -
das pelc ulas en fun c i n de las ayudas aut om -
t ic as, pero, qui n defin e lo que es cultura l y lo
que es in dustrial? L a prim era que se pla n te ese
en foque fue Pilar Mir m edian te su dec ret o de
ayudas sob re proyec to, pero ese sistem a ac ab
sien do ob jeto de las c rtic as m s va lien tes , por-
que se le ac usab a de favoritism o. Luego se di o el
giro para em pezar a proteger prc tic am en te todo
a trav s de las sub ven c ion es autom ticas, lo que
por ot ra parte es un c rit erio muy europeo...
Y ta m bin m uy p oco cu l tu ra l .
Cuan do yo llegu al ICAA las ayudas sobre pro-
yec to c asi hab an desaparec ido o se haban que-
dado c om o m argin ales. Ha ba slo 2.400.000
euros para ayudas sob re proyecto y prc t i c a-
m en te se apli c ab an s lo a operas pri m a o a
pelc ulas de t i po experi m en t al. Fren te a esa si -
t uac i n , est e ao ten em os ya ocho m illon es de
euros para las ayudas sob re proyec t o. Y ahora
no solam en te son para n uevos realizadores, que
tam b i n , sin o que se ha in c luido un a proporc i n
para doc um en tales y ot ra para pelc ulas de es-
pec ial vala c ult ural. Yo c reo, y asi lo plan t ea la ley,
que se puede fun c ion ar c on los dos sistem as. Es
dec ir, que las ayudas sob re proyec tos, para desa-
rrollo de guion es, et c , pueden c om pen sarse c on
las ayudas ob jetivas en fun c i n de la t aqui lla
D n d e es tn en ton ces l a s p rin cip a l es
n oved a d es qu e in trod u ce la ley?
No c reo que la ley sea c on t in uist a c om o t al. Creo
que se in troduc en m uc hos aspec tos n uevos que
son im portan tes. Por prim era vez un a ley de c in e
diferen c ia lo que son los sec tores in depen dien -
t es de los que n o. Y esto es fun dam en t al. Es un a
distin c i n que afec t a a la produc c i n , la di st ri b u-
c i n y la exhib ic i n , y que gen era un a diferen c ia
en las ayudas que pueden perc ib ir un os y ot ros.
Tam b i n es im portan te ab rir la puerta a las n ue-
vas t ec n olog as. Ahora que el c in e n o pasa ya
s lo por las pan tallas c om erc iales, se c on si de-
ran ob ras audiovisuales un a serie de t rab ajos
que ya n o son s lo los largom etrajes. Y tam b i n
hay ayudas m s favorab les a la c reac i n . Se am -
plan las ayudas a la produc c i n in depen dien t e
y al desarrollo de guion es. Se t rat a de c rear un a
c on t i n ui dad desde la esc ri t ura hasta la exhi b i -
c i n , que ya n o t ien e que ser n ec esariam en te en
salas. Puede ser c on DVD o a trav s de In tern et.
Esa puerta ya no se c ierra, sin o que se ab re.
D es d e a l g u n os m bitos y d es d e ba s ta n -
tes m ed ios d e com u n ica cin s e ha tra n s -
m itid o l a id ea d e qu e la l ey n o s e ha g es -
tion a d o bien y d e qu e ha f a l ta d o d il og o
con l os s ectores im p l ica d os .
Si un proyec t o se ha c on sult ado a fon do c on
t odos los sec t ores, sin duda ha sido st e. Creo,
adem s, que un a de las c on sec uen c ias de esa
t ran sparen c i a ha sido prec isam en t e el deb at e
que se ha vivido en los m edios de c om un ic ac i n .
El an teproyec to se ha c on sultado c on vein tic in c o
asoc iac ion es profesion ales y c on todas las t elevi-
sion es. A estas ltim as se les ha expuesto, desde
un pri n c i pi o, el plan t eam ien t o que ya he expli -
c ado an tes. L o que suc ede es que ellos dijeron
en seguida que n o estab an de ac uerdo c on esa
f rm ula Es m uy dif c il llegar a un c on sen so c on
alguien que no quiere, o c uan do hay in tereses di -
f c ilm en t e c on c iliab les, c uan do n o opuestos.
Qu s a l id a p u ed e ten er u n a con f ron ta -
cin qu e p a rece ta n en con a d a ?
En el ICAA y en el Min isterio de Cult ura hem os
hab lado c on t odo el m un do, hem os hec ho todas
las gest ion es c on ot ros m in isterios y c on todos
los sec tores. Ahora la pelota est en el tejado del
gob iern o. Es dec ir, es el Gob iern o en su c on jun to
el que deb e dec idir c ul es el t rm it e que va a dar
a la ley. L os plazos son m uy just os y tam poc o se
puede sab er c on exac t it ud la durac i n del deb a-
t e parlam en tario. En c ualquier c aso, y c on estas
c autelas, si el proyec to no en tra en el Parlam en to
a lo largo del m es de m ayo, ser m uy dif c il que
pueda aprob arse den tro de est a legislatura.
Pero, en ton ces , el Min is terio d e Cu l tu ra
y el I CAA n o tien en n in g u n a a u tocr tica
qu e ha cers e?
Hom b re, siem pre hab r c osas que hab rem os he-
c ho m al, pero de lo que estoy m s c on ten to, y lo
digo en serio, es de aquello que quizs ha sido
m s ob jet o de c r t i c a. Es dec ir, a pesar de las
reac c ion es que el proyec to ha susc it ado, yo n o
c am b iara el sist em a de dilogo c on todas las
asoc iac ion es. Es verdad que no preveam os un a
ofen siva m editic a tan fuert e, que al da siguien te
de presen tar las b ases saliera un edit orial hostil
dic ien do que el apoyo a la produc c i n in depen -
dien t e era un a falac ia, dic ien do, c om o se dec a
all, que el c in e espaol ten a que apoyarse b si-
c am en te en las television es y en las m ultin ac io-
n ales. 0 que saliera otro t i t ular dic ien do "la peor
pelcula de Carmen Calvo". Esto es algo que no
esperab a, y m en os an del m edio que lo pub lic .
No esperab a esa reac c i n tan fuert e. Quiz haya
sido in gen uidad. Es un a autoc rtic a sin c era.
Y por qu p ien s a qu e s e ha rea ccion a d o
a s , d e es ta f orm a ta n hos til ?
Mi teora es que, en este pas, y en estos m om en -
t os, las television es privadas t ien en un poder que
n o deb eran ten er. El peso de esas television es
es m uy fuert e en los m edios de c om un ic ac i n ,
porque form an parte de ellos, por lo que en estos
llega a ser determ in an te lo que pien sen ellas.
T a n d eterm in a n te com o p a ra l l eg a r a
m ed ia tiza r el a p oyo qu e la Ley p od ra ha -
ber recibid o d e otros s ectores ...?, p orqu e
d a la im p res in d e qu e es ta Ley n o ha te-
n id o a p en a s d ef en s ores , a l m en os en el
es p a cio d el d eba te p bl ico-
Si se c on tem pla la estruc tura del c in e espaol, se
ve que hay m uc has produc toras que trab ajan c on
las television es, hay m uc hos direc t ores que t ra-
b ajan c on las television es, hay m uc hos guion is-
t as, hay m uc has in dustrias t c n ic as que trab ajan
c on las television es. Es dec ir, hay un a vin c ulac i n
fuert e, porque en defin it iva el m un do audiovisual
espaol es b ast an t e reduc ido. Y salvo dos art -
c ulos, un o de Pedro P rez c om o presiden t e de
FAPAE, respon dien do a las television es, y otro de
An dr s Vic en t e G m ez, no ha hab ido ac t it udes
pb lic as favorab les. Y est o a pesar de que, en
privado, t e dijeran que estab an m uy de ac uerdo
c on la L ey y que les parec a m uy positiva en m u-
c has de las c osas. Qu por qu n o se han m a-
n ifest ado pb lic am en t e? Pues porque m uc has
person as ten an algn c om prom iso c on algun a
t elevisi n , un proyec to pen dien te de aprob ar.
Es t d icien d o qu e s e ha s en tid o a ba n d o-
n a d o por es os s ectores ?
En est a c oyun tura, yo he ec hado en falt a aque-
llas posturas o ac titudes que en tien dan que es-
tam os an t e un deb at e ideol gic o y pol t ic o. Es
un sen t im ien t o person al, pero s, m e he sen tido
esc asam en te respaldado por aquellos sec tores
que m s se podan b en efic iar de la L ey, y n o es-
t oy hab lan do de los produc t ores...
Con s id era a ca s o qu e es os s ectores ha n
s id o en m u d ecid os o p res ion a d os por l a s
tel evis ion es ?
No dir que les hayan en m udec ido en el sen t i -
do de hab erlos am en azado. No puedo dec ir eso
porque n o t en go prueb as, pero quien m s quien
m en os se ha t en t ado la ropa an tes de m an ten er
un a ac t it ud pb lic a que le pudiera ac arrear lue-
go di fi c ult ades... A Pilar Mir t am b i n le suc e-
di . Se en c on t r de repen t e c on el silen c io de
aquellos que, te ric am en te, ten dran que hab erla
apoyado. No m e quiero c om parar c on ella, pero
los di feren t es sec t ores del c i n e espaol poc as
vec es adoptan un a post ura, digam os dec idida,
si hay un os in tereses por m edio que les puedan
perjudic ar o afec tar. En este sen tido, hub i ram os
deseado que un a serie de voc es se hub iesen
pron un c iado a favor, n o digo ya de t oda la L ey
en su c on jun t o, si n o estab an de ac uerdo, pero
s de sus aspec tos positivos para c on t rarrest ar
esa c am paa t an host i l que hem os sufri do en
os m edios. Eso s lo c reo.
C A R LO S F. H E R E DE R O / C A R LO S REVIRIEGO
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 7 3
L EY DE CINE, PROPUESTAS
Cahiers-Espaa propone unos ejes de actuacin
D iez objetivos p a ra el cin e es p a ol
F
ren t e al deb at e pb li c o en t orn o a la
n ueva L ey de Cin e, Cahiers du cinma.
Espaa no puede n i quiere perm an ec er
al m argen . No som os un a asoc iac i n profesi o-
n al, n i aspiram os a legislar en m ateria c in em at o-
grfi c a, n i m uc ho m en os a c om portarn os c om o
un grupo de presi n . Pero s som os un a revista
de opin i n c om prom et ida c on un a c on c epc i n
art st i c a y c ult ural del c i n e, un a plat aform a de
deb ate c on voc ac i n de in terven ir, desde el m -
b it o de la reflexi n c r t ic a, sob re todas aquellas
c uestion es que afec t an a la lib ert ad c reat iva y a
la pluralidad de horizon tes del c in e c on t em por-
n eo, in c luido el espaol...
Com o dec an los Cahiers fran c eses el pasado
m es de ab ril (n 622), an te la en c ruc ijada de las
c erc an as elec c ion es presiden c iales en su pas,
el c on jun t o de m ec an ism os legales que afec -
t an al c in e, desde la perspec tiva de un Min ist e-
rio de Cultura, "deban trabajar para el nacimiento
de proyectos singulares, favorecer una multiplici-
dad de iniciativas artsticas inditas, dotadas de
medios materiales decentes". Se c orre el ri esgo,
dec an , de que la deriva ac t ual gen erada por la
legislac i n vigen te im pulse o favorezc a, c om o de-
m uestra tam b i n un a b uen a parte de la produc -
c i n espaola m s rec ien te, "la fabricacin en ca-
dena de productos formateados -disfrazados bajo
la etiqueta desvalorizada del 'cine de autor'- y el
enriquecimiento de profesionales que no asumen
ningn riesgo, ni esttico ni financiero".
Con sem ejan te radiografa por delan te, estas
pgin as fun dac ion ales de Cahiers-Espaa se ha-
c en ec o aqu de la in ic iat iva en arb olada por su
herm an a m ayor (de la que provien en todas las
c it as en t rec om illadas) y quieren propon er diez
ob jetivos o ejes de ac tuac i n que c on sideram os
esen c iales para que el m arc o legal y adm in istra-
tivo que se est dib ujan do en n uestro pas pueda
jugar, ahora y en el fut uro, un a fun c i n realm en te
revitalizadora y no c on form ista c on el ac tual esta-
do de las c osas, CAHIERS D U CINMA, ESPAA
Prem bu l o
"Una ideologa perniciosa ha hecho creer que la prosperidad econmica
del sector asegurara la vitalidad cultural", adviert e Cahiers-Francia en su
an lisis de la si t uac i n en aquel pas, L a advert en c ia t i en e plen o sen t ido
t am b i n en Espaa, espec ialm en t e fren t e al riesgo de t om ar por "vi t ali -
dad" lo que n o es m s que un a proli ferac i n c rec i en t e de produc c ion es
(150 pelc ulas en 2006) y el xit o-espejism o de un det erm in ado m odelo
de c olab orac i n en t re la in dust ria del c in e y los operadores de t elevisi n .
Con vien e rec ordar, si n em b argo, que el ICAA y la gest i n del Fon do de
Prot ec c i n a la Ci n em at ograf a form an parte y depen den del Mi n i st eri o
de Cult ura y que, desde est a perspec tiva, deb en servir fun dam en t alm en t e
para el im pulso, la defen sa y la pot en c iac i n de ob jetivos c ult urales.
"Si se trata slo de mejorar las condiciones econmicas de fabricantes
(los productores), intermediarios (los distribuidores) y comerciantes (los
exhibidores)", el ICAA y el Fon do de Prot ec c i n -dec i m os n osotros "de-
beran situarse bajo la tutela del Ministerio de Industria o del Ministerio de
Comercio". L a gest i n pol t i c a y adm i n i st rat i va de la c i n em at ograf a en
su c on jun t o n o deb e est ar, "n ic am en te", al servic io de las em presas del
sec t or, sin o t am b i n de los proyec tos art st ic os y c ult urales que m uc has
vec es en c uen t ran in ven c ib les di fi c ult ades para realizarse. Creem os, en
c on sec uen c ia, que es n ec esario c oloc ar esos proyec t os en el c en t ro de
la ac c i n pol t ic a y, por en de, en el c en t ro del deb at e sob re la L ey de Cin e.
Para c on t ri b ui r a ello, plan team os diez ob jetivos fun dam en t ales.
Poten cia r l a s a yu d a s s el ectiva s
L a m ayor parte del Fon do de Prot ec c i n a la Cin em at ograf a se em plea
en sub ven c ion ar c on ayudas autom tic as a las em presas produc t oras
en fun c i n de los ren dim ien t os en t aqui lla de sus pelc ulas. El xi t o
c om erc ial -t an t as vec es in depen dien t e de la c alidad y del arte se
prem ia c on la ayuda gen erosa del erario pb lic o. Esta es un a din m ic a
que s lo t i en e sen t ido desde un en foque in dust rial y ec on m ic o, pero
que c rea graves c on t radic c ion es desde un a perspec tiva c ult ural.
L as ayudas selec tivas (sob re proyec to, para peras prim a, para el
desarrollo de gui on es, para la di st ri b uc i n de c i ert os t t ulos, et c .) deb en
c rec er para que la ac c i n pb lic a ayude a c rear c on dic ion es m s
favorab les para la c ult ura y para la c reat ividad. Con vien e rec ordarlo: el
Fon do de Prot ec c i n n o pert en ec e s lo a los agen tes ec on m ic os de
la c aden a i n dust ri al, sin o que deb e gest ion arse para sost en er "la vida
del cine como arte en una lgica de inters colectivo".
Com ba tir la es ta n d a riza cin in d u s tria l
Muc hos de los m ec an ism os reguladores de las ayudas est at ales se
fun dan sob re pri n c i pi os m s i n dust ri ales que c ult urales. En c on se-
c uen c ia, "la ideologa del 'guin slido' ha jugado un papel calamitoso.
que ha favorecido la estandarizacin, incluida la de supuestos proyec-
tos 'de autor' en nombre de un 'profesionalismo' definido por oposicin
a lo imprevisto, a la aventura artstica", c uan do es est a lt im a, prec isa-
m en t e, la que deb era ser realm en t e ob jet o de apoyo por las ayudas
selec tivas. Revisar esos c rit erios y pon erlos en c uest i n , ab rir la puerta
a la pot en c ialidad c reat iva de lo no regulado por los n efastos "m an ua-
les de gui n ", es un a n ec esidad im perat iva de un a pol t ic a c ult ural que
n o se c on form e s lo c on los gran des produc t os c om erc iales, c on el
b rillo del espec t c ulo y c on el aplauso de los ya est ab lec idos,
Lim ita r el n m ero d e cop ia s es tren a d a s
L a puesta en c irc ulac i n de 40 0 , 60 0 , 80 0 c opias de un a pel c ula ha-
c e ilusoria c ualquier pol t ic a c ult ural efic az, porque la hegem on a que
t al despliegue ejerc e sob re las salas expulsa del c irc uit o a las pelc ulas
in dust rialm en t e m s d b iles. stas se ven ab sorb idas por un t orb elli -
n o que im pon e la rot ac i n rpida de los t t ulos en las c art eleras y ven
as li m i t ada, o sen c i llam en t e an iquilada, la n ec esidad que t i en en de
perm an ec er en exhi b i c i n para c on t rarrest ar su c aren c ia de m edios
prom oc ion ales. Com b atir esa sat urac i n del m erc ado exige un a c lara
pol t ic a de ayudas a la dist rib uc i n y a la exhib ic i n in depen dien t es, as
c om o un a in terven c i n y un dilogo de los poderes pb lic os c on estos
sec t ores. Plan tearse ese reto es el deb er in exc usab le de un a poltic a
verdaderam en te in t eresada en preservar la pluralidad y la diversidad.
7 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
In terven ir en la d ig ita l iza cin d e l a s s a l a s
Con servar la n ec esari a "cronologa de los medios" en el orden am i en t o
de las di feren t es "ven t an as" de di fusi n y c om erc i ali zac i n es esen c i al
para que la sala c i n em at ogrfi c a m an t en ga lo que Cahiers-Francia
llam a "su rol fundador"}/ para perm i t i r la di st i n c i n de la ob ra c i n em a-
t ogrfi c a en el sen o de la c om pleja red audi ovi sual del m un do c on -
t em porn eo. Ese rol y esa di st i n c i n se pueden ver gravem en t e am e-
n azados si se deja a los gran des c on glom erados m ult i n ac i on ales la
t area exc lusi va de proc eder a la di gi t ali zac i n y a la adec uac i n de las
salas a las n uevas form as de soport e y de t ran sport e de las i m gen es:
DVDs, sat li t e, et c . In t erven i r c on dec i si n en est e proc eso i m pli c a la
n ec esi dad de pon er en m arc ha un am b i c i oso plan gub ern am en t al, en
el que est n i m pli c ados t an t o el Mi n i st eri o de C ult ura c om o el de I n -
dust ri a, para fac i li t ar el paso a la di gi t ali zac i n c on la c on t rapart i da de
m an t en er un as m n i m as garan t as de plurali sm o en la program ac i n
de los c i n es b en efi c i ados por la i n t erven c i n pb li c a.
Reg u l a r l a s in vers ion es d e l a s tel evis ion es
El apoyo a un a produc c i n realm en t e i n depen di en t e exi ge llegar a
ac uerdos c on las t elevi si on es pri vadas (que gozan de un a prerrogat i va
est at al c on c edi da de form a grat ui t a) para que la i n versi n de st as en
la produc c i n n o se li m i t e a ali m en t ar sus propi as em presas part i c i pa-
das. Est en juego la plurali dad y la di versi dad del c i n e espaol. Fren t e
a un m odelo un i di rec c i on al - el c i n e c on c eb i do c om o gran espec t c ulo
al servi c i o de proyec t os esen c i alm en t e m edi t i c os deb e opon erse
un a regulac i n c apaz de dot ar de los m edi os n ec esari os a c uan t as
i n i c i at i vas person ales y si n c eras, c ult urales y art st i c as, pugn an por
en c on t rar "t am b i n " un huec o en los plan es de las produc t oras, en las
li st as de las di st ri b ui doras y en el c alen dari o de las salas.
D in a m iza r la p ol tica p a trim on ia l
"Una poltica cinematogrfica tiene el ardiente imperativo de tejer sin
cesar los vnculos entre el presente del cine y su historia", pues "el co-
nocimiento de las grandes pelculas de todas las pocas y de todos los
pases es un resorte decisivo en la relacin esttica con el cine con-
temporneo". A quellos v n c ulos y est a relac i n s lo pueden fun darse
sob re el t rab ajo c on st an t e de las Fi lm ot ec as. L a c on si derac i n de s-
t as c om o c on servadoras y di fusoras de un pat ri m on i o c ult ural esen c i al
para la i den t i dad del pa s exi ge dot arlas de un os m edi os que hoy en
d a n o t i en en , dedi c ar a sus i n fraest ruc t uras las gran des i n versi on es
est at ales que n ec esi t an y dedi c arles la at en c i n preferen c i al que de-
m an dan del est ado y de las respec t i vas c om un i dades aut n om as. De
c ara a la di fusi n de ese gran pat ri m on i o, las t elevi si on es pb li c as, los
c i rc ui t os c ult urales, las redes de I n t ern et y los edi t ores de DVD est n
llam ados a jugar t am b i n un papel dec i si vo.
Vin cu l a r el cin e a l a ed u ca cin
El si st em a educ at i vo espaol vi ve de espaldas a la c on si derac i n del
c i n e c om o un veh c ulo de c ult ura y de c om un i c ac i n . A usen t e de los
program as de form ac i n esc olar, el c i n e es relegado a un papel sub -
alt ern o. Si n em b argo, "el encuentro con las grandes pelculas como
parte esencial de una cultura, la comprensin terica y prctica de los
procesos de puesta en escena como formacin del espritu crtico, el
descubrimiento de la experiencia de la sala cinematogrfica como veh-
culo de relacin con las obras y con el colectivo soc ;a/"son elem en t os
que deb en form ar part e de la en sean za pri m ari a y sec un dari a Est e
es un ob jet i vo al que n o puede ser ajen o el Mi n i st eri o de C ult ura por
m uc ho que la en sean za depen da del M i n i st eri o de E duc ac i n . Es
un a n ec esi dad n ac i on al que deb e Im pli c ar al c on jun t o del Gob i ern o
y que deb e ser ob jet o de at en c i n pri ori t ari a, i n c luso, por part e de la
Presi den c i a, c om o requi si t o para pon er en juego un a pol t i c a c ult ural
de i n spi rac i n lai c a, c r t i c a, c i udadan a y un i versal.
Ref orza r el a com p a a m ien to d el cin e
L a t elevi si on es pb li c as, los edi t ores de DVDs, la edi c i n de li b ros de
c i n e, las li b rer as espec i ali zadas, el t rab ajo de la c r t i c a t an t o en las re-
vi st as c om o en los gran des m edi os (I n t ern et i n c lui da), los fest i vales,
los c i rc ui t os c ult urales, el t rab ajo de los hi st ori adores y de los depart a-
m en t os un i versi t ari os, los c on gresos y c on ven c i on es dedi c adas al es-
t udi o del c i n e juegan , t odos ellos, un rol dec i si vo en la t area de vi n c ular
el c on oc i m i en t o c i n em at ogrfi c o a la vi ven c i a soc i al de las i m gen es
en m ovi m i en t o. Y m uc has vec es, t am b i n , en la di fusi n de ob ras y
aut ores que n o c on si guen t raspasar la hegem on a exc luyen t e y res-
t ri c t i va que el m erc ado ejerc e sob re las salas c om erc i ales. Un a pol t i c a
c i n em at ogrfi c a y c ult ural c oheren t e exi ge ab ri r puert as para ayudar,
sost en er y fom en t ar a est os sec t ores y a t odas sus ac t i vi dades.
Poten cia r l os cortom etra jes
L as ayudas a la produc c i n de c ort om et rajes deb en pri m ar el ri esgo
t em t i c o y c reat i vo, as c om o prest ar espec i al at en c i n a la produc -
c i n doc um en t al y de an i m ac i n . L a desgravac i n fi sc al deb e favore-
c er, i gualm en t e, a los c api t ales que opt en por In vert i r en est e c am po.
L a c reac i n de un a A gen c i a del C ort om et raje, que se en c argue de la
prom oc i n y di fusi n en el ext eri or, es i m presc i n di b le para c oordi n ar
las i n i c i at i vas surgi das desde algun as c om un i dades aut n om as. L a
exhi b i c i n en salas c om erc i ales de program as c om puest os exc lusi -
vam en t e por c ort os perm i t i r a dar en t rada a produc t os de durac i n ,
t em t i c a y g n eros di versos, lo c ual redun dar a, a su vez, en la posi b i -
li dad de que los c readores puedan reali zar ob ras c on i n depen den c i a
de su durac i n , si n n ec esi dad de t en er que supedi t ar sus i deas a un a
durac i n est n dar i m puest a por el m erc ado.
Fa vorecer el d il og o con otra s a rtes
El c i n e vi ve hoy m s que n un c a en c on st an t e y prom i sc uo di logo
c on ot ras di sc i pli n as art st i c as. Est a di n m i c a, "que enriquece la crea-
cin en numerosas direcciones", exi ge que el M i n i st eri o de C ult ura
t om e en c on si derac i n las n uevas redes y c om pli c i dades que se t e-
jen alrededor de las i m gen es para dejar de prac t i c ar un a ob solet a
pol t i c a sec t ori ali zada. L os m useos, las c asas de c ult ura, I n t ern et , las
salas de art e, el di seo grfi c o, el t eat ro I n c luso, n o di gam os la t e-
levi si n , se han dejado at ravesar por la avasalladora i n fluen c i a del
c i n e. Sus espac i os se ali m en t an de c i n e y el c i n e se ali m en t a de sus
herram i en t as y de sus c di gos. En m edi o de est a en c ruc i jada que
evoluc i on a a veloc i dad de v rt i go, la pol t i c a c ult ural n o puede per-
m an ec er i n di feren t e. Es urgen t e la c reac i n y puest a en m arc ha de
program as i n t ersec t ori ales y m ult i di sc i pli n ares c apac es de urdi r un
di sc urso propi o para arrojar luz y ab ri r c am i n os de reflexi n en m edi o
de un a m araa t an b osc osa.
C A H I E R S DU C I N M A ESPAA / MAYO 2 0 0 7 75
CUADERNO DE ACTUAL IDAD
L EY DE CI NE, OPININ
Horizontes problemticos para el cine espaol
L a l ey qu e n o s er...?
Q
ue la n ec esidad de pro-
pon er un n uevo m arc o
legal en el que desarro-
llar la ac t ividad audiovisual en Es-
paa era un a n ec esidad para t odo
el sec t or, lo di c t a n o s lo la ofert a
elec t oral del PSOE en 2 0 0 4 y la
ren ovada prom esa que la m in ist ra
del ram o, la in efab le Carm en Cal-
vo, realiz desde el pasado m es de
sept iem b re, sin o in c luso la propia
n orm ativa vigen te. Dic ho corpus le-
gal arran c de la gran m odific ac i n
que supuso la L ey, ac ordada por el
gob i ern o del PP, del 7.6.1999 (la
que ob li g a las t elevision es a i n -
vert i r un 5% del t ot al de in gresos
deven gados en la produc c i n c i n e-
m at ogrfic a); fue profun dizada por
el Real Dec ret o 52 6/2 0 0 2 (que
ob li g a los operadores t elevisivos
a c oproduc ir c on produc tores in de-
pen dien tes) y que fue desarrollada,
en sus detalles, por un Real Dec re-
t o posterior, de 9.7.2004.
Ese m arc o legal part i de un a
c on si derac i n pri m ordi al: la que
en t i en de que el espac io t elevisivo
es un a c om pet en c i a est at al, y c o-
m o t al, s lo dejado c om o c on c esi n
tem poral a los operadores privados,
adem s de a las c aden as de t i t ula-
ridad pb lic a. Dic ho usufruc t o t i e-
n e en Espaa, adem s, la form a de
un a c on c esi n sin c n on es, por lo
que los gest ores pol t ic os han en -
ten dido c om o l gic a un a c iert a c on -
t rapart ida, la c leb re ob ligac i n de
in vert ir el 5% de los in gresos c on
em presas c i n em at ogrfi c as i n de-
pen dien tes (n o ligadas ac c ion arial-
m en te a operador algun o).
ste ha sido el gran c am b io ope-
rado en las dos ltim as d c adas: el
que dej de ligar el dest i n o de las
poltic as de protec c i n , todava hoy
(sob re t odo hoy) i n di spen sab les
para que podam os seguir hab lan -
do de la superviven c ia del sec tor, al
Estado y a las c om ision es de valo-
rac i n , y el que las un c i al yugo de
los operadores televisivos, la n ueva
loc om ot ora de un n egoc i o al que
ya n o c on vi en e llam ar c i n em at o-
grfic o, sin o en puridad audiovisual.
Un a loc om otora que s lo ac ept a
regaadien t es c on vert irse en t al y
n o par hast a idear f rm ulas para
ob t en er pin ges b en efi c i os, pero
i n vi rt i en do porc en t ajes m ayori t a-
rios en produc tos por en c im a de la
m edia (los c ac areados ejem plos de
Alatriste, Los Borgia o El laberinto
del fauno, t res de los c in c o fi lm es
m s t aquilleras de 2006) que, am -
parn dose en el m edio televisivo, se
han vist o aupados n o s lo por sus
eviden tes virtudes de c ara al pb li -
c o, sin o tam b i n por agresivas c am -
paas de autoprom oc i n .
As las c osas, y c astigado c om o
est n o s lo por el en seoram ien to
que las majors am eric an as ejerc en
sob re su m erc ado de di st ri b uc i n ,
sin o tam b i n c ada vez m s m ordida
su c uot a de m erc ado por la pi rat e-
ra, arrasado por la aut o-c om pet en -
c ia (llevan raz n quien es, desde las
c aden as de TV, ac usan de in flac i n
desc on t rolada a los produc t ores:
82 fi lm es en 1999, 142 en 2005
y m s de 150 en el 2006, lo que
deb era hac er m editar a estos sob re
la c on ven ien c ia de t an desaforada
c osec ha, que un m erc ado c om o el
espaol es in c apaz de ab sorb er),
c on un a c uota de m erc ado in t ern a-
c ion al ab solutam en te in sufic ien t e y
dec lin an tes las ayudas c om un itarias
(en tre 2001 y 2005, Espaa fue el
segun do rec ept or de un as ayudas
europeas que ya n o llegarn en el
fut uro), el c in e espaol n ec esita un
n uevo m arc o legal m s agresi va-
m en te protec tor an que el que ha
t en ido hasta la fec ha.
Parec a garan tizarlo un an t epro-
yec to m uy a la fran c esa, que ligab a
por fi n el porven ir del sec tor n o s lo
a un m i n i st eri o-florero c om o es el
de Cultura, sin o a un a Agen c ia Es-
t at al que, suc esora del ICAA, in c lua
t am b i n a los de In dustria, Ec on o-
m a, Hac ien da y hasta Presiden c ia;
que am en azab a c on c ast i gar c on
severas san c ion es la c om pet en c ia
desleal de las majors y c rear c on
ellas un Fon do de Prot ec c i n am -
pliado; y que in c luso se plan te , tras
n o poc a dudas, ab rir la posib ilidad
de in c en tivos fisc ales para in versio-
n istas no ligados al sec tor.
Pero despu s de las airadas reac -
c ion es de la pat ron al t elevisiva, la
UTECA, que n o s lo parec e hab er
logrado revertir la previsi n del an -
t eproyec t o (que les ob ligab a a pa-
sar del 5 al 6% de sus in gresos a
in vertir en c oproduc c i n ), sin o que
parec e dispuesta a n o ac eptar n i si -
quiera el 5% origin al; y tras la ob c e-
c ada t ram it ac i n del t ext o em pren -
dida por Carm en Calvo, que ob lig
a la tem plada in terven c i n de la vi -
c epresiden ta Fern n dez de la Vega
(dejan do polft ic am en t e, de paso, a
la m in istra de Cult ura b ajo las patas
de los c ab allos), parec e que est a-
m os ab oc ados a lo n ic o im pen sa-
b le: a un a dilac i n de la ley que, en
vistas del c alen dario elec toral y par-
lam en tario que n os espera, tam b i n
pudiera oc urrir que n o llegase a ver
la luz en est a legi slat ura Y t al vez a
algo m s: a un en c arn izado en fren -
t am i en t o en t re sec t ores que es lo
n ic o que n o n ec esita, hoy por hoy,
n uestro ren quean te audiovisual. Se
avec in a un perodo duro. Y si n o, al
t i em po. M. TORREIRO
7 6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO D E ACT UAL ID AD
Rigor, criterio y lucidez en la cita anual de Las Palmas
Al eg or a s con tem p orn ea s
V
ivim os b ajo la t iran a de la
m et fora, c uan to m s evi -
den t e y espec tac ularizada
m ejor. Arran c ada del art e y la poe-
sa para ser ab razada por el audio-
visual m s pub li c i t ari o, hac e t iem po
que la m et fora ha gan ado la b at a-
lla a la m s osc ura alegora, n o s lo
a la hora de produc ir im gen es sin o
t am b i n a la de exhib irlas. L o c om -
plic ado n o es ya program ar un fes-
t i val ab i ert o al am plio espec t ro del
c in e c on t em porn eo y a ese ot ro
espec t ro m i st eri oso e i m b orrab le:
el de la hi st ori a del c in e sin o ha-
c erlo, adem s, c on ri gor y c ri t eri os
estab les. Un o de ellos es el Festival
de L as Palm as que, aun que lo t en a
di f c i l t ras el pun t o de i n flexi n que
supuso su fast uosa edi c i n an t e-
ri or, ha m ostrado, un ao m s, un a
in teresan te selec c i n de c in e lc ido
y vib ran t e.
L a alegor a del si glo XXI se ha
vuelto digit al pero, c om o c uan do se
fi jab a en 35 m m ., n o ha perdido su
in t er s por las ruin as. Still Life (Jia
Zhan g-ke, 2006) y Juventude em
marcha (Pedro Costa, 2006) pro-
gram ados en la Sec c i n Ofic ial fue-
ra de c on c urso y en Sec c i n In for-
m ativa, respec tivam en te son dos
ejem plos destac ados de esta alego-
ra digit al de los vestigios. L a verdad
del c in e es el registro, esc rib a Serge
Dan ey en Perseverancia, y estas dos
gigan tesc as en tidades c in em atogr-
fic as a las que hab ra que aadir Al
oeste de los rales de Wan g Bin g
se sitan en el epic en tro m ism o del
c in e c on tem porn eo, reb atien do de
m an era radic al a quien es pregon an
la p rdida de c apac idad de regi s-
t ro del c in em at grafo. Al c on t rari o,
el im pulso rosselliniano lat e s sm i -
c am en te en estas dos form idab les
alegoras sob re el xodo forzado de
un c olec tivo de person as provoc ado
por el progresivo desm an t elam ien -
t o de su en t orn o, dos pelc ulas del
fi n del m un do, n o ya por los lugares
en los que t ran sc urren sin o porque
esos lugares dejan , literalm en te, de
existir an te la c m ara.
No-a ctores , n o-l u g a res . Y c on
ellos desaparec en tam b i n quien es
los hab itan . Con la m odern idad c o-
m en z a desvan ec erse el s lido ar-
quetipo del person aje c lsic o hasta
que, tras la posm odern idad, el c uer-
po del n o-ac tor ha term in ado c on vir-
ti n dose en un a som b ra Body Rice
(Hugo Vieira da Silva, 2006), i n c lui -
da en la Sec c i n Ofic ial, rec on st ru-
ye la realidad de un os adolesc en tes
alem an es en viados al sur de Port u-
gal den tro de un program a de reedu-
c ac i n soc ial. El Alen t ejo portugu s
se c on vierte en un n o-lugar sem ide-
s rt ic o en el que n o parec en t en er
ot ra c osa que hac er que c oloc arse,
c am in ar y asistir a polvorien tas rave
de m sic a elec tr n ic a. Vieira dispon e
un a suc esi n de esc en as levem en te
hilvan adas que n o b usc an (n i ofre-
c en ) c on c lusi n algun a y s lo t ra-
t an de registrar el n o-hac er de esos
adolesc en tes olvidados en un en tor-
n o fragm en tado e irreal. A pesar de
algun as dec i si on es c uest i on ab les
c om o el uso por m om en tos arb i -
trario de la m sica y de su m arc a-
da deuda c on la "est t ic a del vac o"
t an en b oga, Body Rice es un t i po de
pelc ula sob re el que parec e posib le
art ic ular un a ln ea fi rm e de progra-
m ac i n para un fest ival en m arc ha
c om o el de L as Palm as, apostan do
por realizadores j ven es que ac om -
paen a los ya c on sagrados c om o
Apic hatpon g Weerasethakul o Hon g
San g-soo, presen t es am b os en la
Sec c i n Ofic ial c on Syndromes and
a century y Woman on the beach,
respec tivam en te.
Aun que n o pudo c om pet ir en la
Sec c i n Ofi c i al, un o de estos reali -
zadores es el espaol Rafael Cort s
c uya pri m era pel c ula, Yo (2006),
propon e un a c on figurac i n dual de
person ajes atrapados en la vida de
ot ros, aislados f si c a y m en t alm en -
t e, Aun que adopt a la aparien c ia de
un thriller c on ven c ion al, Yo c om parte
algun as b squedas de un c in e m s
person al, plen am en t e c on t em po-
rn eas, lo que un ido a un a est i m u-
lan t e c om b in ac i n de ac t ores y no
ac tores la c on vierte en ob jeto ext ra-
o a c uidar den t ro del c in e espaol,
aun que sin llegar al perroverdlsm o
gen i al del Honor de Cavalleria de
Alb ert Serra.
Tam b i n en la Sec c i n In form a-
t i va en c on t ram os Les Anges exter-
minateurs (2006), de Jean -Claude
Brisseau, un a pelc ula sob re la b s-
queda del plac er (el del sexo y el del
c in e) y la irrem ediab le c erc an a de
st e c on la m uert e. Pero c om o ya
dej c laro Susan Son t ag, la m irada
del voyeur la del espec t ador y la
del c in easta t erm i n a volvi n dose
si em pre, y ah est lo i n t eresan t e,
hac ia s m ism o: Bri sseau Ac c ion a
sit uac ion es ya vividas por el propio
Brisseau, c on den ado en 2005 por
ac oso sexual a dos ac tric es duran te
los castings para su pel c ula an t e-
rior, Choses secrtes (2002). Pero
la aut ob iograf a m s o m en os en c u-
b i ert a es s lo un a, y de las m en os
in teresan tes, de las m ltiples c apas
de este estudio sob re la represen ta-
c i n y los diferen t es n iveles de pro-
fun di dad de la m irada. Les Anges
exterminateurs es un a pel c ula por
m om en tos algo t eat ral, t en den t e a
la gravedad y a un a fron t al i n oc en -
c ia sin atisb o de iron a pero, a pesar
de t odo, c on t i en e un t en so e i n n e-
gab le poder de fasc i n ac i n , JOS
MANUEL LPEZ FERN ND EZ
Yo ( Ra f a Corts , 2007) L es anges exterminateurs (J. C. Bris s ea u , 2006)
7 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
FEST IVAL
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
RECUP ERACI N
Diez aos en la vida del cineasta David Perlov
La m a n o y l a vis in
H
e visto un a vez a un padre
film an do a su hi ja. Suc ede
en el segun do c aptulo de
los diarios de Perlov y es un a esc e-
n a que c on m oc i on a seis horas de
pelc ula, diez aos de fi lm ac i n c o-
tidian a. Perlov hab a em pezado a ro-
dar Diary en vsperas de Yom Kippur,
en oc t ub re de 1973, y lo ac ab en
1983, despu s de la in vasi n del L -
b an o. L a hi st ori a de Israel a t rav s
de las reson an c i as que en t rab an
por las ven tan as y los quic ios de las
puertas. El prim er im pulso proc eda
del hasto de ver c m o las In st i t u-
c i on es c i n em at ogrfi c as israel es
rec hazab an sus proyec t os y de la
n ec esidad de apren der a m an ejar la
c m ara para hallar un n uevo m odo
de ver las c osas. De un a dob le c on -
vi c c i n : n o deb a rodar a c ualquier
prec io, pero n o deb a ren un c iar a fi l-
m ar. L os diarios seran un a espec ie
de m edit ac i n sob re el b osquejo o
el apun t e, sob re el gest o del esb o-
zo, Tam b i n un gest o de am argura
y rab ia, Podra arrugarlos y ab an do-
n arlos, pen s , c om o un a vieja c uart i -
lla. Ac ab aron por ob sesion arle, Un a
pasi n , t al vez la n ic a.
Un da, su hi ja Yael dec i di ha-
c er un a c on fesi n am orosa an t e
la c m ara del padre, an t e el di ari o
que hab a vi st o y ac om paado su
adolesc en c ia. En esa esc en a per-
c ib im os -es un hec ho asom b roso-
que la pel c ula hab a c rec ido jun t o
a las hi jas. Que hab an m adurado
jun t os y el diario t en a sus edades
part i c ulares: al pri n c i pi o, los pri m e-
ros pasos, vac i lan t es, un poc o t or-
pes, c uan do Perlov em pez a rodar
desde las ven tan as de c asa -pron -
t o desc ub ri r a que n o exi st e un lu-
gar m ejor que ot ro para en t en der el
m un do n i para fi lm arlo-, despu s
ven dr a el desc ub ri m i en t o del len -
guaje y sus juegos, los en tusiasm os
y, m s t arde, las progresivas dudas,
las poc as osc uras e i n t rospec t i -
vas, la seren i dad, las despedi das.
L as edades de un a pelc ula poseen
su c uerpo y sus gest os, desde la
agilidad de los prim eros aos (es el
lado a reo y elst ic o de los c am a-
r grafos) hast a la len t i t ud, la fat i ga,
la m elan c ol a de la m adurez (es la
gravedad de la c m ara). Un c i c lo
visib le, suave y rugoso c om o la piel
c am b ian t e de un a frut a.
L a pel c ula, por t an t o, n o era el
t est i go pun t ual de un suc eso n t i -
m o; form ab a parte de esa in tim idad
e in c luso la forzab a (es el rasgo que
di st i n gue a los diarios de c ualquier
ot ra form a c in em at ogrfic a). Podra
El p es o d e l a rea l id a d en l os Diarios d e Perl ov
evoc ar algun os plan os de ac tric es
film adas por su padre, pero n un c a
hab a visto un a esc en a de esta c la-
se, un padre film an do as a su hi ja
Un a esc en a que se c on struye jun t o
a la hi ja y n o an t e ella, y en la que
sen tim os que en los i n t erst i c i os de
los plan os prec eden tes ella tuvo t o-
do el t iem po del m un do para ir m s
rpi da que el c i n e. Yael n ec esi t a
apoderarse de la esc en a para m a-
durar, para c rec er, c om o un a prueb a
que deb e superar. Tien e que c on fe-
sar su dolor y esc en ific arlo, pon erlo
en esc en a e i n t erpret arlo. Nec esi -
t a ese fi lm hab it ado y c om part i do.
En la c on fesi n de la hi ja hay algo
que deb e traspasar -y algo que de-
b e quedar at rapado- a trav s de la
c m ara. L o que t raspasa es un a i n -
t im idad que lo en vuelve t odo; lo que
queda c apturado es la c on sist en c ia
ext rem a del in st an t e frgi l.
Pequ ea s ep if a n a s . L os Dia-
rios de Perlov se fueron gest an do
en di st i n t as c asas y c iudades (Tel-
Aviv, Jerusal n , Sao Paulo, Ro de
Jan ei ro, Pars, L on dres, L i sb oa) y
en poc as di st i n t as. Sin em b argo,
est n m uy c om puest os y t rab ados:
se n ot an las largas horas de t rab a-
jo, de m i n uc i osas m odulac i on es y
ajust es en el m on t aje. Son seden -
t ari os y n m adas, y c om pren den
los despli egues de la reali dad en
pequeas epifan as -algun as, m uy
t en ues, ot ras, c egadoras- que se
en c uen t ran "a la vuelt a de la esqui -
n a" y se deposi t an c om o got as de
agua. El c i n e c om o c lepsi dra. Sal-
vo que est a vez la reali dad pesa-
b a dem asi ado. Cuan do ac ab los
di ari os -le hab an oc upado vei n t e
y seis aos, ya que los prosigui en
v deo- Perlov era in c apaz de rec o-
b rar la en erga para film ar.
Qu ln eas los atraviesan ? L os
Diarios son un en sayo sob re las reac -
c ion es de la m an o an t e la realidad
L os Diarios de David Perlov se han
proyec t ado en el Festival In tern ac ion al de
Ci n e Doc um en tal Pun to de Vista (Pam plon a),
en Xc n t ric (CCCB, Barc elon a) y se han
edit ado en DVD por Re:Voir, c on sub t t ulos
en c ast ellan o.
vi si b le y, por t an t o, los rec orre al
t i em po un a est ab i li dad apren di da
y un t em b lor c asi i m perc ept i b le. L o
real en sus fi rm es ln eas trazadas y
en sus di soluc i on es, i n asi b le. L os
aut om at ism os y los desb ordes. L a
m an o en fren t ada a la em oc i n de
ver las lgri m as de un a hi ja o los
desast res de la guerra. En un m o-
m en to del di ari o, Perlov reflexi on a
sob re Bon n ard: "Para ver algo difu-
so en el arte, la mano debe ser pre-
cisa. Firme. Como la de un cirujano.
La vista, exacta". Sob re est e dob le
c arc t er, seguro y frgi l, se suc e-
den los plan os del di ari o. Algun os
n os c on m oc ion an c on su pequeo
t em b lor (la esc en a en que fi lm a a
los n ios vec i n os), ot ras vec es n os
result an dem asi ado persi st en t es.
Por qu esa b rev sim a reac c i n
que hac e ladear un poc o la c m ara,
por qu t ard esa frac c i n de se-
gun do en m overla, qu llev a i n i -
c iar el plan o o a in t errum pirlo? Igual
que un t rayec t o si deral, st e es un
viaje m i st eri oso. Diez aos de vida
a t rav s de los en t rec ruzam i en t os
de la m an o y la visi n . L a respuest a
es visib le, pero n o sab em os desc i -
frarla. GONZALO DE LUCAS
8 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
Bafici 2007. Novena cita con los independientes en Buenos Aires
Un cin e s in f ron tera s
A
b derrahm an e Si ssako
y Fern an do E. Solan as
c harlan sob re c in e y pol t i -
c a en el m arc o del 9Festival In ter-
n ac ion al de Cin e In depen dien te de
Buen os Ai res (Bafi c i ). El t em a de
la deuda ext ern a vi n c ula a Argen -
t i n a, c om o a m uc hos ot ros pases
lat i n oam eri c an os, c on fri c a. L os
efec t os de la glob ali zac i n quizs
se dejen n otar tam b i n en el Bafi c i ,
pero est os efec t os son a t odas lu-
c es b en i gn os: un m ster in t en sivo
de geopol t i c a del c i n e, c on c erc a
de c uaren t a sec c ion es y quin ien tas
pelc ulas de t odo el m un do. Com en -
zan do, c laro est , por el propio c in e
argen t i n o, epi c en t ro del fest i val, y
apost an do por dos de los gran des
desc ub ri m i en t os del ao: Ho Yu-
han g y Raya Mart in , un m alayo y un
fi li pi n o, dos n ac ion alidades a aadir
al atlas c in em at ogrfic o m un dial.
Pasado ya el esplen dor de la n o-
vedad del Nuevo Cin e Argen t i n o, la
c osec ha de est e ao n o ha aport a-
do gran des revelac ion es aun que s
un puado de fi lm es n otab les y un a
en vidiab le diversidad de propuestas
c on las c uales los j ven es realiza-
dores argen t i n os se en fren t an al
pasado y el presen t e de su pas, el
hi st ri c o y el c i n em at ogrfi c o. As ,
los doc um en tales fi jan su at en c i n
en ac on t ec i m i en t os del lt i m o si -
glo de la hi st ori a argen t i n a. Doc u-
m en tales afec t ados m uc has vec es
por la fi eb re de lo perform at ivo, en
los que la presen c ia del di rec t or re-
sult a un t an t o n arc i si st a. No es el
c aso de M, un fi lm pol m i c o que
hab r de llam ar m uc ho la at en c i n
por sus c on exion es c on Los rubios
(Alb ert i n a Carri, 2003). Nic ols Pri -
videra realiza un a in vest igac i n en
prim era person a in t en t an do desen -
t raar el m isterio de la desaparic i n
de su m adre en 1976, c uan do l
apen as c on t ab a c on seis aos, Un a
in vestigac i n a lo Mic hael Moore en
la que a Pri vi dera le i n t eresa m s
m an ifest ar su c om pren sib le i n di g-
n ac i n que aport ar luc es sob re un
hec ho c uya prin c ipal fuen t e de i n -
form ac i n , su propio padre, ha op-
t ado por el si len c i o an t e la i n c om -
pren sib le pasividad de su hijo. Por
suert e, el deb ut en el doc um en t al
de Mart n Rejt m an , Copacabana,
deja que sean las i m gen es las
que hab len y b ailen en t orn o a
las c eleb rac i on es de Nuest ra Se-
ora de Copac ab an a que los i n m i -
gran t es b olivian os han sab ido llevar
c on sigo hast a Buen os Ai res.
los am b ien t es b on aeren ses el ro-
m an t i c i sm o i n gen uo y li t erari o de
los person ajes de ric Rohm er o
Jac ques Ri vet t e, O c on el despo-
jam i en t o de Extranjera, de In s de
Oliveira C zar, un a adapt ac i n de
Ifigenia en ulide que logra im b uir
a sus person ajes de la aridez del
paisaje roc oso y est ri l c uya m aldi -
c i n hab r de c on duc ir al sac ri fi c i o
de su prot agon i st a.
Nu evos cin ea s ta s a s iticos . L a
prueb a m s evi den t e de est a au-
t orreflexi vi dad la t en em os en UPA!
en 197 1, es aut or de t res b ell si -
m os largom et rajes, Min (2 0 0 3),
Sanctuary (2004) y m uy espec i al-
m en t e Rain Dogs (2 0 0 6), un a de
las gran des pel c ulas del lt i m o
ao, en un a l n ea que rec uerda el
c i n e de un Edward Yan g o el Hou
Hsi ao-hsi en de fi n ales de los aos
oc hen t a. Raya Mart n , n ac i do en
1984, c arec e en c am b i o de refe-
ren t es c on oc i dos. En The island at
the End o the World (2004) fi lm a
los hab it an t es de un a apart ada isla
fi li pi n a hast a que desc ub re, en el
c urso de la propi a pel c ula, que el
Rain Dogs (Ho Yuhang) y Copacabana (Martin Rejtm an ): nuevas propuestas para un c in e lib re
El c i n e de fi c c i n , por el c on -
t rari o, parec e m s i n t eresado en
c on st rui r un di sc urso aut orreflexi -
vo en el que las n uevas pel c ulas
se c on st ruyen sob re m odelos an -
t eri ores, ya sea st e la m et afic c i n
latin oam eric an a de gauc hos { El de-
sierto negro, de Gaspar Sc heuer) o
su t e ri c am en t e opuest a La Len
(San t i ago Ot heguy), un aggiorna-
mento del c in e de L isan dro Alon so.
En am b os c asos, su fuerza vi sual,
el prot agon i sm o de un os am b i en -
t es que rem i t en c on st an t em en t e
a ot ros fi lm es an t eri ores, t erm i n a
por m an iat ar a los propios perso-
n ajes y a sus respec t i vos di rec t o-
res. Me quedo an tes c on la ligereza
afran c esada de El hombre robado,
en la que Matas Pieiro t raslada a
Una Pelcula Argentina, en la que
San t iago Gi ralt , Cam ila Toker y Ta-
m ae Garat eguy parodi an los m o-
dos de produc c i n del Nuevo Ci -
n e Argen t i n o, y de b uen a part e del
c i n e i n depen di en t e m un di al, o en
Estrellas, de Federic o L e n y Mar-
c os Martn ez, doc um en t al sob re un
person aje que parec e i n ven t ado,
Juli o Arri et a, hab it an t e de un b arrio
de c hab olas que se ha c on vert i do
en agen t e de sus propios vec in os,
rec on vert idos en ac t ores espec i a-
lizados para ese c in e que glori fi c a
la m iseria lat in oam eric an a.
El Bafi c i ha puest o t am b i n el
ac en t o en algun os de los n uevos
n om b res del c i n e asi t i c o, llam a-
dos a c on vert i rse ya en di rec t ores
de referen c i a. Ho Yuhan g, n ac ido
m ar y la n oc he t i en en para l m a-
yor i n t er s. Con A Short Film About
the Indio Nacional (The Prolon ged
Sorrow of Fi li pi n os, 2006) rei n ven -
t a el c i n e, en c on c ret o lo que po-
dra llam arse el c i n e n ac i on al fi li pi -
n o, c on la i n solen c i a de quien n o le
deb e n ada a n adie, art st i c am en t e
hab lan do. S lo as puede expli c ar-
se la audac ia form al de Autohysto-
ria (2007), un a pel c ula c om puest a
de apen as t rec e plan os, en t re ellos
un t ravelli n g de 35 m in ut os!, en el
que Mart i n evi den c i a t odo lo que
el c i n e es c apaz de ser, de dec i r,
sus ilim it adas posi b i li dades expre-
sivas, a di feren c i a de t an t os ot ros
c in east as c on st rei dos por la idea
aprehen dida de lo que el c in e deb e
ser. JAIME PENA
8 2 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
FEST IVAL
Debates y reflexiones en Mar del Plata
El in vita d o f a n ta s m a
E
n su art c ulo de la pgin a
43, Jon at han Rosen b aum
da c uen t a del sem i n ari o
que organ i c duran t e el rec i en t e
fest i val de Mar del Plat a. En pri n -
c i pi o, es la llegada de la era di gi t al,
c on sus c am b ios en t odas las et a-
pas de la c on fec c i n y c om erc i ali -
zac i n de las pel c ulas, lo que jus-
t i fi c a pregun t arse por el fut uro del
c i n e. Pero hub o ot ros m otivos m e-
n os c on fesab les. Para em pezar, fue
un plac er un t an t o ren c oroso, un a
pequea revan c ha, c on voc ar un a
disc usi n prot agon izada exc lusiva-
n im ien t o del rein o del e-mule, b ajo
la c on sign a: "Todo el poder a los es-
pectadores". Tam b i n m e regoc i j
sec retam en te c uan do Cristin a Nord
am on est c on suprem a elegan c ia a
los direc tores argen tin os de la nueva
ola, que tras un c om ien zo prom isorio
estn hoy b ast an t e ab urguesados.
Pero puestos a gen erar i n c om odi -
dad, a desest ab ilizar las c ert i dum -
b res im peran tes, hub iera sido ideal
t en er a un s ptim o in vitado que, en
el ltim o m om en to, n o pudo part i c i -
par por prob lem as de salud. Se t ra-
t a de Christ oph Hub er, ot ro c r t i c o
im port an t e que, a su jui c i o, est ab a
oc urrien do c on el c in e, Hub er dec a
lo si gui en t e: "Por cada buena pel-
cula 'aceptada', como L a m uerte del
seor L azaresc u, hay tres docenas
de pelculas sin importancia, como
por ejemplo Cac h , que no es mala
pero solo tiene significado dentro del
mundo de la culpa liberal burguesa,
y otras tres de estupideces supues-
tamente 'polmicas' como Bat alla
en el c ielo. Creo que todo esto tiene
que ver con una crisis en el periodis-
mo cinematogrfico: el posmoder-
nismo va ganando la batalla porque
T he World (Jia Zhan g-ke) y Three Times (Hou Hsiao-hsien ): im gen es de un m un do ac tual?
m en t e por c r t i c os de c i n e, y m s
en un fest i val, don de las voc es que
se esc uc han en pb li c o son m uy
raram en t e las suyas. En ese repar-
t o c ada vez m s desigual del poder
n o pude m s que asi st i r c on un a
son risa perversa a la t un da que les
peg Mark Peran son a los agen t es
de ven t a, un a c alam idad joven pero
de en orm e prepot en c i a y c rec i en t e
peligrosidad para la produc c i n y la
c i rc ulac i n de las pel c ulas, c om o
b ien lo sab en t odos aquellos que
program an fest i vales.
Por razon es an logas, es dec ir,
porque at en t ab a c on t ra el di sc ur-
so hip c rit a de las c orporac ion es y
sus leyes c on t ra la piratera, fue re-
fresc an t e t am b i n esc uc har c m o
lvaro Arrob a proc lam ab a el adve-
joven pero austrac o, aun que joven
y austrac o sean palab ras que pare-
c en c on t radec i rse. L a c on feren c i a
que ib a a pron un c iar Hub er apun -
t ab a al c oraz n de la c r t ic a m ism a,
a c iert a t en den c ia a la dispersi n , la
vaguedad y la arb itrariedad en la que
parec e hab er c ado en todas partes.
Hub i era sido just o que los c r t i c os
tam b i n rec ib ieran lo suyo.*En rea-
lidad, fue un mail que rec ib de Hu-
b er hac ia m ediados del ao pasado
lo que m e im puls a propon er est a
di sc usi n que t en a c om o un o de
sus ob jetivos fi lt rar este diagn stic o
sob re el estado de la c i n efi li a c on -
tem porn ea y, en partic ular, sob re la
c r t ic a m ism a
An t e un a pregun t a m a hac i a
m ediados del 2 0 0 6 sob re lo m s
no hay ms conceptos (o, para de-
cirlo con cierto sarcasmo, ni siquie-
ra 'lneas del partido') en las revistas
de cine. Ni siquiera en los 'Cahiers'
(Hub er se refi ere, por supuest o, a
los Cahiers fran c eses), que se limi-
tan a seguir a determinados autores
sin que haya ningn concepto que
los una". L os ejem plos son del fest i -
val de Can n es de 2004, el ltim o en
el que c oin c idim os Hub er y yo, pero
b ien podran ac tualizarse.
Me im agin o que de hab er form u-
lado Hub er un a ob servac i n sem e-
jan t e, Em m an uel Burdeau hub iera
t en i do algo que respon der. Me pa-
rec e que, en los lt i m os t i em pos,
Burdeau ha perc i b i do c laram en t e
la n ec esidad de elab orar c on c ep-
t os que vin c ulen a las pelc ulas y los
di rec t ores que la revist a c on si dera
i m port an t es. De all , por ejem plo,
la idea del "c i n e sut i l", a la que los
Cahiers dedi c aron m uc has pgi -
n as en las edic ion es del ao pasa-
do. Pero, en est e pun t o, vale la pe-
n a m en c i on ar la i n t erven c i n que
efec t i vam en t e t uvo Burdeau en
Mar del Plat a. All hab l de c i ert a
i m posi b i li dad del c i n e c on t em po-
rn eo para c on st rui r un a i m agen
del m un do. Tom an do c om o ejem -
plo, en t re ot ras, The World de Ji a
Zhan g-ke y Three Times de Hou
Hsi ao-hsi en , m en c i on el hec ho
de que la represen t ac i n del m un -
do ac t ual parec e i n defec t i b lem en -
t e en c am i n ada a t erm i n ar m os-
t ran do las ruin as del pasado.
Otros tiem p os . En el c aso de
Ji a, el m un do del fi lm es un a re-
presen t ac i n a esc ala de m on u-
m en t os olvi dados e i n c luso des-
aparec i dos. Mi en t ras que para
Hou parec e n ec esari o desvi arse
a 1911 para llegar, desde 1966,
hast a 2005. Es c om o si el pasaje
de la m odern i dad a la posm oder-
n idad, para dec i rlo de algn m odo,
fuera i n c om pren si b le sin un ret ro-
c eso a lo arc ai c o. Ese m un do si -
len c iado y desi gual que pi n t a Hou
a pri n c i pi os del si glo XX se parec e
m uc ho m s al de la palab ra sofo-
c ada por el ruido y la t ec n olog a en
2005 que a la parad jic am en t e ar-
m on iosa vida de los aos sesen t a
c on su esperan za dem oc rt ic a. Del
m ism o m odo, la m odern idad del c i -
n e y c on ella la m odern i dad de la
c r t i c a t erm i n aron c on la desapa-
ri c i n de aquello que sost en a su
di feren c i a c on el pasado: la posi -
b i li dad de elab orar c on c ept os, t an
esqui vos hoy c om o en la c r t i c a
previa a los c i n c uen t a. Ese vac o,
esa di fi c ult ad, aparec e as c om o el
verdadero horizon t e de un m aan a
i n c i ert o. QUINTN
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 8 3
FESTIVAL
CORTOMETRAJES
Proyeccin internacional del corto espaol
Un a in terven cin qu e a bre ca m in os ,
Crea tivid a d o s lo m erca d o?
H
ac e t i em po que el m un do
del c ort om et raje espaol
at ravi esa poc as de c am -
b i o. Todo em pez c on un aum en t o
i m port an t e en el n m ero de pro-
duc c i on es an uales; despu s lleg
un a m ejora ob jet i va en la c ali dad de
m uc hos de ellos; y, por lt i m o, c om o
c on sec uen c i a de am b as, la puest a
en evi den c i a de un a n ec esi dad: la
de fom en t ar y garan t i zar su vi si b i -
li dad t an t o den t ro c om o fuera del
pa s. En la prc t i c a el form at o c ort o
llega al pb li c o poc o y m al. A part a-
do de los c am i n os usuales propi os
de sus afort un ados c om paeros de
juego, los largos, para la proyec c i n
del c ort om et raje se reservan s lo
c i ert os fest i vales, algun as edi c i o-
n es en DVD, poc os pases, a des-
hora, en c i ert as salas de c i n e y, c on
suert e, b reves apari c i on es en las
ajust adas parri llas t elevi si vas.
A n t e sem ejan t e pan oram a, que
c ort os rec i en t es c om o ramos po-
cos, Binta y la gran dea o 7 .35 de
la maana, de Borja C ob eaga, Ja-
vi er Fesser y Nac ho Vi galon do res-
pec t i vam en t e, hayan llegado a las
n om i n ac i on es de los sc ar llam a
urgen t em en t e la at en c i n . Su popu-
lari dad n o es c asual, c om o t am po-
c o lo es la c rec i en t e reperc usi n de
c i ert as c i n t as c ort as en los fest i vales
y m erc ados i n t ern ac i on ales de m s
c alado. Det rs de est os result ados
se en c uen t ra t odo un soport e de di -
fusi n y prom oc i n que ha llegado,
m uy a t i em po, de la m an o de c i ert as
i n st i t uc i on es pb li c as. Son algun os
gob i ern os aut on m i c os, a t rav s de
sus depart am en t os de c ult ura, los
que pon en en m arc ha c ada ao,
desde hac e poc os, un efi c az m o-
delo de di st ri b uc i n para los c ort o-
m et rajes reali zados en su t erri t ori o.
Kim u a k: exp erien cia p ion era
Kimuak ('b rot es' en euskera) lleva ya diez aos de an dadura y un a larga li st a
de xi t os. Com o experi en c i a prec ursora, si n em b argo, t uvo que sufri r las i n c er-
t i dum b res de c ualqui er pri n c i pi o. Chem a Muoz, su m xi m o respon sab le en
la ac t uali dad, expli c a los or gen es: 'Todo empez coincidiendo con la deno-
minada Edad de Oro del corto vasco, en la dcada de los noventa", afi rm a
Aquella si t uac i n part i c ular di o lugar a un a t om a de c on c i en c i a sob re el form a-
t o y a la c on si derac i n de un a n ec esi dad de apoyo y prom oc i n por part e de
las i n st i t uc i on es pb li c as. Jos L ui s Reb ordi n os, ac t ual di rec t or de la un i dad
de c i n e de Don ost i a Cult ura, si gui en do el m odelo fran c s de "Un i fran c e" y el
n eozelan d s del "New Zealan d Film Com m i ssi on ", lleg fren t e a la di rec t ora de
di fusi n del depart am en t o de c ult ura del Gob i ern o Vasc o, Am aya Rodr guez,
c on un a propuest a c lara: adapt ar aquellos m odelos para resc at ar los m ejores
c ort om et rajes realizados en el Pas Vasc o ese ao y edi t ar c on ellos un c at -
logo. "La verdadera valenta vino despus, cuando, ante los resultados du-
bitativos y no demasiado alentadores de las primeras ediciones, mantuvo
la apuesta", expli c a Chem a Hoy, c on los aos de la experi en c i a det rs, son
los que m ejores result ados ob t i en en . De 50 0 c arpet as edi t adas al ao, han
pasado a las 1500; de c uat ro c ort om et rajes selec c i on ados en c ada edi c i n , se
prom oc i on an ahora oc ho y, lo que parec e s n t om a i n dudab le de largo alc an c e:
son los n i c os en llevar sus produc t os hast a la m ec a del c i n e m s c om erc i al.
L os 7 2 prem i os i n t ern ac i on ales ac um ulados por el c ort om et raje de Borja Co-
b eaga ramos pocos, son s lo la pun t a del "i c eb erg".
Merec e la pen a prest arles at en c i n .
Oc ho es el n m ero ac t ual de est e
t i po de program as. Tam b i n el de las
c om un i dades aut n om as que lo han
i m plan t ado. "Ki m uak", pert en ec i en t e
al Gob i ern o Vasc o e i n augurado ha-
c e di ez aos, fue el pri m ero. Det rs y
suc esi vam en t e en el t i em po llegaron
los dem s: "Curt as", en Gali c i a; "Ca-
t logos de Cort os An daluc es"; "C a-
t alan Fi lm s & TV"; "Madri d en Cort o";
"Jara c ort om et rajes de E xt rem adu-
ra"; "H ec ho en Cast i lla L a-Man c ha";
y "Can ari as en c ort o", "Ki m uak" sen -
t un as b ases que hoy si guen el res-
t o de los program as.
En m a rcha . Em pezan do por la se-
lec c i n de los c ort os (en t re c uat ro
y oc ho depen di en do d los m edi os
de c ada C om un i dad), para la que
se est ab lec e c om o pri m er requi si t o
la n ec esi dad de hab er si do reali za-
dos en la c om un i dad aut n om a en
c uest i n o por m i em b ros de la m i s-
m a. Despu s vi en en c ri t eri os de c a-
li dad poc o defi n i dos que valoran so-
b re t odo las posi b i li dades de proyec -
c i n i n t ern ac i on al de c ada c ort o. En
gen eral se b usc a ab ri r puert as: "Sin
limitaciones de partida que puedan
ramos pocos (2005, Borja Cob eaga)
coartar las intenciones innovado-
ras de los directores", afi rm a Ism ael
Mart n , respon sab le del program a
"Madri d en c ort o". Ot ra c osa es que,
c on los result ados en la m an o, esos
i n t en t os experi m en t ales queden la
m ayor part e de las vec es en m era
an c dot a. A sum i dos ya c om o c art a
de presen t ac i n , c on los c ort om et ra-
jes parec e b usc arse, an t es que n a-
da, un a v a de en t rada al m erc ado
c i n em at ogrfi c o m s asen t ado.
Pero el proc eso si gue, y los t ra-
b ajos selec c i on ados pasan a form ar
part e de un c at logo prom oc i on al, y
an ual, que c ada c om un i dad se en -
c arga de di fun di r en t re fest i vales,
c om pradores, program adores y di s-
t ri b ui doras del m un do, El c at logo
adqui ere la form a f si c a de un a c ar-
pet a don de se i n c luyen n o s lo los
c ort os c om plet os en form at o DVD
(y sub t i t ulados en vari os i di om as),
si n o t am b i n un C D i n form at i vo c on
los dat os de c ada un o: b reve si n op-
si s, fi c has t c n i c as y art st i c as, fo-
t os, fot ogram as, b i ofi lm ograf a del
di rec t or y en gen eral t oda la doc u-
m en t ac i n que los fest i vales exi gen
para ac ept ar las c i n t as. El m at eri al
llega c on el c ert i fi c ado de c ali dad
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 8 5
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
que el propio c at logo im prim e.
El Merc ado In tern ac ion al de Cler-
m on t-Ferran d (Fran c ia) suele ser el
pun to de part i da All se estab lec en
los prim eros c on tac tos y em pieza la
c arrera in tern ac ion al. L os c ort os pa-
san despu s por el European Film
Market de Berl n o el Marc h du
Film de Can n es. En Espaa, el n ic o
m erc ado in t ern ac ion al es el que se
c eleb ra den t ro del Festival Cin em a
Jove, de Valen c ia. Un os 500 fest i -
vales m s rec ib en t am b i n los m a-
t eriales: "Y un contacto lleva a otro",
explic a Chem a Muoz, respon sab le
del program a "Kim uak". "Funciona
por efecto llamada y, una vez inicia-
da la carrera, los c ortos pasan solos
a travs de los festivales", aade. El
sistem a de c arpetas es efec tivo por-
que agiliza los t rm it es y aum en ta la
c apac idad de di fusi n de los m i s-
m os. Tam b i n porque, c on los aos,
el c atlogo adquiere prestigio y fun -
c ion a c om o garan ta de c alidad en s
m ism o. L legar a c ub rir el n m ero de
festivales y m erc ados que se c on si -
gue as, sera un a t area in gen t e en
m an os de produc toras pequeas o
de los propios direc t ores.
Rep ercu s in . L os result ados en
c uan t o a lan zam ien to de los t rab a-
jos hab lan por s solos y, a la pro-
yec c i n i n t ern ac i on al de algun os,
y la lluvi a de prem ios de la m ayor
part e de ellos, se aade, desde el
ao pasado, la c eleb rac i n del "Fo-
ro para la Difusi n In t ern ac ion al del
Cort om et raje Espaol". Un a c on fi r-
m ac i n m s de la i m port an c i a de-
fi n i t i va de est as i n i c i at i vas y de su
reperc usi n . En tre los ob jet ivos de
la reun i n se dec lar adem s la
n ec esi dad de est ab lec er est rat e-
gias c on jun t as que m an t en gan en
c on t ac t o a t odos los program as.
L os gri t os a favor n o llegan s lo
por part e de los prom ot ores. Son
de hec ho los propios c ort om et raji s-
t as los prim eros en reivin dic arlos y
en valorar su b uen hac er. Borja Co-
b eaga, despu s de su experi en c i a
am eric an a c on Eramos pocos, les
ec ha flores: "Entr en el catlogo
de Kimuak en 2001, con mi corto
L a pri m era vez, antes de saber si-
quiera lo que significaba", expli c a,
"Despus me senta como un nio
de pap, con todos los trmites re-
sueltos y recibiendo slo las bue-
nas noticias cuando el corto era se-
leccionado", aade.
Asign at uras pen dien t es? Tam -
b i n las hay. Prim ero, que se sub an
al c arro las c om un idades aut n o-
m as que n o lo han hec ho an . Ade-
m s, que se asi en t e la presen c i a
espaola en m erc ados hasta ahora
m s c om plejos c om o son el asitic o
y el am eric an o. Por lt im o, un a lla-
m ada al riesgo y la valen ta para los
c readores. Porque, ya que el t rab a-
jo de prom oc i n y difusi n de estos
program as se ha c on vertido en ese
prim er eslab n de en trada al an sia-
do m un do de los largos, podra ser
utilizado t am b i n c om o plat aform a
esen c ial para la experim en t ac i n y
las n uevas ideas. JARA YEZ
Solidaridad con Apichatpong Weerasethakul
Por l a l ibera cin d el cin e ta il a n d s
E
l da 19 de ab ri l, y en la
que fue un a s li da t om a
de posic i n , el direc tor t ai -
lan d s Apic hatpon g Weerasethakul
ret i rab a del m erc ado de su pas
Sang Satawat { Syndromes and a
Century), su lt im a pelc ula. Detrs
de t al m edida yac e la i m posi c i n ,
por part e del si st em a c en sor, de
c uatro c ort es sob re la c in t a. Cuatro
esc en as supuestam en te pol m ic as
que m uestran a un m on je t oc an do
la guit arra, dos m on jes jugan do c on
un platillo volan te de c on t rol rem oto,
un doc tor b esan do a su n ovia en el
vestuario del hospital y un grupo de
doc tores b eb ien do alc ohol en el s -
tan o del c en t ro. El c aso, adem s de
un ejem plo de ridc ulo requerim ien -
t o c en sor, ha puest o en eviden c ia
la n ec esidad de ren ovac i n de un
sistem a sosten ido sob re los m ism os
c rit erios desde 1930.
L a respuest a a t al ab surdo, se
ha hec ho ec o adem s en la di rec -
c i n de i n t ern et : www.pet i t i on lin e.
c om /n oc ut /pet i t i on .ht m l, don de el
di rec t or (jun t o al Free Thai Ci n e-
m a Movem en t, Bi osc op, Alli an c es
y la Asoc i ac i n de los di rec t ores
t ai lan deses), m an ifiest a su opin i n
en c on t ra de la c en sura y soli c i t a el
apoyo de t odos. Tran sc rib im os aqu
el t ext o de Api c hat pon g, dec laran -
do c on ello n uest ro apoyo y la ur-
gen c ia de un c am b io, JARA YEZ
"Me entristece lo que ocurre con mi pelcula. Sin embargo, el pro-
blema no es obtener la exhibicin de Syn drom es an d a Cen t ury en
las salas tailandesas. No tengo intencin de emplear esta ocasin
para promover mi trabajo. Ha llegado el momento, sin embargo, de
reflexionar de manera seria sobre el funcionamiento de nuestra ley
censora, para que las prximas generaciones de cineastas no ten-
gan que enfrentarse a los mismos problemas que nosotros, y para
que el pblico tailands obtenga una verdadera libertad de eleccin.
Es el tiempo de debatir la necesidad de que las pelculas, antes de
ser distribuidas, deban ser vistas por el Consejo budista, la Orden
de los mdicos, la comisin de docentes, los sindicatos obreros, el
ejrcito, los defensores de los animales, el colectivo de taxistas, los
representantes de pases extranjeros, etc. No sera ms sencillo
instaurar directamente un estado fascista en nuestro pas, para que
podamos luego vivir tranquilamente sin perder el tiempo hablando de
democracia? Es necesario examinar el funcionamiento de la Junta de
la Censura Tailandesa; la composicin y la eficacia de sus miembros
han de ser puestos en tela de juicio y deberamos decidir luego si las
leyes tienen que ser modificadas. Quisiera pediros que reflexionis
sobre las prcticas de nuestro pas, y que nos dis vuestra opinin.
Ms adelante, esta peticin se transmitir al gobierno tailands.
Vuestro apoyo es necesario en el combate por uno de nuestros
derechos ms elementales: la libertad.
Agradeciendo vuestra atencin, muy atentamente,
Apichatpong Weerasethakul.
Syndromes and a Century ( 2006)
8 6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
JOEL Y ET HAN COEN
L os herm an os an un c i an dos pro-
yec t os suc esi vos que esc ri b en ,
produc en y di ri gen ellos m i sm os.
Burn After Reading, el pri m ero,
se rodar est e veran o, c uen t a
c on Brad Pi t t , George Cloon ey y I
Fran c es M c Dorm an d, y se an un -
c i a c om o un a c om edi a n egra de
espi on aje sob re un agen t e de la
CIA. Del segun do, A Serious Man |
for Focus Features, n osehat erm i - |
n ado an el gui n pero se da a c o-
n oc er ya c om o ot ra n ueva n ovela i
n egra de la si n gular pareja,
VENT URA P ONS
Rueda y produc e su dec i m on ove-
n a pel c ula: Barcelona (un mapa),
adapt ac i n de la ob ra de t eat ro
de L lusa Cun i ll : Barcelona, ma-
pa d'ombres. Un dram a c oral i n t er-
pret ado por los ac t ores c lsi c os del
di rec t or: Nuri a Espert y Jos M a-
r a Pou, pasan do por Rosa Mar a
Sarda, Mar a Bot t o y Pab lo Derru .
Un a hi st ori a de i n c est o, adult eri o y
m uert e que hac e hi n c api en el pa-
so del t i em po.
ROMAN POL ANSKI
ROD AR EN ESPAA
L a c i udad de P om peya que re-
c on st rui r R om an P olan ski ya
t i en e esc en ari o. L os est udi os de
la Ci udad de la L uz, A li c an t e, ac o-
gern part e del rodaje de la que
ser la superproduc c i n m s c a-
ra del c i n e europeo, Pompeya. De
los 130 m i llon es de euros de pre-
supuest o del fi lm , la Gen erat li t at
Valen c i an a aport ar c uat ro,
T OM T YKWER
El di rec t or alem n rodar en sep-
t i em b re, y en E uropa, The Inter-
national, su n ueva propuest a. De
la c i n t a, produc i da por C olum b i a
Pi c t ures, se ha c on fi rm ado el pa-
pel prot agon i st a a c argo de Cli ve
Owen . El ac t or t en dr oc asi n de
pon erse en la pi el de un ob sesi -
vo agen t e de la I n t erpol que deb e
sac ar a la luz la c orrupc i n , asesi -
n at os y ven t a i legal de arm as de
un a de las m s i m port an t es i n st i -
t uc i on es b an c ari as del m un do.
Los cu en tos d e
L a m oris s e
L a di st ri b ui dora fran c esa Fi lm s
Di st ri b ut i on s se ha hec ho c on los
derec hos m un di ales de exhi b i c i n
de los c ort os Crin Blanca (1952 ) y
El globo rojo (1956), de A lb ert L a-
m ori sse. Despu s de c om prrselos
al hi jo del di rec t or, el n i o de El globo
rojo, y de rest aurarlos, los relan zan en
la Qui n c en a de los Reali zadores de
Can n es. L o que es el c om plem en t o
perfec t o al lan zam i en t o de la pel c ula
hom n i m a de Hou Hsi ao-hsi en : Ba-
---n Rouge, c on Juli et t e Bi n oc he, que
t om a esc en as del c ort o de L am ori s-
se, y c uyo est ren o ab re la sec c i n Un
Certain Regard de Can n es est e ao.
La n oven a a p u es ta
d e Jia Zha n g -ke
Pret i t ulado 24 City, el lt i m o pro-
yec t o del di rec t or c hi n o se ha em -
pezado a rodar ya en la c i udad de
Chen gdu, provi n c i a de Si c uan i . En t re
el doc um en t al y la fi c c i n , la que se-
r su n oven a c i n t a rec oge la hi st ori a
de un a an t i gua fb ri c a de m ot ores
ab an don ada, que fue adqui ri da en
2 0 0 6 por la em presa CR L an d para
c on st rui r un gran c on jun t o resi den -
c i al b aut i zado c on el n om b re de 24
City L a t ram a fi c c i on ada se desarro-
lla a part i r de t res m ujeres, t rab ajado-
ras del c on jun t o, represen t an t es de
t res gen erac i on es di st i n t as: los se-
sen t a, los oc hen t a y la ac t uali dad. Ji a
Zhan g-ke pret en de n arrar, a t rav s
de ellas, los c am b i os que la m odern i -
zac i n ha produc i do en la vi da di ari a
de la c i udad. Para la part e doc um en -
t al, Ji a t om sus pri m eras i m gen es
el d a de la dem oli c i n de la fb ri c a
y prev regi st rar el proc eso de c on s-
t ruc c i n al c om plet o (un os c uat ro
aos). Da c om i en zo as lo que ser
el largo rodaje de un fi lm que se ha-
r esperar y para el que c uen t a c on la
ayuda de la poet i sa loc al Zhai Yon g-
m i n g. Con ella t rab aja en el gui n pa-
ra i m pri m i r de reali sm o 'fem en i n o' la
que es, al fi n y al c ab o, un a hi st ori a
de m ujeres. Mi en t ras, salt a t am b i n
algun a que ot ra pol m i c a en t orn o
Is a bel Coixet con Phil ip Roth
Desde el 2 3 de ab ri l, la di rec t ora c at alan a t rab aja c on c en t rada en Ele-
gy, su n ueva c i n t a. Ser la adapt ac i n f lm i c a de la n ovela El animal
moribundo, de Phi li p Rot h, L a hi st ori a real de un hom b re de sesen t a
aos, profesor en Colum b i a, que i n vest i ga el puri t an i sm o am eri c an o y
se en am ora de un a alum n a c ub an a. "Fueron los productores de Mi lli on
Dollar Bab y (L akeshore En t ert ai n m en t ) los que me hicieron la propues-
ta y no pude desestimarla", afi rm a C oi xet Es el relat o de un c on fli c t o
et ern o: la relac i n prob lem t i c a en t re am or y m uert e, por el que la di -
rec t ora si en t e un espec i al i n t er s. Adem s fue Cli n t East wood, qui en
hab a vi st o La vida secreta de las palabras (2 0 0 5), el que rec om en d a
Coi xet para el proyec t o. Un a vez m s, rueda en i n gl s. Y lo hac e duran t e
oc ho sem an as, a c ab allo en t re Van c ouver y Nueva York. L os ac t ores:
Pen lope Cruz, Ben Ki n gsley, Pat ri c i a Clarkson y Pet er Sarsgaard, po-
n en rost ro a un fi lm que, a pesar de produc i rse den t ro del si st em a, n o
prev un a m uy sen c i lla ac ogi da por part e del pb li c o est adoun i den se.
"Se pone en evidencia desde la primera secuencia esa falsa intencin
de los americanos de ocultar, con todas sus fuerzas, nuestras debilida-
des como humanos", expli c a C oi xet Un t em a sob re el que a m uy po-
c os les i n t eresa reflexi on ar. Para n arrarlo, la di rec t ora ha podi do c on t ar
prc t i c am en t e c on el m i sm o equi po t c n i c o que le ha ac om paado en
sus lt i m as t res pel c ulas: "La misma ayudante, el mismo director de fo-
tografa, la misma persona de vestuario...", afi rm a ella. En est a oc asi n ,
si n em b argo, di spon dr de m s t i em po que n un c a para rodar y de un
presupuest o m s holgado. JARA Y EZ
a la fi n an c i ac i n del fi lm . Y es que.
den t ro del equi po de produc c i n se
en c uen t ra la propi a em presa c on s-
t ruc t ora (CR L an d). L a m i sm a que
ha pat roc i n ado ya el fi lm de Zhan g
Yuan : Little Red Flowers y el Fest i val
de c i n e fran c s de l a c i udad de Wu-
han . Tan t o ellos c om o el di rec t or ase-
guran que est e dat o ec on m i c o n o
afec t ar al c on t en i do de la pel c ula.
Ot ros dos proyec t os suyos an un -
c i ados c on m uc ha an t elac i n , espe-
ran ser c on fi rm ados. Shuang Xiong Ji,
el pri m ero, n o prev su rodaje hast a
fi n ales de 2 0 0 8. The Age Of Tattoo,
el segun do, requi ere an del vi st o
b uen o de la c en sura c hi n a.
D ep a rd on
m u l tif a ctico
Tres oport un i dades para ac erc ar-
se a la ob ra de Raym on d Depardon .
L a pri m era es la edi c i n espaola en
DVD de c uat ro de sus doc um en t a-
les; la segun da, la exposi c i n Foto-
grafas de Personalidades Polticas,
program ada por P hot o E spaa en
el C en t ro C ult ural C on de Duque;
por lt i m o, un a ret rospec t i va de su
ob ra c i n em at ogrfi c a en Fi lm ot ec a
Espaola. Depardon n ac i en Fran -
c i a en 1942 y em pez a hac er fot os
de form a amateur. Tuvo t i em po de
profesi on ali zarse despu s, t rab ajan -
do suc esi vam en t e para las agen c i as
Dalm as, Gam m a (de la que fue di -
rec t or en 197 3) y, desde 197 9, en
la prest i gi osa M agn um . De aqu y
all surgi eron esas i m gen es su-
yas a m edi o c am i n o en t re el cin-
ma-verit, los t i em pos m uert os de
C art i er-Bresson o las vi si on es m s
esc pt i c as de la esc uela am eri c an a
(de Walker Evan s a Rob ert Fran k),
I n st an t n eas y fot ogram as que b a-
san su fuerza en la posi b i li dad de un
c on t rast e: Depardon hac e vi si b le la
'fusi n just a y m edi da en t re un a i n -
t en c i n peri od st i c a si em pre en la
b ase de su t rab ajo y un a experi en -
c i a i n evi t ab lem en t e sub jet i va que la-
t e de fon do. 35 aos de t rab ajo que
ofrec en un a m i rada si n c on c esi on es
a la reali dad m s c ruda y susc ept i b le
de los lt i m os t i em pos. Si n i n dulgen -
c i a, pero si n rast ro t am poc o de es-
88 C A H I E R S DU C I N M A ES PAA / MAYO 2 0 0 7
pec t ac ulari zac i n b urda o m orb osa,
en los ret rat os de Depardon lat e la
pac i en c i a, la dedi c ac i n di sc ret a y
m uc ho respet o. Cerc a del documen-
tal de la transparencia; c uan do la c -
m ara t om a di st an c i a para, si n c om -
plejos n i t apujos, i n t roduc i rse don de
n adi e la espera. JARA Y EZ
D ig ita l Ba rcel on a
Fil m Fes tiva l
Del 2 3 al 2 7 de m ayo, Barc elo-
n a c eleb ra su t erc er ao de Di Ba, el
fest i val de van guardi a di gi t al don de
adem s de ver, es posi b le hac er. Es
ah , en la apuest a c reat i va, don de
m arc an la di feren c i a. L a sec c i n Di -
Ba Express, ofrec e la posi b i li dad de
rodar y m on t ar un c ort o, en 7 2 horas,
duran t e el propi o fest i val y a part i r
de un a palab ra c lave sugeri da por
la propi a organ i zac i n . En los apar-
t ados puram en t e c on t em plat i vos,
el Di Ba Sc reen a la c ab eza, se n u-
t ren de los fest i vales de Sun dan c e,
Rot t erdam , Berl n , Ven ec i a o H on g
Kon g, para selec c i on ar lo m ejor en
di gi t al. O t ras propuest as, si em pre
en la l n ea i n n ovadora, se m at eri a-
li zan en los espac i os de exhi b i c i n :
la sec c i n grat ui t a Di Ba Ai r, al ai re
li b re, y el Di Ba C lub , t am b i n para
las fi est as, en el Naum on , el an t i guo
rom pehi elos at rac ado en el puert o.
www.d iba fes tiva l.com
Va n cin co
Gangs of New York (2 0 0 2 ), El
Aviador (2 0 0 4), Infiltrados (2 0 0 6),
The Rise of Theodore Roosevelt
(pen di en t e de rodar y previ st a para
2 0 0 8) y ahora Wolf of Wall Street, de
la que se oyen s lo rum ores que, de
c on fi rm arse, se har an efec t i vos en
2 0 10 . El t an dem Sc orsese-Di Capri o
[en la fot o] (espec i alm en t e efec t i vo,
parec e, en los aos pares), se rat i fi -
c a por qui n t a oc asi n . L a hi st ori a de
est a lt i m a, Wolf of Wall Street, es la
de un a aut ob i ograf a, an n o pub li -
c ada, de Jordan Belfort , un c orredor
de b olsa en c arc elado 2 0 m eses por
oc ult ar i n form ac i n . Oc urri duran t e
la operac i n poli c i al que, en la d c a-
da de los n oven t a, sac a la luz la t e-
rri b le c orrupc i n que prot agon i zab a
Wall Street: t ram a y esc en ari o perfec -
t os para c ualqui er fi lm i m agi n ari o de
Sc orsese que prot agon i c e Di Capri o,
Un b uen pri n c i pi o argum en t al del
que se han hec ho dueos Warn er,
A ppi an Way (la produc t ora de Di -
Capri o) y Si keli a Produc t i on s (la de
Sc orsese). Com pen et rac i n perfec t a
para la que t odo, i n c lui do las fec has
de rodaje, son m eras suposi c i on es.
An u n cio f a n ta s m a
L a n ot i c i a de la c reac i n de un
pom poso "Fest i val I n t ern ac i on al de
Ci n e de Madri d", llam ado "Fi lm a Ma-
dri d", que deb er c eleb rarse en t re el
2 8 de m arzo y el 5 de ab ri l del 2 0 0 8,
c on un presupuest o de un m i ll n t res-
c i en t os m i l euros, ha vuelt o a resuc i -
t ar la som b ra de un fan t asm a ya vi e-
jo: ese supuest o "gran c ert am en " que
algun os ec han de m en os en la c api -
t al espaola El an un c i o est llen o de
prop si t os evan esc en t es. Se prom e-
t e la presen c i a de Ni c k Nolt e, It sa Ga-
b or y Alb ert Dupon t el en el Jurado.
Se i n voc a (si n ac redi t ar) el apoyo de
person ali dades c om o Pedro Alm od -
var, n gela Moli n a, Fern an do Colom o
y An t on i o Hern n dez. Se an un c i a un
t ot al de 2 0 pel c ulas ("s lo est ren os")
en la program ac i n . Se presen t a c o-
m o prom ot ora a la reali zadora Mar a
de Kan n on Cl , presi den t a de la Fun -
dac i n Ci m &Art (en t i dad que c arec e
de pgi n a WE B y de t oda ac t i vi dad
c on oc i da) y se desvela, fi n alm en t e,
el apoyo i n st i t uc i on al a t rav s de la
em presa pb li c a Prom oMadri d, en t e
c reado por la Com un i dad de Madri d.
Est am os an t e un "i n ven t o" elec t oral
de Esperan za Agui rre? Qu prop -
si t os reales se oc ult an det rs de est e
an un c i o? Qu pol t i c a c i n em at ogr-
fi c a y qu ob jet i vos realm en t e c ult u-
rales est n en la b ase de est a oc u-
rren c i a? H ast a ahora, s lo si len c i o.
CARLOS F. HERED ERO
L UI GI COMENCI NI
Con 17 aos rodab a sus pri m eros
c ort os. Muy pron t o c olab or pa-
ra las revi st as Corriente o Tiempo
Ilustrado, y fun d la Ci n em at ec a de
Mi ln . Ten dr an que pasar si n em -
b argo algun os aos y vari os roda-
jes hast a lograr el xi t o c om erc i al.
Es en ese m b i t o, m ovi do en t re los
g n eros c m i c o y m elodram t i c o,
don de el di rec t or i t ali an o pudo de-
sarrollar un a c arrera que fun c i o-
n a rodaje por ao. Pan, amor y
fantasa (1953), su pri m er fi lm de
gran proyec c i n , i n augur la den o-
m i n ada "Com edi a a la i t ali an a", del
que es c on si derado fun dador jun t o
a Mari o Mon i c elli , Eduardo de Fi li -
ppo o Di n o Ri si . El rodaje, un ao
despu s, de la segun da part e: Pan,
amor y celos, c ert i fi c su vi n c ula-
c i n a un c i n e que, si b i en result
de fc i l ac ogi da por part e del gran
pb li c o, n o dej n un c a de lado la
c ali dad y la i n t eli gen c i a. De Vi t t o-
ri o Gassm an a Claudi a Cardi n ale,
los rost ros i t ali an os m s populares
prot agon i zaron t t ulos c om o Todos
a casa (1961), El comisario (1962 ),
La muchacha de Bubbe (1963) o
La bella de Roma (1965). Adem s
del Oso de Plat a por Pan, amor y
fantasa, ob t uvo dos Davi d de Do-
n at ello (1961 y 1964) y rec i b i el
prem i o hon or fi c o de la Most ra de
Ven ec i a en 1987 . Fallec i el 6 de
ab ri l, en Rom a, a los 90 aos.
JEAN-PI ERRE CASSEL
Ten a 7 4 aos y dos est ren os pen -
di en t es: Le scaphandre et le papi-
llon (Juli an Sc hn ab el) y Astrix en
les Jeux Olympiques. Jean -P i erre
Cassel, m odelo de ac t or fran c s
elegan t e y seduc t or, b ai lab a, c an -
t ab a y t rab aj si n desc an so has-
t a el fi n al. En su fi lm ograf a, c on
m s de 50 t t ulos, se c uen t an Los
siete pecados capitales (Chab rol,
1961), Le caporal epingl (Jean
Ren oi r, 1961), El discreto encanto
de la burguesa (Buuel, 197 2 ), o
Vincent and Tho (Rob ert Alt m an ,
1990 ). En su aut ob i ograf a A mes
amours (2 0 0 5) c on t los epi sodi os
m s i m port an t es de su vi da c om o
ac t or. Fallec i el 19 de ab ri l.
Is a ki L a cu es ta p or p a rtid a d obl e
Tras La leyenda del tiempo (2 0 0 6), su segun do largom et raje, el di rec t or
c at aln n avega ya en un n uevo proyec t o. El rodaje de La voz de Hugo
(Reaparecer), c om o lo t i t ula provi si on alm en t e, oc upa su t i em po a c ab allo
en t re Buen os Ai res y Barc elon a. L a hi st ori a gi ra en t orn o a H ugo Gon -
zlez, un desaparec i do argen t i n o, ac t or y m si c o que, c on la llegada de
la di c t adura, se pas a la luc ha arm ada. H ast a que se perdi su rast ro.
Su m ujer, la ac t ri z Cec i li a Rosset t o, reac c i on a la t ri st eza volc n dose en
el t eat ro de c ab aret y el m usi c al. Y se fue a vi vi r a Barc elon a Dos vi das
t run c adas que desc ub ri Isaki si n b usc ar. Con oc i a Cec i li a en un a c en a
de am i gos c om un es. D as despu s volab a a Buen os Ai res para presen t ar
Cravan vs. Cravan (2 0 0 2 ) y Cec i li a le rec om en d la c asa de su am i ga
Cri st i n a: "Te tratar de maravilla, me dijo", c uen t a Isaki . Ella le desc ub ri
el sec ret o de Cec i li a: am b as se c on oc i eron a t rav s de un a red ac t ual de
b squeda de desaparec i dos. Y Cri st i n a c oi n c i di c on Hugo en un c am po
de c on c en t rac i n don de l c an t ab a a Serrat hast a que ahogaron su voz.
L as pi ezas del puzzle en c ajan e Isaki las rec on st ruye: en Buen os Ai res
rueda el en c uen t ro de las dos m ujeres. En paralelo, y en Barc elon a, grab a
los en sayos de un a ob ra de t eat ro en la que Cec i li a, jun t o a ac t ores argen -
t i n os c rec i dos en el exi li o, hi jos de desaparec i dos, c uen t an la hi st ori a de
un pa s que n o vi vi eron : "Un tema muy potente pero muy delicado", c on c lu-
ye Isaki . Y an un c i a ot ro rodaje: "Como deca Jord, siempre hay que tener
varios proyectos entre manos", expli c a. A fi n ales de ao rodar La prxima
piel, la hi st ori a de un i m post or que, en b usc a de am or y c ui dados, suplan t a
a j ven es desaparec i dos. Pero esa es ot ra hi st ori a JARA Y EZ
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 8 9
CUAD ERNO D E ACT UAL I D AD
CENTENARIO
En los cien aos de Katharine Hepburn y John Wayne
La f ierecil l a in d om a bl e y el ca ctu s en f l or
E
n Hacia las alturas (Christo-
pher Strong, 1933), la se-
gun da pel c ula de Kat hari -
n e H epb urn (n ac i da el 12 de m ayo
de 190 7 ), dos m ujeres llevab an los
pan t alon es: la di rec t ora Dorot hy Arz-
n er y ella c om o prot agon i st a, c om o
un a i n t r pi da avi adora que se en a-
m ora de un hom b re c asado. Con los
aos, la c r t i c a fem i n i st a qui so ver en
el fi lm un a den un c i a de la i m posi b i -
li dad para un a m ujer de c om b i n ar la
vi da profesi on al c on la am orosa Un a
lec t ura propi c i ada porque en los c r -
di t os aparec a el n om b re de la n i -
c a di rec t ora del H ollywood c lsi c o.
In t erpret ac i on es apart e, el person a-
je de Cyn t hi a Darri n gt on an t i c i pa el
rol c on que H epb urn va a hac erse
fam osa. El de m ujer i n depen di en t e
c apaz de t rat ar de t a t a los hom -
b res, o de asum i r t areas t radi c i on al-
m en t e m asc uli n as. A Hepb urn n o le
van los papeles de hero n a dram t i -
c a que b ord la Garb o. Tam poc o en -
c aja en un rol fem en i n o hab i t ual en
los aos c uaren t a, el de femme fata-
le. Hepb urn es el prot ot i po de m ujer
c on t em porn ea, alejada de c ualqui er
t i po de i deali zac i n . Ni i n alc an zab le,
n i sum i sa; apasi on ada, lo just o. Por
eso su c on t ext o perfec t o es el de la
screwball comedy, el sub g n ero que
m ejor supo adapt ar y adapt arse a los
c am b i os soc i ales que prot agon i z la
m ujer en la pri m era m i t ad del si glo
XX. Por pri m era vez, den t ro y fue-
ra de la pan t alla, las f m i n as gozan
de i n depen den c i a ec on m i c a, o por
posi c i n soc i al o por i n c orporac i n
al m un do lab oral. Ya n o hac e falt a
dejar que el hom b re t en ga la lt i m a
palab ra: Hepb urn si em pre t i en e un a
r pli c a a pun t o. Eso s , al fi n al si gue
t ri un fan do el am or. Aun que ac t uali za-
do, segui m os en Hollywood.
En 1936 Kat hari n e H epb urn en -
c arn un o de sus esc asos pape-
les hi st ri c os, el de prot agon i st a de
Mara Estuardo (Mary of S c ot lan d,
1936). Tras las c m aras, John Ford.
John Wayn e en El hombre tranquilo (John Ford, 1952) y Kat hari n e Hepb urn en Sylvla Scarlett (George Cukor, 1936)
l m i sm o fue el pri m ero en c on si de-
rar que n o eran n i el di rec t or n i la ac -
t ri z adec uados para aquella pel c ula
El t t ulo ha quedado relegado a la li st a
de sus ob ras m en ores, pero di o lugar
al n i c o rom an c e ext ram at ri m on i al
que se le c on oc e al c i n east a. Ford
se en am or de un a Hepb urn que re-
presen t ab a en la vi da real el t i po de
m ujer herm osa y dec i di da que para
l en c arn aron en la pan t alla Maureen
O'Hara y Con st an c e Towers, hab i t ual-
m en t e al lado de John Wayn e.
Ju n tos , a l f i n . . . L a frust rac i n
am orosa de Ford, el di rec t or que
hub i era proporc i on ado el m ejor
m arc o de c om pat i b i li dad a las i n -
dom ab les person ali dades de H ep-
b urn y Wayn e, i m pi di que am b os
c oi n c i di eran hast a ya el c repsc ulo
de sus c arreras. El rifle y la Biblia
(R oost er C ogb urn , S t uart M i llar,
197 5), past i c he de m om en t os c l-
si c os vi vi dos por los dos i n t rpre-
t es en ot ros fi lm es, es un a pli da
m uest ra de lo que hub i era podi do
dar de s el duelo en t re el vi ri l va-
quero y la solt eron a i rreden t a.
John Wayn e (n ac i do c om o Mari on
Rob ert Morri son el 2 6 de m ayo de
190 7 ) n o era guapo, n i t an si qui era
at rac t i vo. Sus fac c i on es rudas y sus
apt i t udes at i t i c as lo c on vi rt i eron , si n
em b argo, en un i n t rpret e adec uado
para c ab algar en el Oest e de c elu-
loi de. Ya t en a las espuelas gast adas
de aparec er en dec en as de wes-
terns de seri e B c uan do prot agon i z
su pri m era pel c ula i m port an t e; La di-
ligencia (St agec oac h, 1939), de John
Ford. Desde en t on c es se c on vi rt i en
el paradi gm a del h roe de la epope-
ya c i n em at ogrfi c a n ort eam eri c an a.
L os m i t os son poc o proc li ves a los
m at i c es. L a i m agen de Wayn e que
ha quedado en la m em ori a c i n fi la
result a m s arquet pi c a que m uc hos
de sus person ajes. L os prot agon i s-
t as que en c arn para Ford, H oward
Hawks o Hen ry Hat haway raram en -
t e eran h roes de un a pi eza Si n em -
b argo, el m i t o ha dest i lado la esen c i a
de su rol: la del hom b re vi ri l y di gn o,
c on un a c on c epc i n an c est ral de la
just i c i a. Tam b i n rom n t i c o, c uan do
exi st e un a c om paera lo sufi c i en t e-
m en t e herm osa y c on c arc t er. Pero
son sus m om en t os de lob o soli t ari o y
c on un lado osc uro los que an t i c i pan
la paut a para fut uros h roes m asc u-
li n os i n di vi duali st as y vi olen t os (de
Cli n t East wood a Takeshi Ki t an o pa-
san do por Charles Bron son ), despo-
jados de la ob li gac i n de c om part i r
prot agon i sm o c on un a m ujer. Solo,
se di spara m ejor.
Se puede t razar la evoluc i n del
western a t rav s de los papeles
de Wayn e en las pel c ulas de Ford.
Cuan do el di rec t or fi rm el epi t afi o
del g n ero c on El hombre que mat
a Liberty Valance (The Man Who Shot
L i b ert y Valan c e, 1962 ), le proporc i o-
n al ac t or su papel m s em b lem t i -
c o. Aqu m s que n un c a en c arn a las
esen c i as del Oest e c lsi c o, c on de-
n ado a desaparec er para dejar paso
a la m odern i zac i n que t rae b ajo el
b razo, en form a de li b ro de leyes, Ja-
m es St ewart L os t i em pos est n c am -
b i an do. Ford y Wayn e ya n o volvern
a t rab ajar jun t os en un western. Si n
em b argo, el di rec t or, el pb li c o y un a
m ujer si guen prefi ri en do al vaquero
de t oda la vi da. Un c ac t us en flor as
lo at est i gua. EULALIA IGL ESIAS
9 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
FI RMA INVIT AD A
Dnde estn los crticos?
D IEGO GALN
Dicen que el crtico es como el bufn de la
corte, obligado a probar la sopa por si estuviera
envenenada. Tambin se asegura que fue la Iglesia
catlica la que invent la crtica para advertir
a los feligreses de los peligros que para el alma
pudiera contener alguna pelcula, y que el crtico,
en consecuencia, sera un censor ms. Hay otros,
quizs la mayora, que consideran al crtico como un
parsito social, una rmora para la creacin, dando
por sabido que sus motivaciones siempre
encierran frustracin y algo de envidia,
cuando no simple amiguismo o enemiguismo,
que para el caso es igual.
La reputacin de la crtica
cinematogrfica est en horas bajas. Apenas
se leen las que se publican en peridicos o
revistas, y las de la radio o la tele se oyen
de forma espordica, casi siempre por
casualidad. Pasaron aquellos tiempos en que
los bares de los cines se abastecan de patatas fritas
o caramelos segn hubiera sido favorable o no la
crtica de los peridicos. Era entonces frecuente
que una buena crtica pudiese aupar una pelcula,
y que una mala fuera capaz de hundirla. Ahora, los
montajes publicitarios ahogan cualquier opinin
independiente, y la voz del crtico es imperceptible.
Deca Franois Truffaut que un nio jams
dir que de mayor quiere ser crtico de cine. Por
si fuera poco para el pobre crtico, los autores de
las pelculas suelen detestarle, incluso aquellos
que fueron crticos antes que peliculeros, como
le ocurri al propio Truffaut. Consideran los
cineastas que el mucho esfuerzo que exige cualquier
filmacin no se corresponde con una opinin
escrita apresuradamente, cuando no es caprichosa
o inculta. Incluso las crticas elogiosas les parecen
escasas. Todo aplauso es pequeo. Suelen decir,
adems, que a los crticos no les gustan las pelculas
normales: un crtico siempre est en contra del
pblico. De ah que en los tiempos que corren sea
ms importante hablar de recaudaciones de taquilla
que de cualidades de la obra. Incluso hay medios
periodsticos rigurosos que se hacen eco de las cifras
de ingresos. En otros tiempos, el xito o fracaso
econmico slo interesaba a los inversores.
Dnde estn ahora la confrontacin de
opiniones, la informacin solvente, el anlisis
flmico? A fin de cuentas, una crtica enriquecedora
aporta un punto de vista distinto. Naturalmente,
siempre que sea legible. Hay crticos de prosa
confusa, que envalentonados con el privilegio de
su tribuna olvidan el destino ltimo de su trabajo:
informar al lector. Hay tambin crticos con buen
estilo literario aunque a veces con ideas pobres,
Dnde estn ahora la confrontacin
de opiniones, la informacin solvente,
el anlisis flmico? A fin de cuentas,
una crtica enriquecedora aporta un
punto de vista distinto
como sealaba Jos Luis Guarner, aquel magnfico
referente espaol de la buena crtica cinematogrfica,
muerto ya hace quince aos. Guarner era inteligente,
ameno, cinfilo a carta cabal, y tan escritor que
camuflaba sus maldades tras una sutil irona. No fue
el nico bueno pero s el ms relevante.
En un contexto tan hostil como el actual,
aparece en el mercado esta nueva revista de cine
que tiene usted entre manos: toda una aventura.
Tiene el propsito de reavivar el sentido de la
crtica cinematogrfica en su sentido ms amplio.
Sus redactores son gente joven e ilusionada, aunque
hay tambin zorros expertos, seguramente todos
ellos con capacidad para remover viejos clichs y
recuperar para la crtica cinematogrfica su posicin
fundamental. Nos hace falta buena informacin,
comentarios sensatos, compromisos, propuestas,
filosofa sobre el cine y sus avatares... Algo que
el polmico Andr Bazin, padre espiritual de
innumerables crticos cinematogrficos, promovi
hace ms de cincuenta aos desde las pginas de la
genuina Cahiers du Cinma.
Di ego Galn (Tn ger, 1946), c r t i c o de c i n e, ha si do di rec t or del
Fest ival de San Seb ast i n en los peri odos 1986-1989 y 1995-2 0 0 5.
Su lt i m a ob ra pub li c ada es la b i ograf a Pilar Mir (Plaza & Jan s).
C A H I E R S DU C I N M A ESPAA / MAYO 2 0 0 7 93
MEMORI A CAHIERS
Desde su c leb re art c ulo sob re Wi lli am Wyler (Revue du cinma, 1948), An dr Bazin despli ega con lucid ez su defen sa
de un c i n e c uya est t i c a n o i m pon ga su huella sob re lo real, c on ven c i do c om o est ab a d e la ca pa cid a d que t i en e la
i m agen f lm i c a de revelar el sen t i do oc ult o de los seres y de las c osas si n n ec esi dad de rom per la un i dad t em poral.
Fren t e a un c i n e de m on t aje, su t eor a opon e un c i n e c apaz de rest i t ui r la am b i gedad y la globa lid a d de la reali dad
para ac ab ar revelan do los m i st eri os de lo i n vi si b le.
Cahiers-Espaa rec upera en est as pgi n as de su edi c i n i n augural un t ext o esc ri t o por An d r Ba zin en el n m ero que
dab a n ac i m i en t o, prec i sam en t e, a Cahiers du cinma, la revi st a que l m i sm o fun dab a en ab ri l de 1951. El resc at e de
est e art c ulo, c on el que Bazi n regresa a los deb at es sob re la "profun di dad de c am po", ab re un a sec c i n dedi c ada a
rem em orar el pat ri m on i o hi st ri c o y c r t i c o at esorado por n uest ra herm an a m ayor fran c esa Un leja n o y fruc t fero ec o
fun dac i on al reverb era aqu sob re n uest ra m em ori a.
Para acabar con
la profundidad de campo
AND R BAZI N
Los debates sobre la profundidad de
campo se han apaciguado lo suficiente
como para que sea lcito volver otra vez
al asunto y recapitular.
Sealemos, ante todo, que si se ha
dejado de hablar de ello es porque ha
ingresado en las prcticas habituales.
Su utilizacin se ha vuelto comn pe-
ro ciertamente ms discreta que la de
Orson Welles en Ciudadano Kane (Ci-
tizen Kane, 1941); ya no es sistemtica,
como en Los mejores aos de nuestra vi-
da (The Best Years of Our Lives, 1946),
sino ms bien latente y como en reserva
en el arsenal estilstico del director. Ade-
ms, nos hemos acostumbrado a ella y
su intrusin en una secuencia ya no nos
impresiona mucho ms que, antao, el
caduco juego del campo-contracampo.
No obstante, ya no hay films de cuidada
factura, americanos, franceses, ingleses
o italianos en los que no haya una u otra
secuencia construida en profundidad.
Cuando nos replanteamos las dispu-
tas que hace dos o tres aos suscitaba la
apologa de la profundidad de campo,
advertimos fcilmente que giraban al-
rededor de un malentendido que am-
bas partes contribuyeron a fomentar en
mayor o menor medida. Puesto que en
primer lugar, materialmente, constitua
una proeza tcnica del operador, la pro-
fundidad de campo se revel como una
novedad en la fotografa, y no deja de ser
cierto que para obtenerla hay que mejo-
rar la iluminacin, emplear una pelcu-
la ms sensible, en ocasiones una pti-
ca especial o al menos utilizar una ma-
yor abertura del diafragma. Todas estas
condiciones remiten exclusivamente a
la competencia del operador. Por ejem-
plo, los mritos del aorado Gregg To-
land son deslumbrantes en los filmes de
Welles y Wyler. Frente al entusiasmo,
frecuentemente juvenil, suscitado por
la puesta en escena en profundidad, al
historiador o al tcnico les result fcil
oponer viejos caprichos: Lumire, Zecca
o Chaplin, que nunca utilizaron el cam-
po-contracampo sino, por el contrario,
la imagen ntida hasta el ltimo plano.
En Fantomos [Louis Feuillade, 1913], por
ejemplo (entre otros muchos igualmente
caractersticos), encontramos una esce-
P ort ada del n m ero 1 de Cahiers
du cinma, pub li c ado en ab ri l de
1951, y reproduc c i on es de dos de
las pgi n as orig in a l es , d el m i sm o
n m ero, en las qu e se pub li c el
art c ulo de A n dr Ba zin .
94 C A H I E R S DU C I N M A ESPAA / MAYO 2 0 0 7
na o un teatro: la cmara se encuentra
en un palco y encuadra el conjunto, a un
tiempo al personaje en primer plano y el
escenario del teatro en un plano general.
Un director que debut en Gaumont ha-
cia 1912 deca que en aquella poca la ni-
tidez de los planos generales era el ABC
del oficio de operador. A quien se le hu-
biera ocurrido no diafragmar correcta-
mente lo habran echado. No se conceba
una imagen que no tuviera una perfecta
legibilidad. Era una cuestin de acabado
y de probidad tcnica.
Ciertamente, en aquel entonces se
filmaba en exteriores, o al menos a la luz
del sol, y el cierre de los objetivos pensa-
dos para una iluminacin intensa y uni-
forme poda realizarse sin peligro para
la exposicin. El regreso a la profundi-
dad en las condiciones tcnicas actuales
no es tan sencillo. En este campo, quien
puede alcanzar lo ms grande no siem-
pre alcanza lo pequeo. Por intensa que
sea, la iluminacin de estudio, con sus
modulaciones, sus contrastes, sus cla-
roscuros, requiere aberturas suficientes
para una gran luminosidad de la imagen.
Desde hace tiempo los objetivos conce-
bidos para el mximo rendimiento de los
ambientes luminosos en la pelcula pan-
cromtica han dejado de ofrecer al ope-
rador las posibilidades del "picado" en
profundidad de los primeros objetivos.
Por esta razn, dicho sea de paso, Re-
noir busc material antiguo para rodar
La regla del juego (La rgle du jeu, 1939):
"Tengo la impresin", escribe en 1938, "de
que esta nitidez es muy agradable cuan-
do procede de un objetivo que la lleva de
fbrica, ms que si se debe a un objetivo
poco profundo al que hemos aplicado el
diafragma".
Sin embargo, los antiguos objetivos,
ms ntidos en todos los aspectos, eran
menos luminosos. Aunque lo hubiesen
sido ms, todava hubiramos estado
muy lejos de poder rodar libremente en
estudio. Para conseguirlo an eran nece-
sarios otros progresos tcnicos y espe-
cialmente una mayor sensibilidad de la
pelcula. La profundidad de campo de
Los mejores aos de nuestra vida se de-
bi especialmente a esta pelcula ultra-
sensible y a un decorado anegado en una
luz de una brutalidad quirrgica. El ob-
jetivo, segn Gregg Toland, era extrema-
damente cerrado.
As pues, observamos que el regreso
a la antigua prctica slo ha sido posi-
Ciudadano Kane (Ors on Wel l es , 1941)
ble, paradjicamente, por mediacin del
progreso tcnico. A menos de renunciar
al beneficio del progreso permitido por
treinta aos de uso de la iluminacin ar-
tificial no podra ser de otro modo. Sin
embargo, no veo inconveniente en que
se consideren secundarias esas planifi-
caciones materiales y se les niegue los t-
tulos reservados a la verdadera creacin
esttica. Si Gregg Toland slo hubiera
descubierto el modo de rodar en estudio
como Zecca a la luz del sol, el progreso
sera escaso. Sealemos que ste ltimo
habra necesitado una mayor habilidad
profesional, siquiera para resolver el
problema de los ajustes de luz, que prc-
ticamente no se planteaba en la poca de
Les mfaits de l'alcoholisme (1902).
En realidad la cuestin es otra. Si la
profundidad de campo nos interesa es
porque se trata de un progreso tcnico
menor de la fotografa y esencialmente
una revolucin de la puesta en escena o,
ms exactamente, del guin tcnico.
Otro tanto ocurri, histricamente,
con la aparicin del flou, que habra sido
un grave error considerar un estilo foto-
grfico. Si lleg a serlo, lo fue de manera
secundaria. En sus inicios el flou est re-
lacionado con el primer plano, es decir,
con el montaje.
Si las pelculas de Zecca, de Feuilla-
de, de Dupont y, a fortiori, de Lumire
fueron rodados con profundidad de
campo es porque no poda ser de otro
modo en el estado del relato cinema-
togrfico anterior al montaje, tal como
fue puesto a punto por Griffith. Sin du-
da en los filmes de persecuciones o en
L'Assassinat du Duc de Guise (Calmettes
/ Le Bargy, 1908) ya se puso en prctica
un guin tcnico rudimentario, pero no
se trataba sino de un encadenamiento
entre secuencias homogneas, de sim-
ples raccords en el espacio, no de la dia-
lctica dramtica cuya clave de bveda
es el primer plano. La accin que se de-
sarrolla ante la cmara era fotografiada
en bloques, sin que la fotografa desem-
pee otro papel que el de registro. Y la
primera virtud de un registro no es aca-
so la precisin y la nitidez? En este esta-
do del cine, el flou, aunque no invadiera
el plano donde se desarrollaba el ncleo
de la accin, se perciba como una tara.
Puesto que el encuadre -fijo- determi-
naba una zona de espacio donde todo
poda ocurrir, el flou habra constituido
una contradiccin lgica, como la afir-
macin absurda de una diferencia cua-
litativa, de no s qu inexplicable estra-
tificacin del espacio. Admitirlo le hu-
biese resultado al espectador tan difcil
como ser miope y hallar satisfaccin en
serlo. Aunque inmediatamente intil,
el picado de los segundos planos cons-
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7 9 5
MEMORI A CAHIERS
L a terra trema (Luchin o Vis con ti, 1948)
titua la garanta tcnica de la realidad
de la imagen. El plano de Feuillade que
evocbamos hace un momento no poda
rodarse de otro modo: puesto que el su-
jeto de la accin estableca una cierta re-
lacin entre el personaje del palco y el
espectculo en el escenario, con anterio-
ridad al montaje no existan otros me-
dios que el encuadre simultneo del pal-
co y el escenario. Si en la actualidad esta
imagen nos sorprende especialmente es
porque, por una parte, la misma secuen-
cia sera tratada en una serie de planos
que pondran lgicamente en evidencia
esa relacin dramtica, y por otra que el
genio de Feuillade le permiti encontrar
un encuadre proftico, como el boceto
de un plano de Renoir o de Orson We-
lles. Pero no es el genio lo que aqu est
en juego: lo que cuenta es que Feuillade
lleg a esa imagen por necesidad, que no
tena eleccin.
El mismo director me hablaba de la
estupefaccin de los tcnicos france-
ses cuando llegaron los primeros filmes
americanos que seguan la nueva moda
y del desconcierto de los profesionales
durante un tiempo. En efecto, el canon
fotogrfico ya no era el mismo, pero so-
bre todo traa consigo el montaje. El es-
cenario ya no era "fotografiado" sino di-
vidido en mltiples planos cuya escala,
disposicin y duracin desempeaban
un papel lgico y dramtico esencial.
Evidentemente, si la fotografa pura y
simple de la accin implicaba -como
hemos visto- la profundidad de campo,
el montaje no impona necesariamente
el flou: sin embargo, lo permita, o mejor
an, tena algunas buenas razones para
utilizarlo. Dejo a un lado las bsquedas
puramente plsticas como la trama o
flou artstico, que son efectos parsitos
que no interesan al guin tcnico y re-
miten a la mera fotografa: desde el mo-
mento en que el espacio cinematogrfi-
co no es un medio homogneo, sino que
se descompone en relaciones lgicas y
dramticas, la puesta en escena reside
ms en el arte de ocultar que de mos-
trar. Ahora bien, el flou es un medio in-
directo de poner de relieve el plano en
el que se realiza el enfoque; transcribe
en la plstica la jerarqua dramtica que
el montaje expresa en la duracin. Por
otra parte, la abstraccin lgica que el
montaje introduce en la utilizacin de la
imagen modifica el valor de la misma; a
partir de ahora, es menos grabacin y re-
produccin que significacin y relacin.
En este nuevo complejo de percepcin,
la nitidez de los fondos deja de ser in-
dispensable, el flou deja de percibirse
como una inverosimilitud: contraste, no
contradiccin. Al principio el ojo deber
acostumbrarse a l como se acostumbra
a leer un texto en caracteres gticos en
lugar de romanos.
Posible como operacin mental a
partir de ese momento, el flou hallaba,
adems, mltiples justificaciones tcni-
cas. Permita una fotografa expresiva,
una plstica ms pictrica; las grandes
aberturas necesarias para la obtencin
de claroscuros no estaban prohibidas. La
ciencia de la iluminacin se enriqueca
rpidamente. Sin embargo, la importan-
cia del flou en la historia de la fotografa
es secundaria. Es esencialmente y ante
todo una dependencia directa de la in-
vencin del montaje.
En esta perspectiva, el reciente re-
greso a la profundidad de campo no es
de ningn modo el redescubrimiento de
un viejo estilo de fotografa, una moda
de operador semejante a la de las modis-
tas que recuperan la lnea 1900. No tiene
que ver con la plstica, sino con la fisio-
loga de la puesta en escena. Pertenece a
la historia del guin tcnico.
Ahora bien, quin se atrever a
sostener que La regia del juego, Ciuda-
dano Kane, La loba (Little Foxes, 1941)
o Los mejores aos de nuestra vida es-
tn construidos como Les mfaits de
l'alcoholisme o Les Vampyrs (Feuillade,
1915)? Las pelculas de Renoir, de Welles
y de Wyler han provocado glosas sufi-
cientes para que baste con evocarlos sin
9 6 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
examinarlos en detalle. Para quien sepa
ver, es evidente que los planos-secuen-
cia de Welles en El cuarto mandamiento
(The Magnificent Ambersons, 1942) no
constituyen simplemente un "registro"
pasivo de una accin fotografiada en un
mismo marco, sino, por el contrario, que
el rechazo a parcelar el acontecimiento,
a descomponer en el tiempo el rea dra-
mtica, es una operacin positiva cuyo
efecto es superior al que habra podido
producir el desglose clsico.
Basta con comparar dos fotogramas
con profundidad de campo, uno de 1910
y otro de Welles o Wyler, para compren-
der, con solo ver la imagen, aun separada
del filme, que su funcin es otra. El en-
cuadre de 1910 prcticamente se identi-
fica con el cuarto muro ausente del esce-
nario del teatro o, al menos, con el mejor
punto de vista exterior sobre la accin,
mientras que el decorado, la iluminacin
y el ngulo ofrecen, en la segunda con-
feccin, una legibilidad diferente. En la
superficie de la pantalla, director y ope-
rador han sabido organizar un tablero
dramtico del que no se excluye ningn
detalle. Encontraremos los ejemplos
ms notorios, si no los ms originales,
en La loba, donde la puesta en escena
adopta un rigor de diseo (en Welles, la
sobrecarga barroca hace ms complejo
el anlisis). La presentacin de un objeto
como el cofre de metal (que contiene las
acciones robadas) en relacin a los per-
sonajes es tal que el espectador no pue-
de escapar a su significacin. Significa-
cin que el montaje habra detallado en
un desarrollo de planos sucesivos.
En otras palabras, el plano-secuen-
cia con profundidad de campo del rea-
lizador moderno no renuncia al monta-
je -cmo podra hacerlo sin regresar a
un balbuceo primitivo?-, sino que lo in-
tegra en su plstica. El relato de Welles
o de Wyler no es menos explcito que el
de John Ford, pero tiene sobre este lti-
mo la ventaja de no renunciar a los efec-
tos especficos que pueden obtenerse de
la unidad de la imagen en el tiempo y el
espacio. En efecto, no resulta indiferente
(al menos en una obra que ha logrado un
estilo) que un acontecimiento se analice
por fragmentos o se represente en su uni-
dad fsica. Sera evidentemente absurdo
negar los progresos decisivos aportados
por el uso del montaje en el lenguaje de
la pantalla, pero han sido adquiridos sa-
crificando otros valores, no menos cine-
matogrficos, de los que Stroheim fue el
primer y ms notable renovador.
Por estas razones la profundidad de
campo no es una moda de operador co-
mo el uso de tramas, del filtro o de un
determinado estilo de iluminacin, sino
una adquisicin capital de la puesta en
escena: un progreso dialctico en la his-
toria del lenguaje cinematogrfico.
Cahiers du cinema, n 1. Ab ri l, 1951
Traduc ido por An t on i o Fran c isc o Rodrguez Esteb an
Eva al desnudo (Joseph L. Ma n kiewicz, 1950)
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 97
LO VI EJO Y LO NUEVO
Santos Zunzunegui
Y los f a n ta s m a s vin ieron a s u en cu en tro
Los cinfilos acostumbrados a rebuscar en Internet a la caza de ediciones de filmes difcilmente
obtenibles entre nosotros no le habrn hecho ascos al pack de cuatro discos editado por la casa
norteamericana Kino, titulado Edison: The Invention of the Movies. Quisiera aprovechar la ocasin -ya
que estamos en los inicios de un proyecto- para llamar la atencin acerca de algunos de los materiales
contenidos en esa edicin y de las sugerencias que pueden plantearnos algunas de estas polvorientas
pelculas a los espectadores de hoy en da. Y de paso, poner en marcha una modesta prctica de anlisis
llamada a tender puentes entre el pasado y el presente. Se trata de ver de qu manera ciertas obras
cinematogrficas de hoy iluminan el cine del pasado, y comprobar, de paso, como ste ltimo no deja
de hacerse presente en las pelculas de la actualidad ms rabiosa.
Todo lo anterior viene a cuenta del visionado de dos pequeas obritas,
producidas en el estudio de Edison hacia 1889 y "rodadas" por W. K. L.
Dickson y W. Heise, tituladas Monkeyshines n 1 y n 2 [foto 1], que, como puede
comprobarse por la fecha, ni siquiera entran con propiedad en el campo de lo
que convencionalmente llamamos "cine" y que estn compuestas por una serie
de fotogramas que se animaban mediante un cilindro giratorio. Qu muestran
estos "filmes" de apenas medio minuto de duracin cada uno? Unas imgenes
fantasmticas, en las que evolucionan formas ectoplasmticas, en el lmite
mismo de la visibilidad, y donde es la pura abstraccin de unas formas que se
componen y descomponen ante nuestros ojos, antes de que podamos fijar su
sentido, lo que cuenta. Estamos en esa terra incgnita que no es ni la de la post-
fotografa ni la del pre-cine, sino puro espacio de transicin antes de que una
cierta manera de entender la imagen animada se decante por la direccin que
sabemos (pero eso lo conocemos ahora) luego tomar.
Ocurre que la visin reciente de Inland Empire (David Lynch, 2006) [foto 2], me trajo a la cabeza
la posibilidad de establecer ciertos paralelismos entre productos audiovisuales situados a casi ciento
veinte aos de distancia. Es verdad que las maneras de declinar la "oscuridad" (ese reproche tpico
que la critica gacetillera coloca sobre el cine de
Lynch) no es ni puede ser la misma, pero no sera
conveniente dejar de lado que tanto Edison y sus
colaboradores como David Lynch se comportan
como roturadores de campos en los que brotar
una cosecha cuyo signo no puede definirse todava
con precisin. En el fondo, los pasajes espectrales
fatigados por los personajes de Lynch ponen en
relacin espacios incompatibles a priori, de la misma
manera que el uso de las nuevas tecnologas se va
a dar la mano con la contaminacin de espacios de
consumo (esos simpticos Rabbits que provienen
de un proyecto realizado para la Web que se poda
consumir, previo pago, en la pgina personal del cineasta). Hace ya tiempo que David Lynch -Twin
Peaks: Fire Walks with Me, Carretera Perdida (Lost Highway), Mullholland Drive, son etapas obvias de
este trayecto- viene adentrndose en ese espacio en el que es difcil saber si se nos convoca para asistir
al proceso de disipacin de un universo o al nacimiento de un mundo a punto de adquirir forma ante
nuestros ojos, mediante la reformulacin de parte de las convenciones que han sostenido las maneras
convencionales de acercarnos al relato cinematogrfico.
Una de las cosas a las que Lynch nos obliga (como Edison, en su momento) es a un replanteamiento
de las frmulas estereotipadas que sigue adoptando esa "suspensin de la incredulidad" que funda
nuestra condicin de espectadores. Para decirlo con la expresin acuada por un estudioso de la obra
del cineasta de Montana, nos encontramos en este caso (pero tambin en el de los Monkeyshines) en
pleno limbo de la representacin.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 99
Muoz Suay
La memoria rescatada
La indagacin de Esteve
Riambau en la figura de
Ricardo Muoz Suay
arroja luz sobre un
perodo de sombras en
la Historia de Espaa que
se funde con la historia
viva del cine espaol.
ANT ONIO SANT AMARINA
Expulsado del Partido Comunista de Es-
paa (PCE) en 1962, trnsfuga al PSOE
valenciano, anticomunista notorio, fun-
dador y director de la Filmoteca Valen-
ciana que hoy lleva su nombre, ayudante
de direccin, artfice de pelculas como
Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem
y Luis G. Berlanga, 1951), Bienvenido,
Mster Marshall! (Berlanga, 1952) o Viri-
diana (Luis Buuel, 1961), colaborador y
promotor de revistas de cine, figura cla-
ve de las Conversaciones de Salamanca
(1955), de UNINCI (la productora ligada
al PCE) y de la Escuela de Barcelona en
los aos sesenta, quin era, en realidad,
Ricardo Muoz Suay?
Para Bardem, a cuya pluma se debe la
primera parte de la semblanza anterior
aparecida en sus olvidadizas Memorias.
Y todava sigue (Madrid, 2002), ste era,
por encima de cualquier otra conside-
racin, un traidor y, por lo tanto, segn
su particular vara de medir, un don na-
die. La clandestinidad y la oposicin a
la dictadura mezcladas, en un explosivo
cctel, con el mundillo profesional del
cine, la censura, los trapcheos empresa-
riales y los celos profesionales, la penu-
ria, la miseria, y una dictadura sangrien-
ta son algunos de los ingredientes que
se agitan al fondo del vaso de la cruel
enemistad entre Bardem y Muoz Suay
y de la larga retahila de enfrentamien-
tos, y odios africanos, surgidos en el in-
terior del cine y de la cultura espaolas
durante estos aos de plomo. Dentro de
esa atmsfera irrespirable, en la que la
cultura y la poltica discurran por aguas
subterrneas (sobre todo en lo que se re-
fiere a los tejemanejes del cine, donde
la picaresca en torno a los permisos de
importacin y las licencias de doblaje
eran la norma) casi nada de lo acaecido
entonces resulta fcil de explicar y de
entender hoy en da.
Tal vez por esta dificultad de explicar
lo inexplicable y por el riesgo evidente
de convertir las vivencias personales en
una larga ristra de autojustificaciones,
Muoz Suay nunca lleg a escribir unas
memorias que algunos esperaban con
ms morbo que inters, pese a que pa-
recan destinadas a convertirse en uno
de los testimonios ms valiosos de la lu-
cha cultural antifranquista. Por lo tanto,
el investigador de hoy que se enfrenta a
la tarea de trazar la biografa de Muoz
Suay debe ser capaz, en primer lugar, de
reconstruir con la mxima fidelidad po-
sible los contornos de una poca tene-
brosa y voluntariamente en sombras, al
margen de luces y taqugrafos. Y dentro
de ese espacio en penumbra tendr que
recorrer la trayectoria vital del hijo pri-
mognito del liberal y republicano doc-
tor Muoz Carbonero, un joven que se
afilia a los 15 aos (en 1932) a la Unin de
Juventudes Comunistas y a la Fundacin
Universitaria Escolar, desempeando un
papel dirigente en ambas organizaciones
durante la guerra civil hasta que, una vez
recuperada ya la democracia, juega un
papel determinante en la fundacin y
direccin de la Filmoteca de la Genara-
litat Valenciana.
Ayudante de direccin, jefe de produc-
cin y escritor de cine hasta convertirse
en el tercer eje del tringulo formado
por l mismo, Bardem y Berlanga, y en
uno de los hombres claves de UNINCI
1 0 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
y del PCE junto a Jorge Semprun, la se-
gunda condicin para dibujar este retra-
to tan difcil de capturar como un leo
de Francis Bacon debera ser tener ac-
ceso libre al archivo personal de Muoz
Suay y a su abundante correspondencia,
as como entrevistar a todas aquellas
personas que hubieran mantenido una
relacin personal o profesional signifi-
cativa con l. La ltima condicin, tan
importante como las anteriores, habra
de consistir en conocer al dedillo las em-
pozoadas aguas de las fuentes historio-
grficas espaolas, y, por ello mismo, ser
capaz de distinguir claramente la morra-
lla del resto de la pesca y de establecer el
valor exacto y el tamao de cada una de
las capturas, contrastando en todo mo-
mento la informacin suministrada por
cada una de las fuentes.
La consecuencia final de todo ello es
una biografa al estilo anglosajn, capaz
de recomponer un fragmento de historia
siguiendo el hilo de una vida. Una obra
slida, rigurosa, con un hbil manejo de
una documentacin muy amplia y con un
variadsimo repertorio de testimonios,
donde slo falta -segn confiesa el au-
tor- el acceso al diario personal que Mu-
oz Suay escribi durante varios aos.
Con p ies d e p l om o
A diferencia, sin embargo, de las biogra-
fas anglosajonas que cuentan de partida
con materiales documentales de exce-
lente calidad, la presente tiene la rmo-
ra de caminar por sendas historiogrfi-
cas escarpadas y poco transitadas hasta
ahora en nuestro pas, y esta dificultad
obliga a Riambau a permanecer siempre
UN PAD RE D I VERT I D O Y GRUN
L o con oc en 198 8 . p res en ta n d o, ju n to a m i
a m ig o Pa co Pic, n u es tra s cred en cia l es
p a ra tra ba ja r en la Fil m oteca Va l en cia n a ,
s u joya d e l a coron a en l os l tim os
a os d e vid a . l f ris a ba l os s eten ta , yo
ten a vein tita n tos : p od r a s er m i p a d re,
in cl u s o m i a bu el o. Pero n o m e en con tr
con u n ven era bl e a n cia n o, s in o con u n
torren te vita l d e f ig u ra n a d a qu ijotes ca .
D e es e en cu en tro s u rg i Archivos de la
Filmoteca. As era Rica rd o, u n hom bre
d e a ccin . En la Fil m oteca com p a rt con
l ca s i d iez a os , con l o qu e s u p u s o d e
a p ren d iza je s en tim en ta l y p rof es ion a l .
Mil y u n a a n cd ota s p od r a con ta r:
s u reen cu en tro, tra s m u chos a os d e
s il en cio, con Ba rd em en Va l en cia , l a s
reveren cia s qu e l e brin d a ba u n Artu ro
Rip s tein a rrod il l a d o en m ed io d e u n
a ba rrota d o hotel Ma r a Cris tin a en p l en o
Fes tiva l d e Sa n Seba s tin , l a em ocin
d es bord a d a cu a n d o l e en treg u u n a
ca ja d e p u ros d e p a rte d e Ern es to
Gu eva ra ... Nin g u n a d e el l a s il u s tra d el
tod o, s in em ba rg o, s u n tim a d im en s in
p ers on a l . D e Rica rd o s e p u ed e ha cer
m u cha l itera tu ra . Se p u ed e es cribir
qu e era a l m is m o tiem p o d u ro y tiern o
com o s u a d m ira d o Ma rl owe: s e p u ed e
d ibu ja r s u p erf il m tico a p a rtir d e es a
im a g en s u ya , f ija d a en m s d e u n a f oto,
con el s em p itern o cig a rro en l a boca , a
l o Bog a rt. Pero m s a l l d el p ers on a je
con p royeccin p bl ica , el Rica rd o qu e
yo con oc era u n a p ers on a d e ca rn e y
hu es o: era , en tod a l a exten s in d e l a
p a l a bra , m u y hu m a n o, con tod os l os
cl a ros cu ros qu e u n o s e p u ed e im a g in a r.
Fiel a m ig o d e s u s a m ig os , p ero tem ibl e
a zote d e l os qu e con s i d era ba s u s
en em ig os , s u es p ritu con s p ira tivo d e
viejo es ta l in is ta s e torn a ba con tra l :
ve a con s p ira d ores y tra id ores d on d e n o
l os ha b a . Era u n g ra n con vers a d or, d e
in ol vid a bl e hu m or vitril ico. Yo a d m ira ba
s u ta l l a in tel ectu a l y m e ca u tiv es e g ra n
p equ eo tes oro qu e era s u a g en d a . Pero
a s u s ta ba cu a n d o ten a a qu el l os a rreba tos
col ricos qu e res p on d a n a es e ca rcter
tem p era m en ta l qu e m s d e u n a vez s u f r .
T ra s l , tod o era vu l n era bil id a d . Me tra ta ba
com o a u n hijo y com o en cu a l qu ier
rel a cin p a tern o-f il ia l era ta n to l o qu e
m e u n a com o l o qu e m e s ep a ra ba . En
l os l tim os tiem p os a n tes d e s u m u erte,
m e p reg u n ta ba tod os l os d a s p or m i
verd a d ero p a d re, n a cid o el m is m o a o
qu e l e in m ers o en u n a l a rg a y terribl e
en f erm ed a d : " Cm o es t el coron el ?" .
La iron a es qu e m i p a d re s obrevivi u n os
m es es a Rica rd o. Ser es e recu erd o el
qu e ha ce qu e m e s orp ren d a ha bl a n d o d e
l ta n ta s veces ?
JOS ANT ONI O HURT AD O
Jefe d e program acin Film oteca Valen cian a
sujeto con clavos a la pared, a asegurar
cada uno de sus pasos y a citar textual-
mente sus fuentes aun a riesgo de resul-
tar prolijo, a prescindir de suposiciones
aventuradas, que no son tampoco de su
estilo, y a contenerse para no revelar in-
formaciones sin contrastar. En este as-
pecto se trata, por supuesto, de una bio-
grafa muy pegada a la voz del biografia-
do debido a la reproduccin de muchos
de sus textos, pero tambin de una obra
muy sutil, que se deja leer entre lneas,
aunque deje sin aclarar los motivos del
abandono brusco del PCE por parte de
Muoz Suay.
Por lo dems resultaba casi imposible
llegar ms lejos y, de hecho, Riambau de-
dica tres quintas partes de su concienzuda
biografa al perodo que media entre 1936
y 1962 (la etapa ms polmica de Muoz
Suay) mientras camina ms deprisa por
los ltimos aos de su vida, donde la llega-
da de la democracia permiti respirar con
libertad a todo el pas. Durante esta ltima
etapa Muoz Suay alumbrara su mejor
obra, la Filmoteca de la Generalitat Valen-
ciana, rodendose de un eficaz equipo de
colaboradores -Nieves Lpez-Menchero
(su compaera sentimental desde 1985),
Jos Antonio Hurtado, Nacho Lahoz, Vi-
cente Ponce, Vicente Snchez-Biosca,
urea Ortiz, Elena Vilardell-, la mayo-
ra de los cuales contina hoy al frente
de la institucin. A ella legara Muoz
Suay su mejor tesoro, la biblioteca de su
padre. Otros no seran tan generosos ni
siquiera en estos tiempos.
Es teve Ria m ba u
Rica rd o Mu oz Su a y
Una vida en sombras. Biografa.
Tusquets Editores, IVAC L a Film ot ec a.
Barc elon a, 2007. 25
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 0 1
3 Pa cks . 10 p el cu l a s
Aki Ka u ris m ki
P ac k 1: Ariel, Sombras en el paraso,
La chica de la fbrica de cerillas; 30 .
P ac k 2 : Leningrad Cowboys go
America, Leningrad Cowboys Meet
Moses, Total Balaika Show; 2 5
P ac k 3: Hamlet va de negocios,
Contrat un asesino a sueldo,
La vida de bohemia, Juba; 30
V.O, fi n lan d s. S ub t t ulos en
c ast ellan o. C A M E O
La filmografia solitaria y cohe-
rente del finlands Aki Kauris-
mki, que cuenta ya con dieci-
siete largometrajes, permaneca
lamentablemente indita en
DVD para los aficionados espa-
oles. La inciativa de la distri
buidora CAMEO, al editar tres
packs de forma consecutiva,
viene a paliar en parte una ca-
rencia que era ya clamorosa y
que ahora se sacia, al menos, con
diez importantes ttulos, pues
debe advertirse que, aunque se
anuncian slo nueve, hay en rea-
lidad un dcimo adicional (el va-
lioso documental Total Balalaika
Show, 1994) que viene incluido
como "extra" en el mismo disco
que soporta Leningrad Cowboys
Meet Moses, segunda entrega de
la desopilante triloga inaugu-
rada con Leningrad Cowboys go
America (1989).
Quedan pendientes, por lo
tanto, siete ttulos ms, si bien el
ltimo filmado hasta el momen-
to (Luces al atardecer, 2006) se
ha puesto ya en circulacin por
la misma editora en la modali-
dad de alquiler. Nos acercamos
as un poco mejor al conoci-
miento de uno de los pocos
cineastas realmente imprescin-
dibles del cine contemporneo,
a la obra de un francotirador in-
sobornable, un creador de voca-
cin nmada y errante, pero con
races profundamente ancladas
en la cultura y en el pathos de su
propio pas.
Ya sea para radiografiar con
mirada pesimista la trastienda
ms negra de la sociedad finesa
(dentro de su escalofriante "tri-
loga proletaria", compuesta por
Sombras en el paraso, Ariel y La
chica de la fbrica de cerillas), ya
para empezar a encontrar fuga-
ces y romnticas luces de espe-
ranza en medio de la desolacin
cuando decide filmar fuera de
Finlandia (Contrat un asesino a
sueldo, La vida de Bohemia), su
obra -sinttica y abierta- toma
como base el trabajo consciente
y reflexivo sobre la herencia de
la tradicin para proponer un
espacio donde el mestizaje con-
vive con la depuracin y el sin-
cretismo con el despojamiento.
Desde la melancola que impreg-
na sus imgenes, desde el si-
lencio con el que stas se hacen
elocuentes y desde el soterrado
sentido del humor que subyace
a su mirada, su cine refleja un
universo cargado de dolor, un
paisaje rido y de apariencia
desoladora: un estilizado y per-
sonalsimo lugar de encuentro
en el que Kaurismki acierta a
expresarse con la voz incon-
fundible de un poeta lacnico y
lrico que habla de la soledad y
de los refugios que la combaten,
de la derrota existencial y de los
parasos imaginarios.
Slo queda lamentar, en esta
ocasin, que la valiosa edicin
de estos ttulos no se haya apro-
vechado para incluir algunos de
sus importantes trabajos cortos
ni tampoco ningn otro tipo de
materiales complementarios
que pudiera enriquecer el cono-
cimiento de una obra tan perso-
na l . CARLOS F. HEREDERO
T he D evil a n d
D a n iel John s ton
Jef f Feu erzeig
E st ados Un i dos, 2 0 0 6.
I n t ervi en en : Dan i el John st on , M at t
Groen i n g, L oui se Blac k, Davi d Falr.
VO I n gl s. S ub t i t aldo en c ast ellan o.
10 5m i n . A VA L O N . 2 1, 95
Cantautor maldito, dibujante, ar-
tista indie de culto, cineasta ama-
teur, icono del rock herido y ma-
niaco-depresivo, Daniel Johnston
es uno de esos artistas a los que
no es posible acercarse sin di-
mensionar su perfil psicolgico,
su actitud desamparada frente
al mundo y, sobre todo, la deses-
perada necesidad de afecto que
rige su arte. Este documental del
debutante Jeff Feuerzeig se hace
acopio para ello de un found foo-
tage excepcional (tanto de video
como de audio) que no slo abre
diversas ventanas a la existencia
pasada y presente de Johnston,
sino que nos coloca en el hermo-
so camino de su creatividad para
conducirnos al abismo de su lo-
cura. Admirado por outsiders co-
mo Kurt Cobain, Matt Groening o
Tom Waits, la vindicacin de una
figura tan limtrofe como Daniel
Johnston (a veces extralimitada...
en ningn caso, como sugiere el
film, su talento es comparable al
de Dylan) se despliega como un
acto de resistencia del arte puro
y espontneo frente al artificio
del mercado cultural. Con esta
edicin de coleccionista, enrique-
cida con todo tipo de materiales
extras (entrevistas, audiodiario,
comentarios...), Daniel Johnston
ya puede ocupar su lugar en el
mundo. CARLOS REVIRIEGO
El m a n u s crito
en con tra d o en
Za ra g oza
Wojcieck Ha s
Polon i a, 1956. I n t rpret es: Zb i gn i ew
C yb ulski , I ga C em b rzyn ska, E lzb i et a
Czyzewska, VO Polac o. Sub . en c ast e-
llan o. 17 5m l n . VE R S US . 1 7 , 95
Una curiosidad bizarra: si no
fuera por Jerry Garca, la legen-
daria El manuscrito encontrado
en Zaragoza seguira siendo
una de esas joyas secretas slo
visibles para los espelelogos de
la cinefilia. Respetando el mon-
taje original del director, Martin
Scorsese y Francis Ford Coppola,
en memoria del susodicho can-
tante de los Grateful Dead, han
hecho posible la restauracin de
esta fascinante obra. Rescatado
pues para el conocimiento del
gran pblico, el film mantiene la
intrincada estructura del original
literario, una construccin de
muecas rusas que alcanza a re-
crear historias (sueos o recuer-
dos) con hasta siete grados de
distancia respecto a la puerta de
entrada narrativa. La atmsfera
de extraamiento evocada, com-
partida con el personaje princi-
pal, nos coloca as en el nebuloso
limbo entre realidad y ficcin. La
lujuria y la sensualidad, la culpa
religiosa, los espritus malignos
que configuran el mapa narrativo
de esta obra en esencia sardnica
(como si fuera una versin napo-
lenica de Las mil y una noches),
son a fin de cuentas las excusas
para abrazar una reflexin
metanarrativa de alcance
vivencial. CARLOS REVIRIEGO
1 0 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
MED I AT ECA DVD
I T I NERARI OS
La puerta del cielo:
series americanas contemporneas
La ficcin televisiva norteamericana ha ofrecido autnticos clsicos
(Los Soprano, El ala oeste de la Casa Blanca o A dos metros bajo
tierra..) que, ya en su final, clausuran su "Nueva Edad de Oro".
FRAN BENAVENTE
Durante largo tiempo televisin y cine funcionaron co-
mo una vieja pareja que, a fuerza de convivencia, termin por
parecerse. As nos explicaba Serge Daney el relato de la muerte
del cine y su disolucin en el torrente tumultuoso y fugaz del
audiovisual. Ha habido que esperar al desmentido del desastre
anunciado -el cine antes que morir se ha transmutado, y porta
en su anunciado declive las semillas de un porvenir- para po-
der observar la aparicin en el mbito de la ficcin televisiva de
nuevas preguntas (quiz largamente balbuceadas entre los aos
ochenta y noventa) sobre las condiciones especficas para desa-
rrollar esa ficcin, sobre su naturaleza. Las respuestas aparecen
en forma de una cosecha rica y abundante de grandes series
americanas a finales de los noventa y el trecho que llevamos de
siglo: Los Soprano, A dos metros bajo tierra, El ala oeste de la casa
blanca, Alias, 24, Perdidos, Prison Break, Deadwood, etc.
Frente a un cine ya no decrpito, sino ms bien dimisionario
en cuanto a la tarea del relato o la cuestin del gnero, la ficcin
televisiva actual dibuja un nuevo panorama en el que plantearse
estas cuestiones vuelve a ser pertinente, donde es posible en-
contrar nuevos dispositivos y crear formas. Y ello a partir de
la asuncin consciente de una filiacin respecto del cine, y del
trabajo sobre alguno de los mecanismos especficos de la fic-
cin televisiva: el carcter serial, el diferimiento temporal, la
suspensin de la resolucin, los efectos de transformacin de
los personajes a lo largo de las temporadas, etc.
As se dibuja lo que ya todo el mundo denomina Nueva Edad
de Oro de la ficcin televisiva norteamericana. La expresin cir-
cula de boca en boca, con facilidad, justo en el momento en que,
quizs, asistamos a su declive o, cuando menos, a un momento
de impasse. Lo cierto es que las grandes series, autnticos clsi-
cos del cambio de siglo, acabaron o tocan a su fin: Los Soprano
encara sus ltimos captulos, El Ala Oeste de la Casa Blanca fi-
naliz ya, A dos metros bajo tierra tambin. La cuestin de cmo
gestionar el final, tan pregnante como la de cmo continuar una
serie cuando su dibujo principal y sus personajes de peso agotan
su camino, se plantea en los artculos de este dossier.
Tiempo habr para la melancola. Pero antes, quiz, se im-
ponga la prevencin. Los hechos nos hablan no slo de final de
los grandes ttulos, sino de cierto estancamiento. El ltimo xito
real en el mbito de la ficcin es la serie Heroes, de la NBC. La
ltima serie insignia, Lost, pierde la mitad de la audiencia en su
tercera temporada americana (en Espaa la perdi toda en la
emisin de la segunda temporada); The Black Donnellys, el lan-
zamiento estrella de la televisin reciente de la mano de Paul
Haggis, cede su horario de emisin a un reality show; los nuevos
proyectos de Aaron Sorkin (Studio 60 on the Sunset Strip) y Da-
vid E. Kelley (The Wedding Bells) han sido momentneamente
cancelados y aparecen sumidos en un hiato. Y, justamente, por-
que ese es el espacio en el que nos encontramos, parece tiempo
de ver qu dejamos atrs y hacia donde navegamos en espera de
que el hiato no se prolongue lo suficiente para perder de vista
la puerta del cielo.
1. L os Soprano 2. T he Office 3. Seinfeld 4. A dos metros bajo tierra
1 0 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
I T I NERARI OS
La nueva comedia de situacin segn
Larry David y Ricky Gervais
Intermitencias reales
FRAN BENAVENT E
La a p a ricin , a p rin cip ios d e l os n oven ta , d e Seinfeld, l a
comedia de situacin creada por Jerry Seinfeld y Larry David,
supuso una pequea revolucin. Frente al conservadurismo la-
cio y el rearme moral de la sitcom en la era Reagan, renunciaba
a la unidad familiar, multiplicaba los personajes neurticos y
pretenda hacer comedia no a partir de conflictos morales si-
no ms bien al hilo de nimiedades cotidianas. En palabras de
Jerry Seinfeld se trataba de "construir un show sobre nada".
Lo que se pona en juego era. en suma, la posibilidad de hacer
irrumpir en la domesticidad propia del gnero algunas de las
tensiones de lo real.
Tras el xito de Seinfeld y frustrada su primera experiencia
cinematogrfica. Larry David entrevi la posibilidad de avan-
zar sobre las huellas de lo andado en la serie precedente y for-
zar un poco la experiencia en busca de nuevos espacios para lo
cmico. As naci Curb Your Enthusiasm, inslita sitcom con-
cebida a modo de documental sobre la propia vida del cmico-
guionista. Formas de falso documental, entonces, para investir
un espacio atravesado por las fricciones entre realidad y fic-
cin (la familia de David es ficticia, pero muchos de los perso-
najes que aparecen son reales) y por las tensiones generadas
por el choque de gneros y tradiciones.
En la serie, Larry David es. ante todo, un cuerpo cmico. Un
cuerpo largo y desgarbado, que se mueve pesadamente en te-
rritorio extrao. Un cmico judo, un tipo clsicamente neo-
yorquino, dotado de los humores de tal condicin (alimenta-
dos por su formacin en la stand-up comedy), que ha sido tras-
ladado a un ambiente diferente: la ciudad de Los Angeles. De
ah nace la comedia, de la confrontacin de un cuerpo con un
espacio, o ms bien con todo un ambiente, con un universo.
El resultado de tal choque es una impertinencia constante.
Larry David es impertinente por dficit de pertinencia. Su ade-
cuacin al espacio es imposible y no deseada; su conflicto es
regular e irresoluble. En todas las situaciones se comporta de
la peor manera, encuentra las palabras menos convenientes,
genera incomodidades y se incomoda.
Digamos que con l se incorpora (toma cuerpo) todo un uni-
verso cmico que colisiona violentamente contra un espacio
de entretenimiento convencional, que podra ser el de una sit-
com clsica. No es de extraar que en estas circunstancias ac-
te como agente provocador, inoculador de malestar princi-
palmente en parejas, unidades familiares o de trabajo; clsicas
formaciones de comedia de situacin que entran en crisis ante
su sola presencia.
Incapaz de relacionarse con normalidad, slo le queda el
conflicto. As, a travs de Larry David retorna toda una tradi-
cin cmica a un universo que se resiste, motivo de su carac-
terstico spleen angelino. No es extrao, pues, que esta carga
hilarante tome indistintamente las formas del slapstick, el ab-
surdo grouchesco, la distancia irnica del cmico stand-up o
que invoque referentes como el de El Gordo y el Flaco.
En esta alquimia cmica sustanciada en un cuerpo, Larry
David no anda lejos de ser un Woody Allen ms alto y enfada-
do, desde luego menos intelectual, desplazado hacia el entor-
no sitcom, como deja ver la convivencia con su esposa Cheryl.
Donde se reclama convencionalidad, se encuentra un indivi-
duo vido de sexo y despreocupacin, alrgico a la norma so-
cial y ms interesado en el golf que en cualquier otra cosa.
As dispuestos los ingredientes, aparece un mecanismo de
deconstruccin de la tradicin cmica. Tal como hizo Woody
Alien con su caracterstico personaje, procede Larry David con
el suyo. Una vez desligado de las servidumbres de una gran
cadena, trabajando en el marco abierto a la experimentacin
televisiva de la HBO, puede hacer avanzar su idea y llevar al
extremo lo apuntado en Seinfeld. Este modelo solicita, de nue-
vo como en el caso de Woody Allen en Deconstructing Harry,
apurar el simulacro documental. Y ello porque el conflicto no
nace slo del cuerpo con el espacio, sino de la invasin de la
cotidianidad "real" en el pautado esquema de la sitcom.
El germen de tal procedimiento se podra buscar en el cap-
tulo sexto de la segunda temporada de Seinfeld, el episodio del
restaurante chino. Todo el captulo transcurre prcticamente
en tiempo real, todas las situaciones aparecen marcadas por
una espera de mesa, casi beckettiana, en el citado restauran-
te. Esa injerencia de lo real en el marco de la comedia de si-
tuacin encuentra su correlato en la forma documental, en la
confusin entre personajes reales y ficticios y en la apertura a
la improvisacin en muchas de las situaciones. Un dispositivo,
la invasin de cierta cotidianidad delirante, que dibuja los con-
tornos de Curb Your Enthusiasm tanto como los de la sitcom
britnica The Office.
The Office es una serie creada por Stephen Merchant y el
cmico Ricky Gervais. Como Larry David, el propio Gervais
pone en juego su cuerpo como centro gravitatorio de la serie.
Un cuerpo fofo, ciertamente desagradable, que desvela toda
una ridicula estrategia de ostentacin de un cargo miserable
como jefe de una pequea oficina. Partiendo de un clsico
entorno laboral, la serie simula un reportaje en curso y alter-
na autoconscientes discursos a cmara (a modo de declara-
cin) con escenas de la convivencia laboral. Lo que acontece
es una interferencia del modo documental, o de reportaje,
Ri ck y Gerva i s es el cen t ro g ra vi ta tori o d e l a s eri e T he Office
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MAY O 2 0 0 7 1 0 5
I T I NERARI OS
para generar un dispositivo novedoso que propicia la explo-
sin del ambiente laboral. Lejos de estrategias integradoras
o morales, se filtran todas las formas del absurdo y la des-
integracin, se dibuja un contenedor de grandes miserias y
pequeos perdedores.
En este sentido, resulta provechoso seguir los pasos de Ger-
vais y Merchant en su nuevo proyecto: Extras. Bajo el para-
guas conjunto de la BBC y la HBO, con presupuesto y libertad,
la pareja insiste en los espacios de encuentro entre ficcin y
realidad, y abunda en este caso en las interferencias cinemato-
grficas del espacio tradicionalmente televisivo. Protagoniza-
da de nuevo por Gervais, Extras pone en juego a un mediocre
aspirante a actor que se presenta como tal y que, sin embargo,
malvive haciendo de figurante en producciones internaciona-
les. La estrategia sigue siendo parecida: el entorno laboral fic-
ticio, lugar de circulacin de falsedades, nfulas y apariencias,
se ve interferido por la presencia real de actores clebres e in-
vitados especiales que se autointerpretan y, frecuentemente, se
autoparodian. El resultado, al lmite de lo polticamente inco-
rrecto, despoja de velos la representacin cmica para ofrecer
su corazn ms absurdo, desagradable y negro.
Ricky Gervais y Larry David, dos cuerpos diversos, desajus-
tados del mundo, muestran la manera de habitar ese espacio
fronterizo ms all de la pura circunscripcin domstica, en-
tre la tradicin televisiva y la injerencia documental, en pleno
desarreglo del formato tradicional, donde las intermitencias
de lo real vienen a conmover el acomodado sueo de la come-
dia de situacin.
A dos metros bajo tierra
Los cinco o seis
ltimos minutos
HERV AUBRON
La s s eries n o m ueren , s e in terrum pen , en tra n en hibern a cin .
Nunca hay nada absolutamente irremediable. Cualquier co-
sa que suceda, incluido lo ms atroz, "eso", siempre se puede
retomar. Cmo continuar, cmo osponer indefinidamente el
final definitivo? sta es la pregunta fundamental para los per-
sonajes y para los guionistas as como tambin para los espec-
tadores, propensos al sonambulismo, a las noches en blanco a
golpes de episodios en su lector de DVDs. La muerte no es na-
da desde el momento en que se decreta que un ao slo es una
"temporada", o una jornada, como sucede en la serie 24.
La genialidad de A dos metros bajo tierra ha consistido en
cuestionar este axioma de la conjura. Ya no se trata de la conti-
nuacin. Se trata del final. En sus premisas se pone en escena lo
siguiente: el marco de una empresa familiar de pompas fnebres,
en donde la muerte del padre prende mecha a la historia. Rodea-
dos de restos humanos, los Fisher reciben tambin la visita de
fantasmas burlones que los enfrentan continuamente a su propia
mortalidad. El ritual del trnsito inaugural tiene su prolongacin
durante toda la serie: cada episodio permite ver, en su prlogo, la
muerte del futuro cadver-cliente.
La temtica funeraria de A dos metros bajo tierra no es sufi-
ciente, sin embargo, para romper el carcter imperativo de las
series. El truco del macabro prlogo es seguramente el mejor
testimonio del movimiento perpetuo; convierte lo irremediable
en rutina profesional. Eso mismo ocurre, sobre todo, en las series
de hospitales: cuantos ms muertos, ms vueltas de tuerca, ms
the life goes on, the show goes on. Las series, aun cuando conjuren
la muerte, no logran ignorarla totalmente y, al igual que los Fis-
her, mantienen una relacin con ella, celebran negocios, hacen
pactos. Sea cual sea la estrategia del aplazamiento indefinido, la
muerte exige vctimas colaterales, aun cuando el mundo asegu-
re en todo momento la continuidad de la serie. Los cuerpos se
convierten en el carburante del guin-cosmos, las repeticiones
de los muertos, en el alimento para un ritmo ptimo. Se puede
consultar en especial la serie 24, en la que se sacrifican unos per-
sonajes secundarios por otros y cuyo hroe, Jack Bauer, cada vez
ms psicpata, no deja de morirse ante s mismo. En sentido con-
trario, cuando la serie privilegia el mantenimiento de una comu-
nidad de personajes en ella, entonces debe ampliarse el mundo
exterior para no daar el crculo mgico de la repeticin, la casa
ficticia donde viven los personajes principales.
Entre estos dos extremos del arco, las series pueden experi-
mentar con dosis muy diferentes, resultando ser unos lugares
apasionantes de arbitraje entre el mundo y los hombres, total-
mente inmolados en el altar de la serie. Desde este punto de vista,
A dos metros bajo tierra pareca haber encontrado el dispositivo
ideal, marcado por sus muertes inaugurales. Se mata con carc-
ter sistemtico a desconocidos: el folletn del mundo est asegu-
rado, sin afectar a la integridad de la serie domstica, el hogar
de los Fisher en el que se concentra todo. Siempre es diferente
(cmo va a morir el cliente del da?) y siempre idntico, pues va
a morir. A dos metros bajo tierra entrelazaba de esta manera rup-
turas y rutina: abruptos efectos teatrales y cambios, movimiento
de tics y de caracteres, ronda de fantasmas y cadveres. Como
profesionales de la muerte, los Fisher muestran una delicadeza
admirable, capaces del melodrama y de la comedia, de la psicolo-
ga y de la burla, de la ligereza y del nihilismo mrbido. A dos me-
tros bajo tierra posea todos los ingredientes para ser inmortal.
Cmo ponerle fin? El aviso anunciado de su desaparicin
corra el peligro de transformar la terrible pregunta en un con-
cepto irrisorio. Alan Ball, creador de la serie, no ha dado nin-
gn paso atrs. A dos metros bajo tierra ha sido condenada a
muerte el 21 de agosto de 2005, durante los ltimos minutos
de la quinta temporada, unos minutos que minaban la historia
por dentro y que impedan cualquier veleidad de continuacin.
Atencin spoiler, como se dice en Internet: a continuacin, se
desvela el desenlace. Tres episodios antes del final, Natan sufre
un ataque. Los destinos de A dos metros bajo tierra y del perso-
naje estaban unidos: la serie comenzaba con el regreso del pri-
mognito, que fijaba su residencia en Los Angeles tras la muer-
te del padre. Desfigurado, sin rganos, el cadver exhibido de
Nate es, tambin, el de la serie, destinada a convertirse en una
concha vaca. Ante tal espectculo, ya no se cuentan historias:
para observar sus propios restos, la serie A dos metros bajo
1 0 6 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
I T I NERARI OS
La rel a cin con la m u erte d e A dos metros bajo tierra
tierra se ve inmersa, en efecto, en la afasia, en la depresin, en
contraposicin al duelo de los Fisher.
La comunidad se disgrega, la hermana pequea, Claire, de-
be abandonar la casa. Los supervivientes se abrazan llorando
en la escalinata de la empresa "Fisher e hijos"; a continuacin,
Claire se pone al volante de su coche. En el reproductor de
CDs de la radio del vehculo suena una cancin que se impo-
ne a la banda sonora. Alternndose con imgenes de la con-
ductora en medio del desierto, se desvela en imgenes difu-
sas el futuro de la familia Fisher. Se produce una repentina
disolucin de A dos metros bajo tierra en un simple clip, del
que no sabemos si es el resumen de las cinco temporadas o
un simple eplogo musical, si se trata de un fast-forward in-
tenso o si slo refleja los fantasmas de la joven. Entre elipsis y
elipsis, los personajes principales terminan por sucumbir uno
tras otro, honrados con los mismos subttulos funerarios de
las vctimas annimas de los prlogos anteriores: el nombre
y la fecha sobre un fondo blanco. En tres minutos, se entierra
a todos los protagonistas. Sofocado por este duelo exponen-
cial, el espectador se encuentra ante una pantalla despoblada
mientras siente sobre sus hombros el peso de todas las horas
disfrutadas con la serie.
El antiguo procedimiento de las muertes-gags inaugurales
se ve a la vez malgastado y neutralizado por la acumulacin
de stas; los Fisher mueren de forma muy ordinaria: se trata
de liquidarlo todo, incluida la historia del gran mundo, que no
descansa. Mientras que los Fisher nunca han querido hablar
de poltica, el ltimo episodio de A dos metros bajo tierra reco-
ge de forma muy excepcional la actualidad. El prlogo mues-
tra ahora el suicidio, en un hospital, de un joven soldado que
regresa mutilado de la guerra de Irak. "Crea haber nacido en
a era de Internet y slo se trata de un momento en que todo se
derrumba", asevera su hermana durante el entierro. La depre-
sin globalizada no sirve de ayuda, el mundo de una serie se
muere y arrastra al nuestro con l.
La verdad ltima sera slo una pantalla en blanco, una in-
juria realizada a la propia serie, con la paz asegurada para los
personajes. Porque la serie tiene por principio la misma neuro-
sis y su perpetua revolucin, a la vez el fantasma de la ruptura
absoluta, del rechazo, y el crculo de la repeticin: estos fan-
tasmas obsesivos que atormentan a los Fisher. Slo podemos
salir de esta revolucin oponiendo la dulzura de la mnima va-
riacin y consintiendo en volvernos menos espectaculares, en
desaparecer hasta que al final ya no haya nada que ver. Se trata
de los hermosos adioses en la escalinata. Ya no quedan bromas
ni agudezas, todos sonren con dulzura, es el final. "Cmo voy
a hacerlo?", piensa en alto Claire, que no puede oponer su habi-
tual irona adolescente al cuadro familiar. "S feliz", le dice a su
hermano David. "Lo soy", es su nica respuesta, abandonado a
la tranquila banalidad del dilogo. La madre, Ruth, resplande-
ce por la alegra de un singular amor de porcelana, llamando a
Claire "my sweet baby girl", como al amparo de un western de
Ford. Estn en paz, muertos a nuestros ojos.
Mientras que A dos metros bajo tierra acaricia la pantalla en
blanco, la serie reclama bruscamente sus derechos bajo su for-
ma ms pura. Es la figura del clip-panten, todos los muertos
superpuestos bajo un halo musical, rozando lo vulgar (este clip,
con alto poder de adiccin, se intercambia con mucha frecuen-
cia en Internet). Lo conjurado por la muerte, la serie, se presen-
ta asimismo como la propia muerte, vaguedad canbal girando
en bucle. Adems, Nate ha perecido ante un televisor encendido:
hiptesis penosa de un alma que, llegada al lmite, se paraliza no
ante una pantalla en blanco, sino ante fragmentos de documen-
tales de animales o, por qu no, ante un resumen de sus recuer-
dos. En los ltimos instantes, A dos metros bajo tierra se arroja
a la boca del lobo, se miniaturiza en una cantinela triste, tanto
ms desgarradora por cuanto las cinco temporadas anteriores
se reducen a unas expresiones esquemticas y al maquillaje: el
afeite que envejece progresivamente a los actores.
El tema de la serie era, adems
del fin, la disolucin del otro,
muerto o vivo, en su pelcula interior
Juego peligroso que corre el riesgo de arrojar una sombra
retrospectiva sobre toda la serie, de convertir su fino encaje en
migajas de ella misma o en una simple empresa de maquillaje,
esos famosos cosmticos con los que la empresa Fisher haca
presentables los cadveres. En cualquier caso, es la prueba de
que la serie est bien resuelta y de que debemos guardar duelo
por su desaparicin, tal y como ella misma nos ha recordado
suficientemente: el duelo slo es un clip-futuro de los muer-
tos. Su recuerdo se resume en una sencilla sonrisa sibilina, un
gesto de la mano, algunas expresiones-logotipos. Estos frag-
mentos slo evocan desde mucha distancia al difunto amado y
pronto se separan sin problemas: los vivos se los apropian para
vestir sus propias obsesiones, para darles forma. Duda abru-
madora: no hacen los vivos lo mismo entre ellos? Los Fisher,
se conocen y hablan realmente o se hacen un gesto con la ma-
no sin ms, desde lejos, meros espectros unos y otros? De crisis
de pnico a delirio paranoico, de depresin a adiccin sexual,
el tema de la serie era, adems del fin, la enfermedad mental,
el encierro en uno mismo, la disolucin del otro, muerto o vivo,
en su pelcula interior. En rbita alrededor del planeta muerto,
el clip satlite difunde su fantasma en sper-8 por el vaco, sin
que nadie lo reciba. Difunta, la serie delega al duelo el cuidado
de la prrroga eterna.
Cahiers du cinma, n 62 1. Marzo 2 0 0 7
Traduc c i n : Carlos Uc ar
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 10 7
El ala oeste de la Casa Blanca
Explicar el mundo
ARNAUD MAC
En s u s exta tem p ora d a , El ala oeste de la Casa Blanca
quema sus naves. Parando los motores, renunciando a todo
aquello que haba constituido la fuerza del programa de la
NBC (1999-2006), a saber, unos dilogos mordaces, desorde-
nados, en los pasillos de la Casa Blanca, mantenidos entre los
asesores del Presidente de los Estados Unidos, la sexta tem-
porada se arriesga a abandonar posiciones. Como si, en un in-
tento de sobrevivir a Jed Bartlett -Martin Sheen, el sol en su
universo- fuese preciso partir de la muerte para pasar, a con-
tinuacin, a buscar ms all de su recinto los elementos para
una renovacin. Esos cambios delimitan la aportacin de las
series contemporneas a una cuestin que reviste inters pa-
ra el cine: el arte de contar historias con imgenes. Geolgica,
la serie desplaza sus lneas de fuerza bajo tierra y remodela
sus paisajes con lentitud. Ajusta a esta duracin y profundidad
la ontologa de la imagen cinematogrfica: a partir del relato
de los sucesos presentes accede al lento advenimiento de un
mundo en metamorfosis..
Un ritmo caracterstico ha marcado las temporadas anterio-
res: un ritmo del espritu, inherente al arte del dilogo mordaz
que constituye la marca definitoria de Aaron Sorkin desde su
primera serie: Sports Night (1998-2000), en la cadena ABC. La
transicin desde los entresijos de un programa de deportes al
ala del edificio que ocupa el 1600 de Pennsylvania Avenue, don-
de el Presidente de los Estados Unidos de Amrica se rene con
sus asesores ms cercanos, ha permitido regocijarnos con unos
anlisis incisivos y unas rplicas trepidantes. En la antecmara
del centro del mundo, slo existen adalides del mundo: al servi-
cio del Presidente Jed Bartlett, premio Nobel de Economa que
siembra la jornada laboral de citas latinas, se encuentran Toby
Ziegler y Sam Seaborn, asesores de comunicacin poltica, Leo
MacGarry, el director del gabinete, curtido en todas las batallas,
y su ayudante, Joshua Lyman, prestidigitador de maniobras po-
lticas, C. J. Bartlett, rosa flamante de la comunicacin, portavoz
El p res id en te Ba rtl ett ( Ma rtin Sheen ) qu iere ha cer res on a r l a voz d e L in col n
de la Casa Blanca. Todos son personajes brillantes, que modelan
la materia del mundo con la misma facilidad con la que se da la
vuelta a un calcetn.
Las temporadas anteriores han arropado este ritmo con una
puesta en escena adecuada, y han ofrecido el espacio continuo
en el que la intensidad de la palabra se propaga a travs de puer-
tas y pasillos, recorridos por personajes filmados de frente, que
se separan y vuelven a reunirse en los intersticios. Se trata del
famoso walk and talk, que pronto se ha convertido en firma de
la serie. Inversin de intensidades: esta clase menor de debate,
las conversaciones de pasillo, se convierte en su elemento di-
nmico fundamental. El pensamiento mismo se refleja durante
la marcha, y la circulacin del espritu de la serie se organiza
alrededor de las piezas que canalizan y concentran su flujo, en
mayor o menor grado, y de los despachos en los que reflexio-
nan los personajes solos, en parejas o tros. Capta en directo la
energa de los pasillos, de los salones donde se celebran recep-
ciones y donde se entra y se sale, con prudencia, hasta llegar al
Despacho Oval, al que, para acceder, hay que llevar a cabo una
desaceleracin, a veces brusca, aun a riesgo de arrollarse unos
a otros (Josh y Tobbie se esfuerzan en apaciguar una animada
discusin mientras caminan, 5/17: The Supremes). La presencia
del Presidente puede imponer su propio ritmo: Martin Sheen
insufla una vida nueva al pensamiento, mira resuelto por enci-
ma de sus gafas, seala con el dedo, se frota las manos, se pone
la chaqueta de un solo movimiento.
Los sucesos que ocurren en el mundo
cumplen una funcin dentro de la serie
al situar a Bartlett frente a Bartlett
El rgimen del crucero es sencillo: alimentar, con arreglo a
la narracin de la vida cotidiana en el ala oeste, la resolucin de
asuntos ordinarios y extraordinarios, las situaciones normales
planteadas por el lobbing parlamentario, las conferencias en la
sala de prensa, las negociaciones presupuestarias, as como las
crisis fuera de lo comn, que entre estas paredes son situacio-
nes ordinarias de otro tipo. Crisis endgenas: la atmsfera de la
era Clinton bajo la que vio la luz la serie ha impuesto a sta el
peso de la vida privada: el pasado alcohlico de Leo, la relacin
de Sam con una prostituta y, sobre todo, la esclerosis remitente
que Barttlet ha mantenido oculta a sus electores. Son exgenas
las amenazas terroristas, que poco a poco encuentran su lugar
en la serie y dan oportunidad a Bartlett, el demcrata, para
presentarse como una alternativa posible a Bush.
Una parte esencial de las cuatro temporadas escritas por Sor-
kin era que esas crisis dieran ocasin a Bartlett para enfrentarse
consigo mismo. El final de la tercera temporada, con motivo de
la preparacin de un atentado contra el Golden Gate, se centra,
no obstante, en un debate ntimo: es capaz el Presidente de
ordenar el asesinato del responsable poltico de un pas rabe
que apoya actividades terroristas? A su vez, al acabar la cuarta
temporada, la cuestin terrorista irrumpe en el hogar: la repre-
salia del enemigo consiste en el secuestro de la hija del Presi-
dente, Zoey. Lo importante ser entonces la fuerza interior de
ste: el acontecimiento es, sobre todo, una ocasin para que el
presidente se ponga a prueba a s mismo hasta llegar al lmite: el
1 0 8 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
I T I NERARI OS
I T I NERARI OS
desarraigo, pues Bartlett, ante el riesgo de que el dilema afecte
a sus decisiones, invoca la enmienda 25 y renuncia a su puesto
de forma temporal. De esta forma, los sucesos que ocurren en el
mundo cumplen una funcin dentro de la serie al situar a Bart-
lett frente a Bartlett. Tienen un valor funcional paradigmtico,
como el de la enfermedad del Presidente.
La decisin de hacerla pblica proporciona a sta su episo-
dio capital, el del final de la segunda temporada, en el episo-
dio 44, titulado Dos Catedrales. Bartlett, en el desenlace de su
enfrentamiento consigo mismo y con Dios, encuentra la fuerza
suficiente para dirigirse a su pueblo. La referencia bblica de la
Casa Blanca de Sorkin convierte a su Presidente en un pecador
dispuesto en todo momento a olvidarse de s mismo, adoptando
una posicin similar a la del pueblo de Israel que da la espalda
continuamente a la alianza con su Dios. La clave del proceso
interno de la Casa Blanca se encuentra ah: Bartlett carga con
ese peso junto a su tribu, a sus asesores, que tanto necesitan que
su Presidente sea l mismo -let Bartlett be Bartlett- para, a su
vez, dejar ellos de ser slo ellos mismos, adalides en su propio
mundo. Han acudido a buscar esa liberacin, como recuerda el
flash-back del inicio de la segunda temporada, de uno en uno,
arrancados de sus elevadas ocupaciones profesionales por una
voz amistosa que les anuncia que por fin ha llegado lo que su in-
telecto desea por encima de todo. Luchar contra su propio cuer-
po, contra su propia fuerza es el planteamiento de El ala oeste de
la Casa Blanca cada temporada, cuando se alimenta, cuando el
presidente se aturde hasta el disgusto a causa de su exagerada
capacidad organizadora y oligrquica. Y, de este ahogo, espera
renacer, transformando sus energas: que la velocidad de la pa-
labra acumulada en los paseos se convierta en el plano fijo en el
que Bartlett nos habla y nos convierte, seamos de donde seamos,
en ciudadanos americanos. Que la serie a su vez haga resonar la
voz de Lincoln, que ste hable de nuevo a Juan Nadie.
Por el contrario, la sexta temporada golpea en el seno del
sistema vascular de El ala oeste de la Casa Blanca. No escatima
en sobresaltos, endgenos y exgenos: con un atentado contra
la delegacin americana en Gaza finaliza la quinta temporada,
con el pas a la espera de represalias; a continuacin, mientras
realiza su ltimo gran viaje a China (6/9, Winter Impact), Bar-
tlett sufre una crisis aguda que lo deja paralizado. Pero todo
se simplifica de pronto. Bartlett se niega a bombardear Gaza,
relega a Leo, que se opone a su decisin, rene a israeles y
palestinos en Camp David y se enfrenta al problema de buena
fe (6/1-6/3). En China, desaparece en la habitacin contigua
junto al presidente chino y obtiene todo lo que ha ido a buscar
all. sta es la seal de que se nos ha sustrado un mundo: la
habilidad poltica de Bartlett, el momento en que nos habla,
transcurre fuera de cmara. Bartlett ya no tiene que luchar
por ser Bartlett y no tiene por qu hablarnos. Ya no necesi-
ta esa acumulacin de energa procedente de los pasillos. El
ala oeste se vaca. Leo, relegado, tiene una crisis cardiaca en
Camp David; el nombramiento de C. J. en su puesto acapara el
espacio de un episodio (6/4, The Liftoff), aunque su efecto se
debilita; la depresin se propaga: Toby, que reemplaza a C. J.
en la sala de prensa, se hunde al estar fuera de lugar. Al final,
Donna sale de all con objeto de proseguir con la campaa del
vicepresidente (6/10) mientras Josh abandona para seguir al
hombre en el que cree haber encontrado a "su candidato". El
ala oeste ya slo es una serie de pasillos sin vida.
La serie da sentido a su reestructuracin a travs de Josh
y de la repeticin del gesto inaugural de Leo. Poder ver lo que
ha podido ver Leo, saber elegir al elegido: ste es el problema
fundamental de la segunda generacin, de los rivales Josh y
Will. Se trata de la cuestin en la que la serie se enzarzar aho-
ra fuera de las paredes de la Casa Blanca, a ciegas, en las cara-
vanas solcitas de las primarias, en las visitas a las granjas de
Iowa bajo presin de manos californianas. El hombre de Josh,
el diputado Matt Santos, el candidato ms a la izquierda en las
primarias demcratas, procedente de la inmigracin hispana,
ya no habla como Bartlett. Es idealista y combativo, cierto, pe-
ro no sabe an darse al pueblo, a travs de sus palabras, como
Bartlett hizo en Nashua.
Uno de los aciertos de la temporada consiste en haber con-
cedido ese don, de entrada, al adversario republicano, surgido
muy pronto como vencedor en su campo, Harold Vinnick (Alan
Alda). El contraste entre ambos es muy acentuado durante toda
la segunda mitad de aqulla, en la que se ve a Josh y Santos ago-
tarse en una oposicin frustrante de cinismo irritante e idealis-
mo simple. La serie busca en esta nueva frustracin el inicio de
una nueva sorpresa: Santos accede al lirismo democrtico, a esa
palabra que ofrece al pueblo americano el elemento sensible en
el que ponerse a prueba y con el que identificarse. La tempora-
da finaliza con la promesa de una nueva alianza, encarnada por
Matt Santos -Leo McGarry-, y con la esperanza de que la serie
haya encontrado, simblicamente, una frmula con la que reno-
var sus propios orgenes, transformando al anciano artfice del
Presidente en vicepresidente del nuevo hombre. Apuesta, her-
mosa y arriesgada, la de convertir a Jed Bartlett, ya no en aqul
a quien se escucha, sino en aqul del que se hereda. Contar, an
hoy, de qu forma Lincoln se convirti en un monumento.
Cahiers du cinma, n 62 1. Marzo 2007
Traduc c i n : Carlos Uc ar
Los Soprano
Coma coma coma
ANT OINE T HI RI ON
"Bienvenido a Los Sopra n o, el famoso programa donde
nunca pasa nada". David Chase inicia con estas palabras el co-
mentario del decimosegundo episodio de la sexta temporada,
cuya edicin en DVD est ya disponible en importacin. Lacni-
ca, aunque acerada, la formula exige que se la tome en serio. Sin
revalorizacin radical, cmo habra podido hacer competencia
Los Soprano a la saga de los Corleone o a la cada en la nada con-
sumista Uno de los nuestros?
As no respira Tony Soprano. Sus preocupaciones se centran
en el exceso, los celos, la ambicin o la deslealtad de sus capos;
en evitar, por medio de mentiras, la rabia de una esposa enga-
ada, de una amante abandonada o de un primo resentido. So-
bre todo, en evitar situaciones que le superen. Ofuscado por la
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 0 9
I T I NERARI OS
La ru tin a p rop orcion a un p oten te m otor a l g n ero m a f ios o
clera o turbado por el presentimiento de una traicin, absor-
to en momentos de tranquilidad, pero, a menudo, posedo por
ataques de pnico (de asfixia?), Tony recibe tratamiento desde
hace cinco aos por una depresin que su psiquiatra considera
consecuencia de una introversin activa. Tumbado en el divn,
el hombre se queja: esto no avanza, no acabar nunca.
Cmo poner fin a la serie? Difcil pregunta: la rutina propor-
ciona al gnero mafioso un motor con suficiente potencia y una
frmula narrativa con la suficiente riqueza como para mantener
el xito de pblico y de crtica de la serie desde su lanzamiento
en HBO en 1998. Si Chase no ha dejado de aplazar desde en-
tonces el momento de su final, es porque durante el transcurso
de cada temporada se da cuenta de que no ha agotado las pistas
esbozadas a principios de ao y de que posee suficiente material
para una continuacin. Su influencia sobre Los Soprano, cuyo
montaje supervisa y donde firma personalmente dos o tres epi-
sodios cada temporada, es tal que no dejara a otro continuar
o terminar con ella, tal y como hizo Coppola durante la terce-
ra entrega de El Padrino. Tras dos aos de descanso, promete,
no obstante, que la sexta temporada ser la ltima. Pero en dos
tiempos: doce episodios seguidos de otros ocho, de inminente
emisin en los Estados Unidos.
El inicio de la temporada recoge una respuesta simple al pro-
blema del final, a semejanza de Scorsese. Tony entra en coma des-
pus de que el to Junior le dispare en un ataque de locura causa-
do por el Alzheimer. Tiene alucinaciones con lo que Henry Hill
denomina, al final de Uno de los nuestros, una existencia de per-
sona excntrica, de vendedor de viajes de empresa. Sin embargo,
la serie pronto escapa de esta normalidad a travs de numerosas
rupturas fantsticas. Cuando una persona se marcha de un bar
con el maletn equivocado, Tony debe descubrir la identidad del
individuo y dar vueltas alrededor de la habitacin del hotel de
ste para recuperar sus papeles. Adems, Tony tiene tal parecido
con Kevin Finnerty que hereda sus problemas, un litigio con los
bonzos. Debe, por lo tanto, rendir cuentas a un mundo mucho
ms amplio que la comunidad italoamericana de Nueva Jersey.
Este coma da la vuelta al argumento de la serie, desvindolo
de la norma. Ya no retrata la vida normal de un hombre extraor-
dinario (la rutina de un padrino de la mafia), sino la vida repen-
tinamente extraordinaria de un hombre normal (el purgatorio
para un representante de comercio). Por esa razn, Tony ya no
es l mismo y por ello las voces de su mujer y de sus hijos, al otro
lado del telfono, ya no son las de los actores habituales. La luz
de un faro que barre su habitacin o el proyector de un helicp-
tero que le acosa sin ningn motivo (siempre Scorsese) le hace
sentirse culpable a priori: Chase no ha puesto por casualidad el
nombre de Soprano a un hombre para el que cantar -confesar,
chivarse- constituye el peor delito.
El coma expulsa al padrino de Nueva Jersey, le aleja de su
entorno y hace realidad su sueo de normalidad. Sin embargo,
tambin realiza un imposible, convirtiendo el coma en una pe-
sadilla de deslealtad generalizada: Tony se queja, denuncia y se
defiende ante el bribn de Finnerty. No tanto en el plano cons-
ciente como a travs de esa clase de febrilidad que impulsa a los
nios a justificarse como si en ello les fuera la vida. Si el poder
precisa de una clara capacidad de control y de retencin, el agu-
jero, tan grande como un puo, que el plomo ha perforado en su
abdomen muestra de qu manera se encuentra en ese momento
privado de liderazgo. Y adems, reintegrado la serie no oculta
este dato al seno de esa madre monstruosa (origen de un senti-
miento de culpa alrededor del cual gira el psicoanlisis de Tony
desde la primera temporada), que haba organizado, con el to
Junior, un intento de asesinato contra l.
Es, por tanto, mucho ms que una variacin sobre la vida de
Henry Hill. Como beneficiario del programa de proteccin de
testigos, ste no padece las consecuencias de su traicin, sino
la decisin de haber tenido que elegir entre la peste y el clera,
entre una prisin y otra, entre los pabellones y los barrotes; ha-
ber fijado una imagen frente a la inestabilidad y el movimiento
caractersticos de su vida anterior. La relacin de Tony con la
normalidad es ambigua, mitad deseo, mitad horror. Menos c-
nico, ms visceral, producto de una dolorosa tensin entre el
110 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
I T I NERARI OS
ideal del padre maoso -que ve el peligro en el exterior, en la
debilidad moral de las personas normales- y el trabajo intelec-
tual del psicoanlisis, que le conduce a esperar lo peor de su
familia. Ya no es una depresin, sino una crisis violenta, una
apertura forzada que le causa un sentimiento de infinitud y de
inanidad: tambin se puede escuchar el nombre de su doble
como "Kevinfinitud'".
David Chase repite que el principal
inters de Los Soprano proviene de que
todos se agotan en buscar excusas
Este coma, es un callejn sin salida? As podramos en-
tenderlo, puesto que define la Mafia en negativo: fantasa
frente a realismo, infinitud frente a limitacin y ritual, vani-
dad frente a utilitarismo. Pero quiz fuese necesario forzar la
normalidad hasta el vrtigo para concebir, en consecuencia,
una salida pragmtica. Cuando Tony se despierta, transcu-
rridos tres episodios, algo ha cambiado. Se han suavizado sus
principios, recibe cada da un regalo, aunque slo sea un "par
de calcetines". Sobre todo, est atormentado por un interro-
gante ("quin soy?adnde voy?") y por la sensacin de verse
sacudido por un fuerte viento sobre el que no posee ningn
poder. Las alusiones a la actualidad nunca han sido tan nu-
merosas, como si tratase de airear bruscamente el entorno:
Meadow, su hija, hace prcticas en un centro social donde
escucha las quejas de inmigrantes afganos; Christopher, su
sobrino, hace negocios con Oriente Medio; el agente federal
se ha unido a una clula antiterrorista... Con esa respuesta a
la pregunta sobre el final, la serie seala, sobre todo, que la
cuestin est mal planteada. La mafia no se extinguir mien-
tras continen las catstrofes humanas que la permitan pros-
perar y mientras el poder oficial capitule o tarde en respon-
der a ellas: tras el paso del huracn Katrina, Tony propone a
Donald Rumsfeld como presidente del universo.
"Quin soy?Adnde voy?" Se esbozan dos respuestas. La
primera implica el problema de la rplica a la identidad de una
organizacin regida por la omert. Chase repite que el princi-
pal inters de Los Soprano proviene de que todos se agotan en
buscar excusas. Por ejemplo, en los momentos en los que Tony
recalca, ante sus hijos incrdulos, que trabaja en el sector del
tratamiento de residuos. Es el turno entonces de Vito Spata-
fore para simular una marcha forzada presentada como una
misin de espionaje: dos esbirros lo han visto, con cazadora de
cuero y pantalones de motero, en un club gay de Nueva York,
una circunstancia que le obliga a salir del armario, a asumir
la realidad de su homosexualidad a travs del exilio. Durante
varias semanas vive un romance con un bombero con bigote. A
pesar del apellido de Vito, pensamos en Scorsese durante estas
vacaciones buclicas en donde se sustituyen los clichs homo-
sexuales por los de la mafia. Y si bien Vito no aguanta mucho
tiempo alejado de su familia, ya que le aburre su nueva vida, la
imaginera mafiosa se presenta un poco menos codificada. Du-
rante este exilio, slo Tony acepta la orientacin sexual de Vito.
Poco importa el desagrado que sta le provoque: el hampa avan-
za hacia un levantamiento de la omert, una aceptacin de su
existencia cuando el padrino de Brooklyn, Johnny Sack, reco-
noce ante la justicia que pertenece a la Mafia. Al mismo tiempo
se le retira el privilegio de considerarse slo como un doble del
mundo. Pero puede la Mafia abrirse a alguien ajeno que no sea
su reflejo? Puede dejar la carnicera, que Tony reconoce que
no ayuda en nada al negocio, sin perder su sal?
La segunda cuestin plantea el problema de los lazos. El g-
nero mafioso slo tiene como fin la sucesin, el paso del testigo
a otro hombre, a otro lder. Pero los posibles herederos caen
uno tras otro. Vito muere; Silvio sufre violentas crisis de asma;
Chris recae en la droga saliendo con una mujer a la que Tony
no ha logrado seducir; Anthony Jr., tras no haber podido, por
piedad, vengar a su padre, comprende que no est hecho para
esa vida. Estos desengaos se limitan a destacar la ausencia de
un heredero adecuado; la ruptura de un sistema fundado en el
reconocimiento y en la exclusin, la apertura brutal del mundo
cerrado en el que los maosos se identificaban entre s (vase:
Cahiers n 595, "Le scnario Tony"). Algunos surgen del seno
de Tony (AJ, Meadow). Otros, que desean imitarlo con todas
sus fuerzas, estn condenados a recibir los golpes en su lugar
(Chris). A la espera de la continuacin, no hay duda alguna de
que a uno de ellos le espera lo peor.
Cahiers du cinma, n 621 Marzo 2007
Traduc c i n : Carlos Uc ar
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 111
I T I NERARI OS
La III Mostra Internacional de Cine Europeo (MICEC07) se celebra en Barcelona
entre el 31 de mayo y el 8 de junio. A sus sesiones, foro de encuentro para estudiar
el cine del viejo continente, se adelanta aqu la primera reflexin del propio director
del certamen, autor de Paisajes de la modernidad. Cine Europeo 1960-1980.
Arabescos europeos
D OMNEC FONT
" // etait une fois en Europa", titu l a ba un n m ero es p ecia l
de los Cahiers (n 455-456,1992) para dirimir un territorio utpi-
co, repleto de lugares lmites, un mosaico dividido que en materia
de cine pretenda encarnar un horizonte imaginario comn. Quin-
ce aos despus todo parece ms virtual que entonces, pero pre-
valece un cierto estado de conciencia -la conciencia poltica se ha
mudado en resonancia turstica, tras el atasco de los refrendos de
Francia y Holanda en los modos, difusos, del cine. Un lugar co-
mn que cada vez resulta menos sostenible en la era de la globali-
zacin, pero que algunos planteamos todava como necesidad. Tal
vez porque, en la marejada del mercado mundializado, prevalecen
los estados de vaco y las orillas siguen siendo escasas.
El cine moderno europeo estuvo asociado
a un proyecto de estabilizacin de identida-
des colectivas. Las pelculas se entrecruzaban
con la lengua y la memoria cultural de un pas
y declinaban una idiosincrasia. As, se poda
apelar a realidades nacionales a propsito del
neorrealismo italiano, la nouvelle vague fran-
cesa o el cine alemn de Oberhausen. Al mar-
gen de manifiestos territoriales y entramados
institucionales, se reconoca en el cine euro-
peo el poder de construir formas de identi-
dad, aunque fuera a travs de lazos umbilica-
les no aceptados y ficciones no reconciliadas:
ah estn Fassbinder y Pasolini, los cineastas
que ms interrogantes han proyectado sobre
la historia de sus respectivos pases.
Gran parte de las cuestiones que conformaron aquella febril za-
rabanda duermen hoy el sueo de los justos, al margen de los ac-
tuales intereses flmicos y polticos. Se hace difcil captar los per-
files de un debate que, lejos de cualquier resonancia doliente, su-
puso una determinada forma de apropiacin cultural e ideolgica
del cine, hoy imposible de revalidar: su espritu, en revenant, vaga
por el cine asitico. De vez en cuando, se recupera el proyecto del
"eurocine" como un cuerpo que se pretende homogneo cuando
est hecho de retales y segregaciones, cuya fuerza parece dictada
por criterios de excepcionalidad cultural cuando en realidad se
mesura por intereses econmicos ante un mercado potencial su-
mamente atractivo, aunque est compuesto de mercados naciona-
les ocupados e industrias sumamente dbiles y autrquicas.
Ciertamente esta anmica situacin tiene que ver con los gran-
des cambios en Europa de las ltimas dcadas. Tambin con las
profundas mutaciones del paisaje meditico a escala planetaria,
que obligan a interrogarse sobre el propio imaginario del cine. Pe-
Au torretra to ( Pier Pa ol o Pa s ol in i, 1946)
ro entre una Europa bablica y descentrada y un paisaje audiovi-
sual confuso, el trabajo del cine europeo debe formularse de otra
manera. Ms como alternativa esttica que como proyecto eco-
nmico-industrial.
Basta con cruzar dos categoras de hondo significado en el con-
tinente europeo: la extraterritorialidad de Steiner y el concepto
de literatura menor formulado por Deleuze y Guattari. No tanto
para reivindicar a cineastas nmadas y multilinges (como seran
los referentes literarios invocados, Becket, Nabokov, Borges o Ka-
fka), cuanto para definir una suerte de connotacin esttica: el ci-
ne europeo se desmarca de la cultura del consumo en beneficio
de la creacin subjetiva, renuncia a la estandarizacin global para
ubicarse en una deriva permanente.
Pero sin duda es en Europa donde se libra la
batalla porque aqu el movimiento de desterri-
torializacin es mayor, porque en ella las len-
guas se cruzan sin comunicarse y las historias
se agitan y se engrandecen en el microscopio
de lo poltico. Y donde el cine parece buscar
cobijo entre pequeos territorios ficcionales y
miradas extraterritoriales que intensifican el
nomadismo y lo perifrico. Pienso en el cine
portugus, sin equivalencia en otros pases, tal
vez por provenir de un pas lejano, finisterre
del continente europeo y horizonte ocenico
de Amrica, un pas de nufragos y orfandades,
espacio imaginario para sueos e interrogacio-
nes permanentes. Pienso tambin en algunos
cineastas de los estados del postsocialismo, doblemente devasta-
dos por la geopoltica y la conciencia, por derruidos muros fsicos
y espirituales. O en propuestas minimalistas de una inclemente
radicalidad, donde las geografas se tornan circunvalaciones entre
luces destempladas y sueos rotos.
En todos estos lugares extraos, hbridos, se vertebra Europa.
No como un lugar geogrfico donde uno se queda o de donde se
parte -la cuestin nacional no es un tema explcito en estos ci-
neastas, no pertenece al orden de la representacin sino como
un conjunto de lugares oscuros y misteriosos donde la gente se
pierde. Europa es en estos filmes una forma de mediacin, de re-
glas sociales y modos de vida, una travesa coreogrfica siguiendo
las inercias de los cuerpos entre la intemperie social. Desgarrados
vagabundeos entre no man's land, donde resuena aquella frmula
de Nietzsche de que la suerte de Europa consiste en vivir en lo ex-
trao, renunciando a la ilusin de aportar la salud del mundo para
abrazar el destino de una enfermedad incurable.
1 1 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
ENT REVI ST A PED RO COST A
"Mi mirada y la de los actores es la misma"
EMMANUEL BURD EAU Y T HIERRY L OUNAS
Despu s de No quarto da Vanda (2000), por qu vuelve
a fi lm ar en el b arri o de Fon t ai n has?
El barrio estaba destruido y quera hacer otra pelcula, aadir
algo, con la ficcin. Pens en el nacimiento de Fontainhas, en los
primeros hombres que llegaron all, entre 1970 y 1972, en quie-
nes construyeron las chabolas. Abandonaron sus pases, Cabo
Verde, Guinea, Angola, el Mozambique en guerra, donde no en-
contraban trabajo. Se instalaron all y esperaron a sus mujeres.
Tambin quera volver a trabajar con las mismas personas, con
Vanda y con los jvenes que pasaban por su habitacin. Todos
haban cambiado de vida, la ficcin estaba ah. Vanda repite con-
tinuamente que ha hecho tonteras, que en otro tiempo iba a la
deriva. Cuando dice esto nos encontramos en la ficcin y al mis-
mo tiempo fuera de ella, porque el film anterior existe. Aqu to-
dos cuentan algo de su presente, se ponen en escena. El chico
que agoniza en el hospital es una pequea ficcin; en realidad
se encontraba muy bien. Cuenta lo que pasaba en la habitacin
de Vanda: "era muy pobre, mendigaba, mi padre ha desaparecido,
mi madre no estaba presente...". Tena dilogos, como todos. Es
un film de ficcin.
Van da es, en t on c es, el ori gen doc um en t al que perm i t e
la fi c c i n de Juventude en marcha?
Tengo la impresin de que Vanda se desarrolla en el presente,
para siempre. Tal vez se vincula a lo que acontece alrededor
de los personajes, las ruinas, las cosas que caen, los vagabun-
deos circulares. Nada sale de ah, es un movimiento presente,
un movimiento, para m, muy concreto. En cuanto a la ficcin
de Juventude em marcha, podemos pensar que Ventura es un
1 1 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
Tras haber pasado por el Festival de
Gijn (2006), en su primera y hasta
ahora nica exhibicin en Espaa,
Juventude em marcha, la pelcula que
supuso el gran descubrimiento de
Cannes el ao pasado, regresa ahora
por un doble camino que merece la
pena celebrar: su rescate en el ciclo
programado por Cahiers-Espaa
en varias filmotecas espaolas, y su
programacin en las sesiones del
MICEC07, a donde llega acompaada
por el propio Pedro Costa, cuyo valioso
testimonio recuperamos aqu.
personaje doble, por ejemplo. Por una parte lo vemos observar
a los jvenes, y por otro hay un tipo que no es l, que vive en el
pasado, que podra ser un hermano o cualquier otra persona,
su doble. Lento, el compaero de Ventura que juega a las car-
tas, es un Ventura ms joven: el mismo hombre con un poco de
pasado y un poco de futuro.
P uest o que el b arri o fue dest rui do, d n de se rodaron
las esc en as de flashback?
La chabola se sita junto a Fontainhas, en otro barrio, tambin
muy pobre. Todo surgi a partir de la historia de Ventura. Me
cont su llegada, sus contratos, sus trabajos como albail en un
banco, en una escuela. Construy una chabola de madera y ms
tarde, durante el fin de semana, la reforz con cemento. "No sa-
la de la chabola, me quedaba all, encerrado la mayor parte del
tiempo, esperaba a mi mujer, estaba solo, no tena esperanza." En
la chabola he encerrado esa soledad, esa parte del pasado.
El vai v n en t re pasado y fut uro i m pli c ab a prem edi t ar un a
est ruc t ura, m i en t ras que No quarto da Vanda se reali z
c on un a c i ert a i m provi sac i n . Ha alt erado est o el m odo
de t rab ajar?
Mucho. En las otras pelculas film a personas ms cercanas a m,
nuestras relaciones eran menos secretas que con Ventura. Pas
tres o cuatro meses discutiendo con l, recogiendo sus confiden-
cias, jugando a las cartas, ensayando la misiva... Fue un proceso
lento, llevaba la cmara en mi bolsa. A veces la sacaba y filmaba
a Ventura, que me hablaba. Quera conocerlo. As pues, hicimos
una especie de making of del prximo film. Por ejemplo, bamos
I T I NERARI OS
a casa de Vanda. De qu hablaramos? Dnde se situaran? etc.
Aprovechaba para pensar en la luz, en la acstica. Empezamos
con un pequeo micro, luego dos y ms tarde tres, para final-
mente volver a utilizar uno. Rodamos un plano que tuvimos que
repetir un mes despus.
Durante el rodaje propiamente dicho, en general no hacamos
menos de treinta o cuarenta tomas. Tengo 340 horas de pruebas,
el doble de lo que tena para Vanda. Rodamos durante un ao y
medio, todos los das salvo los domingos. Tenamos tiempo, nos
encerrbamos en la chabola. En un momento me dije, como ya
haba ocurrido en el caso del film sobre los Straub
(1)
: por qu ten-
dra que salir? Jean-Marie Straub me pregunt, de hecho, cmo
surgi esa idea de encierro, la razn de esa carta repetida, repeti-
da, repetida... Vea la carta y vea la prisin, y en cierto sentido era
como si Ventura fuera a la vez el guardin y el prisionero.
Cm o f u e el tra ba jo con l ?
Est jubilado, para l la pelcula era un trabajo. Es como Straub:
ve el trabajo como una disciplina, una especie de virtud. Hay
que trabajar, hay que actuar. Lo percibimos en Dos cabalgan jun-
tos (Two Rode Together. 1961), de John Ford. El film comienza
tranquilamente, pero poco a poco se acelera, y entonces James
Stewart y Richard Widmark trabajan como locos. Reaccionan.
Ventura trabaj mucho en el pasado. Tuvo un accidente en
1975, que le dej secuelas permanentes. Se cay de un andamio,
tiene una cicatriz enorme. Cuando quise acercarme a l, todo
el barrio me dijo: si le filmas, asumes un riesgo. Consideran a
Ventura un cowboy, se dice que es peligroso y que va armado.
Nadie se atreve a acercarse a l. Ya estuvo presente en el rodaje
de Vanda, y creo que despus de este film se encuentra mejor,
gracias al trabajo; antes viva inmerso en una especie de delirio o
locura. Ha recuperado algo. Le gusta mucho esta disciplina. Con
Vanda y los jvenes estamos entre amigos, es la ociosidad de la
juventud, nunca se sabe si vendrn o no. En cambio, Ventura es
como Straub: es puntual, llega antes de tiempo. Llegaba incluso
antes que yo. Es uno de los mitos de la fundacin del barrio, el
ms grande y hermoso. Al mismo tiempo es uno de sus dramas
ms visibles. Puede incluso decirse que encarna el drama venide-
ro. Estamos condenados, destruidos, somos hombres destruidos.
Creo que eso se aprecia en la pelcula.
D e d n d e p roced e la id ea d e qu e Ven tu ra vis ite a s u s
" hijos " ?
Ventura me cont que mientras esperaba a su mujer frecuent
a prostitutas. Le dije: "Quizs tienes hijos". l sonri de manera
enigmtica: "Quizs". As surgi la idea de visitar a sus hijos en
el nuevo barrio, los que sospecha que pueden ser suyos, los hijos
que no conoce, los que l imagina. Vanda y los otros se convier-
ten en sus hijos.
En lo que respecta a la parte del presente, el nuevo barrio, los
nuevos edificios y apartamentos, en verdad llegu a las locali-
zaciones al mismo tiempo que los personajes. Es una suerte: mi
mirada y la de los actores eran la misma. Dnde nos colocamos?,
dnde instalamos el sof?, dnde situaremos el dormitorio, la
cocina? No hacemos nada, observamos, prolongamos la espera.
La pelcula sufri mucho en esa parte, an no tena vida. Los
personajes no pueden habitar ese lugar porque no lo han cons-
truido. Esos muros blancos no les pertenecen. Ventura dijo una
frase muy hermosa, que viene de Cabo Verde: "En las casas de
los muertos, siempre hay cosas que ver". De hecho, utiliza una
palabra portuguesa que puede designar a la vez a los muertos,
los desposedos, los desheredados, los fantasmas o los zombis.
Ventura imagina las cosas que suceden tras esos muros blancos,
oscurecidos por la humedad. Y a continuacin, de un modo un
tanto inconsciente, el film prcticamente concluye en una casa
blanca que ha perdido su color porque ha sido calcinada. Imagi-
namos que es un fuego, todo es oscuridad y surgen figuras.
El nuevo barrio es mucho ms violento que el antiguo, no hay
historia, no hay vida, los habitantes del antiguo barrio no saben
vivir ah. Tcnicamente, esto me planteaba un problema, por-
que, evidentemente, los lugares antiguos eran ms agradables.
Casi llegu a acostumbrarme a sus colores. El misterio era mayor,
haba ms luz indirecta, ms sombras, ms vida cinematogrfi-
ca. En el nuevo barrio es diferente. Todos nos plantebamos las
mismas preguntas. Yo: "Qu voy a hacer con esos muros en esta
pelcula?". Ellos: "Cmo vamos a vivir ah?".
Va n d a era u n a m u jer, a hora es u n a m a d re. En s u s ig u ien -
te p el cu l a , O gt votre sourire enfoui?, vem os a p a recer
a un hom bre ju n to a D a n il e Hu il l et...
Sin duda en Ventura hay algo de m. Cuando habla de los prime-
ros aos del barrio, me digo que en aquella poca yo estaba all,
no viva lejos, as que seguro que me cruc con l. Desde ese pun-
to de vista, Vanda era muy diferente, en aquel film me limitaba a
rodar un momento que consideraba interesante. En esta ocasin
estoy mucho ms presente, estoy casi en los personajes. No he
escrito los dilogos, pero estoy en cada uno de ellos.
Por supuesto, en Ventura tambin hay un poco de Straub.
Tambin un poco de Antonio Reis y de m mismo. Cuando Ven-
tura lleg a Lisboa, yo estaba en la escuela de cine. Las primeras
pelculas que vi fueron las de Reis, que a su vez me mostr las de
Straub. Reis, Straub, Ventura... son hombres un tanto hundidos.
Cuando hablo de Ventura, lo siento como un abismo. Un abismo
entre l y yo. l es negro, habla criollo, pertenece a otra clase
social. Yo tena mucho miedo a eso; esa situacin influy en la
posicin de mi cmara. Al mismo tiempo, este abismo nos ha
acercado. Nos veamos todos los das, pero haba un abismo que
era necesario superar, y el film se ha alimentado de eso. Todas
sus imprecisiones, los flashback, las historias... todo ello debera
seguir siendo un abismo.
(1) O git voire sourire enfoui?(2002). pel c ula rodada por P edro C ost a sob re
Jean -M ari e S t raub y Dan i lle Hudt et para la seri e "C i n m a de n ot re t em ps".
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 1 5
En qu s en tid o es ta p el cu l a p rol on g a a qu el l a qu e ro-
d a s te s obre l os Stra u b?
Desde hace tiempo me gusta rodar en interiores. El vdeo per-
mite ciertas cosas y otras no. Hay que emplear tiempo, habla-
mos antes de rodar las escenas, hablamos durante das y das. En
un momento determinado rodamos, pero esto forma parte de lo
mismo, no hay claqueta, el movimiento es idntico. Ha sido muy
pensado, se trata de crear un recuerdo, procurar que el dilogo
est tan presente en las habitaciones que pueda pronunciarse
todos los das, meses y aos, cada da un poco mejor. Se mejoran
las cosas, los actores seleccionan, eliminan lo secundario; la es-
cena se hace ms poderosa.
Quiz esto se deba a la prctica del film sobre los Straub? No
lo s, viene de ah pero tambin de otros proyectos anteriores. En
este caso estaba ms entusiasmado plsticamente, me he atrevi-
do a hacer cosas que no pude hacer con Vanda. All era una habi-
tacin y eso bastaba. Por otra parte, es un poco milagroso que el
film se sostenga de ese modo. Vanda fue posible gracias al deseo
de hacerla, de que era necesario filmar aquello. Un deseo que
no era slo el mo, sino tambin el de Vanda, el de su hermana y
los dems. En este film haba otro tipo de fe, por as decirlo. La
creencia de que en el cine an es posible contar una vez ms his-
torias como se haca antes. La idea de una pelcula que proviene
de un cierto realismo, pero tambin de la serie B, lo que resulta
un tanto contradictorio: Straub y Tourneur, el cine de terror y la
Nouvelle Vague. Por ejemplo, los nuevos apartamentos me pare-
cen muy vinculados con Numero zro (1971), de Jean Eustache.
Si duda, Juventude em marcha le debe mucho a mi amor por ese
film y a cuanto he aprendido de los Straub: una cierta manera,
un cierto deseo de hacer las cosas.
Pod em os ver m u cha s ref eren cia s en la p el cu l a : Stra u b,
Eu s ta che, Ozu , Ford ...
Es un film en el que podra obviar todo eso y decir: y qu?, me
gusta. Me gusta mucho Ozu, es evidente, pero dnde est? Algu-
nos espectadores hablan de Ford, porque en Ventura se conjuran
lo colectivo y lo individual, mezcla que se daba en gran medida
tambin en el propio Ford, que era un hombre destrozado y muy
infeliz. Sin embargo, cuando hablaba y diriga a los hombres, de
pronto se senta fuerte y feliz.
Cm o f u e la recep cin d e la p el cu l a en Portu g a l ?
Muy difcil. Hay una razn para ello. Un da, Ventura me cuenta
la historia de la Revolucin del 25 de abril de 1974, cuando l y los
suyos tuvieron que ocultarse. "No entendamos nada, veamos sol-
dados, todo el mundo estaba en la calle y gritaba." Entonces creen
que van a ser expulsados o encarcelados. Se esconden, organizan
picnics clandestinos en los jardines para intercambiar informa-
cin. Una especie de resistencia al revs, muy pasiva. Ventura me
ha contado cosas que ignoraba. Sufrieron torturas semejantes a
las practicadas en Irak. Por ejemplo, por la noche, los soldados
iban a los barrios de chabolas para divertirse, apresaban a tipos
que jugaban a las cartas, los llevaban a Sintra, en la montaa, los
desnudaban y ataban a un rbol y los abandonaban all. Para Ven-
tura fue un momento de malestar, confusin y encierro.
Ahora bien, creo que no se puede contar la historia del 25 de
abril de este modo negativo, a travs de los caboverdianos. Esta
cada en un abismo histrico es muy documental y directa. Por
otra parte, est la historia del pasado-presente que nadie quiere
ver. En el film, algo remite al Portugal de hoy: los suburbios pade-
cen un dolor soterrado. Es un tema que da un poco de miedo, un
aspecto enfermizo que destruye a los jvenes, que arruina todo
lo positivo. El film est sobrecargado de informacin, es necesa-
rio verlo dos veces.
Juventude em marcha le debe mucho a
mi amor por Nmero zro, de Eustache,
y a cuanto he aprendido con los Straub
La rel a cin en tre qu ien f il m a y qu ien es f il m a d o es f u n d a -
m en ta l , y es to n os a cerca un a vez m s a la p el cu l a s obre
l os Stra u b, cu ya com p l icid a d res u l t ca p ita l . Cm o l o
l l eva ron Ven tu ra y l os d em s ?
Despus de No quarto da Vanda nos preguntamos, con ella y los
jvenes, qu haramos a continuacin. Qu bamos a contar? To-
dos tenan una especie de pequea carta o mensaje que transmi-
tir. Por lo tanto, escribimos los dilogos. Nos sentamos a la mesa
con una cmara, como Eustache en Nmero zro. Ventura estuvo
siempre presente. Vanda deca: "Vivo porque tengo a mi hija, pero
cmo voy a ser madre?".
Contamos lo ocurrido segn Vanda. Podemos suponer que to-
dos murieron por causa de la herona, de la miseria. Cada uno
trajo una historia, pens que sera ms ligero, porque, de hecho,
todos estn bien, gozan de buena salud. Repiten continuamente:
"Hubo un tiempo en que estaba fatal", y como Ventura, que no ha
visto ni acompaado a sus hijos, est presente, dicen: "Ah, pa-
p, si hubieras visto qu mal lo pas!". Sin embargo, hemos visto a
Vanda, lo que significa que en cierto sentido hay una Vanda que
ha muerto para siempre. La Vanda del film ha muerto. En la es-
cena final de Juventude em marcha, dice: "Tengo que ir al cemen-
terio y voy a cumplir el duelo que mantengo por m misma". Han
muerto en el barrio, en la ltima casa quemada por amor o deses-
peracin, como murieron todos los pioneros de John Ford.
La pregunta era: qu habis perdido? Qu sents hoy? Todos
responden que no lo saben, que antes estaban mejor, ms unidos.
Son historias de espacios y de vecinos, de familias perdidas. En
Vanda, una calle era el pasillo de una casa, un pasillo era una ca-
lle. Una habitacin prcticamente poda ser la plaza del pueblo,
todo el mundo entraba, no haba llave. En un plano de Juven-
116 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7
I T I NERARI OS
I T I NERARI OS
tude em marcha, Ventura no puede abrir la puerta debido a sus
temblores. Esto quiere decir a partir de ahora tenemos llaves,
de las que antes no tenamos necesidad. Al igual que, antao, no
exista tampoco una cierta violencia social. Filmo casas blancas
y vacas en las que esas personas no pueden vivir. Son rplicas
de las casas que las mujeres del barrio limpian en la ciudad. Los
hombres permanecen en el exterior, juegan a las cartas en medio
de los coches; las mujeres se afanan en limpiar las casas. Podran
descansar, sentarse en el sof, pero no: limpian el sof.
Ha n vis to la p el cu l a Ven tu ra y l os otros ?
El ayuntamiento nos prest una sala cercana al barrio durante
una semana. En total habrn visto el film unos seiscientos es-
pectadores. En general les ha gustado. La pelcula constituye
un archivo. Me gustra mucho ocuparme de la televisin del
barrio, pero es imposible, faltan medios; por lo tanto hago es-
te tipo de pelculas. Podra abrir una tienda: "Buenos das, qu
desea? Podra filmar mi boda el sbado? Ah, el sbado no puedo,
ruedo una escena con Vanda". Durante el rodaje, film el tejado
de la casa de un obrera el que aparece vestido de rojo. Lo nece-
sitaba para el seguro.
Es l o qu e d es ea ba Eu s ta che: f il m a r con tin u a m en te, con -
f orm a r un a rchivo.
La realidad y la pelcula se hablan mutuamente. La habitacin
de Vanda ya no existe, solo existe en el cine. Por lo tanto, se ope-
ra un montaje. Entre nosotros no lo formulamos as, pero intuyo
que lo saben. Vanda realiza ese montaje en su cabeza: "tuve un
papel en una pelcula, me comportaba as, ahora soy una nueva
mujer que quiere ser madre, pero ser capaz?" Existe un mnimo
que ellos comprenden muy bien y que estoy obligado a hacer,
un mnimo de narracin, de "y despus?". Qu viene despus?
Hay algo de Bresson en esto del "y despus?". Bresson es un
cineasta que siempre vuelve al grado cero de la espera. Su "des-
pus" no ha sido premeditado. Tourneur o Lang, por el contrario,
se preguntan: qu desgracia sobrevendr despus? Respuesta:
ser todava peor.
Los actores del barrio son los mejores que nunca tendr, por-
que comprenden lo que es el cine. Sin haber visto a los clsicos,
los interpretan. Nunca he mostrado a Ford a los actores. Por
qu habra de mostrarlo a Ventura, cuando su figura aparece
en todos las pelculas de Ford? Todos los das, al despertarme,
me preguntaba cmo estar a la altura de este hombre. Podemos
llamar a esto escrpulo moral, tico, respeto, como queramos.
Cmo hacer para filmar bien a este individuo, para contar bien
esta historia? No es muy diferente de Nmero zro. Eustache
deca que lo haba hecho como respuesta a un dolor. Ese dolor
constitua la necesidad del film. Al principio es duro, no se sa-
be adnde vamos. Luego, de pronto, todo se pone en marcha,
despega. Y todo se aclara.
En t revist a realizada el 4 de dic iem b re de 2006
Cahiers du cinma, N619. En ero 2007.
Traduc c i n : An t on i o Fran c isc o Rodrguez Esteb an
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7 1 1 7
Nasiona (L as Sem illas. Wojc iec h Kaperski . 2005), en la En an a Marr n (Madrid) Gefangene (Caut ivos, lain Dilt hey, 2O07), en ef Fest ival de Cin e Alem n (Madrid)
MAD RI D
CICLO CHICANO
L A CASA ENCENDIDA. HASTA EL 30 DE MAYO.
Trec e pelc ulas in tern ac ion ales que
rec ogen las viven c ias de los c hi c a-
n os, a m edio c am in o en t re M xic o y
Estados Un idos. Disc rim in ac ion es y
c on flic t os en t t ulos de fi c c i n c om o
St ood In Blood Out (Taylor Hac kford,
1993), Walkout (Edward J. Olm os,
2006) o Born in East LA (Cheec h
Marin , 1987). Tam b i n en los doc u-
m en tales de Chan tal Ac kerm an , Jo-
seph Mathew o Mun tadas. Se expo-
n e al t iem po: "Pin tores de Aztlan ".
www.l a ca s a en cen d id a .com
EMI GRACI N
GOETHE-INSTITUT. HASTA EL 25 DE JUNIO.
Hasta el da 15 de est e m es se pro-
gram an varias c i n t as espaolas y
alem an as que reflexion an sob re la
hi st ori a de los que viven en el ex-
t ran jero. Del 21 de m ayo al 25 de
jun i o, c on m em oran do el 25 an iver-
sario de la m uerte de Rain er Wern er
Fassb in der, se presen ta un a am plia
selec c i n de su ob ra.
www.g oethe.d e/m a d rid
DOCUMENTAL INDEPENDIENTE
L A ENANA MARRN. HASTA EL 31 DE MAYO.
Se propon en , para este m es, las sie-
t e apuestas que el festival de c in e i n -
depen dien te de Barc elon a L 'Altern a-
tiva ha selec c ion ado para Doc um en -
t a Madrid. En tre ellas: Nasiona (L as
sem illas, Wojc iec h Kasperski, 2005).
Adem s, el c ic lo "Doc um en tal in de-
pen di en t e: ac t ualidad", proyec t ar:
Wild Wheels (Harrold Blan k, 2005),
Dial History (Johan Gri m on prez,
2004) y seis ttulos m s.
www.l a en a n a m a rron .org
EN AMARIL L O
L A CASA ENCENDIDA HASTA EL 28 DE JUNIO.
En el c i c lo "Cin e Gi allo", t odos los
jueves (exc ept o el 17 de m ayo), a
las 20 horas, y por 2 , se vern i m -
portan tes t t ulos de est e g n ero i t a-
lian o. Film es de Mario Bava, Daro
Argen t o o Um b ert o L en zi que dan
un a idea de la evoluc i n c ron ol gic a
y est t ic a de sus c digos.
www.l a ca s a en cen d id a .com
NOVSI MOS Y AMERI CANOS
VARIAS SEDES. HASTA EL 13 DE MAYO.
El IV Fest ival In t ern ac ion al de Do-
c um en t ales, Doc um en t a Madri d,
adem s de las 101 c i n t as selec -
c i on adas para las sec c i on es ofi -
c i ales a c on c urso, presen t a c ua-
t ro c i c los. "Doc um en t ali st as en el
n ovsim o c in e espaol", el prim ero,
m ost rar di versos ac erc am i en t os
al form at o por part e de di rec t ores
t radi c i on alm en t e asoc iados c on la
fi c c i n (Fern an do L e n de Aran oa,
Isab el Coixet , David Trueb a...). "Mi -
c hael Moore y c oet n eos (II): doc u-
m en tal am eric an o de den un c ia", se-
r la segun da en t rega del c ic lo de-
dic ado a los produc t os que, desde
la d c ada de los n oven ta, golpean
la idea del sueo am eric an o. Un a
ret rospec t i va c on la ob ra n t egra
de Ulric h Seidl y ot ra dedic ada a la
en ologa, c ierran el program a.
www.d ocu m en ta m a d rid .com
BOLLYWOOD MUY CERCA
CINES RENOIR, PAL AF0X Y FIL MOTECA ESPAOL A.
DEL 2 8 DE MAYO AL 5 DE JUNIO.
Es la sexta edic i n de Im agen in dia
y la pri m era vez que, adem s del
hin d, se ofrec e un a selec c i n ge-
n ric a de c in e asit ic o. Sri L an ka es
el pas in vit ado y en t re las ret ros-
pec t i vas dest ac an las del di rec t or
Man i Ratn an y la ac triz Sm ita Pat i l.
Estarn all, adem s, ren om b rados
di rec t ores y ac t ores de Bollywood
c om o Vidhu Vin od Chopra, Rajku-
m ar Hiran i o Sharm ila Tagore.
www.im a g in ein d ia .n et
TOD O D EPARD ON
CENTRO CUL TURAL CONDE DUQUE Y FIL MOTECA
ESPAOL A. DEL 1 DE JUNIO AL 2 2 DE JUL IO.
L a exposic i n : "Fotografas de Per-
son alidades poltic as", en el Cen tro
Con de Duque, rec oge t rei n t a aos
de la t rayec t ori a fot ogrfi c a de Ra-
ym on d Depardon . En Film otec a Es-
paola se proyec ta un a retrospec tiva
de sus m ejores doc um en tales. Pro-
gram ado por PhotoEspaa.
www.p hed ig ita l .com
EN AL EM N
CINE PAL AFOX. DEL 5 AL 9 DE JUNIO.
L a apuesta fuert e de este IX Festival
de c in e alem n son sus siet e est re-
n os. En tre ellos: Schwere Jungs (Un a
c uesti n de peso, Marc us H. Rosen -
m ller), Gefangene (Cautivos, lain Di -
lthey) o Vier Minuten (Cuat ro Min u-
t os, Chris Kraus). Tam b i n la ret ros-
pec tiva: "Cin e Alem n en los sc ar".
www.cin e-a l em a n .com
BARCELONA
JOYAS RECUPERAD AS
EN EL CCCB. DEL 13 DE MAYO AL 10 DE JUNIO.
Son las propuestas del XC n t ric y
estn previstas, en t re ot ras: Talking
to Strangers, c on la presen c i a de
Rob Tregen za (13 de m ayo); William
Klei n (el da 2 0 ); "St an Brakha-
ge rom pien do el si len c i o" (da 27);
America's In Real Trouble, de Tom
Palazzolo (el 31); Pedro Costa (7 de
jun i o) y Claude L an zm an n (el 10).
www.cccb.org /xcen tric
VANGUARD IA DIGITAL
ONES ALEXANDRA Y BARCO NAUM0N 23 A 27 DE MAYO.
L a t erc era edic i n del DiBa ofrec e
c in tas llegadas de festivales in tern a-
c ion ales c om o Sun dan c e o Rot t er-
dam . Tam b i n an im ac ion es realiza-
das c on las t c n ic as m s m odern as,
film es c reados c on software de video-
juegos y lo ltim o en videoc lips.
www.d iba f es tiva l .com
DE MUJERES
FIL MOTECA DE CATAL UNYA Y ESPAI FRANCESCA
B0NNEMAIS0N. DEL 8 AL 17 DE JUNIO.
L a XV Mostra In tern ac ion al de Film s
de Don es an un c i a 63 proyec c i o-
n es, en t re doc um en t ales y fi c c i n ,
y ac tividades paralelas que b usc an
un a c on t ri b uc i n al deb at e ab i ert o
sob re la sit uac i n de la m ujer en el
m un do ac t ual. A dest ac ar: la ret ros-
pec tiva dedic ada a la realizadora de
an im ac i n Vera Neub auer y el ho-
m en aje a la di rec t ora c atalan a Mer-
c Vilaret .
http : //m os tra .d ra cm a g ic.com /
OTRAS CI UD AD ES
NUEVO CI NE EUROPEO
VITORIA. HASTA EL 12 DE MAYO.
L a sec c i n ofi c i al del Festival NEFF,
adem s de un a am pli a dedi c ac i n
al c ort o, ofrec e los largos de di rec -
t ores c om o: Djam ila Sahraoui, L i o-
n el Baier, Olivier Peyon o el espaol
Pab lo Palaz n . En la sec c i n : "Cin e
y m sic a" se podr ver Glastonbury
(Julien Tem ple, 2006) o Jazz On a
Summer's Day (Bert St ern , 1960).
Polon ia es el pas in vitado.
www.n ef f es tiva l .com
EFECTOS ESPECIALES
MUSEO DEL CINEMA GIRONA. DESDE EL 31 DE MAYO.
L a exposic i n "El art e del en gao.
L os efec tos n o digit ales en el m un -
do del c in e", resc ata los m ec an ism os
artesan os m s c uriosos de la hist o-
ria, desde M li s hasta hoy.
www.m u s eu d el cin em a .org
CORTOS Y CONFERENCIAS
CENTRO MUNICIPAL BARRAINKUA. BIL BAO.
HASTA EL 14 DE JUNIO.
El Zi n eb i klub proyec t a t odos los
jueves, a las 19:30 horas, diversos
c ort os in t ern ac ion ales. Adem s, del
3 al 31 de m ayo, desarrolla el c i c lo
de c on feren c i as "Elogi o del c i n e-
m at grafo: c am i n os y t en den c i as
del c in e c on t em porn eo". En t re los
part i c i pan t es hab larn Alvaro Arro-
b a, c on un a c harla en t orn o a la se-
rie 24, o Jaum e Balaguer , que ex-
pon dr su m t odo de t rab ajo.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / M A Y O 2 0 0 7 1 1 9
AGEND A
" ELECTRONES L IBRES"
TABACAL ERA DONOSTIA. HASTA EL 17 DE JUNIO.
Selec c i n del t rab ajo en vdeo de
doc e art i st as c on t em porn eos i n -
t ern ac i on ales en t re los que se en -
c uen t ran Cat herin e Sullin van o Jo-
han n a Bi lli n g. Form an part e de las
lt im as adqui si c i on es de la c olec -
c i n L em a t re.
www.t ab ac al era.eu
NUEVO CINE COREANO
TEATRO PRINCIPAL DE SAN SEBASTIN. HASTA EL
27 DE JUNIO.
L a revi st a Nosferatu ren e un c i -
c lo de on c e pel c ulas. En t re ellas:
Sympathy For Mr. Vengeance, (Park
Chan -wook, 2 0 0 2 ), el 16 de m a-
yo; Repatriation (Ki m Don g-won ,
2003), el 23; Untold Scandal (E. J-
yon g, 2003), el 30 ; This Charming
Girl (Lee Yoon -ki, 2004), el 6 de ju-
n i o; o A Bittersweet Life, (Ki m Jee-
woon , 2005), el 13. Ac om paan do
el c i c lo se pub lic a un n uevo n m e-
ro de la revist a. 3, 60 .
CINE FANTSTICO EN BILBAO
CINE CAPITOL HASTA EL 13 DE MAYO.
El FANT se i n i c i a, en sec c i n ofi -
c i al, c on Al final del espectro (Juan
Felipe Orozc o, 2006). Podrn ver-
se t am b i n : Brothers of the Head
(Kei t h Fult on y L ouis Pepe, 2005)
o Metal: a Headbanger Story (Sam
Dun n , Sc ot Mc Fadyen y Jessi c a
Joy Wise, 2005).
www.zi n eb i .c om
" AL MERA EN CORT O"
TEATRO CERVANTES. DEL 15 AL 26 DE MAYO.
Un t ot al de 71 ob ras y 15 pases
para la sext a edi c i n del fest i val.
En t re las propuest as n ac i on ales
dest ac an : Contracuerpo, de Eduar-
do Chapero-Jac kson ; For(r)est in
the Des(s)ert, de L ui so Berdejo; y
Ludoterapia, de L e n Sim in ian i. Se
m an tien e el c arac t er st i c o "Prem io
West ern " y se pub li c a el li b ro: Feli-
pe Vega. Estar en el cine, de Ma-
n uel Martn Cuen c a.
www.al m eri aen c ort o.n et
COMED IA EN PESCOL A
PAL AU DE CONGRESOS. DEL 19 AL 2 6 DE MAYO.
Para afic ion ados a la risa, la sec c i n
ofi c i al program a 16 largos. En t re
ellos: Ambulance (L auri t s Mun c h-
Pet ersen ) o Matando cabos (Ale-
jan dro L ozan o). El Ciclo Chanante
selec c i on a los m ejores epi sodi os
del program a t elevi si vo y est ren a
el largom et raje La Gran Revelacin
(San t iago de L uc as). Espac io t am -
b i n para los doc um en tales in t ern a-
c ion ales m s grot esc os.
www.fest i val depen i sc ol a.c om
GAY Y LSBICO EN IBIZA
CINES SERRA. DEL 7 AL 12 DE JUNIO.
Para la c uart a edi c i n del fest i val,
se han selec c i on ado t rei n t a y seis
pelc ulas i n depen di en t es que b us-
c an el c om prom iso c on la di versi -
dad. El 14 de jun i o se program a en
Mallorc a.
www.fest i val del m ar.c om
FESTIVAL D E HUESCA
CINE AVENIDA. DEL 7 AL 16 DE JUNIO.
Sec c ion es que dedic an su espac io
al c i n e i b eroam eri c an o, a los c or-
t os aragon eses y al doc um en t al
europeo.
www.huesc a-fi l m fest i val .c om
" CINES DEL SUR"
GRANADA. DEL 9 AL 17 DE JUNIO.
El fest i val se presen t a est e ao y
lo hac e c on n im o in t egrador, b us-
c an do favorec er el en t en di m i en t o y
arraigar el di logo c ult ural en t re c i -
vilizac ion es. Apoyan do las c i n em a-
t ograf as em ergen t es y las que, c o-
m o las afric an as y asit ic as, n o c i r-
c ulan c on fac i li dad en m erc ados n i
fest i vales. Se organ iza: sec c i n ofi -
c i al a c on c urso, sec c i n i n form at i -
va, deb at es, exposic ion es, c on c i er-
tos... Adem s de un a gran ret ros-
pec t iva al di rec t or egi pc i o Youssef
Chahin e y ot ra a la gen erac i n ur-
b an a del c in e c hi n o.
www.c i n esdel sur.c om
EXTRANJERO
MAGNUM Y EL CINE
CINEMATHQUE FRANCAISE. PARS.
HASTA 30 DE JUL IO.
L a exposi c i n : "L 'Im age d'apr s",
ofrec e las ob ras origin ales que diez
fot grafos de la agen c i a Magn um
han realizado part i en do de lo que
les ha i n spi rado el un iverso f lm i -
c o de algn di rec t or part ic ular. En -
t re ellos, Gueorgui Pin khassov se
hac e ec o de las im gen es de An -
dre Tarkovski y Gilles Peress c rea
a part i r de Alai n Resn ais.
www.c i n em at heque.fr
Pa l a cio d e Pera l es
Calle Magdalen a, 10
28012 Madri d
www.m c u.es/c i n e/MC/FE/i n dex.ht m l
Exposi c i n :
Sea l o qu e s ea , n o tien e qu e
con trm el o. Fotog ra f a s d e
Jorg e Mol d er
19 de ab ri l - 6 de jun i o
(L un es c errado)
Cine Dor
Calle San ta Isab el, 3
28012 Madri d
(L un es c errado)
Cic los m ayo:
Crea d ores d e es p a cios
D ocu m en ta Ma d rid 07:
Hitos del cine documenta/ (c on la presen c ia de Jac ques
L an zm an n )
Retros p ectiva Son ia Herm a n Dol z
(c on la presen c i a de la di rec t ora)
(D es ) en cu a d ern a d os / Ca hiers d u Cin m a Es pa a
Cen ten a rio d e John Wa yn e
Cic los jun i o:
Ra ym on d D ep a rd on
Fed erico Fel l in i
1 2 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / MA Y O 2 0 0 7
AGEND A
También podría gustarte
- Contra la cinefilia: Historia de un romance exageradoDe EverandContra la cinefilia: Historia de un romance exageradoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- Memba Javier - La Nouvelle Vague - La Modernidad CinematograficaDocumento265 páginasMemba Javier - La Nouvelle Vague - La Modernidad CinematograficadavidAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 21, Marzo 2009 PDFDocumento79 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 21, Marzo 2009 PDFMax TannchenAún no hay calificaciones
- La Mirada de BuñuelDocumento3 páginasLa Mirada de BuñuelDaniSan KreAún no hay calificaciones
- El Cine de Raúl Ruiz: Fantasmas, simulacros y artificiosDe EverandEl Cine de Raúl Ruiz: Fantasmas, simulacros y artificiosAún no hay calificaciones
- La batalla por el buen cine: Textos críticos, 1961-1963De EverandLa batalla por el buen cine: Textos críticos, 1961-1963Aún no hay calificaciones
- Cámaras en trance: El Nuevo Cine Latinoamericano, un proyecto cinematográfico subcontinentalDe EverandCámaras en trance: El Nuevo Cine Latinoamericano, un proyecto cinematográfico subcontinentalAún no hay calificaciones
- Cinefilia Entre El Gusto y La CalidadDocumento18 páginasCinefilia Entre El Gusto y La CalidadJesus David Guevara MontañezAún no hay calificaciones
- Seducción LuminosaDocumento233 páginasSeducción LuminosaSimon MirandaAún no hay calificaciones
- La comedia y el melodrama en el audiovisual iberoamericano contemporáneoDe EverandLa comedia y el melodrama en el audiovisual iberoamericano contemporáneoCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- El cine en fuga: Textos en el umbral del milenioDe EverandEl cine en fuga: Textos en el umbral del milenioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 06, Mayo 2009Documento30 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 06, Mayo 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010Documento36 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 03, Julio-Agosto 2007Documento105 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 03, Julio-Agosto 2007rebeldemule2100% (1)
- Cahiers Du Cinema - Vol 5Documento87 páginasCahiers Du Cinema - Vol 5Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 08, Septiembre 2009Documento31 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 08, Septiembre 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 11, Abril 2008Documento91 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 11, Abril 2008rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 4Documento116 páginasCahiers Du Cinema - Vol 4Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 6Documento88 páginasCahiers Du Cinema - Vol 6Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 09, Febrero 2008Documento90 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 09, Febrero 2008rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 21 PDFDocumento79 páginasCahiers 21 PDFLibros Escuela Nacional de CineAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 13, Junio 2008Documento88 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 13, Junio 2008rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 23, Mayo 2009Documento79 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 23, Mayo 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 09, Octubre 2009 PDFDocumento31 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 09, Octubre 2009 PDFMax TannchenAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 3Documento105 páginasCahiers Du Cinema - Vol 3Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Especial 04Documento30 páginasEspecial 04moracote100% (1)
- Cahiers 22Documento107 páginasCahiers 22Henry CehAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 25, Julio-Agosto 2009Documento81 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 25, Julio-Agosto 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 14 PDFDocumento90 páginasCahiers 14 PDFLibros Escuela Nacional de Cine100% (1)
- Apuntes de Historia Del CineDocumento175 páginasApuntes de Historia Del CineCarlos Pääjärvi-BarrioAún no hay calificaciones
- Hojas de Cine I. Testimonios y Documentos Del NCLDocumento459 páginasHojas de Cine I. Testimonios y Documentos Del NCLIliana SánchezAún no hay calificaciones
- Aumont El Cine y La Puesta en EscenaDocumento90 páginasAumont El Cine y La Puesta en EscenaDenise CorbalAún no hay calificaciones
- Historia Del Cine Mundial - SandraDocumento27 páginasHistoria Del Cine Mundial - SandraAntonio BuendíaAún no hay calificaciones
- Cahiers 07Documento119 páginasCahiers 07jeligioAún no hay calificaciones
- Entrevista Con Luis Buñuel Por Andre Bazin y Jacques Doniol-Valcroze.Documento8 páginasEntrevista Con Luis Buñuel Por Andre Bazin y Jacques Doniol-Valcroze.mordidacampestreAún no hay calificaciones
- Seminario de Critica de Cine - Programa - Carpeta - v04Documento16 páginasSeminario de Critica de Cine - Programa - Carpeta - v04Tlatoani Ortiz100% (1)
- El Cine y La Puesta en EscenaDocumento6 páginasEl Cine y La Puesta en EscenacuyuyuAún no hay calificaciones
- ¿Habeis Sido Buenas - Malas en El CineDocumento219 páginas¿Habeis Sido Buenas - Malas en El CineDiego NoreñaAún no hay calificaciones
- El Placer de La Mirada (Truffaut) PDFDocumento10 páginasEl Placer de La Mirada (Truffaut) PDFGian QuiAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 26, Septiembre 2009Documento90 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 26, Septiembre 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Carlos Saura - LefereDocumento301 páginasCarlos Saura - LefereDaniel LiñaresAún no hay calificaciones
- Shangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009Documento308 páginasShangri-La. Derivas y Ficciones Aparte, Nº 10, 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- LA FORMA CINEMATOGRÁFICA: UNA REVISIÓN DE LA FORMA EN EL CINE A PARTIR DE LA FILMOGRAFÍA DE ALBERTO GOUT, 1938-1966De EverandLA FORMA CINEMATOGRÁFICA: UNA REVISIÓN DE LA FORMA EN EL CINE A PARTIR DE LA FILMOGRAFÍA DE ALBERTO GOUT, 1938-1966Aún no hay calificaciones
- Certeza de lo imborrable: El cine en busca de sentido (volumen 2)De EverandCerteza de lo imborrable: El cine en busca de sentido (volumen 2)Aún no hay calificaciones
- El cine actual, delirios narrativosDe EverandEl cine actual, delirios narrativosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Mirar una película: Cuatro ensayos sobre el cine italianoDe EverandMirar una película: Cuatro ensayos sobre el cine italianoAún no hay calificaciones
- Siempre nos quedará Beirut: Cine de autor y guerra(s) en el Líbano, 1970-2006De EverandSiempre nos quedará Beirut: Cine de autor y guerra(s) en el Líbano, 1970-2006Aún no hay calificaciones
- Metamorfosis: Aproximaciones al cine y la poética de Raúl RuizDe EverandMetamorfosis: Aproximaciones al cine y la poética de Raúl RuizAún no hay calificaciones
- El cine Latinoamericano del siglo XXI: tendencias y tratamientosDe EverandEl cine Latinoamericano del siglo XXI: tendencias y tratamientosAún no hay calificaciones
- Escenas de proyección: Reenvíos del sujeto iluministaDe EverandEscenas de proyección: Reenvíos del sujeto iluministaAún no hay calificaciones
- Pontificia Universidad Católica Del Perú: Facultad de Letras y Ciencias HumanasDocumento30 páginasPontificia Universidad Católica Del Perú: Facultad de Letras y Ciencias HumanasJorge Luis Valdez Morgan100% (5)
- Critica de CineDocumento2 páginasCritica de CineRaúl JensenAún no hay calificaciones
- Escribir El Análisis Critico de Una Película. Bordwell y ThompsonDocumento4 páginasEscribir El Análisis Critico de Una Película. Bordwell y ThompsonAnonymous PHP579Rn780% (1)
- Ayala Blanco Jorge - Falaces Fenomenos FilmicosDocumento258 páginasAyala Blanco Jorge - Falaces Fenomenos Filmicoszos kia100% (1)
- Nuevas Configuraciones, Géneros, Dispositivos y Formatos de La Crítica Actual deDocumento10 páginasNuevas Configuraciones, Géneros, Dispositivos y Formatos de La Crítica Actual de182894Aún no hay calificaciones
- Zavala, Lauro - El Análisis Cinematográfico Como ProfesiónDocumento18 páginasZavala, Lauro - El Análisis Cinematográfico Como ProfesiónfranciscoAún no hay calificaciones
- Comentarios Presunto InocenteDocumento48 páginasComentarios Presunto InocenteLetras LibresAún no hay calificaciones
- CRITICA de CINE El Niño Del Pijama A RayasDocumento9 páginasCRITICA de CINE El Niño Del Pijama A RayasClau SodeAún no hay calificaciones
- 03 - Especificidad-Del-Cine-Especificidad-de-La-Critica-Oscar-Traversa PDFDocumento7 páginas03 - Especificidad-Del-Cine-Especificidad-de-La-Critica-Oscar-Traversa PDFmistergoAún no hay calificaciones
- La Crítica Cinematográfica A Través de La Historia y La Era DigitalDocumento57 páginasLa Crítica Cinematográfica A Través de La Historia y La Era DigitalMilton FriedmanAún no hay calificaciones
- CEFOPRO Introduccion A La Critica CinematograficaDocumento31 páginasCEFOPRO Introduccion A La Critica CinematograficaPatricio SchwanekAún no hay calificaciones
- Clase 2 Critica de CineDocumento13 páginasClase 2 Critica de CineRafa Fuentes100% (3)
- Adolfo Sánchez Vázquez. Estética - VV - AaDocumento228 páginasAdolfo Sánchez Vázquez. Estética - VV - AaPedro CaballeroAún no hay calificaciones
- El Estado de La Crítica de Cine. Adrian MartinDocumento4 páginasEl Estado de La Crítica de Cine. Adrian MartinFrancisca PadróAún no hay calificaciones
- Género y Géneros PDFDocumento515 páginasGénero y Géneros PDFAlmeja SañudoAún no hay calificaciones
- Prog ConsumoAVDocumento15 páginasProg ConsumoAVivancicchini89Aún no hay calificaciones
- Rodriguez Ojeda y Varelli El Amante PDFDocumento4 páginasRodriguez Ojeda y Varelli El Amante PDFzzfernandezzAún no hay calificaciones
- Citas de CineDocumento39 páginasCitas de CineMiguel LuisAún no hay calificaciones
- Tiempo de Cine: Una Revista y Su Época. Ana Isabel BroitmanDocumento12 páginasTiempo de Cine: Una Revista y Su Época. Ana Isabel BroitmanMar GarcíaAún no hay calificaciones
- Ricardo E. Tatto - Periodismo Cultural en Los Géneros de Opinión y El Arte de La Crítica (Ensayo)Documento5 páginasRicardo E. Tatto - Periodismo Cultural en Los Géneros de Opinión y El Arte de La Crítica (Ensayo)Rich TPAún no hay calificaciones
- Peli CulaDocumento10 páginasPeli CulaJannet Marcela Gavilanes MartinezAún no hay calificaciones
- Giro Afectivo y Artes Visuales. Una AproDocumento14 páginasGiro Afectivo y Artes Visuales. Una AproCarolina SourdisAún no hay calificaciones
- Cartilla Final 2 de 9 de Castellano de Noveno GradoDocumento42 páginasCartilla Final 2 de 9 de Castellano de Noveno Gradomilagros castilloAún no hay calificaciones
- Critica de Cine y Cine ForoDocumento9 páginasCritica de Cine y Cine ForoRafa JzzAún no hay calificaciones
- Kracauer-Culto A La DistracciónDocumento9 páginasKracauer-Culto A La DistracciónJoan FornerAún no hay calificaciones
- Guia de Crítica Cinematográfica - 1°medio PDFDocumento2 páginasGuia de Crítica Cinematográfica - 1°medio PDFPatricia Daniela Namoncura Rivera100% (1)
- Apuntes Sobre La Crítica de Cine SELECCIONDocumento4 páginasApuntes Sobre La Crítica de Cine SELECCIONjulian castigliaAún no hay calificaciones
- Cineclub EsDocumento102 páginasCineclub EsReboredoRetamosoAún no hay calificaciones