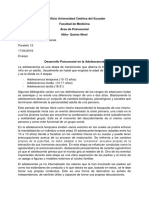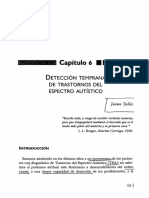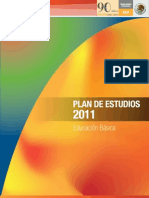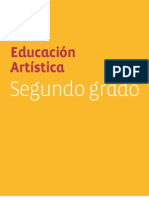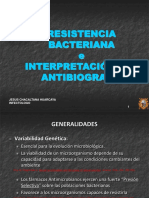Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Cargado por
Havyer HuertaCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Klein, M. (1959) - Nuestro Mundo Adulto y Sus Raíces en La InfanciaDocumento6 páginasKlein, M. (1959) - Nuestro Mundo Adulto y Sus Raíces en La InfanciaFrancisco MasiasAún no hay calificaciones
- Taller Pelicula JunoDocumento7 páginasTaller Pelicula JunoCarlos AndresAún no hay calificaciones
- Adolescencia, Crisis y Discursos Sociales - EmmanueleDocumento8 páginasAdolescencia, Crisis y Discursos Sociales - EmmanueleAnahí GuillénAún no hay calificaciones
- LA VEJEZ EN EL CURSO DE LA VIDA ResumenDocumento2 páginasLA VEJEZ EN EL CURSO DE LA VIDA ResumenRominaAún no hay calificaciones
- Resumen Evolutiva IIDocumento38 páginasResumen Evolutiva IIPaula GiraudiAún no hay calificaciones
- Cómo Redactar CompetenciasDocumento16 páginasCómo Redactar CompetenciasBECENE - CICYT93% (27)
- 1 Resumen de PsicologiaDocumento19 páginas1 Resumen de PsicologiaChristianQuattriniAún no hay calificaciones
- Etapa de La JuventudDocumento3 páginasEtapa de La JuventudJoseGuillen100% (1)
- Adultez MediaDocumento2 páginasAdultez MediaJhiomira PanchanaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicosocial Del AdolescenteDocumento5 páginasDesarrollo Psicosocial Del AdolescentePlinio PazosAún no hay calificaciones
- Diagnostico PsicoeducativoDocumento13 páginasDiagnostico PsicoeducativoNAYELI SHUMARA FERNANDEZ CONDORIAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo de La Adultez MediaDocumento2 páginasDesarrollo Cognitivo de La Adultez MediaDaniela Ocaña EstradaAún no hay calificaciones
- La Historia de Mi VidaDocumento2 páginasLa Historia de Mi VidaJesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus MariaAún no hay calificaciones
- Estilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoDocumento3 páginasEstilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoRickAún no hay calificaciones
- 5.2 Edad Adulta (Kaplan)Documento5 páginas5.2 Edad Adulta (Kaplan)John CrowleyAún no hay calificaciones
- Adultez TempranaDocumento6 páginasAdultez TempranaIsrael NoboaAún no hay calificaciones
- Los Grupos de Pares en La Adolescencia Dina KrauskopfDocumento3 páginasLos Grupos de Pares en La Adolescencia Dina KrauskopfJuan Cruz Campos100% (2)
- Resumen Donini Sexualidad y FamiliaDocumento14 páginasResumen Donini Sexualidad y FamiliacarolinasgarofaloAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento3 páginasCuadro ComparativoCristina EscobarAún no hay calificaciones
- La Disolución Del Complejo de Edipo (Mini Resumen)Documento2 páginasLa Disolución Del Complejo de Edipo (Mini Resumen)Julio Cesar50% (2)
- Tema 4 Psicologia EvolutivaDocumento44 páginasTema 4 Psicologia EvolutivaAdriana VerduzcoAún no hay calificaciones
- TALLIS Detección Temprana de Trastornos Del Espectro AutísticoDocumento40 páginasTALLIS Detección Temprana de Trastornos Del Espectro AutísticoRodolfo ChipleAún no hay calificaciones
- Mono de Desarrollo Psicosocial en La MadurezDocumento15 páginasMono de Desarrollo Psicosocial en La MadurezMiki Vilca GarayAún no hay calificaciones
- Adultez Emergente. Cuestionario ColaborativoDocumento7 páginasAdultez Emergente. Cuestionario Colaborativosebastian velezAún no hay calificaciones
- Modelos - Mariana Muller (ORIENTACION VOCACIONAL)Documento3 páginasModelos - Mariana Muller (ORIENTACION VOCACIONAL)EVELINAún no hay calificaciones
- Las 4 Etapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetDocumento2 páginasLas 4 Etapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetPaul CornejoAún no hay calificaciones
- La Madre Suficientemente BuenaDocumento1 páginaLa Madre Suficientemente BuenaDimitri LatempestadAún no hay calificaciones
- Un Estudio de Tres Décadas Sobre Niños Superdotados y TalentososDocumento7 páginasUn Estudio de Tres Décadas Sobre Niños Superdotados y TalentososIvone De LorenziAún no hay calificaciones
- WALLON La Evolucion Psicologica Del NinoDocumento77 páginasWALLON La Evolucion Psicologica Del NinoKim Hyun JoongAún no hay calificaciones
- (Piaget, Jean) - Seis Estudios de PsicologíaDocumento46 páginas(Piaget, Jean) - Seis Estudios de PsicologíaPanacea0Aún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Psicologia Del DesarrolloDocumento14 páginasTrabajo Practico Psicologia Del DesarrolloAnita DanielaAún no hay calificaciones
- Análisis de PersonalidadDocumento8 páginasAnálisis de PersonalidadCarolina Falcon0% (1)
- Que Es La AdolescenciaDocumento7 páginasQue Es La AdolescenciaHugo CorredorAún no hay calificaciones
- Desarrollo en La Adultez MediaDocumento3 páginasDesarrollo en La Adultez MediaSaray Isabel Caraballo100% (1)
- Tecnica LacanianaDocumento10 páginasTecnica LacanianaLuAún no hay calificaciones
- Ensayo Adultez MediaDocumento3 páginasEnsayo Adultez MediaIsabela MontesAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicologico A Traves de La VidaDocumento5 páginasDesarrollo Psicologico A Traves de La VidaJessy J. Silva TuestaAún no hay calificaciones
- Enrique Pichon Riviere - El Proceso Grupal (Tratamiento de Grupos Familiares)Documento25 páginasEnrique Pichon Riviere - El Proceso Grupal (Tratamiento de Grupos Familiares)KrizHouseAún no hay calificaciones
- Adultez TempranaDocumento11 páginasAdultez TempranaLuisa MolinaAún no hay calificaciones
- Qué Es El Desarrollo Del Ciclo VitalDocumento2 páginasQué Es El Desarrollo Del Ciclo VitalMarlene MorenoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 El Proceso de Tratamiento Psicopedagã"gico PDFDocumento16 páginasUnidad 2 El Proceso de Tratamiento Psicopedagã"gico PDFcarmenAún no hay calificaciones
- Hipersexualización Infantil en Redes SocialesDocumento6 páginasHipersexualización Infantil en Redes SocialesGreyAún no hay calificaciones
- Trabajo Taller 2 Desarrollo HumanoDocumento14 páginasTrabajo Taller 2 Desarrollo HumanoLuis Felipe RamosAún no hay calificaciones
- Andrei JdanovDocumento1 páginaAndrei JdanovCARLOS ANDRES PELAEZ GUZMANAún no hay calificaciones
- DSM 4 Evaluacion MultiaxialDocumento5 páginasDSM 4 Evaluacion MultiaxialSantosLópezAún no hay calificaciones
- Critica Psicologia Jungiana Web PDFDocumento7 páginasCritica Psicologia Jungiana Web PDFAlejandra UmañaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicosexual Del AdolescenteDocumento5 páginasDesarrollo Psicosexual Del AdolescenteChirinoAún no hay calificaciones
- TP PsicopatologiaDocumento10 páginasTP PsicopatologiaVanesaFerreyraAún no hay calificaciones
- Entrevista A Padres Areas y Pautas de AnalisisDocumento5 páginasEntrevista A Padres Areas y Pautas de AnalisisAlan Gabriel Aredes GuzmánAún no hay calificaciones
- Caso ClinicoDocumento4 páginasCaso ClinicourielborgesAún no hay calificaciones
- Autobiografía Pedagógica. José Santis CáceresDocumento4 páginasAutobiografía Pedagógica. José Santis CáceresJosé Santis CáceresAún no hay calificaciones
- 5 Descubrir El Camino 2.el Sujeto de La Orientacion VocacionalDocumento2 páginas5 Descubrir El Camino 2.el Sujeto de La Orientacion VocacionalKaren VillarruelAún no hay calificaciones
- Historia de La Psicología DiferencialDocumento15 páginasHistoria de La Psicología DiferencialYare Ramírez100% (1)
- Las Interacciones Familiares Constituyen Un Elemento Básico en El Desarrollo de Las Personas Que Están Dentro Del Núcleo FamiliarDocumento10 páginasLas Interacciones Familiares Constituyen Un Elemento Básico en El Desarrollo de Las Personas Que Están Dentro Del Núcleo FamiliarDenisse AlejandraAún no hay calificaciones
- Mente Indomable Compresion Desde Diferentes AspectosDocumento4 páginasMente Indomable Compresion Desde Diferentes Aspectosalexandra navarroAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Documento83 páginasAdolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Angel AriasAún no hay calificaciones
- La AdolescenciaDocumento9 páginasLa AdolescenciaSergio Giancarlo Barbaran PizangoAún no hay calificaciones
- 04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Documento13 páginas04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Jhojana GonzalezAún no hay calificaciones
- Trabajo de La AdolecenciaDocumento7 páginasTrabajo de La AdolecenciaJose HernandezAún no hay calificaciones
- Adolescencia - MonografiaDocumento9 páginasAdolescencia - MonografiaLex Loayza Cuadra0% (4)
- Resumen Autores PsicologiaDocumento36 páginasResumen Autores PsicologiaSilvina GregorioAún no hay calificaciones
- Atlas Geografia UniversalDocumento88 páginasAtlas Geografia UniversalBECENE - CICYT83% (6)
- Plan de Estudios 2011. Educación BásicaDocumento93 páginasPlan de Estudios 2011. Educación BásicaRigoberto Vicente Castro100% (15)
- ACUERDO 592 ArticulaciónDocumento759 páginasACUERDO 592 ArticulaciónLaura VázquezAún no hay calificaciones
- ACUERDO 592 ArticulaciónDocumento759 páginasACUERDO 592 ArticulaciónLaura VázquezAún no hay calificaciones
- Educacion Fisica 6Documento112 páginasEducacion Fisica 6BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Espanol 6Documento184 páginasEspanol 6Esc. Lic. Miguel Aleman T/Vesp.Aún no hay calificaciones
- Educacion Fisica 6Documento112 páginasEducacion Fisica 6BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Historia 6Documento168 páginasHistoria 6Esc. Lic. Miguel Aleman T/Vesp.60% (5)
- Geografia 5Documento208 páginasGeografia 5BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales 6Documento176 páginasCiencias Naturales 6BECENE - CICYT83% (6)
- Educacion Artistica 1Documento80 páginasEducacion Artistica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Matematicas 5Documento192 páginasMatematicas 5BECENE - CICYT0% (1)
- Educacion Artistica 5Documento104 páginasEducacion Artistica 5BECENE - CICYT100% (2)
- Español 5Documento184 páginasEspañol 5BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Español 2Documento216 páginasEspañol 2BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Educacion Artistica 2Documento96 páginasEducacion Artistica 2BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Formacion Civica Etica 2Documento112 páginasFormacion Civica Etica 2Chepe GonzalezAún no hay calificaciones
- LPA-Exploracion 2do.Documento168 páginasLPA-Exploracion 2do.Mtra. Laura CeciliaAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales 5Documento160 páginasCiencias Naturales 5BECENE - CICYT83% (6)
- Formacion Civica Etica 1Documento112 páginasFormacion Civica Etica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Estándares de Competencia para El Pensamiento Crítico - SP-Comp - Standards-1Documento66 páginasEstándares de Competencia para El Pensamiento Crítico - SP-Comp - Standards-1BECENE - CICYT100% (1)
- Blog Ayuda para El Maestro Edufisica1Documento112 páginasBlog Ayuda para El Maestro Edufisica1robertraziel222Aún no hay calificaciones
- Acuerdo Nal Modernizacion Educación BasicaDocumento17 páginasAcuerdo Nal Modernizacion Educación BasicaBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Educacion Artistica 1Documento80 páginasEducacion Artistica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Modelos Innovadores en La Formacion Inicial DocenteDocumento486 páginasModelos Innovadores en La Formacion Inicial DocenteBECENE - CICYT100% (2)
- Características - Clave - Escuelas - Efectivas - MortimoreDocumento21 páginasCaracterísticas - Clave - Escuelas - Efectivas - MortimoreBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Rev92ART1 Shulman, LeeDocumento30 páginasRev92ART1 Shulman, LeeNestor Fernando Guerrero RecaldeAún no hay calificaciones
- Tomar ApuntesDocumento8 páginasTomar ApuntesBECENE - CICYT100% (1)
- Bloque IIIDocumento3 páginasBloque IIIBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Farmacos ObstetricosDocumento19 páginasFarmacos ObstetricosL Hopital PerúAún no hay calificaciones
- Examen de Segmento - Neurología ClavesDocumento50 páginasExamen de Segmento - Neurología ClavesVíctor Taboada VillarreyesAún no hay calificaciones
- Carta Liberacion de ResponsabilidadDocumento2 páginasCarta Liberacion de ResponsabilidadAshley MurilloAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento2 páginasIntroducciónAlexis MelchorAún no hay calificaciones
- VitiligoDocumento25 páginasVitiligoSt@r golden100% (3)
- Reanimacion Cardiopulmonar Pediatrico NeonatalDocumento63 páginasReanimacion Cardiopulmonar Pediatrico Neonatalspike4spikeAún no hay calificaciones
- PEFEDocumento12 páginasPEFEK-rolyna Morales100% (1)
- PrebifagiaDocumento5 páginasPrebifagiaValentina Paz Fuentes Cáceres100% (1)
- Educacion en Sexualidad ResponsableDocumento3 páginasEducacion en Sexualidad ResponsableDAYANA PAOLA TORRES MONTESAún no hay calificaciones
- SF-36 Calidad de Vida PDFDocumento46 páginasSF-36 Calidad de Vida PDFVero RoseroAún no hay calificaciones
- 28 Días Del Amor Que Mereces 1 1Documento39 páginas28 Días Del Amor Que Mereces 1 1Cate A.0% (1)
- Glosario de TerminologiaDocumento14 páginasGlosario de TerminologiaAna RuedaAún no hay calificaciones
- Ventajas de TP RecombinanteDocumento14 páginasVentajas de TP RecombinanteHernanPinedaCastroAún no hay calificaciones
- Trabajo de PartoDocumento132 páginasTrabajo de PartoAna Mamani BordaAún no hay calificaciones
- Los Ocho Meridianos Extraordinarios - Traducción Al CastellanoDocumento9 páginasLos Ocho Meridianos Extraordinarios - Traducción Al CastellanoSebastian duyos0% (1)
- TAQUIARRITMIASDocumento72 páginasTAQUIARRITMIASCarlosC.TenorioPeralta100% (2)
- Estudio Analítico EpidemiológicoDocumento10 páginasEstudio Analítico EpidemiológicoIsabel CardenasAún no hay calificaciones
- Carta A Los Niños RosarioDocumento2 páginasCarta A Los Niños RosarioivethabsAún no hay calificaciones
- Adrenocromo y EsquizofreniaDocumento25 páginasAdrenocromo y Esquizofreniadanielgastelum126Aún no hay calificaciones
- Donacion de OrganosDocumento5 páginasDonacion de Organosdante ponce100% (1)
- Ensayo de FagocitosisDocumento4 páginasEnsayo de FagocitosisLaboratorio ItuangoAún no hay calificaciones
- 14 Las EspigasDocumento5 páginas14 Las EspigasAxoncomunicacion100% (1)
- PulmonesDocumento10 páginasPulmonesArianaAún no hay calificaciones
- Acupuntura ZonalDocumento14 páginasAcupuntura ZonalPrema Pérez100% (3)
- m15202c07 Carvedilol-6.25Documento5 páginasm15202c07 Carvedilol-6.25Gaby Rojas pardoAún no hay calificaciones
- Proceso Salud Enfermedad-CausalidadDocumento43 páginasProceso Salud Enfermedad-CausalidadAgu Fasanando100% (1)
- Marco Teórico VitaminasDocumento11 páginasMarco Teórico VitaminasRoxana Alarcón Vásquez100% (2)
- Consulta Sexologica, Disfunciones, Disfunciones en La MujerDocumento33 páginasConsulta Sexologica, Disfunciones, Disfunciones en La MujerbeberlyAún no hay calificaciones
- Antibiotico T2Documento56 páginasAntibiotico T2jean santAún no hay calificaciones
- PSICOFARMACOSDocumento39 páginasPSICOFARMACOSJuniorAún no hay calificaciones
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Cargado por
Havyer HuertaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Krauskopf Procesos Psic Adolescentes
Cargado por
Havyer HuertaCopyright:
Formatos disponibles
Procesos psicolgicos centrales en el adolescente Dina Krauskopf Qu es la adolescencia?
Cada etapa del ciclo vital plantea al ser humano problemas caractersticos y nuevas oportunidades de insercin en el mundo. La adolescencia constituye, en nuestros tiempos, un periodo de la vida en el que, con mayor intensidad que en otros, se aprecia la interaccin de las tendencias del individuo y las metas socialmente disponibles. No puede considerarse un fenmeno de naturaleza fija e inmutable, sino que, como todo estado del desarrollo humano, es un producto de circunstancias histricosociales. De hecho, apenas hacia fines del siglo XVIII empez a utilizarse el trmino adolescencia. Anteriormente se hablaba casi slo de nios y adultos. La pubertad marcaba el lmite entre ambas etapas. Con la evolucin de la institucin escolar, con la implantacin de normas que prohiban el trabajo de nios, comenz a hablarse de juventud. Se present entonces mayor atencin a las transformaciones de la pubertad, y la adolescencia comenz a considerarse un campo de elaboracin del proyecto de vida. Durante mucho tiempo se hizo hincapi en que la adolescencia era una fase universal de agitacin e inestabilidad crtica del ser humano que preceda su ingreso en la edad adulta. Se vea a los jvenes viviendo algo que rayaba en lo patolgico y se esperaba que mostraran manifestaciones de desajuste, las cuales prcticamente configuraban lo que en las ciencias de la salud se denomina sndrome, esto es, un conjunto de sntomas. Con base en este concepto del sndrome de la adolescencia, se ha llegado a aseverar que el joven campesino, puesto que no presenta la fase de tormentosa inestabilidad prevista e ingresa pronto a las labores adultas, no es adolescente, es campesino. Estamos en completo desacuerdo con las posiciones anteriormente reseadas. En nuestra opinin, tales afirmaciones obedecen a un retraso en los conocimientos psicolgicos de la adolescencia, producto del uso de fuentes restringidas. Se ha escrito con mayor frecuencia sobre los jvenes que corresponden a un sector econmicamente privilegiado, y hay muy pocos estudios acerca de los jvenes rurales y urbano-populares. Por otro lado, los adolescentes analizados con cierta profundidad y los que se destacan sensacionalmente son con frecuencia jvenes enfermos, y se tiende a extrapolar los hallazgos en la poblacin patolgica a procesos presentados por la normal.
Se agrava la distorsin en la perspectiva de la adolescencia cuando se habla de ella como un periodo de transicin. Recordemos que en todos los dems periodos del ciclo vital o niez, etapa adulta y vejez o se hace nfasis en que se trata de procesos de crecimiento, detencin e involucin del desarrollo. Cuando se habla de transicin, se percibe la adolescencia como trnsito entre dos periodos: la niez y la etapa adulta. Al enunciarse as, queda este estadio como pasaje a la etapa adulta, y sta se concibe como el periodo de la problemtica vital mitolgicamente resuelta. Como contrapartida, la llamada transicin subraya el sndrome de rebelda, conflictos consigo mismo y con el medio, lo que resulta tener cierto resabio de aquellos planteamientos de la adolescencia como un periodo tormentoso de inestabilidad emocional. Lo esencial de este periodo no es lo transicional ni la aparicin de un conjunto de perturbaciones. El adolescente desadaptado no es lo normal. La adolescencia tiene una tarea que Erikson seala con nitidez: compromete al individuo en crecimiento con los logros posibles de una civilizacin en existencia. Es, como seala Gracia Reinoso, la aparicin del hombre productor y reproductor. Distorsionamos la visin de los jvenes si suponemos que existe una asociacin inevitable, de parte a parte, entre los cambios del crecimiento fsico y una crisis de inadaptacin social. Actualmente, la mayora de los estudiosos del tema definen los lmites de la adolescencia a partir de dos instancias diferentes. Consideran que ste se inicia con los cambios biolgicos de la pubescencia y finaliza con la asuncin de los derechos y deberes sexuales, econmicos y legales del adulto. Sin embargo, podemos fijar bsicamente, como lo hace la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), un marco de referencia ms congruente, considerando a la adolescencia el periodo en el cual el individuo progresa desde la aparicin de los caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual. Queda claro que es la plenitud del desarrollo sexual la que define el trmino del periodo. Las edades aproximadas en que se inician las modificaciones sexuales giran en torno a los 10 y 12 aos, y la culminacin de este crecimiento se logra hacia los 20 aos. Entre los 20 y los 25 aos se puede ubicar el adulto joven. Por ltimo, queremos dejar establecido que entendemos la adolescencia como el periodo crucial del ciclo vital en que los individuos toman una nueva direccin de su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicolgicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para s las funciones que les permitan elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio.
La transformacin sexual y corporal Podemos definir la pubertad como el periodo vital en que maduran las funciones sexuales y reproductoras, culminando el desarrollo sexual que se haba
iniciado desde el nacimiento del individuo. Su propsito es la capacitacin individual, en lo biolgico, para asumir el rol adulto en el trabajo y en la reproduccin. Se denomina pubescencia a la constelacin de los cambios corporales tpicos asociados con la maduracin sexual. La adolescencia no slo incluye los aspectos puramente biolgicos de la pubertad, sino que abarca todos los cambios psicolgicos y sociales que ocurren durante este periodo. No puede determinarse una edad definida de comienzo y trmino de dicha etapa, como tampoco es posible identificarla a partir de slo una manifestacin tpica. Son grandes sectores del organismo los que se modifican y lo hacen en edades diferentes y con ritmos de crecimiento distintos. Por ello, investigadores eminentes en esta materia, como Tanner y Gallagher, consideran que es mejor hablar de edades de desarrollo o de madurez fisiolgica que de edades cronolgicas. Consideran los siguientes elementos para su evaluacin: edad morfolgica (talla, peso y otras medidas), edad de madurez sexual (vello pubiano, axilar, testculos, senos), edad sea (mano, pie, cadera, rodilla, codo) y edad dental. En nuestro medio, la pubertad se inicia en las muchachas entre los 10 y los 12 aos y entre los muchachos entre los 12 y los 14 aos aproximadamente. Las transformaciones fsicas propias de la pubescencia se inician por la activacin o incremento de la actividad de las hormonas gonadotrpicas y corticotrpicas de la glndula pituitaria. Como consecuencia de su secrecin se inicia la produccin de vulos maduros y espermatozoides, el desarrollo de las caractersticas sexuales primarias y secundarias, los cambios en otras funciones fisiolgicas no sexuales y los cambios en tamao, peso, proporciones corporales, fuerza, coordinacin y destreza muscular. a) Las caractersticas sexuales primarias Estas caractersticas se refieren a la constitucin de los rganos sexuales que intervienen en la copulacin y la reproduccin. Dichos rganos presentan durante la niez un desarrollo menor que los otros sistemas de rganos. En la pubertad se produce el crecimiento del pene, los testculos, el tero, la vagina, el cltoris y los labios genitales mayores y menores. En los muchachos, alrededor de los 13 aos, comienzan las poluciones nocturnas y las eyaculaciones, que pueden ser estimuladas por la masturbacin. Habitualmente no contendrn espermatozoides antes de los 16 o 17 aos. En las muchachas, los ciclos menstruales pueden ser irregulares a lo largo del primer ao y estar acompaados de un intervalo de esterilidad puberal que dura hasta tres o ms aos. La capacidad de procreacin no siempre es sincrnica con la menarqua o la primera menstruacin, ya que sta es apenas la fase inicial del proceso de maduracin sexual. Sin embargo, la capacidad de engendrar hijos aparece antes de
que el crecimiento fsico se haya completado, por lo cual el embarazo en adolescentes se considera una situacin de riesgo para la salud, tanto de la madre como del hijo. b) Las caractersticas sexuales secundarias Estas caractersticas se refieren a las modificaciones corporales que sirven como ndice de masculinidad y feminidad y que estn asociadas directamente con el desarrollo de la sexualidad y de la reproduccin. A diferencia de las caractersticas sexuales primarias, que son dicotmicas rganos femeninos o masculinos, estas caractersticas secundarias presentan un continuo en su distribucin. Hombres y mujeres se colocan en los extremos opuestos de dicho continuo a causa de diferencias de naturaleza cuantitativa. As, se destaca en ambos la aparicin del vello, cuya denominacin, pubes, es la que da origen al trmino pubertad. El vello surge, en ambos sexos, en la zona genital y en las axilas. Es ms marcado en los hombres, con una distribucin romboidal en el rea pbica, en comparacin con las mujeres, en las cuales toma una forma triangular. En los varones se desarrolla, adems, fuertemente en el pecho, barba, etc. En las muchachas, el crecimiento de los pechos es con frecuencia el primer signo que evidencia el comienzo de la pubertad. La laringe se modifica en ambos sexos entre los 14 y los 15 aos aproximadamente, produciendo los conocidos cambios de voz, que son ms notorios en el varn. c) Otras transformaciones puberales Se desarrollan las glndulas sudorparas y sebceas. Las primeras son las responsables de que, a partir de la pubertad, los jvenes comiencen a presentar el caracterstico olor de transpiracin axilar. Las segundas originan los familiares puntos negros en la piel, con la acumulacin de la secrecin oleosa y retencin del polvo, y cuando se bloquean e infectan producen el acn. Otro cambio caracterstico apreciable en la piel de los adolescentes es la pigmentacin, que contribuye a oscurecer zonas del cuerpo como los pezones y los genitales. Las estructuras esquelticas y musculares siguen un patrn general de estirn, si bien con ritmos de crecimiento distintos. Este incremento comienza en las edades que hemos sealado como tpicas para muchachos y muchachas de nuestro medio (12 a 14; 10 a 12 respectivamente). Las muchachas se adelantan pero, alrededor de los 15 aos, los muchachos las superan en estatura. El crecimiento esqueltico alterna con el aumento de peso. Hecha esta breve descripcin de los cambios fsicos esenciales, pasemos a profundizar en algunos aspectos de evidentes repercusiones psicolgicas y sociales en la vida del adolescente.
Repercusin de la transformacin del cuerpo sta es la ms evidente modificacin que experimentan los pberes. Si bien desde la niez el cuerpo se va transformando, el ritmo de los cambios permite que el nio los integre a su esquema corporal al mismo tiempo que los experimenta. El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio cuerpo. Esta imagen no es puramente cognoscitiva - o sea, basada en el conocimiento objetivo de nuestra apariencia y funcionamiento fsico -, sino que est impregnada de valoraciones subjetivas. Por lo tanto, dicho esquema es una parte importante de la imagen que cada uno tiene de s mismo, as como un elemento en el que se sustenta o expresa la autoestima. El nio basa fundamentalmente la valoracin de s mismo y su apariencia corporal en la visin que de l le transmiten sus familiares, en particular sus padres. As, se creer hermoso o defectuoso, segn lo hayan hecho sentir. Muy diferente es la situacin del pber. Si comparamos la velocidad y el tipo de cambios fsicos que experimenta un nio con los que enfrenta un adolescente, comprenderemos que es muy difcil que pueda integrarlos a su propia imagen a travs de una sensacin de estabilidad y de familiaridad consigo mismo. Las modificaciones corporales siguen un curso regular y la apariencia fsica del joven suele tornarse disarmnica. Laplane y Lasfargues sealan que se pueden presentar torpezas transitorias, producto del trastorno del esquema fsico. La valoracin que del joven hagan sus familiares ya no es un factor determinante en la apreciacin que l hace de su atractivo. Adems, los adultos a menudo pierden la benevolencia con que estimaban la belleza de sus hijos en la infancia y ms bien se encuentran conmovidos por la velocidad de los cambios puberales, remarcando su asombro y extraeza ante ellos. Los compaeros, preocupados por la misma situacin, intercambian comentarios y secretos o se liberan de sus inquietudes en forma que no siempre es solidaria, puesto que pueden buscar su seguridad destacando los defectos de algn otro joven. Sealaremos algunos cambios en la apariencia que son preocupacin habitual en la adolescencia de nuestra cultura. Acn Se trata de una irritacin de los poros faciales, debida a la activacin de las glndulas sebceas, que pueden llegar a infectarse. Es conveniente que el cuadro sea tratado por un dermatlogo. Durante la adolescencia este fenmeno se inserta en un marco de fuerte autoconciencia de los jvenes acerca de sus cambios, de su preocupacin general por la piel (que refleja muchos de los cambios puberales) y del grado de aceptacin que despierta en sus congneres.
Si se trata de un joven con tendencia a la desvalorizacin, sta se acenta con la presencia del acn, ya que afecta el rostro, que es una parte muy valorizada del esquema corporal. Estatura Los muchachos que presentan el estirn ms prontamente se pueden encontrar con grandes diferencias de tamao respecto a otros compaeros. Este aspecto diferente despertar tambin demandas diferentes en el medio que los rodea. Si su musculatura est bien desarrollada, probablemente se les solicite su participacin en deportes. Los padres, profesores y compaeros les pueden confiar tareas y privilegios que de ordinario reservan para muchachos mayores. En cambio, el joven que sufre un retraso en el estirn se ve postergado en competencias deportivas; su familia y sus compaeros lo tratarn como un muchacho menor y tendr ms dificultades para obtener los privilegios a que aspira para expresar las necesidades propias del desarrollo de su personalidad. Las muchachas que maduran fsicamente al inicio de la pubertad, se pueden ver tratadas como mujeres atractivas, lo que intensificar sus ansiedades sexuales. Por otro lado, pueden pasar por fases de apariencia musculosa y fornida que no corresponden a la apariencia grcil que se asocia con lo propiamente femenino. Las adolescentes que se desarrollan ms lentamente llaman menos la atencin de los muchachos mayores. Un estudio de Mussen y Jones sugiere que los muchachos que maduran fsicamente antes, reciben ms responsabilidades, y que luego consolidan una mayor seguridad e independencia. En cambio, en aquellos que maduran despus, suelen presentarse temores de ser rechazados por los dems, generan una mayor dependencia, y esto se expresa en sus vnculos heterosexuales, al mismo tiempo que se encubre frente a los padres con marcadas actitudes de rebelda. Pueden presentar impulsos ms fuertes de apego social, procurar complacer y ser aceptados, a la vez que se expresan con mayor agresividad para impedir las actitudes de los dems, en la creencia de que stas buscan empequeecerlos y ridiculizarlos (Grinder, 1976). Obesidad El aumento de peso en la adolescencia requiere un enfoque especial. Se produce por un incremento del apetito relacionado con el llamado estirn prepuberal y por cierta acumulacin de grasa, lo que se acenta ms en las mujeres. Adquiere gran importancia por la poca tolerancia que tienen los adolescentes frente a las desviaciones o diferencias que su imagen corporal puede presentar en relacin con los patrones culturalmente aceptados. La obesidad se relaciona frecuentemente con los hbitos sedentarios y con el cansancio fcil. La vanidad de los muchachos obesos se ve afectada, pueden
considerarse inhbiles e inatractivos y tratar de actuar solitariamente. Muchas veces despiertan una atencin desmedida en los padres, quienes reaccionan expresando su descontento, o bien, con sobreproteccin. Los jvenes que procuran la delgadez excesiva, muchas veces siguen dietas desprovistas de sentido racional. En ambos extremos se puede presentar una dificultad emocional para elaborar su nueva imagen corporal y su rol sexual.
La evolucin sexual Durante la niez la sexualidad est presente casi como un juego. Es autoergena y autosatisfactoria. Se expresa fundamentalmente en la autoestimulacin orientada por el principio del placer, esto es, se procura descargar tensiones y satisfacer necesidades sin mayor preocupacin por las consecuencias, los valores o las normas. Tambin estn presentes los juegos en los que los nios manifiestan su curiosidad y avanzan en sus primeras experimentaciones sexuales. En esta etapa, como lo plantea el psicoanlisis, tampoco estn excluidas las fantasas sexuales orientadas hacia los padres. Dichas fantasas suelen ser reprimidas y mantenidas en el inconsciente despus de la fase edpica, alrededor de los cinco aos; se constituye as el llamado periodo de latencia. La represin sexual disminuye en la pubertad cuando irrumpen los impulsos sexuales, gracias a la maduracin propia de esta etapa. Con la adquisicin de la capacidad hormonal necesaria y el desarrollo de los rganos genitales, los problemas del sexo y del amor se tornan conscientes. stos se afrontan de modos diversos en diferentes culturas, as como se diferencian individualmente de acuerdo con la historia del desarrollo de la personalidad y con la generacin a la que se pertenece. Se hace consciente la necesidad de buscar un compaero y el deseo de llegar a un fin sexual con l, con urgencia y regularidad. Se genera una nueva posibilidad: la reproduccin. En esta etapa el principio de realidad pasa a ser muy importante. A diferencia de lo que ocurre en la infancia y la niez, etapas en las cuales las expresiones sexuales se orientan fundamentalmente por la bsqueda del placer, en la pubertad esta bsqueda se supedita a la obtencin de metas de ms largo alcance: se consideran las limitaciones propias y del medio; se procura postergar la descarga de tensiones y la satisfaccin inmediata de necesidades, hasta encontrar la ocasin oportuna, que implique un menor riesgo, y se hace una previsin acerca de la estabilidad futura. Se produce as una acumulacin de tensiones provenientes de las demandas propias del desarrollo sexual, a las que en cada cultura se agrega la facilitacin o prohibicin para obtener satisfaccin a dichas necesidades. En la pubescencia la resolucin de estas tensiones depender del entrenamiento previo, del carcter, de la habilidad para evaluar la realidad, de la efectividad de los mecanismos de accin, de la personalidad y de la fuerza de los impulsos determinados por los procesos fisiolgicos y endocrinos.
El rol sexual Hemos sealado que la maduracin sexual determina en el pber la conciencia de su necesidad de encontrar otra persona para obtener la satisfaccin de sus deseos. Sin embargo, es importante aclarar que si bien el deseo de establecer una relacin con otro est marcado por la maduracin, la eleccin de esa persona no est predeterminada por el desarrollo, y en buena medida ser producto de las normas culturales y de las circunstancias de vida. Antes de la pubertad el nio y la nia no se conciben a s mismos como diferenciados sexualmente. La identificacin inicial con ambos padres lleva a formar una imagen interna que puede llamarse bisexual. Incluso la distinta conformacin de los rganos sexuales que observa en otros nios de uno y otro sexo en sus juegos, puede llevarlo a fantasas de que las nias han perdido un pene que posean, o llevar a las nias a fantasear con poseer uno. Las poluciones nocturnas y la menstruacin confrontan al pber con su diferenciada funcin en la reproduccin. Sin embargo esto no es suficiente. El paso de las vivencias de bisexualidad infantil a la heterosexualidad adulta depende de la trayectoria de las relaciones y experiencias previas del adolescente. ste debe elaborarlas internamente mediante los vnculos que establece en su medio, hasta llegar a configurar sus tendencias en la eleccin del tipo y sexo de las personas a las cuales se ligar sentimental y sexualmente. Aunque el sexo de la persona est definido biolgicamente, su sensacin de identidad sexual no est fijada de manera mecnica, como tampoco lo est el sexo de las personas que le atraen y que, en trminos psicoanalticos, son denominados como objetos del afecto de quien las ama. Por ello, Bloss subraya: la distincin entre identidad de gnero e identidad sexual puede hacerse en los trminos ms simples, diciendo que la primera tiene que ver con la diferencia relativa de los gneros masculino y femenino, y la segunda se relaciona con la virilidad y la feminidad. La identidad de gnero rara vez se cuestiona conscientemente, mientras que la sexual da lugar a incertidumbre general. Queremos llamar la atencin sobre este punto, pues con mucha frecuencia se supone mecnicamente que la pertenencia a uno u otro gnero (hombre o mujer) lleva directamente a la identidad sexual (sexualidad orientada masculina o femeninamente). Sin embargo, todos hemos sido testigos de la ansiedad con que, en nuestra cultura, el pber procura salir de su inseguridad y afirmar su rol. La participacin de los adultos, en nuestro medio, no es precisamente la que ms favorece las resoluciones. Se tiende a controlar la expresin del impulso sexual de los jvenes, aumentando la distancia entre la madurez sexual y su expresin social. La desorientacin y el temor sexual entre nuestros jvenes son ms comunes de lo que se reconoce. Ausubel plantea que la incorporacin de un rol sexual apropiado es facilitada por varios factores, entre los que destacan los siguientes: un modelo de relaciones
maritales satisfactorias proporcionado por los padres; una fuerte y positiva identificacin con el rol sexual del progenitor del mismo sexo, y tener, inicialmente, una experiencia sexual favorable con los miembros del otro sexo. Otros autores destacan la necesidad de establecer, primero, fuertes vnculos identificatorios con pberes del mismo sexo, lo que se aprecia en las estrechas amistades y grupos sociales que se crean en este periodo de vida. As, el joven se acerca al padre y a los amigos del propio sexo, procurando incrementar la diferenciacin del padre del sexo opuesto y, tambin, debilitar los lazos afectivos que lo atan a ste y lo retrotraen a la niez. Estas conductas no siempre son comprendidas por los adultos. Hemos visto la reprobacin con que los padres enfrentan los primeros intentos de coquetera y los arreglos llamativos de las muchachas, as como la burla con que comentan sus primeras fantasas romnticas. Bloss relata un caso clnico en el que un muchacho Ben- se rebelaba ante los pedidos de su madre de que hiciera compras, limpiara la casa o lavara platos. El chico tema que estas actividades lo afeminaran, es decir, lo castraran: el desempeo de tareas femeninas poda transformarlo en nia [...] en la escuela, por ejemplo, bastaba con que una maestra le solicitara algo para que se negara, sin ms, calificando el pedido de injusto y agraviante. El camino para llegar a la definicin sexual e integrar el comportamiento amoroso a una adecuada imagen de s mismo y de los dems, es largo y presenta complejas bifurcaciones. Otra importante dimensin que caracteriza el crecimiento adolescente es el desarrollo del pensamiento, de las ideas y el razonamiento. La analizaremos a continuacin.
La transformacin intelectual Aguijoneado por la urgente necesidad de encontrar satisfaccin a sus emergentes necesidades, el pensamiento del pber evoluciona hacia nuevas formas de pensamiento que le permitan encontrar una comprensin ms amplia e integradora de los acontecimientos. Se hace as evidente una notoria transformacin intelectual. Diversos cientficos han ofrecido explicaciones de esta modificacin. La mayora se explica el desarrollo de la inteligencia como un proceso que pasa por distintos estadios, en los cuales se superan etapas que van evolucionando desde el razonamiento prelgico, mgico y concretista, hasta alcanzar el nivel de abstraccin. Dentro de esta concepcin, la niez es reconocida como el periodo de las operaciones concretas y la adolescencia es la etapa en que se alcanzan las operaciones formales que caracterizan la capacidad de generalizacin y abstraccin propia del adulto.
Existen, sin embargo, estudiosos como Pichon y Salvat, segn los cuales en este enfoque del desarrollo intelectual, el nio est definido en relacin con el adulto, considerndose el progreso intelectual como una acumulacin que permite llegar a la racionalidad propia del pensamiento cientfico y adulto. Ausubel reconoce que la vida cognoscitiva de los adolescentes, comparada con la de los nios, est dominada considerablemente por la simbolizacin y la abstraccin. Pero no se explica esta situacin slo por el progreso evolutivo intrnseco a cada estadio, sino que afirma que en la adolescencia se pueden hacer juicios ms vlidos y apoyarlos en la casualidad, por el mayor conocimiento derivado del entrenamiento y la experiencia. Reafirma su idea recordando que cuando a los adultos se les solicitan explicaciones acerca de asuntos que caen completamente fuera de su esfera de competencia, tienden a dar respuestas que se parecen notablemente a las de los nios. Otro tema polmico, en relacin con la transformacin intelectual durante la adolescencia, es el aspecto negativo que se atribuye al desarrollo juvenil de las ideas; se considera que el adolescente est influido adversamente por su gran emocionalidad e impulsividad. Se destaca, as, que los adolescentes carecen de experiencias y que el adulto conoce el lmite de sus ideas generales y las ajusta a la realidad. En efecto, el joven tiende a buscar nuevas posibilidades culturales que instrumenten su ajuste a la vida. Explora todas las fuentes posibles de estimulacin sensorial. Difiere de los adultos porque trata de satisfacer sus nuevas necesidades, lo que puede determinar comportamientos y preocupaciones difciles de compartir con stos. Adems, el adolescente no avanza en forma lineal hacia la etapa adulta, sino que en el camino reaparecen impulsos y necesidades infantiles, junto con el empuje de insertarse en el mundo en forma nueva. El joven procura dejar la posicin dependiente o propia del nio, de estar en el mundo, para situarse en perspectiva frente a l. Esta aplicacin de las nuevas formas de razonamiento para procurar el encuentro de una posicin que le resuelva su ser en el mundo, lleva a Erikson (1970) a plantear que la juventud piensa ideolgicamente, combinando una orientacin egocntrica, resuelta a adaptar el mundo a s mismo, con un fervor por esquemas y cdigos idealistas y altruistas, cuya factibilidad puede ser impugnada o probada por la lgica adulta. Creemos que esta posicin de Erikson no debe ser tomada en forma muy estricta, pues no es aplicable, en forma absoluta, a la juventud. Cuando se da la orientacin juvenil descrita por este autor, cabe tomar en cuenta si el mundo adulto est planteando o no condiciones que facilitan la inclinacin hacia los extremos y hacia cdigos categricos idealizados de accin y de interpretacin del mundo. En este sentido, Lapassade destaca que las sociedades adultas viven con cierta confusin el plano ideolgico y muestran contradicciones manifiestas en sus comportamientos. Ello agrega un nuevo factor de incertidumbre a las inseguridades
que, de por s, afronta el adolescente en su intento de interpretar y de accionar en el mundo coherentemente, ahora y en el futuro. El joven no tiene, como el adulto, un campo de perspectivas estructurado a partir del ejercicio autnomo y consolidado de un rol social. Las estructuras del medio que enfrenta, y donde procura insertarse con un rol propio, se le tornan, en estas condiciones, muy poco delimitadas y claras. Por ello, el adolescente, particularmente sensible a estas contradicciones, estar dispuesto a seguir al adulto que se le presente con un sistema de valores definido. Finalmente, Aberastury agrega que las ideas absolutas son presentadas por jvenes a los cuales se margina de la participacin real en el quehacer prctico. Plantea que: Si al adolescente se le priva de la capacidad de accin, se le mantiene en la impotencia y por lo tanto en la omnipotencia del pensamiento. Se dice con frecuencia que el adolescente habla y no realiza. Sin embargo, el mundo actual ha mostrado cmo este proceso temprano de intelectualizacin y de tendencia a la teorizacin puede ser llevado rpidamente a la accin, cuando el medio externo lo permite. Podemos concluir que el joven es capaz, por s mismo, de aplicar la lgica y la conceptualizacin abstracta a la realidad. Por lo tanto, ser mediante la participacin social amplia y efectiva como podr ir confrontando sus metas y valores. El incremento intelectual le permite enfocar a menudo que lo rodea desde una perspectiva que va ms all de sus intereses inmediatos y replantear sus relaciones con la realidad circundante. Es capaz de reflexionar, esto es, volver a mirar su propia forma de pensar y la de los dems. Esta conciencia de su capacidad crtica y reflexiva lo lleva a revisar las enseanzas recibidas y a analizar las cuestiones vitales presentes y la incertidumbre de su futuro. Por ello, busca la accin, lo que le permite sentir que est en vas de solucionar su situacin, y requiere que se le posibilite un quehacer concreto y productivo.
De la dependencia infantil a la autonoma adulta Durante la niez, la propia autoestima y la orientacin del desarrollo del individuo dependen, en gran medida, del grupo familiar al que se pertenece. Las actividades, las amistades, el barrio, el tipo de instruccin, los vnculos sociales en general son experiencias que se derivan de las caractersticas del grupo familiar. Estos factores canalizan el entrenamiento del nio, dando lugar a la adquisicin de destrezas y hbitos, y a la implantacin de las creencias y las normas que guan su conducta. Esta condicin de dependencia del grupo familiar o adulto es lo que Ausubel ha denominado status derivado. Efectivamente, el aprecio y las oportunidades que un nio determinado recibe dependen, en nuestra cultura, no slo de su atractivo personal sino, en buena medida, del grupo familiar al que pertenece.
Del adolescente en cambio -con diferentes matices para los distintos grupos sociales- se espera una insercin autnoma en el medio social. Por ello es que Sherif y Sherif (1970) plantean que los cambios en la adolescencia, en todas las culturas, slo se resuelven satisfactoriamente si el individuo define sus propias relaciones con el mundo. Ha llegado el momento en que el individuo procura hacer coincidir su identidad con un hacer en el mundo que lo objetive y proyecte hacia el futuro. No es sencillo, como ni lo es, en realidad, ningn momento del ciclo vital en que confrontamos nuestro pasado y nuestro futuro, y en el cual los cambios biolgicos nos llevan a asumir un nuevo rol social. Son los llamados periodos transicionales. El abandono del status derivado, junto con la prdida del cuerpo infantil (recordemos los cambios corporales fundamentales de la pubescencia), tienen una profunda significacin emocional para el adolescente. Todo cambio implica dejar atrs modalidades de ajuste, y el o la adolescente debe abandonar una serie de identificaciones infantiles y responder al impulso de adquirir nuevas identificaciones que configurarn su personalidad adulta (explicaremos el significado de las identificaciones en la seccin siguiente). Estas nuevas orientaciones de conducta irn sustentando su proyecto de vida y pueden coincidir, en mayor o menor grado, con las aspiraciones y necesidades implcitas en el proyecto de vida de los padres. El marco en que se mova el adolescente cuando era nio se hace estrecho. Ahora requiere horizontes ms amplios que le permitan expresar sus nuevas capacidades. Se encuentra en la puerta de entrada de la edad adulta. La sociedad procura que el o la adolescente busque su salida a la etapa adulta de un modo congruente con sus condiciones socioeconmicas y culturales. Por ello, fomenta una reaccin ansiosa de parte del joven, y as lo induce a buscar soluciones adaptativas para resolver la tensin creada. Es la ansiedad transicional. Podemos esquematizarla as: En nuestra cultura gratificamos al adolescente hacindole sentir: ya no eres un nio. Se le plantea: vas a tener la posibilidad de ser un adulto, pero, por otro lado, se le angustia hacindole sentir: todava no eres un adulto. As, el adolescente tiene que manifestar ciertas destrezas y alcanzar determinados niveles de eficiencia para sentir que llegar a ser aceptado como adulto. Estas destrezas son lo que se ha denominado tareas evolutivas. Ausubel seala las siguientes: Reemplazo de motivos hedonsticos por metas de largo alcance social Aumento del nivel de aspiraciones Aumento de la autovaloracin Adquisicin de independencia ejecutiva Adquisicin de independencia moral con base social Abandono de las necesidades de indulgencia de parte de los dems
Aumento de la tolerancia a la frustracin sin prdida de la autoestima Aumento de la necesidad de obtener un status primario Otros autores subrayan los siguientes incisos: Aceptar y ajustarse a los cambios del propio cuerpo Independizarse de la autoridad del adulto (especialmente de los padres) Aprender un rol sexual apropiado Alcanzar el status socioeconmico adulto Desarrollar un sistema de valores Todo esto normalmente despierta angustia, particularmente cuando el adolescente se siente amenazado por la posibilidad de no alcanzar las metas que aparecen como necesarias. Se supone que esta ansiedad ante el riesgo del fracaso cumple un papel positivo al promover aprendizajes, al incrementar la capacidad de ejecucin y al aumentar el nivel de aspiraciones. Cuando las condiciones son favorables, stas llevan al joven a adquirir nuevas conductas, las que pueden permitirle efectuar ajustes frente a las nuevas situaciones que enfrenta, reducindose as su ansiedad. Esta reduccin de la ansiedad, a la vez, le sirve como refuerzo para continuar utilizando las conductas que permitieron la adecuacin y disminuyeron la eventualidad del fracaso. Si nuestra cultura fuera totalmente coherente en lo que a valores y normas se refiere, y si el modelo adulto que plantea, as como las vas para llegar a l, permitieran satisfacer las necesidades del adolescente, su angustia se ira resolviendo en la medida en que adquiriera las conductas pertinentes, y siempre que su desarrollo previo no haya implicado severas perturbaciones que vulneren excesivamente su personalidad. Cmo resuelve el adolescente su situacin? Ha perdido su status derivado y necesita alcanzar el status primario, esto es, asumir cierta independencia que lo exprese personalmente y dirigirse hacia roles y metas en consonancia con sus habilidades y que estn de acuerdo con las posibilidades ambientales. La autoestima del adolescente ya no puede basarse en la simple valoracin que de l haga un superior, cuya autoridad y poder antes se consideraban inmodificables (padres, maestros, etc.). El joven procura que sus sentimientos de adecuacin y seguridad provengan de sus propias realizaciones, las que confronta frecuentemente con su grupo de pares, o sea, con sus compaeros de edad similar. La bsqueda de la propia identidad se ve incentivada. Por ello, los adolescentes hablan a menudo de lo autntico de su necesidad de realizarse. La elaboracin de la propia identidad A partir de lo que hemos descrito en las lneas anteriores, resulta comprensible que la tarea fundamental de este periodo es delicada. Fernndez Moujan la sintetiza as:
Tenemos entonces bosquejadas dos tareas fundamentales del adolescente: la lucha por la reconstruccin de su realidad psquica (mundo interno) y la lucha por la reconstruccin de sus vnculos con el mundo externo, ambas supeditadas a una tercera bsica, que es la lucha por la identidad; reconstruir sin perder de vista un fin fundamental: ser uno mismo en el tiempo y en el espacio en relacin con los dems y con el propio cuerpo.
Enseguida presentamos al lector algunas explicaciones acerca de los conceptos identificacin e identidad, fundamentales para la comprensin de los procesos caractersticos de la adolescencia. Las identificaciones son procesos mentales automticos e inconscientes por medio de los cuales un individuo llega a parecerse a otra persona en uno o varios aspectos al incorporar esas caractersticas. Vienen a ser el principal medio de la especie para la transmisin de patrones y valores culturales, y son tambin las principales fuentes de la organizacin de las diferentes posibilidades de conducta interpersonal de un individuo. Remus sintetiza su fundamento diciendo que son sedimentos-herencias de los aprendizajes con los procesos primarios. (En trminos psicoanalticos se entiende por objetos primarios las primeras personas con las que se establecen vnculos afectivos, generalmente los padres.) Contina diciendo Remus:
Si las identificaciones le dieron al individuo las bases de su conducta, el sentido de identidad del yo lo provee de su estabilidad en el tiempo, con cierta independencia de los factores de la realidad externa y con la capacidad de enfrentar vicisitudes de la misma que se le presenten.
La identidad es la experiencia interna de mismidad, de ser nosotros mismos en forma coherente y continua, a pesar de los cambios internos y externos que enfrentamos en nuestra vida. Erikson (1974) considera que para construir la propia identidad es necesario volver a sintetizar todas las identificaciones de la infancia de manera original y, al mismo tiempo, concordante con los roles sociales que la cultura le ofrece. Si las identificaciones infantiles fuesen consideradas irreversibles, el individuo se vera privado de una identidad propia. El adolescente debe, pues, considerar la perspectiva histrica de su vida para obtener la sensacin subjetiva de mismidad y continuidad vigorizante que permite integrar el pasado vivido y el futuro anticipado. Para obtener una identidad propia toda persona debe pasar por la elaboracin de su individualizacin, lo que requiere un proceso de desimbiotizacin. Aclararemos a continuacin la importancia de las relaciones interpersonales de tipo simbitico en el desarrollo de la personalidad. Wallon introdujo en la psicologa el trmino simbiosis y distingui dos etapas diferentes: el periodo de la simbiosis fisiolgica, que comprende la vida intrauterina y las primeras semanas de vida posnatal, y el periodo de simbiosis emocional, que
corresponde a la dependencia total que el nio tiene respecto de los dems en sus primeros aos de vida. Esta dependencia evolucionar hacia un grado creciente (aunque accidentado, con avances y retrocesos caractersticos del desarrollo psicolgico) de individualizacin y de diferenciacin como persona, a travs de la discriminacin del s mismo y del otro, as como del mundo externo en general. Lea Rivelis (1971) explica que la experiencia vivencial del sujeto vinculado en la relacin simbitica es una experiencia de fusin, no discriminada o confusa con los otros. Paulatinamente el nio va diferenciando lo interno y lo externo, el cuerpo, el mundo, la mente. El sentido propio de la identidad y del esquema corporal, del rol femenino y el masculino, de la autonoma volitiva (querer) y ejecutiva (hacer) se va a producir por la desimbiotizacin, esto es, por la asuncin independiente de aquellas funciones y aspectos de la personalidad que estaban ubicadas en el otro. Se modifican y resuelven as, en nuevos trminos; los vnculos previos con figuras afectivamente importantes. Es durante la adolescencia cuando se realiza un gran rescate de las partes que se encontraban depositadas en los padres y en otros adultos psicolgicamente significativos. As, el joven madura y recupera (ms bien integra) para s funciones de discriminacin, control, etc., instrumentados, antes de ese momento, por el partenaire adulto y que ahora podra ir elaborando y ensayando paulatinamente en las distintas situaciones. sta es la meta del proceso de desimbiotizacin que conducir a la sntesis de las identificaciones elaboradas durante el desarrollo del individuo para contribuir a la formacin de su rol adulto. Se produce pues, a partir de la pubertad, una dialctica crucial en el tiempo y el espacio, que contribuye al desarrollo de una progresiva toma de conciencia del quehacer en el mundo, en trminos de un proyecto de vida que se consolidar en una praxis social y en una estructura de personalidad definida. Es la necesidad de reconocer las propias potencialidades y necesidades en un hacer posible y dependiente del individuo mismo, esto es, su proyecto de vida, lo que hace que el adolescente se aboque, con profunda intensidad, aunque no siempre consciente de todas las implicaciones de lo que hace, a una bsqueda de sentimientos, valores y actitudes que lo reflejan en un ahora proyectado hacia el futuro, en un s mismo proyectado hacia los dems. Por ello Erikson plantea que el sentimiento de identidad ptimo es el que se experimenta como bienestar psicosocial. El condicionamiento cultural en la adolescencia Hemos mencionado con frecuencia que el adolescente adviene a un medio determinado en donde las relaciones con los dems son fundamentales, y en el cual ha de realizarse el proyecto existencial. Este proyecto se inserta en un plan de vida que la comunidad apoya orientando los pasos de la niez, llevando al individuo durante su desarrollo a travs de una secuencia determinada de roles.
El grado de continuidad del condicionamiento Pensamos que el grado de continuidad o discontinuidad en el condicionamiento cultural, as como la congruencia de ste, determinan en gran medida la modalidad de incorporacin del individuo al status adulto. Los diferentes grupos sociales y econmicos impulsan la construccin del proyecto de vida con caractersticas diferentes. Cabe destacar que tanto la introduccin precoz a roles que obligan al individuo a adscribirse a proyectos no elegidos ni madurados, como la postergacin del compromiso activo del quehacer presente con el futuro, harn de la adolescencia un periodo de conflictiva y difcil resolucin. Erikson (1974) ha postulado la necesidad de una moratoria psicosocial durante la adolescencia. Esta moratoria se caracteriza por una especial posicin que la sociedad concedera a los jvenes, permitindoles experimentar diferentes roles y orientaciones, de desafiar y provocar modificaciones en el medio, mediante un compromiso profundo pero que se espera sea pasajero. Se trata, pues, de un periodo de ensayo y error para que el joven pueda probarse y probar su medio, sin asumir una responsabilidad estable respecto de estos intentos, pues lo limitara en su exploracin. Erikson defiende las ventajas de un periodo de esta ndole, por cuanto concede un lapso y una gama de oportunidades que facilitaran el interregno necesario para una paulatina informacin de los componentes de identidad infantiles con la identidad final que estructura el adolescente. No podemos convenir en este punto. Consideramos que la existencia de la moratoria no es producto de la sabidura social, sino una postergacin en las posibilidades de participacin que tiene el adolescente en determinados grupos econmicos en nuestra sociedad. La moratoria parece ser ms bien producto de una estructura ocupacional y educacional que de un condicionamiento orientado a contribuir con la salud mental, como sugiere el autor. Erikson mismo reconoce que la moratoria puede llevar al fracaso: es evidente que cualquier experimentacin con las imgenes de la identidad tambin significa jugar con el fuego interior de las emociones y los impulsos y arriesgar el peligro exterior de terminar en un abismo social del que no es posible regresar. Considera que el fracaso de la moratoria se da cuando el adolescente, arrastrado por sus propias acciones, queda definido por sus consecuencias, sin haber propuesto ni deseado el rol y la posicin que se le configuran a partir de ello. As, las circunstancias de la realidad y las autoridades sociales pasan a comprenderlo en una identidad que se deriva de algn error en sus ensayos, no de un proyecto de vida decidido como una clara expresin de s mismo. Situaciones de este tipo se dan cuando las adolescentes se embarazan sin haberlo deseado, o cuando los jvenes transgreden desafiantemente normas para probarse, por lo que muchas veces pasan a ser identificados y clasificados como delincuentes. Pensamos que el problema no reside en que el adolescente se comprometa demasiado pronto, sino en que la dialctica de la realidad no permite las
actuaciones de experimentacin sin que se produzcan manifestaciones del medio y de s mismo. El compromiso con las propias metas y con la realidad es necesario en la adolescencia. Por ello, concordamos con Aberstury cuando afirma que el proceso adolescente supone abandonar la solucin del como si del juego y del aprendizaje, para enfrentar el s y el no irreversibles de la realidad activa que tiene en sus manos. Es un grupo minoritario de jvenes el que cuenta con los recursos para mantenerse en una situacin de dependencia econmica (frecuentemente asociada a control social y emocional), mientras se aboca a un ensayo de roles y a una prolongada preparacin acadmica orientada a procurar una adecuada insercin ocupacional y social. En ellos se cumple la moratoria descrita por Erikson. Para los jvenes marginales de Amrica Latina las dos grandes vas de movilizacin social - educacin y empleo- son normalmente excluyentes entre s. Esto les crea particularmente tensiones y a menudo les impide obtener la satisfaccin de sus aspiraciones. Los modelos adultos en torno a los cuales podra organizar su conducta -padres, maestros-, si bien constituyen un importante refugio afectivo, no siempre ofrecen soluciones que el muchacho pueda considerar aceptables. De ah que Solari concluya que, para la gran mayora, la juventud propiamente dicha es un periodo, tan corto que cuando se visualiza la posibilidad de ser joven, se est obligado a renunciar a serlo. De la Garza, Mendiola y Rbago (1977) complementan esta afirmacin cuando sostienen que en las clases marginadas existe una prematura psicosocial, que no espera la revolucin hormonal para manifestarse. En estudios efectuados por alumnos de psicologa en jvenes de poblaciones urbano-populares en Costa Rica se pudo observar que la ansiedad transicional (ya mencionada anteriormente) tiende a manifestarse cuando hay una clara discontinuidad entre los roles desempeados por el individuo como nio y los que se espera que asuma como adulto y cuando, adems, aparecen posibilidades variadas de dar satisfactoria expresin a sus aspiraciones. Por el contrario, si desde joven el nio ha tenido que asumir tareas adultas, y al llegar a la adolescencia slo se espera de l un funcionamiento adulto, sin considerar las necesidades propias de la adolescencia como un periodo de crecimiento, con definicin propia de funciones y roles, puede aparecer un ajuste depresivo a la realidad, con desvalorizacin de las propias capacidades y pesimismo respecto a las posibilidades futuras. Puede surgir, as, la compensacin hedonista, la fantasa sustitutiva, como ensoaciones muy distintas de la realidad, o la rebelda pasiva o activamente inconforme. Sin embargo, tambin hemos visto en estos jvenes que la oportuna asuncin de la autonoma adulta puede evitar los desorientadores conflictos de una excesiva postergacin de la misma. La posibilidad de asumir un liderazgo y de participar en los problemas de la comunidad entregan al adolescente una proyeccin en la que puede canalizar, constructivamene, su identidad como una integracin real y afectiva. Veamos cmo lo expresa un joven lder comunitario:
Antes era un despistado, hasta con problemas psicolgicos... y un da me invitaron a una reunin del Grupo Juvenil, apenas se iba a organizar, me gust la cosa. La sociedad lo hace a uno sentir incapaz. Se me empezaron a dar responsabilidades [ .. ] el verdadero joven es activo y participativo [...] al joven en la actualidad no le importa su comunidad. Uno cuando est metido en esto slo se preocupa de s mismo [ .. ] es un egocentrista que no busca por dnde servir a la comunidad, elude los problemas por medio del alcoholismo y otros vicios; no se les presenta la oportunidad para unirse, tampoco buscan inquietudes generales; en otros el papel es mnimo, es vivir..
La diferenciacin sexual En nuestra cultura, las condiciones para el desarrollo de los varones y de las mujeres adolescentes son diferentes. Unos y otros son sometidos a diferentes sistemas de restricciones, normas y expectativas del rol. El varn se ve orientado hacia actividades econmicamente productivas. A la mujer se le adiestra tanto para las tareas de la vida hogarea como para el trabajo fuera del lugar. La doctora Mara Eugenia de Willie seala que en la zona rural el varn se convierte en una versin del padre, al cual acompaa en sus jornadas y tareas. La nia es guiada por la madre en actividades hogareas y agrcolas adscritas a su sexo. As, en las zonas rurales llegar a ser adulto es aprender un contenido cultural relativo a las actividades adscritas a cada sexo. Esta investigadora destaca las diferencias antropolgicas que ha podido detectar en el condicionamiento de la conducta vinculada al sexo. Seala que hay un patrn de personalidad social masculina que llega hasta el extremo del machismo. ste se puede manifestar en una generosa extraversin de agresividad fsica o, en su versin atenuada y sublimada, en la rebelda contra la injusticia. El machismo inhibe la expresin de dolor fsico, despliega el lenguaje grueso y manifiesta el deseo de dominio sobre el sexo femenino. La vida sexual le es permitida al muchacho por los mayores, si bien se espera que respete a las muchachas de buena conducta. En lo que a las mujeres concierne, cuando crecen en un hogar donde su rol est subordinado al de los varones, son inducidas a seguir en el mismo papel. La accin moldeadora de las madres se vierte hacia la conducta sexual, encaminada a lograr en la mujer actitudes de mesura, control e inhibicin biolgica. En la guarda de la virginidad, la antroploga distingue a las familias que se adhieren a este ideal por razones de moral religiosa, de las familias que apoyan sus razones en una valoracin social, y cuyo ideal es de honor y de prestigio frente a otros. Para asegurar el logro del comportamiento sexual que se espera de la mujer, los mayores pueden procurar mantenerla ignorante, en su adolescencia temprana, de la fisiologa de la reproduccin, lo cual es considerado inocencia. Por ello tambin tratan de seleccionarle amigas recatadas.
Si bien es cierto que el patrn descrito est cambiando en la mayora de las familias, las tendencias que provienen de este esquema se mantienen aun en grupos de jvenes muy liberales. Grinder sintetiza que, cuando una relacin est dominada por motivos sexuales, lo ms probable es que surja la clsica dada: el muchacho agresivo frente a la muchacha reluctante. La muchacha de virtud fcil, suelta, cumple un papel importante para el varn que se rige por el doble patrn de afirmacin sexual y exigencia de castidad en la mujer. El doble patrn implica para el joven una socializacin en la que se disocia la expresin propiamente sexual de la ternura amorosa. En un estudio que efectuamos (1967) pudimos apreciar que, en las muchachas, la aspiracin de obtener un intrnseco placer en la relacin sexual parece disminuido, y ste se acepta con ms facilidad cuando va asociado a la gestacin de la descendencia y a un vnculo amoroso muy valorizado. Para explicarnos psicolgicamente estos patrones y dentro del marco de nuestra cultura, es importante considerar los planteamientos del doctor Acua Sanabria, quien destaca la relevancia de la identificacin primaria intensa que el nio sostiene con la madre en su desarrollo temprano. Precisamente, la confianza bsica estudiada por Erikson se produce a partir del intercambio afectivo de la madre con el nio. El varn, para definirse como tal, debe renunciar a ese nexo y entonces acercarse a su padre. Debido al carcter posesivo de muchas madres en nuestro medio, para que se realice la identificacin masculina el varn renuncia a la afectividad de la madre (rasgo femenino en nuestra cultura) y lo sustituye por la mayor racionalidad o intelectualidad y el comportamiento agresivo del padre. La nia, que no necesita de esta renuncia, mantiene su identificacin primaria con su madre y as conserva la mayor capacidad de expresin afectiva en su nivel adulto. Deriva de esto la concepcin del hombre como cabeza del hogar y la mujer como corazn, funcionando ambos en forma complementaria. La disociacin entre actitud sexual agresiva en los varones y actitud sexual romntica en las mujeres, disminuye en relacin directa con el rol de los padres que comparten la formacin afectiva de los hijos desde su nacimiento. Vemos pues que, en nuestra sociedad, son variadas las restricciones que el adolescente debe enfrentar en su desarrollo sexual. Los investigadores han cobrado clara conciencia de ello a partir de los estudios en Samoa de Margaret Mead, quien pudo apreciar que el nico tab que se mantena era el del incesto. Seal la fluidez con que se aceptaban las restantes necesidades de los jvenes y que, por consiguiente, en esa cultura no se estableca el conflicto tan arraigado entre la satisfaccin sexual y el ideal del yo, que conocemos en nuestra sociedad. Los ritos del pasaje Todas las sociedades distinguen a los nios de los adultos. Desde el punto de vista de la eficiencia, slo el adulto es verdaderamente completo. La entrada en la
etapa adulta se reconoce mediante ritos y actitudes simblicas, cuando el adolescente da los primeros pasos hacia la etapa adulta. Existen numerosos estudios acerca de los ritos de iniciacin en la pubertad, en diferentes culturas. En este apartado procuraremos sistematizar aquellas conductas que en nuestra sociedad apuntan simblicamente al reconocimiento del pasaje que se efecta de la niez a la etapa adulta. Estos ritos de pasaje cumplen con un rol social: confirmar al adolescente en su rol sexual, demostrarle que ya ha abandonado la niez y conducirlo, por medio de un aprendizaje simblico, hacia la identificacin con el adulto. En un estudio preliminar efectuado en muchachos de una poblacin urbanopopular (1975-1976) pudo apreciarse que stos consideraban terminada su niez cuando ocurra uno o varios de estos hechos: embriagarse con licor, fumar, consumir marihuana, establecer relaciones sexuales o sentimentales con el otro sexo y finalizar el ciclo escolar. El consumo de alcohol aparece como un hbito viril y es, junto con los cigarrillos, smbolo de autonoma adulta. Se consume como una modalidad que afirma la ruptura con el cdigo moral correspondiente a la niez. Las drogas son ms especficamente un smbolo de pertenencia a los grupos juveniles. Mendel destaca que las drogas que consumen los adultos son diferentes de las que ingieren los grupos que se encuentran entre los 14 y 25 aos. Adems, en los jvenes la toma de drogas es vivida como una iniciacin. Los iniciados ejercen un proselitismo que tiene un papel considerable en la difusin de la droga. En nuestra opinin, el atractivo social que ejercen el consumo de alcohol, cigarrillos y marihuana se incrementa por su poder para disminuir tensiones y porque son medios para ensayar conductas nuevas, disminuir las inseguridades y afirmarse en un grupo de pertenencia. Algo distinto ocurre con el consumo de inhalantes, que con frecuencia son consumidos precozmente por los nios marginales. Esta adiccin no deriva de ritos de iniciacin y, aunque ocasionalmente facilite el ingreso a grupos, desborda este tipo de ritos y expresa, fundamentalmente, profundos problemas. La entrada al colegio le confirma al pber que ha iniciado una nueva etapa de su vida. La comparacin con los cuates de la escuela lo reafirma y enorgullece. Son intensas las emociones que despiertan en el joven las pequeas variaciones que puede introducir en su uniforme, as como la gran variedad de libros y el portafolios que exhibe, las nuevas tcnicas de sus profesores que le exigen un comportamiento determinado y evaluaciones claramente diferenciadas de las que se esperaban de l cuando era nio en la escuela. El colegio, ya sea mixto o no, es un punto de partida para la afirmacin de la sexualidad y autonoma del adolescente. Por ello, los muchachos exhiben comportamientos llamativos, mediante los cuales afirman su pertenencia al grupo juvenil a travs de las ropas que en este momento la moda seala como propias, ensayan sus posibilidades de ser atractivos para el otro sexo y
se afirman exigiendo de sus maestros un trato que reconozca sus nuevas destrezas y posibilidades. Espn (1976) efectu en Costa Rica un estudio sobre las celebraciones de las quinceaeras de clase media y alta. Concluy que estos festejos contribuyen a diferenciar el rol sexual, refuerzan la posicin de la mujer en un rol tradicional romntico, exaltan su prestigio y status social y oficializan su inters heterosexual mediante pautas de conducta culturalmente aceptadas.
Las adquisiciones bsicas de la personalidad durante la adolescencia La personalidad es una organizacin dinmica en la cual se integran los hbitos, las actitudes, los sentimientos y las capacidades de un individuo, adquiriendo modos de comportamiento que determinan su adecuacin al medio. Esto significa que los diferentes procesos psquicos se interrelacionan e influyen, configurando un patrn individual que caracteriza las relaciones de la persona con el mundo y consigo misma. Cuando analizamos la personalidad de un individuo hacemos un reconocimiento de aquellas caractersticas de su comportamiento que constituyen su modo peculiar de reaccionar ante determinadas situaciones. Por ello, desde el punto de vista psicolgico, son errneas las calificaciones que se hacen de las personas cuando se dice que tienen mucha o poca personalidad, ya que se refieren a la efectividad y dominancia individual de conductas determinadas, ms que al conjunto de conductas que reflejan el modo de ser. La personalidad se desarrolla a lo largo de la vida del ser humano. Se adquieren sus bases en la niez y sus caractersticas se consolidan en la etapa adulta. Erikson asigna a cada etapa del desarrollo un atributo que debera ser alcanzado para sustentar una personalidad sana. Infancia: adquisicin de confianza en el medio Niez temprana: adquisicin de un sentido de autonoma elemental Edad preescolar: adquisicin de un sentido de iniciativa Edad escolar: desarrollo de la laboriosidad y competencia Adolescencia: elaboracin de la identidad personal Adulto joven: expresin de intimidad en las relaciones Adulto: realizacin de la fecundidad Edad madura: sensacin de vivencias de integridad y aceptacin de s mismo
Erikson pone especial nfasis en el problema de la elaboracin de la identidad, cuyo logro se ve influido en forma circunstancial por las caractersticas con que cada persona experimente su periodo de adolescencia. Este autor seala que sin un sentido firme de identidad no puede alcanzarse la verdadera madurez. Consideramos importante efectuar una revisin de los conceptos que hemos planteado en los apartados anteriores para dejar claramente establecidos los principales procesos y adquisiciones que los adolescentes deben alcanzar, en nuestra cultura, para llegar a la exitosa culminacin de esta etapa. Con el objeto de facilitar la visin sinptica, desglosaremos los aspectos clave de la adolescencia en forma esquemtica: Sexualidad. Se evoluciona desde un plano bisexual y de expresin autoergena hacia la eleccin del compaero sexual. Se establece, fisiolgica y culturalmente, la diferenciacin de los roles sexuales. Esquema corporal. Deja de basarse en la valorizacin que de l hacen los familiares. Se enfrentan las variaciones y cambios fsicos con inseguridad y deseo de afirmar el atractivo y la aceptacin sexual, afectiva y social. Autoestima. Se evoluciona desde una valorizacin dependiente de las figuras paternales hacia una autoestima basada en las propias capacidades y confirmada especialmente por las nuevas figuras significativas que surgen en el medio que lo rodea. Destrezas intelectuales. Se consolida el razonamiento lgico, la conceptualizacin abstracta y el nfasis en la reflexin. Se produce el descubrimiento de nuevas necesidades y la exploracin de posibilidades de satisfaccin y realizacin personal. Individuacin. Se enfatiza fuertemente el sentido de s mismo, acelerando el proceso de desimbiotizacin, mediante el rescate de los atributos y funciones que estaban depositados en otros (especialmente en las figuras paternales) durante la niez (periodo particularmente marcado por la relacin simbitica emocional). Autonoma. Se procura salir del status derivado que lo caracteriz en la niez, para alcanzar el status primario, propio de la autonoma adulta. El reconocimiento y
prestigio entre los adultos es importante en la medida en que el adolescente logre no ser considerado como nio dependiente, sino como un sujeto emancipado que, a partir de la conciencia de s mismo, tambin es capaz de hacer aportes, diferenciados y propios, a la vida de los adultos. Identidad. Se realiza una sntesis de las identidades infantiles en consonancia con los nuevos impulsos, capacidades y posibilidades para alcanzar la sensacin interna de continuidad y de bienestar psicosocial. Este proceso de elaboracin de la identidad no culmina en la adolescencia, pues contina estructurndose a lo largo de los aos que corresponden a la etapa de adulto joven. Participacin social. Revisin de creencias y normas; elaboracin de valores. Se procura efectuar aquellas acciones que le permitan extender su expresin personal a un plano social amplio. Proyecto de vida. Evoluciona desde un estilo y proyecto de vida complementario de la vida familiar, hacia la elaboracin de un proyecto existencial propio, que deber poner a prueba en la prctica concreta, para consolidar la elaboracin de su identidad. Personalidad. Se consolidan importantes dimensiones en la estructuracin de la personalidad, como son la diferenciacin sexual, la capacidad de abstraccin, la diferenciacin del medio a travs de la elaboracin del status autnomo y la imagen de s mismo emergiendo con un sentido de identidad y un proyecto de vida futura. Se organizan as las relaciones entre los rasgos que van a constituir las bases de la personalidad. sta se consolidar en trminos estables en la edad adulta, cuando el individuo haya tenido oportunidad de poner a prueba sus recursos y su visin del mundo, al enfrentar los roles ms importantes que desempear en su vida: trabajo, familia y posicin en su grupo de pertenencia socioeconmica, afectiva e ideolgica. La personalidad puede continuar su crecimiento en forma ms imperceptible, o mostrar modificaciones durante el curso de la vida del individuo. Ya hemos visto que estos procesos no llegan fcilmente a consolidar una madurez que garantice al joven su satisfaccin y productividad existencial. El estilo de vida propio, las bases emocionales, cognoscitivas, sociales y econmicas pueden favorecer o perturbar la elaboracin creativa del proyecto existencial. Las condiciones que encuentre para la praxis social determinarn, en buena medida, sus posibilidades de consolidacin exitosa y saludable.
También podría gustarte
- Klein, M. (1959) - Nuestro Mundo Adulto y Sus Raíces en La InfanciaDocumento6 páginasKlein, M. (1959) - Nuestro Mundo Adulto y Sus Raíces en La InfanciaFrancisco MasiasAún no hay calificaciones
- Taller Pelicula JunoDocumento7 páginasTaller Pelicula JunoCarlos AndresAún no hay calificaciones
- Adolescencia, Crisis y Discursos Sociales - EmmanueleDocumento8 páginasAdolescencia, Crisis y Discursos Sociales - EmmanueleAnahí GuillénAún no hay calificaciones
- LA VEJEZ EN EL CURSO DE LA VIDA ResumenDocumento2 páginasLA VEJEZ EN EL CURSO DE LA VIDA ResumenRominaAún no hay calificaciones
- Resumen Evolutiva IIDocumento38 páginasResumen Evolutiva IIPaula GiraudiAún no hay calificaciones
- Cómo Redactar CompetenciasDocumento16 páginasCómo Redactar CompetenciasBECENE - CICYT93% (27)
- 1 Resumen de PsicologiaDocumento19 páginas1 Resumen de PsicologiaChristianQuattriniAún no hay calificaciones
- Etapa de La JuventudDocumento3 páginasEtapa de La JuventudJoseGuillen100% (1)
- Adultez MediaDocumento2 páginasAdultez MediaJhiomira PanchanaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicosocial Del AdolescenteDocumento5 páginasDesarrollo Psicosocial Del AdolescentePlinio PazosAún no hay calificaciones
- Diagnostico PsicoeducativoDocumento13 páginasDiagnostico PsicoeducativoNAYELI SHUMARA FERNANDEZ CONDORIAún no hay calificaciones
- Desarrollo Cognitivo de La Adultez MediaDocumento2 páginasDesarrollo Cognitivo de La Adultez MediaDaniela Ocaña EstradaAún no hay calificaciones
- La Historia de Mi VidaDocumento2 páginasLa Historia de Mi VidaJesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus MariaAún no hay calificaciones
- Estilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoDocumento3 páginasEstilos de Vida Contemporáneos en El Adulto TempranoRickAún no hay calificaciones
- 5.2 Edad Adulta (Kaplan)Documento5 páginas5.2 Edad Adulta (Kaplan)John CrowleyAún no hay calificaciones
- Adultez TempranaDocumento6 páginasAdultez TempranaIsrael NoboaAún no hay calificaciones
- Los Grupos de Pares en La Adolescencia Dina KrauskopfDocumento3 páginasLos Grupos de Pares en La Adolescencia Dina KrauskopfJuan Cruz Campos100% (2)
- Resumen Donini Sexualidad y FamiliaDocumento14 páginasResumen Donini Sexualidad y FamiliacarolinasgarofaloAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento3 páginasCuadro ComparativoCristina EscobarAún no hay calificaciones
- La Disolución Del Complejo de Edipo (Mini Resumen)Documento2 páginasLa Disolución Del Complejo de Edipo (Mini Resumen)Julio Cesar50% (2)
- Tema 4 Psicologia EvolutivaDocumento44 páginasTema 4 Psicologia EvolutivaAdriana VerduzcoAún no hay calificaciones
- TALLIS Detección Temprana de Trastornos Del Espectro AutísticoDocumento40 páginasTALLIS Detección Temprana de Trastornos Del Espectro AutísticoRodolfo ChipleAún no hay calificaciones
- Mono de Desarrollo Psicosocial en La MadurezDocumento15 páginasMono de Desarrollo Psicosocial en La MadurezMiki Vilca GarayAún no hay calificaciones
- Adultez Emergente. Cuestionario ColaborativoDocumento7 páginasAdultez Emergente. Cuestionario Colaborativosebastian velezAún no hay calificaciones
- Modelos - Mariana Muller (ORIENTACION VOCACIONAL)Documento3 páginasModelos - Mariana Muller (ORIENTACION VOCACIONAL)EVELINAún no hay calificaciones
- Las 4 Etapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetDocumento2 páginasLas 4 Etapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetPaul CornejoAún no hay calificaciones
- La Madre Suficientemente BuenaDocumento1 páginaLa Madre Suficientemente BuenaDimitri LatempestadAún no hay calificaciones
- Un Estudio de Tres Décadas Sobre Niños Superdotados y TalentososDocumento7 páginasUn Estudio de Tres Décadas Sobre Niños Superdotados y TalentososIvone De LorenziAún no hay calificaciones
- WALLON La Evolucion Psicologica Del NinoDocumento77 páginasWALLON La Evolucion Psicologica Del NinoKim Hyun JoongAún no hay calificaciones
- (Piaget, Jean) - Seis Estudios de PsicologíaDocumento46 páginas(Piaget, Jean) - Seis Estudios de PsicologíaPanacea0Aún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Psicologia Del DesarrolloDocumento14 páginasTrabajo Practico Psicologia Del DesarrolloAnita DanielaAún no hay calificaciones
- Análisis de PersonalidadDocumento8 páginasAnálisis de PersonalidadCarolina Falcon0% (1)
- Que Es La AdolescenciaDocumento7 páginasQue Es La AdolescenciaHugo CorredorAún no hay calificaciones
- Desarrollo en La Adultez MediaDocumento3 páginasDesarrollo en La Adultez MediaSaray Isabel Caraballo100% (1)
- Tecnica LacanianaDocumento10 páginasTecnica LacanianaLuAún no hay calificaciones
- Ensayo Adultez MediaDocumento3 páginasEnsayo Adultez MediaIsabela MontesAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicologico A Traves de La VidaDocumento5 páginasDesarrollo Psicologico A Traves de La VidaJessy J. Silva TuestaAún no hay calificaciones
- Enrique Pichon Riviere - El Proceso Grupal (Tratamiento de Grupos Familiares)Documento25 páginasEnrique Pichon Riviere - El Proceso Grupal (Tratamiento de Grupos Familiares)KrizHouseAún no hay calificaciones
- Adultez TempranaDocumento11 páginasAdultez TempranaLuisa MolinaAún no hay calificaciones
- Qué Es El Desarrollo Del Ciclo VitalDocumento2 páginasQué Es El Desarrollo Del Ciclo VitalMarlene MorenoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 El Proceso de Tratamiento Psicopedagã"gico PDFDocumento16 páginasUnidad 2 El Proceso de Tratamiento Psicopedagã"gico PDFcarmenAún no hay calificaciones
- Hipersexualización Infantil en Redes SocialesDocumento6 páginasHipersexualización Infantil en Redes SocialesGreyAún no hay calificaciones
- Trabajo Taller 2 Desarrollo HumanoDocumento14 páginasTrabajo Taller 2 Desarrollo HumanoLuis Felipe RamosAún no hay calificaciones
- Andrei JdanovDocumento1 páginaAndrei JdanovCARLOS ANDRES PELAEZ GUZMANAún no hay calificaciones
- DSM 4 Evaluacion MultiaxialDocumento5 páginasDSM 4 Evaluacion MultiaxialSantosLópezAún no hay calificaciones
- Critica Psicologia Jungiana Web PDFDocumento7 páginasCritica Psicologia Jungiana Web PDFAlejandra UmañaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Psicosexual Del AdolescenteDocumento5 páginasDesarrollo Psicosexual Del AdolescenteChirinoAún no hay calificaciones
- TP PsicopatologiaDocumento10 páginasTP PsicopatologiaVanesaFerreyraAún no hay calificaciones
- Entrevista A Padres Areas y Pautas de AnalisisDocumento5 páginasEntrevista A Padres Areas y Pautas de AnalisisAlan Gabriel Aredes GuzmánAún no hay calificaciones
- Caso ClinicoDocumento4 páginasCaso ClinicourielborgesAún no hay calificaciones
- Autobiografía Pedagógica. José Santis CáceresDocumento4 páginasAutobiografía Pedagógica. José Santis CáceresJosé Santis CáceresAún no hay calificaciones
- 5 Descubrir El Camino 2.el Sujeto de La Orientacion VocacionalDocumento2 páginas5 Descubrir El Camino 2.el Sujeto de La Orientacion VocacionalKaren VillarruelAún no hay calificaciones
- Historia de La Psicología DiferencialDocumento15 páginasHistoria de La Psicología DiferencialYare Ramírez100% (1)
- Las Interacciones Familiares Constituyen Un Elemento Básico en El Desarrollo de Las Personas Que Están Dentro Del Núcleo FamiliarDocumento10 páginasLas Interacciones Familiares Constituyen Un Elemento Básico en El Desarrollo de Las Personas Que Están Dentro Del Núcleo FamiliarDenisse AlejandraAún no hay calificaciones
- Mente Indomable Compresion Desde Diferentes AspectosDocumento4 páginasMente Indomable Compresion Desde Diferentes Aspectosalexandra navarroAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Documento83 páginasAdolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Angel AriasAún no hay calificaciones
- La AdolescenciaDocumento9 páginasLa AdolescenciaSergio Giancarlo Barbaran PizangoAún no hay calificaciones
- 04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Documento13 páginas04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Jhojana GonzalezAún no hay calificaciones
- Trabajo de La AdolecenciaDocumento7 páginasTrabajo de La AdolecenciaJose HernandezAún no hay calificaciones
- Adolescencia - MonografiaDocumento9 páginasAdolescencia - MonografiaLex Loayza Cuadra0% (4)
- Resumen Autores PsicologiaDocumento36 páginasResumen Autores PsicologiaSilvina GregorioAún no hay calificaciones
- Atlas Geografia UniversalDocumento88 páginasAtlas Geografia UniversalBECENE - CICYT83% (6)
- Plan de Estudios 2011. Educación BásicaDocumento93 páginasPlan de Estudios 2011. Educación BásicaRigoberto Vicente Castro100% (15)
- ACUERDO 592 ArticulaciónDocumento759 páginasACUERDO 592 ArticulaciónLaura VázquezAún no hay calificaciones
- ACUERDO 592 ArticulaciónDocumento759 páginasACUERDO 592 ArticulaciónLaura VázquezAún no hay calificaciones
- Educacion Fisica 6Documento112 páginasEducacion Fisica 6BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Espanol 6Documento184 páginasEspanol 6Esc. Lic. Miguel Aleman T/Vesp.Aún no hay calificaciones
- Educacion Fisica 6Documento112 páginasEducacion Fisica 6BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Historia 6Documento168 páginasHistoria 6Esc. Lic. Miguel Aleman T/Vesp.60% (5)
- Geografia 5Documento208 páginasGeografia 5BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales 6Documento176 páginasCiencias Naturales 6BECENE - CICYT83% (6)
- Educacion Artistica 1Documento80 páginasEducacion Artistica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Matematicas 5Documento192 páginasMatematicas 5BECENE - CICYT0% (1)
- Educacion Artistica 5Documento104 páginasEducacion Artistica 5BECENE - CICYT100% (2)
- Español 5Documento184 páginasEspañol 5BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Español 2Documento216 páginasEspañol 2BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Educacion Artistica 2Documento96 páginasEducacion Artistica 2BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Formacion Civica Etica 2Documento112 páginasFormacion Civica Etica 2Chepe GonzalezAún no hay calificaciones
- LPA-Exploracion 2do.Documento168 páginasLPA-Exploracion 2do.Mtra. Laura CeciliaAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales 5Documento160 páginasCiencias Naturales 5BECENE - CICYT83% (6)
- Formacion Civica Etica 1Documento112 páginasFormacion Civica Etica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Estándares de Competencia para El Pensamiento Crítico - SP-Comp - Standards-1Documento66 páginasEstándares de Competencia para El Pensamiento Crítico - SP-Comp - Standards-1BECENE - CICYT100% (1)
- Blog Ayuda para El Maestro Edufisica1Documento112 páginasBlog Ayuda para El Maestro Edufisica1robertraziel222Aún no hay calificaciones
- Acuerdo Nal Modernizacion Educación BasicaDocumento17 páginasAcuerdo Nal Modernizacion Educación BasicaBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Educacion Artistica 1Documento80 páginasEducacion Artistica 1BECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Modelos Innovadores en La Formacion Inicial DocenteDocumento486 páginasModelos Innovadores en La Formacion Inicial DocenteBECENE - CICYT100% (2)
- Características - Clave - Escuelas - Efectivas - MortimoreDocumento21 páginasCaracterísticas - Clave - Escuelas - Efectivas - MortimoreBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Rev92ART1 Shulman, LeeDocumento30 páginasRev92ART1 Shulman, LeeNestor Fernando Guerrero RecaldeAún no hay calificaciones
- Tomar ApuntesDocumento8 páginasTomar ApuntesBECENE - CICYT100% (1)
- Bloque IIIDocumento3 páginasBloque IIIBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Farmacos ObstetricosDocumento19 páginasFarmacos ObstetricosL Hopital PerúAún no hay calificaciones
- Examen de Segmento - Neurología ClavesDocumento50 páginasExamen de Segmento - Neurología ClavesVíctor Taboada VillarreyesAún no hay calificaciones
- Carta Liberacion de ResponsabilidadDocumento2 páginasCarta Liberacion de ResponsabilidadAshley MurilloAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento2 páginasIntroducciónAlexis MelchorAún no hay calificaciones
- VitiligoDocumento25 páginasVitiligoSt@r golden100% (3)
- Reanimacion Cardiopulmonar Pediatrico NeonatalDocumento63 páginasReanimacion Cardiopulmonar Pediatrico Neonatalspike4spikeAún no hay calificaciones
- PEFEDocumento12 páginasPEFEK-rolyna Morales100% (1)
- PrebifagiaDocumento5 páginasPrebifagiaValentina Paz Fuentes Cáceres100% (1)
- Educacion en Sexualidad ResponsableDocumento3 páginasEducacion en Sexualidad ResponsableDAYANA PAOLA TORRES MONTESAún no hay calificaciones
- SF-36 Calidad de Vida PDFDocumento46 páginasSF-36 Calidad de Vida PDFVero RoseroAún no hay calificaciones
- 28 Días Del Amor Que Mereces 1 1Documento39 páginas28 Días Del Amor Que Mereces 1 1Cate A.0% (1)
- Glosario de TerminologiaDocumento14 páginasGlosario de TerminologiaAna RuedaAún no hay calificaciones
- Ventajas de TP RecombinanteDocumento14 páginasVentajas de TP RecombinanteHernanPinedaCastroAún no hay calificaciones
- Trabajo de PartoDocumento132 páginasTrabajo de PartoAna Mamani BordaAún no hay calificaciones
- Los Ocho Meridianos Extraordinarios - Traducción Al CastellanoDocumento9 páginasLos Ocho Meridianos Extraordinarios - Traducción Al CastellanoSebastian duyos0% (1)
- TAQUIARRITMIASDocumento72 páginasTAQUIARRITMIASCarlosC.TenorioPeralta100% (2)
- Estudio Analítico EpidemiológicoDocumento10 páginasEstudio Analítico EpidemiológicoIsabel CardenasAún no hay calificaciones
- Carta A Los Niños RosarioDocumento2 páginasCarta A Los Niños RosarioivethabsAún no hay calificaciones
- Adrenocromo y EsquizofreniaDocumento25 páginasAdrenocromo y Esquizofreniadanielgastelum126Aún no hay calificaciones
- Donacion de OrganosDocumento5 páginasDonacion de Organosdante ponce100% (1)
- Ensayo de FagocitosisDocumento4 páginasEnsayo de FagocitosisLaboratorio ItuangoAún no hay calificaciones
- 14 Las EspigasDocumento5 páginas14 Las EspigasAxoncomunicacion100% (1)
- PulmonesDocumento10 páginasPulmonesArianaAún no hay calificaciones
- Acupuntura ZonalDocumento14 páginasAcupuntura ZonalPrema Pérez100% (3)
- m15202c07 Carvedilol-6.25Documento5 páginasm15202c07 Carvedilol-6.25Gaby Rojas pardoAún no hay calificaciones
- Proceso Salud Enfermedad-CausalidadDocumento43 páginasProceso Salud Enfermedad-CausalidadAgu Fasanando100% (1)
- Marco Teórico VitaminasDocumento11 páginasMarco Teórico VitaminasRoxana Alarcón Vásquez100% (2)
- Consulta Sexologica, Disfunciones, Disfunciones en La MujerDocumento33 páginasConsulta Sexologica, Disfunciones, Disfunciones en La MujerbeberlyAún no hay calificaciones
- Antibiotico T2Documento56 páginasAntibiotico T2jean santAún no hay calificaciones
- PSICOFARMACOSDocumento39 páginasPSICOFARMACOSJuniorAún no hay calificaciones