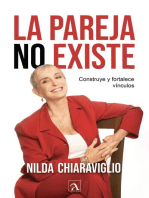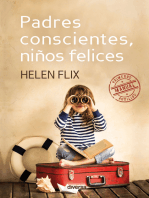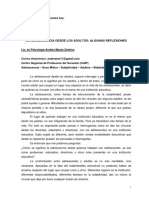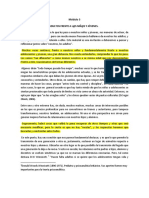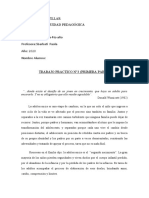Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Proyecto de Vida
Proyecto de Vida
Cargado por
pduaherDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Proyecto de Vida
Proyecto de Vida
Cargado por
pduaherCopyright:
Formatos disponibles
PROYECTO DE VIDA
Objetivo Adquirir, analizar y reflexionar la informacin necesaria, sobre su persona y su entorno, que le permita plantearse metas y tomar decisiones inteligentes para construir su proyecto de vida como soporte de su realizacin personal. Contenidos temticos 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 El aqu y el ahora Accin y decisin Establecimiento de metas El trabajo y su significado La realizacin humana
Proyecto de vida Se cierra un ciclo y comienza otro. Los jvenes saben que es necesario planear su futuro para no verse sorprendidos por las exigencias de una realidad que les va a demandar una actuacin responsable basada en una preparacin slida y eficiente. El futuro no se puede improvisar. Cada una de las decisiones que tomen en este momento, va a tener irremediablemente efectos sobre su porvenir. Si deciden no estudiar para un examen, no asistir a una clase, no cuidar de s mismos ingiriendo alcohol en exceso, consumiendo drogas, teniendo relaciones sexuales sin proteccin, manejar un vehculo sin precaucin, esto tendr sus consecuencias. Para muchos la juventud es sinnimo de inmortalidad. Creen que no les va a pasar nada si hacen esto o aquello. Estn convencidos que si cruzan una calle sin voltear, siempre se detendrn los autos y que si acaso los golpean en su cuerpo de hule, la librarn sin problemas. Piensan que no tienen que hacer nada en este preciso momento, pues hay que vivir cada instante con toda la intensidad posible. La juventud es corta y hay que disfrutarla al mximo. La realidad es que en el obituario y en la pgina roja, aparecen muchos jvenes que truncaron la existencia por no cuidar de s mismos, o por la irremediable presencia de la fatalidad. Tambin el mundo est lleno de gente adulta fracasada. Llenos de tristeza y amargura, lamentndose porque no supieron planear su vida y se gastaron la juventud en forma irresponsable. Si bien nadie tenemos la existencia asegurada, las probabilidades de alcanzar la vejez son mayores que las de morir, y ms nos vale tomar previsiones para vivir una vejez con dignidad. 1
No se trata de vivir temerosos por lo que no tiene remedio, sino de pasrnosla lo mejor posible los das que tenemos contados. La muerte no es una tragedia, es tal vez lo que le da sentido a la vida. Hacemos obras de arte, nos desarrollamos intelectualmente, inventamos vehculos, computadoras, aparatos diversos, construimos edificios y obras arquitectnicas de las que nos maravillamos, porque sabemos que vamos a morir, porque estamos conscientes de la finitud de nuestra existencia. Si supiramos que somos inmortales, nunca tuviramos prisa por terminar algo. Jams nos diramos tiempo para finiquitar un proyecto, al fin y al cabo la eternidad siempre esperara, cosa que la muerte no hace, pues siempre est al acecho para tomar nuestras vidas. Si as como son las cosas, a veces nos la pensamos para hacer las actividades ms elementales, imagnense si fusemos eternos. Es importante entonces, definir nuestro proyecto de vida, saber quines somos, qu queremos, y el precio que tenemos que pagar para conseguirlo, parafraseando a Gioconda Belli, poetisa nicaragense. 6.1 El aqu y el ahora Cambio y transformacin en la adolescencia La adolescencia es una poca de cambios vertiginosos en el cuerpo, en la forma de pensar, de concebir y de representarse el mundo y las relaciones con los dems, y que tiene efectos en todas las actividades que se derivan de estos cambios. Los adolescentes exhiben una peculiar forma de comportamiento que tiene la virtud de exasperar a los adultos; particularmente a los que tienen autoridad sobre ellos, como son los padres, maestros, directivos, etc. Para un mejor entendimiento entre los jvenes y los adultos, es importante una compresin de la psicologa de la adolescencia, para poder explicarse a qu obedecen sus reacciones, qu circunstancias estn modelando su pensamiento y su carcter, el por qu hacen y dejan de hacer de manera contraria lo que los adultos decretamos. En primer lugar hay que sealar que este perodo posee caractersticas universales, que son matizadas por la cultura, el entorno socioeconmico, el tipo de familia, etc. Estas caractersticas obedecen a las situaciones que el adolescente tiene que resolver en este perodo de transicin en el que tendr que dejar de ser nio - con el proceso de duelo que esto implica-, para convertirse en adulto. Muchas de las actitudes y reacciones que exhibe, y que llegan a constituir algo que Knobel (1992) llama patologa normal, no son ms que consecuencia de los conflictos propios de la delicada tarea de aprender a ser adulto y abandonar los privilegios de depender de los otros, la comodidad de vivir una existencia a la medida de las imposiciones del adulto, pero extraviado en los laberintos de una identidad prestada. Lo que menos se puede esperar de un adolescente es que sea sumiso, obediente y consecuente con las demandas que el mundo del adulto le impone, digamos que esto, va contra su naturaleza. Para construir su propia identidad tiene que decirle NO al adulto, oponerse a l, desafiar su autoridad, seguir otros rumbos distintos a los que le tiene trazados, y esto a veces sin detenerse a pensar sobre la racionalidad o pertinencia de las demandas del adulto. Si el adulto piensa que esta actitud es algo personal, dirigido hacia l, como producto de un capricho irracional, seguramente le har pasar un mal rato al muchacho en venganza de los agravios padecidos. En cambio, si piensa que su forma de actuar es consecuencia de este proceso de ajuste tpico de todos los jvenes, tal vez responda de manera distinta, ejerciendo autoridad, s, pero sin 2
violencia, como una operacin necesaria para estructurar la subjetividad del adolescente, que como todo ser humano, tendr que ceirse a una ley, que est ms all de la voluntad personal de los implicados. Una ley fundamental que norma el campo de las relaciones humanas, como un ejercicio de la funcin paterna como una metfora que crea y renueva pactos desde lo simblico. Las pretensiones del adolescente de transformar el mundo y construir una sociedad mejor, se estrellan contra una sociedad adulta caracterizada por la incongruencia, hipocresa, falsedades, corrupcin y renuncia a los ideales y valores que alguna vez sostuvieron. Por eso el adolescente impugna al adulto, y hace un ajuste de cuentas con las figuras ms cercanas, posicin que incomoda a sus mayores, pues se ven confrontados con una verdad sobre ellos mismos que no quieren asumir. Para un adulto conformista, ya sea un padre, un maestro, un directivo, etc., sometido a los otros, que vive sus das de forma acartonada y rutinaria sin pena ni gloria, que no emprende nuevos proyectos, que no protesta de nada para no ser perturbado ni removido de sus pequeos privilegios, y que ha hecho de la mediocridad su destino, no le va a gustar nada verse cuestionado por la actitud fresca, rebelde, impugnadora del adolescente. Los adultos tambin tienen que aprender a enfrentar y resolver su propia ambivalencia y resistencias a aceptar el proceso por el que atraviesan los jvenes. Esto lo lograrn de mejor manera si en lugar de conducir su relacin al enfrentamiento radical, se esfuerzan por identificarse con la fuerza vital, transformadora y revolucionaria que emana de los jvenes. El cambio El concepto de cambio est teido de matices ideolgicos que es necesario dejar en claro. Cambiar para qu, desde los ideales de quin, en qu direccin, etc., son algunas cuestiones a considerar en toda propuesta o consigna de cambio. De lo que se trata no es cambiar para ceirse a las expectativas del otro, sino sostener la legitimidad de un deseo propio. Esto conduce necesariamente a la desadaptacin, pues en la mayora de los espacios sociales, entre ellos la escuela, exigen docilidad, sumisin, obediencia, dejarse conducir bajo el discurso - o la vara domesticadora - de quien ejerce el poder. Esta reflexin no apunta a promover posiciones anrquicas ni mucho menos. Sin una imposicin de lmites y el ejercicio de la autoridad, la formacin de los jvenes es imposible, slo que existe mucha distancia y confusin entre la instrumentacin perversa del poder y la puesta en prctica de la autoridad como forma discursiva que organiza lugares y establece funciones que apuntalan el orden de la Ley. La adolescencia es esencialmente cambio, desprendimiento de lo que se fue (en el sentido de haber sido y de haberse ido) y muchas interrogantes sobre lo que se llegar a ser. El adolescente anda en una bsqueda frentica de los ingredientes que le permitirn darle forma a su propio adulto, apoyndose en las relaciones que establece con sus padres, maestros y otros adultos significativos para l, a travs de mecanismos identificatorios, de tal manera que las enseanzas, prohibiciones, ideales, que proceden de los adultos, pasarn - previa inspeccin rigurosa- a formar parte de sus inventarios personales. El adolescente -y de alguna manera todos los sujetos humanos-, estamos conformados por diferentes trozos de humanidad que no alcanzan an una integracin definitiva. Tal vez por eso los adolescentes a los adultos en ocasiones nos parezcan monstruosos, o bestias peludas como les llama cariosamente una maestra que conozco y sabe de su oficio.
Es necesario ver a los jvenes como sujetos en transicin que an no han abandonado del todo la condicin de nios. Estn intentando acomodarse a las nuevas demandas que se ciernen sobre ellos, propias de la condicin de adultos, sobre la que conocen muy poco. Los conflictos que resultan entre la dependencia que significa ser nios y la autonoma propia del adulto, se expresan en actitudes que llegan a perturbar a los mayores, pues atentan contra el orden, la disciplina, la calma y la quietud que son el sello distintivo del mundo de los adultos y que a veces con violencia les intentamos imponer a los jvenes. Ellos por supuesto no se dejan, se resisten y montan sus propias trincheras para hacer frente a eso que viven como ajeno, como algo impuesto desde fuera, que viola su intimidad y atenta contra una forma de ser, que les convence ms que lo que el mundo adulto les ofrece, y analizndolo con calma, creo que no les falta razn. Los muchachos saben que necesitan de los adultos, y reconocerlo les produce coraje, pero se lo aguantan; incluso fingen, siguen la corriente, adulan, mienten, para conseguir dinero y recursos y para eludir castigos, reprimendas, rollos interminables, lecciones de moral que sienten como homenajes que el vicio le rinde a la virtud. Cuando el adulto utiliza el poder del dinero para someterlos, lo que produce es ms distancia y resentimiento entre su generacin y la del muchacho que pretende formar. Las exigencias de los adultos a veces los confunden, y los llevan a apartarse en su mundo interior, aislarse de los dems para reencontrarse con su pasado y desde ah enfrentar al futuro. Si el adolescente tiene que resolver un duelo por la prdida del nio que fue, el adulto tambin tiene que desprenderse del nio que tuvieron y evolucionar hacia una relacin con el hijo adulto. Este proceso conlleva dificultades, pues implica aceptar su envejecimiento y abandonar la idealizacin de que era objeto. De ser un dolo pasar a ser odiado y amado de manera ambivalente, administrndosele, casi permanentemente, buenas dosis de crtica, burla y sarcasmo, que muchas veces no son fcilmente tolerables, y que pueden desembocar en conflictos terribles. Un sntoma de este desencuentro, suele ser el otorgar una libertad sin lmites que ms bien huele a abandono. La libertad es necesaria, s, pero con lmites, cuidados, cautela, observacin, contacto afectivo permanente, dilogo autntico, una escucha generosa ausente de descalificaciones y juicios sumarios, pero sobre todo con un irrestricto respeto a su persona. 6.2 Accin y decisin Quien no hace nada, nunca se equivoca, pero comete el peor de los pecados: dejarse llevar por la inmovilidad, el desgano, la pereza, la contemplacin de la existencia sin tomar parte de ella. Hacer implica correr riesgos, cometer errores, fracasar, pero tambin implica aprender, crecer, y desarrollarse hacindolo. Somos hijos de la dificultad, no hay manera de sacar a relucir lo mejor de nosotros mismos si no enfrentamos retos. Lo que en muchas ocasiones empobrece nuestras vidas es el miedo; sentirlo es algo natural, lgico y sobre todo un sntoma de que estamos vivos. Si queremos trascender y hacer de nuestra existencia algo ms que una miserable vieta sin pena ni gloria, tenemos que aprender a enfrentar el miedo que representa tomar acciones significativas para la construccin de un proyecto de vida digno. Quien desea para s mismo una vida exitosa se propone metas a lograr, abandona el espacio de confort que representa la inactividad. Experimenta el miedo que acompaa a su ejecucin, enfrenta los riesgos implcitos de esta aventura. Recoge los frutos de su obra, se goza de los reconocimientos
que l mismo se otorga y los que los dems tengan a bien concederle. Se toma un merecido descanso, examina nuevos retos y metas y comienza un nuevo ciclo. Quien lleva una vida mediocre y fracasada, evade responsabilidades ; no enfrenta el reto de vivir, inventa razones para no hacer lo que tiene que hacer, le echa la culpa al destino, a su dotacin gentica, al gobierno, a sus padres. Esto ocasiona sentimientos de ineptitud, de desmerecimiento, que lo conducen a una actitud de culpa permanente. Se le desencadenan periodos depresivos y ansiedad. Adopta una posicin de vctima, se deja dominar por la autocompasin, suprime la accin, se instala de nuevo en acciones evasivas como el tomar alcohol en exceso, consumir drogas, criticar, odiar, atacar, amenazar, etc. El tringulo de la vida A continuacin te presentamos una propuesta de Bob Trask, presidente de ARAS FOUNDATION una organizacin dedicada a impartir seminarios y cursos de desarrollo humano en California. En el nos muestra como vivir un estilo de vida responsable, exitoso, encarando desafos, construyendo metas y dignificando la existencia.
TRINGULO DE LA VIDA Propuesta de Bob Trask www.arasfoundation.org
ANSIEDAD AUTOANALISIS MIEDO
CORRER RIESGOS PARALISIS CULPA
EVADIR
ABURRIMIENTO
DESMERECER
DESCANSO
EXITO
RECONOCIMIENTO AUTOESTIMA
Este es un modelo o esquema de comportamiento sobre como reaccionamos ante la posibilidad de cambiar. Es un recorrido con dos opciones: circular alrededor o dentro de un tringulo. El
recorrido externo, muestra como la progresin de patrones de comportamiento adecuados y actitudes positivas nos conducen al crecimiento. El recorrido interno conduce a la inhibicin del desarrollo personal. Las esquinas externas representan momentos decisivos, oportunidades para desarrollar el potencial. Los ngulos internos por el contrario, constituyen momentos de cada emocional donde priva el desamparo y la confusin. Adentro o afuera? Cul es la opcin? En el exterior estn los pasos que mejoran progresivamente nuestras vidas; en el interior, pasos que erosionan sistemticamente nuestras facultades. En el exterior aprendemos a aceptar el miedo como una experiencia inherente a todo ser vivo ante la posibilidad de cambiar. Si en lugar de enfrentar el miedo y encarar el desafo que representa vivir la experiencia del cambio, nos permitimos funcionar como victimas, se experimenta irremediablemente ansiedad, pesimismo y desesperacin. Podemos comparar al miedo con la gasolina, la dinamita o cualquier otra fuente de la energa. Cuando no est bien encauzada puede producir destruccin. Cuando el miedo nos paraliza, caemos en una posicin de vctima. Cuando enciende nuestro animo y lo enfocamos a la realizacin de nuestras metas, el miedo se transforma en nuestro amigo, ayudndonos a crear valor para nuestra vida y nuestro entorno familiar, social, laboral. La vida en el exterior del tringulo es una experiencia emocionante de recompensas constantes. FUERA DEL TRINGULO: Con el valor y la claridad de permanecer fuera del tringulo, corriendo riesgos, encontramos nuestras vidas constantemente renovadas y enriquecidas. En cada esquina del tringulo hacemos las decisiones que nos autorizan a crecer y vivir en libertad. El primer paso, cuando decidimos construir un proyecto de vida con dignidad, es correr riesgos. Descubrimos cul es nuestra visin, nos enfocamos en esta y emprendemos las acciones que nos dan vida, a seguir aquello que nos excita e inspira. Planeamos los pasos conforme a nuestra misin, y nos hacemos de recursos para llevarla a cabo. Cambia!: atrvete a crecer! Somos nosotros, no los otros, los que debemos cambiar para lograr nuestra visin. La intencin de expandir nuestra identidad agregndole a nuestra vida atributos que antes no poseamos, despierta siempre miedo. Asumir este reto es lo que nos posibilita llegar al xito. Quienes corren el riesgo de expandir su identidad son los soadores, los dueos de su existencia, los constructores de su destino. Cuando nos sentimos abrumados por los cambios en y alrededor de nosotros, recordemos que las cosas estn en una constante evolucin. Muchos de estos cambios tal vez no sean justos para nosotros. Aceptando la realidad que no podemos cambiar, permaneciendo firmes en nuestra intencin de crecer, ejecutando las acciones pertinentes para transformar nuestra realidad interna y externa, es lo que nos da felicidad. Quienes estn atareados, construyendo, creando, encaminando su proyecto de vida por la ruta de la excelencia, no tienen tiempo de deprimirse, de sentirse agotados, de preocuparse. Como ganadores, buscamos reafirmar el amor, la confianza, la fe en nosotros mismos. Solamente cuando estamos seguros de nuestro valor, podemos alcanzar un nivel ms alto en la afirmacin de nuestra identidad. Ahora, debemos definir claramente cada paso que damos, afianzar los cambios positivos, y as, experimentar la sensacin de sentirnos amados, bendecidos, seguros y en libertad. Esto implica otorgarnos a nosotros mismos un reconocimiento. Felicitarnos, alegrarnos, sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho y reconocernos por ello. Darnos a nosotros mismos un premio, un regalo material, aunque sea modesto, acompaado de palabras de elogio a nosotros mismos. Si esperamos que este reconocimiento provenga del exterior, posiblemente no llegue. Si otros nos lo otorgan hay que disfrutarlo. Si no, nos tenemos a nosotros mismos. Que provenga de nuestro
interior. De ninguna manera depender del otro para alentarnos a seguir en la lucha. No arriesgar nuestra dignidad buscando la aprobacin de los dems a toda costa.
DENTRO DEL TRINGULO En cada esquina tenemos la opcin de permanecer fuera del tringulo, creciendo en alegra y satisfaccin, o dejarnos atrapar por el miedo, dejando que se convierte en un pavor que devora nuestra energa y autoestima dejando una sensacin de desamparo y abandono. Siguiendo la trayectoria externa del triangulo, encontramos despus de la lnea inferior, justamente en la esquina, un momento para tomar un descanso. Despus de recuperar energa, la trayectoria se contina. Cul es mi paso siguiente, qu voy a hacer ahora, cual es mi siguiente meta, mi prximo desafo. Reflexiono sobre mis prioridades, de acuerdo a mi misin y visin personal, considero mis recursos, mis apoyos y me dispongo de nuevo a confrontarme con mi compromiso de crecimiento. Este nuevo proyecto, est amenazando tambin. Si nos descuidamos, nos deslizamos adentro del triangulo, deteniendo la marcha, refugindonos en la evitacin, escondindonos de la verdad. Hay una y mil formas de evadir la responsabilidad que tenemos con nosotros. Pasando horas interminables chateando, viendo TV, platicando tonteras, vagando, enojndonos, hacindoles berrinches a los padres, a la pareja, a los maestros; usando drogas, durmiendo de ms, deprimindose, confundindose, olvidndose de lo importante, fingiendo, aparentando, mintiendo, perdiendo el tiempo, suicidndose, etc. Pronto la evasin se convierte en aburrimiento a veces mortal. Ante una nueva posibilidad de instrumentar el cambio, podemos sentirnos abrumados por el miedo y elegir no tomar un riesgo. De nuevo instalados en la ansiedad, la parlisis, la inamovilidad. Esto incluye la sensacin de estar cansados, sentirnos solos, desamparados y una negacin para hacer frente a realidad. Es relativamente fcil entrar dentro del triangulo, por cualquiera sus puntos. Si no nos autorizarnos a triunfar, en lugar de experimentar la sensacin de xito, sentimos que no lo merecemos, disminuimos la importancia de nuestros logros, de esta forma, desciende nuestra autoestima y caemos en la sensacin de que no nos merecimos nada. Esto nos lleva rpidamente a llenarnos de culpa y vergenza. Esto nos lleva a mantener un dialogo con nosotros mismos plagado de descalificaciones tales como: fall otra vez, no soy suficiente, no puedo hacer nada bien y nos dedicamos a acusar y culpar a los dems y a nosotros mismos. Esto puede devenir en una espiral descendente, en la que cada vez ms la persona se siente atrapada en el desmerecimiento, sintindose invadida por las peores sensaciones: soledad, angustia, impotencia, vergenza, infelicidad, amargura, resentimiento contra si mismo y los otros, depresin y tristeza. La sensacin de invalidez se agrava a tal grado que resulta insoportable, eligiendo formas de evadir la realidad mucho ms extremas: el crimen, las drogas o el suicidio. Hasta que algn da, decidamos cambiar, construir una visin, correr riesgos y levantarnos hacia la luz. Slo de esta forma, nuestras vidas continuarn por esta pendiente, ascendiendo y creciendo constantemente. Engrandeciendo nuestras vidas y viendo los problemas cada vez ms pequeos.
Autoestima: Construccin, reparacin reparacin y servicio
Un ingrediente indispensable para la construccin de un proyecto de vida exitoso es la confianza de la persona en sus propias capacidades. La fe depositada en s misma, el respeto y el amor que sea capaz de dirigir a su persona, un alto concepto de s misma; en eso consiste la AUTOESTIMA. La autoestima es el resultado de la forma en que ha sido significada la existencia de una persona desde el deseo de sus padres, del tipo de lugar que le prepararon en el mundo antes de venir a la existencia. Si un nio no fue deseado, si el deseo de los padres fue un mar de inconsistencias, o algunas de sus caractersticas no coincidieron con las expectativas de uno o ambos padres, probablemente se le dificultar tener una imagen valiosa de s mismo, cayendo en niveles de autoestima muy bajos e insuficientes para armar un proyecto de vida adecuado. Sin embargo, es posible recuperarse cuando las cosas no han transcurrido de la mejor manera posible en la vida. La capacidad para imponerse a las situaciones difciles y remontar las grandes o pequeas tragedias de la vida, se le llama resiliencia . El vocablo tiene su origen en el idioma latn, en el trmino resilio que significa volver atrs, volver de un salto, resaltar, rebotar. El trmino fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicolgicamente sanos y exitosos. Las etapas del desarrollo que plantea Erikson ya revisadas en la segunda unidad, sealan que el recorrido por la vida se traduce en retos a vencer para alcanzar el grado de madurez necesario y poder avanzar por las diferentes etapas en el devenir de la existencia. La experiencia ha demostrado que no se pueden vencer retos sin una autoestima saludable. Reflexiona ahora cmo anda tu autoestima? La relacin de caractersticas de una persona con alta y baja autoestima que te presentamos a continuacin, tal vez contribuya a realizar este anlisis. Cmo es una persona que se estima a s misma? - Se siente importante, tiene la sensacin de que el mundo es mejor por el hecho de contar con su presencia. - Tienen fe en su propia competencia. - Solicita ayuda, pues tiene confianza en sus propias decisiones y siente que ella misma es su mejor recurso. - Aprecia su valor, aquilata y respeta el valor de los dems. - Irradia confianza y esperanza. - Se acepta a s misma totalmente como ser humano. - No permite que los problemas le arruinen su estado de nimo de manera permanente. Cmo es una persona que no se aprecia a s misma? - Piensa que vale poco. - Espera ser engaada, pisoteada, menospreciada, se anticipa a lo peor, lo atrae y le llega. - Es desconfiada, solitaria y aislada. - Est constantemente invadida por la apata y la indiferencia hacia s misma y hacia los dems. - Tiene dificultades para ver, escuchar y pensar con claridad, por lo que es propensa a pisotear y despreciar a otros. - Tiene mucho temor, no se arriesga. - Experimenta una constante desesperacin. - Est en un gran riesgo de caer en adicciones, suicidio y asesinato. La construccin de la autoestima La forma de crianza constituye un elemento decisivo en el grado de confianza en s mismo. Las actitudes de los padres son los determinantes ms influyentes para la generacin de autoestima. Algunas de estas actitudes son:
- Constancia. - Responsabilidad. - Inters. - Presencia. - Atencin. - Sentimiento interno de seguridad. - Aceptacin Los sentimientos positivos slo pueden florecer en un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicacin es abierta y las reglas son flexibles. Cuando estos sentimientos estn ausentes, lo ms seguro es que sobrevengan sentimientos de soledad, rechazo, minusvala e ineptitud para alcanzar metas. La autoestima no se acompaa de actitudes de presuncin, soberbia o megalomana (delirio de grandeza). La persona con autoestima exhibe en sus actos modestia y humildad autntica. La baja autoestima generalmente conduce a las personas a un sometimiento a los patrones vigentes de comportamiento, no manifiesta nunca desacuerdo. No expresa sus puntos de vista, no reclama, permite humillaciones, malos tratos, etc., parece estar siempre pidiendo perdn a los dems por existir. En cambio, una autoestima alta conlleva un reconocimiento de cualidades y defectos, junto con una clara conciencia de sus alcances y limitaciones. La adolescencia es un periodo en el que la autoestima se ve amenazada. Los profundos cambios en la imagen corporal provocan una gran confusin de roles, sobreviniendo una necesidad de valorar sus logros, validar su independencia, y experimentar reconocimiento y confianza en l mismo. Si logra superar los retos que se le presentan, abordar la vida con responsabilidad, luchar por sus convicciones, se abocar a estimular su crecimiento personal, ver la vida con alegra, desarrollar su creatividad, experimentar sentimientos de libertad, amor, amistad, plenitud y oblatividad (capacidad para dar y recibir) hacia el mundo. La docena mgica de la autoestima Para lograr una autoestima saludable, Brandes (1996), sugiere adoptar las siguientes actitudes y comportamientos: 1. Aceptar que todos tenemos cualidades y defectos. 2. Reconocer que todos tenemos algo bueno de lo que podemos estar orgullosos. 3. Liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 4. Convencernos de que todos somos importantes. 5. Vivir responsablemente, de acuerdo a la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 6. Aceptarnos a travs de lo que sentimos y lo que somos. 7. Liberarnos de la culpa. 8. Actuar de acuerdo a lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener como base la aprobacin o desaprobacin de los dems. 10. Vivir autnticamente, ser congruentes entre lo que sentimos, pensamos y actuamos. 11. Fomentar la autoestima de los otros con honestidad. 12. Amarnos como personas. Es un derecho que todos tenemos. Una contribucin importante a las reflexiones para favorecer la autoestima es la de Virginia Satir (1982), quien plante la siguiente declaracin personal: Mi declaracin de autoestima
Yo soy yo
9
En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a m. Hay personas que tienen aspectos mos, pero ninguna forma el mismo conjunto mo. Todo lo mo me pertenece - mi cuerpo, todo lo que hace; mi mente, con todos sus pensamientos e ideas; mis ojos, incluyendo todas las imgenes que perciben; mis sentimientos cualesquiera que sean - ira, alegra, frustracin, amor, decepcin, emocin; mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces, o cortantes, correctas o incorrectas; mi voz fuerte o suave; y todas mis acciones, sean para otros o para m. Soy duea de mis fantasas, mis sueos, mis esperanzas, mis temores. Son mos mis triunfos y mis xitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mo me pertenece, puedo conocerme ntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. S que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incgnitas e ir descubrindome cada vez ms. Como quiera que parezca o suene, diga o haga lo que sea, piense y sienta en un momento dado, todo es parte de m ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en ese momento del tiempo. A la hora de un examen de conciencia, respecto de lo que he dicho y hecho, de lo que he pensado y sentido, algunas cosas resultarn inadecuadas. Pero puedo descartar lo inapropiado, conservar lo bueno e inventar algo nuevo que supla a lo descartado. Puedo ver, or, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme a los dems, para ser productiva, y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean. Me pertenezco, y as puedo estructurarme. Yo soy yo y estoy bien. Evaluando la realidad Los sentimientos que nos producen los acontecimientos externos, son el resultado de la forma en que procesamos y evaluamos la informacin que recibimos. Dependiendo de cmo sea significada la realidad es como vamos a sentirnos, los hechos nos perturban en la medida en que nosotros lo permitimos. La actitud del individuo hacia s mismo, es decir, el concepto en que se tiene a s mismo, depende de principios que prevalecen en la comunidad, religin y familia en la que ha crecido. El conjunto de creencias forman el modo de ser de la persona, y ste determina su comportamiento. El cual, a su vez, determinar su xito o su fracaso en lo que emprenda afirma Rigoberto Gonzlez (2002). Ciertamente, todo el conjunto de actos humanos, son organizados por su sistema de creencias conscientes e inconscientes y los resultados estarn en funcin de la calidad de estas creencias, de su apego o desapego a la realidad y a la verdad. El deseo es el deseo del otro afirma Lacan (1982). El deseo humano quiere poseer lo que el otro tiene; y, adems, ser deseado por los dems, ser aceptado, obtener el reconocimiento de los otros. De esto se aprovechan quienes gustan de manipular a los dems y someterlos utilizndolos para sus propios fines. La moda consiste justamente en vendernos lo que sea y utilizarlo con tal de conseguir
10
la aprobacin de los otros, sentirnos parte de un grupo, ser popular, ser deseado por los amigos y compaeros que conforman el crculo social en el que nos movemos. Lo admirable de una persona no son los objetos que posee, su dinero, su coche, su residencia, sus joyas, su pareja. Eso no se admira, se envidia. Lo que realmente se puede admirar de alguien es el brillo de su deseo, su pasin por un proyecto, por una carrera, por un hijo, por una obra, por una causa (Morales, 1996). La culpa Nada estorba ms al desarrollo humano que sentirnos culpables, pues en un afn de expiar esta culpa hacemos las peores atrocidades. Hay incluso quienes delinquen por sentimientos de culpa o quienes fracasan al triunfar, (Freud, 1926), justamente por la invasin de la culpa en sus vidas. Si quienes son importantes en la vida de un nio tienen el hbito de culparlo, harn que el nio aprenda a culparse; en cambio, si le demuestran aceptacin, el nio muy probablemente se aceptar a s mismo. Se puede establecer una secuencia de: a).- acto, b).- desaprobacin, c).- sentimientos de desamor, que conducen a d).- ideas irracionales que e).- distorsionan la realidad y, constituyen un f).- pase directo a la infelicidad al no lograr concretarlas, dada su naturaleza irracional. Dan Greenburg en la obra Como ser una buena juda (Idische mame), refiere con sarcasmo las instrucciones que se han se seguir para sembrar la culpa en su vstago: Procure que su hijo la oiga suspirar todos los das; si usted no sabe qu ha hecho l para hacerla sufrir, l lo sabr. Goethe en su obra Poderes celestiales refiere lo siguiente: Nos introducs en la vida y dejis que el desdichado caiga en la culpa. Luego le abandonis a su dolor, pues toda la culpa se paga sobre la tierra. La culpa puede ser un antiguo ligamen de un ser amado de quien se ha tomado en prstamo el sentimiento inconsciente de culpa. Para deshacer el problema, ser necesario identificar al antiguo objeto de amor que todava vive como enfermedad. De acuerdo a Ellis (1986), uno de los supuestos irracionales con los que nos manejamos y que nos conducen a este desastre emocional, se gesta bajo la siguiente cadena pseudolgica: debes ser bueno, es desastroso no ser bueno, debes ganarte la aprobacin de todo el mundo; conclusin: todo mundo tiene que amarme. Si las cosas marchan en otro sentido, sobrevendr un sentimiento de tristeza al no ajustarse la realidad a esta expectativa estpida. Es importante entonces deshacerse de la culpa, y no comprarle discursos de vctima a nadie; ni siquiera a los propios padres, pues no slo se envilece el destinatario, sino quien lo emite. Nada hay ms degradante que la autocompasin y la autoconmiseracin. De lo nico que se puede sentir culpable el ser humano es de ceder sobre su propio deseo, afirma Lacan, destacando la importancia de ser nosotros mismos y no una copia de otros. Filosofa de la irracionalidad
11
Otras ideas de este tipo, que pueden conducir a descalabros afectivos son: -Debemos ser aprobados o apreciados por todo el mundo. -Depe nd er de lo s dems es en extre mo importante y mejor qu e depend er de uno mismo. -Una persona debe ser totalmente competente, adecuada, talentosa e inteligente en todos los aspectos posibles. El triunfo es el objetivo supremo en la vida; la incompetencia, en cualquier cosa que fuere, indica que la persona es inadecuada e intil. -Uno debe culparse severamente por todos los errores y malas acciones; castigarse a s mismo prevendr una actuacin deficiente. -Debe culpar a los dems por los propios errores; debe contrariarse por los errores de los dems; debe dedicarse tiempo y energa corrigiendo a los otros; la mejor ayuda es criticar directa y severamente. -Si algo nos afect severamente, deber afectarnos para siempre. -Infancia es destino. -Es catastrfico que las cosas no sean como queremos que sean. -Es mejor evitar las dificultades y responsabilidades, no hacerles frente, posponerlas hasta donde sea posible. -La infelicidad es causada por los acontecimientos externos. -Tenemos que preocuparnos siempre por los posibles peligros de la vida. Toda esta basura ideolgica tenemos que suplirla por una concepcin realmente apegada a la cordura: la realidad es tal como es y no como nos gustara que fuese; lo nico razonable que puede hacerse en una situacin desagradable es tratar de modificarla o, si ello no es posible, aceptarla. Al hombre se le proporcionan conceptos con los que piensa la realidad que lo circunda y lo mismo se hace con las representaciones de s mismo. Qu concepto tenemos de la realidad y de nosotros mismos, y a qu te conduce esto? Qu supuestos irracionales gobiernan nuestra existencia? Qu vamos a hacer para deshaceros de ellos? En muchas ocasiones, los padres, motivados por una molestia de otro tipo, un problema en la oficina, en la calle, etc., ven a su hijo caminando arrastrando un poco los pies y le sueltan con rencor el calificativo caminas como tonto. El nio desconoce la motivacin que dio origen a este episodio y slo recibe las palabras tpicas de un estado de nimo cargado de agresividad. Si para l sus padres son adultos que saben de la vida, son entes casi todopoderosos, el impacto que le causa esta escena ser terrible, pues una vez que se le ha dado al nio una imagen con la que ste se identifica: la representacin totalizadora de tonto, no le ser fcil desprenderse de ella, pues queda desvinculada de la motivacin especfica que la gener. Cmo se puede ayudar a los hijos a adquirir una autoestima saludable? Aqu proponemos algunas acciones: - Ayudarse a s mismos, cultivar lo bueno en su propio huerto para que d frutos y se comparta con otros. - Hacer evidente el aprecio, no el rechazo y desaprobacin. - Permitir que marchen a su propio ritmo , sin criticar lo s fracasos, to lerando su s erro res. - No exigir perfeccin, no demandar que sea el mejor, siempre y en todo. - No inculcar tabes innecesarios. - No sobreproteger, marcar lmites, ejercer autoridad (no autoritarismo). - Cubrir sus necesidades de manera suficiente.
12
La existencia del inconsciente implica que el sujeto ya no es el centro productor de sentido, ni poseedor del saber acerca de sus enunciados, por lo que al menos debemos observar una especie de certeza suspendida en cuanto al significado de nuestro decir, y al decir de otros. Habremos de prestar mucha atencin a los desfiladeros del significante presentes en todo discurso, y hacer una apreciacin ms profunda y extensa de lo que se habla y de lo que hablamos.
La falta de autoestima es en ltima instancia un sntoma, la expresin enigmtica de un deseo inconsciente, por lo que vendra a ser entonces un enigma a descifrar. La autoestima es el deseo de imponerle al mundo el respeto por lo que significa nuestro propio deseo, elevado a la categora de bien supremo. 6.3 Establecimiento de metas El proyecto de vida personal es un instrumento en el que depositamos nuestras ideas y sentimientos, organizados por la voluntad para ir realizando todas aquellas metas que nos hemos trazado. Este planteamiento es aparentemente sencillo en la prctica. Se llega a complicar de manera ostensible cuando consideramos el concepto de inconsciente, pues como lo ha demostrado ampliamente el psicoanlisis, el yo no es el amo de su propia casa, quedando la supuesta autonoma y libre voluntad del sujeto en una quimera ilusoria. Hasta dnde es capaz el sujeto de tener conciencia sobre las experiencias que lo determinan? Qu papel juega la voluntad en la consecucin de un proyecto? Realmente se puede hablar de un proyecto personal, si tomamos en cuenta y damos crdito a las tesis lacanianas: Yo soy otros? Esta afirmacin nos remite a pensarnos como una sntesis de identificaciones, partes de otros tomadas en prstamo para conformar lo que yo soy, lo que considero mi identidad singularizada. Sin embargo, con todo y lo vapuleada que queda la razn, algo de ella queda, para configurar parte de nuestro destino. Al fin y al cabo, el sujeto siempre es responsable de su acto, afirmaba Lacan. A nadie, ni aun al psictico, puede marginrsele en forma absoluta de la posibilidad de elegir entre varios destinos. El derecho de elegir, no es slo una consigna democrtica, es la prerrogativa ms preciada para cualquiera, pues en ello se asienta la posibilidad de organizar sus actos desde una estructura de sujeto. Yo tengo la posibilidad de elegir con qu cosas me quedo de la vida y de cules me deshago, en un ejercicio tico simple y sencillo a la manera como lo propone Savater en su tica para Amador: se trata de comportarse de tal forma que mis resultados sean adecuados, gratificantes, con los que me sienta cmodo, satisfecho, es decir, simplemente, que me vaya bien. En esta tesitura se encuentra la propuesta kantiana: obra de tal forma que de tu acto se pueda derivar una consigna universal y bajo esa circunstancia se siga sosteniendo. Si elijo matar, e intento hacer de ello una categora universal, para el otro tambin se valdr matar, y eso me anula en mi existencia. De este modo, nadie gana, y de lo que se trata es de participar en el juego de la vida de tal forma que todos salgamos ganando. Slo en el marco del respeto a la vida y a las diferencias con el otro, puede florecer una relacin satisfactoria, por lo que la escuela es un espacio ideal para fortalecer las relaciones personales, practicar la tolerancia y poner a prueba las convicciones y principios personales.
13
El eje escuela, familia y sociedad se retroalimentan mutuamente, en las funciones que cada una desempea. Lo que sucede en cada espacio, repercute necesariamente en los dems. La manera en que los padres significan la escuela, ser decisiva para el tiempo de permanencia en ella de los hijos. Los procedimientos que utilice la escuela para apuntalar los valores de la convivencia humana, jugarn un papel importante en el tipo de ciudadano que una sociedad tiene. La forma en que la sociedad estimule y apoye el saber que se produce en las escuelas, le impondr ciertos rasgos a stas. La naturaleza del pensamiento humano requiere crear modelos, rutas, acciones y formas de vida propias que nos ayuden a responder a preguntas cruciales de la existencia: Qu es lo que queremos? Qu queremos ser? Hacia dnde nos deberemos dirigir? Qu posibilidades y lmites nos imponen las circunstancias? Cmo podemos ser mejores? Dnde queremos estar en un escenario del futuro? De qu manera nos vamos a apropiar de lo necesario para construir este futuro? Un ingrediente esencial para realizar esta empresa, es poseer la actitud apropiada para conseguir lo que el ser humano se propone. Ante la gran cantidad de determinaciones que se ciernen sobre el sujeto, y que de alguna manera le imponen un destino, se requiere una buena dosis de valor, de pasin, de determinacin y voluntad para sublevarse a estos designios, de tal manera que no se convierte en un mero ttere de las circunstancias y de la historia, sino un sujeto que disea su destino a la medida de su deseo a pesar de todo. El papel de las actitudes y valores personales en la gestacin de un proyecto personal de calidad Los seres humanos proyectamos en todo lo que hacemos, lo que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia. Las cosas que hacemos y dejamos de hacer, nuestras preferencias y elecciones, pueden dar cuenta de lo que hemos recibido y de lo que hemos carecido en el transcurso de la vida. Una de las reas que ms reflejan lo que somos, es el lenguaje. Este puede ser concebido como la realidad simblica que funciona como descifradora de la realidad social y material, constituyendo el ms poderoso instrumento para transformar el medio en el que vivimos y tambin, un medio para transformarnos a nosotros mismos en este proceso. Es mediante el lenguaje que podemos tomar conciencia no slo de nuestro cuerpo, sino de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea (Castaeda 2000). El lenguaje es el vehculo en el que se transporta nuestra verdad, aunque tambin lo utilizamos para encubrirnos tras sus ropajes. En la equivocacin, se esconde una intencin ms all del simple error. Cuando solemos decir quera, en vez de quiero; es posible, en vez de tratar; no se pudo, en vez de no pude; ni modo, en vez de evitar que pase, se hacen evidentes nuestras dificultades para asumir a plenitud la responsabilidad de nuestros actos. Las frases tpicas que frecuentemente utilizamos en nuestro contexto cultural, dan cuenta de un estilo de actuar y pensar supuestamente caracterstica del latino (Rodrguez Estrada, 1992) y nos pueden servir de indicadores para ubicar lo que necesitamos para incrementar nuestro desarrollo personal. Reconocer nuestros alcances y limitaciones es una tarea necesaria para emprender un programa personal de mejora. Reconocer en qu sentido somos independientes, asumiendo adems en qu situaciones somos co o interdependientes, representa un acto de responsabilidad con nuestro propio compromiso de ser mejores. Estamos ms acostumbrados a hablar que a escuchar; a competir, en vez de compartir; a destacar, en vez de ayudar; a vencer, en vez de convencer; a pedir, en vez de dar; a discutir, en vez de
14
dialogar. Nuestra cultura, tanto en el terreno laboral como en el familiar o personal, posee singularidades que en muchas ocasiones, de manera un tanto injusta o tendenciosa, ha sido estereotipada negativamente, lo que ha trado como consecuencia una imagen desfavorable que poco ha contribuido a estrechar lazos positivos con otras comunidades del mundo. Uno de los ensayos ms interesantes sobre las cualidades del mexicano como pueblo, lo escribi Ikram Antaki, bajo el pseudnimo de Polibio de Acadia que, entre otras tesis, afirma lo siguiente: Los mexicanos no han podido asimilar su derrota. Esa mirada ajena que tanto importa a los mexicanos, pertenece a un rostro que no quieren, ellos no aman al mundo, por eso lo ignoran. La ley es que no hay ley. La tirana sustituy al poder tico. Los dichos reemplazan a los hechos. Utilizan el lenguaje con una hipocresa extrema. Pueden llevar el desprecio hasta el punto de robar horas y das de sus semejantes; no llegan, llegan tarde a sus compromisos, y tachan con enorme desprecio a quien se atreve a reclamarles sus hechos. As, la vileza pasa por quien reclama, y por el lado de quien caus el reclamo. El temor al rechazo, a la expulsin fuera del grupo, lleva a unos cuidados inauditos: el tono de la voz, los elementos del discurso, la mirada, el erguimiento No son corteses: aqu en los hechos reales, en la ignorancia de la necesidad ajena, en la violacin de la autonoma de los dems, en la agresin contra su tiempo, su sensibilidad, sus espacios y sus posesiones, la descortesa es la regla y la ley. La forma en este pueblo es la mscara pura. Los hombres construyen comunidades por una necesidad recproca. Un miembro sirve y se le sirve. Cada uno se subordina a los fines del organismo entero. No gustan de la vida retirada, perciben la imperfeccin de su individualidad. El problema es la educacin, pero la colaboracin de los dems es necesaria para cualquier obra de educacin, y los mexicanos no gustan de la colaboracin. En los momentos dramticos, surge una suerte de solidaridad masiva emocional, pero se apaga rpidamente: jams la he visto surgir para la realizacin de una tarea racional constructiva de largo plazo. La sociedad, la escuela, la casa deben de educar de igual manera. Cualquier tentativa de criticar algn aspecto de la vivencia social se enfrenta a la masa de los conacionales, enemigos entre s en la vida diaria, pero solidarios en defender sus particularismos, aun los menos defendibles, como el desorden, la deshonestidad o la ineficiencia. Otro aspecto enemigo de la educacin es el rechazo a la globalidad del conocimiento y del rigor de la aprehensin. A los que van armados con el rigor del conocimiento, difcilmente se les podr embrutecer con las ideologas y las mentiras. El conocimiento forma as, lo esencial de la herramienta tica. Quienquiera que contradiga o discuta sus afirmaciones se vuelve su enemigo. La duda basta para tacharse de agresin. Habra que quererles y aceptarles fuera de toda razn. Para los mexicanos la libertad es opuesta a la ley, que es limitante y represiva. Aqul que no construye un mundo con sus propias manos, con lealtad y empeo, jams lograr comprenderlo . Polibio de Acadia: El pueblo que no quera crecer El contenido de cada una de estas tesis no tiene desperdicio, son observaciones rigurosas que revelan con crudeza lo que somos, y no nos queda de otra ms que asumirlas, aceptar esa realidad como el primer paso para construir otra realidad distinta, ms digna, ms valerosa.
15
Por fortuna, tambin poseemos recursos que como personas y como conjunto social hemos construido y que resultan de un singular valor para emprender proyectos de transformacin individual y social. La autora mencionada, pudiendo optar por la nacionalidad francesa, se qued en Mxico ms de veinte aos porque, con todo y sus contradicciones, en nuestro pas existen otros ingredientes que tienen un enorme valor para una existencia grata y fructfera. El carcter ldico de las relaciones, la intensa afectividad desplegada en los sistemas vinculares, el ingenio, la picarda incluso, le inyectan una pasin enorme al deseo de vivir, que finalmente es la base para apreciar la vida. Ser porque todo nos falta que lo deseamos tanto y de tan diversas maneras, ser porque la falta, la carencia, es lo que inflama el deseo, ser porque la felicidad est en la lucha, como lo afirmaba Lenin, ese ya casi olvidado cazador de quimeras. Ser por todo eso que insistimos en la necia idea de tener una sociedad mejor. 6.4 El trabajo y su significado Reza una frase popular que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Tiene gran parte de razn, pero tambin de mentira, es decir, es una situacin con dos polos que habra que explorar. En el polo positivo encontramos el trabajo que contribuye a nuestra realizacin personal. En el que depositamos pasin, gusto, creatividad y alegra que representa una fuente de satisfacciones considerables y de ninguna manera se ve como un sacrificio desgastante y penoso. En el polo negativo podemos ubicar el trabajo rutinario, enajenante, poco gratificante, aburrido, despersonalizante, mal pagado, en condiciones insalubres, en un ambiente de poco respeto a las personas. Bajo estas condiciones, el trabajo seguramente va a ser significado como algo malo, que desgraciadamente hay que realizar por una paga que permita la subsistencia. El lado positivo del trabajo representa muchas bondades que habra que sealar: (Bar M. 1982) Proporciona un marco de referencia estable para la organizacin social y personal. Contribuye a definir el sentido de la existencia. La sociedad se organiza en funcin del trabajo y las personas estructuran su vida en etapas y tiempos laborales. Las estructuras poltico-sociales establecen sus bases sobre la divisin del trabajo, que hace posible la organizacin de ncleos poblacionales, la asignacin de cargas y responsabilidades as como la distribucin de bienes y beneficios. Es el soporte alrededor del cual gravitan la mayora de las relaciones humanas. La amistad y la solidaridad florecen con mucha frecuencia en las oficinas, fbricas, comercios, etc. Muchas relaciones de pareja se gestan entre los grupos laborales; las familias de los empleados se relacionan entre s, gracias al lugar comn que poseen sus miembros. Alimenta la visin y perspectiva de lo que somos, de nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. Plasma la realizacin personal, los xitos y fracasos, la orientacin existencial. Ayuda a mantener la integridad humana a travs de los sentimientos de vala personal que representa el sentirse til.
En un sentido negativo el trabajo puede propiciar: La alienacin, el enquistamiento y la desintegracin personal. Cosificar a las personas al hacerlas slo un eslabn en la cadena productiva. El fomento del individualismo, la competencia o la violencia para conseguir los objetivos de la empresa, pasando por encima de la propia dignidad y la ajena.
16
El que se organice con base en el nepotismo, disminuye la exigencia de no rendir ms de lo necesario, medrar al calor del anonimato, el ejercicio y encubrimiento de prcticas corruptas y otras formas degradantes de asumir el trabajo.
La opcin ms favorable ser aqulla en la que todas las partes involucradas se propongan favorecerse mutuamente sin detrimento de la dignidad ni el valor de ninguna. Jugar a ganar ambos, en una relacin equilibrada, justa y satisfactoria para todos. Empleados y empleadores tendrn que buscar un punto de encuentro en el que coincidan sus intereses, sin que nadie pretenda triunfar a toda costa sobre el otro en una posicin que signifique abuso, venganza, humillacin o traicin. Slo cuidando los intereses de ambas partes pueden salir ganando los dos. Si alguien se siente sometido, manipulado, engaado, o explotado, seguramente va a buscar la venganza, y de alguna manera la va a conseguir. La nica forma saludable de convivir es otorgndole al otro la dignidad que posee. Sin restarle derechos a nadie, sino promovindolo a la misma categora que se otorga a s mismo, de otra forma, tarde o temprano sobrevendr la violencia y todo mundo saldr perdiendo. 6.5 La realizacin humana No encontr forma mejor de reflexionar sobre este asunto que utilizando una historia que forma parte de mis vivencias personales. Espero que su lectura resulte atractiva y sobre todo que ilustre bien la forma en que es posible acceder al camino de la realizacin personal. El Joaqun y El Tarn, o la fortaleza del deseo En muchas ocasiones se ha debatido sobre la naturaleza de las circunstancias que estimulan o limitan el desarrollo de los sujetos, lo que determina el xito acadmico y profesional, y el papel que juegan la familia, el medio, los profesores, los programas, el currculum, en la construccin de personas de calidad. Sin negar la importancia de una familia integrada, un medio estimulante y una institucin educativa caracterizada por la bsqueda constante de mejores ndices de calidad de los servicios educativos que ofrece, el deseo aparece como el ingrediente que marca la diferencia en cuanto al tipo de egresados que se producen en los distintos niveles de educacin: brillantes, mediocres o francamente malos. Tenemos as, alumnos que dejan mucho que desear, en el terreno acadmico y personal aun cuando asisten a instituciones educativas con todos los recursos habidos y por haber. Existen tambin alumnos en escuelas pblicas con limitaciones de todo tipo, que se empean en remontar la baja calidad de su institucin con un esfuerzo personal y sostenido, llegando a darle las buenas y las malas a cualquiera. Tampoco se puede dejar de lado la dotacin biolgica que administra la gentica, aunque sta parece funcionar como un lmite ltimo en casos extremos, pues vemos que la inteligencia, como muchas otras caractersticas, parece estar repartida en forma ms o menos equiparable entre la mayora de los seres humanos. A continuacin les presento una breve historia con algunos elementos autobiogrficos, donde se puede entrever la fuerza de la determinacin, el coraje, la voluntad, el deseo, como la premisa bsica de la realizacin humana. La historia En la prestigiada Escuela Preparatoria del Instituto Tecnolgico de Sonora de Ciudad Obregn, podamos convivir los jvenes de las familias ms pobres y ms ricas de la ciudad (incluyendo los clase medieros), pues sin ser una escuela pblica, su sistema de financiamiento, haca posible el pagar solamente lo que nuestras condiciones econmicas nos permitieran, habiendo casos de alumnos que pagaban cinco pesos mensuales de cuota.
17
Ah conoc a Joaqun y a Julio Csar, mejor conocido como el Tarn en referencia a su apellido. Corran los aos 70, cuando los jvenes creamos en la revolucin comunista como una religin. El Ch era objeto de culto, la marihuana circulaba por todos lados y la minifalda haca su aparicin en la moda femenina, incendiando el deseo del mundo masculino. La vida de casi todos giraba en torno al desmadre. La juventud, divino tesoro, deba gozarse con intensidad, la consigna suprema era vivir el momento de la mejor manera posible. La escuela era uno de los espacios para este ejercicio ldico y dionisiaco; lo acadmico, tena tambin su lugar, pero estaba lejos de constituir el eje existencial de la mayora de nosotros. No recuerdo exactamente cmo empez nuestra relacin amistosa; tal vez la necesidad de vincularnos al compartir nuestra condicin de desposedos fue lo que nos reuni en torno a un proyecto de trabajo. Debamos sobrevivir en nuestras duras circunstancias y acompaando nuestras soledades resultaba ms fcil hacerlo. Joaqun careca de ambos padres. Cuando tena trece aos, su mam falleci de cncer, dejando hurfanos a sus seis hijos, de los cuales Joaqun era el mayor. Su padre nunca pudo soportar su ausencia; se sum tambin a la orfandad de sus hijos como un hermano ms, y al ao de la muerte de su esposa, acab sus das por su propia mano. Quien sabe por qu razn, hizo testigo de su propio ahorcamiento al Gordo, un hermano de Joaqun, cuando ste apenas tena ocho aos de edad. Tal vez la dificultad de elaborar la experiencia de ver el cuerpo de su padre pendiendo de un lazo, invadido por la angustia, el asombro y la impotencia, lo acerc a un encuentro con el mundo de las drogas. Las tas, por la lnea materna, decidieron repartirse a todos los nios entre ellas como si fueran perros, al decir de Joaqun. Con apenas unos meses el ms pequeo, y de seis, ocho, diez, doce, y trece aos sucesivamente, difcilmente se podrn sostener por s mismos, y hay que acomodarlos en un nuevo hogar, a como de lugar, decidieron implacables. Joaqun no permiti que su familia se disgregara. Con la presencia de su abuela materna, y su trabajo, los hermanos siguieron viviendo juntos. El trabajo y el apoyo de los que los conocan nunca faltaron. Cierto da, Joaqun me invit a trabajar como repartidor de fotografas en un conocido peridico local. Aprendimos el oficio y en poco tiempo no slo comercializbamos las fotografas de los eventos sociales, sino que las tombamos y las procesbamos. Nos dbamos nuestras maas para asistir a clases, estudiar a ratos y trabajar en los espacios libres. No era raro que llegramos a nuestras casas despus de una agotadora tarea nocturna por la madrugada. El proceso de revelado en blanco y negro requiere en su parte final, lavar vigorosamente con agua las fotografas, para posteriormente secarlas en una plancha o cilindro caliente. Un da trabajamos hasta ya muy avanzada la noche, y decid llevarme las fotografas ya procesadas a casa, para dejarlas lavndose en la pila del lavadero. Despert con los gritos de alarma de mi abuela, al descubrir ms de doscientas fotografas flotando en el agua. Se va a morir Mauricio! deca afligida, haciendo responsable de la fechora a mi hermano menor, quien sola hacer de las suyas con alguna frecuencia. Aclarada la cuestin ese da, a sus setenta aos, mi abuela aprendi algo inslito para ella, y mi pobre hermano padeci una de las recriminaciones ms duras, de las pocas donde no tuvo responsabilidad. Mi situacin era tambin difcil, pues mis padres se separaron desde mis tres aos de edad, por lo que mi madre y sus ocho hijos (cuatro procreados con mi padre y cuatro ms en otra relacin tambin fallida) nos las arreglamos prcticamente solos. Pero an as, nuestra vida no tena los tintes de dramatismo y extrema dificultad caractersticas de la existencia de Joaqun y sus hermanos. Yo me poda permitir dejar de trabajar algunos das y andar en la pachanga con mis otros
18
amigos. Mi trabajo era un apoyo importante en mi familia, pero para Joaqun era cuestin de sobrevivencia. El Tarn, se uni a nuestra sociedad unos meses despus de comenzar a trabajar Joaqun y yo. Era un muchacho flaco y de ojos vivarachos, con una apariencia deplorable, pues su situacin econmica slo le permita vestir harapos y comer lo indispensable. Joaqun se percat de su miseria y quiso compartir la suya propia con la de l. Su solidaridad y buen corazn no conocan lmites. Julio Csar fue prcticamente regalado a sus padrinos de bautizo. Unos viejecitos que habitaban una choza aledaa a los patios del ferrocarril. Su madre, abandonada por el hombre que fecund su vientre, quiso darse otra oportunidad para volver a reencontrarse en el amor con un nuevo hombre, pero su hijo, representaba un obstculo. Se cas y tuvo ms hijos, dejando al primero, al Tarn, al cuidado de sus compadres, que con todo y su miseria y aos a cuestas, compensaron su infertilidad criando a esta criatura, montado ahora en su bicicleta junto a las nuestras en busca de un destino hasta ese momento an incierto. La inteligencia del Tarn brillaba a pesar de su indigencia. Su habilidad en la asignatura de Ingls le vali ser designado por el mocho, o el Sinaloa -apodos inmisericordes impuestos al maestro Federico dada su falta de una de sus extremidades- como el administrador de la clase, quien tena la encomienda de organizar un sorteo de los temas con los que ramos examinados al final del semestre. Julio se guardaba para s algunos nmeros del sorteo y los venda en cincuenta pesos a quienes no queran arriesgar una calificacin reprobatoria, y con el nmero de tema entregado de antemano entre sus dedos, slo hacan la finta de recoger aquel papelito con un tema entre sesenta posibles. Con todo y su gran pobreza, su dignidad era grande. Si alguno de los del grupo no le simpatizaba, se negaba a proporcionarle el pasaporte a la acreditacin. Era todo un espectculo ver a las nias bien pedantes de la sociedad sonorense rogar por una ficha a aquel orgulloso miserable. A pesar de todo, nunca nadie lo denunci; la complicidad se mantuvo a toda prueba, incluso pienso ahora, por el mismo maestro que saba de la condicin de su secretario particular. Terminamos los estudios de Preparatoria y las escasas oportunidades de educacin superior en nuestra entidad, nuestras vocaciones y deseos de descubrir el mundo ms all de nuestra pequea comunidad, nos hicieron decidir emprender el viaje a la Ciudad de Mxico. Presentamos el examen de admisin en la UNAM, con resultado adverso para Joaqun en sus pretensiones de ingresar a la carrera de Medicina. Le ofrecan como alternativa la carrera de Psicologa, pero no acept, decidi regresarse a Obregn, seguir trabajando y prepararse de nuevo para el examen de seleccin. Esto le permiti sentar mejores bases para sostener a su familia durante su prolongada ausencia. Present de nuevo el examen y finalmente fue admitido en la carrera de su eleccin. Vivir en el Distrito federal no era una empresa fcil. Para nosotros era indispensable trabajar y estudiar. Para m era difcil, pero no tanto como para Joaqun, pues yo slo vea por mantenerme a m mismo, y aunque era poco el dinero que mis padres me podan enviar, de alguna manera constitua un apoyo. Joaqun no slo deba sostenerse, sino tambin enviar dinero a su familia, por lo que fue un verdadero milagro ver concluida su carrera. Vivimos cada quien por su cuenta, en cuartos de servicio, en las azoteas de viejos edificios. En la casa del estudiante, entre jvenes idealistas con el proyecto de hacer la revolucin, pero que no eran capaces de mantener su habitacin limpia, mucho menos ser estudiantes regulares. Vivamos al acecho de otros grupos que profesaban ideologas distintas, con planes de tomar la casa por la
19
fuerza. Los huspedes, tenamos la obligacin de hacer guardias nocturnas, armados con pistolas y bombas molotov. Para los lderes era ms importante participar en las mltiples marchas con el propsito de reivindicar cualquiera de las muchas causas de los grupos de trabajadores, de los partidos de izquierda, y toda voz opositora vista a s misma como duea del espacio pblico. Era tambin parte de nuestras obligaciones, participar en la toma a la fuerza de otras casas ocupadas por opositores polticos. Todo esto, con la tensin y violencia implicadas; era ms importante que ser buen estudiante, u organizarse para asear y cocinar. La limpieza y la congruencia con el rol de estudiante, eran descalificadas por ser posiciones pequeo-burguesas ajenas al espritu revolucionario del estudiantado proletario . A Joaqun no le faltaban los problemas. Uno de sus hermanos, haba cado en el hbito de drogas ms perniciosos: los inhalantes, lo que motiv a ir por l a Ciudad Obregn, pidi ayuda a uno de sus maestros; un excelente psiquiatra a cargo de los servicios mdicos universitarios, quien le facilit un perodo de internamiento, consultas, tratamientos psicoteraputicos y medicamentos. Cuando vio la posibilidad de perder la batalla, se la jug en un ltimo intento: le hizo ingerir un medicamento que le provoc una espantosa reaccin del sistema extrapiramidal, hacindole experimentar una sensacin de muerte. A partir de ah cambi su situacin, se reintegr a la vida. Estudi computacin a nivel tcnico, consigui un empleo en una secretara de estado, se cas con una odontloga y lleva una vida relativamente normal. Otro de sus hermanos ms pequeos, present tambin graves problemas de salud mental. Tuvo un brote psictico y hubo que internarlo en un hospital psiquitrico. Con todo y sus problemas pudo terminar una licenciatura en contadura pblica que le permite vivir dignamente, a pesar del acecho de la locura. De cualquier forma, Joaqun siempre est pendiente de sus hermanos. Un modelo de identificacin como el provisto por Joaqun, ha permitido a sus hermanos darle sentido a su vida a pesar de su tragedia. Joaqun no slo termin la licenciatura en Medicina. Ya casado y con dos hijos, curs una especialidad en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de Mxico, donde se le conoca como el doctor del queso, pues distribua ms de trescientas piezas de un excelente queso menonita enviado desde la ciudad de Chihuahua por uno de sus mltiples amigos. Las ganancias de este negocio, solan ser muy superiores a los ingresos de un residente de especialidad, lo que le permita mantener con cierta holgura a su esposa e hijos, y seguir apoyando a sus hermanos y abuela. Para Joaqun, las exigencias acadmicas de la escuela no le han resultado fciles. Se sabe poseedor de una tenacidad extraordinaria, pero no de un coeficiente intelectual sobresaliente. Sabe de su necesidad de dedicar tiempo a estudiar para aprender bien algo, y quienes lo conocemos nos consta su terquedad y empeo a toda prueba, ante la que ninguna dificultad, por enorme que parezca, le ha hecho desistir. Actualmente ejerce su profesin de manera brillante en una ciudad fronteriza. Julio Csar, el Tarn tambin estudi medicina, ms motivado por las expectativas de sus mecenas, que por una vocacin bien definida. En muchas ocasiones pas materias con calificaciones poco brillantes, sin depositar mucho esfuerzo de su parte. Su clara inteligencia le permita emprender numerosos proyectos simultneamente en reas muy diversas. En el dcimo semestre de la carrera, decidi no ser mdico. Estudi un curso para controladores areos en seis meses. Suficiente para tener al poco tiempo ingresos considerables, superiores a los de cualquier mdico de una institucin hospitalaria del sector pblico. Su aficin por la electrnica, la arquitectura, decoracin, filmacin y computacin, le llevaron a estudiar la carrera de ingeniera en el rea de informtica con su respectivo postgrado. Se le puede encontrar en Monterrey controlando vuelos desde la pantalla del radar en el aeropuerto comercial,
20
filmando o retratando eventos sociales, reparando computadoras, haciendo programas de software, diseando espacios interiores y muchas otras cosas que su polifactica personalidad le impona. Por qu algunos se hunden en el fango de la autoconmiseracin y otros pueden hacer de sus desgracias y derrotas su mejor inspiracin para triunfar en lo que se proponen? No existe una respuesta sencilla para esta pregunta, pues las motivaciones humanas no dan la cara tan fcilmente y hay que rastrearlas por el inconsciente de cada sujeto en la narracin que de su historia hace, en condiciones tales que este inconsciente se haga escuchar. He presenciado algunos casos donde las circunstancias son diametralmente opuestas: jvenes que cuentan con una familia bien avenida que les provee prcticamente de todo: buena alimentacin, escuelas de primer mundo, ropa cara, coche del ao, casa bien equipada y amueblada, en fin, una cmoda vida burguesa para no preocuparse por nada en lo econmico. Se tienen en apariencia todas las condiciones para ser un estudiante de primera, y para nuestra sorpresa nos encontramos con un estudiante flojo, aptico, superficial y frvolo dedicado a reventarse los fines de semana y entre semana tambin. Qu falla aqu? La presencia de una falta que lo lleve a desear. En la abundancia de todo, no se puede desear nada. Los padres no se dan cuenta de las graves consecuencias de darlo todo, sin imponer lmites ni restricciones, en donde todo parece caer del cielo y para lo cual no hay qu hacer nada para ganrselo. Entre la abundancia sin lmites y las grandes carencias, parecen preferibles las segundas, si de promover el deseo se trata, para llegar a ser una persona con calidad, til a s mismo y a los otros. Lo que pude observar en estos dos amigos, fue la presencia constante de un espritu de lucha a pesar de todo y contra todo. Jams se abandonaron a una actitud de vctima ni se aplicaron a s mismos ms limitaciones de las que la realidad les impona. Nunca perdieron de vista lo que queran para sus vidas. Saban perfectamente qu necesitaban hacer para conseguirlo y siempre estuvieron dispuestos a pagar los precios necesarios para ello. Su deseo se acompa siempre de la accin, su voluntad indeclinable siempre fue precedida del acto adecuado y a tiempo. Desde luego que el deseo por s mismo tampoco es omnipotente. Existen lmites objetivos a tomar en cuenta en cualquier empresa personal o colectiva. Para realizar este deseo, se requiere una sociedad dispuesta a aportar un mnimo de recursos. En este caso hubo, por fortuna, escuelas pblicas a nuestro alcance y pudimos graduarnos sin pagar las altas colegiaturas de las universidades privadas. Ciertamente se le facilitan ms las cosas a un egresado de una institucin como el TEC de Monterrey que a un estudiante de la UNAM o de cualquier universidad pblica. Sin embargo, no se est tampoco tan desamparado, si se saben usar bien los recursos puestos a nuestro alcance. Tampoco se puede pensar que existan vidas exentas de sntomas. Una vida perfecta, si existiera, sera tremendamente aburrida y esta caracterizacin por s misma la llevara al fastidio absoluto y por lo tanto a la prdida del inters por la existencia misma. Sin hacer una apologa de los problemas, sin ellos la vida sera insoportable. La vida de mis amigos que aqu relat, se ha caracterizado por grandes aciertos en lo fundamental, aunque sus circunstancias los han llevado a cometer tambin errores y a no ser completamente felices, pero son ejemplos vivos de una heroicidad casi desconocida, hombres destacados en sus vidas profesionales a pesar de haber tenido casi todo en contra, pero a su favor el recurso ms valioso que un ser humano pueda tener: la voluntad indeclinable de construir su destino a la medida de su propio deseo. METAS
21
Muchas ocasiones no te atreves a perseguir tus sueos por el temor a un mal resultado que te haga sentir impotente, triste, decepcionado, enojado contigo mismo, frustrado, incompetente. Sin embargo, el precio por vivir sin metas ni ilusiones ya lo estas pagando. Ya vienes arrastrando en tu vida en una u otra medida esos sentimientos O no? Entonces, si de cualquier manera ya estas instalado en ese estado de nimo en forma permanente u ocasional, mejor corre el riesgo de perseguir lo que quieres y si lo haces con una estrategia inteligente, lo ms probable es que lo consigas tarde o temprano. Una forma de elevar la probabilidad de construir metas inteligentes, es someter su diseo a un control de calidad en el que consideres los siguientes factores. Gua para evaluar tus metas 1.- Se expresa en forma positiva? Expresa mi meta lo que s quiero alcanzar, ms que lo que no quiero que pase? Cul es el resultado real y positivo que yo espero alcanzar? 2.- Tiene un fundamento personal? Es una meta ma o de otras personas? Es de mi inters y est bajo mi control lograrla? 3.- Incluye el factor emocional? Tengo presente en mi mente lo que voy a conseguir con mi meta? Estoy decidido y entusiasmado por conseguir esa ganancia o recompensa? Empiezo a sentir desde ahora el gozo de conquistar mi meta y creo que voy a disfrutar de todo el proceso? 4.- Se apoya en un modelo? Tengo una idea de la persona que quiero ser al conseguir esa meta? Tengo claro el tipo de vida a la que aspiro al lograr esa meta? Qu personas me inspiran para alcanzar mi meta? 5.- Es especfica y visual? Est clara mi meta en trminos de lo que deseo alcanzar?, Qu?, cunto?, cmo?, dnde? Puedo ver los detalles importantes de mi meta ya conquistada? Puedes verte a ti mismo conquistando tu meta? Puedes imaginarte lo que dicen y sienten los que te rodean? 6.- Es de un tamao apropiado? Tiene mi meta un tamao apropiado a mis aspiraciones y a mis posibilidades personales? Considero que es una meta realista, alcanzable, adems de estimulante y retadora? Necesito subdividirla en porciones menores o relacionarla con otra meta mayor para hacerla ms manejable o atractiva? 7.- Tiene un marco de tiempo adecuado? He establecido una fecha lmite en que debe estar concluida mi meta? Considero que el plazo fijado es realista?, Es adecuado? He establecido los resultados parciales por lograr en fechas prximas en caso de que mi meta sea a largo plazo? 8.- Considera los recursos necesarios? Tengo nocin de los recursos internos y externos que necesitar para alcanzar mi meta? Considero tenerlos ya? Si no los tengo, Cmo pienso conseguirlos? 9.- Permito saber cundo se ha alcanzado?
22
Cmo sabr que he conseguido mi meta? Qu es lo que espero ver, or, sentir, para tener evidencia de que consegu lo que esperaba? Cmo y cundo verificar el progreso hacia mi meta para saber si la voy alcanzando? 10.- Tiene un marco ecolgico? Considero que mi meta est en armona conmigo, con mis relaciones y con mi entorno? Qu pasa si la consigo? Tendr efectos no deseados para m o para los que me rodean? Si as es el caso, podra cambiar mi meta para conseguir los mismos o parecidos resultados y evitar de esa manera los efectos no deseados? El Vencedor y el Perdedor Cuando un vencedor comete un error, dice: Yo me equivoqu. Cuando un perdedor comete un error, dice: No fue mi culpa. Un vencedor trabaja duro y tiene ms tiempo. Un perdedor est siempre muy ocupado para hacer lo que es necesario. Un vencedor enfrenta y supera los problemas. Un perdedor da vueltas y nunca consigue resolverlos. Un vencedor se compromete. Un perdedor hace promesas. Un vencedor dice: Yo soy bueno, sin embargo no tan bueno como me gustara ser. Un perdedor dice: Yo no soy tan malo como tantos otros. Un vencedor escucha, comprende y responde. Un perdedor slo espera una oportunidad para hablar. Un vencedor respeta a aqullos que son superiores a l y trata de aprender algo con ellos. Un perdedor resiste a aqullos que son superiores a l y trata de encontrar sus defectos. Un vencedor se siente responsable por algo ms que slo su trabajo. Un perdedor no colabora y siempre dice: Yo slo hago mi trabajo. Un vencedor dice: Debe haber una mejor forma de hacerlo... Un perdedor dice: Esta es la forma que siempre lo hicimos.
23
También podría gustarte
- La pareja no existe: Construye y fortalece vínculosDe EverandLa pareja no existe: Construye y fortalece vínculosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (18)
- Padres conscientes, niños felices: Manual de primeros auxiliosDe EverandPadres conscientes, niños felices: Manual de primeros auxiliosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Déjame en paz…, y dame la paga: Aprende a escuchar a tu adolescente y enséñale a que te escucheDe EverandDéjame en paz…, y dame la paga: Aprende a escuchar a tu adolescente y enséñale a que te escucheCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ensayo de Crecimiento ProfesionalDocumento4 páginasEnsayo de Crecimiento ProfesionalEduardo Carrillo ObandoAún no hay calificaciones
- Casilda Rodrigañez - Poner Limites o Informar de Los LimitesDocumento23 páginasCasilda Rodrigañez - Poner Limites o Informar de Los LimitesNarel_1Aún no hay calificaciones
- Unidad 3 - Adultocentrismo y Construcción Histórica de La AdolescenciaDocumento5 páginasUnidad 3 - Adultocentrismo y Construcción Histórica de La AdolescenciaGiselle Gajardo AraosAún no hay calificaciones
- SEXUALIDAD PRECOZ PadleDocumento14 páginasSEXUALIDAD PRECOZ PadleNANCYAún no hay calificaciones
- Admin, Contenido, REFLEXIONES ETICAS EN TORNO A LOS JOVENES DE NUESTRO TIEMPODocumento13 páginasAdmin, Contenido, REFLEXIONES ETICAS EN TORNO A LOS JOVENES DE NUESTRO TIEMPORoberto AguilarAún no hay calificaciones
- Vínculos IntergeneracionalesDocumento4 páginasVínculos IntergeneracionalesTadeo RamosAún no hay calificaciones
- Ser Adulto ObiolsDocumento3 páginasSer Adulto ObiolsDaniela FleitaAún no hay calificaciones
- La Adolescencia en La ActualidadDocumento4 páginasLa Adolescencia en La ActualidaddraculadelatorAún no hay calificaciones
- Resumen Di Segni - Adultos en Crisis, Jovenes A La Deriva - Cap 5Documento3 páginasResumen Di Segni - Adultos en Crisis, Jovenes A La Deriva - Cap 5Lucila LarpínAún no hay calificaciones
- 03 Dolto - Cap. I El Concepto de Adolescencia. Puntos de Referencia, Puntos de RupturaDocumento2 páginas03 Dolto - Cap. I El Concepto de Adolescencia. Puntos de Referencia, Puntos de RupturaEliana ColAún no hay calificaciones
- AdolescenciaDocumento8 páginasAdolescenciaMargarita Gautier100% (1)
- Trabajo Práctico AdolescenciaDocumento14 páginasTrabajo Práctico AdolescenciaSilvia María Buzzi100% (2)
- 13Documento8 páginas13Marielys RodriguezAún no hay calificaciones
- Art - Vintimilla Córdova, María Gabriela-Ser Adolescente en El Mundo de HoyDocumento2 páginasArt - Vintimilla Córdova, María Gabriela-Ser Adolescente en El Mundo de HoyMiguel LandivarAún no hay calificaciones
- Proyecto de Vida y AdolescenciaDocumento13 páginasProyecto de Vida y AdolescenciaHugo CastañedaAún no hay calificaciones
- De Que Hablamos Cuando Hablamos de AdolescenciaDocumento4 páginasDe Que Hablamos Cuando Hablamos de AdolescenciamarciaquimeyAún no hay calificaciones
- Responsabilidad y Toma de Decisiones en La AdolescenciaDocumento12 páginasResponsabilidad y Toma de Decisiones en La AdolescenciaShAy LGAún no hay calificaciones
- La Familia, Los Limites y El AprendizajeDocumento6 páginasLa Familia, Los Limites y El AprendizajeLorena Arias GuerreroAún no hay calificaciones
- Aprende a aceptar a los demás: Las claves para deshacerte de los prejuiciosDe EverandAprende a aceptar a los demás: Las claves para deshacerte de los prejuiciosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Efectos de La Modernidad en Niños y AdolescentesDocumento4 páginasEfectos de La Modernidad en Niños y AdolescentesAdriana Scaglione100% (1)
- Ensayo Mis Valores AdultosDocumento6 páginasEnsayo Mis Valores AdultoscnarcisokingAún no hay calificaciones
- Perfil Del AdolescenteDocumento4 páginasPerfil Del Adolescentekarly dyannara leyton baezAún no hay calificaciones
- El Rol de Los AdultosDocumento4 páginasEl Rol de Los AdultosEmmaGodioAún no hay calificaciones
- NoseDocumento2 páginasNoseAmancay RodríguezAún no hay calificaciones
- Cambios en La AdolescenciaDocumento8 páginasCambios en La AdolescenciaRuben Choquicota MaquitoAún no hay calificaciones
- El Adolescente y Su Educación en La Sociedad ActualDocumento8 páginasEl Adolescente y Su Educación en La Sociedad Actualmaytebech-1Aún no hay calificaciones
- Trabajo-Practico - #3 AdolescenciaDocumento8 páginasTrabajo-Practico - #3 AdolescenciaPaola SbarbatiAún no hay calificaciones
- Cap 1 AberasturyDocumento5 páginasCap 1 AberasturyJeniferAún no hay calificaciones
- 6-Orientación-Vocacional-Marina-Muller El Suj de La OvDocumento3 páginas6-Orientación-Vocacional-Marina-Muller El Suj de La OvKaren VillarruelAún no hay calificaciones
- Adolescencia Etapas y DuelosDocumento6 páginasAdolescencia Etapas y DuelosEnzo Alejandro GriggioAún no hay calificaciones
- DI SEGNI ResumenDocumento4 páginasDI SEGNI ResumenVanesaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Vida y Toma de DecisionesDocumento20 páginasProyecto de Vida y Toma de DecisionesELYAún no hay calificaciones
- Adolescer en UruguayDocumento3 páginasAdolescer en UruguayIt'sGiulianaBoschettoAún no hay calificaciones
- Valores y Limites en La EducaciónDocumento6 páginasValores y Limites en La EducaciónCatalina CeverioAún no hay calificaciones
- Apuntes. Adolescencia NormalDocumento17 páginasApuntes. Adolescencia NormalJose Alejandro Cruz GiraldoAún no hay calificaciones
- Conferencia Simposio2 La Construccion de La Subjetividad Entre La Violencia y La Esperanza PDFDocumento30 páginasConferencia Simposio2 La Construccion de La Subjetividad Entre La Violencia y La Esperanza PDFJaviAún no hay calificaciones
- Dra Pasqualini Conducta MoralDocumento30 páginasDra Pasqualini Conducta MoralMaria Victoria Villegas ValenciaAún no hay calificaciones
- Discurso de La AdolecenciaDocumento3 páginasDiscurso de La AdolecenciaMaria QuirozAún no hay calificaciones
- Módulo 8Documento11 páginasMódulo 8Magalí PírizAún no hay calificaciones
- Erikson Identidad Juventud y Crisis PDFDocumento2 páginasErikson Identidad Juventud y Crisis PDFmecoAún no hay calificaciones
- Sem 6 DPCCDocumento4 páginasSem 6 DPCColindajulianAún no hay calificaciones
- Aconsejando A La JuventudDocumento9 páginasAconsejando A La JuventudlibrospruebaAún no hay calificaciones
- La JuventudDocumento2 páginasLa Juventudserendy827Aún no hay calificaciones
- El Papel de La Comunidad de Diálogo Filosófico en La Formación de La Identidad AdolescenteDocumento16 páginasEl Papel de La Comunidad de Diálogo Filosófico en La Formación de La Identidad AdolescenteIsaí JassoAún no hay calificaciones
- Mi Resumen Primer Parcial AdolescenciaDocumento28 páginasMi Resumen Primer Parcial AdolescenciaVictoria BernalAún no hay calificaciones
- La Constitucion Subjetiva y Diagnosticos InvalidantesDocumento10 páginasLa Constitucion Subjetiva y Diagnosticos InvalidantescristinaAún no hay calificaciones
- Anotaciones Sobre La AdolescenciaDocumento5 páginasAnotaciones Sobre La Adolescenciaomar ulateAún no hay calificaciones
- Suarez, Adolescencia y PosmodernidadDocumento10 páginasSuarez, Adolescencia y PosmodernidadJuan R CorbalanAún no hay calificaciones
- Monografía 4Documento4 páginasMonografía 4Karen GCAún no hay calificaciones
- El Niño Rotulado Beatriz JaninDocumento4 páginasEl Niño Rotulado Beatriz JaninHéctor Sergio Anaya Ortiz100% (1)
- La Adolescencia Ha Dejado o Está Dejando de Ser Una Etapa Del Ciclo Vital para Convertirse en Un Modo de Ser Que Amenaza Por Envolver A La Totalidad Del Cuerpo SocialDocumento4 páginasLa Adolescencia Ha Dejado o Está Dejando de Ser Una Etapa Del Ciclo Vital para Convertirse en Un Modo de Ser Que Amenaza Por Envolver A La Totalidad Del Cuerpo SocialMariano GarciaAún no hay calificaciones
- Libro de Familia - PATRICIA ARESDocumento5 páginasLibro de Familia - PATRICIA ARESbrigaby1023Aún no hay calificaciones
- Las Funciones de La Familia en La AdolescenciaDocumento3 páginasLas Funciones de La Familia en La AdolescenciaMicaela péreZAún no hay calificaciones
- Conductas de Riesgo y AdolescenciaDocumento2 páginasConductas de Riesgo y AdolescenciaJoshua AnakiAún no hay calificaciones
- Quiero aprender: El arte de educar y motivar en un mundo globalizadoDe EverandQuiero aprender: El arte de educar y motivar en un mundo globalizadoAún no hay calificaciones