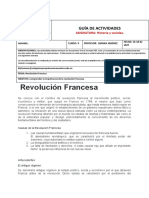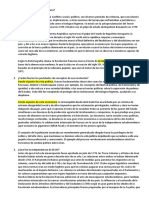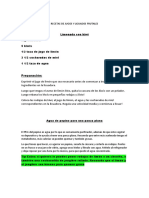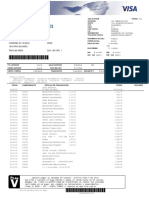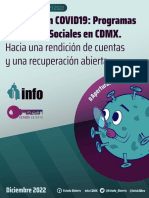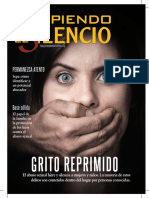Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistasResumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Resumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Cargado por
juan manuel escuderoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- SGC Ma Vi Caso SearsDocumento3 páginasSGC Ma Vi Caso SearsCristian Cabia0% (1)
- Album Revolucion FrancesaDocumento10 páginasAlbum Revolucion FrancesaJavier Valladares100% (1)
- Elementos Que Contribuyeron para La Revolucion FrancesaDocumento9 páginasElementos Que Contribuyeron para La Revolucion FrancesaEdith RiveraAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa EsDocumento3 páginasLa Revolución Francesa EsPatricia RivadeneiraAún no hay calificaciones
- La Trascendencia de La Revolución FrancesaDocumento3 páginasLa Trascendencia de La Revolución FrancesaDaniela Johana Mouriño RamosAún no hay calificaciones
- La Revolucion FracesaDocumento22 páginasLa Revolucion FracesaCatrina StoneAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento9 páginasRevolución FrancesaAlberto Lopez LopezAún no hay calificaciones
- La Revolucion Francesa ListoDocumento21 páginasLa Revolucion Francesa ListoStar LightAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa (1789-1799) Fue Un Proceso Social y PDocumento2 páginasLa Revolución Francesa (1789-1799) Fue Un Proceso Social y PLABRIN CORDOVA AntuanetAún no hay calificaciones
- 04 La Trascendencia de La RevoluciónDocumento5 páginas04 La Trascendencia de La RevoluciónMartin SoloAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento6 páginasRevolución FrancesaEusebio Torres TatayAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento4 páginasRevolución FrancesaMiranda ArolaAún no hay calificaciones
- Las Revoluciones Democratico BurguesasDocumento20 páginasLas Revoluciones Democratico Burguesasruben hernandezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento2 páginasRevolucion FrancesaJosé Alexander Flores OlivaresAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajo Semana Del 20 Al 24 de Abril PDFDocumento5 páginasGuia de Trabajo Semana Del 20 Al 24 de Abril PDFJuanita FadulAún no hay calificaciones
- Resumen de La Revolución FrancesaDocumento3 páginasResumen de La Revolución FrancesaMarceloKleer100% (1)
- Informe de Civica - Docx1Documento22 páginasInforme de Civica - Docx1Rafael OntiverosAún no hay calificaciones
- Aporte de La Revolucion FrancesaDocumento5 páginasAporte de La Revolucion FrancesaMildredAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento10 páginasRevolución FrancesaAnonymous vDTinHoU9Aún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento33 páginasMONOGRAFIABrandon Stewart EspinozaAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa y Sus PostuladosDocumento2 páginasRevolución Francesa y Sus PostuladosEduardo PormaAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento4 páginasLa Revolucion FrancesaJoimer R. Rodriguez100% (1)
- Revolución Francesa Historia, Causas y CaracterísticasDocumento1 páginaRevolución Francesa Historia, Causas y CaracterísticasVanina okiAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoNicolle SalinasAún no hay calificaciones
- 1° Lectura 8° Rev. FrancesaDocumento3 páginas1° Lectura 8° Rev. FrancesaLaura Angelica Achury SanchézAún no hay calificaciones
- Nuevo Revolucion FrancesaDocumento10 páginasNuevo Revolucion Francesagilbert silvaAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion FrancesaSebastian MedinaAún no hay calificaciones
- Qué Es La Revolución Francesa?Documento2 páginasQué Es La Revolución Francesa?Maga IñiguezAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa 1 PDFDocumento8 páginasRevolución Francesa 1 PDFJose David DuarteAún no hay calificaciones
- Respuestas A Las Preguntas de HistoriaDocumento2 páginasRespuestas A Las Preguntas de HistoriaJose Antonio Contreras VaqueroAún no hay calificaciones
- T.P #2 Inicios de La Rev. Francesa.Documento6 páginasT.P #2 Inicios de La Rev. Francesa.Carlos RodriguezAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa y El Advenimiento de La Edad ContemporaneaDocumento20 páginasLa Revolución Francesa y El Advenimiento de La Edad Contemporaneasamuel_soler_8Aún no hay calificaciones
- Revolución Francesa y Su Influencia en América LatinaDocumento12 páginasRevolución Francesa y Su Influencia en América LatinaAlejandra SánchezAún no hay calificaciones
- Actividad 8Documento2 páginasActividad 8Gerson RamírezAún no hay calificaciones
- Ensayo Ideas PoliticasDocumento17 páginasEnsayo Ideas PoliticasSari PardoAún no hay calificaciones
- Granados Barcenas Alan Uriel - Revolución FrancesaDocumento21 páginasGranados Barcenas Alan Uriel - Revolución FrancesaUriel GranadosAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento19 páginasRevolución FrancesaAlejandra Arias RamirezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento6 páginasRevolucion FrancesaRUTH ANA GUTIERREZ LLANTOYAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa y La Crisis Del Derecho InternacionalDocumento6 páginasLa Revolución Francesa y La Crisis Del Derecho Internacionaljpwfej100% (1)
- GUIA GRADO OCTAVO Revolucion FrancesaDocumento3 páginasGUIA GRADO OCTAVO Revolucion FrancesaEugenia IbarguenAún no hay calificaciones
- Apuntes de Historia Política de España ContemporáneaDocumento98 páginasApuntes de Historia Política de España ContemporáneaSegundoAún no hay calificaciones
- Historia Política de España ContemporáneaDocumento97 páginasHistoria Política de España ContemporáneaSegundoAún no hay calificaciones
- LaDocumento6 páginasLaOMAR QUISPE QUISPEAún no hay calificaciones
- Informe Revolución FrancesaDocumento7 páginasInforme Revolución Francesayaritza50% (2)
- La Revolución FrancesaDocumento20 páginasLa Revolución FrancesaJheltsin Espinoza Concha100% (1)
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion Francesadaletaguilera9Aún no hay calificaciones
- Guia Grado 8º Ciencias Sociales Revolucion FrancesaDocumento3 páginasGuia Grado 8º Ciencias Sociales Revolucion Francesadaniel buitragoAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento15 páginasRevolucion FrancesaReynaldo CruzAún no hay calificaciones
- Formato de Clases Historia - 8A - 8B - La Revolucion FrancesaDocumento11 páginasFormato de Clases Historia - 8A - 8B - La Revolucion FrancesajotatdtorrejanoAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento22 páginasLa Revolución FrancesaJOSE GABRIEL CADENA MENDOZAAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento2 páginasLa Revolucion FrancesarafpAún no hay calificaciones
- ENSAYO Revolucion FrancesaDocumento6 páginasENSAYO Revolucion FrancesaelbamendezAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa en WordDocumento4 páginasRevolución Francesa en WordFiorela CarhuatantaAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento8 páginasRevolucion FrancesaDEFENSA Magnolia AlvarezAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento10 páginasLa Revolución FrancesaHEIDI MAZIEL DUARTE SANCHEZAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento6 páginasLa Revolucion FrancesaLuis Våez ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion FrancesaAnthony ChavezAún no hay calificaciones
- Las 3 Grandes RevolucionesDocumento13 páginasLas 3 Grandes Revolucionesgreysi ramirezAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento3 páginasLa Revolución FrancesaGULIA ADRIANA CAYCHO RAMOSAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa - Resumen, Causas y Consecuencias - La EvolucionDocumento1 páginaRevolución Francesa - Resumen, Causas y Consecuencias - La EvolucionLeticia BogadoAún no hay calificaciones
- La Revolución francesa: El movimiento que marcó el fin del absolutismoDe EverandLa Revolución francesa: El movimiento que marcó el fin del absolutismoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Taller Terminado tp1Documento8 páginasTrabajo de Taller Terminado tp1juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Una Escuela en y para La Diversidad Sintesis de Los TextosDocumento10 páginasUna Escuela en y para La Diversidad Sintesis de Los Textosjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- 1º Parcial de Introducción A La GeografíaDocumento5 páginas1º Parcial de Introducción A La Geografíajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Mapa Mental La CienciaDocumento1 páginaMapa Mental La Cienciajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Resumen para Didactica GeneralDocumento6 páginasResumen para Didactica Generaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Parte 3Documento1 páginaUnidad 1 Parte 3juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- CARATULASDocumento7 páginasCARATULASjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- HISTORIA (Prof. Vasquez) Examen Dela Alumna Quintna 2020Documento20 páginasHISTORIA (Prof. Vasquez) Examen Dela Alumna Quintna 2020juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Parcial de Historia para Mañana FinalizadoDocumento17 páginasParcial de Historia para Mañana Finalizadojuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Parcial1 Pedag 2021Documento6 páginasParcial1 Pedag 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia de La Pedagogía para ParcialDocumento53 páginasHistoria de La Pedagogía para Parcialjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Charla TEDxDocumento4 páginasCharla TEDxjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia Mundial 2 MapasDocumento5 páginasHistoria Mundial 2 Mapasjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- ENFOQUES FUNCIONALISTAS Apara EstudiarDocumento7 páginasENFOQUES FUNCIONALISTAS Apara Estudiarjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Evolución de Homínidos.Documento2 páginasEvolución de Homínidos.juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Geografia Trabajo Practico Integrador 2020 (Alumnos Previos 2° Año)Documento2 páginasGeografia Trabajo Practico Integrador 2020 (Alumnos Previos 2° Año)juan manuel escudero100% (1)
- La Pedagogía TradicionalDocumento7 páginasLa Pedagogía Tradicionaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Las Grandes Civilizaciones de MesopotamiaDocumento3 páginasLas Grandes Civilizaciones de Mesopotamiajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia Sobre El Origen Del HombreDocumento2 páginasHistoria Sobre El Origen Del Hombrejuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- La Escuela de AnnalesDocumento9 páginasLa Escuela de Annalesjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Cronograma de Evaluación-Historia Parcial 2021Documento2 páginasCronograma de Evaluación-Historia Parcial 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Programas de Las Materias Historia 2021Documento3 páginasProgramas de Las Materias Historia 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Orbe Indiano 2021Documento14 páginasOrbe Indiano 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Para Dietas JuanDocumento12 páginasPara Dietas Juanjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Psicologia EducacionalDocumento2 páginasPsicologia Educacionaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Pedagogia Cuadro ComparativoDocumento1 páginaPedagogia Cuadro Comparativojuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Paleolitico y NeoliticoDocumento2 páginasCuadro Comparativo de Paleolitico y Neoliticojuan manuel escudero100% (1)
- (Academia Irigoyen) 2021 - REGIMEN-ECONOMICO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-VALLADOLIDDocumento11 páginas(Academia Irigoyen) 2021 - REGIMEN-ECONOMICO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-VALLADOLIDgracielaAún no hay calificaciones
- Lenguaje Jueves 18 y Viernes 19Documento4 páginasLenguaje Jueves 18 y Viernes 19JocelynAún no hay calificaciones
- Proyecto de Constitucion CubaDocumento4 páginasProyecto de Constitucion Cubajuangomez44Aún no hay calificaciones
- Apuntes ContratosDocumento104 páginasApuntes ContratosSantiago AponteAún no hay calificaciones
- Resume N Men SualDocumento3 páginasResume N Men SualLuli MoralesAún no hay calificaciones
- Descripcin - de - Actividades EjemploDocumento27 páginasDescripcin - de - Actividades EjemploHector La CruzAún no hay calificaciones
- Editorial García AlonsoDocumento5 páginasEditorial García AlonsoSergio CampisiAún no hay calificaciones
- Resolución 0156 de 2005 y Resolución 2851 deDocumento11 páginasResolución 0156 de 2005 y Resolución 2851 deyuri corrales50% (2)
- Lineamientos para Elaborar Curriculum Vitae U Hoja de VidaDocumento13 páginasLineamientos para Elaborar Curriculum Vitae U Hoja de VidaDarío LópezAún no hay calificaciones
- Libreto 1 TECNOLOGIA2Documento4 páginasLibreto 1 TECNOLOGIA2Miguel ChisicaAún no hay calificaciones
- El Proceso Educativo en La Formacion EscolarDocumento5 páginasEl Proceso Educativo en La Formacion EscolarKarlita Alvarez0% (1)
- Diapositiva 2 Relacion JuridicaDocumento41 páginasDiapositiva 2 Relacion Juridicavanex10100% (1)
- 27 Los CangurosDocumento2 páginas27 Los CangurosGema FernandezAún no hay calificaciones
- v3 - Rotulo de Caja Con MedidasDocumento1 páginav3 - Rotulo de Caja Con Medidashernan roseroAún no hay calificaciones
- Tarea de InglesDocumento4 páginasTarea de InglesSANDRA XIMENA ACOSTUPA SOSAAún no hay calificaciones
- Las Normas y Clases de NormasDocumento3 páginasLas Normas y Clases de NormasZully Torres GuillenAún no hay calificaciones
- RTC Noviembre Ii - EeDocumento18 páginasRTC Noviembre Ii - EeAnonymous Vxy6IQAún no hay calificaciones
- 2020-084 Fija FechaDocumento27 páginas2020-084 Fija FechawilmanAún no hay calificaciones
- Reporte2A Oscovid19Documento35 páginasReporte2A Oscovid19Agc 1112Aún no hay calificaciones
- Rompiendo El Silencio 2017Documento24 páginasRompiendo El Silencio 2017Los Tiempos DigitalAún no hay calificaciones
- XXXCC PDFDocumento2 páginasXXXCC PDFFrancisco Javier Medrano SánchezAún no hay calificaciones
- Beisbol y FisicaDocumento15 páginasBeisbol y FisicaJimmy TuxAún no hay calificaciones
- LICUEFACCIONDocumento5 páginasLICUEFACCIONEdilberto Tibacan VillamilAún no hay calificaciones
- Q EswachakaDocumento184 páginasQ EswachakaMedina JosephAún no hay calificaciones
- Material Prueba de Componentes ElectronicosDocumento5 páginasMaterial Prueba de Componentes ElectronicosMaidy Ramos LiscanoAún no hay calificaciones
- Evidencia 1 Presentacion Caracterizacion de La EmpresaDocumento8 páginasEvidencia 1 Presentacion Caracterizacion de La EmpresaConsuelo CorredorAún no hay calificaciones
- 2.1. - Malla de Control CPM y Carta Gantt.Documento35 páginas2.1. - Malla de Control CPM y Carta Gantt.Jhonatan CasimiroAún no hay calificaciones
- 3 - LUHMANN - El Concepto de RiesgoDocumento18 páginas3 - LUHMANN - El Concepto de RiesgoJuan Franco RonconiAún no hay calificaciones
- Fuentes de Los DDHHDocumento4 páginasFuentes de Los DDHHInti CachimuelAún no hay calificaciones
Resumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Resumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Cargado por
juan manuel escudero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas38 páginasTítulo original
RESUMEN DEL TEXTO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO UNA MIRADA DESDE LAS PERIFERIAS
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas38 páginasResumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Resumen Del Texto Historia Del Mundo Contemporaneo Una Mirada Desde Las Periferias
Cargado por
juan manuel escuderoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 38
RESUMEN DEL TEXTO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO
UNA MIRADA DESDE LAS PERIFERIAS- AUTORES FACUNDO
SERSOSISMO Y MARISA GALLEGO
El siglo XIX, según los historiadores, comienza antes de lo que indica el
calendario convencional. Esto se debe al proceso de transformación
política y social más significativo hasta la Revolución Rusa, que se
inició con la Revolución Francesa en 1789. Para el historiador británico
Eric Hobsbawm, la Revolución Francesa es el evento fundador del "largo
siglo XIX", un conjunto de acontecimientos extraordinarios que
sentaron las bases para el desarrollo político y social de esa centuria.
Si nos fijamos en las repercusiones inmediatas de la Revolución
Francesa, incluida la expansión napoleónica, podemos observar que
prácticamente todo el continente europeo y americano, así como el
norte de África, fueron afectados simultáneamente por los cambios
políticos generados por la Revolución. En algunas regiones, estas
repercusiones fueron directas, como en las colonias francesas del
Caribe, donde se desestabilizó el sistema esclavista que sustentaba su
economía. También se vieron afectadas las posesiones de la Corona
española y portuguesa en América del Sur. En resumen, la Revolución
Francesa y sus consecuencias se extendieron por todo el mundo
conocido en ese momento, dejando un legado duradero en la historia
política y social mundial del siglo XIX.
La Revolución Francesa introdujo los conceptos modernos de nación y
ciudadanía, fundamentales para cualquier proyecto que busque
establecer una identidad nacional. Elementos como himnos, banderas,
escarapelas y festividades patrias, heredados de la Revolución, se
convirtieron en símbolos utilizados por las naciones y los nacionalismos
modernos para afirmar su identidad.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, junto con
los códigos legales como el Código Civil napoleónico, influyeron en los
textos constitucionales y legales redactados durante el siglo XIX en todo
el mundo. Estos documentos sentaron las bases para los derechos y
obligaciones de los ciudadanos en numerosos países.
La Revolución Francesa inspiró a grupos oprimidos, como los esclavos y
los mulatos en la colonia francesa de Saint-Domingue (actual Haití), a
luchar por sus libertades y derechos de ciudadanos. Este impulso llevó
a la formación del primer estado-nación independiente liderado por ex
esclavos en el hemisferio occidental, Haití.
La Revolución Francesa estableció el modelo de instituciones políticas
liberales que se extendieron por Europa y América durante el siglo XIX,
así como también influyó en las revoluciones de independencia en
América Latina.
La Revolución Francesa fue un semillero de ideas y prácticas políticas
que influyeron en proyectos futuros de transformación social. Entre
estos, se incluyen la participación activa de las masas populares, la
experimentación con una "dictadura revolucionaria" en tiempos de
guerra, la economía dirigida y la democracia directa.
Desde su inicio en 1789, la Revolución Francesa se convirtió en un
punto de referencia tanto para proyectos revolucionarios como para
conservadores en todo el mundo. Fue estudiada y tomada como ejemplo
por numerosos movimientos revolucionarios y socialistas, así como fue
temida y combatida por los sectores conservadores partidarios del
antiguo orden monárquico.
CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN:
La crisis del Antiguo Régimen en Francia fue un proceso complejo que
desembocó en la Revolución Francesa de 1789. Para comprender la
importancia de los acontecimientos de esa época, es crucial examinar la
sociedad francesa previa a la convocatoria de los Estados Generales en
mayo de 1789, que marcó el inicio de la Revolución. Los propios
revolucionarios utilizaron el término "Antiguo Régimen" para referirse a
ese pasado, contrastándolo con el futuro que estaban construyendo.
El Antiguo Régimen en Francia se caracterizaba por tres aspectos
principales:
La sociedad francesa estaba arraigada en relaciones feudales, que se
remontaban a la Edad Media. Estas relaciones implicaban un sistema
de jerarquía donde la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios
especiales, mientras que la gran mayoría de la población, especialmente
los campesinos, sufrían una carga fiscal significativa. Los impuestos y
tributos recaían principalmente sobre el campesinado, mientras que la
nobleza y el clero estaban exentos de muchos de ellos. Esta estructura
feudal generaba desigualdad y resentimiento entre las clases sociales.
Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta, donde el rey
tenía un poder casi ilimitado sobre el país. El rey detentaba el poder
legislativo, ejecutivo y judicial, lo que le permitía tomar decisiones
unilaterales sin tener en cuenta la opinión del pueblo. Este sistema de
gobierno autoritario generaba descontento entre aquellos que carecían
de voz en las decisiones políticas y económicas.
La sociedad francesa estaba estructurada de manera rígida y jerárquica,
donde el estatus social estaba determinado por el nacimiento y la
herencia. La nobleza y el clero ocupaban las posiciones más altas en la
jerarquía social, disfrutando de privilegios y poder, mientras que la gran
mayoría de la población, especialmente los campesinos y la clase
obrera, vivían en condiciones de pobreza y sufrían la opresión de las
clases dominantes.
El Antiguo Régimen en Francia se caracterizaba por su extremada
jerarquización social y un régimen político absolutista, que
contribuyeron a la agitación social y política que desembocó en la
Revolución Francesa.
- La sociedad francesa estaba organizada por estamentos, donde cada
grupo social tenía derechos y obligaciones específicos.
- En la cima de la jerarquía se encontraban el clero y la nobleza,
incluyendo al rey. Estos grupos disfrutaban de privilegios especiales y
estaban exentos del pago de muchos impuestos.
- En la parte más baja de la sociedad se encontraban los campesinos
y los pobres urbanos, que representaban la gran mayoría de la
población. Estos grupos tenían una posición social precaria y estaban
sujetos a una carga fiscal abrumadora.
- Desde el siglo XVII, especialmente bajo el reinado de Luis XIV,
Francia experimentó un proceso político en el que el monarca concentró
cada vez más poder político y económico en sus manos.
- El poder del monarca estaba fundamentado en el derecho divino, lo
que implicaba que su soberanía era considerada como otorgada por
Dios y, por lo tanto, no estaba sujeta a cuestionamiento.
- La Iglesia católica desempeñaba un papel crucial en el sistema
absolutista, ya que legitimaba el poder del monarca y también era parte
del poder feudal. La Iglesia poseía grandes extensiones de tierras y tenía
privilegios fiscales, lo que contribuía a su influencia y riqueza.
- Además, tanto la Iglesia como la nobleza estaban exentas del pago
de impuestos, lo que exacerbaba las tensiones sociales y económicas
entre los diferentes estratos de la sociedad.
Para entender completamente los cambios que trajeron consigo la
Revolución Francesa, es crucial examinar otros aspectos del Antiguo
Régimen además de las tres características principales que ya hemos
discutido. Uno de estos aspectos clave es la fragmentación de la
soberanía estatal, a pesar de la concentración de poder por parte del
rey.
1. Fragmentación de la soberanía del Estado:
- A pesar de que el rey tenía un poder considerable y había
acumulado diversas atribuciones gubernamentales, la soberanía del
Estado estaba fragmentada debido a la coexistencia de múltiples
jurisdicciones y divisiones territoriales.
- Esta fragmentación se manifestaba en diversas áreas, como la
política, la fiscal, la judicial, la religiosa y la militar. Había
superposición de autoridades y divisiones territoriales que generaban
confusiones y conflictos en la administración del Estado.
- Es importante destacar la estructura impositiva como ejemplo de
esta fragmentación. Antes de la Revolución, existía una doble fiscalidad
en Francia: una derivada del complejo feudal y otra perteneciente al
Estado absolutista. Los campesinos eran los más afectados por esta
carga impositiva, ya que debían hacer frente a impuestos tanto feudales
como estatales. Para los campesinos más acomodados, esta carga era
más llevadera, pero para aquellos en situación precaria, representaba
una carga abrumadora.
- En contraste, los habitantes de las ciudades estaban protegidos en
cierta medida por cartas municipales que les eximían, al menos
parcialmente, de las obligaciones feudales y, en algunos casos, de
ciertos impuestos reales. Esto creaba una disparidad significativa en la
carga impositiva entre las zonas rurales y urbanas
2. Impacto en la población:
- Esta fragmentación de la soberanía y la carga impositiva desigual
tuvieron un impacto directo en la población, exacerbando las tensiones
sociales y económicas.
- Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, se
encontraban en una situación especialmente precaria debido a la carga
fiscal abrumadora que debían soportar.
- En contraste, los habitantes urbanos disfrutaban de ciertos
privilegios y protecciones que aliviaban su carga financiera, lo que
generaba resentimiento entre los campesinos y contribuía a la agitación
social.
En conclusión, la fragmentación de la soberanía estatal y la carga
impositiva desigual fueron aspectos cruciales del Antiguo Régimen que
contribuyeron al malestar social y económico que finalmente desembocó
en la Revolución Francesa. Estos factores resaltan la complejidad de la
sociedad pre-revolucionaria y la necesidad de considerar una variedad
de aspectos para comprender completamente los cambios históricos que
ocurrieron en ese período.
Durante el siglo XVIII, Francia experimentó un significativo proceso de
crecimiento urbano, lo que condujo a una marcada división entre el
campo y la ciudad. Aunque el país seguía siendo predominantemente
rural, las ciudades experimentaron un crecimiento sin precedentes para
la época. Hacia 1789, Francia ya contaba con entre nueve y diez
ciudades con una población superior a los 50.000 habitantes. París, la
capital, destacaba con una población cercana a los 650.000 habitantes,
siendo superada en Europa solo por Londres, que estaba próxima al
millón de habitantes. Otras ciudades importantes incluían Lyon y las
ciudades portuarias de Marsella, Burdeos y Nantes.
El crecimiento de estas ciudades, especialmente las portuarias, se debía
en gran medida a la centralidad adquirida por el comercio atlántico y la
economía de plantación basada en la mano de obra esclava en las
colonias. Entre 1750 y 1775, se produjo un notable aumento en el valor
de la producción industrial, el comercio y el comercio colonial. La
producción industrial se duplicó, el comercio se triplicó y el comercio
colonial se quintuplicó durante este período. Este crecimiento
económico impulsó el desarrollo de una próspera burguesía comercial
en estas ciudades, que no solo tenía un importante peso económico,
sino también político.
Este párrafo describe cómo el comercio entre Francia y sus colonias en
el Caribe, especialmente en el contexto del tráfico de esclavos, influyó
en el desarrollo económico y social de varias ciudades portuarias
francesas, como Nantes.
1. Desarrollo del sector económico capitalista:
- El comercio con las colonias del Caribe contribuyó al desarrollo de
un sector económico capitalista, especialmente en la construcción naval
y el tratamiento de mercancías coloniales.
- Este comercio formaba parte de un circuito triangular que
conectaba Europa, Norteamérica, el Caribe y África, donde diferentes
productos se intercambiaban entre estas regiones.
- Francia exportaba productos como vinos y licores a Inglaterra,
mientras importaba productos coloniales del Caribe como azúcar, café y
tabaco. Además, una parte significativa de este comercio implicaba el
transporte de esclavos desde África hasta las colonias del Caribe.
2. Importancia de ciudades portuarias como Nantes:
- Nantes se destacó como un importante centro del comercio de
esclavos y como un punto clave en el comercio colonial francés.
- Hacia 1700, Nantes enviaba aproximadamente cincuenta barcos al
Caribe cada año, transportando una variedad de productos, incluyendo
carne salada, tejidos y ropa para esclavos, así como maquinaria para la
industria azucarera.
- La ciudad también recibía productos como bacalao salado, que se
utilizaba tanto para el mercado interno como para alimentar a los
esclavos en las colonias.
- Además, en 1758, Nantes se convirtió en el lugar de nacimiento de
la primera manufactura de tela india, utilizando algodón crudo de la
India y de las islas del Caribe.
El comercio con las colonias del Caribe tuvo un impacto significativo en
el desarrollo económico y social de ciudades portuarias francesas como
Nantes, donde se consolidó una economía capitalista basada en la
explotación de recursos coloniales y en el comercio de esclavos. Esta
relación comercial triangular entre Europa, el Caribe y África
contribuyó al crecimiento y la prosperidad de estas ciudades, pero
también estuvo marcada por la explotación y la desigualdad.
Este fragmento explora varios aspectos clave del desarrollo económico y
social en Francia durante el siglo XVIII, así como su relación con la
Revolución Francesa:
1. **Desarrollo industrial y comercio colonial**:
- Gran parte del desarrollo industrial en Francia durante este período
estuvo vinculado a la producción de bienes y mercancías destinadas a
las colonias, especialmente en África Occidental y el Caribe, con un
énfasis particular en Saint-Domingue (futura Haití).
- El comercio de esclavos desempeñó un papel crucial en este
desarrollo económico, proporcionando capital que fertilizó el crecimiento
industrial en Francia antes de la Revolución.
2. **Estructura socioeconómica en las ciudades**:
- En las ciudades, la estructura productiva estaba estratificada, con
una división clara entre maestros artesanos-propietarios, oficiales y
aprendices.
- La burguesía manufacturera y comercial, beneficiada por el
comercio colonial, abogaba por la abolición del sistema gremial de
producción y la liberalización del mercado laboral, lo que les permitiría
aumentar la velocidad de producción y reducir los costos laborales.
3. **Migración campo-ciudad y pauperización**:
- Durante el siglo XVIII, hubo un importante proceso de migración de
la población rural a las ciudades, lo que contribuyó al crecimiento
urbano.
- Sin embargo, este proceso también condujo a la pauperización de la
población urbana, exacerbada por la crisis financiera del Estado.
- La creciente población urbana desempleada se vio obligada a
trabajar como servidumbre doméstica para los sectores más
adinerados, lo que generó tensiones sociales significativas.
4. **Importancia de los sectores urbanos en la Revolución**:
- Los sectores urbanos empobrecidos, incluidos los oficiales,
aprendices y la población desempleada, jugaron un papel importante en
la Revolución Francesa.
- Estos grupos, conocidos como "sans-culottes", se movilizaron en
gran medida durante la Revolución y contribuyeron significativamente a
los eventos revolucionarios.
El siglo XVIII en Francia estuvo marcado por el crecimiento económico
impulsado por el comercio colonial y el desarrollo industrial, así como
por la migración masiva campo-ciudad y la pauperización de los
sectores urbanos. Estos desarrollos socioeconómicos sentaron las bases
para la agitación social que finalmente condujo a la Revolución
Francesa.
Al igual que en las comunidades rurales, la Iglesia católica también
tenía una presencia importante en las ciudades. En París, por ejemplo,
había 140 conventos y monasterios (que albergaban a 1000 monjes y a
2500 monjas) y 1200 clérigos de parroquia. Una cuarta parte de las
propiedades de la ciudad estaban en manos de la Iglesia.
Además de estas tensiones sociales que se iban incubando en las
ciudades, tanto en el mundo rural como en la élite política también
fueron gestándose conflictos que se expondrían con mayor nitidez con el
inicio de la Revolución. Primero, fue generándose una fuerte. tensión
entre el monarca absoluto y la nobleza de las provincias. Con el
propósito de obtener mayores recursos, el Estado absolutista pretendió
convertir al clero y a la nobleza en clases contribuyentes. Segundo, una
fuerte tensión y disputas judiciales se produjeron entre los campesinos,
por un lado, y la nobleza feudal y el clero, por el otro. A partir de 1750,
comenzó una ofensiva nobiliaria para la reimposición de antiguas
cargas impositivas producto de la crisis económica y social en la que se
encontraba la nobleza. Tercero, el conflicto emergió entre los
campesinos y los funcionarios reales, los intendentes. En nombre del
rey, estos eran enviados a las provincias para imponer la autoridad del
monarca y cobrar impuestos. Por último, la propia nobleza estaba.
atravesada por fracturas internas; principalmente, la que enfrentaba a
la nobleza de toga (sectores acaudalados que compraron títulos de
nobleza) y a la nobleza cortesana (funcionarios al servicio del rey) contra
la nobleza de sangre.
El agravamiento de la crisis del Antiguo Régimen, y la posterior
convocatoria a los Estados Generales, destaparían esta olla a presión
que era la sociedad francesa hacia mayo de 1789.
La Ilustración y la Enciclopedia
La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en Europa
durante el siglo XVIII y que se caracterizó por promover la razón, el
conocimiento y la educación como herramientas para el progreso y el
cambio social. Algunas características generales de este movimiento
incluyen:
1. **Misión educativa:** Los ilustrados consideraban que su principal
objetivo era educar a la sociedad y disipar la ignorancia a través de la
difusión del conocimiento y la razón. Creían que la ignorancia era la
causa de muchos problemas sociales y que la educación era clave para
superarlos.
2. **Lucha contra la oscuridad de la ignorancia:** La Ilustración
también fue conocida como "Iluminismo" porque su propósito era
disipar las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del
conocimiento y la razón. Los ilustrados creían en el poder de la razón
para liberar a la humanidad de la superstición, el fanatismo y el
despotismo.
3. **Primacía de la razón:** Un punto en común entre los filósofos
ilustrados fue su elección de la razón como guía. Consideraban que la
razón era la herramienta fundamental para comprender el mundo y
resolver los problemas humanos. A través del uso de la razón,
cuestionaron los supuestos básicos heredados del pasado y buscaron
reformar la sociedad en base a la lógica y el pensamiento crítico.
4. **Revisión de diferentes ramas del conocimiento:** La Ilustración
tuvo un impacto significativo en diversas áreas del conocimiento,
incluyendo la filosofía, las ciencias naturales y sociales, la economía, la
educación, el derecho penal, el gobierno y el derecho internacional. Los
ilustrados se dedicaron a examinar críticamente cada una de estas
áreas, buscando mejorarlas a través de la aplicación de la razón y la
evidencia empírica.
El surgimiento de la Ilustración no fue algo completamente novedoso,
ya que los filósofos ilustrados se basaron en ideas y pensamientos que
tenían sus raíces en el pasado. De hecho, muchos de sus conceptos y
enfoques se inspiraron en escritores y pensadores que los precedieron
en el siglo anterior. Por ejemplo:
1. **René Descartes:** Este filósofo francés, en su obra "Discurso del
método" publicada en 1651, postuló la idea de que la verdad podía ser
alcanzada a través del razonamiento lógico. Su enfoque racionalista
tuvo una influencia significativa en los filósofos ilustrados.
2. **Francis Bacon:** Un destacado pensador inglés, Bacon fue pionero
en el método de razonamiento inductivo y en la promoción de la
investigación empírica. Su enfoque en la observación y la
experimentación influyó en la forma en que los ilustrados abordaron la
búsqueda del conocimiento.
3. **Isaac Newton:** Este científico inglés revolucionó la matemática y la
astronomía con sus descubrimientos y teorías, como la ley de la
gravitación universal. Su trabajo proporcionó una base sólida para el
avance del pensamiento científico durante la Ilustración.
4. **John Locke:** Filósofo inglés cuyas ideas sobre la ciencia social y la
filosofía política tuvieron un profundo impacto en los ilustrados. Locke
defendió la idea de los derechos naturales y la soberanía popular,
sentando las bases para la teoría democrática moderna.
Voltaire fue uno de los principales divulgadores de las ideas de estos
pensadores ingleses en Francia, lo que contribuyó a la difusión de la
Ilustración en Europa y más allá. La Enciclopedia, publicada por
Diderot y d'Alembert entre 1751 y 1772, también desempeñó un papel
importante en la difusión de las ideas ilustradas al proporcionar una
amplia recopilación de conocimientos sobre una variedad de temas.
A pesar de la resistencia de la Iglesia católica a estas nuevas ideas,
algunos de los filósofos ilustrados eran incluso prelados, lo que muestra
que el movimiento no era inherentemente anticatólico. De hecho, varios
de ellos creían que la razón y la fe podían ser compatibles. Sin embargo,
la Ilustración cuestionaba las explicaciones teológicas y místicas del
mundo, ofreciendo en su lugar una visión racional y secular de la
existencia humana y su lugar en la sociedad.
El texto destaca que los filósofos ilustrados no eran necesariamente
antimonárquicos y algunos incluso creían que la mejor manera de
reformar la sociedad era a través del apoyo de los monarcas. Esta
perspectiva dio lugar al surgimiento de lo que se conoce como
"absolutismo ilustrado" o, de manera menos precisa, como "despotismo
ilustrado". Ejemplos de monarcas que adoptaron estas ideas y buscaron
modernizar sus Estados incluyen a Catalina II en Rusia, Federico II en
Prusia y Luis XVI en Francia.
En cuanto a los sectores sociales interesados en estas ideas, las
investigaciones realizadas por el historiador Robert Darnton revelan que
la circulación de la Enciclopedia, una obra emblemática de la
Ilustración, se limitaba principalmente a los sectores medios letrados y,
sobre todo, a las capas superiores de la sociedad. Estas lecturas eran
más comunes entre las élites políticas, económicas e intelectuales que
entre la población en general.
La estrategia de difusión de las ideas ilustradas, tal como la concebían
figuras como Voltaire y d'Alembert, consistía en que las "luces" o
conocimientos se propagaran desde arriba hacia abajo, a través de
salones, academias y otros círculos elitistas. Las logias masónicas
también desempeñaron un papel importante como canal de divulgación
de estas ideas entre las élites.
El pasaje destaca que la Enciclopedia, inicialmente, era un artículo de
lujo dirigido principalmente a la élite cortesana y económica,
especialmente a una burguesía acomodada que ocupaba cargos en el
Estado y vivía de rentas. Con el tiempo, el formato de la Enciclopedia se
volvió más modesto y asequible, lo que permitió su acceso a la clase
media, aunque aún quedaba fuera del alcance del campesinado, que en
su mayoría era analfabeto, y de los sectores populares de las ciudades.
Se argumenta que la creencia común de que las ideas de la Ilustración
condujeron directamente a la Revolución Francesa parece ser
cuestionada. En la Francia previa a la revolución, ni la difusión de la
Enciclopedia ni las actividades de los filósofos ilustrados representaban
una amenaza para el Estado. De hecho, se plantea la posibilidad de que
si otras fuerzas no hubieran provocado la caída del Antiguo Régimen, el
enciclopedismo podría haber sido asimilado por el sistema existente,
adaptándose a las ideas de la Ilustración.
Entonces, ¿cuál fue la relevancia de la Ilustración? Antes incluso de la
Revolución de 1789, los conceptos ilustrados de "ciudadano", "nación",
"contrato social" y "voluntad general" ya estaban circulando en la
sociedad francesa. Estos conceptos chocaban directamente con el
discurso tradicional basado en las "órdenes", "propiedades" y
"corporaciones". En este sentido, la Ilustración desempeñó un papel
fundamental al introducir nuevas ideas y conceptos que socavaron las
bases del Antiguo Régimen y sentaron las bases ideológicas para la
Revolución Francesa.
La Ilustración, "los pueblos sin Historia" y la esclavitud colonial
Una paradoja importante en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII.
Aunque los filósofos de la Ilustración abogaban por libertades
económicas y cívicas, estas libertades no se extendían a todos por igual.
Los ideales de igualdad y libertad eran aplicables principalmente a los
europeos, mientras que se consideraba que los pueblos "más allá" del
Viejo Continente carecían de historia o eran vistos como culturalmente
inferiores.
Esta perspectiva eurocéntrica contribuyó a la justificación y
legitimación de prácticas coloniales, incluida la esclavitud. La llamada
"Edad de Oro de la esclavitud" coincidió con el apogeo de la Ilustración
en Europa, y las ideas ilustradas a menudo se utilizaron para justificar
la explotación y el dominio de los pueblos colonizados.
Por lo tanto, mientras los filósofos ilustrados promovían la libertad y la
igualdad en teoría, en la práctica estas ideas no se aplicaban
universalmente y, de hecho, podían ser utilizadas para subyugar a otros
pueblos y justificar sistemas de opresión como la esclavitud. Esta
contradicción subraya las limitaciones y paradojas del pensamiento
ilustrado en relación con la igualdad y los derechos humanos
universales.
la esclavitud, era una práctica fundamental para la economía mundial
centrada en el Atlántico desde el siglo XVI, coexistió paradójicamente
con las ideas de libertad proclamadas por los pensadores ilustrados. A
pesar de abogar por la libertad como un derecho universal, muchos de
estos pensadores aceptaron y justificaron la esclavitud, especialmente
en el contexto de la colonización europea.
Por ejemplo, filósofos como Locke y Rousseau defendían las libertades
naturales del hombre europeo mientras consideraban a los pueblos de
África como viviendo en un "estado de naturaleza", lo que justificaba su
dominio y explotación. Esta visión discriminatoria se basaba en la idea
de la superioridad cultural y racial de los europeos sobre los africanos,
y contribuyó al desarrollo del racismo colonial.
Montesquieu, en su obra "El Espíritu de las Leyes", formuló la hipótesis
de que el medio físico y geográfico influía en las características de las
naciones, atribuyendo supuestas diferencias en "laboriosidad" e
"industria" a los pueblos de regiones cálidas, justificando así la
esclavitud africana. Esta visión determinista reforzó la idea de la
inferioridad de los pueblos colonizados y derivó en actitudes racistas.
Incluso los pensadores considerados anticolonialistas, como el abate
Raynal, tenían una visión despectiva de África y de sus habitantes,
considerándolos culturalmente inferiores. Voltaire, por su parte, llegó a
deshumanizar a los africanos al verlos como "animales".
Este pasaje ilustra cómo los pensadores ilustrados no solo justificaban
la esclavitud, sino que también promovían ideas racistas para respaldar
su visión de superioridad europea. La descripción física denigrante de
los africanos, resaltando supuestas diferencias anatómicas y de
inteligencia, refleja una actitud profundamente discriminatoria.
La afirmación de que las diferencias entre los africanos y otras especies
humanas no se debían al clima sugiere una creencia en la inferioridad
innata de los africanos, independientemente de su entorno. Esta idea,
respaldada por el argumento de que los negros y mulatos seguían
produciendo descendencia similar incluso en climas diferentes, refuerza
la noción de una supuesta inferioridad racial.
Además, se menciona que la esclavitud de los "no europeos" no entraba
en contradicción con las ideas ilustradas, ya que muchos de estos
pensadores estaban directa o indirectamente involucrados en el
comercio de esclavos y se beneficiaban económicamente de él. Por
ejemplo, se destaca que Locke era accionista de la Compañía Real
Africana y respaldaba políticas coloniales que promovían la esclavitud
en Carolina.
Este pasaje muestra cómo, a pesar de algunas voces antirracistas
dentro del movimiento ilustrado, como la del abate Grégoire, la mayoría
de los filósofos ilustrados no condenaban la esclavitud ni el
colonialismo. Grégoire defendía la igualdad de los negros con todos los
hombres, pero al mismo tiempo abogaba por la colonización de África
para cristianizarla y permitirles participar en el pensamiento universal,
lo que revela una postura antirracista pero no anticolonialista.
La Enciclopedia, una obra emblemática de la Ilustración, condenaba el
comercio de esclavos africanos como una violación de la religión, la
moral y los derechos naturales del hombre, pero no condenaba la
institución misma de la esclavitud que sustentaba la economía de las
plantaciones coloniales. Esta actitud refleja una aceptación tácita de la
esclavitud como un mal necesario para el funcionamiento económico de
las colonias.
A pesar de que algunos filósofos, como Diderot, fueron anticolonialistas
consecuentes, ninguno de ellos condenó el régimen esclavista colonial
que sustentaba la economía francesa del siglo XVIII. La economía del
sistema colonial francés, especialmente en el Caribe, dependía en gran
medida del trabajo esclavo, lo que hacía que la esclavitud y el progreso
económico parecieran inseparables.
Las vísperas de la Revolución
El contexto social previo al inicio de la Revolución Francesa estuvo
marcado por dos cuestiones importantes que contribuyeron al clima de
malestar y agitación:
1. **Escasez de alimentos:** Durante 22 de los años que van desde
1765 hasta 1789, se experimentaron disturbios ocasionados por la
escasez de comida. Esta situación afectó principalmente a los
campesinos más pobres, así como a la población desocupada y
fluctuante de las ciudades. Los precios elevados de los alimentos y la
falta de acceso a ellos generaron un profundo malestar entre la
población, exacerbando las tensiones sociales.
2. **"Guerra de las harinas":** Un ejemplo destacado de este malestar
fue la "Guerra de las harinas" que tuvo lugar entre 1775 y 1776. Esta
fue una sublevación rural protagonizada por campesinos que se vieron
afectados por la escasez de alimentos y los altos precios de los
productos básicos. La "Guerra de las harinas" terminó con la
intervención violenta del ejército contra los campesinos movilizados, lo
que refleja la creciente tensión social y la respuesta represiva del Estado
frente a los disturbios populares.
Estos eventos muestran la profundidad del malestar social que
prevalecía en Francia en los años previos a la Revolución y ayudan a
comprender el clima de agitación y descontento que finalmente
desembocó en el estallido de la Revolución Francesa en 1789.
El contexto político previo a la Revolución Francesa estuvo marcado por
la obstinada oposición de la nobleza a las reformas propuestas por la
Corona. Estas reformas abarcaban áreas como la judicatura y la
fiscalidad, con el objetivo de modernizar y mejorar la administración del
reino. Sin embargo, la nobleza, que tradicionalmente había gozado de
privilegios y exenciones fiscales, se resistía a cualquier cambio que
pudiera afectar su posición privilegiada en la sociedad.
La resistencia de la nobleza a las reformas provocó lo que el historiador
Roger Chartier denominó la "desacralización de la figura real". Esta
desacralización se manifestó tanto entre los sectores populares como
entre la nobleza misma, y se reflejó en la circulación de una amplia
cantidad de literatura crítica que socavaba la autoridad del rey y
denigraba a la familia real, especialmente a la reina María Antonieta de
Austria.
Además de las tensiones internas, la Corona francesa enfrentaba una
situación económica precaria. Las malas cosechas, las crisis climáticas
y, sobre todo, la participación en la Guerra de Independencia de
Estados Unidos generaron un fuerte endeudamiento del Estado. Este
endeudamiento resultó en un aumento significativo de los pagos de
intereses de la deuda, lo que exacerbó el déficit fiscal y dificultó aún
más la capacidad de la monarquía para hacer frente a sus obligaciones
financieras.
Ante la necesidad de recaudar nuevos impuestos para hacer frente a la
crisis económica, la convocatoria de los Estados Generales se convirtió
en una cuestión urgente. Los Estados Generales eran la única asamblea
con autoridad y legitimidad para establecer nuevos tributos, y se
componían de tres estamentos: el Clero, la Nobleza y el Tercer Estado.
Sin embargo, la última convocatoria de los Estados Generales se había
realizado en 1614, lo que reflejaba la reticencia de la monarquía a
compartir el poder con representantes de los diferentes estamentos
sociales.
El ideólogo detrás de las reformas impositivas y una figura clave en el
período previo a la Revolución Francesa fue Jacques Necker. Necker, un
banquero originario de Ginebra, desempeñó el cargo de ministro de
finanzas durante el periodo de 1777 a 1781, y posteriormente fue
nombrado ministro de Estado en 1788. Es importante destacar que
Necker era el único miembro del Consejo de Luis XVI que no pertenecía
a la nobleza.
Jacques Necker abogaba no solo por la convocatoria de los Estados
Generales, sino también por una alianza entre la monarquía y el Tercer
Estado contra los estamentos privilegiados, es decir, contra el clero y la
nobleza. Su posición representaba un desafío al orden social establecido
y reflejaba una voluntad de reforma y cambio en el sistema político y
fiscal de Francia.
La decisión de Luis XVI de convocar los Estados Generales en agosto de
1788, para que se celebraran en mayo del año siguiente, marcó el
comienzo de un proceso político que incluyó la redacción de los
llamados "cahiers de doléances" (cuadernos de quejas). Estos cuadernos
representaban una recopilación de quejas y demandas de diversos
sectores de la sociedad francesa y proporcionaban una valiosa evidencia
sobre los problemas y malestares que existían en el país antes de la
Revolución.
El proceso de redacción y presentación de los cahiers de doléances
permitió que los ciudadanos expresaran sus preocupaciones y
aspiraciones, sentando las bases para los debates políticos que
precedieron a la Revolución. En el campo francés, la apertura de los
cuadernos de quejas desencadenó un proceso de discusión y
participación ciudadana que contribuyó al creciente clima de agitación
y cambio político en el país.
El texto describe una fase de intensa politización tanto en el
campesinado como en el Tercer Estado, que fue un precursor
importante de la Revolución Francesa.
En el caso del campesinado, se observa una marcada hostilidad hacia
las exacciones señoriales, que incluían el diezmo, los tributos y las
prácticas de la Iglesia. Esta hostilidad se tradujo en una creciente
agitación política, reflejando un descontento generalizado con el sistema
feudal y las prerrogativas de la nobleza y el clero.
Por otro lado, en el Tercer Estado, que representaba a la gran mayoría
de la población francesa, se experimentó un proceso similar de
agitación política y activación. Aunque este estamento abarcaba desde
plebeyos hasta financieros adinerados, la mayoría de sus
representantes legislativos provenían de la burguesía. Este grupo,
impulsado por líderes como Lafayette, Condorcet y Mirabeau, fundó la
Sociedad de los 30, que abogaba por la abolición de los privilegios y una
mayor igualdad social.
La obra "¿Qué es el Tercer Estado?" del abate Sieyes, un clérigo influido
por las ideas de la Ilustración, fue fundamental en la articulación del
programa político del Tercer Estado. En este panfleto, se argumentaba
que el Tercer Estado constituía la nación francesa en su totalidad y que
los órdenes privilegiados no eran esenciales para el funcionamiento de
la sociedad. Se presentaba al Tercer Estado como una fuerza
encadenada y oprimida, pero que, sin embargo, representaba el
verdadero potencial de la nación si se liberaba de las ataduras de la
nobleza y el clero.
El texto describe el contexto social y político que precedió al inicio de la
Revolución Francesa, destacando varios eventos significativos:
1. Revueltas populares: Un mes antes de la reunión de los Estados
Generales, estalló una revuelta en París protagonizada por sectores
populares urbanos, caracterizada por su violencia y posterior represión.
Los gritos de los manifestantes reflejaban un descontento generalizado
hacia la monarquía, los ricos y los privilegiados.
2. Revueltas rurales: Simultáneamente, en el ámbito rural, surgieron
revueltas debido al precio del trigo y la escasez de pan, lo que generó
malestar durante los meses de mayo y junio. Estos disturbios reflejaban
las dificultades económicas y sociales que enfrentaba la población en
general.
3. Sesiones de los Estados Generales: A pesar de este clima de agitación
social, el 5 de mayo de 1789 comenzaron las sesiones de los Estados
Generales en Versalles. Nadie anticipaba en ese momento la magnitud
de los cambios que vendrían en los años siguientes. Los Estados
Generales estaban compuestos por 1231 representantes, divididos en
clérigos, nobles y el Tercer Estado.
4. Composición de los Estados Generales: La mayoría de los
representantes del Tercer Estado provenían de profesiones jurídicas o
de la administración real. Una minoría significativa eran hombres de
negocios y banqueros, mientras que otro grupo estaba formado por
terratenientes, agricultores y rentistas. Destacados miembros del Tercer
Estado, como Lafayette, Condorcet y Mirabeau, defendieron ideas
liberales y desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la
Revolución.
5. Petición del Tercer Estado: Fueron los representantes del Tercer
Estado quienes presentaron una petición crucial que marcó el comienzo
del fin de la sociedad de privilegios del Antiguo Régimen. La petición
exigía que los Estados Generales se reunieran como una sola asamblea
en la que cada persona tuviera un voto, en lugar de sesionar por
estamentos separados. Esto desafiaba directamente el sistema de
privilegios que beneficiaba a la nobleza y al clero, y sentó las bases para
los cambios radicales que vendrían con la Revolución Francesa.
El texto describe cómo se formó la Asamblea Nacional en Francia y los
eventos que llevaron al inicio de la Revolución Francesa:
1. Formación de la Asamblea Nacional: A mediados de junio, los
representantes del Tercer Estado, también conocidos como communs,
se unieron para formar una Asamblea Nacional. Con el tiempo, se
unieron representantes de otros estamentos, como el bajo clero y un
grupo de nobles liberales, liderados por el duque de Orléans. La función
principal de la Asamblea era trazar la política económica y fiscal del
reino, votar nuevos impuestos y redactar una Constitución escrita para
Francia.
2. Juramento del juego de pelota: El 20 de junio, cuando el Rey intentó
clausurar la sala de sesiones de los communs, estos se trasladaron a la
cancha de pelota de Versalles y realizaron el "juramento del juego de
pelota". En este juramento, se comprometieron a no separarse hasta
que Francia tuviera una Constitución. Este evento marcó un momento
crucial en la consolidación del poder de la Asamblea Nacional y en el
inicio de la Revolución.
3. Apoyo de los colonos de Saint-Domingue: Durante el juramento del
juego de pelota, Gouy d'Arsy, líder de los colonos de Saint-Domingue, se
unió a los diputados para mostrar su apoyo. En agradecimiento, los
diputados acordaron conceder a Saint-Domingue seis representantes en
la Asamblea Nacional.
4. Declaración de la Asamblea Nacional Constituyente: El día 9 de julio,
la Asamblea Nacional se declaró a sí misma como la Asamblea Nacional
Constituyente, asumiendo el poder legislativo y representativo de la
nación. Este paso marcó un hito importante en el proceso
revolucionario.
5. Movilizaciones populares en París: Entre fines de junio y principios
de julio, hubo importantes movilizaciones populares en París,
motivadas por el aumento del precio del pan y la indignación por el
envío de tropas a la ciudad por parte del Rey. Los sectores populares de
París defendieron los Estados Generales y se sumaron al impulso
revolucionario.
Estos eventos marcan el inicio de la Revolución Francesa y reflejan la
creciente polarización política y social en Francia en ese momento.
Este fragmento describe el contexto y los eventos que llevaron a la toma
de la Bastilla durante la Revolución Francesa:
1. Destitución de Jacques Necker: El 11 de julio, Luis XVI destituyó a
Jacques Necker, el único ministro que no era de origen noble. Esta
acción simbólica de desafío por parte del rey exacerbó el malestar social
y político en Francia.
2. Generalización de la insurrección: Al conocerse la destitución de
Necker, la insurrección se generalizó en París y otras partes del país. El
13 de julio, los electores del Tercer Estado de París decidieron formar su
propio gobierno municipal, la Comuna, y una milicia urbana llamada
Guardia Nacional, liderada por el general Lafayette.
3. Toma de la Bastilla: La Guardia Nacional, acompañada por sectores
populares de París, se dirigió a la Bastilla, una fortaleza medieval
convertida en prisión real y símbolo del despotismo monárquico. La
jornada fue extremadamente violenta, y después de la toma de la
Bastilla, el gobernador de la prisión, el marqués De Launay, fue
asesinado y su cabeza fue mutilada y exhibida por las calles de París.
4. Reacción ante la toma de la Bastilla: La toma de la Bastilla salvó a la
Asamblea Nacional de la amenaza real, pero también provocó pánico
entre la nobleza. Este evento marcó el inicio de un proceso de
emigración de la nobleza, que más tarde daría lugar a uno de los
principales actores de la contrarrevolución, los émigrés.
5. Aceptación del rey y simbolismo revolucionario: Después de la toma
de la Bastilla, el rey se dirigió a París y aceptó la formación de la
Comuna. Lafayette añadió el blanco de la bandera borbónica al rojo y el
azul de la ciudad de París, dando origen a la escarapela tricolor, que se
convirtió en un símbolo de identificación de los revolucionarios.
Estos eventos marcaron un punto de inflexión en la Revolución
Francesa y llevaron a una radicalización del conflicto entre el pueblo y
la monarquía.
La irrupción del campesinado. El "gran miedo" y ¿la abolición del
feudalismo?
El "gran miedo" o "gran pánico" fue un episodio significativo que ocurrió
en la segunda quincena de julio de 1789 en Francia, poco después de la
toma de la Bastilla y en medio del clima de agitación social que precedió
a la Revolución Francesa.
Durante este período, se difundieron rumores alarmantes en gran parte
de las zonas rurales francesas. Estos rumores hablaban de grupos de
bandidos que saqueaban los bienes de los campesinos y de un supuesto
ejército mercenario o extranjero que ocupaba la tierra de Francia. En
ambas versiones, se sugería que la nobleza estaba detrás de estos
sucesos como represalia por los eventos ocurridos en París,
especialmente la toma de la Bastilla.
Aunque estos rumores resultaron ser falsos, lograron propagarse
rápidamente debido al temor y al hambre que experimentaban los
campesinos. El miedo a la violencia y la incertidumbre sobre el futuro
contribuyeron a la difusión acelerada de estas historias alarmantes.
El "gran miedo" ilustra la profunda inquietud y la sensación de
inseguridad que prevalecían en la sociedad francesa en ese momento.
Además, refleja la desconfianza generalizada hacia la nobleza y el
establecimiento, así como la creencia en teorías de conspiración y la
predisposición a creer en rumores en tiempos de crisis política y social.
La reacción del campesinado durante la Revolución Francesa marcó su
entrada activa en el movimiento revolucionario. Aunque su
participación fue esporádica, fue caracterizada por su intensidad y
violencia. Durante varias semanas, los campesinos armados llevaron a
cabo ataques contra el sistema señorial, especialmente dirigidos hacia
los símbolos que consideraban más odiosos del feudalismo, como los
monopolios recreacionales, que eran prerrogativas exclusivas de los
señores feudales, tales como palomares, conejeras, estanques
artificiales y la caza de ciervos y jabalíes. Otro objetivo principal de la
ira campesina fueron los archivos de los castillos, donde se guardaban
los documentos que legitimaban las acciones judiciales de los nobles
para recuperar antiguas rentas caídas en desuso.
Este período de agitación campesina coincidió con las semanas
posteriores a la toma de la Bastilla. En la noche del 4 al 5 de agosto, la
Asamblea Nacional declaró la abolición del feudalismo y de la
servidumbre en su totalidad. Sin embargo, desmontar un sistema tan
arraigado como el feudalismo en una sola noche era una tarea
monumental. La Asamblea Nacional logró, en primer lugar, eliminar los
derechos relacionados con el señorío jurisdiccional, como la justicia
señorial, los monopolios banales y los privilegios recreacionales, que
habían sido objeto de los ataques campesinos durante el "gran miedo".
También se abolieron los derechos vinculados con la servidumbre y el
diezmo.
Sin embargo, los derechos relacionados con el señorío dominical, que
incluían las cargas tributarias derivadas de la propiedad de la tierra, no
fueron eliminados de inmediato. Estos derechos fueron protegidos como
parte de los derechos inviolables y se asimilaron a la nueva concepción
de propiedad defendida por la burguesía francesa. Desmontar este
complejo dispositivo llevaría varios años. A pesar de esto, la decisión de
la Asamblea Nacional representó una mejora significativa para el
campesinado y la conquista de nuevos derechos que cambiarían sus
condiciones de vida.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano... y
algunos olvidos
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
sancionada por la Asamblea Nacional a fines de agosto, es uno de los
documentos más emblemáticos de la Revolución Francesa y se convirtió
en un punto de referencia fundamental para el derecho moderno.
Consta de 17 artículos que reflejan los principios de la Ilustración, pero
presentados en un formato y lenguaje accesibles para el público en
general, como parte de los esfuerzos revolucionarios de propaganda
política.
Esta Declaración marcó un quiebre ideológico con el Antiguo Régimen
al cuestionar y desmantelar los pilares sobre los que se había
construido, como el privilegio y la monarquía absoluta de derecho
divino. En su lugar, delineó los valores y principios que servirían para
organizar la sociedad burguesa emergente.
Algunos de los conceptos clave contenidos en la Declaración incluyen la
afirmación de los derechos naturales e inalienables del hombre, como la
libertad, la igualdad y la fraternidad. También proclamó la soberanía
popular como base del poder político y estableció la igualdad ante la ley
y la presunción de inocencia como principios fundamentales de la
justicia.
Los artículos 1 y 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano representan un desafío directo a los fundamentos del
Antiguo Régimen al establecer nuevos principios sobre los cuales se
basaría la sociedad.
El artículo 1 proclama que todos los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en sus derechos, y que las distinciones sociales solo
pueden justificarse en función de la utilidad común. Esto implica la
abolición de los privilegios heredados y la afirmación de la igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley, lo que contradice directamente la
estructura de privilegios y desigualdades del Antiguo Régimen.
Por otro lado, el artículo 3 establece que el principio de toda soberanía
reside esencialmente en la Nación, y que ningún cuerpo ni individuo
puede ejercer autoridad si no emana expresamente de ella. Esto implica
un cambio fundamental en la naturaleza del poder político, pasando de
un sistema de monarquía absoluta a uno basado en la soberanía
popular y la representación política.
Los artículos 2 y 4, por su parte, establecen los derechos individuales
del ciudadano y los principios básicos de un nuevo orden liberal-
burgués. El artículo 2 enumera los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre, incluyendo la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a la opresión. Esto garantiza la protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la intrusión del
Estado o de otros individuos.
El artículo 4 define la libertad como la capacidad de hacer todo lo que
no perjudique a otro, lo que establece los límites de la libertad
individual y la necesidad de respetar los derechos de los demás en el
ejercicio de la propia libertad. En conjunto, estos artículos sientan las
bases de un nuevo orden político y social basado en los principios de
igualdad, libertad y soberanía popular, en contraposición al régimen
feudal y monárquico del Antiguo Régimen.
El prólogo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano introduce un concepto innovador al mencionar la búsqueda
de la "felicidad" como el objetivo final de la acción revolucionaria. Este
término, asociado tradicionalmente con la esfera religiosa o espiritual,
se secularizó en el contexto de la Revolución Francesa para representar
la aspiración hacia un estado de bienestar y realización en esta vida, en
contraposición a las promesas de felicidad en el más allá. La inclusión
de este concepto en el prólogo refleja la intención de los revolucionarios
de establecer un nuevo orden político y social basado en principios más
igualitarios y orientados hacia el bienestar común.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
promulgada en 1789, también representó un esfuerzo por transformar a
los habitantes de Francia en ciudadanos de una nación en lugar de
súbditos de un rey. Esto implicaba una redefinición de la relación entre
el Estado y los individuos, así como un cambio en la concepción misma
de la ciudadanía y los derechos individuales.
Sin embargo, es importante señalar que esta noción de ciudadanía tenía
limitaciones y exclusiones significativas. Por ejemplo, el artículo 1, que
establecía la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, no se aplicaba
a los habitantes de las colonias, a los sectores mulatos ni a los esclavos,
quienes estaban sujetos al Código Negro francés que los consideraba
propiedad de sus amos. Por lo tanto, mientras que la Revolución
proclamaba principios de libertad e igualdad, estos no se extendían a
todos los habitantes de Francia.
El artículo final de la Declaración, que protegía el derecho de propiedad
como inviolable y sagrado, también reflejaba esta contradicción, ya que
preservaba el patrimonio de los amos esclavistas en las colonias,
perpetuando así la institución de la esclavitud. Esta cuestión de la
esclavitud se convirtió en un tema incómodo y contradictorio para la
élite revolucionaria, cuyas ideas de libertad y igualdad entraban en
conflicto con la política colonial de Francia.
El pasaje destaca la exclusión de ciertos grupos de la ciudadanía
francesa durante la Revolución, como los sectores mulatos, quienes
presentaron reclamos para ser incluidos en los principios de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A pesar de
sus esfuerzos, no fueron escuchados por la Asamblea Nacional. Esta
exclusión evidenció una contradicción entre los principios proclamados
en la Declaración y la realidad de la sociedad francesa de la época.
Olympe de Gouges, una mujer influyente durante la Revolución, redactó
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791,
en respuesta a la exclusión de las mujeres de los derechos civiles y
políticos establecidos en la Declaración de 1789. Su declaración
reflejaba la lucha contra la opresión sexista y buscaba equiparar los
derechos de las mujeres con los de los hombres. A través de esta
contradeclaración, de Gouges desafiaba los prejuicios de género
arraigados en la sociedad y abogaba por la igualdad de derechos para
las mujeres.
Aunque de Gouges compartía los principios de la Ilustración y apoyaba
la Revolución, tomó partido por los girondinos, lo que la llevó a ser
enjuiciada y guillotinada durante el Terror. Además, eligió a la reina
María Antonieta como patrocinadora de su declaración, lo que resultó
controvertido ya que en ese momento la reina era vista como
representante de la contrarrevolución. Esto muestra la complejidad y
las tensiones políticas de la época.
Además de estas figuras destacadas, el pasaje señala el papel activo de
las mujeres de los sectores populares durante la Revolución,
especialmente en la defensa de los medios de subsistencia para sus
hogares. Esto subraya la participación significativa de las mujeres en el
proceso revolucionario, a pesar de las limitaciones impuestas por las
estructuras sociales y políticas de la época.
Las mujeres marchan a Versalles
Las jornadas del 5 y 6 de octubre marcaron un momento crucial en el
curso de la Revolución Francesa. Impulsadas por diversos motivos,
unas 7000 mujeres marcharon desde París hasta el Palacio de
Versalles, exigiendo la presencia del Rey Luis XVI. Si bien la falta de
pan fue uno de los motivos que impulsaron la protesta, también se
vieron indignadas por el hecho de que los soldados habían rechazado la
escarapela tricolor, símbolo revolucionario, optando en su lugar por
llevar la blanca, representativa de los Borbones, o la negra, símbolo de
la aristocracia contrarrevolucionaria.
Al llegar al palacio, las mujeres fueron recibidas por miembros de la
Asamblea Nacional, a quienes expresaron su demanda de llevarse al
Rey de regreso a París. Este acto de protesta demostró la determinación
y la capacidad de movilización de las masas populares, ejerciendo una
presión considerable sobre el Rey y la Asamblea Nacional.
Como resultado, Luis XVI no solo accedió a firmar todas las leyes
sancionadas por la Asamblea, sino que también trasladó su residencia
al Palacio de las Tullerías en París, abandonando así Versalles, donde
los reyes habían residido desde la época de Luis XIV. Este traslado fue
significativo, ya que marcó un cambio en el equilibrio de poder y el
rumbo del proceso revolucionario.
Dos aspectos importantes surgieron de estas jornadas. En primer lugar,
la irrupción de las mujeres como actores destacados de la Revolución. A
partir de este momento, las mujeres se convirtieron en una presencia
relevante en el grupo de los sans-culottes, fundando sus propios clubes
y asociaciones políticas, y presionando a los legisladores para garantizar
el acceso a los alimentos por encima de los intereses del mercado.
En segundo lugar, estas jornadas marcaron el fin del absolutismo de
derecho divino en la práctica. El hecho de que un grupo de mujeres, a
menudo excluidas de la esfera política y social debido a su género,
educación y propiedad, irrumpieran en la residencia real y
determinaran las acciones que debía tomar la monarquía fue un claro
ejercicio de soberanía popular y un desafío directo al poder monárquico
establecido.
El intento de fuga de la familia real
Después de que la familia real se trasladara a París y los diputados
partidarios del Rey abandonaran la Asamblea Nacional, se comenzó a
propagar un sentimiento de pánico e indignación entre los estamentos
privilegiados del Antiguo Régimen, quienes se veían afectados por las
medidas adoptadas por la Asamblea Nacional. A mediados de julio de
1790, la Iglesia católica se convirtió en el siguiente objetivo.
La Constitución Civil del Clero representó otro golpe significativo a la
estructura del Antiguo Régimen. En ese momento, la Iglesia no solo era
el primer estamento del reino, sino también la legitimadora del poder
divino del monarca. Sin embargo, con esta constitución, todos los
sacerdotes pasaron a ser funcionarios públicos sujetos a la autoridad
secular. Además, se redujo el número de eclesiásticos y se mantuvo la
supremacía dogmática del pontífice, pero se impidió la ordenación
canónica y la instalación de obispos, y los párrocos fueron elegidos
directamente por sus congregaciones.
Si bien la elección del clero parecía una medida democratizadora al
aplicar la práctica de la ciudadanía "activa", es importante señalar que
la Asamblea excluyó a las mujeres y a los pobres de la comunidad de
fieles al negarles el derecho al voto. Esto generó controversias y
tensiones en la sociedad, ya que limitaba la participación política de
ciertos grupos.
Después de la promulgación de la Constitución Civil del Clero, una
parte significativa del clero se negó a jurar lealtad a la nueva
constitución. Solo un pequeño número de obispos aceptaron el nuevo
texto, lo que dio origen a dos facciones dentro del clero: el clero
constitucional y el clero refractario. La existencia de este último grupo,
junto con la condena del Papa a la nueva constitución, brindó
importantes aliados a la causa contrarrevolucionaria impulsada por la
nobleza emigrada.
El clero refractario, al rechazar la Constitución Civil del Clero y
mantenerse leal al Papa, obtuvo el respaldo del Vaticano y la posibilidad
de obtener apoyo entre la nobleza y las monarquías europeas. Además,
este grupo encontró un apoyo popular entre los campesinos católicos
que se veían afectados por la falta de sacerdotes en las parroquias
rurales.
La situación política de Luis XVI se volvía cada vez más compleja.
Parecía enfrentarse a un dilema entre aceptar las acciones legislativas
de la Asamblea, reconociendo así la soberanía de la nación, o seguir los
consejos de la nobleza emigrada y su esposa, María Antonieta, y liderar
la contrarrevolución. A fines de junio de 1791, optó por la última
alternativa.
En la noche del 20 de junio de 1791, Luis XVI y algunos miembros de
su familia planearon escapar de París para unirse al ejército del
marqués de Bouillé. La estrategia consistía en utilizar la amenaza de
una posible invasión austríaca para ofrecerse como mediador y, de esta
manera, imponer condiciones a la Revolución. Esta decisión fue
influenciada por el hecho de que el emperador Leopoldo II de Austria
era el hermano de María Antonieta.
Después de que el plan de escape de Luis XVI fracasara y fuera
detenido y arrestado en Varennes por iniciativa de las autoridades
locales, la noticia causó una gran conmoción. En medio de este caos, la
Asamblea Nacional se encontraba debatiendo sobre qué acciones tomar
con respecto al rey. Como resultado, decidieron suspender su título de
rey. Esta decisión generó divisiones entre los legisladores; un grupo de
diputados, asociados en el Club Jacobino, optaron por retirarse de esta
agrupación y formaron el Club Feuillant. Mientras tanto, desde fuera
del recinto, los sans-culottes y el Club de los Cordeleros, liderado por
Marat, mantenían posturas más radicales.
Finalmente, la Asamblea Nacional optó por aceptar la ficción de que el
rey no se había fugado por iniciativa propia, sino que había sido
raptado por contrarrevolucionarios. Sin embargo, esta decisión no era
completamente creíble y no satisfacía a todos los sectores. Como
resultado, los reclamos para la destitución de Luis XVI comenzaron a
aumentar.
Saint-Domingue y el problema colonial
En abril de 1791, la Asamblea Nacional francesa se enfrentó a la
cuestión colonial, especialmente enfocada en el caso de Saint-
Domingue, una isla en el Caribe. Los grandes propietarios blancos de
Saint-Domingue, preocupados por la posibilidad de que se liberaran a
los esclavos, enviaron representantes a la Asamblea para proteger sus
intereses económicos en la colonia.
En París, estos propietarios expresaron su firme oposición a la
liberación de los esclavos, argumentando que ello pondría en peligro la
economía basada en la producción de azúcar y algodón en la isla.
Después de varios días de debates intensos, los diputados llegaron a un
compromiso: acordaron que todos los mulatos cuyos padres fueran
libres tendrían derecho al voto. Sin embargo, este decreto no se
implementó de inmediato y se pospuso su vigencia hasta un año
después, en abril de 1792.
Las burguesías de ciudades como Burdeos, Nantes y Marsella,
principales beneficiarias del comercio colonial, se opusieron firmemente
a que los mulatos fueran incluidos en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano. Su preocupación radicaba en el temor de
que si los mulatos obtenían derechos, los esclavos también podrían
exigir igualdad, lo cual representaba una amenaza para el sistema
esclavista y, por ende, para sus intereses económicos.
El 14 de agosto de 1791, liderados por Toussaint L'Ouverture, un
esclavo doméstico, los esclavos iniciaron una revuelta que marcó el
comienzo de un largo y violento proceso de 12 años que culminaría en
la independencia de Haití y la creación del primer estado negro libre en
el hemisferio occidental. Este evento histórico demostró el poder de
resistencia de los esclavos y su lucha por la libertad, así como las
tensiones y contradicciones inherentes al sistema colonial en ese
momento.
La sublevación colonial en Saint-Domingue planteó un desafío
significativo para la dirigencia revolucionaria en París durante la
Revolución Francesa. En el siglo XVIII, Saint-Domingue se había
convertido en la colonia más próspera del mundo, siendo para Francia
lo que la India sería para Inglaterra en el siglo XIX: una posesión
extremadamente valiosa para su economía. En 1789, Saint-Domingue
era el principal productor de azúcar de América, suministrando dos
tercios del comercio exterior de Francia y siendo el mayor mercado
individual del comercio europeo de esclavos. La economía de la colonia
se basaba en plantaciones de azúcar que dependían del trabajo de
medio millón de esclavos, que representaban el 80% de la población
total.
Además del azúcar, en los últimos años había experimentado un rápido
crecimiento en las plantaciones de algodón, una materia prima
demandada por los productores textiles europeos, especialmente los
británicos, durante los primeros años de la Revolución Industrial.
Inicialmente, durante los primeros años del conflicto, los propietarios de
las plantaciones residentes en Saint-Domingue, tanto blancos como
mulatos, se enfrentaron a los esclavos sublevados, quienes habían
formado su propio ejército liderado por Toussaint L'Ouverture.
Sin embargo, después de la caída de la monarquía en Francia, el nuevo
gobierno republicano comenzó a intervenir en el conflicto. En
septiembre de 1792, 15 barcos con 6000 hombres zarpados desde
Francia desembarcaron en la isla para poner fin a la guerra civil y
sofocar la insurrección de los esclavos. Los comisarios delegados de la
República, liderados por Sonthonax, llegaron a Saint-Domingue,
desplazaron a los representantes del Rey y asumieron el control
colonial. Al asumir el gobierno, deportaron al gobernador monárquico
de la colonia, quien fue posteriormente guillotinado en Francia. Este
episodio marcó un punto crucial en la historia de la colonia y en el
desarrollo de la Revolución Francesa, así como en la lucha por la
emancipación de los esclavos en Saint-Domingue.
A partir de 1793, el inicio de la guerra entre la República francesa y las
monarquías europeas, algunas de las cuales tenían posesiones
coloniales en el Caribe, reavivó la guerra civil en Saint-Domingue y
profundizó el conflicto en la periferia colonial. España, que controlaba
la región oriental de la isla donde se ubicaba Saint-Domingue, y
Inglaterra, dueña de la colonia vecina de Jamaica, tenían interés en
arrebatarle su colonia más valiosa a Francia, no solo como un revés
político sino también económico. Además, para Inglaterra, que estaba
en proceso de industrialización y había perdido sus 13 colonias en
América del Norte en 1776, la obtención de nuevas colonias ofrecía la
oportunidad de reposicionarse en el comercio atlántico y obtener nuevos
mercados y materias primas.
Los ingleses desembarcaron desde Jamaica con el respaldo de los
plantadores blancos y mulatos que buscaban la independencia de
Saint-Domingue, mientras que los españoles invadieron desde la parte
oriental de la isla con el apoyo del ejército de Toussaint L'Ouverture,
quien anhelaba la abolición de la esclavitud.
En este contexto, acorralado por las invasiones de España e Inglaterra y
casi sin apoyos locales, Sonthonax proclamó la libertad de los esclavos
en Saint-Domingue en agosto de 1793. Aunque existía un sector en la
dirigencia revolucionaria que cuestionaba la esclavitud, la decisión fue
principalmente pragmática y oportunista.
En enero del año siguiente, tres diputados de Saint-Domingue llegaron
a la Convención Nacional, incluido Bellay, un ex esclavo que había
comprado su libertad. Bellay solicitó a la Convención que declarara la
abolición de la esclavitud. En febrero, la Convención finalmente tomó la
decisión de abolir la esclavitud en todas las colonias francesas,
declarando que todos los hombres, sin distinción de color, con
residencia en las colonias, eran ciudadanos franceses con los mismos
derechos garantizados por la Constitución.
La abolición de la esclavitud en Saint-Domingue tuvo repercusiones en
toda la política europea, ya que fue la rebelión de los esclavos en esta
colonia lo que obligó al gobierno jacobino de Robespierre a tomar esa
medida en 1794. La revolución haitiana no solo sacudió el orden
colonial americano, sino que también obligó a la metrópoli a ser
coherente con sus propios principios revolucionarios de libertad
universal.
La caída de Robespierre en julio de 1794 desencadenó nuevos conflictos
entre las autoridades republicanas, los mulatos y los ex esclavos
liderados por Toussaint L'Ouverture. Con la llegada de Napoleón en
1799, una nueva y sangrienta guerra civil estaba por venir.
-La monarquía constitucional y el inicio de la guerra exterior
El fragmento describe el contexto político en Francia tras la sanción de
la Constitución de 1791, que estableció la monarquía constitucional
como forma de gobierno. Este nuevo sistema implicaba un equilibrio
entre el poder del rey y el poder legislativo, representado por una única
cámara con autoridad sobre la economía y la iniciativa legislativa. Sin
embargo, la relación entre la Asamblea Legislativa y el rey, en este caso
Luis XVI, estuvo marcada por dificultades debido a la divergencia entre
dos modelos políticos: uno basado en la soberanía popular representada
por la Asamblea, inspirado en las ideas de Rousseau, y otro que
defendía la monarquía basada en el derecho divino, representado por el
rey.
Esta división política se reflejaba en dos grupos principales en la
Asamblea Legislativa: los "Feuillants", que apoyaban a Luis XVI como
monarca constitucional, y los "Jacobinos", que, aunque también
abogaban por un equilibrio de poderes, creían que el rey debía
someterse a las decisiones de la Asamblea. Dentro de los Jacobinos,
había una facción conocida como los "girondinos", compuesta
principalmente por miembros de la provincia de Gironda y liderada por
figuras como Condorcet, Brissot y Roland. Estos grupos representaban
diferentes visiones sobre el papel del rey y la estructura del gobierno, lo
que generaba tensiones y conflictos en la política francesa de la época.
Este fragmento describe cómo una de las principales discrepancias
políticas surgió en torno a la posibilidad de una guerra exterior para
Francia. Los emigrados, nobles que habían huido del país durante la
Revolución, buscaban apoyo de las monarquías europeas para
restaurar el orden monárquico en Francia. Emperador de Austria
Leopoldo II Habsburgo y el rey de Prusia Federico Guillermo II eran
particularmente receptivos a estas solicitudes de intervención.
Ante esta situación, el 20 de abril, la Asamblea Nacional declaró la
guerra a Austria y Prusia, justificándola como una medida defensiva
para preservar la libertad e independencia de Francia. Esta declaración
de guerra tuvo varias consecuencias: primero, generó tensiones dentro
de la dirigencia revolucionaria, especialmente entre los jacobinos;
segundo, alimentó las esperanzas de la nobleza emigrada por una
victoria contrarrevolucionaria; y tercero, movilizó a amplios sectores
populares que se militarizaron en apoyo a la Revolución.
A partir de este momento, los sans-culottes, sectores populares urbanos
que vestían pantalones largos en lugar de los culottes de la aristocracia,
comenzaron a desempeñar un papel importante en la política y el
conflicto militar. La guerra que comenzó entonces iba a durar 22 años,
prácticamente sin interrupciones, y tendría un impacto significativo en
la evolución de la Revolución Francesa y en la historia de Europa en
general.
La caída de la monarquía y el inicio de la República
El fragmento describe un momento crucial durante la Revolución
Francesa, cuando la guerra exterior y las amenazas de los ejércitos
prusiano y austriaco llevaron a una situación de gran tensión en
Francia. Ante la inminente llegada de las fuerzas enemigas a París, la
Asamblea Legislativa intentó movilizar tropas para defender la ciudad,
pero el rey Luis XVI se mostró reticente y vetó un decreto que ordenaba
el reclutamiento de soldados. Esta falta de acción por parte del rey
alimentó aún más las tensiones y motivó a los partidarios de la guerra y
de la Revolución.
La amenaza del comandante prusiano Brunswick de destruir París en
un manifiesto solo exacerbó la determinación de los revolucionarios y
aceleró el proceso de movilización militar. La convocatoria de los
federados, soldados reclutados de diferentes regiones de Francia, y la
declaración de sesión permanente por parte de los sans-culottes,
sectores populares urbanos, fueron pasos decisivos hacia la
movilización total de la nación en armas.
En este contexto de creciente tensión, el 10 de agosto de 1792, los sans-
culottes y los federados tomaron la decisión de asaltar el Palacio de las
Tullerías y poner fin a la monarquía. El asalto estuvo marcado por la
violencia, con numerosas muertes registradas, especialmente a manos
de las guardias suizas y reales, que respondieron brutalmente a la
protesta. Tras ocupar el palacio, la multitud desarmada se lanzó a un
motín de venganza, causando más violencia y caos.
Este episodio ilustra la intensificación de la lucha política y social
durante la Revolución Francesa, con enfrentamientos violentos entre
diferentes facciones y un aumento en la participación popular en los
eventos revolucionarios. La toma del Palacio de las Tullerías marcó un
punto de inflexión en la historia de Francia, significando el final efectivo
de la monarquía y el ascenso del movimiento revolucionario.
Este fragmento describe cómo tras el asalto al Palacio de las Tullerías y
la detención de Luis XVI, se desencadenaron una serie de eventos que
marcaron un cambio significativo en el curso de la Revolución
Francesa.
En primer lugar, la huida de más de la mitad de los diputados de la
Asamblea Legislativa y la detención del rey y su familia reflejaron el
colapso del régimen monárquico y la desintegración de la Constitución
de 1791. Ante esta situación, se convocaron elecciones para una nueva
Convención Nacional Constituyente cuyos diputados serían elegidos
mediante sufragio universal masculino, un importante paso hacia una
democracia más inclusiva.
A partir de este momento, los sans-culottes de París, sectores populares
urbanos, adquirieron un papel protagonista en la política y la sociedad
francesa. Se convirtieron en un importante foco de presión sobre la
futura reunión constituyente y luego sobre la Convención Nacional
republicana. Además, iniciaron una vigilancia estricta y una
persecución violenta contra cualquier persona considerada enemiga de
la Revolución. Esto alcanzó su punto más violento en septiembre de ese
año, cuando asaltaron las prisiones de París y otras cárceles en toda
Francia, asesinando a presuntos "agentes contrarrevolucionarios".
Con el control del Ayuntamiento de París y una considerable
representación en la Comuna, los sans-culottes desarrollaron un
innovador proceso de democracia participativa a través de las 48
secciones en las que estaba dividida la ciudad. Durante este período,
que abarcó desde agosto de 1792 hasta principios de 1794, los sectores
populares adquirieron una mayor participación política y ejercieron una
influencia significativa en la dirección de la Revolución Francesa.
Este pasaje describe un momento crucial en la Revolución Francesa,
marcado por la adopción de medidas radicales y el enfrentamiento
decisivo entre las facciones políticas.
En primer lugar, se destaca el papel fundamental de los sans-culottes,
sectores populares urbanos, en la Revolución. Ante el avance de los
ejércitos enemigos, los sans-culottes respondieron al llamado de las
armas y se movilizaron para detenerlos. Su participación fue
determinante en la victoria en la Batalla de Valmy, donde un nuevo
ejército revolucionario y popular derrotó al ejército prusiano,
conservador y aristocrático. Esta victoria reforzó el poder de la
Revolución y allanó el camino para la proclamación de la República por
parte de la Convención Nacional Constituyente.
Posteriormente, se aborda el juicio y ejecución de Luis XVI. La
Convención Nacional llevó a cabo un juicio contra el monarca, quien
atravesaba una crisis de legitimidad debido a sus decisiones políticas.
Los girondinos abogaron por un proceso que respetara la Constitución
de 1791 y propusieron un referéndum para decidir el destino del rey,
mientras que los jacobinos, liderados por figuras como Robespierre,
argumentaron que Luis XVI había traicionado el pacto social y debía ser
juzgado como un tirano. Finalmente, la Convención decidió ejecutar a
Luis XVI, lo que generó gran impacto tanto en Francia como en el resto
de Europa, aumentando la preocupación de las monarquías vecinas y
llevando a la formación de una coalición antifrancesa.
Este episodio ilustra cómo la Revolución Francesa, en su búsqueda de
transformación política y social, enfrentó importantes desafíos internos
y externos, y cómo los eventos como la Batalla de Valmy y el juicio de
Luis XVI marcaron hitos cruciales en su desarrollo.
El protagonismo de las mujeres
Este fragmento destaca el papel de algunas mujeres durante la
Revolución Francesa y cómo contribuyeron al movimiento feminista en
ese contexto histórico.
Etta Palm, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe
y Pauline Léon son mencionadas como las iniciadoras del feminismo
francés durante la Revolución. Sin embargo, se señala que surgieron
diferencias políticas y de clase entre las mujeres que abogaban por los
derechos femeninos y aquellas que se centraban en la lucha por la
subsistencia y apoyaban los objetivos militares del movimiento popular.
En este contexto de radicalización política, las Ciudadanas
Republicanas Revolucionarias, lideradas por Lacombe y Léon, surgieron
como un puente entre los derechos de las mujeres y la política de
subsistencia. Este grupo de mujeres se organizó de manera autónoma y
abogó por los derechos de las mujeres a acceder a puestos públicos y
llevar armas, al tiempo que mantuvieron vínculos con la ala radical de
los sans-culottes, conocidos como los enragés ("rabiosos"). Como
resultado, algunas secciones de París comenzaron a admitir mujeres en
sus reuniones e incluso les otorgaron el pleno derecho al voto.
Este fragmento resalta una paradoja en la Revolución Francesa con
respecto a los derechos de las mujeres. Por un lado, la Asamblea
Legislativa promulgó la ley de divorcio en septiembre de 1792,
otorgando a las mujeres amplios argumentos para terminar con un
matrimonio, lo que representó un avance en materia de derechos
civiles. Sin embargo, por otro lado, la participación de las mujeres en la
esfera pública no fue bien vista entre la dirigencia jacobina.
La clausura de todos los clubes femeninos de Francia el 30 de octubre
de 1793 ilustra esta contradicción. A pesar de haber obtenido voz,
espacio social y reconocimiento público durante la Revolución, las
mujeres siguieron postergadas en los derechos civiles al finalizar este
período histórico. Además, quedaron completamente olvidadas en
cuanto a los derechos políticos, a diferencia de otros grupos
marginados, como los raciales, religiosos o profesionales.
Se destaca que los límites impuestos por la revolución burguesa en la
renovación de la vida social y política tuvieron un impacto significativo
en las posibilidades de emancipación de las mujeres. Esta reflexión
subraya la persistencia de la desigualdad de género y la falta de
avances sustanciales en los derechos de las mujeres a pesar del
contexto revolucionario.
La contrarrevolución y la guerra civil en la Vendée
En los primeros meses de 1793, la dirigencia revolucionaria enfrentó
desafíos complejos, incluyendo la creciente coalición militar exterior y la
persistente escasez de alimentos en medio del esfuerzo por abastecer a
un ejército en expansión. Además, la noticia de la muerte de Luis XVI
no fue bien recibida en varias regiones de Francia, exacerbando las
tensiones existentes. A diferencia de otras revueltas que estaban
ocurriendo en diferentes zonas del país, como Lyon, Marsella y Toulon,
la que se inició en la Vendée, en el extremo occidental de Francia, se
convirtió rápidamente en una cruenta guerra civil de gran alcance.
¿Por qué el descontento en la Vendée derivó en una guerra civil tan
sangrienta? Dos factores son fundamentales. En primer lugar, la
Revolución no había redistribuido la tierra de la nobleza entre el
campesinado en esta región, lo que generó resentimiento y descontento
entre los campesinos. En segundo lugar, la población de la Vendée era
mayormente campesina y profundamente católica, y la Iglesia tenía un
papel central en la vida social y comunitaria.
La aplicación de medidas revolucionarias como la "nacionalización de
las propiedades de la Iglesia", la "Constitución Civil del Clero" y el
"juramento clerical de lealtad" fueron percibidas como intrusiones
profanas en un ámbito que los habitantes de la Vendée consideraban
sagrado. A estos motivos se sumaron eventos coyunturales, como la
ejecución de Luis XVI, la resistencia campesina al reclutamiento militar
y el rechazo a leyes dirigidas contra la nobleza emigrada y los
sacerdotes refractarios.
Este conjunto de factores desencadenó el levantamiento y la formación
del Ejército Católico y Real de la Vendée, conformado mayormente por
campesinos no propietarios y liderado por la nobleza local y el clero
refractario. La guerra civil entre los bandos revolucionarios (azules) y
contrarrevolucionarios (blancos) fue extremadamente brutal, con ambos
cometiendo atrocidades en un ciclo de venganza constante. Aunque la
guerra principal terminó en el invierno de 1793-1794, continuaron
enfrentamientos de menor intensidad hasta 1796. Esta guerra civil
cobró aproximadamente 400.000 vidas, divididas casi equitativamente
entre ambos bandos.
El proceso revolucionario llevó a una radicalización de ciertos sectores
de la dirigencia revolucionaria, influenciados tanto por las ideas de la
Ilustración como por las demandas populares y la presión de los sans-
culottes. La guerra exterior y el clamor popular desde abajo aceleraron
el curso de la Revolución, haciendo que la reconciliación con los
privilegiados del Antiguo Régimen pareciera cada vez más difícil, e
incluso imposible, una vez que se decapitó al Rey y se proclamó la
República.
A medida que los cimientos del viejo orden se desmoronaban, la
dirigencia revolucionaria comenzó a diseñar uno nuevo. Se buscaba
reemplazar el culto católico practicado bajo el antiguo régimen con un
nuevo culto a la nación practicado por los ciudadanos franceses. Esta
"religión cívica" necesitaba de nuevos rituales, festividades, símbolos y
héroes.
La Fiesta de la Federación, celebrada en París para conmemorar el
primer aniversario de la toma de la Bastilla, se considera la primera
festividad nacional y el nacimiento del 14 de julio como una importante
efeméride patriótica. En este día, las guardias nacionales de toda
Francia se reunieron en París para prestar juramento de lealtad a la
Constitución. Miles de voluntarios se unieron para celebrar este evento,
marcando un hito en la construcción de una identidad nacional
francesa basada en los principios revolucionarios.
Durante los primeros años de la República, especialmente bajo la
dirigencia jacobina, la Revolución Francesa experimentó una fase de
radicalización en la que se buscaba redefinir completamente la sociedad
y dejar atrás cualquier vestigio del antiguo régimen. Esta búsqueda de
un nuevo orden se reflejó en una serie de medidas y acciones
simbólicas.
Se gestó una imagen de unidad nacional con la colaboración de
personas de todas las clases sociales, quienes ayudaron a los obreros a
preparar el gran anfiteatro en el Campo de Marte. Este evento simbolizó
la idea de la unidad del pueblo francés en torno a los principios
revolucionarios.
En la esfera pública, se difundieron nuevos símbolos revolucionarios,
como la bandera tricolor, la escarapela y láminas con la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además, se promovió el uso
de un nuevo diccionario en el que la palabra "ciudadano" buscaba
eliminar las distinciones sociales del antiguo régimen.
La llegada de Robespierre al Comité de Salvación Pública en 1793
marcó una etapa de medidas más radicales. Se llevaron a cabo acciones
para eliminar cualquier vestigio de la monarquía y el cristianismo. Por
ejemplo, se retiraron los restos de los reyes franceses de la basílica de
Saint Denis y se destruyeron símbolos de la realeza, como las
esculturas de reyes en la catedral de Notre Dame. Los edificios de culto
católico fueron rebautizados como "templos de la razón".
Además, se adoptó un nuevo calendario republicano que eliminaba las
festividades cristianas y reemplazaba el calendario gregoriano. Este
nuevo calendario comenzó con la abolición de la monarquía el 22 de
septiembre de 1792 y sustituía la semana por la "década", mientras que
los nombres de los meses hacían referencia a fenómenos naturales y al
ciclo agrícola.
Estas medidas tenían como objetivo borrar cualquier influencia del
cristianismo en la vida cotidiana y establecer una nueva ordenación del
tiempo y la sociedad basada en los principios revolucionarios. Sin
embargo, el calendario republicano fue abandonado en 1806 cuando
Napoleón reintrodujo el calendario gregoriano.
-.Robespierre y el Terror revolucionario
Este fragmento describe un período tumultuoso durante la Revolución
Francesa, específicamente a partir de marzo de 1793. En este momento,
la Convención Nacional, que había asumido el poder legislativo en
Francia, delegó sus funciones de poder ejecutivo al Comité de Salvación
Pública, acompañado por el Comité de Seguridad General. Estos
comités estaban encargados de tomar decisiones rápidas y efectivas
para hacer frente a las crisis que enfrentaba la República.
Sin embargo, la situación política interna se volvió aún más complicada
hacia abril, con la dominación de la Convención Nacional por el sector
de los girondinos, mientras que Danton, uno de los líderes
revolucionarios más populares de Francia, presidía el Comité de
Salvación Pública. Los girondinos, aunque inicialmente dominantes en
la Convención, enfrentaron críticas debido a una serie de reveses
militares en la guerra exterior y a la traición del general Dumouriez,
quien simpatizaba con ellos.
La derrota militar del general Dumouriez y su posterior traición y fuga
debilitaron aún más la posición de los girondinos, quienes fueron
considerados incapaces de dirigir la República en un momento tan
crítico, con la guerra exterior, insurrecciones internas y escasez de
alimentos.
En este contexto tenso, a fines de mayo, los sans-culottes, sectores
populares urbanos, llevaron a cabo una manifestación popular hacia la
Convención. Bajo la acusación de la Comuna de París, que estaba
políticamente controlada por los sans-culottes, 29 destacados diputados
girondinos fueron arrestados y ejecutados meses más tarde.
Este episodio ilustra la intensificación de las tensiones políticas y
sociales durante la Revolución Francesa, con luchas de poder entre
diferentes facciones y el ascenso de los sans-culottes como una fuerza
política significativa que desafiaba el dominio de los girondinos en la
Convención Nacional.
Este pasaje describe cómo los sans-culottes, los sectores populares
urbanos de Francia, se convirtieron en un factor de presión popular
durante la Revolución Francesa, especialmente en las jornadas del 31
de mayo y del 2 de junio de 1793. Estas insurrecciones fueron vistas
como una manifestación del principio de revocabilidad de los elegidos,
una idea ilustrada que sostiene que los representantes deben ser
responsables ante el pueblo y pueden ser revocados si no cumplen con
su mandato.
En este contexto, los sans-culottes se levantaron contra los diputados
girondinos de la Convención Nacional, a quienes consideraban traidores
a su mandato. Al no obedecer las órdenes del soberano, es decir, del
pueblo, respecto a estos representantes, los sans-culottes tomaron el
ejercicio directo de la soberanía y exigieron la revocación de los
diputados girondinos.
La alianza política entre los sans-culottes y el sector más radicalizado
de la burguesía francesa, representado por la Convención, fue crucial
para salvar los destinos de la República en los meses siguientes. Sin
embargo, también reveló diferencias en objetivos y prácticas políticas.
Con la entrada de Robespierre al Comité de Salvación Pública, la
Revolución entró en una nueva etapa. Durante los siguientes 12 meses,
Robespierre consolidó su poder de manera unipersonal y ejerció una
gran influencia sobre la Convención.
Para enfrentar los desafíos que enfrentaba la República, Robespierre y
la Convención implementaron medidas masivas, como la creación de
graneros públicos y la fijación de precios máximos para los productos
básicos y los salarios. Estas medidas tenían como objetivo abordar las
demandas de los sans-culottes y garantizar el abastecimiento de
alimentos a la población en un momento de crisis económica y social.
Este fragmento describe cómo Robespierre, durante su período de poder
durante la Revolución Francesa, enfrentó y eliminó cualquier forma de
oposición interna que pudiera cuestionar su autoridad. Robespierre
justificó estas acciones bajo el pretexto de que la nación estaba en
peligro debido a los levantamientos internos en diversas ciudades
francesas y a la amenaza de los ejércitos extranjeros. Argumentaba que
las divisiones internas solo beneficiaban al enemigo.
En marzo de 1794, Robespierre ordenó el arresto y ejecución de Hébert,
una figura cercana a los sans-culottes, junto con otros dirigentes
revolucionarios. En abril, los "dantonistas", seguidores de Georges
Danton, también sufrieron la misma suerte, con la ejecución de Danton
y otros líderes, incluido Camille Desmoulins, un amigo personal de
Robespierre. Paralelamente, Robespierre desactivó el Club de los
Cordeleros y presionó para que 39 sociedades populares cerraran,
además de controlar y purgar la Comuna de París de sus elementos
más radicales.
La autonomía y las prácticas políticas de los sans-culottes
representaban un desafío al poder centralizado y vertical que
Robespierre promovía. Los sans-culottes, desde las calles, las secciones
de París convertidas en órganos de democracia directa y el gobierno
municipal, abogaban por una toma de decisiones horizontal, que no era
compatible con la noción de "dictadura revolucionaria" que Robespierre
defendía en momentos de contrarrevolución.
El Terror: ¿defensa revolucionaria o paranoia?
Este fragmento plantea un interrogante crucial para comprender el
período de la Revolución Francesa: ¿fue la violencia revolucionaria una
respuesta desproporcionada a la amenaza percibida de
contrarrevolución, o fue la contrarrevolución la que radicalizó la
violencia de la revolución?
Para abordar esta cuestión, es esencial considerar el contexto en el que
se desarrolló la Revolución. En sus primeras etapas, el concepto de
"enemigo" estaba principalmente asociado a la nobleza emigrada,
aquellos que habían abandonado Francia y se oponían activamente a
los cambios revolucionarios. Sin embargo, medidas como la
Constitución Civil del Clero y la guerra civil en la Vendée ampliaron la
categoría de enemigos sociales, y surgieron las nociones de
"sospechoso" y "complot aristocrático".
La paranoia se apoderó de los actores revolucionarios, especialmente los
sans-culottes, quienes lideraron una estricta vigilancia en busca de
posibles conspiradores internos. Esta sensación de amenaza,
combinada con la guerra exterior y la posibilidad de un complot interno,
generó un clima de tensión y temor generalizado.
Para evitar la violencia popular descontrolada, como las matanzas
ocurridas en las cárceles de París, la Convención Nacional creó en
marzo de 1793 el "Tribunal Criminal Extraordinario", conocido como
Tribunal Revolucionario. Su objetivo era juzgar los delitos políticos y
anticiparse así a la justicia popular, tratando de canalizar la furia
popular hacia un sistema judicial más organizado y controlado.
Este debate planteado por Peter McPhee nos invita a reflexionar sobre
las complejidades y contradicciones de la Revolución Francesa,
especialmente en lo que respecta a la violencia política. ¿Fue la
violencia revolucionaria una respuesta necesaria para defender los
principios de la revolución, o fue una expresión de paranoia y excesos
que desvirtuaron los ideales iniciales del movimiento? Esta pregunta
sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, y no tiene una
respuesta definitiva, pero ofrece una ventana para comprender mejor
este período turbulento de la historia.
Durante el apogeo de la Revolución Francesa, mientras el ejército
revolucionario combatía a los enemigos externos, el gobierno
revolucionario intensificaba sus esfuerzos para neutralizar a los
enemigos internos mediante un incremento en el control y la vigilancia
estatal. Este aumento en la vigilancia estatal coincidió con la
concentración del poder en manos de líderes como Robespierre, lo que
llevó a una expansión en las nociones de quién era considerado un
enemigo o sospechoso del nuevo orden revolucionario.
Este cambio se reflejó claramente en el pensamiento de Saint-Just, un
ferviente defensor de la Revolución, quien enfatizaba la necesidad de no
mostrar piedad hacia aquellos que se oponían al nuevo orden. Según él,
no solo los traidores merecían castigo, sino también aquellos que eran
pasivos o indiferentes ante la causa revolucionaria.
La promulgación de la "ley sobre los sospechosos" en septiembre fue el
resultado de este clima de vigilancia extrema. Esta nueva legislación
amplió considerablemente el número de personas procesadas y
ejecutadas, ya que permitía identificar como sospechosos a aquellos que
no estaban activamente comprometidos con la República.
Sin embargo, los historiadores suelen marcar el inicio de la fase más
intensa del "Terror" en junio de 1794, cuando el Tribunal
Revolucionario fue reestructurado. Esta reforma amplió aún más las
categorías de "enemigos públicos", alineándolas aproximadamente con
las definidas por la ley de septiembre de 1793. Este cambio significó un
período de represión y violencia aún más severo, donde incluso la más
mínima sospecha de deslealtad podía resultar en la ejecución.
El fragmento que mencionas detalla aspectos cruciales del período
conocido como el Terror durante la Revolución Francesa. Enumera
criterios mediante los cuales se identificaba a los "enemigos del pueblo",
incluyendo aquellos que intentaban socavar la autoridad de la
Convención Nacional, propagar el desaliento o confundir las opiniones
para debilitar los principios revolucionarios. También establece que la
pena para todos los delitos juzgados por el Tribunal Revolucionario era
la muerte.
Es importante destacar que durante este período, los acusados no
tenían acceso a abogados defensores y se suprimió la inmunidad
diplomática de los diputados. Estas medidas reflejaban el carácter
autoritario y draconiano del régimen revolucionario bajo el liderazgo de
Robespierre.
La observación de Mayer sobre la transformación en la naturaleza de la
violencia revolucionaria es crucial. Durante la fase inicial de la
Revolución, la violencia era más espontánea y desorganizada,
manifestándose en disturbios callejeros y ejecuciones sumarias. Sin
embargo, bajo el gobierno de Robespierre, esta violencia se
institucionalizó y se convirtió en un instrumento burocrático del
Estado, especialmente a través del Tribunal Revolucionario y la "ley de
sospechosos".
Durante los meses de junio y julio de 1794, la guillotina se utilizó de
manera sistemática como instrumento de ejecución. Se estima que
alrededor de 50.000 personas perdieron la vida durante esta fase del
Terror en toda Francia. Este período oscuro dejó una marca indeleble
en la historia de la Revolución Francesa y sigue siendo objeto de debate
y reflexión en la historiografía contemporánea.
La reacción de Termidor: ¿el fin de la Revolución?
Este pasaje describe el fin del gobierno de Robespierre durante el
período conocido como el Terror durante la Revolución Francesa. A
medida que las ejecuciones masivas continuaban, la dirigencia
revolucionaria que no estaba alineada con Robespierre comenzó a sentir
que se había ido demasiado lejos. La idea de que cualquier diputado de
la Convención Nacional podría ser etiquetado como enemigo y ejecutado
generó un clima de temor y descontento entre ellos.
El 27 de julio de 1794, después de un debate caótico, la Convención
decretó el arresto de Robespierre, así como de sus aliados Couthon y
Saint-Just, entre otros. Al día siguiente, fueron ejecutados en la
guillotina. Después de este evento, los diputados de la "Llanura"
tomaron el control político de la Convención Nacional.
Aunque Robespierre buscaba salvar los destinos de la Revolución y
establecer un nuevo orden, su gobierno se caracterizó por una represión
despiadada y un alto costo humano en términos de vidas perdidas. A
pesar de sus esfuerzos por expulsar a las fuerzas enemigas y asegurar
victorias militares, el precio fue demasiado alto y su gobierno terminó
en una espiral de violencia y desconfianza.
Para muchos historiadores, este evento marca el final del período
revolucionario iniciado en 1789 con la convocatoria de los Estados
Generales. Con el dominio de la "Llanura" y la creación del Directorio,
se aplastaron los intentos de protagonismo popular y no se tomaron
nuevas medidas para profundizar la Revolución. En los años siguientes,
se cerró el Club de los Jacobinos y se llevó a cabo un período conocido
como el "Terror blanco", dirigido contra los miembros y simpatizantes
de este club.
Este fragmento analiza el saldo de la Revolución Francesa, destacando
varios aspectos importantes.
1. **Fin del absolutismo monárquico de derecho divino:** Las jornadas
del 5 y 6 de octubre de 1789, junto con el intento fallido de fuga de Luis
XVI, marcaron el fin del absolutismo monárquico en Francia. La figura
real fue desacralizada y los pilares teóricos que sustentaban la
monarquía absoluta se derrumbaron. Aunque los Borbones retornaron
al trono después de la caída de Napoleón, la sociedad que legitimaba
ese tipo de monarquía ya no existía.
2. **Declive de la influencia de la Iglesia:** La Revolución Francesa
también llevó a una disminución significativa de la influencia de la
Iglesia en la vida cotidiana del pueblo francés. Tanto su poder
simbólico, material y político se vieron afectados. La Constitución Civil
del Clero comenzó este proceso, y el Concordato firmado por Napoleón
en 1801 con el Papa Pío VII evidenció la debilidad de la Iglesia católica
en Francia.
3. **Impacto en la propiedad de la tierra:** La Revolución tuvo un
impacto importante en la propiedad de la tierra, afectando tanto a la
Iglesia como a la nobleza, quienes eran propietarias de vastas
extensiones de tierra. Aunque la Revolución no realizó una reforma
agraria en el sentido de un gran reparto de tierras entre pequeños
campesinos, sí hubo un reparto importante de tierras que benefició a
sectores de la burguesía urbana, campesinos acomodados y algunos
nobles. Esto generó un proceso de concentración territorial que se
aceleraría en el siglo XX.
Este fragmento destaca varios aspectos importantes relacionados con la
Revolución Francesa:
1. **Centralización y modernización del Estado-nación:** La Revolución
Francesa impulsó la centralización, modernización y uniformidad del
Estado-nación. Se implementó un nuevo sistema administrativo basado
en la igualdad ante la ley, con la creación de departamentos, distritos,
cantones y comunas. Además, se estableció que todos los ciudadanos
franceses, independientemente de su origen social o lugar de residencia,
debían pagar impuestos proporcionales a su riqueza, especialmente
sobre sus propiedades en tierra.
2. **Surge el concepto moderno de nación de ciudadano:** La
Revolución Francesa introdujo el concepto moderno de nación, donde la
soberanía residía en el conjunto de la ciudadanía, en lugar de estar
asociada a una persona, como el rey. Se desarrollaron símbolos patrios
como himno, bandera, escarapela y festividades patrias para
representar esta identidad nacional. Sin embargo, aunque se
proclamaba la igualdad de derechos, la aplicación efectiva de estos
principios en la práctica política y económica tenía limitaciones, como
se evidenció en la cuestión de la esclavitud y la ciudadanía para los
negros y mulatos de las colonias.
3. **Laboratorio de teorías sociales e ideologías:** La Revolución
Francesa fue un gran laboratorio de teorías sociales e ideologías. Se
experimentó con diferentes formas de gobierno y se desarrollaron
nuevas ideas políticas y sociales. Por ejemplo, se practicó la democracia
directa, se teorizó sobre el autoritarismo revolucionario y surgió el
igualitarismo de figuras como Babeuf, considerado un precursor de
Marx. Estos desarrollos influyeron en movimientos revolucionarios
posteriores, como la Revolución Rusa.
También podría gustarte
- SGC Ma Vi Caso SearsDocumento3 páginasSGC Ma Vi Caso SearsCristian Cabia0% (1)
- Album Revolucion FrancesaDocumento10 páginasAlbum Revolucion FrancesaJavier Valladares100% (1)
- Elementos Que Contribuyeron para La Revolucion FrancesaDocumento9 páginasElementos Que Contribuyeron para La Revolucion FrancesaEdith RiveraAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa EsDocumento3 páginasLa Revolución Francesa EsPatricia RivadeneiraAún no hay calificaciones
- La Trascendencia de La Revolución FrancesaDocumento3 páginasLa Trascendencia de La Revolución FrancesaDaniela Johana Mouriño RamosAún no hay calificaciones
- La Revolucion FracesaDocumento22 páginasLa Revolucion FracesaCatrina StoneAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento9 páginasRevolución FrancesaAlberto Lopez LopezAún no hay calificaciones
- La Revolucion Francesa ListoDocumento21 páginasLa Revolucion Francesa ListoStar LightAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa (1789-1799) Fue Un Proceso Social y PDocumento2 páginasLa Revolución Francesa (1789-1799) Fue Un Proceso Social y PLABRIN CORDOVA AntuanetAún no hay calificaciones
- 04 La Trascendencia de La RevoluciónDocumento5 páginas04 La Trascendencia de La RevoluciónMartin SoloAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento6 páginasRevolución FrancesaEusebio Torres TatayAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento4 páginasRevolución FrancesaMiranda ArolaAún no hay calificaciones
- Las Revoluciones Democratico BurguesasDocumento20 páginasLas Revoluciones Democratico Burguesasruben hernandezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento2 páginasRevolucion FrancesaJosé Alexander Flores OlivaresAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajo Semana Del 20 Al 24 de Abril PDFDocumento5 páginasGuia de Trabajo Semana Del 20 Al 24 de Abril PDFJuanita FadulAún no hay calificaciones
- Resumen de La Revolución FrancesaDocumento3 páginasResumen de La Revolución FrancesaMarceloKleer100% (1)
- Informe de Civica - Docx1Documento22 páginasInforme de Civica - Docx1Rafael OntiverosAún no hay calificaciones
- Aporte de La Revolucion FrancesaDocumento5 páginasAporte de La Revolucion FrancesaMildredAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento10 páginasRevolución FrancesaAnonymous vDTinHoU9Aún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento33 páginasMONOGRAFIABrandon Stewart EspinozaAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa y Sus PostuladosDocumento2 páginasRevolución Francesa y Sus PostuladosEduardo PormaAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento4 páginasLa Revolucion FrancesaJoimer R. Rodriguez100% (1)
- Revolución Francesa Historia, Causas y CaracterísticasDocumento1 páginaRevolución Francesa Historia, Causas y CaracterísticasVanina okiAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoNicolle SalinasAún no hay calificaciones
- 1° Lectura 8° Rev. FrancesaDocumento3 páginas1° Lectura 8° Rev. FrancesaLaura Angelica Achury SanchézAún no hay calificaciones
- Nuevo Revolucion FrancesaDocumento10 páginasNuevo Revolucion Francesagilbert silvaAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion FrancesaSebastian MedinaAún no hay calificaciones
- Qué Es La Revolución Francesa?Documento2 páginasQué Es La Revolución Francesa?Maga IñiguezAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa 1 PDFDocumento8 páginasRevolución Francesa 1 PDFJose David DuarteAún no hay calificaciones
- Respuestas A Las Preguntas de HistoriaDocumento2 páginasRespuestas A Las Preguntas de HistoriaJose Antonio Contreras VaqueroAún no hay calificaciones
- T.P #2 Inicios de La Rev. Francesa.Documento6 páginasT.P #2 Inicios de La Rev. Francesa.Carlos RodriguezAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa y El Advenimiento de La Edad ContemporaneaDocumento20 páginasLa Revolución Francesa y El Advenimiento de La Edad Contemporaneasamuel_soler_8Aún no hay calificaciones
- Revolución Francesa y Su Influencia en América LatinaDocumento12 páginasRevolución Francesa y Su Influencia en América LatinaAlejandra SánchezAún no hay calificaciones
- Actividad 8Documento2 páginasActividad 8Gerson RamírezAún no hay calificaciones
- Ensayo Ideas PoliticasDocumento17 páginasEnsayo Ideas PoliticasSari PardoAún no hay calificaciones
- Granados Barcenas Alan Uriel - Revolución FrancesaDocumento21 páginasGranados Barcenas Alan Uriel - Revolución FrancesaUriel GranadosAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento19 páginasRevolución FrancesaAlejandra Arias RamirezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento6 páginasRevolucion FrancesaRUTH ANA GUTIERREZ LLANTOYAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa y La Crisis Del Derecho InternacionalDocumento6 páginasLa Revolución Francesa y La Crisis Del Derecho Internacionaljpwfej100% (1)
- GUIA GRADO OCTAVO Revolucion FrancesaDocumento3 páginasGUIA GRADO OCTAVO Revolucion FrancesaEugenia IbarguenAún no hay calificaciones
- Apuntes de Historia Política de España ContemporáneaDocumento98 páginasApuntes de Historia Política de España ContemporáneaSegundoAún no hay calificaciones
- Historia Política de España ContemporáneaDocumento97 páginasHistoria Política de España ContemporáneaSegundoAún no hay calificaciones
- LaDocumento6 páginasLaOMAR QUISPE QUISPEAún no hay calificaciones
- Informe Revolución FrancesaDocumento7 páginasInforme Revolución Francesayaritza50% (2)
- La Revolución FrancesaDocumento20 páginasLa Revolución FrancesaJheltsin Espinoza Concha100% (1)
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion Francesadaletaguilera9Aún no hay calificaciones
- Guia Grado 8º Ciencias Sociales Revolucion FrancesaDocumento3 páginasGuia Grado 8º Ciencias Sociales Revolucion Francesadaniel buitragoAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento15 páginasRevolucion FrancesaReynaldo CruzAún no hay calificaciones
- Formato de Clases Historia - 8A - 8B - La Revolucion FrancesaDocumento11 páginasFormato de Clases Historia - 8A - 8B - La Revolucion FrancesajotatdtorrejanoAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento22 páginasLa Revolución FrancesaJOSE GABRIEL CADENA MENDOZAAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento2 páginasLa Revolucion FrancesarafpAún no hay calificaciones
- ENSAYO Revolucion FrancesaDocumento6 páginasENSAYO Revolucion FrancesaelbamendezAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa en WordDocumento4 páginasRevolución Francesa en WordFiorela CarhuatantaAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento8 páginasRevolucion FrancesaDEFENSA Magnolia AlvarezAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento10 páginasLa Revolución FrancesaHEIDI MAZIEL DUARTE SANCHEZAún no hay calificaciones
- La Revolucion FrancesaDocumento6 páginasLa Revolucion FrancesaLuis Våez ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Revolucion FrancesaDocumento5 páginasRevolucion FrancesaAnthony ChavezAún no hay calificaciones
- Las 3 Grandes RevolucionesDocumento13 páginasLas 3 Grandes Revolucionesgreysi ramirezAún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento3 páginasLa Revolución FrancesaGULIA ADRIANA CAYCHO RAMOSAún no hay calificaciones
- Revolución Francesa - Resumen, Causas y Consecuencias - La EvolucionDocumento1 páginaRevolución Francesa - Resumen, Causas y Consecuencias - La EvolucionLeticia BogadoAún no hay calificaciones
- La Revolución francesa: El movimiento que marcó el fin del absolutismoDe EverandLa Revolución francesa: El movimiento que marcó el fin del absolutismoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Taller Terminado tp1Documento8 páginasTrabajo de Taller Terminado tp1juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Una Escuela en y para La Diversidad Sintesis de Los TextosDocumento10 páginasUna Escuela en y para La Diversidad Sintesis de Los Textosjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- 1º Parcial de Introducción A La GeografíaDocumento5 páginas1º Parcial de Introducción A La Geografíajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Mapa Mental La CienciaDocumento1 páginaMapa Mental La Cienciajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Resumen para Didactica GeneralDocumento6 páginasResumen para Didactica Generaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Parte 3Documento1 páginaUnidad 1 Parte 3juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- CARATULASDocumento7 páginasCARATULASjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- HISTORIA (Prof. Vasquez) Examen Dela Alumna Quintna 2020Documento20 páginasHISTORIA (Prof. Vasquez) Examen Dela Alumna Quintna 2020juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Parcial de Historia para Mañana FinalizadoDocumento17 páginasParcial de Historia para Mañana Finalizadojuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Parcial1 Pedag 2021Documento6 páginasParcial1 Pedag 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia de La Pedagogía para ParcialDocumento53 páginasHistoria de La Pedagogía para Parcialjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Charla TEDxDocumento4 páginasCharla TEDxjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia Mundial 2 MapasDocumento5 páginasHistoria Mundial 2 Mapasjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- ENFOQUES FUNCIONALISTAS Apara EstudiarDocumento7 páginasENFOQUES FUNCIONALISTAS Apara Estudiarjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Evolución de Homínidos.Documento2 páginasEvolución de Homínidos.juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Geografia Trabajo Practico Integrador 2020 (Alumnos Previos 2° Año)Documento2 páginasGeografia Trabajo Practico Integrador 2020 (Alumnos Previos 2° Año)juan manuel escudero100% (1)
- La Pedagogía TradicionalDocumento7 páginasLa Pedagogía Tradicionaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Las Grandes Civilizaciones de MesopotamiaDocumento3 páginasLas Grandes Civilizaciones de Mesopotamiajuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Historia Sobre El Origen Del HombreDocumento2 páginasHistoria Sobre El Origen Del Hombrejuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- La Escuela de AnnalesDocumento9 páginasLa Escuela de Annalesjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Cronograma de Evaluación-Historia Parcial 2021Documento2 páginasCronograma de Evaluación-Historia Parcial 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Programas de Las Materias Historia 2021Documento3 páginasProgramas de Las Materias Historia 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Orbe Indiano 2021Documento14 páginasOrbe Indiano 2021juan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Para Dietas JuanDocumento12 páginasPara Dietas Juanjuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Psicologia EducacionalDocumento2 páginasPsicologia Educacionaljuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Pedagogia Cuadro ComparativoDocumento1 páginaPedagogia Cuadro Comparativojuan manuel escuderoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Paleolitico y NeoliticoDocumento2 páginasCuadro Comparativo de Paleolitico y Neoliticojuan manuel escudero100% (1)
- (Academia Irigoyen) 2021 - REGIMEN-ECONOMICO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-VALLADOLIDDocumento11 páginas(Academia Irigoyen) 2021 - REGIMEN-ECONOMICO-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-VALLADOLIDgracielaAún no hay calificaciones
- Lenguaje Jueves 18 y Viernes 19Documento4 páginasLenguaje Jueves 18 y Viernes 19JocelynAún no hay calificaciones
- Proyecto de Constitucion CubaDocumento4 páginasProyecto de Constitucion Cubajuangomez44Aún no hay calificaciones
- Apuntes ContratosDocumento104 páginasApuntes ContratosSantiago AponteAún no hay calificaciones
- Resume N Men SualDocumento3 páginasResume N Men SualLuli MoralesAún no hay calificaciones
- Descripcin - de - Actividades EjemploDocumento27 páginasDescripcin - de - Actividades EjemploHector La CruzAún no hay calificaciones
- Editorial García AlonsoDocumento5 páginasEditorial García AlonsoSergio CampisiAún no hay calificaciones
- Resolución 0156 de 2005 y Resolución 2851 deDocumento11 páginasResolución 0156 de 2005 y Resolución 2851 deyuri corrales50% (2)
- Lineamientos para Elaborar Curriculum Vitae U Hoja de VidaDocumento13 páginasLineamientos para Elaborar Curriculum Vitae U Hoja de VidaDarío LópezAún no hay calificaciones
- Libreto 1 TECNOLOGIA2Documento4 páginasLibreto 1 TECNOLOGIA2Miguel ChisicaAún no hay calificaciones
- El Proceso Educativo en La Formacion EscolarDocumento5 páginasEl Proceso Educativo en La Formacion EscolarKarlita Alvarez0% (1)
- Diapositiva 2 Relacion JuridicaDocumento41 páginasDiapositiva 2 Relacion Juridicavanex10100% (1)
- 27 Los CangurosDocumento2 páginas27 Los CangurosGema FernandezAún no hay calificaciones
- v3 - Rotulo de Caja Con MedidasDocumento1 páginav3 - Rotulo de Caja Con Medidashernan roseroAún no hay calificaciones
- Tarea de InglesDocumento4 páginasTarea de InglesSANDRA XIMENA ACOSTUPA SOSAAún no hay calificaciones
- Las Normas y Clases de NormasDocumento3 páginasLas Normas y Clases de NormasZully Torres GuillenAún no hay calificaciones
- RTC Noviembre Ii - EeDocumento18 páginasRTC Noviembre Ii - EeAnonymous Vxy6IQAún no hay calificaciones
- 2020-084 Fija FechaDocumento27 páginas2020-084 Fija FechawilmanAún no hay calificaciones
- Reporte2A Oscovid19Documento35 páginasReporte2A Oscovid19Agc 1112Aún no hay calificaciones
- Rompiendo El Silencio 2017Documento24 páginasRompiendo El Silencio 2017Los Tiempos DigitalAún no hay calificaciones
- XXXCC PDFDocumento2 páginasXXXCC PDFFrancisco Javier Medrano SánchezAún no hay calificaciones
- Beisbol y FisicaDocumento15 páginasBeisbol y FisicaJimmy TuxAún no hay calificaciones
- LICUEFACCIONDocumento5 páginasLICUEFACCIONEdilberto Tibacan VillamilAún no hay calificaciones
- Q EswachakaDocumento184 páginasQ EswachakaMedina JosephAún no hay calificaciones
- Material Prueba de Componentes ElectronicosDocumento5 páginasMaterial Prueba de Componentes ElectronicosMaidy Ramos LiscanoAún no hay calificaciones
- Evidencia 1 Presentacion Caracterizacion de La EmpresaDocumento8 páginasEvidencia 1 Presentacion Caracterizacion de La EmpresaConsuelo CorredorAún no hay calificaciones
- 2.1. - Malla de Control CPM y Carta Gantt.Documento35 páginas2.1. - Malla de Control CPM y Carta Gantt.Jhonatan CasimiroAún no hay calificaciones
- 3 - LUHMANN - El Concepto de RiesgoDocumento18 páginas3 - LUHMANN - El Concepto de RiesgoJuan Franco RonconiAún no hay calificaciones
- Fuentes de Los DDHHDocumento4 páginasFuentes de Los DDHHInti CachimuelAún no hay calificaciones