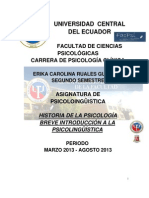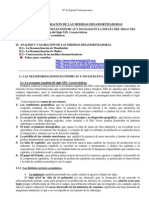Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bloque 8
Bloque 8
Cargado por
Marina LuDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bloque 8
Bloque 8
Cargado por
Marina LuCopyright:
Formatos disponibles
8.2. La revolución industrial en la España del siglo XIX.
El sistema de
comunicaciones: el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La
aparición de la banca moderna.
Proteccionismo y librecambismo.
A finales del siglo XIX todavía se estaba muy lejos de haber alcanzado un
mercado interior único y bien articulado. Hasta mediados de siglo, además de los
obstáculos naturales había otra serie de trabas heredadas del Antiguo Régimen
(como el sistema gremial, etc.) que contribuían al aislamiento de los mercados. La
eliminación de estas trabas y la mejora de los transportes facilitarán su
vertebración.
En cuanto al comercio exterior aunque su volumen aumentó a lo largo del siglo, la
balanza comercial se mantuvo deficitaria, con una estructura propia de un país
poco desarrollado: se exportaban a Europa materias primas y productos
semielaborados, y se importaban productos industriales.
Con una balanza comercial deficitaria durante todo el siglo, la única forma de
equilibrar la balanza de pagos era mediante la entrada en España de capitales
extranjeros. Los principales países inversores serán Francia (con un 63% del
total) y Gran Bretaña (21%). El destino de este capital fue el siguiente:
1. Hasta el año 1850, la Deuda pública.
2. Entre 1850 y 1890 los ferrocarriles y, en menor medida, la minería.
3. Desde 1890 se diversifica en nuevos sectores: banca, agua, electricidad,
obras públicas e industria química.
Esta inversión del exterior fue muy importante pues:
- Financió parte de los gastos del Estado a través de la Deuda.
- Equilibró la balanza comercial.
- Contribuyó a la industrialización del país.
Como la primacía industrial de Gran Bretaña durante este siglo será
incuestionable el resto de las naciones europeas trataron de proteger sus
incipientes industrias con el establecimiento de aranceles.
Esta es una medida típicamente proteccionista. Así pues, en este terreno
surgirán en España dos posturas enfrentadas:
- Los defensores del proteccionismo: Fabricantes de algodón catalanes,
productores castellanos de cereales, y a finales de siglo, los industriales
siderúrgicos vascos.
- Los defensores del librecambismo: Comerciantes y compañías ferroviarias.
La política arancelaria desarrollada en España durante el XIX es proteccionista
salvo el Arancel Figuerola de 1869, que es relativamente librecambista pues las
tarifas que se aplicaban a las importaciones no se suprimieron, sólo se bajaron, y
seguían siendo bastante altas. Se le considera librecambista porque no prohibía
la importación de ningún producto y porque las tarifas que aplicaba deberían
rebajarse un 15% en el periodo comprendido entre 1875 y 1881. Pero su
aplicación se suspendió con la Restauración.
La aparición de la banca moderna.
Por otra parte, la existencia de varias monedas de curso legal dificultaba
las transacciones comerciales. Era preciso modernizar el sistema monetario. Para
ello, en 1868, se implantó una sola unidad monetaria oficial, basada en el sistema
decimal, la peseta. También, durante este periodo se abrió camino hacia la banca
moderna con la implantación de un nuevo sistema bancario. Se creó en 1829 el
Banco Español de San Fernando, cuya función básica era prestar dinero al
Estado. En 1856 pasará a denominarse Banco de España, que en 1874 obtuvo el
monopolio de la creación de billetes. Para el desarrollo del sistema bancario
también fueron importantes las leyes bancarias de 1856, y la repatriación de
capitales tras el 98. La banca privada se va a desarrollar fundamentalmente en
las zonas industriales: El Banco de Barcelona (creado en 1844) y de Bilbao ( en
1856 y Banco Santander en 1857).
En cuanto a la agricultura podemos decir que es la actividad económica
predominante, pues en el campo trabajan las dos terceras partes de la población
activa y que genera más de la mitad de la renta nacional. La agricultura española
se basaba en la trilogía mediterránea: cereales, vid y olivo. El trigo era el
producto más importante, tanto en superficie cultivada como en valor de la
producción.
Ya vimos las desamortizaciones desde el punto de vista jurídico y político. Desde
el punto de vista económico nos interesa saber que la extensión total de tierras
afectadas podría estar en torno a unos 10 millones de Ha., lo que equivaldría a la
mitad de la tierra cultivable. Las desamortizaciones no fueron concebidas en
ningún momento como una reforma agraria de carácter social, sino como una
medida económica de carácter esencialmente fiscal: uno de los objetivos
prioritarios era disminuir la deuda pública para sanear la Hacienda. En la
desamortización eclesiástica de Mendizábal sabemos que los ingresos obtenidos
ascendieron a casi 4.000 millones de reales (la tercera parte del total). La de
Madoz representó casi 5.000 millones de reales (el 42% del total).
La estructura de la propiedad resultante de las desamortizaciones fue
básicamente la misma que existía pues no se modificó. En general no hubo
concentración ni dispersión, sino tan sólo cambio de propietarios.
La consecuencia económica más importante de las desamortizaciones fue la
puesta en cultivo de grandes extensiones de tierra, que hasta entonces no
habían sido explotadas por sus antiguos propietarios.
Este hecho fue fundamental para incrementar la producción agrícola y
satisfacer así la demanda creciente de alimentos. Pero el aumento de la
producción fue muy escaso porque los rendimientos de la agricultura española
eran muy bajos. En España, por tanto, no se estaba realizando la revolución
agrícola como en otros países de Europa.
El estancamiento de la agricultura fue, en gran medida, consecuencia de la
protección arancelaria. En España no se produjo la revolución agrícola por los
siguientes motivos:
1. Los excedentes de la agricultura eran insuficientes para garantizar un
crecimiento elevado de la población.
2. La demanda campesina de bienes industriales fue muy reducida.
3. La transferencia de población de la agricultura a la industria fue
insignificante.
Por consiguiente, el estancamiento agrario de España fue una de las causas de su
atraso económico y de su escasa industrialización en el siglo XIX.
La revolución industrial en la España del siglo XIX.
La fallida revolución industrial. En España, durante el siglo XIX, se trató de
impulsar, como en otros países de Europa, el proceso de revolución industrial con
el objeto de transformar la vieja estructura económica, esencialmente agraria,
en otra nueva, basada en el desarrollo de la industria y del comercio. Pero el
resultado final quedó muy lejos de lo que se pretendía.
Análisis por sectores:
La industria textil catalana: Cataluña fue la única zona donde la
industrialización se originó a partir de capitales autóctonos, con predominio de la
empresa de tamaño mediano. El sector algodonero actuó como sector de arrastre
de la industrialización regional debido a tres razones:
● La ventaja inicial, pues venía desde el siglo XVIII.
● La iniciativa empresarial de la burguesía catalana.
● La protección arancelaria.
El sector lanero pasó a un segundo plano a lo largo del XIX y se desplazó de sus
centros tradicionales en Castilla y León para concentrarse en industrias
modernas en Sabadell y Tarrasa, cuya proximidad a Barcelona les confería
indudables ventajas (mano de obra abundante y especializada, desarrollo
comercial y crediticio, buena comunicación por mar).
LA SIDERURGIA.
El lastre para el desarrollo de la industria siderúrgica en España ha sido la falta
de carbón coqueficable (libre de impurezas) y de una demanda suficiente. Se
pueden distinguir tres etapas:
1. La etapa andaluza (1830-1864). Cerca de Málaga, fracasó por el
encarecimiento que suponía utilizar carbón vegetal.
2. La etapa asturiana. Utilizaba carbón mineral de poca calidad de las
cuencas de Mieres y Langreo.
A parte de la escasa calidad del carbón, la otra dificultad para el desarrollo
inicial de la industria siderúrgica fue la escasa demanda de productos
siderúrgicos nacionales por parte de las empresas que estaban construyendo el
ferrocarril, pues la Ley General de Ferrocarriles de 1855 les permitía la
importación del material necesario del extranjero (Francia), lo que retrasará la
3ª etapa hasta el siglo XX: La etapa vizcaína. En 1902 se forman Altos
Hornos de Vizcaya, la mayor empresa siderúrgica de España. La clave del éxito
estuvo en el eje comercial Bilbao-Cardiff (Gales): Bilbao exportaba hierro y
compraba carbón galés de mejor calidad que el asturiano.
LA MINERÍA.
España era rica en reservas de hierro, plomo, cobre, mercurio y cinc. La
proximidad de los yacimientos a zonas portuarias facilitaba el transporte y la
exportación de los minerales. La explotación de los minerales no alcanzó su
apogeo hasta el último cuarto de siglo. La inactividad minera se debe a:
1. La falta de capitales y conocimientos técnicos.
2. La inexistencia de una demanda suficiente.
3. Una legislación (Ley de minas de 1825) que no facilitaba la iniciativa
privada y declaraba las minas propiedad de la Corona.
Esta situación cambió a partir de la revolución de 1868:
1. La Ley de bases sobre minas simplificaba la adjudicación de
concesiones y ofrecía seguridad a los concesionarios.
2. El aumento de la demanda interna de productos mineros.
España, por lo tanto, se convirtió en exportadora de materias primas (plomo,
mercurio, cobre y hierro).
Conclusiones sobre la industrialización española.
Factores del lento proceso industrializador español:
1. La escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales (con
la excepción de Cataluña), que abastecían mercados locales de
bajo consumo.
2. La inexistencia de un mercado nacional, con buenas comunicaciones y
unificado, que facilitara los intercambios comerciales.
3. La escasez de capitales españoles, que en su gran parte se destinaron
a la compra de tierras desamortizadas y no a la creación de nuevas
industrias. Pero, además, los nuevos propietarios de esas tierras
tampoco invirtieron en su mejora, por lo que el negocio de la tierra
no generó un volumen suficiente de beneficios (acumulación de
capital) para invertir después en la industria.
4. La baja capacidad de demanda interna de productos industriales. La
escasa demanda supone costes por unidad más elevados.
5. También hay que tener en cuenta la gran cantidad de recursos
absorbidos por parte de la Hacienda Pública. Esto elevó los tipos de
interés. De esta forma, se encareció la financiación de las empresas y se
desincentivó la inversión productiva.
6. La ausencia de carbón de calidad, que ya hemos visto.
7. La política de protección estatal, que provocó una baja
productividad y una escasa capacidad competitiva con el exterior.
Conclusiones: El resultado de todo ello fue un desarrollo industrial limitado y con
graves deficiencias:
1. La escasez de capitales nacionales fue la causa de que la moderna
industria española se originara con predominio de capital
extranjero (salvo en Cataluña).
2. La industria se limitó a dos focos periféricos: la industria textil
catalana y, desde finales de siglo, la industria siderúrgica vasca.
Pero ambas eran poco competitivas en el exterior, lo que obligaba a
seguir una política proteccionista para que pudieran abastecer al
menos al mercado interno.
El sistema de comunicaciones: el ferrocarril.
Las peculiaridades de la orografía peninsular supusieron una dificultad añadida
para su desarrollo económico.
La red de ferrocarriles.
Ya vimos en el tema 11 la importancia que tuvo la promulgación de la Ley General
de Ferrocarriles de 1855, durante el Bienio Progresista, por su trascendencia
dentro de la política de modernización económica del país. Las ventajas del
ferrocarril eran considerables: capacidad de carga, velocidad y seguridad muy
superiores que disminuían tiempos y costes.
La primera línea que se creó fue la de Barcelona-Mataró (1848). La Ley General
de Ferrocarriles (1855) conectada con la Ley de Desamortización de Madoz del
mismo año impulsó la construcción de la red ferroviaria. El objetivo era ofrecer
un medio barato de transporte que facilitase los intercambios y así estimulase la
creación de industrias, como ya estaban haciendo otros países europeos.
La ley dejaba a la iniciativa de compañías privadas la construcción y explotación
de los diferentes tramos de la red ferroviaria y, para incentivarlas, ofrecía todo
tipo de facilidades, entre ellas permitir la entrada de capital y materiales
extranjeros. Además se promulgaron la Ley de Bancos de Emisión y la Ley de
Sociedades de Crédito para facilitar su financiación.
El resultado fue un rápido ritmo de construcción en los primeros diez años, hasta
la crisis de 1866, debido fundamentalmente a la afluencia masiva de capital,
tecnología y material extranjeros. Las compañías más importantes poseían un
capital mayoritariamente francés.
La fiebre constructora se interrumpió con la crisis de 1866, que fue uno de los
antecedentes de la revolución de 1868. Crisis financiera debida a la quiebra de
gran parte de las compañías ferroviarias por falta de rentabilidad.
El último impulso constructor del siglo XIX comenzó con la Restauración, en
1876, y coincidió con el desarrollo de la minería, por lo que una gran parte de los
nuevos tramos conectaba las zonas mineras con los puertos marítimos y con el
resto del país.
8.1. Evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo
XIX. El desarrollo urbano
UNA POBLACIÓN EN CRECIMIENTO LENTO.
En comparación con el resto de Europa, la población española tiene un ritmo
lento de crecimiento durante el siglo XIX (77%). Pasó de 10´5 millones de
habitantes a 18´6 (Gran Bretaña de 10,9 a 37 e Italia de 17,2 a 32,5).
Si relacionamos la tasa de natalidad española al finalizar el siglo (34 por
1000 frente al 29 de Reino Unido), de las más altas de Europa, con la elevada
tasa de mortalidad (29 por 1000 frente al 18 de Reino Unido) era imposible
tener un crecimiento fuerte. Además, la esperanza media de vida no llegaba a los
35 años. Esta situación era debida a tres causa principales:
1. Las crisis de subsistencia. Se han producido al menos 12 a lo largo del
siglo y en ellas coinciden en la cronología, zonas, escasez de trigo y
aumento de la mortalidad. Podían deberse a dos tipos de causas:
coyunturales (sequías, etc.) y estructurales o permanentes (el atraso
técnico agrícola, etc.).
2. Las epidemias: la fiebre amarilla que afectó durante el primer tercio
de siglo y sobre todo, en Andalucía y después, el cólera sobre todo en la
Meseta oriental y en el segundo tercio de siglo.
3. Las enfermedades endémicas: son las que están presentes de forma
permanente: tuberculosis, viruela, sarampión, escarlatina o difteria.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FLUJOS MIGRATORIOS.
La población española durante el siglo XIX continuó con dos tendencias
históricas: por una parte, el desplazamiento desde el norte hacia el sur y, por
otra, el abandono de la Meseta Central (salvo la ciudad de Madrid) para
concentrarse en la costa mediterránea y atlántica meridional, por las ventajas
económicas que ofrecen estas regiones.
El retraso de la modernización agrícola y el inicio de una industrialización lenta,
escasa y tardía, supuso que el éxodo rural se aplazó hasta fines de siglo y, sobre
todo, hasta la centuria siguiente. A fines del XIX sólo Madrid y Barcelona
estaban en torno a medio millón de habitantes.
En emigraciones exteriores habría que distinguir dos tipos: Las de causas
políticas, que incluirían a afrancesados en 1813, liberales a lo largo de todo el
reinado de Fernando VII, Carlistas posteriormente, Progresistas, Republicanos
en etapas subsiguientes,..... Por otro lado, las emigraciones exteriores por
razones económicas se dividen en varios destinos: Norte de África, Argelia, unos
160000 campesinos, sobre todo de la región de Almería. La emigración a
América, cuenta con un problema importante a la hora de contabilizarla. La ley
que prohíbe la emigración a América no desaparece hasta 1853 y a partir de este
momento se necesita depositar una fianza (como pago por no realizar el servicio
militar), ley que no desaparece hasta 1873, por lo que la mayoría de la emigración
va a ser ilegal, por lo que sólo tenemos fuentes fiables a partir de 1880. Se cree
que el 80% de los emigrantes españoles se dirigían a América, contabilizando
más de 2 millones.
Pervivencia de un régimen demográfico antiguo. Caracterizado por altas tasas
de natalidad y de mortalidad, con el resultado final de un crecimiento lento. Así
la transición al régimen demográfico moderno (tasas bajas de natalidad y de
mortalidad) no se produjo hasta el siglo XX debido a que durante el periodo
estudiado la población urbana representaba el 9% del total. Por lo que los
comportamientos demográficos tradicionales de la mayoritaria población rural
explican la pervivencia de los rasgos característicos del régimen demográfico
antiguo. La excepción es Cataluña que sí que inicia durante este periodo su propia
transición al régimen demográfico moderno, aumentando su población un 145%.
En Cataluña, su población rural descendió de forma constante y se trasvasó a las
ciudades.
El Desarrollo Urbano:
El nacimiento del desarrollo urbano contemporáneo es tardío, pues la
industrialización también lo es. Las ciudades van necesitando de calles más
anchas para los nuevos transportes, de más viviendas para la población creciente
que llega del campo, estructuras más racionales para aprovechar el espacio,....
por lo que aparecen en 1860 los decretos para el ensanche de Barcelona y el de
Madrid. El primero es encargado a Ildefonso Cerdá, que diseña un plano en
cuadrícula estructurado a lo largo de una avenida diagonal a este. El de Madrid lo
desarrolla Carlos María de Castro, con una serie de planos en cuadrícula
articulados partiendo de las reformas de Carlos III (Paseo del Prado, Retiro,...).
Los edificios que se construyen en estos ensanches van a estar dirigidos a
un público adinerado, siendo edificio emblemáticos (Casa Batlló y Millá en
Barcelona o la casa de las bolas en la confluencia de Alcalá y Goya, escuelas
Aguirre,… ) construidos con hormigón y dotados de los últimos avances
(Calefacción central a carbón, ascensores (el 1º de 1874),...), patio interior
amplio para ventilación, techos altos,.....) por lo que la burguesía se va a instalar
en los ensanches, obligando a la población obrera a instalarse en la periferia de
éste. El resto de las ciudades comenzarán sus ensanches poco después, cuando
las ciudades comienzan a crecer por la afluencia de inmigrantes del campo: San
Sebastián 1864, Bilbao 1873,...
A final de siglo (1892) Arturo Soria presenta su modelo de Ciudad Jardín,
más centrado en los aspectos ecológicos-residenciales, pero fracasará por la
especulación, realizándose sólo la 1ª fase.
Bakunin envió a Giuseppe Fanelli para que organizara la sección española de la
AIT, dentro de la corriente anarquista. Y creó dos secciones: una en Madrid y
otra en Barcelona.
En 1871 Paul Lafargue llegó a Madrid para reconducir hacia el marxismo a los
internacionalistas españoles. Lo consiguió con un pequeño grupo madrileño, que
constituyó la Nueva Federación Madrileña, en la que estaba Pablo Iglesias,
futuro fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Cuando en 1872 se materializó la separación entre ambas corrientes en la
Internacional, la Federación Regional Española de la AIT se adhirió a los
planteamientos de Bakunin y rechazó los marxistas: se consolidaba pues el
predominio de la corriente anarquista en el movimiento obrero español.
Con la dictadura de Serrano pasaron a la clandestinidad.
También podría gustarte
- Tema 1 Ejercicios de DensidadDocumento4 páginasTema 1 Ejercicios de DensidadB. Aguilar Oscar0% (1)
- Mi Hijo No Quiere ComerDocumento4 páginasMi Hijo No Quiere ComerSebas AndresAún no hay calificaciones
- L60) El Egregor o EgrégoraDocumento3 páginasL60) El Egregor o EgrégoraAlma Ortiz Del Olmo100% (2)
- Resumen de El Proceso de Formación de la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Proceso de Formación de la Economía Mundial: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Tema 12: Tranformaciones Económicas Y Cambios Sociales en El S. XixDocumento3 páginasTema 12: Tranformaciones Económicas Y Cambios Sociales en El S. XixPablo Diez MartinezAún no hay calificaciones
- Análisis Sobre La Obra Bodas de SangreDocumento4 páginasAnálisis Sobre La Obra Bodas de Sangreyeritr83% (6)
- Monografía Historia de La PsicologíaDocumento81 páginasMonografía Historia de La PsicologíaCynthia Tapia77% (13)
- Fallas en El Pavimento FlexibleDocumento15 páginasFallas en El Pavimento Flexibleginotk33% (3)
- Síntesis. Historia Económica de CanariasDocumento7 páginasSíntesis. Historia Económica de CanariasDaniel Fumero LázaroAún no hay calificaciones
- 7 2 EconomíaxixDocumento4 páginas7 2 Economíaxixadelin55Aún no hay calificaciones
- Resumen Tema 9 Transformaciones Económicas y Sociales en El Siglo Xix Diciembre 2022Documento11 páginasResumen Tema 9 Transformaciones Económicas y Sociales en El Siglo Xix Diciembre 2022JosepAún no hay calificaciones
- Sociedad y Economía de La RestauraciónDocumento3 páginasSociedad y Economía de La Restauraciónmoussa boumehrazAún no hay calificaciones
- 7 2 La Economia Espac3b1ola en El Siglo XixDocumento4 páginas7 2 La Economia Espac3b1ola en El Siglo XixAlejandro Hidalgo IzquierdoAún no hay calificaciones
- La Economía y La Sociedad de España Del SXIXDocumento5 páginasLa Economía y La Sociedad de España Del SXIXCelia Sanchez RomanAún no hay calificaciones
- ECONOMÍADocumento5 páginasECONOMÍASalome Agut PachesAún no hay calificaciones
- Epígrafe Historia de España 8.2 EvauDocumento1 páginaEpígrafe Historia de España 8.2 EvauAbuelete MontañésAún no hay calificaciones
- Tema 8.2. DesarrolloDocumento5 páginasTema 8.2. DesarrolloSilolees SiloleesAún no hay calificaciones
- Las Desamortizaciones Del Siglo XIXDocumento9 páginasLas Desamortizaciones Del Siglo XIXhicuri32Aún no hay calificaciones
- Estándar 95, Población Activa Por Sectores.Documento9 páginasEstándar 95, Población Activa Por Sectores.Flor StnaAún no hay calificaciones
- 8.2. Revolución Industrial. Sistema de ComunicacionesDocumento4 páginas8.2. Revolución Industrial. Sistema de ComunicacionessaraAún no hay calificaciones
- BLOQUES 8 y 9Documento7 páginasBLOQUES 8 y 9Alejandra García MonteagudoAún no hay calificaciones
- Tema 13.1Documento3 páginasTema 13.1joseAún no hay calificaciones
- Esquemas Temas 8, 9 y 12Documento9 páginasEsquemas Temas 8, 9 y 12Santiago Cantero CazorlaAún no hay calificaciones
- Bloque 8 - Apuntes - Estándar 2 - Industria XIXDocumento2 páginasBloque 8 - Apuntes - Estándar 2 - Industria XIXMaria Hernández SánchezAún no hay calificaciones
- Tema: Las Transformaciones Económicas y Sociales Del Siglo XIXDocumento4 páginasTema: Las Transformaciones Económicas y Sociales Del Siglo XIXsantihoyosgomez575Aún no hay calificaciones
- Bloque 8. Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo XixDocumento4 páginasBloque 8. Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo Xixsandra galdona fuentesAún no hay calificaciones
- Tema 8.1 y 8.2 Historia de EspañaDocumento4 páginasTema 8.1 y 8.2 Historia de EspañaAntonimen García LlergoAún no hay calificaciones
- La IndustriaDocumento2 páginasLa IndustriatukiAún no hay calificaciones
- Bloque 8 Historia de EspañaDocumento3 páginasBloque 8 Historia de EspañaAlejandro Bernaldo de QuirosAún no hay calificaciones
- (HIA) EA Bloque VIIIDocumento3 páginas(HIA) EA Bloque VIIIAaron Uruano DominguezAún no hay calificaciones
- Bloque 8Documento3 páginasBloque 8olgacorreo05Aún no hay calificaciones
- Preguntas Examen Magistral (Autoguardado)Documento21 páginasPreguntas Examen Magistral (Autoguardado)María Hernández JiménezAún no hay calificaciones
- Revolucion Industrial - Modernizacion de Las InfraestructurasDocumento3 páginasRevolucion Industrial - Modernizacion de Las InfraestructurasEsther Nome AcuerdoAún no hay calificaciones
- Estandar 8Documento3 páginasEstandar 8jasaara29Aún no hay calificaciones
- Bloque 8 Historia de EspañaDocumento2 páginasBloque 8 Historia de EspañaPilar RoldánAún no hay calificaciones
- Bloque 8Documento5 páginasBloque 8Emily Zegarra AcuñaAún no hay calificaciones
- TEMA 14B. Revolución Industrial en EspañaDocumento5 páginasTEMA 14B. Revolución Industrial en EspañaAna MAún no hay calificaciones
- Apuntes Alumnado Pregunta 2 Opción BDocumento11 páginasApuntes Alumnado Pregunta 2 Opción BalexnseqAún no hay calificaciones
- Bloque 8 (EBAU) Apuntes SubrayDocumento5 páginasBloque 8 (EBAU) Apuntes SubrayYaiiAún no hay calificaciones
- Bloque 8. Pervivencias.... Economía XIX.17-18Documento4 páginasBloque 8. Pervivencias.... Economía XIX.17-18historia12Aún no hay calificaciones
- Estandar Historia Bloque 8Documento8 páginasEstandar Historia Bloque 8LUCIA GUADALUPEAún no hay calificaciones
- Bloque 8. Economía en El Siglo XixDocumento24 páginasBloque 8. Economía en El Siglo Xixsandra galdona fuentesAún no hay calificaciones
- Estandar Historia 8Documento8 páginasEstandar Historia 8LUCIA GUADALUPEAún no hay calificaciones
- Agricultura Industria. Comercio. SociedadDocumento9 páginasAgricultura Industria. Comercio. SociedadSoler InstiAún no hay calificaciones
- T11 Economia XIX - Espana+AndaluciaDocumento8 páginasT11 Economia XIX - Espana+AndaluciaNazaret RomeroAún no hay calificaciones
- Estandares Bloque 8 - Historia de EspañaDocumento6 páginasEstandares Bloque 8 - Historia de EspañaLuis Angel Flores ClaureAún no hay calificaciones
- Bloque 8Documento4 páginasBloque 8chicus gomezAún no hay calificaciones
- 8.2 Revolución Industrial en EspañaDocumento2 páginas8.2 Revolución Industrial en EspañacamilorsanzAún no hay calificaciones
- Bloque 8 HistoriaDocumento6 páginasBloque 8 HistoriaRoberto Cabrera BustamanteAún no hay calificaciones
- RESUMEN T8 Historia de España 2bachDocumento3 páginasRESUMEN T8 Historia de España 2bachIago MéndezAún no hay calificaciones
- Bloque 8Documento3 páginasBloque 8CarlaAún no hay calificaciones
- Tema 8Documento2 páginasTema 8maarwa elkhalfiAún no hay calificaciones
- Bloque 8 - Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo Xix - Un Desarrollo InsuficienteDocumento8 páginasBloque 8 - Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo Xix - Un Desarrollo InsuficienteNicolas Bofarull EstebanAún no hay calificaciones
- 3 Ev Historia de España 2ºbachDocumento11 páginas3 Ev Historia de España 2ºbachAndres CrAún no hay calificaciones
- Tema 5 y 6Documento5 páginasTema 5 y 6ortegafontireneAún no hay calificaciones
- Bloque 8Documento2 páginasBloque 8Jorge NavarroAún no hay calificaciones
- Epígrafe 8. La Economía Española en El Siglo XixDocumento3 páginasEpígrafe 8. La Economía Española en El Siglo Xixcarlotillaa.cscAún no hay calificaciones
- 7.2. Desamortizaciones. La España Rural Del Siglo XIX. Industrialización, Comercio y ComunicacionesDocumento3 páginas7.2. Desamortizaciones. La España Rural Del Siglo XIX. Industrialización, Comercio y ComunicacionesMaría MarcosAún no hay calificaciones
- BLOQUE 8. Estándar 94. Describe La Evolución de La Industria Textil Catalana, La Siderurgia y La Minería A Lo Largo Del Siglo XIX. NuevoDocumento3 páginasBLOQUE 8. Estándar 94. Describe La Evolución de La Industria Textil Catalana, La Siderurgia y La Minería A Lo Largo Del Siglo XIX. NuevoSamuel Cruz MéndezAún no hay calificaciones
- Iron OreDocumento1 páginaIron OreLeidy GuachaminAún no hay calificaciones
- Bloque 08. Pervivencias y Transformaciones Econc393micas en El S. Xix. Un Desarrollo InsuficienteDocumento3 páginasBloque 08. Pervivencias y Transformaciones Econc393micas en El S. Xix. Un Desarrollo Insuficientelaurasilvandelgado7Aún no hay calificaciones
- Historia 2 8Documento2 páginasHistoria 2 8Pilar BurgosAún no hay calificaciones
- Bloque 08. Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo Xix. Un Desarrollo Insuficiente PDFDocumento6 páginasBloque 08. Pervivencias y Transformaciones Económicas en El Siglo Xix. Un Desarrollo Insuficiente PDFSky BeastAún no hay calificaciones
- Epigrafe 17 HdeDocumento3 páginasEpigrafe 17 HdeLucas Cano JimenezAún no hay calificaciones
- Bloque ViiiDocumento9 páginasBloque ViiiAdri Jiménez DomínguezAún no hay calificaciones
- Comentario Historia SelectividadDocumento3 páginasComentario Historia SelectividadIván Casado0% (1)
- Memoria YuracotoDocumento17 páginasMemoria YuracotoWilliam Nieto GarciaAún no hay calificaciones
- Taller 1 MitigacionDocumento4 páginasTaller 1 MitigacionAnahua Ordoño Edwin ErasmoAún no hay calificaciones
- Presupuesto Agua PotableDocumento2 páginasPresupuesto Agua PotableGersonAún no hay calificaciones
- Gestion de Bodegas - Sesion 11Documento24 páginasGestion de Bodegas - Sesion 11alisson29Aún no hay calificaciones
- Fibras Naturales MachDocumento8 páginasFibras Naturales MachEmily Lucía JZAún no hay calificaciones
- Beatriz Eugenia Bustamante y Jesus Eduardo PataquivaDocumento4 páginasBeatriz Eugenia Bustamante y Jesus Eduardo Pataquivajpsg0207Aún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual-Metodos de Analisis y Calculo de CircuitosDocumento1 páginaMapa Conceptual-Metodos de Analisis y Calculo de Circuitosdiego andres oviedo tapiasAún no hay calificaciones
- Diseno y Construccion de BalsasDocumento90 páginasDiseno y Construccion de BalsasbanisevillaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento132 páginasUntitledignacio ferrerAún no hay calificaciones
- Lesiones de Causa ExternaDocumento2 páginasLesiones de Causa ExternaMonica PinzonAún no hay calificaciones
- Gasificacion de Residuos Plasticos para La Produccion de Electricidad en Regimen EspecialDocumento125 páginasGasificacion de Residuos Plasticos para La Produccion de Electricidad en Regimen EspecialVicente TiconaAún no hay calificaciones
- Bases Embriologicas Del Embarazo Multiple FinalDocumento26 páginasBases Embriologicas Del Embarazo Multiple FinalKateryn DavalosAún no hay calificaciones
- CUENTODocumento1 páginaCUENTONOEMI VILCATOMAROJASAún no hay calificaciones
- 10 Dr. Raúl Beltrán Orbegoso Referencias BibliográficasDocumento3 páginas10 Dr. Raúl Beltrán Orbegoso Referencias BibliográficasLuis JoaquinAún no hay calificaciones
- El Reportaje Desarrollo y RemateDocumento14 páginasEl Reportaje Desarrollo y RemateMariAlejandra RiegoAún no hay calificaciones
- Piramides de GizaDocumento6 páginasPiramides de GizaHOSSAIN VALDERAS VICENTE YAMILAún no hay calificaciones
- Taller de GramaticaDocumento3 páginasTaller de GramaticaNatalia Agudelo CarmonaAún no hay calificaciones
- Laboratorio 3 Lopu1-QDocumento3 páginasLaboratorio 3 Lopu1-QFERNANDO JOSÉ DE LEÓN ANDRADEAún no hay calificaciones
- JET Esp Eng 2019 08Documento20 páginasJET Esp Eng 2019 08Jaime Rousseau TAún no hay calificaciones
- Bioinformática en El Aula: Construcción de Árboles Filogenéticos A Partir de Bases de Datos MolecularesDocumento11 páginasBioinformática en El Aula: Construcción de Árboles Filogenéticos A Partir de Bases de Datos MolecularesChristian De La CruzAún no hay calificaciones
- Clase de Estadística Unidad 1-2022Documento11 páginasClase de Estadística Unidad 1-2022ricardo cardozoAún no hay calificaciones
- Estudio de Mecanica de Suelos AGUAYTIADocumento48 páginasEstudio de Mecanica de Suelos AGUAYTIAItaloAún no hay calificaciones
- Práctica 9Documento6 páginasPráctica 9nicol fernanda quispe torresAún no hay calificaciones
- Proceso de ActividadesDocumento6 páginasProceso de ActividadesJohanna AhumadaAún no hay calificaciones