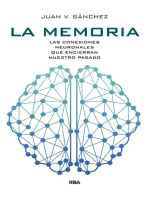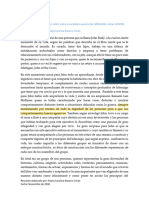Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Cerebro Ha Cambiado
Cargado por
Arianna MariaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Cerebro Ha Cambiado
Cargado por
Arianna MariaCopyright:
Formatos disponibles
El cerebro ha cambiado
Un siglo de neurología nos ha enseñado que la mente reside en el córtex (o corteza)
cerebral. Cualquier cosa que pienses, sientas, proyectes o recuerdes está ahí, codificada en redes
neuronales de una naturaleza tan intrincada y cambiante que seguimos sin entenderlas. Y también
nos ha enseñado que el córtex está dividido en áreas. Un daño en el lóbulo frontal puede dejar
intactas las funciones intelectuales, pero cambiar por entero la personalidad del sujeto. Viajando
hacia atrás por el cráneo, conocemos lesiones que afectan al habla, el tacto, la percepción del
cuerpo, la audición o la vista. La casuística de los daños cerebrales localizados, sea por accidentes,
ictus o tumores, resulta verdaderamente chocante. Una lesión te puede eliminar el concepto de
“tres”, de manera que dejes de entender esa palabra, el número 3 y la geometría de un triángulo.
Las actuales técnicas de imagen que fotografían el cerebro en acción han añadido capas de
complejidad al cuadro. Ahora mismo no sabemos ni cuántas áreas especializadas puede haber.
¿Cien? ¿Mil? Quién sabe.
Pero hay otra línea de pensamiento científico que arranca de un neurofisiólogo estadounidense,
Vernon Mountcastle, que murió en 2015. En los años cincuenta descubrió que todo el córtex está
hecho de unos módulos básicos, llamados columnas corticales, que se repiten sin cesar a lo largo
de toda su superficie. Y en 1978 propuso que todas las áreas de la corteza cerebral, sea cual sea
su especialización, funcionan bajo el mismo principio, un algoritmo desconocido cuya unidad
básica de computación es la columna cortical. La columna tiene medio milímetro de diámetro y
unas 10.000 neuronas organizadas en un patrón arquetípico. Es la unidad básica de nuestra mente.
¿Qué ocurre entonces? ¿Es que la neurología dominante en el siglo XX estaba equivocada con
todas esas áreas especializadas que aparecen en los bustos de escayola de las consultas y las
portadas de los libros? No. Las áreas especializadas existen, como demuestran las lesiones
localizadas y las imágenes del cerebro en acción. Lo que ocurre es que no son parte de la
construcción del cerebro. No están codificadas en nuestro genoma —no se conocen genes que
especifiquen una u otra—, sino que son producto de la experiencia. Como dice el neurocientífico
David Eagleman, todo depende de los cables que reciban. Si lo que les entra es información
sonora, se convierten en áreas especializadas en procesar el sonido. Si es información lumínica,
se vuelven áreas visuales. Si lo que reciben no viene directamente del mundo, sino de otra área
cortical, emerge un órgano cerebral que procesa y abstrae esa información.
De ahí que los ciegos reciclen su córtex visual para amplificar su finura en el análisis del mundo
sonoro y táctil. El braille se lee con las áreas táctiles del cerebro, pero también con las visuales,
que de otro modo estarían desocupadas. De ahí también que los violinistas desarrollen un órgano
cerebral (llamado a veces W debido a su forma) junto al área cortical que controla el movimiento
de la mano izquierda. En los pianistas pasa lo mismo, solo que para ambas manos. Eagleman
desarrolla estos argumentos en su libro La red viva, recién editado por Anagrama. La hipótesis de
Mountcastle —todo el córtex funciona igual— se ha consolidado en los últimos años como la
idea dominante en el campo. Una ocasión perdida para la Academia sueca.
Es curioso que, una vez tras otra, cuando dos teorías bien fundadas entran en contradicción, la
solución suele estar en mirar el problema desde un piso más arriba. Lo que los genes construyen
no son las áreas especializadas, sino una unidad repetitiva que, tras su contacto con el mundo, se
adapta a cualquier tipo de información que reciba. El diablo mora en los detalles, pero vive en el
segundo.
JAVIER SAMPEDRO. EL PAÍS. 10/02/2024
También podría gustarte
- El Claustro CerebralDocumento4 páginasEl Claustro CerebralAlexis BejarAún no hay calificaciones
- Fundamentos de NeuroanatomiaDocumento8 páginasFundamentos de NeuroanatomiaCoral LunaAún no hay calificaciones
- Cuántas Neuronas Mueren Al DíaDocumento15 páginasCuántas Neuronas Mueren Al DíaJovely MartínezAún no hay calificaciones
- Qué Es La ConcienciaDocumento5 páginasQué Es La ConcienciaAnonymous z8IWB4kWFk100% (3)
- El Cerebro Es El Secreto Mejor Guardado de La NaturalezaDocumento26 páginasEl Cerebro Es El Secreto Mejor Guardado de La Naturalezaomar523Aún no hay calificaciones
- Relatos Desde Los Dos Lados Del Cerebro-Sergio TamayoDocumento41 páginasRelatos Desde Los Dos Lados Del Cerebro-Sergio TamayoPattiRivera0% (1)
- Relatos Desde Los Dos Lados Del Cerebro-Sergio TamayoDocumento36 páginasRelatos Desde Los Dos Lados Del Cerebro-Sergio TamayoPattiRivera100% (1)
- Potencia Tu Mente P1 P154Documento154 páginasPotencia Tu Mente P1 P154HAMPINTOAún no hay calificaciones
- Incógnito: Las vidas secretas del cerebroDe EverandIncógnito: Las vidas secretas del cerebroDamià AlouCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (325)
- Cien Millones de Conexiones PDFDocumento6 páginasCien Millones de Conexiones PDFEduardo CepedaAún no hay calificaciones
- Revista Fra Num 21 Las Nuevas Neurotecnologias Rafael YusteDocumento12 páginasRevista Fra Num 21 Las Nuevas Neurotecnologias Rafael YusteJohannaAún no hay calificaciones
- Mitos y Realidades de Las Neurociencias (Rovasio, 2012)Documento3 páginasMitos y Realidades de Las Neurociencias (Rovasio, 2012)Pablo Adrián OteroAún no hay calificaciones
- Las Lesiones Cerebrales AdquiridasDocumento8 páginasLas Lesiones Cerebrales AdquiridasLiliana McKlouse100% (1)
- La Teoría Del IntérpreteDocumento23 páginasLa Teoría Del IntérpreteEnriqueAndreiniAún no hay calificaciones
- Quién Descubrió La NeuronaDocumento4 páginasQuién Descubrió La Neuronaenrique_perinan100% (1)
- LibroDocumento181 páginasLibroalbercarpio89Aún no hay calificaciones
- El Aporte Cientifico de La Plasticidad Neuronal A La Pericia CaligráficaDocumento23 páginasEl Aporte Cientifico de La Plasticidad Neuronal A La Pericia CaligráficaCarinaWPAún no hay calificaciones
- El CerebroDocumento12 páginasEl CerebroSandra VeraAún no hay calificaciones
- El Universo InteriorDocumento9 páginasEl Universo InterioreduardoAún no hay calificaciones
- La conciencia en el cerebro: Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientosDe EverandLa conciencia en el cerebro: Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientosCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (3)
- LibrosLibres Potencia Tu MenteDocumento10 páginasLibrosLibres Potencia Tu Mentebolarque28100% (1)
- TP N°6 NeuronasDocumento3 páginasTP N°6 Neuronastobiasmateo2230Aún no hay calificaciones
- TO-READ Bareither, I. (2014) - Historia de Las Imágenes Cerebrales. Mente y Cerebro, 69 PDFDocumento9 páginasTO-READ Bareither, I. (2014) - Historia de Las Imágenes Cerebrales. Mente y Cerebro, 69 PDFodiseux100% (1)
- Repensar El CerebroDocumento3 páginasRepensar El CerebrojaimeAún no hay calificaciones
- Fundamentos BiologicosDocumento7 páginasFundamentos Biologicosmarianelacolman.rhAún no hay calificaciones
- La memoria: Las conexiones neuronales que encierran nuestro pasadoDe EverandLa memoria: Las conexiones neuronales que encierran nuestro pasadoAún no hay calificaciones
- Fisiología de La CogniciónDocumento12 páginasFisiología de La CogniciónEdunexosAún no hay calificaciones
- Sistemas de Memoria2Documento19 páginasSistemas de Memoria2Eduardo Blanco CalvoAún no hay calificaciones
- Rev Ciencia-Hoy - Mas Cerca Del Trasplante de CerebrosDocumento2 páginasRev Ciencia-Hoy - Mas Cerca Del Trasplante de CerebrosJachAún no hay calificaciones
- El Poder Maravilloso Del CerebroDocumento9 páginasEl Poder Maravilloso Del CerebroYéssika TaveraAún no hay calificaciones
- Texto Estimulación de Regeneración CerebralDocumento6 páginasTexto Estimulación de Regeneración CerebralGloria VargasAún no hay calificaciones
- Espinas y FilopodiosDocumento12 páginasEspinas y FilopodiosIvan AndresAún no hay calificaciones
- El CerebroDocumento53 páginasEl CerebroJose Mendoza100% (1)
- Formacion en Neurosicoeducacion Clase2Documento11 páginasFormacion en Neurosicoeducacion Clase2Eviitaa CarleAún no hay calificaciones
- Aprendizaje, Memoria, Plasticidad Nerviosa y Redes Hebbianas I PDFDocumento11 páginasAprendizaje, Memoria, Plasticidad Nerviosa y Redes Hebbianas I PDFSandra MarcinAún no hay calificaciones
- Arquitectura Del Cerebro PDFDocumento3 páginasArquitectura Del Cerebro PDFVane Estrellita EspequiAún no hay calificaciones
- Usamos El 10 Por Ciento de Nuestro CerebroDocumento2 páginasUsamos El 10 Por Ciento de Nuestro CerebroCarlos Enrique Acuña EscobarAún no hay calificaciones
- 10 % CerebroDocumento2 páginas10 % CerebroMARYURI LISVET SANCHEZ CORDOVAAún no hay calificaciones
- Guía Teórica Neuropsicología Sesión 4Documento9 páginasGuía Teórica Neuropsicología Sesión 4Ana Paula GarciaAún no hay calificaciones
- El Sistema Nervioso, Una Ventana Al Misterio de La MenteDocumento30 páginasEl Sistema Nervioso, Una Ventana Al Misterio de La MenteMitsy Julca DiazAún no hay calificaciones
- El Conectoma CerebralDocumento201 páginasEl Conectoma CerebralJUAN CARLOS ANAYA DE ANDRÉSAún no hay calificaciones
- T 2 Introduccion Fisiologia Goldstein 8 Ed PDFDocumento19 páginasT 2 Introduccion Fisiologia Goldstein 8 Ed PDFLa Mujer de NegroAún no hay calificaciones
- Grande-Garc - A, I. (2006) - El Santo Grial de Las Neurociencias - La Neurobiolog - A de La ConcienciaDocumento39 páginasGrande-Garc - A, I. (2006) - El Santo Grial de Las Neurociencias - La Neurobiolog - A de La ConcienciarorozainosAún no hay calificaciones
- El CerebroDocumento2 páginasEl CerebroALEXANDRA LUNA CUELLARAún no hay calificaciones
- Gazzaniga, Qué Nos Hace HumanosDocumento30 páginasGazzaniga, Qué Nos Hace Humanosacicalada50% (2)
- Neurociencia PPT - EXPOSICIONDocumento23 páginasNeurociencia PPT - EXPOSICIONAldo Madueño CairoAún no hay calificaciones
- El Conectoma CerebralDocumento200 páginasEl Conectoma CerebralBethsy Jhiomara Retiz GabrielAún no hay calificaciones
- Neurociencias Parte 3Documento32 páginasNeurociencias Parte 3marcosolaAún no hay calificaciones
- Ee 18 Desmitificando El Poder de La Mente-Como Funciona El CerebroDocumento3 páginasEe 18 Desmitificando El Poder de La Mente-Como Funciona El CerebroJosé Ortiz MorontaAún no hay calificaciones
- 27 Especial NeurogenesisDocumento49 páginas27 Especial NeurogenesisEPAMINONDA67% (3)
- Clases de B.B. de La ConductaDocumento69 páginasClases de B.B. de La ConductaRamiro RamírezAún no hay calificaciones
- Lib Learning Rewires The Brain 2001022377 Article - and - QuizDocumento6 páginasLib Learning Rewires The Brain 2001022377 Article - and - QuizMustafa Al-NomaniAún no hay calificaciones
- Muest Ra 105Documento24 páginasMuest Ra 105Lorenzo PaganAún no hay calificaciones
- Clase I - La Mente y Las Neuronas - 2021 - Parte IDocumento20 páginasClase I - La Mente y Las Neuronas - 2021 - Parte IRhyan AlmeidaAún no hay calificaciones
- Actividad Electrica CerebralDocumento5 páginasActividad Electrica CerebralBaldintzaAún no hay calificaciones
- Cap. 7 Parte 2Documento7 páginasCap. 7 Parte 2Citlali PanfiloAún no hay calificaciones
- 7296-Texto Del Artículo-28488-1-10-20160920Documento2 páginas7296-Texto Del Artículo-28488-1-10-20160920camilo bautista100% (1)
- Tema 1 Bases de Neuro AnatomiaDocumento4 páginasTema 1 Bases de Neuro AnatomiaVALENTINAAún no hay calificaciones
- Guia Nueva de Mini Cargador 2018Documento5 páginasGuia Nueva de Mini Cargador 2018miguelAún no hay calificaciones
- PCI-Alfonso-Carrión-Heredia 24 04 2017Documento124 páginasPCI-Alfonso-Carrión-Heredia 24 04 2017Margarita Alcivar DelgadoAún no hay calificaciones
- Silabo Dinámica de SistemasDocumento4 páginasSilabo Dinámica de SistemasuniverAún no hay calificaciones
- 1er - Trimestre-Ef-5to-6to-7mo-Semana 3-Proyecto.1Documento2 páginas1er - Trimestre-Ef-5to-6to-7mo-Semana 3-Proyecto.1D NAún no hay calificaciones
- Calificacion Del BenderDocumento4 páginasCalificacion Del BenderAna Laura Sanchez VenegasAún no hay calificaciones
- Siete Principios para Hablar en Público Con EficaciaDocumento5 páginasSiete Principios para Hablar en Público Con EficaciaRuben OrellanaAún no hay calificaciones
- Teoria Del Apego - John BowlbyDocumento12 páginasTeoria Del Apego - John BowlbyPaulina Martín del Campo100% (1)
- 1esolcc2 GD Esu2Documento24 páginas1esolcc2 GD Esu2Maji Fernández100% (2)
- Comprensión de Textos Y Redacción Básica: MonografíaDocumento62 páginasComprensión de Textos Y Redacción Básica: MonografíaDaniel SernaqueAún no hay calificaciones
- CualidadesdelauditorDocumento15 páginasCualidadesdelauditorDiego ZapataAún no hay calificaciones
- Procesos Basicos I ZAVALIA FM-HM-DNDocumento5 páginasProcesos Basicos I ZAVALIA FM-HM-DNAgus AlvarezAún no hay calificaciones
- Z 1 Lookaside - Fbsbx.com 36da64cba01441432d80cd7c2cDocumento36 páginasZ 1 Lookaside - Fbsbx.com 36da64cba01441432d80cd7c2cAnonymous Fi9UVCKImlAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Fisicas Del Ser HumanoDocumento3 páginasCaracteristicas Fisicas Del Ser HumanoAny Osorio0% (1)
- Mabel-Programación Mod. I-2023Documento16 páginasMabel-Programación Mod. I-2023Paul Jafet Arias VelásquezAún no hay calificaciones
- Resolución Que Otorga La Licencia Institucional A La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para Ofrecer El Servicio Educativo Superior UniversitarioDocumento16 páginasResolución Que Otorga La Licencia Institucional A La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para Ofrecer El Servicio Educativo Superior UniversitarioFidel Francisco Quispe HinostrozaAún no hay calificaciones
- Equipos Altamente FuncionalesDocumento11 páginasEquipos Altamente FuncionalesRamón VeraAún no hay calificaciones
- Libro La ParadojaDocumento11 páginasLibro La Paradojafabrizio.toledo.carrilloAún no hay calificaciones
- Transformacion de Las Practicas Amorosas de Los Jovenes Clase Media de Lima NorteDocumento195 páginasTransformacion de Las Practicas Amorosas de Los Jovenes Clase Media de Lima NorteRichard VcAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento5 páginasEnsayoKarla Nicolle Trujillo LagunaAún no hay calificaciones
- Teoría de La ContingenciaDocumento8 páginasTeoría de La ContingenciaAle Valentini0% (1)
- ANOREXIA Y BULIMIA DEL FOLLETO Mod PDFDocumento18 páginasANOREXIA Y BULIMIA DEL FOLLETO Mod PDFAndres TineliAún no hay calificaciones
- Suelo 2 ParteDocumento4 páginasSuelo 2 ParteHeydy Yaritza Calero FariasAún no hay calificaciones
- PsicometríaDocumento26 páginasPsicometríaJerry CrHdzAún no hay calificaciones
- Guía Factor 1 Apoyo Del LíderDocumento64 páginasGuía Factor 1 Apoyo Del LíderGuadalupe ChioAún no hay calificaciones
- Analisis Situacional Capacitacion Constitucion EmpresasDocumento5 páginasAnalisis Situacional Capacitacion Constitucion Empresasalfredojuan111100% (1)
- Clase - WatzlawickDocumento18 páginasClase - WatzlawickCRISTÓBAL HIDALGO ANTILLANCAAún no hay calificaciones
- Paradigma de La IdentidadDocumento3 páginasParadigma de La Identidadalexander llangariAún no hay calificaciones
- PPCDocumento9 páginasPPCEvelyn Kathy Quilla CalliAún no hay calificaciones
- Presentación en PPT Psicología Política - Grupo - 128Documento8 páginasPresentación en PPT Psicología Política - Grupo - 128norma santosAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Figurado - Prosopografía, Etopeya, Cronografía, TopografíaDocumento4 páginasEl Lenguaje Figurado - Prosopografía, Etopeya, Cronografía, TopografíaAlixon Carolay Montaño SanchezAún no hay calificaciones