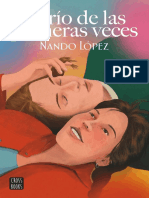NATALIA ZITO (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 1977), psicoanalista y escritora, egresada del taller
de literatura de Claudia Piñeiro y José María Brindisi, es autora de libros de relatos como Agua del mis-
mo caño (2014) y novelas como Rara (2019), la pieza de teatro estrenada en 2019 y repuesta en 2021 El
momento desnudo, su novelización de un famoso caso psiquiátrico de la crónica social Veintisiete Noches
(2021) y la novela Vos (2023). Relatos suyos han sido incluídos en varias antologías pluriautoriales, cuatro
nacionales y una mexicana, entre 2014 y 2017. En 2011 obtuvo el Primer premio del concurso de micro-
rrelato de la editorial Outsider, en 2012 la Mención especial en el Concurso Itaú de Cuento Digital y en el
2013 el Primer premio del Concurso de crónicas de la revista Anfibia.
Licenciada en Psicología por la UBA (Univ. de Buenos Aires), desde 2004 se dedica a la enseñanza en la
escuela EntrePalabras, y dicta y coordina talleres de lectura y escritura; y, además de en medios especia-
lizados en psicoanálisis, colabora en revistas y sitios digitales de contenido cultural nacionales y extranje-
ros, como Clarín, Infobae, Anfibia, Lamujerdemivida, Socompa, Hoy Día Córdoba y JotDown (España).
La novela Veintisiete Noches (2021), de suspense y denuncia, está basada en un caso verídico que se
convirtió en un escándalo mediático y una disputa judicial en el seno de una de las familias más renom -
bradas de la aristocracia argentina, planteando temas de la enjundia de los límites de la salud mental y la
vulnerabilidad que emerge con la vejez. Narra cómo la octogenaria escritora y artista plástica Sarah Katz
es sorprendida por seis enfermeros que irrumpen en su departamento en la zona exclusiva de Recoleta
en Buenos Aires, al dictado de sus hijas y bajo el aval de un ambicioso y joven neurólogo que ha firmado
un diagnóstico en el que reza la curiosa patología de nombre tan bellamente científico como “demencia
frontotemporal”; y esa misma tarde es internada en un hospital psiquiátrico debido a lo que se supone
es un comportamiento extraño de parte de la señora: según sus hijas, está despilfarrando la fortuna fa-
miliar, y mantiene una vida sexual activa y un estilo de vida que no son acordes con su edad; lo que con -
tinúa es la lucha de la anciana de más de 80 años por romper el encierro en la que la mantiene su familia.
RELATOS: Nombre de almacenera (p.1), Entre cajas (p.3) y el corto Diez años (p.7)
NOMBRE DE ALMACENERA (en Antología del Premio del Cuento digital
de 2012 de la Fundación Itaú, Buenos Aires)
En otro momento se habría tomado un taxi. Habría arreglado un precio de antemano para que no
la paseen y le cobren de más, habría subido, se habría puesto la campera sobre las piernas para
que el tachero [del lunfardo: “taxista”. El origen está en que al principio el taxímetro era de importación y
se denominaba "tachometer"] no le rompiera las pelotas con el espejito y habría dormido durante
todo el viaje. Hoy no. Hoy los tacos le hacen doler los pies y sin embargo camina. Decide que va
a volver por esas cuatro cuadras en subida para llegar a la estación del subte. Se estira un poco la
pollera [falda] símil cuero y observa avanzar las puntas de sus zapatos. Mientras puede dejar su
mirada en el suelo, cree que está sola, que nadie la mira. Si no se cruza con los ojos de los otros,
puede evitar imaginar lo que piensan de ella. A las siete de la mañana, la mayoría de la gente está
saliendo. Ella, en cambio, vuelve o parece que vuelve y se le nota. O debería volver, pero no cree
que lo haga. Es probable que no regrese del día de hoy. Tal vez, se esté yendo esta mañana, pero
no como se van los demás, porque ella no es como los demás, o no se siente como los demás, los
que se levantan a la mañana y salen a trabajar con el pelo mojado. Esta vez fue demasiado, pien-
sa. Tuvo que haber sido la última vez. Tiene que ser la última vez. Quiere decidirlo y sentirse
segura pero no puede. Ya le pasó. Hay una sola manera de terminar con todo y ella la sabe, la
pensó muchas veces. Sabe que de otro modo corre el riesgo de aceptar de nuevo, por la plata, por
la costumbre o la inercia de que el día de mañana sea parecido al de hoy. Ésta fue la última, se
terminó; piensa y aunque le duele, apoya más firme los tacos al caminar. Cómo habría sido si
1
�aquel viejo de mierda no se hubiera hecho el bueno cuando las cosas en su casa se derrumbaron,
qué habría pasado si sus padres no se hubieran separado cuando ella tenía dieciséis años y se hu-
bieran ocupado un poco más de saber con quién perdía las tardes. Ojalá sus padres se hubieran
dado cuenta de que sus palabras sensatas eran sólo para decir lo que ellos querían escuchar, para
dejarlos tranquilos, para que dejaran de enojarse todo el tiempo. Tal vez, con alguna de esas co-
sas, ella hubiera estado a salvo de aquel viejo de mierda, de todos los clientes que vinieron des-
pués y de este cliente, el de hoy, el mismo de todas las semanas, el mejor, o el peor. Se sube el
cierre de la campera cortita para ver si eso le frena el frío y le sostiene un poco el busto. Le mo -
lesta caminar sin corpiño y se enfurece cuando recuerda que lo lleva roto en la cartera. Podría
comprarse otro. Las veces anteriores lo hizo. Tiró la ropa interior rota o la cosió y se la regaló a
alguna compañera, y se compró un conjunto mejor. “El tipo me paga muy bien”, se justificaba.
La plata no es el problema. O sí. Tal vez habría sido mejor tener que medir los gastos. Si acostar -
se con tipos no hubiera resultado tan rentable, habría sido más sencillo cambiar el camino. Pero
dónde iba a ganar lo mismo. Hacía mucho tiempo que se sentía una puta y eso ya no dependía del
trabajo. La plata no será un remedio, pero es un buen somnífero y ella lo sabía utilizar. ¿Qué otra
cosa podía hacer? ¿Estar sentada todo el día en una caja de supermercado, barrer el pelo en una
peluquería, limpiar en una casa de familia? ¿Quién iba a elegirla para esas cosas? Ella, con ese
culo no puede pasar desapercibida. Eso le decía el viejo de mierda a los dieciséis años. La gente
no quiere una putita en su casa, le decía el viejo cuando ella le creía el cuento de que le estaba
haciendo un favor. Todos los días, después del colegio, la esperaba en su departamento. Él le pre-
paraba la comida, miraban televisión, ella lavaba los platos y después se la llevaba al dormitorio.
La mayoría de las veces era en el dormitorio, sólo algunas en la cocina, antes de que ella termina-
ra con todo. Después, él le daba la plata, siempre la misma cantidad, la que le había prometido la
primera vez con el verso de que así, ella iba a poder ayudar a sus padres. En eso nunca se había
hecho el vivo. Antes de volver a su casa, pasaba por el supermercado. Compraba leche, pan, yer -
ba, galletitas, alguna gaseosa y guardaba el resto para el colectivo. Llegaba para la hora de la me -
rienda, se tiraba en la cama y casi siempre le pasaba lo mismo. Pensaba que luego de descansar
un poco se iba a preparar una chocolatada con vainillas, su abuela le preparaba eso hasta que mu -
rió, cuando ella tenía doce. Pensaba en calentarlas y ponerles dulce de leche como hacía su abue-
la pero se quedaba dormida hasta las nueve de la noche. A esa hora llegaba su mamá, siempre
apurada o cansada después de trabajar todo el día. A veces cocinaba fideos, otras, tomaban mate
cocido y comían el pan o las galletitas que había comprado Sandra en el supermercado. Miraban
televisión. Algunas noches llamaba el papá, atendía la madre y discutían. Una vez, Sandra les
tomó el tiempo y la discusión duró más de dos horas, tiempo en el que esperó que la madre le
pasara el tubo para saludar-lo, luego se quedó dormida. Otras veces miraba a la madre que corta-
ba furiosa. Sandra está segura de que en esos ratos la madre se olvidaba de que ella estaba ahí,
actuaba como si nunca hubiera tenido una hija. Caminaba para todos lados, iba a la cocina, abría
la heladera [frigorífico], sacaba algo o nada, pero igual puteaba ¿Qué tal el colegio? preguntaba a
veces y casi nunca esperaba la respuesta o no indagaba en el bien desganado de Sandra. Había
caminado muchas veces estas cuatro cuadras, pero en sentido contrario y siempre de noche, cuan-
do llegaba, cuando iba a trabajar, cuando él, su mejor o su peor cliente, le había enviado un men -
saje con la hora en la que quería que ella estuviera en su casa. Nunca tenía la delicadeza de lla-
marla por su nombre. El nombre de trabajo, porque el verdadero no lo sabía. Hasta hoy no lo sa-
bía. Casi nadie sabe que se llama Sandra. El dueño del primer boliche le había dicho que era
nombre de almacenera, que para ese trabajo necesitaba algo más sofisticado. A ella le gusta San-
dra. Pero este cliente nunca lo iba a saber. Los golpes y los nombres no van de la mano. Sin dejar
marcas era el acuerdo que él nunca cumplía. El viejo de mierda, en cambio, por lo menos tenía
palabra. El cliente era capaz de romper cualquier código. Ella estaba acostumbrada a entregar
casi todo, pero no se puede seguir viviendo si no fue posible mantener a salvo ni siquiera esa pe-
2
�queña parte donde ella podía ser Sandra, la que comía vainillas, la que esperaba el llamado de su
papá, la que sentía orgullo de sí misma cuando pasaba la prueba de geografía, la que deseaba a
aquel compañero de colegio. Esa noche el cliente había manoteado su cartera, la había dado vuel -
ta y mientras sostenía frente a sus ojos el documento de ella, había pronunciado: Sandra. El soni-
do de su nombre en la boca de ese tipo le vuelve una y otra vez, y apoya fuerte los tacos como si
cada paso pudiera perforarle la cara al decirlo. Ésta tuvo que haber sido la última, se dice, pero
sabe que hay un solo modo de cumplirlo. Sabe que hay un sólo modo de seguir viviendo y ese
modo ya no es posible. Esta tuvo que haber sido la última. Esta habrá sido la última vez con el
cliente, con los otros, con el recuerdo del viejo, con los planes frustrados de tener una vida distin -
ta. La fruta nunca cae lejos del árbol, decía su abuela y el árbol, aunque lo odie, había sido el vie-
jo de mierda; y ella no era mejor que él. Se detestaba por eso. Iniciar otras pibas en el negocio y
quedarse con una cometa le hacían sentir un poder que le duraba el rato que tardaba en guardar
los billetes en la cartera. Se acomoda el flequillo y le duele el ojo de sólo rozarlo. Cruza la mirada
con una chica de uniforme de colegio que debe tener la misma edad que tenía ella cuando pasaba
las tardes con el viejo de mierda. Baja los párpados. Le da vergüenza. A esa edad, el futuro suele
ser una promesa donde la vida es la mejor opción. Habría preferido que la chica no la viera o no
mirarla. Tal vez para no sentir que sigue siendo la mina que se dejó coger por el viejo de mierda.
Haberse dejado, incluso haberlo disfrutado alguna vez es algo que nunca pudo decir. Sus amigas
saben que una vez hubo un viejo que se aprovechaba de ella. Nunca pudo decirles que ella lo
aceptaba. Está por cruzar la calle y no puede evitar mirar a un tipo que pasea a su perro. Se le
ocurre que es de esa gente que se cree que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y ella, que se
siente mirada, se enoja. Le dan ganas de revolearle [ arrojarle] la mascota por la cabeza. Hacerle
ver que las cosas no son tan simples como ponerse su campera [ cazadora] de gamuza y bajar a su
perrito a mear las veredas de Palermo, que los pies le duelen porque los tacos la tienen harta, que
no sabe hacer otra cosa o no se anima o ya no puede, y tal vez es más simple seguir haciendo lo
que ya sabe, que está cansada, que está caminando hacia las vías, que tal vez irse sea lo mejor que
ella puede hacer, pero ella sabe que hay un único modo de irse y no volver. Recuerda al portero
de la casa del viejo, con su franela inmunda, haciendo que lustraba el bronce del picaporte, mi-
rándola de reojo. “Atorrantita”, susurró una vez. La misma palabra que usaba su papá para hablar
de sus empleadas. Recuerda que no pudo decir nada, que le dio tanta vergüenza que ese día no
pudo pasar por el supermercado. Cruza la calle enojada, más enojada que antes. Tal vez no en-
cuentre la mirada que ella necesita. Camina la media cuadra que falta hasta las escaleras del sub -
te. Otra vez se le viene el viejo de mierda a la cabeza, el cliente que ni siquiera la mira cuando le
paga, los padres, el portero, las cenas en silencio, la distancia con el mundo que ya no le promete
nada. Llega a la escalera. Baja mirando sus zapatos. Le duelen los pies. Un hombre sentado, con
la piel oscura y olor agrio, la mira y le dice: “¿Una monedita, linda?” Ella se detiene. Lo mira,
mira hacia atrás y mete la mano en su minúscula cartera. Saca toda la plata que tiene y se la da.
Vuelve a mirarlo a los ojos y sigue bajando las escaleras.
ENTRE CAJAS (en rev. Luvina, Univ. Guadalajara, México, invierno de 2014)
Tengo que bajar las latas de pintura del cuartito de cachivaches, sacar fotos para vender la bor-
deadora [máquina cortacésped], el gazebo [pabellón desmontable] de cuando hicimos la fiesta de
su empresa con cincuenta desconocidos, y la bicicleta vieja que me regaló mi excuñada. Tengo
que desinstalar todos los artefactos de luz, descolgar el tender, bajar las cortinas, meter los zapa-
tos en cajas, poner mi ropa en valijas, vaciar el placard [armario empotrado] de Jonathan, tirar o
3
�regalar las mamaderas [biberones] que escondí cuando no sabía cómo hacer con esa historia, la
misma época en la que me parecía lindo que el nombre de mi hijo fuera casi un recuerdo de su
familia. Hacer una caja con tuppers, embalar las copas de vino, empaquetar los jarrones de la
entrada, sacar el espejo de mi dormitorio, tirar la mesita de luz de él, comer toda la comida del
freezer [congelador], tirar revistas y diarios que guardo hace cinco años, quedarme con los que
quiero, con algunas noticias me quiero quedar. Cuando veo todo junto, me da ganas de prenderlo
fuego.
Esta casa era la promesa de una vida que no engordara. Tengo un kilo de más por cada año de
matrimonio. Doce kilos que parecen catorce o dieciocho. Siete años acá, luego de cinco en el
departamento. Me pesa el tiempo que me va a costar sacármelos de encima. Íbamos a salir a co-
rrer, nadar tres veces por semana antes de ir a trabajar, comer más verdura. Íbamos a tener una
vida equilibrada con la armonía de saber cómo iban a ser los próximos veinticinco o treinta años.
Saber cómo va a ser el futuro engorda.
Estoy con las botas marrones de taco chino. La gente que embala cosas para mudarse no usa ta -
cos, pero el taco chino es un taco recatado. En un rato viene la Kumi. Me va a mirar las botas. Le
voy a decir que son cómodas. Viene a ayudarme. Tengo que pensar qué le voy a pedir que haga.
Pedir no es fácil. Me da culpa o vergüenza, o ambas. Mientras tanto sigo como si no estuviera
esperando su visita.
El desayunador [mueble de desayuno: mesa con estantes y cajones y taburetes] tiene tres cajones.
Yo lo diseñé así: el cajón de las galletitas, el de él y el mío. Una vida con galletitas es una vida
feliz. Quedan mi cajón y las galletitas. En el de él, sus cosas ya no están, pero el cajón tiene su
ausencia y ahora es la figura masculina de la casa. Compré una pinza, un destornillador común
mediano, uno chiquito para las tapas de los juguetes que llevan pilas, un Phillips, una pico de loro
que era de él y la escondí, una cinta métrica y un tubo de 40w que se olvidó o dejó como dona -
ción. Todo es mío en ese cajón de él. Voy a seguir comiendo galletitas hasta último momento.
Decido empezar a vaciar mi cajón. Busco una bolsa para tirar la mayoría de las cosas que si no
me mudara serían imprescindibles. Tiro una batería vieja de celular, un pedazo de goma, un lla -
vero del Vaticano que me trajo mi mamá del viaje en el que volvieron con un compañero en una
urna, cuando dijeron que una muerte tan cerca los había hecho recapacitar, que se iban a separar y
luego no lo hicieron. Dudo con un folio con recortes de revistas, son recetas que iba a cocinar
alguna vez. Me pregunto si alguna vez todavía existe. Las dejo a un costado, saco una cajita de
bombones que está llena de monedas. Él no usaba monedas. Me las daba a mí. Yo nunca llegaba
a usar todas. Quiero que vengan mis amigas pero no sé qué cosas podrían hacer por mí. Mi vieja
no pedía, te hacía notar que estaba harta, entonces sentías que deberías haberte dado cuenta antes,
de que ella necesitaba ayuda. Cuando sucedía ya era tarde para remediar su cansancio y tu culpa.
Ibas a crecer con culpa porque los buenos hijos están en otro lado o son tus hermanos.
A él no le gustaba el desayunador, lo usaba para deshacerse de lo que tuviera en la mano apenas
llegaba a casa. Para desayunar se sentaba en la mesa del comedor, del otro lado de los cajones. La
cocina estaba integrada. La cocina sí. Él se sentaba a la mesa del comedor y para llevarle galleti-
tas, su queso untable y la taza, había que dar toda la vuelta. Las tazas tenían que tener la boca
ancha, lo suficiente como para que las galletitas de agua entraran untadas con queso y se sumer -
gieran en el café. Era necesario que se hundieran completamente, si no tenía que escuchar el ar-
gumento, demostración incluida, acerca de la ineficacia de la taza. El desayuno lo preparaba yo.
Él nunca. Nunca es una sola vez en doce años.
Tal vez sea un recuerdo embustero, tal vez esté mejorando los hechos en mi cabeza. Llevábamos
seis meses de novios, nos habíamos ido diez días a Villa Carlos Paz. Abrí los ojos y me topé con
rosas blancas en una especie de desayunador que tenía la cabaña. Seis rosas, una por cada mes.
4
�Es probable que le haya dado un beso con los ojos humedecidos. Calculo que estaría el café pre-
parado o tal vez acepté hacerlo como lo mínimo que podía hacer. Cuando llegamos a vivir en esta
casa, la división de roles era irreversible. Los matrimonios que fracasan, o los que deberían fraca-
sar pero no lo hacen, son una división de roles estricta. Él se sacaba los zapatos en el living y los
dejaba tirados debajo de la mesita. Al día siguiente me gritaba desde el dormitorio porque no los
encontraba. Para evitarlo, más noches de las que quiero recordar, subía sus zapatos antes de acos-
tarme. Se los dejaba listos al lado de la cama. Usaba los mismos durante meses, los llamaba zapa-
tos zapatilla. Eran de ésos de cuero marrón o negro, a veces gamuza, que no son ni una cosa ni la
otra. Para mí eran zapatillas. Él los usaba con los pantalones de vestir. Decía que le quedaban
cómodos. Luego, se compraba unos nuevos y no se ocupaba de deshacerse de los anteriores. Yo
era la encargada de los residuos.
Si no llegaba a ducharme, vestirme, maquillarme, darle la leche a Jonathan, cambiarlo, armar el
bolso de él y el mío, él no tenía problema, no se enojaba si tenía que irse sin desayunar. Yo no
puedo comenzar el día si no tomo un café con leche. Él lo sabía.
En el fondo del cajón encuentro folletos de rotiserías a las que ya no voy a pedir y un batidor para
taza que está sucio. Lo tiro junto con todos los cafés que le preparé con leche batida y chocolate
espolvoreado. Encuentro una caja de preservativos. Son de ahora. Antes no los necesitaba, no co-
gíamos [“follábamos”] en la cocina. No sé qué hacer con unos tornillos y pedazos de tergopor [ un
tipo de plásticomultiusos] que termino poniendo en el cajón de él. Saco unos cassettes chiquitos.
Son videos de la luna de miel. Allá cogimos poco, casi nada, pero no quise que eso fuera un moti-
vo para replantearme mi matrimonio.
Suena el timbre. La Kumi entra con unos borceguíes [botines] azules. No es la primera vez que se
los miro. Es un azul eléctrico al que no le importa nada, un azul que camina entre las llamas, que
se quema pero igual sigue. No dice nada de mis botas. Vine a ayudarte, me dice y mira alrededor
como quien mide la distancia para tirar una granada. Saco una bolsa de galletitas dulces, quedan
las que Joni no come. A él le gustan las de chocolate. Yo como y comparto el resto. Pongo la
pava para preparar café. La Kumi insiste en que no quiere nada, que se va a poner a trabajar, que
no me doy cuenta de que quedan pocos días para tener el camión de la mudanza en la puerta. Ve
la caja de preservativos sobre la mesada [ encimera], se ríe y me dice que tenga cuidado de no
guardarlos en el cajón de las galletitas. Se me viene una imagen con uno de los tipos que traje a
casa. La Kumi lo apodó el cardionero. Es cardiólogo pero en la cama es un camionero. En la
imagen estoy sentada sobre la mesada de la cocina, con el pantalón desabrochado y la cara del
cardionero entre las tetas, gimiendo y tomando nota al mismo tiempo que con él; con mi ex, no
habíamos cogido nunca en esa cocina, ni en la del departamento, ni casi en ningún lugar que no
fuera una cama. Excepto por aquella vez en la pileta [ piscina] de un hotel, pero ésa casi no cuenta.
Ahí, con la cara del cardionero entre las tetas, me propuse coger en todos los lugares de la casa.
A la Kumi todavía le dura la sonrisa por los preservativos, se la lleva arriba junto con la granada.
No pide permiso. Sube. Permiso piden los inseguros, piensa ella. Si no quieren que pase que me
frenen, dice a veces. Yo sigo sin pedirle nada. Termino de prepararme un café y siento culpa.
Muchas veces que no sé qué hacer tomo café. La escucho caminar desde mi dormitorio hacia el
de Joni, pero se detiene en el del medio. Este dormitorio es un quilombo, me grita. Me como una
galletita de las feas, las que tienen mermelada dura. El dormitorio para el segundo hijo que no
tuvimos fue útil para guardar lo que ya no íbamos a usar, pero que tampoco podíamos tirar. Aho-
ra hay unas treinta o cuarenta cajas de zapatos arrumbadas en un rincón. Ninguna tiene la tapa
puesta. Es un volcán de huesos. Antes de eso, eran cuatro pilas de cajas vacías. Nunca tiro las
cajas de los zapatos. Las cajas vacías son puro deseo. Hace dos días vino uno de mis hermanos a
ayudarme con la mudanza. Estuvo un rato caminando por la casa, igual que está haciendo la
5
�Kumi ahora, hasta que en un momento empecé a escuchar ruido y la voz de mi hermano que re-
petía
Toma, toma, ahí tenés. Se dedicó a patear las cajas durante un rato. Le gusta destruir cuando pue-
de, cuando está legitimado, cuando es ridículo decirle que es un violento, cuando podría respon-
der que esas cajas no sirven, que es absurda la necesidad de orden cuando no guardan nada, cuan-
do me miraría decidido a asesinar cualquier metáfora. Hasta hace poco no me resultaba absurdo
ordenar la nada.
Tengo en la cabeza la imagen de cómo tiene que quedar el trabajo: pilas de ocho cajas, cada una
con su etiqueta, atadas con un hilo para cargarlas todas juntas. Los zapatos rojos de taco de aguja
ya tienen etiqueta, los del casamiento también. Las puse en la mudanza anterior y en estos siete
años sólo abrí la de los rojos para ver los tacos. Eran tan altos como los recordaba. Los traje de la
casa de mis viejos. Me casé con zapatos blancos de taco medio, ni altos ni bajos. Medio. Un taco
que no dice nada, que no molesta ni realza, un taco tibio que disimula su presencia. Él se puso un
traje color mostaza, de saco largo, chaleco con incrustaciones de strass. Zapatos haciendo juego.
Mi vestido era blanco, con los tacos tibios debajo y medias con portaligas. En la noche de bodas
había que coger. Eso decían sus amigos. Hay que cumplir, decían. Coger sin ganas no me parecía
nada del otro mundo siendo que me estaba casando. Los portaligas me los saqué sola porque a él
le costaba.
Pienso que la Kumi podría ayudarme a embalar los zapatos. Es posible que ella sepa mejor que
yo cuáles son los que ya no me calzan. No me animo a pedírselo. Pienso que podría darle asco.
Los pies son la parte más fea del cuerpo. Amoratados dentro de un envoltorio de cuero o tela, o
librados a la mugre del suelo en las sandalias, siempre cercanos al mal olor. Me dan asco las san-
dalias. Muchas veces miro los pies de mujeres que las usan apenas la temperatura sube tres gra-
dos por encima de la media de otoño. A las tres de la tarde ya tienen los talones sucios y resecos.
Los costados de los dedos blanquecinos, llenos de piel muerta. Si tienen las uñas pintadas se les
pega la mugre en el esmalte. De lejos parecen lindos, pero si miras de cerca, son repugnantes.
Cuando trabajaba en el Banco, viajaba todos los días en subte y clasificaba a la gente por sus za-
patos. En los surcos del calzado está el modo de apoyar los pies en el suelo, los pasos con culpa o
las ganas de patear. Hay quienes lo intuyen y descartan los pares antes de que éstos puedan decir
algo sobre ellos. Gente de zapatos sin grietas que creen que su mamá nunca engañó a su papá. En
aquellos años en subte tenía mi estadística de colores. El marrón y el negro eran mayoría. Casi
nadie usa colores en los pies.
Te voy a embalar los zapatos, me grita la Kumi desde arriba. La imagino dominando el suelo con
sus borceguíes azules. No espera que le responda. Imagino que le va a llevar mucho tiempo y no
sé si subir y detenerla o esperar. Me quedo haciendo un inventario en la cabeza. Las botas verde
oliva de taco bajo, las que siempre me saco apenas me las pongo, las negras que nunca elijo, los
zapatos de casamiento, las guillerminas [ zapatitos de bebé/niño: con habilla] bordó de cuando recién
nos fuimos a vivir juntos, las sandalias de taco chino altísimo que me compré cuando pensaba
que tal vez me iba a separar, las botas grises de gamuza que compré la primera vez que salí luego
de perder a mi primer bebé, el que hubiera sido el hermano mayor de Joni, las zapatillas rosas que
me regaló él, las de correr que compré cuando todavía tenía a Jonathan en la panza, para bajar los
treinta kilos que había acumulado junto con el miedo y el matrimonio que ya no funcionaba. Para
que tenes tantos zapatos, me grita la Kumi desde arriba. No sabía que eran tantos, pienso. Me
siento culpable por no subir a ayudarla. Ahora voy, le digo. No puedo poner todo eso en cajas. En
que momento te ponias estos zapatitos rosas, me pregunta riéndose. Y estos con hebillita, estas
botas verdes no te las vi nunca, tenes zapatillas rojas, nunca me dijiste. Me sonrío pero creo que
no le digo nada y vuelvo al cajón del desayunador. Los pies de colores son pies de gente que tie-
6
�ne cosas para decir. Mientras me meto otra galletita de las feas en la boca, me miro las botas ma -
rrones. Cuando las compré venía de una época de taco bajo y zapatillas. Me miré en el espejo, vi
la hebilla dorada a mitad de la pierna y pensé que tal vez iba a tener una vida mejor. Ahora, el
cuero ha perdido un poco de color y necesitarían pomada en la punta.
La Kumi sigue haciendo ruido con las cajas y con las cosas que dice y con su risa que me gustaría
que fuera mía.
DIEZ AÑOS (en blog escribiroreventar, 14/04/2017)
Hace diez años, un sábado como este jueves, me morí. Diez años desde que se puso todo negro de
golpe, la realidad enrareció para siempre y me mostró que lo peor puede pasar, incluso dentro de
mi propio cuerpo.
Diez años desde que todo comenzó a cambiar, desde la bomba atómica que obligó a reconstruir el
mundo, algún mundo que me permitiera llegar a cumplir treinta. Reconstruir no es restaurar. Se
reconstruye sobre ruinas en las que siempre hay que destruir más para poder crear nuevos cimien-
tos que jamás olvidan. Luego, recién luego, tal vez, renacer.
Hace diez años mi viejo se sentó al lado de mi cama de hospital en la que todavía estaba yo con
mi panza muerta de casi seis meses y dijo: esto me tendría que haber pasado a mí. Esto era la
muerte. La muerte le tendría que haber pasado a él, dijo y no pudo decir nada más. Tenía 73 años
y fue la primera muestra de vejez que le escuché. El primer registro de un final cercano. Diez
años más vivió. Diez años más vivimos todos. Diez años estuve yo cambiándolo todo y aún falta.
Mañana vamos a llevar las cenizas de mi viejo, que vivió diez años más luego de mi muerte hasta
que también murió, como vamos a morir todos. Hace casi dos meses le tocó a él y mañana otra
secuencia familiar en la que llevamos sus cenizas junto con las de otros parientes también muer -
tos a un cementerio al que no voy a volver nunca más. Diez años después me toca terminar de
terminar con algunas cosas, entre ellas, lo que me queda de diplomacia.
Si algún tarot de los treinta me hubiera vaticinado que a mis casi cuarenta iba a estar viviendo la
vida de hoy, habría reído a carcajadas. Aunque desde entonces ya no he reído así, ni siquiera por
ironía. Qué habría sido de mí si ese bebé no hubiera muerto. No se adivina el futuro, ni el pasado
retrospectivo pero tengo razones para pensar que mi primer bebé, mi primer hijo, su muerte, me
salvó la vida. No me alcanzarían dos vidas más para hacer entrar la gratitud. Un primer hijo
muerto salva la vida de la madre que luego vuelve a ser madre una y otra vez y logra ser una ma -
dre mínimamente aceptable. No hubiera podido antes. No se puede cuando aún se cree en las
hadas, los príncipes y las casas de ladrillo a la vista.
Diez años desde la mañana que pasé horas llorando por los pasillos del hospital deseando un mí -
nimo movimiento que desmintiera lo que más tarde me obligarían a escuchar: que mi hijo estaba
muerto adentro mío, que iban a inducir el parto y que tenía que volver a mi casa a esperar. Diez
años de haber muerto y seguir viviendo. Diez años rompiéndolo todo para que se vuelva a for-
mar.
7
�FIN