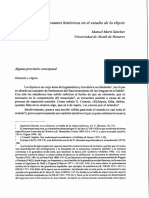0% encontró este documento útil (0 votos)
254 vistas16 páginasArboleda: Reflexiones de Esther Kinsky
Este documento resume el contenido de un libro titulado "Arboleda" de la autora Esther Kinsky. Narra la experiencia de la narradora viviendo temporalmente en una casa en lo alto de una colina en Olevano Romano, Italia, y describe el paisaje circundante, incluyendo el pueblo, el cementerio y los campos de olivos y viñedos. También cuenta su viaje a Italia después del funeral de su pareja M, y cómo denunció el robo de sus maletas en la comisaría local.
Cargado por
Galeria Marifé MarcóDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
254 vistas16 páginasArboleda: Reflexiones de Esther Kinsky
Este documento resume el contenido de un libro titulado "Arboleda" de la autora Esther Kinsky. Narra la experiencia de la narradora viviendo temporalmente en una casa en lo alto de una colina en Olevano Romano, Italia, y describe el paisaje circundante, incluyendo el pueblo, el cementerio y los campos de olivos y viñedos. También cuenta su viaje a Italia después del funeral de su pareja M, y cómo denunció el robo de sus maletas en la comisaría local.
Cargado por
Galeria Marifé MarcóDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd