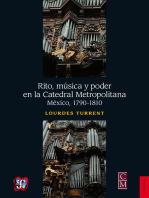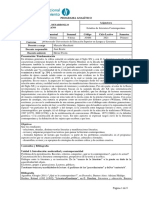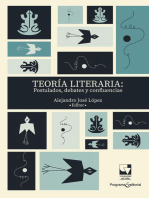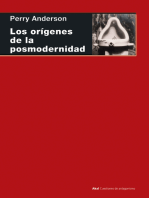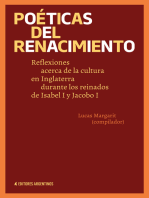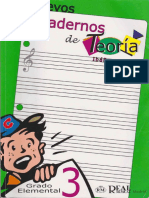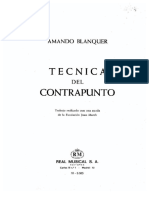Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2º Parcial
2º Parcial
Cargado por
gaston.1001Descripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2º Parcial
2º Parcial
Cargado por
gaston.1001Copyright:
Formatos disponibles
6-En la introducción del dossier Travesías pedagógicas del canon en músicas
de Latinoamérica, Silvina Luz Mansilla explora el desarrollo del concepto de canon y
su problematización, específicamente en el ámbito musicológico latinoamericano.
Para abarcar esta temática, comienza con una breve contextualización, proveyendo al
lector con los autores y textos que pautan el marco teórico a partir del cual surgen los
cuestionamientos sobre la formación de un canon, o cánones, y lo que esto implica.
Los nombres mencionados son William Weber, con su The History of Musical Canon,
Joseph Kerman con A Few Canonic Variations, Don Michael Randel, quien escribió
The Canons in the Musicological Toolbox, Lydia Goehr, The Imaginary Museum of
Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, Carl Dahlhaus, por
Fundamentos de la historia de la música, Mark Everis, citando su Reception
Theories, Canonic Discourses, and Musical Value, y Nicholas Cook, de cuya pluma
nació Beyond the Score. Music as Performance.
Estos musicólogos quisieron desmitificar la manera en que pensamos
el canon, cuestionando y buscando las causas sociales y culturales de su formación;
dejando de lado, por tanto, la noción espontánea que muchas veces se maneja de qué
hace perdurar ciertas obras por encima de otras. "Si es bueno, pasará la prueba del
tiempo", y otras declaraciones parecidas, dejan en evidencia algunos axiomas calados
en la sociedad, a menudo sin conocimiento de causa por varios de los voceros de estas
opiniones.
Mansilla resume así las definiciones de canon propuestas por Weber:
[Primero,] "la consideración de algo como «esencial» para una sociedad, lo
que de inmediato tiende a la asignación de un valor, al establecimiento de una
jerarquía. Un segundo posible uso es que refiera a los grandes supuestos y prácticas
compositivas específicas, como dogmas cuya aplicación puede ser juzgada. Una
tercera posibilidad es la asignación del concepto a los preceptos básicos sobre cómo
debe funcionar la música, lo que conlleva una internalización de ciertos estándares
que, básicamente, no deben transgredirse." (Mansilla, 2022: 11)
De modo que pasamos a tener tres posibles definiciones del concepto "canon"
e, incluso, distintas categorías del mismo, concebidas por Weber también.
Además, por su parte, Dalhaus criticó la noción de verdad unidimensional,
única e incuestionable, lo cual posteriormente puso en jaque las concepciones más
tradicionales que sobreviven entre los pensadores y el público musical. Randal,
particularmente, fue quien señaló un hecho de suma importancia, al invitar a la
revisión crítica de las herramientas analíticas enseñadas por y a los musicólogos. El
punto pedagógico crucial de este autor fue que la musicología y su enseñanza inciden
en la canonización, ya que, al instruir a una persona en el análisis, de cierta manera, se
le está enseñando qué objetos mirar y cómo mirarlos.
Estos cambios dentro de las concepciones en torno al canon dan lugar a:
"una tendencia crítica, signada, como lo dilucida Mark Everist, por un interés
en que el discurso trasciende las barreras del canon, considere las obras y las culturas
en una forma equitativa y valore las experiencias de los propios sujetos." (Mansilla,
2022:13).
Finalmente, todo esto desemboca en la tendencia actual a considerar las obras
musicales más allá y por fuera de las partituras, como lo propone Nicholas Cook. Las
nuevas tendencias mencionadas llegan a Latinoamérica a principios de la década de
los 2000. La segunda parte del texto de Mansilla, sigue este proceso en su evolución
histórica.
Está visión habría tenido su punto disparador dentro del hemisferio sur de
nuestro continente en un encuentro organizado por la Asociación Argentina de
Musicología, bajo el lema “Cánones musicales y musicológicos bajo la lupa. Historia,
debates, perspectivas historiográficas”, específicamente con una conferencia de Omar
Corrado, Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones, la cual luego
se publicaría como artículo y terminaría siendo referencia en la musicología
latinoamericana, constituyendo la columna vertebral, en cuanto bibliografía, de una
serie de trabajos musicológicos gestados posteriormente. Sobre esto, Mansilla nos
cuenta que Corrado
“había desplazado en parte, con gran habilidad retórica, la crítica del canon
hacia una autocrítica al interior de la musicología latinoamericana y había descreído
de instituir nueva teoría poniendo el norte, en cambio, en la identificación de los
problemas prioritarios de aquel momento. Su humilde intención de ofrecer un cuadro
general para los estudios específicos que se observarían durante esos días, a cargo de
otros especialistas, excedió, sin embargo, el marco del evento”. (Mansilla, 2022: 14).
En cuanto a quiénes influyó el artículo de Corrado, concretamente se nombran
a Rafael Díaz y Juan Pablo González con su Cantus firmus. Mito y narrativa de la
música chilena de arte del siglo XX, Luis Merino y Julio Garrido, autores de La crisis
institucional de la Universidad de Chile y la circulación, preservación, recepción y
valoración de la música sinfónica de los compositores chilenos: una propuesta
teórico-metodológica, la tesis doctoral de Jaime Cortés Polanía, la tesis de maestría de
Fabián Contreras-Abara, y la redacción de Latinoamérica y el canon, para la Primera
Conferencia de ARLAC-IMS, que tuvo lugar en La Habana, Cuba, en 2014.
7-La idea de Leonardo Waisman es simple: ir hacia "una musicología que
integre los elementos locales (étnicos o populares) con las repercusiones de la música
europea, dentro de una visión global de las sociedades de nuestro continente"
(Waisman, 1993:33); es decir, una disciplina que contemple la realidad mestiza de
América Latina. Para este fin, estipula tres pasos: 1) Examinar el aparato conceptual
que hemos heredado. 2) Seleccionar y modificar los elementos del mismo que sirvan
a los propósitos de esa musicología integrada. 3) Integrar nuevas herramientas que
aparezcan en el ejercicio de la misma.
En cuanto a la problemática de la musicología histórica, es útil pensar en las
ideas presentadas por Waisman en otro texto, Grandes relatos sin metarelatos. En
este, postula que la musicología surge dentro de un metarelato monofocal, es decir,
donde un tipo de música, y aún la música de una nación específica, es la protagonista
de la historia y los hechos se configuran en torno a ella. Esto nos lleva a una visión
estrecha, con el peligro de volverse, cuando no falsa, por lo menos limitada. Para
acercarnos más a la realidad deberíamos, entonces, agregar a esta perspectiva más
líneas e intentar seguirlas, observar cómo se entrecruzan y bifurcan, sin perderlas de
vista. En otras palabras, habría que asemejar la construcción historiográfica de la
musicología a la novela polifónica. (Este enfoque no es más que la aplicación al
campo musicológico de las ideas manejadas por Jean-Paul Lyotard.)
Lyotard sostenía criticamente que el metarelato en general contiene
"construcciones implícitas, según el modelo de la historia sagrada cristiana, que
enmarcan las narraciones históricas dándoles un sentido y una dirección que
responden a los principales valores de la modernidad" (Waisman, 2017: 20).
Buscando los cambios necesarios para llevar a cabo este tipo de narración que
Waisman busca, dio con las teorías de Rick Altman. Para este autor, el enfoque no
está en representar acciones, sino en lo que llama "seguimiento", "es decir la
segmentación del discurso de acuerdo a quién está en el foco de la narración"
(Waisman, 2017: 23).
Para Altman, existen
"tres tipos de seguimiento: el más simple es el monofocal, en el cual hay un héroe
cuyas vicisitudes se siguen a través del tiempo... Un segundo tipo es el seguimiento
bifocal, que presenta dos campos antagónicos o contrastados, que terminan con el triunfo
de uno y aniquilamiento del otro (género épico) o con la unión de los dos (género
pastoral)... Por último, tendríamos el seguimiento plurifocal, que salta entre varias historias
cuyas interconexiones son contingentes" (Waisman: 2017, 23, 24)
El tercer tipo de seguimiento, el plurifocal, sería el más adecuado, según
Waisman, para el tipo de proyecto que él propone, aunque tenga sus contras
(principalmente, falta de obras modelo a las cuales seguir y peligrar la claridad en el
área pedagógica).
Continuando estas ideas, podemos entender mejor cómo la musicología
histórica ha tenido ciertos enfoques poco abarcativos en muchos casos. En pocas
palabras, históricamente tuvo una perspectiva europea o, incluso, de un sector de
Europa. Es el "metalenguaje de la tradición musical europea" (Waisman, 1993: 32).
En consecuencia, la etnomusicología, sería básicamente una extensión de lo anterior,
una herramienta que les permite a los europeos observar y estudiar, desde su visión,
las músicas consideradas exóticas por ellos.
¿Qué significa concretamente todo esto? ¿Qué sería integrar las dos vertientes
en un enfoque multidisciplinar y despojado de perspectivas externas que deforman los
objetos estudiados? Waisman ofrece un ejemplo de las posibilidades con un estudio
que realizó de <<Morenito Niño>>, una canción navideña perteneciente al Archivo
Musical de Chiquitos, un centro de documentación boliviano. Los manuscritos
sobrevivientes de esta canción (conservados en forma fragmentaria y provenientes de
distintas épocas, pero todos cercanos al 1828) acusan una hibridación de una "melodía
novecentista de carácter popular" (Waisman, 1993: 34) y la tradición barroca del bajo
continuo. El resultado, al menos en su soporte escrito, resulta incongruente, chocante,
confuso.
Frente a esto, en lugar de descartar esta canción como un simple ejemplo de
música europea mal comprendida por los músicos locales de aquella época, Waisman
acude a sus estudios sobre la música chiquitana de tradición oral. Teniendo esta
vertiente en cuenta, resulta que Morenito Niño se asemeja mucho más a algunos
géneros cultivados por esa parte de la población boliviana que a las músicas barrocas
de tradición europea. Partiendo de esta base, el musicólogo logra reelaborar la
partitura en una versión más congruente consigo misma.
El enfoque sería, entonces, combinar los acercamientos analíticos ya
disponibles (aquella caja de herramientas a la que alude Randel en The Canons in the
Musicological Toolbox) con estudios de la oralidad, de las tradiciones sobrevivientes
disponibles en nuestro continente, para entender mejor el pasado, a través de las
pistas, archivológicas o no, que se nos ofrecen en el presente.
Bibliografía
MANSILLA, Silvina. ‘Introducción ́. En: Travesías pedagógicas del canon en músicas de
Latinoamérica, Vol. 3, Nro. 6 (nov.), 2022, pp. 10-20.
WAISMAN, Leonardo J.‘Una musicología integrada paraLatinoamérica.’ En:Revista
deMusicología, v. 16, n. 3, 1993, p. 1771-1777.
WAISMAN, Leonardo.‘Grandes relatos sin metarrelatos.’En:Revista Argentina
deMusicología18, 2017, pp. 17-26.
También podría gustarte
- Rito, música y poder en la Catedral Metropolitana: México, 1790-1810De EverandRito, música y poder en la Catedral Metropolitana: México, 1790-1810Aún no hay calificaciones
- J. S. Bach - Minuet en Sol Menor (Investigación)Documento2 páginasJ. S. Bach - Minuet en Sol Menor (Investigación)Miguel Arturo Rivero ArandaAún no hay calificaciones
- Acordes Relativos - MusicStormDocumento12 páginasAcordes Relativos - MusicStormNicky AlejandrinoAún no hay calificaciones
- Marquez - Danzón #2 - Violín 03Documento6 páginasMarquez - Danzón #2 - Violín 03Francisco CastroAún no hay calificaciones
- CORRADO, O. Canon, Hegemonía y Experiencia Estética PDFDocumento29 páginasCORRADO, O. Canon, Hegemonía y Experiencia Estética PDFLolo loleAún no hay calificaciones
- Canon Hegemonia y Experiencia Estetica ADocumento27 páginasCanon Hegemonia y Experiencia Estetica AOsfred MusiqueAún no hay calificaciones
- En Contra de La Música Julio Mendivil Reseña Por Cristian AccattoliDocumento9 páginasEn Contra de La Música Julio Mendivil Reseña Por Cristian AccattoliMafe G LeuroAún no hay calificaciones
- Music Latin America CaribbeanDocumento8 páginasMusic Latin America CaribbeanFranca Baratta LlanesAún no hay calificaciones
- Carla Zurián de La Fuente / Estridentismo: El Taller Experimental de La Vanguardia (1921-1924)Documento18 páginasCarla Zurián de La Fuente / Estridentismo: El Taller Experimental de La Vanguardia (1921-1924)Christian Bueno100% (3)
- Musica Antigua y Autenticidad Articulo Leonardo WaimanDocumento14 páginasMusica Antigua y Autenticidad Articulo Leonardo WaimanBruni LopezAún no hay calificaciones
- Waisman Periodizacion Historiografica y Dogmas EstéticosDocumento15 páginasWaisman Periodizacion Historiografica y Dogmas EstéticosMaria LujanAún no hay calificaciones
- Musica y Acontecimiento Una Mirada A La Critica Musical Desde Los Estudios Culturales-LibreDocumento37 páginasMusica y Acontecimiento Una Mirada A La Critica Musical Desde Los Estudios Culturales-LibreshevioAún no hay calificaciones
- Musica Antigua y Autenticidad IdeologiaDocumento16 páginasMusica Antigua y Autenticidad IdeologiaYurena LPAún no hay calificaciones
- La Historia de La Musica en Colombia Act PDFDocumento15 páginasLa Historia de La Musica en Colombia Act PDFJorge VelezAún no hay calificaciones
- Waisman (2005) Musica Antigua y AutenticidadDocumento14 páginasWaisman (2005) Musica Antigua y AutenticidadMauriceAún no hay calificaciones
- Tendencias Historiográficas IIDocumento24 páginasTendencias Historiográficas IIjuanfranrvAún no hay calificaciones
- Musicas Coloniales A Debate. PR - Resena de Marin Lopez JavierDocumento6 páginasMusicas Coloniales A Debate. PR - Resena de Marin Lopez JavierLisandro Thaiel Pedrozo LeguizamónAún no hay calificaciones
- SH 2022 2. Canon MusicalDocumento6 páginasSH 2022 2. Canon Musicalnataly garciaAún no hay calificaciones
- Arte "Otro": Problematizaciones Desde Lo IndígenaDocumento76 páginasArte "Otro": Problematizaciones Desde Lo IndígenaUChile IndigenaAún no hay calificaciones
- Ruben Dario Spanish CLRDocumento212 páginasRuben Dario Spanish CLRRafael RetamalesAún no hay calificaciones
- Modernidad SubalternaDocumento13 páginasModernidad SubalternaLeonardoWaismanAún no hay calificaciones
- ELC 2022 ProgramaDocumento5 páginasELC 2022 ProgramaLeonardo VirgilioAún no hay calificaciones
- La Idea Cíclica de La HistoriaDocumento5 páginasLa Idea Cíclica de La HistoriaJuan MiraAún no hay calificaciones
- Pelinski - Que Es EtnomusicologiaDocumento17 páginasPelinski - Que Es EtnomusicologiaHumberto SanchezAún no hay calificaciones
- Teorias de Los Medios y de La CulturaDocumento9 páginasTeorias de Los Medios y de La CulturaeletorkpoAún no hay calificaciones
- Métodos de Análisis - Nattiez TriparticiónDocumento28 páginasMétodos de Análisis - Nattiez TriparticiónMaría GSAún no hay calificaciones
- Estudios de Literatura Contemporánea 1er Sem 2021Documento5 páginasEstudios de Literatura Contemporánea 1er Sem 2021Ad Sidera VisusAún no hay calificaciones
- 13-Areiza-Garcia - Bambucos Tradicion y ModernidadDocumento20 páginas13-Areiza-Garcia - Bambucos Tradicion y ModernidadrobinguitarraaAún no hay calificaciones
- Colonialidadyposcolonialidadmusicalen ColombiaDocumento31 páginasColonialidadyposcolonialidadmusicalen ColombiagiraldoamjadAún no hay calificaciones
- Clase 2 Literatura Latinoamericana I 2020Documento6 páginasClase 2 Literatura Latinoamericana I 2020Sol OVentasAún no hay calificaciones
- Sousa Santos. Una Epistemología Del Sur. Mexico, Siglo XXI (2011)Documento182 páginasSousa Santos. Una Epistemología Del Sur. Mexico, Siglo XXI (2011)CarlosChaconAún no hay calificaciones
- El Libro de Tezcatlipoca Senor Del Tiemp PDFDocumento323 páginasEl Libro de Tezcatlipoca Senor Del Tiemp PDFBlanca Gtz100% (2)
- Las Multiples Caras Del CuradorDocumento10 páginasLas Multiples Caras Del CuradorjonfeldAún no hay calificaciones
- WAISMAN (1989) Musicologías PDFDocumento11 páginasWAISMAN (1989) Musicologías PDFRodrigo CastilloAún no hay calificaciones
- Música de Proyección Folclórica Argentin1Documento10 páginasMúsica de Proyección Folclórica Argentin1Alexis Alonso OficialAún no hay calificaciones
- Identidad y Espacio Aproximacion A Un ReDocumento23 páginasIdentidad y Espacio Aproximacion A Un ReAlejandra Luciana CárdenasAún no hay calificaciones
- 6 Problemas de PeriodizaciónDocumento15 páginas6 Problemas de Periodizaciónoscarpepito100% (1)
- El Libro de Tezcatlipoca Senor Del TiempDocumento323 páginasEl Libro de Tezcatlipoca Senor Del TiempAlan PianaroliAún no hay calificaciones
- Movimiento Perpetuo. La Fuga Anticlásica de Augusto MonterrosoDocumento20 páginasMovimiento Perpetuo. La Fuga Anticlásica de Augusto MonterrosoBryam LandaAún no hay calificaciones
- Las Poesías de Washington Cucurto y Fabián Casas Entre La Mediatización de La Escritura y La Disputa Por Las Significaciones de Lo LegítimoDocumento8 páginasLas Poesías de Washington Cucurto y Fabián Casas Entre La Mediatización de La Escritura y La Disputa Por Las Significaciones de Lo LegítimoChristian KishimotoAún no hay calificaciones
- Aleatoriedad y Flexibilidad en La VanguaDocumento14 páginasAleatoriedad y Flexibilidad en La VanguaRoy RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuadernos de EtnomusicologiaDocumento154 páginasCuadernos de EtnomusicologiaYufestionAún no hay calificaciones
- Estudios de Literatura Contemporánea 2017 ProgramaDocumento6 páginasEstudios de Literatura Contemporánea 2017 Programajoker26533489gmail.comAún no hay calificaciones
- Nacionalismo - MexicoDocumento24 páginasNacionalismo - MexicoAnalia Tissot100% (1)
- Madrid-Los Sonidos de La Nación ModernaDocumento10 páginasMadrid-Los Sonidos de La Nación ModernaViviana SilvaAún no hay calificaciones
- Apuntes Prueba MusicologíaDocumento2 páginasApuntes Prueba MusicologíaReinaldo Humberto Valdivia SantanderAún no hay calificaciones
- McKay Traducido2007 On Topics Today - En.esDocumento26 páginasMcKay Traducido2007 On Topics Today - En.esMauriceAún no hay calificaciones
- Roman - Programa Seminario +írea 3 (2021)Documento10 páginasRoman - Programa Seminario +írea 3 (2021)Daiana StepánovaAún no hay calificaciones
- La Música Abordada Como Una Práctica-Una Relectura Del Concepto de IntertextualidadDocumento22 páginasLa Música Abordada Como Una Práctica-Una Relectura Del Concepto de IntertextualidadLuis Mateo AcinAún no hay calificaciones
- Cuadernos de Etnomusicologia N 1Documento154 páginasCuadernos de Etnomusicologia N 1Marina TheZanAún no hay calificaciones
- Estado Del Arte - Jesus MauryDocumento15 páginasEstado Del Arte - Jesus MauryJesus MauryAún no hay calificaciones
- Historiografía Musical Chilena. Una AproximaciónDocumento22 páginasHistoriografía Musical Chilena. Una AproximaciónGonzalo Navarro CuevasAún no hay calificaciones
- Barroco de Indias - COLOMBI RUIZDocumento8 páginasBarroco de Indias - COLOMBI RUIZGastonVerdeAgostiniAún no hay calificaciones
- VIII - Jornadas MArxismo LAtinoamericano PDFDocumento688 páginasVIII - Jornadas MArxismo LAtinoamericano PDFDavid RivasAún no hay calificaciones
- 1446 4703 1 PBDocumento13 páginas1446 4703 1 PBOscar Daniel Yate C.Aún no hay calificaciones
- Sobre Lectura Nacionalismo Mexicano Daniel ArangoDocumento2 páginasSobre Lectura Nacionalismo Mexicano Daniel ArangoDaniel ArangoAún no hay calificaciones
- Para una teoría del arte en Historia y estilo de Jorge MañachDe EverandPara una teoría del arte en Historia y estilo de Jorge MañachAún no hay calificaciones
- LA TRADICIÓN ERÓTICA EN LA POESÍA LATINA TARDÍADe EverandLA TRADICIÓN ERÓTICA EN LA POESÍA LATINA TARDÍAJuan MartosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Música popular bailable cubana: Letras y juicios de valor (Siglos XVIII-XX)De EverandMúsica popular bailable cubana: Letras y juicios de valor (Siglos XVIII-XX)Aún no hay calificaciones
- Teoría literaria: Postulados, debates y confluenciasDe EverandTeoría literaria: Postulados, debates y confluenciasAún no hay calificaciones
- Poéticas del Renacimiento: Reflexiones acerca de la cultura en Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo IDe EverandPoéticas del Renacimiento: Reflexiones acerca de la cultura en Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo IAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento1 páginaActividad 3gaston.1001Aún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de TextoDocumento5 páginasNuevo Documento de Textogaston.1001Aún no hay calificaciones
- Días y Horarios Guit 1 JunioDocumento1 páginaDías y Horarios Guit 1 Juniogaston.1001Aún no hay calificaciones
- Horarios La RondaDocumento2 páginasHorarios La Rondagaston.1001Aún no hay calificaciones
- Líneas AdicionalesDocumento1 páginaLíneas Adicionalesgaston.1001Aún no hay calificaciones
- Aceptación de Tutoría - Gastón VelázquezDocumento1 páginaAceptación de Tutoría - Gastón Velázquezgaston.1001Aún no hay calificaciones
- Chachi GuitarDocumento3 páginasChachi Guitargustavo yancesAún no hay calificaciones
- Salsa Ejercicios PDFDocumento2 páginasSalsa Ejercicios PDFHazel Yvan Gallegos Wence100% (2)
- Partitura Acompañamiento Piano + Acordes Guitarra MI PERSONA FAVORITA Alejandro SanzDocumento8 páginasPartitura Acompañamiento Piano + Acordes Guitarra MI PERSONA FAVORITA Alejandro SanzLuchianna Bells100% (1)
- 01 - Himno Gregoriano A San Juan Bautista - 2014 - RedDocumento17 páginas01 - Himno Gregoriano A San Juan Bautista - 2014 - RedizarroAún no hay calificaciones
- Mi Rutina de Ejercicios de AfinaciónDocumento3 páginasMi Rutina de Ejercicios de AfinaciónTomás Nieto Estrada100% (1)
- La Técnica en La Dirección MusicalDocumento17 páginasLa Técnica en La Dirección MusicalRicardo Gabriel Sidelnik100% (1)
- Cabezon DifPavanaItaliana EstudioDocumento27 páginasCabezon DifPavanaItaliana EstudioJuan Antonio Pedrosa100% (1)
- XP-60, XP-80 (Arranque Rapido) PDFDocumento39 páginasXP-60, XP-80 (Arranque Rapido) PDFChus SamayoaAún no hay calificaciones
- Exploración La BikinaDocumento3 páginasExploración La BikinaLuis Fernando EspinalAún no hay calificaciones
- Sonata RománticaDocumento3 páginasSonata RománticaVicente Cristiano BarbaAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Teoría - Ibáñez Cursá - 3ºDocumento85 páginasCuaderno de Teoría - Ibáñez Cursá - 3ºSergio Bono Felix100% (1)
- Preparatorio 1 PDFDocumento234 páginasPreparatorio 1 PDFJack Nicolás Flórez100% (2)
- MusicaDocumento4 páginasMusicaJunior PascuasAún no hay calificaciones
- Amando Blanquer Tecnica Del ContrapuntoDocumento163 páginasAmando Blanquer Tecnica Del ContrapuntoDraker NoiseAún no hay calificaciones
- Ensayo de Ars Antiqua TMAS 5112Documento5 páginasEnsayo de Ars Antiqua TMAS 5112Lafar Enid Velez RodriguezAún no hay calificaciones
- Clases de Arpa Modulo IDocumento7 páginasClases de Arpa Modulo IHannah HunterAún no hay calificaciones
- Las CampanasDocumento4 páginasLas CampanasWilson Anccota CutipaAún no hay calificaciones
- Ficha 3 - Eda 5 - Arte y CulturaDocumento4 páginasFicha 3 - Eda 5 - Arte y Culturadamaris inga100% (1)
- Tonalidades y PersonalidadesDocumento3 páginasTonalidades y PersonalidadeskiringAún no hay calificaciones
- Historia de La MúsicaDocumento25 páginasHistoria de La MúsicaMaribel Martinez GarciaAún no hay calificaciones
- Soul El Libro de La PeliculaDocumento10 páginasSoul El Libro de La PeliculaCarla de FigueredoAún no hay calificaciones
- 1 Cancionero Del Tango ORIGINALDocumento8 páginas1 Cancionero Del Tango ORIGINALDiego AlvarezAún no hay calificaciones
- Semana 01 Instrumentos MusicalesDocumento37 páginasSemana 01 Instrumentos MusicalesMARIA BETSABE RAMIREZ VEGAAún no hay calificaciones
- Análisis TODODocumento4 páginasAnálisis TODOEdwin OntanedaAún no hay calificaciones
- TrovadoresDocumento14 páginasTrovadoresMagali CarrizoAún no hay calificaciones
- Tablaturas para GuitarraDocumento182 páginasTablaturas para GuitarraPedro PachecoAún no hay calificaciones
- Piano BásicoDocumento11 páginasPiano BásicoCastro100% (1)