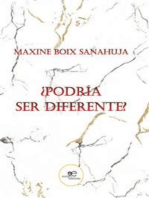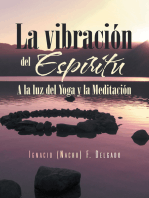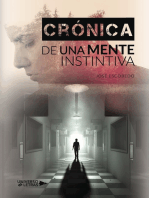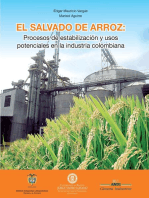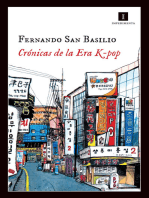Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Latazadecafe
Cargado por
Amalia AyalaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Latazadecafe
Cargado por
Amalia AyalaCopyright:
Formatos disponibles
Ahí está. Cuando la vi, me quedé triste. Se rompió, finalmente, después de mucho uso. La taza de café.
Mi taza de
café, aquella que compré hace mucho, junto con un platito haciendo juego.
Hay toda una historia detrás de ella, no es una simple taza. No es un utensilio más de cocina, era mi tacita
preferida, aquella donde tomaba el desayuno y la merienda y cuando tenía ganas, un café negro. Yo soy más del
café, a mí me criaron con café, no con mate. El olor del café es lo más lindo que abre un nuevo día, es el olor de
mi casa paterna, el café que toma mi papá, el que toma mi mamá (curiosamente solo mi hermano toma mate, el
resto, tomamos café), el aroma que inunda mis mañanas. El mismo café que íbamos a tomar con mi papá cuando
yo lo iba a buscar al kinesiólogo. Solíamos ir juntos, del brazo (aunque últimamente mi papá me toma de la mano,
como un chico y a mí me produce una mezcla de ternura y tristeza, porque sé que de a poquito es como que se
van invirtiendo los roles).
Pero volvamos a mi tacita, como dije, hay toda una historia detrás de ella.
Después de mucho sufrir, de mucho soportar, de vivir en una especie de jaula de oro con púas que me herían
constantemente, a toda hora, un día decidí divorciarme. Me llevó tiempo la decisión, mucho tiempo. Estaba tan
herida, tenía tanto miedo, que a todo lo que me proponía mi abogado decía que no. Por miedo. Me invadía el
miedo.
Finalmente el divorcio se concretó –la cara de odio de quien se pensaba mi dueño era monstruosa y su maltrato
también- y yo, con mi miedo a cuestas, no me atrevía a irme de mi casa. Pero sí me atreví a salir a buscar
departamento, hasta que lo encontré. Mi lugar. Un lugar donde vivir, donde ser libre, sin ataduras ni miradas de
odio mezcla con censura y algo de envidia. Un lugar donde soñar.
Pero el miedo siempre estaba presente, alquilé mi departamento y me pasé meses pagando puntualmente el
alquiler y la dueña que me preguntaba cuando me mudaba y yo que le contestaba “el mes que viene”.
Mientras pasaban los meses, yo compraba cosas para mí, para mi nueva vida y las iba dejando en el
departamento. Era sumamente luminoso -amo la luz del sol, sobre todo en invierno-, yo me venía al centro,
compraba cosas, las ubicaba en mi departamento y me quedaba un rato allí, soñando con el día que finalmente
me animara a habitarlo y disfrutaba del sol, de la luz, de mi futuro.
Y allí estaba la taza de café. Su platito era de color naranja, la taza era blanca con una flor naranja haciendo juego.
La compré para mí, para mi nueva vida. Era como un símbolo de todo lo bueno que imaginaba: tranquilidad, nada
de horarios ni obligaciones, basta de vivir para los demás, basta de postergarme. Basta de sufrimientos.
Y así fue, una vez que vencí los miedos y logré mudarme, fue como si toda la vida hubiera estado allí, en un
departamento pequeño pero lleno de luz, con mis cosas.
Y se sucedieron los desayunos y las meriendas, tranquila, feliz, sin horarios. La tacita era como una especie de
reaseguro de mi libertad finalmente recuperada y que estrenaba con miedo –siempre el miedo, siempre- pero al
mismo tiempo, con un disfrute intenso. Es curioso como se pueden juntar dos sentimientos antagónicos, como se
puede ser feliz con miedo.
Por eso el día que se rompió la tacita, me puse triste. Por lo que significaba para mí y porque soy muy cuidadosa
con mis cosas, me gusta cuidar mis cosas, que me duren mucho tiempo.
Tenía varias tazas, ninguna hacía juego con la otra, eran todas distintas, pero esa fue la primera que compré para
mi nueva vida. El café tenía un olor más intenso y un sabor más dulce en ella, yo amaba esa sensación. Y después,
cuando debí reemplazarla por otra, descubrí que el café sabía igual que en la tacita blanca con la flor naranja.
No era la tacita, era yo quien aportaba la intensidad y la dulzura. La tacita solo era como una especie de
intermediario entre mi vida y yo. Y la dejé ir.
También podría gustarte
- TedDocumento8 páginasTedALEX FRANCISCO CABRERA VANEGASAún no hay calificaciones
- Los Libros de Las Gaviotas 24. Fátima Martínez Cortijo. Cuentos Que PDFDocumento86 páginasLos Libros de Las Gaviotas 24. Fátima Martínez Cortijo. Cuentos Que PDFFranklin Y. GuerreroAún no hay calificaciones
- Cancion de CunaDocumento2 páginasCancion de CunaAlfredo RomeroAún no hay calificaciones
- Um Viahe A YehenDocumento193 páginasUm Viahe A YehenKawano Kōun Han'eiAún no hay calificaciones
- El EspacioDocumento15 páginasEl Espaciojavier morenoAún no hay calificaciones
- Mandala: Un viaje hacia el universo de las palabrasDe EverandMandala: Un viaje hacia el universo de las palabrasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Akasha La Escritora Fantasma Olena BeckettDocumento163 páginasAkasha La Escritora Fantasma Olena BeckettGloria Amparo Gómez VarónAún no hay calificaciones
- Yoshimoto Banana Kitchen 1Documento10 páginasYoshimoto Banana Kitchen 1Nancy CruzAún no hay calificaciones
- Malaika, la hormiga que me enseñó a pensarDe EverandMalaika, la hormiga que me enseñó a pensarAún no hay calificaciones
- Cumpleaños, Cuento.Documento3 páginasCumpleaños, Cuento.Alfredo OchoaAún no hay calificaciones
- Dos Iguales - Cintia MoscovichDocumento109 páginasDos Iguales - Cintia MoscovichFantamixa67% (3)
- Dreamcatcher One ShotDocumento16 páginasDreamcatcher One ShotAlondraAún no hay calificaciones
- La Ironía de Sonreírle A La VidaDocumento12 páginasLa Ironía de Sonreírle A La Vidanatalia.lopez190702Aún no hay calificaciones
- Cuentos DeidreDocumento8 páginasCuentos DeidreDeidre GarciaAún no hay calificaciones
- (Dan Taylor-Vangelis) - Contacta Con AngelesDocumento65 páginas(Dan Taylor-Vangelis) - Contacta Con AngelesLeticia RodriguezAún no hay calificaciones
- La Vibración Del Espíritu: A La Luz Del Yoga Y La MeditaciónDe EverandLa Vibración Del Espíritu: A La Luz Del Yoga Y La MeditaciónAún no hay calificaciones
- Velasco Violeta - Loca Infiel PDFDocumento167 páginasVelasco Violeta - Loca Infiel PDFLULUARENAún no hay calificaciones
- Incesto Diario Anaïs NinDocumento4 páginasIncesto Diario Anaïs NinPilar Véliz PedroAún no hay calificaciones
- Sombras en La Oscuridad de La NocheDocumento142 páginasSombras en La Oscuridad de La NocheAlfred MartinezAún no hay calificaciones
- Tiempo de plenitud: Mi amante del alba IIDe EverandTiempo de plenitud: Mi amante del alba IIAún no hay calificaciones
- Ya No Creo en El Amor - Jenny DelDocumento89 páginasYa No Creo en El Amor - Jenny DelJuan Pablo Flores PérezAún no hay calificaciones
- Gutierrez Pedro Juan - Animal TropicalDocumento250 páginasGutierrez Pedro Juan - Animal TropicalAlejandroAún no hay calificaciones
- Lobos by DormanDocumento25 páginasLobos by DormanAlejandro DormanAún no hay calificaciones
- Seguir del sol: El amor para toda la eternidadDe EverandSeguir del sol: El amor para toda la eternidadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Bibliografia Lector PasadoDocumento3 páginasBibliografia Lector PasadoAURORA HORMIGA PUSQUINAún no hay calificaciones
- Spanish Novels: El Amor Todo lo Puede: B1 Intermediate LevelDe EverandSpanish Novels: El Amor Todo lo Puede: B1 Intermediate LevelAún no hay calificaciones
- La Maestra Del Amor - Rulber B.Documento34 páginasLa Maestra Del Amor - Rulber B.Rulber Barrozo RaveloAún no hay calificaciones
- Tanatofobia Cuentos Cortos de Horror PDFDocumento141 páginasTanatofobia Cuentos Cortos de Horror PDFMitzi UrrestaAún no hay calificaciones
- EL LECTOR-parte 1 - Cap 5 Al 6 Análisis LiterarioDocumento3 páginasEL LECTOR-parte 1 - Cap 5 Al 6 Análisis LiterarioCHARLIN ANDRES COPETE RESTREPOAún no hay calificaciones
- Cartas A Mark y ManuDocumento128 páginasCartas A Mark y ManuMacarena MoyanoAún no hay calificaciones
- Hongos. Myerte y RenacimientoDocumento21 páginasHongos. Myerte y RenacimientoLÑcamoaAún no hay calificaciones
- El Añil de Mi VidaDocumento2 páginasEl Añil de Mi VidaSantiago RojasAún no hay calificaciones
- CaracolesDocumento3 páginasCaracolesbeatrizAún no hay calificaciones
- Mírame en La Pálida Luz de LunaDocumento8 páginasMírame en La Pálida Luz de LunaEdson Ontiveros MollinedoAún no hay calificaciones
- Gutierrez Pedro Juan - Animal TropicalDocumento250 páginasGutierrez Pedro Juan - Animal TropicalFrankz Carrillo GuevaraAún no hay calificaciones
- El Vacio Que DejasDocumento2 páginasEl Vacio Que DejasAlba TodónAún no hay calificaciones
- El Desierto Detrás de La VentanaDocumento5 páginasEl Desierto Detrás de La VentanaJesús RosasAún no hay calificaciones
- Mi Vida Cabe en Una Maleta (Cuento) EDDocumento6 páginasMi Vida Cabe en Una Maleta (Cuento) EDSusan Nomás100% (1)
- Caso David Romero HondurasDocumento16 páginasCaso David Romero HondurasRafael DuronAún no hay calificaciones
- Ware KayDocumento13 páginasWare KaySaya MaurysAún no hay calificaciones
- Dos Iguales - Cintia MoscovichDocumento484 páginasDos Iguales - Cintia MoscovichLYLYAún no hay calificaciones
- Mariposas Del SuicidioDocumento51 páginasMariposas Del SuicidiomimijimenezAún no hay calificaciones
- Mariposas Del SuicidioDocumento49 páginasMariposas Del SuicidiopablitusrapidusAún no hay calificaciones
- Mariposas Del Suicidio PDFDocumento51 páginasMariposas Del Suicidio PDFKassandraG.MedinaAún no hay calificaciones
- HuídaDocumento4 páginasHuídaColorful CottonAún no hay calificaciones
- Idea de Negocio Fases ScamperDocumento4 páginasIdea de Negocio Fases Scamperdiana marcela lopez vargasAún no hay calificaciones
- Pan de GuayabaDocumento5 páginasPan de GuayabaJairo PazAún no hay calificaciones
- Como Debe Conducirse en La MesaDocumento10 páginasComo Debe Conducirse en La MesaMiriam De Soto GonzalezAún no hay calificaciones
- Cadena Agroalimentaria de Carne de Cerdo RDDocumento92 páginasCadena Agroalimentaria de Carne de Cerdo RDCésarHernándezAún no hay calificaciones
- Documento Extracto Etereo PDFDocumento17 páginasDocumento Extracto Etereo PDFElizabeth Jefferson100% (2)
- CAFETERIA Avance 2Documento20 páginasCAFETERIA Avance 2CAPILLA CRISTO REYAún no hay calificaciones
- 1 Bioplasticos ProyectoDocumento12 páginas1 Bioplasticos ProyectoAbby AcostaAún no hay calificaciones
- Tesis EFECTO DEL ALMACENAMIENTO DEL CAFÉDocumento117 páginasTesis EFECTO DEL ALMACENAMIENTO DEL CAFÉNicolas Perez GuerreroAún no hay calificaciones
- Diapositiva Rendicion 100 DIAS 2023Documento33 páginasDiapositiva Rendicion 100 DIAS 2023Remo PanduroAún no hay calificaciones
- 84 Recetas Saludables para Quem - Mariano OrzolaDocumento101 páginas84 Recetas Saludables para Quem - Mariano OrzolaTPH ONLINE100% (1)
- Guía para Disminuir El Consumo de UltraprocesadosDocumento22 páginasGuía para Disminuir El Consumo de UltraprocesadosGema QMAún no hay calificaciones
- Shinka No Mi (WN) Vol 9Documento211 páginasShinka No Mi (WN) Vol 9Brayan PrietoAún no hay calificaciones
- Keto para Principiantes - Keto Con LauraDocumento327 páginasKeto para Principiantes - Keto Con LauraAnonymous Hp7nct8B100% (1)
- Articulo de GestionDocumento24 páginasArticulo de GestionLÓPEZ TUCTO ELIZABETHAún no hay calificaciones
- Prevencion de Riesgos en El Uso de PentaclorofenolDocumento14 páginasPrevencion de Riesgos en El Uso de PentaclorofenolalbinomarrrAún no hay calificaciones
- VPM Contrato CC-715Documento2 páginasVPM Contrato CC-715Ricardo Moises Roa VillalobosAún no hay calificaciones
- Función de Los Nutrientes en El Cuerpo HumanoDocumento32 páginasFunción de Los Nutrientes en El Cuerpo HumanoThelma Ozuna HernándezAún no hay calificaciones
- Dia Del CampesinoDocumento2 páginasDia Del CampesinoCesar MatiasAún no hay calificaciones
- Guia de Laboratorios QUIMICOSDocumento69 páginasGuia de Laboratorios QUIMICOSjaime mancia0% (1)
- Planeacion Titeres Mierc PDFDocumento6 páginasPlaneacion Titeres Mierc PDFAna Milena CastañoAún no hay calificaciones
- Ensayo La Vaca PurpuraDocumento6 páginasEnsayo La Vaca PurpuraAngel CohuoAún no hay calificaciones
- Mitos y Verdades Sobre Las Fechas de VencimientoDocumento9 páginasMitos y Verdades Sobre Las Fechas de Vencimientoapi-183440505Aún no hay calificaciones
- Evaluación y Control de EstudiosDocumento38 páginasEvaluación y Control de EstudiosJesusAguilarAún no hay calificaciones
- Silabo Productos Andinos 2017 IDocumento9 páginasSilabo Productos Andinos 2017 IPedro Pablo Arteaga LlaczaAún no hay calificaciones
- Check List - Escaleras PortatilesDocumento1 páginaCheck List - Escaleras PortatilesSSOMA C&C EVA SACAún no hay calificaciones
- Las 10 Enfermedades Más ComunesDocumento9 páginasLas 10 Enfermedades Más ComunesJesus Fabian ArenasAún no hay calificaciones
- Avance Costos y PresupuestosDocumento11 páginasAvance Costos y PresupuestosJamei Gonzales HuayanayAún no hay calificaciones
- Messegue Maurice - Hombres Plantas Y SaludDocumento94 páginasMessegue Maurice - Hombres Plantas Y Saludluis vicunaAún no hay calificaciones
- Caso Nutella Nutrici N y Diversi NDocumento5 páginasCaso Nutella Nutrici N y Diversi NKeiila AreliiAún no hay calificaciones
- Practica Profesional 1 Grupo 5Documento88 páginasPractica Profesional 1 Grupo 5Hector Canceco100% (1)
- Cafés de Europa: Guía de los locales más bellosDe EverandCafés de Europa: Guía de los locales más bellosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El salvado de arroz: procesos de estabilización y usos potenciales en la industria colombianaDe EverandEl salvado de arroz: procesos de estabilización y usos potenciales en la industria colombianaAún no hay calificaciones
- Economía cafetera y desarrollo económico en ColombiaDe EverandEconomía cafetera y desarrollo económico en ColombiaAún no hay calificaciones