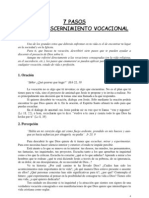Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EL CÓDIGO DE 1917 en La Historia de La Iglesia
EL CÓDIGO DE 1917 en La Historia de La Iglesia
Cargado por
Isabel Escudero GarcilazoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
EL CÓDIGO DE 1917 en La Historia de La Iglesia
EL CÓDIGO DE 1917 en La Historia de La Iglesia
Cargado por
Isabel Escudero GarcilazoCopyright:
Formatos disponibles
EL CÓDIGO DE 1917 EN LA HISTORIA
DEL DERECHO DE LA IGLESIA
THE CODE OF 1917 IN THE HISTORY OF THE LAW
OF THE CHURCH
Carlo Fantappièa
Fechas de recepción y aceptación: 23 de septiembre de 2017, 10 de diciembre de 2018
Resumen: El artículo desarrolla un breve y contrastado acercamiento histórico-
eclesiológico a un evento decisivo en la historia del derecho canónico: el naci-
miento del Código de 1917.
En primer lugar, se presenta la inaplazable necesidad que tenía la Iglesia de
abordar la reforma de su legislación propia.
Seguidamente, se presenta la eminente figura del Papa Pío X, como el princi-
pal promotor de la reforma; a continuación, se explican las finalidades propias de
este esfuerzo codificador como respuesta a unas determinadas exigencias históri-
cas y las diversas novedades implementadas.
Por último, si bien no restan importancia a la aparición del Código de 1917,
se señalan los posibles defectos y desventajas que la propia codificación pío-
benedictina podía ocasionar.
Palabras clave: codificación, Pío X, Código 1917, legislación eclesiástica, cor-
pus iuris canonici, reforma.
a
Professore ordinario di giurisprudenza en la Università degli Studi Roma Tre.
Correspondencia: Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre.
Via Ostiense, 163. 00154 Roma. Italia.
E-mail: carlo.fantappie@uniroma3.it
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
42 Carlo Fantappiè
Abstract: The article presents a brief critical historical-ecclesiastical introduc-
tion to a decisive event in the history of Canon Law: the origin of the Code of
1917.
Firstly, it presents the pressing need of the Church to tackle reform of its own
legislation.
Next, it presents the eminent character of Pope Pius X as the main sponsor of
the reform. Then the aims of this codification effort are explained as a response
to certain historical demands together with the various new provisions.
Finally, although they do not detract importance from the appearance of the
Code of 1917, some potential defects and disadvantages that the codification of
Pius-Benedict might have caused are indicated.
Keywords: codification, Pius X, Code 1917, ecclesiastical legislation, corpus
iuris canonici, reform.
En los últimos cincuenta años se han llevado a cabo diversos intentos que pre-
tendían responder a la pregunta sobre el lugar que ocupaba el Codex iuris canonici
en la historia del derecho canónico. El discurso que realizó Stephan Kuttner ante
Pablo VI, el 27 marzo 19671, puede señalarse como un punto de partida que tie-
ne una segura relevancia científica. Las investigaciones sobre el proceso de codifi-
cación canónica realizados por un grupo de estudiosos coordinados por Giorgio
Feliciani, a partir de 1978, han contribuido notablemente al conocimiento de
la redacción de muchas de las partes del Código2. Es más, la promulgación del
nuevo Código latino, llevada a cabo en 1983, procuró el motivo a diversos estu-
diosos para ejecutar un análisis comparativo con el Código de 1917, poniendo en
evidencia las diferentes interpretaciones sobre la continuidad o discontinuidad
de la codificación con respecto al método de las compilaciones canónicas de la
1
Cf. Kuttner, S., «Il Codice di diritto canonico nella storia», in Jus 18 (1967) p. 254 [anche in
traduzione inglese: Id., «The Code of Canon Law in Historical Perspective», in The Jurist 28 (1968)
pp. 129-148].
2
Un análisis metodológico importante de esta investigación ha sido realizado por Grossi, P., «Storia
della canonistica moderna e storia della codificazione canonica», in Id., Scritti canonistici, Milano 2013,
pp. 167-181.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 43
edad clásica3. En 2008 apareció una obra compresiva sobre la formación del Có-
digo pío-benedictino que reconstruye los presupuestos jurídicos, eclesiológicos y
políticos que, partiendo del final del Concilio de Trento, llega hasta 19174.
Gracias a estos y otros estudios hoy estamos en condiciones de comprender
mejor la importancia y el significado histórico de esta obra del pasado, defini-
da como un verdadero y propio “monumento jurídico”. Es necesario decir, no
obstante, que los juicios y valoraciones emitidos sobre este no son unívocos ni
concordes, dependiendo, en primer lugar, del concepto de derecho canónico y,
más en general, de la posición que se mantenga hacia la dimensión jurídica de
la Iglesia, y en segundo lugar de las diferentes concepciones metodológicas de la
historia y de la evolución del derecho.
De los estudios y debates que de ellos se han seguido emerge un dato cierto: la
necesidad de encuadrar el Código de 1917 no solo en la historia de las coleccio-
nes canónicas, sino también en el contexto histórico de su tiempo. No podemos
entender el alcance histórico de esta obra jurídica al margen de las dinámicas
políticas institucionales y religiosas5.
Por lo tanto, en este estudio procuraré explicar muy sintéticamente los pre-
supuestos, los factores y las finalidades de la codificación canónica, sin dejar de
acentuar sus implicaciones positivas y negativas en el derecho canónico y en la
historia de la Iglesia.
1. La necesidad de reforma de la legislación eclesiástica y la divergencia
de soluciones
El Código no nació improvisadamente ni para responder a un problema con-
tingente. Cuando el 19 marzo de 1904 comenzaron los trabajos de redacción,
la necesidad de una reforma legislativa en la Iglesia se arrastraba desde tres siglos
3
Para una revisión de las diversas posiciones se puede ver mi ensayo «Chiesa, codificazione e
modernità. La discussione dal Vaticano II ad oggi», in corso di pubblicazione nella rivista Cristianesimo
nella storia.
4
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 1-2, Milano 2008.
5
En la historiografía jurídica civil, la codificación se está leyendo como un fenómeno complejo
y global con presupuestos y consecuencias que trascienden el campo propiamente técnico-jurídico.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
44 Carlo Fantappiè
y medio. Debemos recordar que la estructura de las fuentes canónicas no había
sido actualizada formalmente desde el siglo xiv y que ni siquiera los importantes
decretos del Concilio de Trento habían podido incluirse en una colección canó-
nica oficial. Desde entonces, se habían acumulado muchas reglas de varias clases
y valor, por lo demás no siempre coherentes entre sí6.
Se comprende de este modo que diversos episcopados nacionales durante el
Concilio Vaticano pidieran al Papa Pío IX que pusiera remedio al estado de con-
fusión y de incerteza en la legislación eclesiástica. Los obispos se lamentaban de
que la legislación eclesiástica no solo se encontraba formalmente dispersa –estan-
do contenida en innumerables constituciones pontificias y decisiones de los di-
casterios de la curia romana, difíciles de tener a disposición y de consultar–, sino
que también resultaba incierta en su contenido, por las contradicciones existentes
entre las normas y por su puesta en práctica poco uniforme y a veces arbitraria.
Los obispos del Vaticano I, sin embargo, divergían sobre el método para lo-
grarla. Algunos proponían la redacción de un Codex, pero con este término se
referían a una especie de manual o de prontuario de fuentes normativas. Otros
querían defender el carácter de la disciplina eclesiástica, flexible por naturaleza,
y no veían con simpatía la codificación elegida por los Estados absolutistas libe-
rales. Otros incluso defendían el método canónico tradicional, que consistía en
añadir una nueva colección canónica al Corpus iuris canonici7.
Tampoco los canonistas más importantes del momento estaban de acuerdo
sobre el modo de reformar el derecho de la Iglesia. La mayor división se daba
entre los defensores del método compilador, de origen medieval, y los del método
codificador. A favor del primero se aducían las razones de la tradición y de la
6
Para tener algunas noticias sobre el estado de las fuentes del derecho canónico desde el Concilio
de Trento al inicio de los trabajos de redacción del Código, se puede ver: Sinisi, L., Oltre il Corpus
iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina, Soveria
Mannelli 2009; Fantappiè, C., Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011,
pp. 175-270; Sastre Santos, E., Storia dei sistemi di diritto canonico, Roma 2011, pp. 395-583;
Basdevant-Gaudemet, B., Histoire du droit canonique et des institutions de l’Église latine XVe-XXe siècle,
Paris 2014.
7
Cf. Feliciani, G., «Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico», in Studi in
onore di Ugo Gualazzini 2, Milano 1982, pp. 35-80, già apparso, senza note, in La norma en el derecho
canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico, Pamplona, 10-15 de octubre de 1976,
1, Pamplona 1979, pp. 505-525.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 45
continuidad con la historia del derecho canónico a favor del segundo, su carácter
innovador y su fuerza modernizadora. En cambio, los canonistas laicos alemanes
e italianos eran más escépticos, pues consideraban la codificación imposible y
dañina8.
En este punto me gusta recordar la poca conocida aportación doctrinal que
Fernando Torralba y García de Soria hizo en su tesis doctoral La Codificación del
Derecho canónico presentada a la Facultad de Derecho Canónico de Madrid y
publicada en Sevilla en 1906.
Este canonista español tiene una idea muy clara de las características del fu-
turo Código canónico. Lo concibe como “un sistema completo de Derecho, un
conjunto de instituciones jurídicas, un cuerpo orgánico” que posee “un orden y mé-
todo rigurosamente lógico y científico”9. Además, confirma la oportunidad de la
elección del método de la codificación en lugar del método de la recopilación.
En efecto, mientras que la recopilación “construye con materiales ya labrados” y
es “tradicionalista y eminentemente conservadora”, la codificación “crea el dere-
cho”, pensando no solo en el pasado sino también en el futuro, y por tanto “es
también reformadora”10.
Pero el aspecto sin duda más original de Torralba y García de Soria es el con-
vencimiento de los principios ideológicos sobre los cuales se fundamentan los
códigos estatales. Estos principios son indicados uno a uno, empezando por el
espíritu falsamente igualitario, hasta la demolición de todo lo bueno que existía
8
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 2, cit. pp. 615-633; Sedano, J., «Dal
Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici. Continuità e discontinuità nella tradizione
giuridica della Chiesa latina», in Folia theologica et canonica 4 (2015) pp. 221-225.
9
Cf. Torralba y García de Soria, F., La Codificación del Derecho canónico, Sevilla, 1906, p. 69.
10
Ibidem, pp. 96-98: “Pero conviene advertir que la recopilación y la codificación como formas ó
sistemas legislativos no se diferencian esencialmente como contenido; tanto la una como la otra pueden
formar un Código universal en la Iglesia, o una serie de Códigos especiales de cada una de las ramas de
su Derecho; la diferencia principal entre la recopilación y la codificación está en el procedimiento; la
diferencia entre ambas formas legislativas está en que la recopilación forma el derecho y la codificación
crea el derecho, en que la recopilación construye con materiales ya labrados y la codificación va
labrando al paso que extrae los materiales de la cantera jurídica, en que la recopilación estudia el
derecho vigente en sus orígenes, en sus fuentes pasivas, para recogerlo, abreviarlo, compilarlo, en una
palabra, y la codificación, teniendo en cuenta los principios generales y supremos del derecho, las
necesidades jurídicas de la sociedad, en vista de ellas, dicta la ley que ha de satisfacerlas”.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
46 Carlo Fantappiè
en el derecho del pasado11. No obstante los “inconvenientes gravísimos” de estos
principios, el canonista español defiende que “la codificación del Derecho canóni-
co no puede nunca tener las dificultades de la codificación civil, porque la pureza y
rectitud de sus principios constitutivos, y la santidad, justicia e imparcialidad de sus
leyes, la ponen a cubierto de esos inconvenientes de la codificación en los Estados”12.
2. Pío X y la codificación
Acerca de la paternidad de la idea de codificar el derecho canónico, hasta
hace pocos años había varias hipótesis. Hoy estamos en condiciones de afirmar
que correspondieron a Pío X tres importantes decisiones: 1) poner en marcha la
reforma del derecho canónico pedida por el Vaticano I, pero no iniciada por sus
predecesores, Pío IX y León XIII; 2) adoptar la forma Código para reformar la
legislación de la Iglesia, y 3) determinar el plan y el método de trabajo del Código
ampliando la consulta al episcopado13.
La primera pregunta que surge es: ¿Por qué el Papa Sarto, a pesar de la oposi-
ción de los cardenales, quiso poner en marcha el proceso de codificación canóni-
ca? Me parece que tenía presente diversos motivos convergentes entre sí.
Sobre todo una razón pastoral. Siendo, por su biografía, el primer Papa in-
tegralmente “pastor”, su principal preocupación, muy concreta, fue la de trans-
mitir, defender y hacer respetar la disciplina de la Iglesia. Consideraba que la
codificación era el instrumento más adecuado tanto para comunicar a los fieles
las leyes eclesiásticas del modo más directo, simple y claro, como para ofrecerles
normas precisas y seguras para la enseñanza, la administración de las diócesis y el
ejercicio de la justicia en las causas canónicas14.
En segundo lugar, entraba en juego un conjunto de motivos políticos. No se
debe olvidar el contexto histórico en el que se desarrolla el pontificado de Pío X.
11
Cf. Ibidem, pp. 98-102.
12
Cf. Ibidem, p. 101.
13
Los documentos autobiográficos de Pío X han sido editados en Fantappiè, C., «Gl’inizi della
codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenit», in Il diritto ecclesiastico 113 (2002)
pp. 16-83.
14
Cf. Minelli, C., «Pio X e l’avvio della stagione dei Codici», in Studia Prawnicze 56/4 (2013)
pp. 43-77.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 47
La Iglesia romana se sentía asediada por los Estados nacionales de ideología libe-
ral. Estos no solo la habían privado de buena parte de sus propiedades en muchos
países de Europa y de América Latina, sino que le negaban cualquier tipo de re-
conocimiento jurídico de su autonomía y la equiparaban a tantas otras asociacio-
nes que estaban sujetas a control estatal. De hecho, el Estado liberal concebía la
dimensión religiosa como un hecho puramente privado. Por último, el conflicto
político con los Estados se había acentuado a causa de la introducción de leyes
contrarias o limitadoras de la acción educativa y social de la Iglesia.
Desde el punto de vista político, el Código canónico pío-benedictino puede
interpretarse como un instrumento de oposición jurídica y política de la Iglesia
frente a la pretensión de someter su propia organización al ordenamiento del Es-
tado liberal. La Iglesia quiso así reivindicar una posición de igualdad y, al mismo
tiempo, de superioridad moral frente al Estado liberal, mediante su universa-
lismo jurídico-espiritual, que no excluye el ordenamiento estatal al reconocerlo
como válido y necesario en su propio ámbito de competencia.
Finalmente debe considerarse otro aspecto jurídico internacional. La elección
del Código canónico es también un intento de la Iglesia de Roma de legitimarse
en ámbito internacional como ordenamiento jurídico primario, autónomo e in-
dependiente. No es casual que en esos años surja la teoría de la “pluralidad de los
ordenamientos jurídicos” de Santi Romano15.
En tercer lugar, el Código tenía una fuerte motivación institucional y orga-
nizativa de la Iglesia. En el gran proyecto de Pío X se da una estrecha conexión
entre la elección de la codificación del derecho canónico, que tendía a uniformar
la disciplina eclesiástica, y sus iniciativas para unificar la doctrina católica (cate-
cismo para niños) y para revisar los ritos litúrgicos (calendario, breviario, misal
y salterio)16.
Sobre todo, la codificación canónica, que tiende a reforzar la organización
institucional de la Iglesia, se liga indisolublemente a la reforma de las estructuras
centrales (reforma de la curia romana, del vicariato de Roma, de la corte pon-
tificia) y de las estructuras periféricas de la Iglesia (refuerzo de las conferencias
episcopales y creación de las curias diocesanas). Llevando a término el modelo
15
Cf. Dalla Torre, G., «Il codice pio-benedettino e lo “Jus publicum ecclesiasticum externum”»,
in L’eredità giuridica di san Pio X, ed. Cattaneo, A., Venezia 2006, pp. 238-239.
16
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 2, cit. pp. 923-981.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
48 Carlo Fantappiè
burocrático y centralizado del Concilio de Trento, el Papa Sarto puso en marcha
una vasta reorganización de la entera estructura eclesial, tomando como modelo,
también en otros aspectos que exceden a la codificación, modos de proceder y
formas típicas de la organización estatal17.
La dialéctica entre imitación y oposición política, que tiene carácter defensivo
y de competencia, lleva a organizar la Iglesia desde el modelo del Estado moder-
no. Es como si la Iglesia fuese vista como un “Estado de las almas”, dotado de
un ordenamiento jurídico sintetizado en un Código moderno, organizado buro-
cráticamente en torno a aparatos central y periférico de oficios, regulados según
criterios racionales, gobernado por una jerarquía de funcionarios especiales, con
un vértice especialísimo, y un pueblo formado por súbditos. Esta idea de Pío X
correspondía al modelo de Iglesia fijado en el Syllabus y proclamado en el Con-
cilio Vaticano I: societas iuridice perfecta, en cuanto dotada por derecho divino
de un ordenamiento soberano, y societas inaequalis en tanto que fuertemente
jerarquizada y dividida en clases de personas18.
3. La redacción del Código
Pío X quiso hacer del Código canónico un evento de relevancia universal para
la Iglesia. Por ello quiso implicar en su redacción, que duró catorce años, junto
al aparato de la curia romana, a los mejores canonistas del mundo, a las universi-
dades católicas e incluso a todo el episcopado latino. Se quiso valorar al máximo
tanto la contribución de cada consultor y redactor como la discusión colegial.
Todo el trabajo de coordinación fue dirigido con admirable capacidad y rigor
por Pietro Gasparri. Por primera vez los obispos fueron llamados a participar en
la elaboración de una colección normativa de derecho común. Se modificó así a
fondo el mecanismo de producción legislativa de la Iglesia, que había quedado
fijado en el medioevo para las colecciones canónicas oficiales. Estos elementos
17
Sobre estos aspectos se puede ver mi escrito: Fantappiè, C., «“Modernità” e “Antimodernità” di
Pio X», in Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X, ed. Brugnotto, G.- Romanato, G.,
Città del Vaticano 2016, pp. 3-37.
18
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 2, cit. pp. 824-845.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 49
ayudan a sostener la hipótesis de que Pío X hubiese querido asimilar el trabajo de
preparación del Código al de un concilio ecuménico19.
Hablemos ahora del contenido y del alcance legislativo del Código canónico.
Si bien afecta solo a la Iglesia latina (c. 1) y trata solo del derecho en sentido es-
tricto, no de los ritos y de las ceremonias (los libros y las leyes litúrgicas permane-
cieron en vigor, c. 2), sus normas, sin embargo, se extienden de hecho a todos los
ámbitos de la vida de la Iglesia. Lo podemos deducir incluso de los simples títulos
de los cinco libros de los que se compone: tras un libro de Normas generales, si-
guen los dedicados a las Personas, a las Cosas, a los Procesos y a los Delitos y penas20.
Se diría, por tanto, que el Código, más que un conjunto de leyes relativas a la
Iglesia, es un modo jurídico de ver la entera realidad de la Iglesia, de la jerarquía al
laicado, de los sacramentos a los bienes patrimoniales, de los procesos a las penas
canónicas.
Resulta también importante entender el método de formulación y las fuentes
de los cánones. El texto de los cánones que componen el Código es el resulta-
do de una compleja traducción jurídica de normas derivadas de fuentes muy
diversas. No hay citas directas ni inmediatas ni de la Biblia, ni de la tradición
apostólica, ni de las obras de los Padres de la Iglesia. Tampoco los decretos de los
concilios ecuménicos o particulares ni los cánones de las colecciones canónicas
antiguas son copiados literalmente, sino casi siempre resumidos y modificados.
Prevalecen netamente las constituciones de los romanos pontífices y los de-
cretos o decisiones de las congregaciones romanas. Después se encuentran los
decretos de los concilios generales. Por fin, las reglas o praxis de la curia romana
y el material tomado de los cuatro libros litúrgicos21.
De esta lista se extraen dos evidencias. La primera es el origen prevalente-
mente pontificio y curial de las normas que llegaron al Código; la segunda es la
distancia entre el número total de fuentes utilizadas (circa 25.000) y los cánones
19
Cf. Ibidem, pp. 691-804.
20
Sobre “Sistemática y técnica en las codificaciones canónicas del siglo xx” se ha llevado a cabo un
encuentro de estudio en la Facultad de Derecho Canónico san Pío X de Venecia durante los días 5-6
de mayo de 2017.
21
Cf. Serédi, J., «De relatione inter Decretales Gregorii Papae IX et Codicem Iuris Canonici», in
Acta congressus juridici internationalis VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Justiniano
promulgatis 4, Rome 1937, pp. 11-26.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
50 Carlo Fantappiè
resultantes (2.414). Esta desproporción entre el punto de partida y el resultado
final obliga a considerar las finalidades del trabajo de los redactores del Código.
4. Las finalidades de la codificación
Resulta evidente que los redactores del Código realizaron una gran obra de
síntesis. Su trabajo estuvo dirigido por cuatro grandes objetivos.
Sobre todo, la reducción del número de normas. Se consideró necesario extraer
la quintaesencia de la disciplina de la Iglesia a partir del inmenso, heterogéneo y
caótico material normativo que se había sedimentado a lo largo del medioevo y
que había sido reestructurado de modo parcialmente orgánico con los decretos
del Concilio de Trento. Este trabajo colosal lo había comenzado la ciencia ca-
nónica moderna a través de un tratamiento sintético y sistemático del derecho
canónico. Se trataba de retomar este trabajo parcial, de completarlo y perfeccio-
narlo fijando el contenido preciso de las normas que se querían promulgar en un
libro de pequeñas proporciones.
Bajo esta perspectiva, la codificación canónica obtuvo un gran éxito por tres
motivos: 1) porque logra condensar en un número limitado de cánones o artícu-
los breves toda la legislación de la Iglesia, no siendo casualidad que se difundiera
en edición de bolsillo; 2) porque ordena las normas de modo sistemático, según
el esquema proveniente del derecho romano: personae, res, actiones; 3) porque
formula las normas de modo claro y preciso. De este modo, las normas canóni-
cas quedaban al alcance de todos sin equívocos o ambigüedades, sin misterios o
secretos22.
En segundo lugar, hay que subrayar la obra de armonización y unificación de
las normas. Bajo este punto de vista la principal ventaja de la codificación ha
sido la de la conquista de estabilidad, certeza y uniformidad del derecho. La forma
22
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 2, cit. pp. 1094-1109. Como ha escrito
un gran canonista español, Pedro Lombardía, el Código tenía una finalidad eminentemente práctica:
“se trataba de ofrecer a la vida concreta de la Iglesia un Derecho en el que la norma fuera fácil de hallar
y manejar, y la exégesis, sencilla” (cf. Lombardía, P. «Nuevo Derecho Canónico. La Iglesia renueva sus
leyes», ora in Id., Escritos de Derecho Canónico y de Derecho eclesiástico del Estado 5, Pamplona 1991,
p. 15).
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 51
moderna del Código, que ya se utilizaba en los Estados, desde que comenzara
Francia en 1804, se identifica como el instrumento legislativo adecuado para
eliminar las contradicciones, los defectos, las incongruencias que habían pesado
sobre el derecho canónico durante muchos siglos. En el Código no solo queda-
ron resueltos por la autoridad del legislador la mayor parte de los problemas de
los que todavía discutía la doctrina (y de los que la jurisprudencia no se había
pronunciado todavía de modo uniforme y claro), sino que se pasó de un derecho
confuso, incierto, anticuado, complejo y a veces muy fragmentado, a un derecho
ordenado, claro, cierto, adecuado a la modernidad y conforme al criterio de la
ley universal23.
5. Las novedades pastorales del Código
En tercer lugar, el patrimonio normativo de la Iglesia se adapta en diversos
aspectos al cambio de la sociedad y de política moderna en Occidente.
Para el Papa Sarto la primera exigencia fue la de reforzar, también desde el
punto de vista normativo, las estructuras y las instituciones de la Iglesia. Tradu-
ciendo en cánones el espíritu y la letra del Concilio Vaticano I, el Código refle-
jaba una política legislativa de concentración de las competencias legislativas de
la curia romana respecto a las diócesis, de reorganización administrativa de las
diócesis en torno al obispo y a los oficios de la curia episcopal24.
La segunda exigencia era la de reconvertir, en la medida de lo posible, los
oficios y las instituciones eclesiásticas a las finalidades pastorales. Deben seña-
larse, en esta dirección, una serie de nuevas normas dirigidas a la sustitución o
adecuación de instituciones milenarias como el ius patronatus (cc. 1450 y 1451)
y a reforzar el poder de los obispos y de los párrocos. Me refiero, especialmente,
a la atribución a obispos y párrocos de la facultad de dispensar impedimentos
matrimoniales o en otras materias (c. 199 §1)25.
23
Cf. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica 2, cit. pp. 1086-1089.
24
Cf. Metz, R., «Pouvoir, centralisation et droit. La codification du droit de l’Église catholique au
début du XXe siècle», in Archives de sciences des religions 51/1 (1981) pp. 59-61.
25
Cf. Falco, M., Introduzione allo studio del “Codex iuris canonici”, ed. Feliciani, G., Bologna
19922, pp. 210-211 y 286-287.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
52 Carlo Fantappiè
La adaptación pastoral del Código se puede encontrar sobre todo en materia
sacramental, y particularmente en el bautismo, la eucaristía y el matrimonio.
Se elimina el privilegio exclusivo de administrar el bautismo en las iglesias más
importantes y se concede tal derecho a cada parroquia (c. 774). La eucaristía se
adelanta a los niños de siete años y se liberaliza su recepción frecuente e incluso
cotidiana para los adultos (cc. 853-866). Para facilitar el respeto a la obligación
de santificar las fiestas, el Código redujo, no sin cierto malestar del pueblo, el
número de festividades del calendario litúrgico (c. 1247 §1).
El Código tiende a valorar el matrimonio bajo el aspecto casi exclusivamente
jurídico y a armonizar lo más posible la legislación eclesiástica con la estatal. En
conjunto prevalecen las preocupaciones pastorales. Se introdujeron simplifica-
ciones formales y se llevó a cabo una sensible reducción de impedimentos26.
6. Defectos y desventajas de la codificación
Una valoración histórica del Código pío-benedictino no puede prescindir de
examinar también sus lagunas: tanto las explícitas, debidas a omisiones, como las
implícitas, debidas a la falta de conciencia de las consecuencias que se derivan de
la adopción de la forma Código por la Iglesia.
Un primer aspecto ambiguo (o si se quiere negativo) del Código es la concep-
ción del derecho canónico como un sistema de prohibiciones y de prescripciones,
interpretadas literalmente por los exegetas y aplicadas por la jerarquía eclesiástica.
Con otras palabras se podría decir que el Código redujo el derecho canónico a
una secuencia de artículos o leyes con la finalidad no solo de conservar la disci-
plina eclesiástica, sino también de tutelar los derechos del Papa y de los obispos,
en menor medida del clero y, en una media mínima, los de los laicos27.
Esta concepción administrativa de la Iglesia, que desarrolla el modelo triden-
tino, queda reforzada por el segundo aspecto crítico del Código: su naturaleza ex-
26
Acerca de la complejidad de las reformas llevadas a cabo por el Código en materia matrimonial,
se puede ver Esmein, E., Le mariage en droit canonique 2, Paris 19352, pp. 415-482.
27
Cf. Falco, M., Introduzione allo studio del “Codex iuris canonici”, cit. pp. 271-273.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 53
clusivamente clerical, puesta en evidencia por el jurista protestante Ulrich Stutz28.
El Código niega toda participación efectiva de los laicos en la responsabilidad
de la Iglesia. Tiende a excluirlos de papel activo tanto en ámbito litúrgico como
administrativo. No admite que puedan tomar parte activa con la palabra en las
celebraciones litúrgicas, les prohíbe tocar los vasos sagrados. La administración
de los bienes se reserva siempre a los clérigos o a los colegios de clérigos; la even-
tual participación de los laicos debe darse si hay un título originario legítimo
y, en el caso que se les encargue, se hace siempre en nombre de la Iglesia y bajo
control del ordinario. En cualquier caso, la poquísima atención dedicada a los
laicos se confirma por el número extremadamente exiguo de cánones dedicados
a ellos (27 cánones del 684 al 701 sobre las asociaciones de fieles, sin contemplar
siquiera la posibilidad de associationes laicales)29.
Pasando ahora de los aspectos sustanciales a los formales, hay que subrayar
que las innovaciones aportadas por la adopción de la codificación han transfor-
mado el modo de comprender el derecho y la ley canónica30.
Tras el Código, el derecho canónico no pretende presentarse ya como una
realidad estrechamente compenetrada de derecho y teología, sino como un ver-
dadero y propio sistema jurídico. Cambia también la naturaleza de la norma. Las
decretales medievales, que habían alcanzado la generalidad sin caer en la abstrac-
ción, se sustituyen ahora por prescripciones formales descontextualizadas. En el
Código sucede el fenómeno típico del pensamiento abstracto: la descontextuali-
zación de la norma. Así, expresada en proposiciones generales y abstractas, asume
un carácter estático, rígido y deductivo, aunque venga recomendado aplicarla
con aequitas canonica31.
28
Cf. Stutz, U., Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in das auf Geheiss Papst Pius X
verfasste und von Papst Benedikt XV erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche, Stuttgart 1918.
29
Cf. Metz, R., «Pouvoir, centralisation et droit…» cit. p. 62.
30
Si vedano le osservazioni di Sedano, J., «Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris
Canonici...» cit. pp. 231-236. Inoltre rinvio al mio saggio «Dal paradigma canonistico classico al
paradigma codificatorio», in corso di pubblicazione negli Atti del convegno di studi su La codificazione
ed il diritto nella Chiesa, Roma, 13-14 marzo 2017.
31
Rinvio al mio saggio «Dal paradigma canonistico classico al paradigma codificatorio», in corso di
pubblicazione negli Atti del XXI Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università della Santa Croce su La codificazione ed il diritto nella Chiesa, Roma, 13-14 marzo 2017.
Sul valore della codificazione del 1917 si vedano anche i giudizi di Grossi, P., Scritti canonistici,
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
54 Carlo Fantappiè
Las consecuencias de este cambio en el derecho canónico comenzaron a verse
inmediatamente después de la promulgación de Código, con la imposición del
método exegético para su estudio y con la sustitución de la función interpretativa
de la jurisprudencia (como ocurría en el sistema clásico) con la creación de una
comisión para la interpretación auténtica de los cánones32.
Conclusión
No creo que actualmente sea posible obtener una valoración unánime o con-
corde del significado histórico del Código de Derecho Canónico pío-benedicti-
no. Existen al menos dos razones que se oponen a ello.
La primera de ellas es la escasez de investigaciones de las que disponemos.
Es cierto que hemos adquirido muchas noticias sobre su preparación remota y
próxima, así como sobre las fases de redacción de sus libros, aunque falten in-
vestigaciones sobre algunas partes importantes, como las Normas generales. Sin
embargo, poco o nada sabemos sobre la aplicación y la suerte del Código. En
efecto, se ha descuidado casi por completo la investigación sobre el desarrollo
del derecho particular, de la jurisprudencia y del derecho misionero. Del mismo
modo, no existen estudios sobre las mutaciones que han ocurrido en las insti-
tuciones eclesiásticas centrales y locales (concilios particulares, sínodos, curias
diocesanas, conferencias episcopales, etc.). Sobre todo falta por evaluar cómo las
nuevas formas de asociacionismo laical y religioso del siglo xix han podido ser
inseridas en el cuadro normativo del Código.
El otro motivo que obstaculiza una conclusión definitiva procede de la pers-
pectiva hermenéutica con la cual se mira al Código pío-benedictino. Los ca-
nonistas coetáneos lo han exaltado como una creación jurídica superior a las
colecciones auténticas medievales. Por el contrario, los teólogos y canonistas que
Milano 2013, e di Álvarez de las Asturias, N., «Derecho canónico y codificación: Alcance y límites
de la asunción de una técnica», in Ius canonicum 51 (2011) pp. 105-136.
32
Cf. Redaelli, C., «L’adozione del principio della codificazione: significato ecclesiologico
soprattutto in riferimento alla ricezione», in La recepción y la comunión entre las Iglesias. Actas del
Coloquio Internacional de Salamanca, 8-14 Abril 1996, ed. Legrand, H.- Manzanares, J.- García y
García, A., Salamanca 1997, pp. 315-348.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
El Código de 1917 en la historia del derecho de la Iglesia 55
se han formado en el espíritu del Vaticano II lo han denigrado por su concepción
jurídica de la Iglesia y por sus efectos negativos sobre la teología. Es tarea del
historiador tener en cuenta el contexto político y cultural de una obra y evaluarla
no en relación con las expectativas del propio tiempo, sino en la medida de los
problemas de la época a la que se refiere.
Lo que sí podemos decir, con relativa certeza, es que el Código pío-benedic-
tino ha abierto una nueva época en la historia del derecho canónico. El derecho
de la Iglesia del primer milenio tuvo que ocuparse de la inculturación de las nor-
mas, según los diversos pueblos y ordenamientos jurídicos. En la época clásica
el derecho canónico afrontó la tarea de construir un verdadero y propio sistema
legislativo. Durante la primera modernidad, el derecho tridentino cumplió un
gran esfuerzo de reorganización de las instituciones eclesiásticas. Con el Código
pío-benedictino, la Iglesia Católica tuvo la valentía de confrontarse con el orde-
namiento de los Estados nacionales, consiguiendo oponerse a sus pretensiones
totalizantes mediante un propio ordenamiento. En otros términos, el derecho
canónico entró de lleno en la modernidad jurídica con todas las ventajas y las
pérdidas que ésta comporta.
ANUARIO DE DERECHO CANÓNICO 7 [Abril 2018], 41-55, ISSN: 2254-5093
También podría gustarte
- Parte Dogmática y Orgánica de La ConstituciónDocumento7 páginasParte Dogmática y Orgánica de La ConstituciónLau BAUAún no hay calificaciones
- Contrato de Administración WordDocumento11 páginasContrato de Administración Wordfabian florez arias100% (1)
- 10 CompraventaDocumento19 páginas10 CompraventaMarcos Andres Dìaz RodrìguezAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1PDocumento36 páginasCuestionario 1Plolita VatAún no hay calificaciones
- La Codificación Del Derecho Canónico de 1917Documento31 páginasLa Codificación Del Derecho Canónico de 1917iurisprudentia100% (2)
- El Concilio Vaticano II y El Derecho de Asociación de Los FielesDocumento14 páginasEl Concilio Vaticano II y El Derecho de Asociación de Los FielesJackelyn Cruz MallmaAún no hay calificaciones
- La Codificación Del Derecho Canónico de 1917Documento46 páginasLa Codificación Del Derecho Canónico de 1917Isabel Escudero GarcilazoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Histórico Del Derecho CanónicoDocumento4 páginasDesarrollo Histórico Del Derecho CanónicoJorge MartinezAún no hay calificaciones
- 21480-Texto Del Artículo-82561-1-10-20180307Documento32 páginas21480-Texto Del Artículo-82561-1-10-20180307Luisa Fernanda AguirreAún no hay calificaciones
- Salinas - La Persona Jurídica en Las Propuestas de Los Obispos Chilenos A La Codificación Del Derecho CanónicoDocumento32 páginasSalinas - La Persona Jurídica en Las Propuestas de Los Obispos Chilenos A La Codificación Del Derecho CanónicoIván M. Garay PagliaiAún no hay calificaciones
- El Código de 1917 en La Historia Del Derecho de La IglesiaDocumento3 páginasEl Código de 1917 en La Historia Del Derecho de La IglesiaGACOR STONEAún no hay calificaciones
- PREFACIODocumento2 páginasPREFACIOFernando BarbozaAún no hay calificaciones
- Cic 1Documento108 páginasCic 1JORGE LUISAún no hay calificaciones
- La Autonomia Didactica Cientifica Del Derecho ConcordatarioDocumento55 páginasLa Autonomia Didactica Cientifica Del Derecho ConcordatariorobertAún no hay calificaciones
- Ana martin,+EE+383+03Documento27 páginasAna martin,+EE+383+03carlosAún no hay calificaciones
- ManualFuentes DuveDocumento72 páginasManualFuentes Duvepolo007mx100% (1)
- VII-Profesor LombardiaDocumento80 páginasVII-Profesor LombardiaTomás GómezAún no hay calificaciones
- ControlLectura1 DerechoCanonicoF DiegoCarvajal - JuanPulidoDocumento5 páginasControlLectura1 DerechoCanonicoF DiegoCarvajal - JuanPulidojuan david PulidoAún no hay calificaciones
- Aproximación Derecho CanónicoDocumento59 páginasAproximación Derecho CanónicoFrancisco Javier del SolarAún no hay calificaciones
- Sacrae Disciplinae LegesDocumento5 páginasSacrae Disciplinae LegesAron Aldaco FigueroaAún no hay calificaciones
- El Derecho Canónico 2222222222Documento9 páginasEl Derecho Canónico 2222222222Celia Camila Figueroa TruyenqueAún no hay calificaciones
- El Derecho CanónicoDocumento23 páginasEl Derecho CanónicoMaurhebGonzalezAún no hay calificaciones
- 3-La Promulgación Del Cic 17 y Del Cic 83Documento13 páginas3-La Promulgación Del Cic 17 y Del Cic 83Olga Judith100% (1)
- Derecho MonografiaDocumento28 páginasDerecho MonografiaWill FlavioAún no hay calificaciones
- El Embrion en El Derecho CanonicoDocumento33 páginasEl Embrion en El Derecho CanonicoJeshuaorAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho CanonicoDocumento7 páginasResumen Derecho CanonicoPablo Ignacio Ross Yañez100% (1)
- Resumen Derecho Canonico PDFDocumento7 páginasResumen Derecho Canonico PDFsecre-sindico100% (1)
- Las Codificaciones Canónicas Latina Y Oriental: Treinta Años Entre Diversidad Y ConcordiaDocumento31 páginasLas Codificaciones Canónicas Latina Y Oriental: Treinta Años Entre Diversidad Y ConcordiapedroAún no hay calificaciones
- Derecho Matrimonial y Canoìnico Apuntes OficialesDocumento48 páginasDerecho Matrimonial y Canoìnico Apuntes OficialesAndrea Pandiella FernándezAún no hay calificaciones
- El Proceso de Redacción de Los Cánones Acerca de Las Iglesias Y Oratorios: Del Código de 1917 Al Proyecto de 1977Documento78 páginasEl Proceso de Redacción de Los Cánones Acerca de Las Iglesias Y Oratorios: Del Código de 1917 Al Proyecto de 1977molasanAún no hay calificaciones
- RESUMEN TEXTOS CANONICO Control IV LOPEZ-FRESNODocumento7 páginasRESUMEN TEXTOS CANONICO Control IV LOPEZ-FRESNOKatherine Zubicueta NovoaAún no hay calificaciones
- 19155-Texto Del Artículo-60238-1-10-20180212Documento20 páginas19155-Texto Del Artículo-60238-1-10-20180212Dann YGAún no hay calificaciones
- Resumen de CanonicoDocumento64 páginasResumen de CanonicoCharles WyattAún no hay calificaciones
- Código de Derecho CanónicoDocumento9 páginasCódigo de Derecho CanónicoJherson Dennis Leiva RafaelAún no hay calificaciones
- 20626-Texto Del Artículo-65240-1-10-20180223Documento18 páginas20626-Texto Del Artículo-65240-1-10-20180223Marijo djAún no hay calificaciones
- Código de Derecho CanónicoDocumento3 páginasCódigo de Derecho CanónicoDC ReynaldoAún no hay calificaciones
- Lectura de Pablo Gefaell Los Dos Codigos Del Único Corpus Iuris CanoniciDocumento22 páginasLectura de Pablo Gefaell Los Dos Codigos Del Único Corpus Iuris CanoniciAura Camilo HernandezAún no hay calificaciones
- Derecho CanónicoDocumento72 páginasDerecho CanónicoMarcosThomasPraefectusClassisAún no hay calificaciones
- La Codificación Del Derecho Canónico de 1917Documento4 páginasLa Codificación Del Derecho Canónico de 1917Ebher JonathanAún no hay calificaciones
- Derecho Canónico ApuntesDocumento29 páginasDerecho Canónico ApuntesGerardoAlfonsoChicaCampozanoAún no hay calificaciones
- El Processus Brevior Del Motu Proprio MiDocumento63 páginasEl Processus Brevior Del Motu Proprio MiIsaac SegoviaAún no hay calificaciones
- Prólogo Del Cardenal Canizares A La Tesis Los Principios de Interpretación Del Motu Proprio Summorum Pontificum Del P. Alberto Soria, OSBDocumento13 páginasPrólogo Del Cardenal Canizares A La Tesis Los Principios de Interpretación Del Motu Proprio Summorum Pontificum Del P. Alberto Soria, OSBIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)Aún no hay calificaciones
- Apuntes - Instituciones CanonicasDocumento62 páginasApuntes - Instituciones CanonicashuerkoAún no hay calificaciones
- Normas Generales Audio 1Documento4 páginasNormas Generales Audio 1jesar1987Aún no hay calificaciones
- Código de Derecho Canónico: Edición de 2020 con todas las modificaciones decretadas por los papas Benedicto XVI y FranciscoDe EverandCódigo de Derecho Canónico: Edición de 2020 con todas las modificaciones decretadas por los papas Benedicto XVI y FranciscoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Resumen Concilio Vaticano II Roberto de MatteiDocumento17 páginasResumen Concilio Vaticano II Roberto de MatteiCesar Labastida Bojorquez100% (5)
- ICIVII02Documento35 páginasICIVII02cristian josue izquierdo vasquezAún no hay calificaciones
- INTRODUCCI+ôN GENERAL AL DERECHOIDocumento17 páginasINTRODUCCI+ôN GENERAL AL DERECHOIbiosofosAún no hay calificaciones
- 10-Derechos FundamentalesDocumento12 páginas10-Derechos Fundamentalesjose gerardo estrada gonzalezAún no hay calificaciones
- Dies SolisDocumento20 páginasDies SolisJosé IllescasAún no hay calificaciones
- Sentido de Territorialidad-2Documento30 páginasSentido de Territorialidad-2Tomás GómezAún no hay calificaciones
- 3 y 4 Historia DerechoDocumento20 páginas3 y 4 Historia Derechodanielamagaldi13Aún no hay calificaciones
- Reforma Litúrgica (Pío X A Vaticano II) - Oñatibia (1964)Documento29 páginasReforma Litúrgica (Pío X A Vaticano II) - Oñatibia (1964)vicentedazsantiagoAún no hay calificaciones
- Corpus Iuris Canonici IntroducciónDocumento30 páginasCorpus Iuris Canonici IntroducciónLeopoldo L. ValenciaAún no hay calificaciones
- Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 0716-5455: Issn: Dirder@ucv - CLDocumento5 páginasRevista de Estudios Histórico-Jurídicos 0716-5455: Issn: Dirder@ucv - CLCristian Izquierdo yAún no hay calificaciones
- Beige Scrapbook Art and History Museum PresentationDocumento9 páginasBeige Scrapbook Art and History Museum PresentationSahian LaraAún no hay calificaciones
- El Derecho canónico en la encrucijada: Concilium 368De EverandEl Derecho canónico en la encrucijada: Concilium 368Aún no hay calificaciones
- C, M. J. - R, M., Murcia 2020, 276 PP.: Introducción Al Derecho Canónico, Ed. ADocumento5 páginasC, M. J. - R, M., Murcia 2020, 276 PP.: Introducción Al Derecho Canónico, Ed. Ajesar1987Aún no hay calificaciones
- La Enseñanza e Investigación Sobre La Historia Del DerechoDocumento10 páginasLa Enseñanza e Investigación Sobre La Historia Del DerechoJorge Luis Pasco FloresAún no hay calificaciones
- Derecho CanónicoDocumento3 páginasDerecho CanónicoTito VillalbaAún no hay calificaciones
- ICXXXIII6604Documento26 páginasICXXXIII6604consejero_amigoAún no hay calificaciones
- P. Juan Ferreres - Instituciones CanónicasDocumento431 páginasP. Juan Ferreres - Instituciones CanónicasRodolfo Nogueira Cruz75% (4)
- Del cielo a la tierra: Acogida y praxis de las enseñanzas conciliares en Nueva España y México (siglos XVI al XXI)De EverandDel cielo a la tierra: Acogida y praxis de las enseñanzas conciliares en Nueva España y México (siglos XVI al XXI)Aún no hay calificaciones
- Conociendo El Sensor de LuzDocumento2 páginasConociendo El Sensor de Luzhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Conociendo El Sensor de SonidoDocumento1 páginaConociendo El Sensor de Sonidohermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Conociendo El Sensor de UltrasonidosDocumento1 páginaConociendo El Sensor de Ultrasonidoshermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- AscensorDocumento4 páginasAscensorhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- ArrastradorDocumento3 páginasArrastradorhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Conociendo Los ContenedoresDocumento2 páginasConociendo Los Contenedoreshermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- LAR ActividadesDocumento1 páginaLAR Actividadeshermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- 0000030701Documento24 páginas0000030701fmmluluAún no hay calificaciones
- Historia Genealogica de Las Familias Mas Antiguas de Mexico Primera Parte Tomo I 1048420Documento835 páginasHistoria Genealogica de Las Familias Mas Antiguas de Mexico Primera Parte Tomo I 1048420hermana Carmelita del Espíritu Santo100% (1)
- Ven Espiritu DivinoDocumento13 páginasVen Espiritu Divinohermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- La Templaza CatolicaDocumento2 páginasLa Templaza Catolicahermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- AscendenciaDocumento1 páginaAscendenciahermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- EspiritualidadDocumento206 páginasEspiritualidadhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Jesus Expulsa A Un Demonio Locuaz Que HaDocumento39 páginasJesus Expulsa A Un Demonio Locuaz Que Hahermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- VaticanDocumento46 páginasVaticanhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Fundacion CapellaniaDocumento33 páginasFundacion Capellaniahermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Villancicos (Cantos Navideños)Documento13 páginasVillancicos (Cantos Navideños)hermana Carmelita del Espíritu Santo100% (1)
- Elogio de La Sed ResumenDocumento7 páginasElogio de La Sed Resumenhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Meditación Cristiana.Documento14 páginasMeditación Cristiana.hermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- 7 Pasos para El Discernimiento VocacionalDocumento4 páginas7 Pasos para El Discernimiento Vocacionalhermana Carmelita del Espíritu SantoAún no hay calificaciones
- Modelo Acción de TutelaDocumento2 páginasModelo Acción de TutelamajoAún no hay calificaciones
- Querella Penal - Modelo de InstanciaDocumento3 páginasQuerella Penal - Modelo de InstanciaFranny MarteAún no hay calificaciones
- Juzgamiento Sentencia-Neyra FloresDocumento279 páginasJuzgamiento Sentencia-Neyra FloresDarlyn Valencia Llamoca100% (1)
- Cesion de Derechos LitigiososDocumento2 páginasCesion de Derechos LitigiososNatalia Belen Romero MuñozAún no hay calificaciones
- Wiki - El Protocolo NotarialDocumento7 páginasWiki - El Protocolo NotarialMiichæl Matëǿ100% (1)
- Medios ImpugnatoriosDocumento18 páginasMedios ImpugnatoriosBrendaCastroAún no hay calificaciones
- Semana 7 - PPT - Teoría General Del ProcesoDocumento22 páginasSemana 7 - PPT - Teoría General Del ProcesoGianella Nicolle MedinaAún no hay calificaciones
- PPD Vs Luis M. Irizarry PabónDocumento7 páginasPPD Vs Luis M. Irizarry PabónMetro Puerto RicoAún no hay calificaciones
- Exp. 06121-2020-1-2001-JR-PE-05 - Resolución - 176714-2020Documento4 páginasExp. 06121-2020-1-2001-JR-PE-05 - Resolución - 176714-2020LG ABOGADOSAún no hay calificaciones
- Mujeres Que Delinquen. Una Encrucijada de La ViolenciaDocumento18 páginasMujeres Que Delinquen. Una Encrucijada de La ViolenciaLiz SuárezAún no hay calificaciones
- El Particular DamnificadoDocumento45 páginasEl Particular DamnificadoAmapola DelsesentayseisAún no hay calificaciones
- Aborto - Gil Dominguez Comentario A Fallo F., A. L. S Medida AutosatisfactivaDocumento7 páginasAborto - Gil Dominguez Comentario A Fallo F., A. L. S Medida AutosatisfactivaaliciaAún no hay calificaciones
- Actos Procesales - GarobbioDocumento48 páginasActos Procesales - GarobbioAriadna PedelabordeAún no hay calificaciones
- Resolución Normativa de Directorio #101900000017 Ampliacion Cumplimiento Obligaciones RauDocumento2 páginasResolución Normativa de Directorio #101900000017 Ampliacion Cumplimiento Obligaciones RauDavid Feder Limon AcuñaAún no hay calificaciones
- Cuaderno 20 - Artículo Flexibilización LaboralDocumento194 páginasCuaderno 20 - Artículo Flexibilización LaboralCatherine Cañón SarmientoAún no hay calificaciones
- Ppios OrsiniDocumento18 páginasPpios OrsiniYeraldyJavieraVelasco100% (1)
- FOLLETO No. 6 LA Peticion - NDocumento9 páginasFOLLETO No. 6 LA Peticion - NTerminator XAún no hay calificaciones
- Cuarta Sección EscalonaDocumento5 páginasCuarta Sección Escalonaricardo escalona venegasAún no hay calificaciones
- Los Derechos de Los Indigenas en La Nueva ConstitucionDocumento2 páginasLos Derechos de Los Indigenas en La Nueva Constitucioneleider jose cadena beltranAún no hay calificaciones
- FILIACIONDocumento5 páginasFILIACIONBeikerArmandoRuizCruzAún no hay calificaciones
- Ley Orgánica Del Poder Público MunicipalDocumento8 páginasLey Orgánica Del Poder Público MunicipalarnaldoandrehijoAún no hay calificaciones
- Desarrollo y Tramite de La Audiencia CivilDocumento13 páginasDesarrollo y Tramite de La Audiencia CivilCristian Camilo Calderon PerdomoAún no hay calificaciones
- Ley de Expropiacion ForzosaDocumento4 páginasLey de Expropiacion ForzosaJorge Jesus Kawas MejiaAún no hay calificaciones
- Demanda Laboral Hecha Por El JuzgadoDocumento33 páginasDemanda Laboral Hecha Por El JuzgadoKevin AlexisAún no hay calificaciones
- PTT Actividad - Probatoria - NLPT - Dialogo+JurídicoS7Documento65 páginasPTT Actividad - Probatoria - NLPT - Dialogo+JurídicoS7Juankarlos TintaAún no hay calificaciones
- Obligaciones de SaneamientoDocumento15 páginasObligaciones de SaneamientoVictor Raúl Quispe MamaniAún no hay calificaciones
- FiliacionDocumento36 páginasFiliacionInduvio Alejandro EditoraAún no hay calificaciones