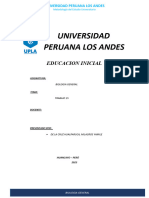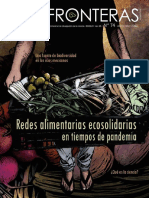Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Agroecologia Inv.
Agroecologia Inv.
Cargado por
Rocío P Asc0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginastyyyy45u454y
Título original
Agroecologia inv.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentotyyyy45u454y
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas14 páginasAgroecologia Inv.
Agroecologia Inv.
Cargado por
Rocío P Asctyyyy45u454y
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 14
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
DIVISION DE INGENIERIA EN AGRONOMIA
ASIGNATURA
AGROECOLOGÍA
3RO GRUPO B
SEMESTRE AGOSTO 2023 – ENERO 2024
UNIDAD 5
AGROECOLOGÍA
MANEJO DE LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL
ROCÍO PÉREZ ASCENCIO
DOCENTE
ING. ÁLVARO GIL ALVAREZ
TEAPA, TAB. NOVIEMBRE 2023
INTRODUCCIÓN
La búsqueda por satisfacer las necesidades humanas nos ha llevado a ejercer una
creciente intervención sobre los paisajes y ambientes naturales, desde el ámbito local hasta
escalas regionales y global. Esto ha generado una mayor preocupación por el
mantenimiento de la biodiversidad, lo que se traduce en la adopción de medidas y toma de
decisiones conservacionistas y/o de desarrollo.
Una particularidad inherente a las actividades de manejo ambiental es que el medio
ambiente es un campo de juego altamente complejo, cuyas propiedades van más allá de la
suma de sus componentes. La complejidad ambiental puede entenderse como el
entrelazamiento del orden físico, biológico y cultural: la hibridación entre la economía, la
tecnología, la vida y lo simbólico. Se parte de la percepción de que los sistemas ecológicos
son muy complejos y en su estudio confluyen muchas disciplinas científicas: la geología, la
química, la física, la biología, la ingeniería, la edafología, la botánica y la zoología. Por tanto,
el conocimiento del medio ambiente debe afrontarse desde diferentes componentes
analíticos, cada uno con características específicas y donde el resultado global (medio
ambiente) no es el resultado de una sumatoria simple entre estas, sino más bien producto
de su compleja interacción. Nuestra percepción del medio ambiente debe sobrepasar lo
meramente físico y biótico, involucrando además lo social, lo económico y lo político, como
universos interactuantes a considerar en el marco de la gestión. Así, se hace necesario un
enfoque sistémico y complejo en las actividades humanas sobre el entorno. Una opción
surge desde la visión sistémica. Presentan un modelo de ordenación matricial para la
identificación de los componentes del ambiente, sus interacciones y los impactos
esperables ante la transformación en proyectos de desarrollo. Mas que representar una
aproximación al saber totalizante, es un procedimiento para la reflexión sobre el estado, la
interacción y las dinámicas de cambio posibles, en el marco de un proyecto de
transformación ambiental. Ahora bien, Leff señala que la complejidad ambiental va más allá
de esta aproximación: “Es una historia producto de la intervención del pensamiento en el
mundo (...) y aprehenderla implica la reconstrucción de identidades a través del saber, a
partir de la reapropiación del mundo”.
Se enfatiza en la necesidad de considerar más
componentes que aquellos subordinados
estrictamente a la dimensión biótica (como la
biodiversidad local o la presencia de especies
raras o endémicas). Se sugiere involucrar
factores históricos, sociales y políticos que
moldean la interacción de las comunidades
bióticas con su entorno; y que potencialmente,
pueden apoyar (o impedir) el fortalecimiento de
la sostenibilidad biótica requerida o deseada,
para el establecimiento de una reserva. Desde
esta perspectiva, el manejo de la complejidad
ambiental, se constituye en una condición sin e
qua non del desarrollo.
Las actividades de manejo y conservación de la biodiversidad (como el establecimiento de
un área de reserva), deben desarrollarse en el marco de una perspectiva amplia y
multidisciplinaria. Debe afrontarse desde la visión del pensamiento complejo, en
consideración de los componentes del sistema, sus interacciones y su cambio constante;
del espacio, tiempo y contexto de acción específico, para orientar las actividades humanas
en el camino hacia la sostenibilidad.
5.1 HETEROGENEIDAD DEL AMBIENTE
Podemos definir Heterogeneidad Ambiental como:
Heterogeneidad ambiental. mosaico físico o temporal del ambiente. existe en todas las
escalas dentro de comunidades naturales, desde diferencias de hábitat entre la parte
superior y la parte inferior de una hoja, hasta el mosaico de parches de hábitat creado por
la caída de árboles dentro del bosque y patrones de bosques y pastizales dentro de una
región. (wri 1992).
La heterogeneidad ambiental se refiere a la variabilidad y diversidad de los elementos y
características presentes en un entorno natural. Esta variabilidad puede manifestarse en
diferentes escalas, desde microambientes hasta paisajes completos, y puede incluir
aspectos físicos, químicos y biológicos.
En términos físicos, la heterogeneidad ambiental puede referirse a la variabilidad en la
topografía, la geología, la hidrología y la estructura del suelo. Por ejemplo, en un bosque,
podemos encontrar áreas con diferentes pendientes, tipos de suelo y niveles de humedad,
lo que crea microambientes únicos que pueden albergar diferentes especies de plantas y
animales.
En cuanto a la heterogeneidad química, se refiere a la variabilidad en la composición
química del suelo, el agua y el aire. Por ejemplo, en un lago, podemos encontrar diferentes
concentraciones de nutrientes y minerales en diferentes áreas, lo que puede influir en la
distribución de las especies acuáticas.
La heterogeneidad biológica es otro aspecto importante de la heterogeneidad ambiental.
Se refiere a la diversidad de especies y comunidades presentes en un entorno. Por ejemplo,
en un ecosistema de pradera, podemos encontrar diferentes tipos de pastizales, arbustos
y bosques dispersos, lo que crea una variedad de hábitats para diferentes especies de
plantas y animales.
La heterogeneidad ambiental es esencial para el funcionamiento saludable de los
ecosistemas. Proporciona una mayor diversidad de hábitats y recursos, lo que permite a las
especies adaptarse a diferentes condiciones y aumenta la resiliencia de los ecosistemas
frente a perturbaciones. Por ejemplo, en un bosque con diferentes tipos de árboles y
microambientes, algunas especies pueden ser más resistentes a incendios forestales,
mientras que otras pueden ser más tolerantes a sequías.
Además, la heterogeneidad ambiental también puede influir en los procesos ecológicos,
como la dispersión de semillas, la polinización y la depredación. Por ejemplo, en un paisaje
con diferentes tipos de vegetación, las especies de aves pueden dispersar semillas de
plantas en diferentes áreas, lo que contribuye a la regeneración de la vegetación en
diferentes lugares.
En resumen, la heterogeneidad ambiental se refiere a la variabilidad y diversidad de los
elementos y características presentes en un entorno natural. Esta variabilidad puede
manifestarse en diferentes escalas y puede incluir aspectos físicos, químicos y biológicos.
La heterogeneidad ambiental es esencial para el funcionamiento saludable de los
ecosistemas, proporcionando una mayor diversidad de hábitats y recursos, aumentando la
resiliencia de los ecosistemas e influyendo en los procesos ecológicos.
5.2 INTERACCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES
Cada uno de los numerosos factores que conforman el complejo ambiental tiene el potencial
para interactuar con otros factores y por lo tanto modificar, acentuar o mitigar sus efectos
sobre los organismos.
La interacción de factores puede tener consecuencias tanto positivas como negativas en
los agroecosistemas.
Complejidad de la Interacción
Factores Compensadores
Cuando un factor sobrepasa o elimina el impacto de otro, entonces es denominado factor
compensador.
Cuando un cultivo está creciendo bajo condiciones limitantes para su crecimiento o
desarrollo óptimo, uno o más factores pueden estar compensando al factor limitante.
Ejemplo en regiones costeras, donde la neblina es común durante la estación seca del
verano, la neblina puede compensar la falta de lluvia. esto ocurre por la reducción en la
perdida de agua por evapotranspiración debido a menos luz solar directa y temperaturas
más bajas.
Predisposición a un factor
Un factor ambiental particular puede causar una respuesta del cultivo que lo deja mas
susceptible al daño por otro factor.
En estos casos se dice que el primer factor predispone a la planta a los efectos del segundo
factor.
Ejemplo: bajos niveles de luz causados por sombre, pueden predisponer a una planta al
ataque de hongos.
Multiplicidad de factores
Cuando varios factores están estrechamente relacionados, puede ser particularmente difícil
separar el efecto de un factor del otro.
Los factores pueden actuar como una unidad funcional de forma simultanea o de forma
encadenada.
Un factor influye en otro el cual afecta a un tercero, pero en terminos de la respuesta del
cultivo, es imposible determinar donde termina uno y empieza el otro.
Los factores temperatura, luz y humedad del suelo frecuentemente funcionan
estrechamente interrelacionados.
La manera en la cual un complejo de factores interaccionan para impactar una planta, puede
ser ilustrado por la germinación de una semilla y por el concepto <<sitio seguro>> de Harper
(1977).
Historia de la Semilla
La edad de la semilla y las condiciones a las cuales ha estado expuesta (tal como la
abrasion) son determinantes importantes de cómo otros factores influirán en la germinación.
Historia de la Parcela
La historia anterior del campo, incluyendo los cultivos que crecieron, los tratamientos del
suelo, la frecuencia del disturbio, etc. tendrán impactos sobre los factores que influyen
directamente en la germinación.
El Ambiente como un complejo de factores
Precipitación
La precipitación o la irrigación precedente a la germinación de la semilla es el factor primario
que influye en la humedad del suelo y su efecto directo en la semilla. El efecto de la
precipitación es modificado por el tipo de suelo, viento. fuego, cobertura de la superficie del
suelo y temperatura.
Profundidad de la Semilla
Las condiciones cambian con la profundidad del suelo; para cada tipo de planta, existe una
profundidad ideal en la cual las condiciones son mas conducentes a la germinación
Luz
Algunas semillas requieren de luz para germinar y otras son inhibidas por la luz. la cantidad
de luz recibida por la semilla es determinada por su historia y por su profundidad y el
carácter de la cobertura de la superficie del suelo
Sitio Seguro
Temperatura
Cada especie de planta tiene temperaturas óptimas para la germinación ligeramente
diferentes y la temperatura del suelo varía con la profundidad. humedad. topografía y otros
factores. Luz y temperatura están estrechamente relacionadas
Factores Bióticos
Un amplio rango de organismos, desde virus hasta mamíferos, puede tener varios impactos
en la germinación de la
semilla. Su presencia en el suelo cambia dependiendo del sitio. Su historia. el suelo y los
patrones de cultivo
Una semilla individual germina en respuesta a un grupo especifico de condiciones que ésta
se encuentra en su ambiente inmediato (Naylor 1984).
Un sitio seguro provee los requerimientos exactos para una semilla individual, para la
ruptura de la dormancia y para los procesos de germinación que ocurrirán.
Las condiciones del sitio seguro deben permanecer hasta que la plantula se vuelva
independiente de las reservas originales de la semilla.
Los requerimientos de la semilla durante este tiempo de cambio así como los limites de lo
que constituye un sitio seguro debe también cambiar.
Cobertura del Suelo
La materia orgánica sobre la superficie del suelo impuetará la germinación de la semilla al
alterar el movimiento del agua, la temperatura del suelo, la disponibilidad de luz y el
potencial para enfermedades. Hay toxinas que también pueden ser liberadas de residuos
vegetales en descomposición
Viento
El viento puede influir en la germinación de la semilla al alterar la temperatura y la humedad
del suelo, y también al cambiar la estructura de la cobertura de la superficie
Humedad del Suelo
La germinación ocurre después de que la semilla ha embebido suficiente agua. La textura,
estructura, color y microrelieve del suelo imperarán la disponibilidad de
humedad. asi como lo harán la irrigación o lluvia, la temperatura y el viento.
El ambiente de un organismo puede ser definido como la suma de todas las condiciones y
factores externos, tanto bióticos como abióticos, que afectan el crecimiento, estructura y
reproducción de dicho organismo.
Es vital entender qué factores en este ambiente debido a su condición o nivel en un
determinado momento pueden estar limitando a un organismo y conocer que niveles de
ciertos factores son necesarios para un funcionamiento óptimo.
Suelo
El tipo de suelo afecta la germinación de la semilla al controlar cómo la humedad es
adicionada y retenida en el suelo, y al crear un ambiente químico que puede mejorar o
retardar los procesos de germinación.
Fuego
Si Este ocurre, el fuego puede afectar la germinación de la semilla al alterar la humedad del
suelo, la calidad del suelo, la habilidad del suelo para absorber energia solar y la estructura
de la cobertura superficial del suelo. El fuego puede tener también el efecto directo de matar
las semillas
Una de las debilidades del enfoque agronómico convencional de manejo de
agroecosistemas, es que ignora las interacciones de los factores y la complejidad ambiental
y consideran las necesidades del cultivo en términos de factores individuales y aislados y
entonces cada factor es manejado de forma separada para alcanzar el máximo rendimiento.
5.3 SUCESIÓN Y MANEJO DE AGROECOSISTEMAS
La evolución y la sucesión ecológica (entendida como el proceso de recuperación del
ecosistema luego de una perturbación hasta llegar a un sistema similar al original) son
procesos comunes y cotidianos que pasan generalmente desapercibidos, pero que tienen
una importancia fundamental a la hora de pensar en el diseño de sistemas agrarios
sustentables. De hecho, gran parte de los problemas que los agrónomos enfrentamos,
están asociados a nuestro intento de “luchar” contra la evolución y el fenómeno de la
sucesión. Un ejemplo del proceso de sucesión es lo que sucede luego de una arada: todos
sabemos que el suelo no quedará desnudo por mucho tiempo. A los pocos días aparecerán
algunas plantas no sembradas pero que están ahí, que comenzarán a cubrir el suelo. Y,
según las características del lugar donde estemos, será el tipo de planta que aparecerá:
eso que ocurre, es el inicio del fenómeno de la sucesión. Dado que el objetivo de la
agricultura es, entre otros, la búsqueda de productividad de cultivos y animales
(productividad neta de la comunidad: PNC), a través de la transformación de la energía
luminosa en productos cosechables, es una condición necesaria mantener los
agroecosistemas en etapas sesiónales tempranas. Para ello, es ineludible realizar.
Una perturbación del ecosistema para evitar que el mismo se aproxime al clímax o madurez
ecológica, etapa en la que la productividad neta de la comunidad es prácticamente nula. La
agricultura modifica los ecosistemas naturales al transformarlos en agroecosistemas. Esto
no está en discusión. Lo que sí puede y debe discutirse, es el grado de disturbio o alteración
que realizamos, por las consecuencias que ello tiene en el funcionamiento del
agroecosistema. Estas perturbaciones pueden tener diferente intensidad, frecuencia y
escala, dependiendo del tipo de agricultura que se practique. Así, en el modelo de
agricultura convencional (basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, insumos
químicos y semillas “mejoradas”), los ecosistemas sufren alteraciones muy intensas, en
forma casi permanente y en escalas espaciales muy amplias, lo que conduce a un alto uso
de insumos externos (con su consecuente gasto de energía y salidas indeseadas de
productos peligrosos) y a la degradación de los recursos internos y externos.
En términos generales, se puede definir a la sucesión ecológica como el proceso de
desarrollo de un ecosistema a través del tiempo. Todos los ecosistemas, tanto naturales
como agrícolas, tienen una tendencia hacia un cambio dinámico en el tiempo, que es
consecuencia de fuerzas que irrumpen desde el exterior y de procesos de desarrollo
generados dentro del sistema. El término sucesión describe los cambios estructurales y
funcionales que experimenta un ecosistema en el transcurso del tiempo. Por estructura de
un ecosistema se entiende a las características del mismo dadas por el tipo de
componentes, principalmente vegetación: hierbas, arbustos, árboles y sus abundancia y
disposición espacial. Esto es lo que nos permite a simple vista, y sin demasiado
conocimiento botánico, reconocer un pastizal, una estepa, una sabana y una selva. Es su
estructura, su forma, lo que es diferente. Y esta estructura está asociada a un
funcionamiento típico.
La literatura ecológica distingue, dependiendo de las condiciones específicas de sitio al
inicio del proceso, dos tipos básicos de sucesión: primaria y secundaria.
La sucesión primaria implica el desarrollo de comunidades bióticas a partir de un área
estéril, donde las condiciones de existencia no son favorables, en un principio, por la falta
de un suelo verdadero (por ejemplo: espacios rocosos que quedan expuestos por la retirada
de glaciares, franjas de arenas expuestas por un cambio de las corrientes marinas y áreas
minadas superficialmente de las que ha sido removida toda la capa superficial del suelo).
La sucesión secundaria, es mucho más frecuente en la naturaleza que la primaria. Y es
la que interesa a la agronomía. Se inicia en un área donde hubo ocupación previa de
organismos vivos, pero que ha sufrido una perturbación por causas naturales (incendios,
inundaciones, vientos fuertes) o antrópicas (pastoreo intensivo, desmonte para la
realización de agricultura, labranza en campos agrícolas). Una vez acontecida esta
perturbación, el ecosistema empieza un proceso de recuperación a lo largo del cual
progresa desde comunidades inmaduras, inestables, rápidamente cambiantes, a
comunidades más maduras y estables.
La agricultura modifica los ecosistemas naturales para transformarlos en agroecosistemas.
La perturbación que necesariamente se realiza para este fin determina el inicio de un
proceso de sucesión secundaria. Inmediatamente después de la perturbación, el sitio es
“invadido” por una variedad de plantas y animales que reúnen una cantidad de condiciones
que determinan un crecimiento muy veloz y, por lo tanto, una gran capacidad de aprovechar
la gran cantidad de recursos que están disponibles después del disturbio (imaginemos un
lote luego de una arada). Estas especies (denominadas estrategas “r” o ruderales) se
caracterizan por ser especies oportunistas, de nichos ecológicos amplios, que pueden
reproducirse rápidamente cuando existen abundantes recursos (entre otros: agua, luz,
nutrientes para especies vegetales o presas para animales) disponibles. Las especies
vegetales con esta estrategia, tienen un crecimiento de tipo exponencial, un desarrollo
rápido de estructuras vegetativas, alta tolerancia al ambiente, tasas de crecimiento
independientes de la densidad de la población (denso independientes), ciclos de vida
cortos, altas tasas de mortalidad, reproducción temprana a partir de una alta cantidad de
semillas pequeñas y escasa capacidad competitiva. Muchas malezas que aparecen luego
de arar un terreno agrícola, tienen estas características. A medida que el proceso
sucesional avanza, el propio crecimiento y desarrollo del ecosistema genera cambios en el
medio físico (por ejemplo, las condiciones de humedad y fertilidad del suelo se modifican a
medida que el crecimiento de las especies vegetales y animales consumen el agua y circula
y redistribuye los nutrientes) y los recursos disponibles se van tornando cada vez más
escasos (aumento de la competencia). Estas modificaciones del medio físico generan
nuevas condiciones que van limitando el crecimiento y desarrollo de las especies pioneras,
debido a que su capacidad de adaptación y su capacidad competitiva no son suficientes
para prevalecer en las nuevas condiciones ambientales existentes en el lugar. Es decir,
estas especies cambian las características del lugar y lo hacen menos apto para su éxito
reproductivo. La combinación de especies va cambiando y comienzan a predominar
aquellas especies que, por su adaptación, consiguen optimizar los flujos de materia y
energía de manera que el trabajo (flujo de energía) por unidad de terreno es máximo. Estas
especies (denominadas estrategas K) se caracterizan por tener nichos ecológicos
especializados, por producir pocos descendientes, comúnmente de gran tamaño,
invirtiendo grandes cantidades de energía para que la mayoría de ellos llegue a la edad
reproductiva. Tienen una tasa de crecimiento de tipo sigmoideo, dependiente de la densidad
de población, edad reproductiva más avanzada, un desarrollo lento, vida más prolongada y
viven en áreas con condiciones ambientales moderadamente estables. Son considerados
organismos “especialistas”, en contraposición a los denominados “generalistas” propios de
etapas sesiónales más tempranas. En el avance de la sucesión, los organismos
especialistas, de nichos estrechos, buenos competidores, terminan desplazando a los
generalistas, de nichos amplios. En un mundo de recursos escasos, esta es la estrategia
adecuada. La “calidad” termina desplazando a la “cantidad”.
Si se permite que transcurra suficiente tiempo después de la perturbación, el ecosistema
alcanza un punto donde el ritmo y la naturaleza de los cambios de la mayoría de sus
características dejan de ser significativos. En este punto, el ecosistema ha alcanzado su
“clímax” o madurez. Es importante destacar que el proceso de sucesión ecológica ocurre
en forma constante y nunca concluye. Esto se debe a las perturbaciones (naturales o
humanas) que afectan permanentemente a los sistemas naturales y evitan estancamientos
en su desarrollo estructural y funcional. Cualquier factor que altere el ecosistema activa el
proceso de sucesión y, aunque se utiliza un sólo nombre para describir el desarrollo
ecológico de los ecosistemas, el proceso en realidad incluye una variedad de cambios que
ocurren en distintas direcciones.
Durante el proceso de sucesión, ocurren cambios importantes en la estructura y en las
funciones de los ecosistemas. Margaleff (1963, 1997) y Odum (1969, 1972) propusieron
un número de tendencias generales para caracterizar los cambios en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas a lo largo de la sucesión. Estas tendencias pueden ser
sintetizadas en los siguientes aspectos:
La biomasa, la materia orgánica y la producción se incrementan a lo largo de la
sucesión, pero con tasas diferentes, lo que supone una disminución en la relación
entre la producción primaria neta y la biomasa (PPN/B). Es decir, la producción por
unidad de biomasa disminuye en el tiempo.
La longitud y la complejidad de las cadenas tróficas se incrementa.
El número de especies, principalmente de heterótrofos, se incrementa y, a menudo,
también la diversidad.
El reciclado interno de nutrientes se incrementa y su tasa de renovación disminuye.
Los mecanismos de homeostasis se vuelven más efectivos.
5.4 SISTEMAS REGIONALES Y CONVERSIÓN AGROECOLÓGICA
Pero, como se desprende del conjunto de artículos que hemos seleccionado para esta
edición, la utilización de „alimentos del lugar‟ para satisfacer las necesidades de nuestras
poblaciones pueden tener, en primer lugar, un impacto determinante en la creación de
mercados para la agricultura familiar; es decir, en el desarrollo económico local, haciendo
un aprovechamiento sostenible de los recursos con que se cuenta y vinculando, por
ejemplo, a los productores con canales de comercialización mediante ferias, mercados de
abastos o compras de alimentos por entidades estatales, entre otras oportunidades. A esta
muy importante razón económica habría que añadir que el abastecimiento basado en la
producción del lugar genera un espacio para el desarrollo de instrumentos de acreditación
de la procedencia agroecológica de los alimentos, como los denominados sistemas
participativos de garantías, que hacen posible la construcción de acuerdos entre
productores, consumidores y autoridades locales. Con ello se logra que los consumidores
tengan la capacidad de participar, vigilantes, en el desarrollo de una oferta de alimentos de
calidad producidos de manera sostenible. Así, recuperar los sistemas regionales de
alimentos es un paso importante en la consecución de la soberanía alimentaria, tomando
en cuenta y aprovechando los mercados, sin depender del sistema alimentario mundial en
la forma en que dependemos actualmente. Pero hay otros aspectos a considerar al
referirnos a los sistemas regionales de alimentos. El sistema alimentario actual, globalizado
y por tanto „deslocalizado‟, está dominado por grandes corporaciones transnacionales, el
desarrollo de cuyas operaciones se basa en la agricultura convencional y, cada vez más,
en el uso de organismos genéticamente modificados.
Por el contrario, los sistemas regionales de alimentos se sustentan en la agricultura familiar,
cuyas prácticas productivas por lo general hacen un uso sostenible de la agrobiodiversidad
y se ha demostrado que son más adecuadas en términos de mitigación y adaptación al
cambio climático. Finalmente, la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas
regionales de alimentos están relacionados con la recuperación de la cultura,
especialmente en lo concerniente a la gastronomía y las festividades locales, y se articulan
con los movimientos actuales a favor de alimentos sanos de variedades locales (tubérculos,
granos, frutas, lácteos, carnes). Esta dimensión amplía las posibilidades de generación de
impactos económicos favorables también para los productores de otros bienes y servicios,
como son todos aquellos relacionados con la gastronomía (insumos, equipos y utensilios,
construcción, servicios diversos de capacitación, de atención personal y de preparación de
alimentos, turismo gastronómico, etc.). El denominado boom de la gastronomía peruana,
con su ya conocida feria anual „Mistura‟, que acoge agricultores campesinos cultivadores
de la biodiversidad y cocineros seleccionados de todas las regiones del país, es un buen
ejemplo de la potencialidad de la culinaria y los productos regionales para generar bienestar
económico y fortalecer la identidad cultural, a la vez que se revalora y se usa
sosteniblemente la biodiversidad.
Pasar de un sistema de manejo agrícola convencional-basado en el empleo sostenido de
agroquímicos-para un sistema agroecológico no es una tarea de un día.
La transición de un sistema a otro es un proceso paulatino que requiere conocimiento y
asesoría para llevar adelante una serie preestablecida de pasos y condiciones de manejo
ecológico de los suelos, las plantas y de la vida animal que se conjugan en una plantación.
Así pues, la conversión ecológica es la transformación gradual de una unidad de producción
agrícola para restaurar el sistema de fertilidad natural hasta cumplir con todas las normas
de agricultura orgánica. Se entiende como período de conversión el programa de
producción orgánica que se implementa a una unidad productiva determinada y que tiende
a restablecer la fertilidad natural de los suelos de manera sustentable, considerando que es
necesario un plazo determinado a partir de la fecha de implementación del plan de manejo
ecológico para completar la conversión. En caso de suelos que han sido sometidos al uso
intensivo de agrotóxicos, anualmente deberá hacerse un análisis de residuales de suelos y
tejidos en productos vegetales, para precisar si se otorga o no la certificación de productos
orgánicos. Objetivos de la Agricultura Orgánica El camino agroecológico nos obliga a una
reflexión y revaloración del manejo agrícola tradicional. Los beneficios que se derivan de
las prácticas agroecológicas se concretan a través de la puesta en acción de una serie de
tecnologías sencillas, de bajo costo y mínimo impacto ambiental. Estas premisas generales
se expresan en objetivos concretos de carácter cultural, social y económico que guían la
acción agroecológica hacia una dimensión eco política. Algunos de estos objetivos son los
siguientes:
1- Producir alimentos y productos botánicos de alta calidad en suficiente cantidad.
2- Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola que
comprenden los microorganismos la flora y la fauna del suelo, las plantas y los
animales.
3- Aprovechar racionalmente los recursos locales reduciendo al mínimo la
dependencia de factores externos.
4- Operar en lo posible a la manera de un “sistema cerrado”, en lo que se refiere a la
utilización de materia orgánica y nutrientes minerales para garantizar la
sustentabilidad.
5- Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas
agrícolas.
6- Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y de su entorno incluyendo la
protección de los hábitats de plantas y animales silvestres.
7- Garantizar- a nivel local- la seguridad alimentaria y la salud de las familias agro
productoras.
8- Garantizar una gestión económica rentable e independiente de la unidad agro
productiva.
9- Generar fuentes de trabajo que incrementen la calidad de vida del medio rural.
10- Fomentar modelos alternos de organización entre productores y consumidores.
11- Incrementar los niveles de autosuficiencia alimentaria a escala regional.
12- Revalorar el conocimiento de la agricultura campesina e indígena a través del
rescate de la agro-tecnología tradicional.
13- Conservar la biodiversidad del germoplasma autóctono, así como las variedades
tradicionales de cultivos.
5.5 EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO
ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD, ESTABILIDAD ECOLÓGICA Y POTENCIAL DE
UTILIZACIÓN
Se define la sustentabilidad ecológica como la capacidad de un ecosistema de mantener
su estado en el tiempo, manteniendo para ello los parámetros de volumen, tasas de cambio
y circulación invariables o haciéndoles fluctuar cíclicamente en torno a valores promedio.
De esta forma, parece necesaria la participación de los ecólogos en los procesos de
desarrollo para conocer las alteraciones de los ecosistemas como consecuencia de estos
procesos. Según ellos, la estrategia a seguir en un proceso de desarrollo debería integrar
aspectos ecológicos en las políticas de desarrollo económicas y sociales, formular
estrategias preventivas, demostrar los beneficios para el desarrollo de las políticas
ecológicas que son correctas. Por otro lado, la sustentabilidad económica definida como la
cantidad máxima que un individuo puede consumir en un período determinado de tiempo
sin reducir su consumo en un período futuro.
Las distintas teorías del desarrollo han tenido como base las doctrinas económicas, de ahí
que sea imposible separarlas de la dimensión económica (Jiménez-Herrero, 2003). El
desarrollo sustentable utiliza las herramientas de la economía para operativizarse, es decir,
para poner en práctica los elementos que permitan alcanzar esta aspiración o principio
ético, lo que hace a través de dos aproximaciones o enfoques: la economía ambiental y la
economía ecológica.
De acuerdo con algunos autores, como Jiménez-Herrero (2003), este tipo de desarrollo va
más allá de los parámetros de la economía convencional y se adapta mejor al enfoque de
la economía ecológica. A continuación, se describen ambos enfoques, los cuales tienen
como fin la integración de la naturaleza a la economía, aunque difieren en la forma de
hacerlo.
La economía ecológica surge como una crítica a los planteamientos de la economía
ambiental, pone en duda parte del instrumental de la economía convencional en que se
basa, ante las evidencias de su fracaso. Pretende profundizar en aquellos aspectos sociales
y ecológicos que la economía convencional no ha considerado, al integrar los procesos
económicos y ecológicos con base en criterios de eficiencia y equidad (Jiménez-Herrero,
2003).
La economía ecológica nace propiamente como rama de la economía en la década de los
ochenta del siglo pasado, al suscitarse divergencias teóricas en la economía ambiental
relativas al papel de la sustituibilidad y monetarización de los recursos naturales (Costanza
et al., 2014; Gómez-Baggethun, et al., 2010).
La sustentabilidad del desarrollo regional puede evaluarse mediante diferentes
metodologías. Los itinerarios metodológicos para estudiar el papel de la agricultura en el
desarrollo sustentable en el ámbito regional proveen de importantes elementos de análisis,
tales como las relaciones jerárquicas entre sistemas de producción en el marco de distintos
niveles espaciales y temporales. Este trabajo examina los principales enfoques
metodológicos e indicadores para evaluar la sustentabilidad y presenta una propuesta para
el estudio del desarrollo regional desde la sustentabilidad y en el contexto de los sistemas
agrícolas. Los principales puntos de este planteamiento son:
1) evaluar las tendencias generales del desarrollo en términos de la economía, el medio
ambiente y la sustentabilidad
2) establecer el perfil regional de evaluación de las actividades agropecuarias con base en
indicadores socioeconómicos y agroecológicos
3) estudiar el desarrollo y las estrategias económicas de las unidades familiares, su calidad
de vida y el medio ambiente local.
La formulación de indicadores cualitativos y cuantitativos de sustentabilidad es una etapa
fundamental del proceso de investigación sobre el desarrollo regional, principalmente de
acuerdo con cuatro criterios: económicos, sociales, político-institucionales y ambientales.
BIBLIOGRAFIA
Heterogeneidad Ambiental. (2023, abril 21). Biodiversidad.
https://ecobiodiversidad.pireca.com/heterogeneidad-ambiental/
Álvarez Hincapié, C. F. (2006). Complejidad ambiental y conservación de la biodiversidad:
Interacción de lo local a lo global en el manejo ambiental. Revista lasallista de investigacion,
3(1), 35–41. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69530107
Heterogeneidad Ambiental. (2023, abril 21). Biodiversidad.
https://ecobiodiversidad.pireca.com/heterogeneidad-ambiental/
(S/f). Recuperado el 20 de noviembre de 2023, de http://chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile
.php/75/
Torres Lima, P., Rodríguez Sánchez, L., & Sánchez Jerónimo, Ó. (2004). Evaluación de la
sustentabilidad del desarrollo regional: El marco de la agricultura. región y sociedad, 16(29),
109–144. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
39252004000100004
También podría gustarte
- Pacto Verde Europeo - CompletoDocumento33 páginasPacto Verde Europeo - CompletoCaza Rincon100% (1)
- Unidad 1 Introducción A La Ingeniería y Gestión AmbientalDocumento7 páginasUnidad 1 Introducción A La Ingeniería y Gestión AmbientalAkemi140433% (3)
- Estrategia de Paisaje Alimentario BorradorDocumento8 páginasEstrategia de Paisaje Alimentario BorradorMig VadAún no hay calificaciones
- Agro Eco SistemaDocumento18 páginasAgro Eco SistemaJazmin Reyes OteroAún no hay calificaciones
- T-Colaborativo Cultura Ambiental-Entrega Semana 4Documento20 páginasT-Colaborativo Cultura Ambiental-Entrega Semana 4Camilo BetancurAún no hay calificaciones
- Ecosistemas y Papel Del ArquitectoDocumento8 páginasEcosistemas y Papel Del ArquitectoHernan LondonoAún no hay calificaciones
- Guia de Ecologia Del III Parcial Jelen ZelayaDocumento9 páginasGuia de Ecologia Del III Parcial Jelen Zelayasamai matamorosAún no hay calificaciones
- Ecological ProcessesDocumento4 páginasEcological ProcessesmariajosefernandezcameloAún no hay calificaciones
- ECOLOGIA Del PaisajeDocumento7 páginasECOLOGIA Del PaisajeJUAN CAMILO HERNANDEZ LOZANOAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO #1 y # 2Documento24 páginasCUESTIONARIO #1 y # 2Carlos Andrés Mérida EscobarAún no hay calificaciones
- Ensayo-Suelos GabiDocumento6 páginasEnsayo-Suelos GabiGabriela Leandra Otero BenavidesAún no hay calificaciones
- Ensayo EsenarionaturalDocumento7 páginasEnsayo EsenarionaturalCelso VazquezAún no hay calificaciones
- Suceciones EcologicasDocumento25 páginasSuceciones EcologicasAndyJulioGonzaloCastilloAún no hay calificaciones
- Educacion Física ProyectoDocumento7 páginasEducacion Física Proyectonachita reveloAún no hay calificaciones
- Ecologia Trabajo en GrupoDocumento6 páginasEcologia Trabajo en GrupoCristian MaytaAún no hay calificaciones
- Ecofisiología VegetalDocumento16 páginasEcofisiología VegetalEvelin GHAún no hay calificaciones
- Turismo SostenibleDocumento9 páginasTurismo SostenibleIsrael RubioAún no hay calificaciones
- Inpacto de Las Actividades Del Medio AmbienteDocumento8 páginasInpacto de Las Actividades Del Medio Ambientegleni calsinAún no hay calificaciones
- Grupo N°2 (Cuestionario I) Impacto AmbientalDocumento9 páginasGrupo N°2 (Cuestionario I) Impacto AmbientalJose Luis Eguez JustinianoAún no hay calificaciones
- Educacion AmbientalDocumento10 páginasEducacion AmbientalJossé QuiellAún no hay calificaciones
- Geografia Resuelto ZoilimarDocumento7 páginasGeografia Resuelto ZoilimarchorizopicanteAún no hay calificaciones
- Ecología J Jos y GladysDocumento26 páginasEcología J Jos y GladysErika GonzalezAún no hay calificaciones
- 2 Nicholls Agroecologia y Resiliencia SoDocumento11 páginas2 Nicholls Agroecologia y Resiliencia SoJuana NizoAún no hay calificaciones
- Ensayo de Ecologia Modulo LDocumento10 páginasEnsayo de Ecologia Modulo LJuan RamirezAún no hay calificaciones
- Reporte de InvestigacionDocumento7 páginasReporte de InvestigacionAngel9-11Aún no hay calificaciones
- Los Ecocistemas y Su ImportanciaDocumento4 páginasLos Ecocistemas y Su ImportanciaAldo Ademir Madrigal AlvarezAún no hay calificaciones
- A Que Llamamos Crisis EcologicaDocumento6 páginasA Que Llamamos Crisis EcologicaNanfer Luis Ormeño SantosAún no hay calificaciones
- Ecosistema Grupo 1Documento25 páginasEcosistema Grupo 1Norka Portada MamaniAún no hay calificaciones
- TP 11 - 12 (2020)Documento18 páginasTP 11 - 12 (2020)marcelinAún no hay calificaciones
- Actividad-2-Luciana Santos.Documento10 páginasActividad-2-Luciana Santos.maria utreraAún no hay calificaciones
- Nicholls Agroecologia y ResilienciaDocumento11 páginasNicholls Agroecologia y ResilienciaAvicultura AgrotecnicoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Sustentable y Medio AmbienteDocumento56 páginasDesarrollo Sustentable y Medio Ambientebelen estradaAún no hay calificaciones
- Practica 1 EcoDocumento11 páginasPractica 1 EcoMIGUEL GAMESAún no hay calificaciones
- Avance 2 Desarrollo SustentableDocumento6 páginasAvance 2 Desarrollo SustentableDahir TorrijosAún no hay calificaciones
- Pgma U2 A1 HNVCDocumento7 páginasPgma U2 A1 HNVCHugo VeraAún no hay calificaciones
- Johnny Angello ECOLOGIA SEMANA 9Documento8 páginasJohnny Angello ECOLOGIA SEMANA 9Johnny AngelloAún no hay calificaciones
- EriDocumento2 páginasEriadrianadelossantoscabralAún no hay calificaciones
- Ensayo EcologiaDocumento2 páginasEnsayo EcologiaEdith Rodríguez100% (1)
- Desequilibrio Ecológico - Qué Es, Causas, Consecuencias y EjemplosDocumento3 páginasDesequilibrio Ecológico - Qué Es, Causas, Consecuencias y EjemplosJedtzgoAún no hay calificaciones
- Unidad 2 de EcologiaDocumento12 páginasUnidad 2 de EcologiaEDWIS BOLAÑOAún no hay calificaciones
- BiogeografíaDocumento10 páginasBiogeografíaRodrigo Goyzueta FloresAún no hay calificaciones
- Reporte EcologíaDocumento4 páginasReporte Ecologíaluisxen785Aún no hay calificaciones
- Proyecto de EcologiaDocumento7 páginasProyecto de EcologiaVergara Najera RocioAún no hay calificaciones
- Monografia (Ecologia)Documento13 páginasMonografia (Ecologia)Norka Portada MamaniAún no hay calificaciones
- BioeticaDocumento6 páginasBioeticaLizeth Ayarza FarquezAún no hay calificaciones
- Ecología y Ciencias AmbientalesDocumento13 páginasEcología y Ciencias AmbientalesvaleryAún no hay calificaciones
- Informe de Biologia - MincaDocumento8 páginasInforme de Biologia - MincaHernán NoriegaAún no hay calificaciones
- Encuentro #3 TematicasDocumento9 páginasEncuentro #3 TematicasAndres SantiagoAún no hay calificaciones
- CT 2° - Sem.4Documento5 páginasCT 2° - Sem.4Cielo RojasAún no hay calificaciones
- Ecología y Biodiversidad 2020Documento10 páginasEcología y Biodiversidad 2020Ktalina RomeroAún no hay calificaciones
- Trabajo Semana 15-Milagros Yamile de La Cruz HualparucaDocumento5 páginasTrabajo Semana 15-Milagros Yamile de La Cruz HualparucaMilagros Yamile De La Cruz HualparucaAún no hay calificaciones
- RESUMENESDocumento12 páginasRESUMENESkevin raulAún no hay calificaciones
- Guias Actividades ElectivaDocumento45 páginasGuias Actividades ElectivaLeidy Johanna Ramirez DazaAún no hay calificaciones
- Trabajo de EcosistemaDocumento33 páginasTrabajo de EcosistemaCedrick ReyesAún no hay calificaciones
- Proyecto Investigativo - Ecosistema.Documento7 páginasProyecto Investigativo - Ecosistema.jessica loorAún no hay calificaciones
- El Medio Ecologico en Plantaciones Frutales PDFDocumento5 páginasEl Medio Ecologico en Plantaciones Frutales PDFsalta20Aún no hay calificaciones
- Tarea N°01 - Grupo 01 - Conceptos Ecologicos.Documento8 páginasTarea N°01 - Grupo 01 - Conceptos Ecologicos.Walter Hernandez QuispeAún no hay calificaciones
- Tarea 1Documento8 páginasTarea 1Isabella Marie MéndezAún no hay calificaciones
- Ensayo AgroecologiaDocumento4 páginasEnsayo AgroecologiaMariaCamilaAún no hay calificaciones
- GA 8. Nivel V. Sucesiones Ecológicas y El Sostenimiento Del Equilibrio en Los Diferentes Ecosistemas Del Planeta. Relaciones Ecológicas y Su Vinculación Estrecha Con Los Inventarios Del PaísDocumento13 páginasGA 8. Nivel V. Sucesiones Ecológicas y El Sostenimiento Del Equilibrio en Los Diferentes Ecosistemas Del Planeta. Relaciones Ecológicas y Su Vinculación Estrecha Con Los Inventarios Del PaísDouglas R. MartínezAún no hay calificaciones
- ECOLOGIADocumento15 páginasECOLOGIAel rincon del estudiante mdAún no hay calificaciones
- Fragilidad Expuesta. Organismos Vulnerables al Cambio Climático.De EverandFragilidad Expuesta. Organismos Vulnerables al Cambio Climático.Aún no hay calificaciones
- Sitemas de ProduccionDocumento18 páginasSitemas de ProduccionRocío P AscAún no hay calificaciones
- LINEA DE TIEMPO. Fisiologia VegetalDocumento2 páginasLINEA DE TIEMPO. Fisiologia VegetalRocío P AscAún no hay calificaciones
- Perez Ascencio U6 Act 1Documento6 páginasPerez Ascencio U6 Act 1Rocío P AscAún no hay calificaciones
- ALTIMETRIADocumento9 páginasALTIMETRIARocío P AscAún no hay calificaciones
- Potencial Productivo de CultivosDocumento4 páginasPotencial Productivo de CultivosRocío P AscAún no hay calificaciones
- ETNOBOTANICADocumento15 páginasETNOBOTANICARocío P AscAún no hay calificaciones
- Mercado de Valores de ChinaDocumento3 páginasMercado de Valores de ChinaRocío P AscAún no hay calificaciones
- Práctica 1Documento16 páginasPráctica 1Rocío P AscAún no hay calificaciones
- Biosíntesis de CarbohidratosDocumento5 páginasBiosíntesis de CarbohidratosRocío P AscAún no hay calificaciones
- Zoología Unidad 1Documento38 páginasZoología Unidad 1Rocío P AscAún no hay calificaciones
- Agro BJDocumento5 páginasAgro BJRocío P AscAún no hay calificaciones
- Unidad 4 Botanica GeneralDocumento53 páginasUnidad 4 Botanica GeneralRocío P Asc100% (1)
- Unidad 5 Bio-2bDocumento10 páginasUnidad 5 Bio-2bRocío P AscAún no hay calificaciones
- Investigación BioquimicaDocumento3 páginasInvestigación BioquimicaRocío P AscAún no hay calificaciones
- Protocolo de Investigacion y Preguntas de InvestivacionDocumento6 páginasProtocolo de Investigacion y Preguntas de InvestivacionRocío P AscAún no hay calificaciones
- Artículo. Hacia - Una - Ecologia - de - La - Alimentacion - M. - Di - DonatoDocumento20 páginasArtículo. Hacia - Una - Ecologia - de - La - Alimentacion - M. - Di - DonatoYesenia ChavezAún no hay calificaciones
- Ecofronteras Vol. 26 No 74 PDFDocumento44 páginasEcofronteras Vol. 26 No 74 PDFAmaury NavarroAún no hay calificaciones
- Reporte de Sustentabilidad Global 2020.en - EsDocumento9 páginasReporte de Sustentabilidad Global 2020.en - EsJuan Pablo Martinez MorenoAún no hay calificaciones
- Actividad 3 - Documento Extra 2Documento47 páginasActividad 3 - Documento Extra 2Pedro ItatiAún no hay calificaciones
- Proyecto de Aula Educación AmbientalDocumento22 páginasProyecto de Aula Educación Ambientalmairaa.ramirezeAún no hay calificaciones
- Año Internacional MijoDocumento3 páginasAño Internacional MijoMaria LuisaAún no hay calificaciones
- Lectura 5. Dietas Sostenibles para Una Población y Un Planeta SanosDocumento37 páginasLectura 5. Dietas Sostenibles para Una Población y Un Planeta Sanoskatherineji10Aún no hay calificaciones
- Cívica y ÉticaDocumento2 páginasCívica y ÉticaRoberto Didier Torres TapiaAún no hay calificaciones
- Texto Basico Guia de Seguridad e Inocuidad AlimentariaDocumento26 páginasTexto Basico Guia de Seguridad e Inocuidad AlimentariaCristian A. MoranAún no hay calificaciones
- Ministerio de Agricultura, Pesca Y AlimentaciónDocumento28 páginasMinisterio de Agricultura, Pesca Y AlimentaciónaaaaaAún no hay calificaciones
- Dieta PlanetariaDocumento2 páginasDieta PlanetariaPERLA GUADALUPE GOMEZ RENDONAún no hay calificaciones
- Perfil de Sistemas AlimentariosDocumento52 páginasPerfil de Sistemas AlimentariosOrujhoAún no hay calificaciones
- Metodologia Adaptacion Territorial Gaba 1Documento131 páginasMetodologia Adaptacion Territorial Gaba 1EstrellaAún no hay calificaciones
- Hacia Un Estado Del ArteDocumento13 páginasHacia Un Estado Del ArteShophieana2426Aún no hay calificaciones
- Agrotopia CaliDocumento82 páginasAgrotopia Calidarwin bangueroAún no hay calificaciones
- TFG - Lopez Martinez JaimeDocumento59 páginasTFG - Lopez Martinez Jaimedavid garcia panezoAún no hay calificaciones
- Agroecología en CubaDocumento144 páginasAgroecología en CubaAndreaAún no hay calificaciones
- Informe Recomendaciones DieteticasDocumento60 páginasInforme Recomendaciones DieteticasmikelbirurzunAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento5 páginasMarco TeoricoJesus antonio Martinez HernandezAún no hay calificaciones
- Cátedra PAYN-Modulo 3-Encuentro 6-FCM-UNLP-Saúl Flores-2021Documento29 páginasCátedra PAYN-Modulo 3-Encuentro 6-FCM-UNLP-Saúl Flores-2021Luana OrtizAún no hay calificaciones
- Vol 37 N 2Documento44 páginasVol 37 N 2Cristian CentliAún no hay calificaciones
- PL Fomento de La Agroecología VFDocumento33 páginasPL Fomento de La Agroecología VFGabriel LoaizaAún no hay calificaciones
- T.G. Ing. Agr. Angel TorrealbaDocumento184 páginasT.G. Ing. Agr. Angel TorrealbamarieliAún no hay calificaciones
- ACIC202106 U01Documento34 páginasACIC202106 U01Mauricio Javier Gaitán FuentesAún no hay calificaciones
- Granja Integral, BiologiaDocumento15 páginasGranja Integral, BiologiaBardoAún no hay calificaciones
- TDR Tecnico Programa Feed GoodDocumento4 páginasTDR Tecnico Programa Feed GoodBladi BuenoAún no hay calificaciones
- NCS No7Documento47 páginasNCS No7mcopalcuacAún no hay calificaciones
- El Estado de La Alimentacion Escolar en America Latina y El CaribeDocumento138 páginasEl Estado de La Alimentacion Escolar en America Latina y El CaribeIvana Rocabado LU-E 9069Aún no hay calificaciones