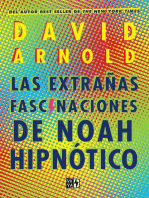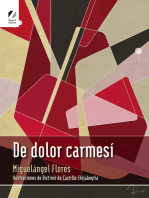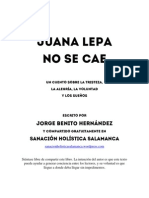Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carta de Una Dama A Su Marido
Cargado por
Fernando Praderio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas6 páginasTítulo original
Carta de Una Dama a Su Marido
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas6 páginasCarta de Una Dama A Su Marido
Cargado por
Fernando PraderioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Carta de una dama a su marido, ingeniero.
Hola, Eugenio,
Te escribo mi última carta. El que avisa… Ya sabés cómo sigue el
refrán.
Pensándolo bien, no estoy traicionando a nadie. Al contrario, estoy
siendo fiel a mí y también, por qué no, un poco a vos, a nuestro
matrimonio.
Acabo de detener la mano con la que escribía después de leer
«Nuestro matrimonio». Levanté la vista al jardín, pero ni siquiera
aprecié el verdor del pasto y de las enredaderas. Con una nube
suspendida por sobre mi cabeza, pensé: algo común, que se pierde.
¿Quién se perdió de los dos? Vos en tu lejanía, Eugenio. Y yo con
tu distancia. En ese hueco abismal se hundió «Lo nuestro».
Apuesto a que no te sorprende que esta sea mi última carta. Quizá
hagas un poco de escándalo, de aspavientos —como se dice—,
pero enseguida te sosegarás. Lo mejor que te sale, el sosiego. Tu
estado al natural.
Te confieso que a mí me sorprendió ver escrito: «mi última carta»…
Bueno, no quiero detenerme en cada palabra, si sigo así, no voy a
terminar más. Podría apostar que, de todas las cartas que te
escribí, esta es la que más espero ponerle un punto final.
Me preguntaba ayer, ¿por qué no pudiste calcular los efectos
colaterales que iban dejando cada vez que volvías a irte «por
trabajo»? Te gustaba decirlo así, engolando la voz, justificándote
con ese tono entre la soberbia y el sosiego. ¿Para qué servirá la
ingeniería si los ingenieros no pueden calcular las consecuencias
de sus actos?
Toda una familia desgarrada porque «tu trabajo» nos salvaba. Esto
también lo decías con solemnidad. ¡Qué pillo fuiste! ¡Evadiste toda
la organización de una familia!
Igual ya está. Me desperté, pero no tengo nada que enarbolar.
Fueron los hechos los que me llevaron a despabilarme.
Como sospecharás, entonces, el motivo de esta carta no son tus
viajes, ni tu insulso sosiego. Fue mi despertar.
Hace dos horas que estoy escribiendo y no cesan de venirme a la
cabeza tus manos. Mejor dicho, vos mirándote las manos por sobre
las hojas desparramadas llenas de fórmulas. Te la pasabas horas
dándole vuelta a una de tus manos primero, y luego alzabas a las
dos y las girabas de un lado a otro. Yo secando los platos. Yo
mirando una película. Yo pasando el trapo. Y vos ahí. En tu
escritorio debajo de la ventana con el sol dando de lleno en tus
manos. Parecía que te gustaba mirarte las venas, los surcos, las
uñas. ¿Ves, Eugenio? Mirarse las manos podría ser la estatua del
campeón del sosiego.
Bueno, basta. Voy a ir al grano. Quiero contarte mis últimas
vacaciones con Olivia. Mar Del Plata, como siempre. En la casita
que nos dejó tu esfuerzo. ¿Estás satisfecho? Eso sí que fue un
buen cálculo, Eugenio.
Este verano se agregó una novedad: Olivia se puso de novia con un
chico que conoció en la playa el primer día que llegamos. Apenas
se acercó a ella, no imaginé que fueran a estar todos los días
juntos. Con solo decirte que, al segundo día de playa, se nos instaló
debajo de nuestra sombrilla. «Él es Ariel, mamá», dijo Olivia, como
si yo lo conociera de antes. La cara, alargada y narigón, me sonaba
del secundario de Olivia. La duda me carcomía. Porque si era así
podría llegar a entender por qué ella le dio calce tan rápido. Así que
mandé al chico a buscar agua caliente y una vez que estuvimos
solas, le pregunté a Olivia si era del secundario. ¿Qué decís,
mamá? En mi secundario eran todos idiotas. Me contestó de mala
manera.
Además de la cara alargada, camina como si recién se bajara de un
caballo. Mide un metro ochenta. Sus pies desnudos sobre la arena
me impresionaban. Eran tan grandes y sus hombros tan anchos que
parecía un yeti.
Este chico había venido con la abuela, pero la vieja se quedaba
debajo de su sombrilla y ni él ni ella se hablaban ni compartían nada
de la tarde en la playa. En todas las vacaciones ni unas facturas
trajo para compartir.
Nunca me había puesto a pensar que la sombrilla que siempre
llevamos alcanzara solo para nosotras dos. Al chico, si no le
quedaba la espalda afuera, las piernas le ardían al sol. Parecía
disimular su incomodidad y creo que Olivia se dio cuenta. Desplegó
la sillita que solemos usar para jugar a las cartas y se la ofreció. Así
el chico estaba más alto y podía encogerse para que la sombra la
cubriera por completo. Al rato Olivia le propuso embadurnarse en
protector solar y que ambos quedaran fuera de la sombra. De paso
eso nos da excusas para ir al mar más seguido, dijo ella, sonriente.
Cada vez que volvían del mar esperaban secarse y ella le pasaba
por la espalda el protector. Después el yeti, pintado de blanco, le
pasaba a ella. Olivia sin empacho se corría los breteles de la malla
y se la dejaba así una vez que se ponían a tomar mate.
No la pasé bien. A la noche me costaba dormirme. No descansé en
esas vacaciones. Es la primera vez que me pasa algo así. Lo que
mejor tengo (o tenía) es el dormir.
Los días no habían sido tan calcados unos con otros. Claro.
También me aburrí, pero no como hubiese creído. Yo cargaba con
las reposeras las pocas cuadras que nos separaban de la playa y
dentro de mi bolso el mate y un libro. Oculta, leyendo, podía seguir
con mis oídos las conversaciones de ellos dos. El ruido de la playa
no me dejaba oír con claridad, pero llegué a escuchar las frases que
me permitieron reconstruir el vínculo que nuestra hija hizo con este
pibe.
Lo primero que puedo decirte es que fue él quien la conquistó.
Como cabría esperar, tres años más grande que ella. Igual no
parecía con mucha experiencia en conquistas. Casi te diría que no
estaba segura de que haya tenido novia alguna vez. Pero inflaba el
pecho cuando hablaba de él, de las cosas que hacía. La verdad que
parecía bastante ocupado, incluso creí que había tenido una
educación rigurosa. Le contó en algún momento que sabía cinco
idiomas. Yo ahí casi me levanto de la reposera para decirle «dejá de
mentirle a mi hija, caradura». Lo confirmé. No me cerraba mi
intuición de que no haya seducido muchas chicas con el arte que
dedicaba a la mentira. ¿Sabés qué hacía? No hablaba idiomas.
Solo recitaba palabras con el tono y la música del idioma que decía
estar pronunciando. Olivia se reía como admirada y a mí la vena del
cuello me latía. Cuando la sangre me subía a la cara, me iba al mar.
No soportada estar ahí, como testigo de mi hija cayendo al pozo de
una estúpida trampa.
Eso no fue todo. Se la pasaba hablando de él. Olivia apenas contó
de su último año de secundaria y de lo que tenía pensado estudiar.
Él se despachó sin parar con que laburaba como promotor de
seguros por la mañana. Secretario en una escuela por la mañana.
Gimnasio por la noche. Esto del gimnasio parecía cierto. Era
bastante musculoso el yeti, o por lo menos en los brazos se le
marcaban algunos músculos. Bueno, pero tampoco la pavada. No
era fisicoculturista. Para mí este en los ratos a solas suele mirarse
al espejo. Quizá desnudo, por qué no. Conozco bien a los hombres
a esta altura de mi vida.
Como verás, enseguida le saqué la ficha. Pero Olivia no, estaba
lejos de eso. Ariel solía repetir día a día todas sus ocupaciones, que
eran muchas, como era mucho su amor propio. Ella le sonreía,
nunca un gesto de hartazgo, nunca marcárselo con alguna palabra.
No parecía fastidiada por su egoísmo como lo estaba yo.
Recuerdo que una tarde le pregunté, ¿desde qué edad hacés tantas
actividades? Desde muy chico me respondió, el sinvergüenza.
Recuerdo que se me quedó sonriendo y fue ahí que arremetí:
¿cómo hiciste para estudiar tantos idiomas? Escuché lo que más
temía: «Aprendo fáciles los idiomas. Creo que hay un término
médico». ¿Te das cuenta? Me estaba cargoseando.
Así todos los días, bajo la luz del sol. Porque lo de la noche era otro
cantar. Debajo del departamento instalaron una especie de boliche.
No es un local muy grande y casi que no cierran las puertas del
lugar para que la gente no deje de entrar. Así que el punchipunchi
se oía hasta que el cielo empezaba a clarear.
Si eso fuera todo… Ariel y Olivia se veían después de la playa. No
sé cómo hacía este chico que siempre nos encontraba paseando
por la peatonal. No hubo noche en la que no nos encontrara.
Claramente la vieja se dormiría y este se le escapaba. Pobre vieja,
el pibe este la usó para venirse de vacaciones gratis.
Lo cierto es que si de día cortaba clavos, de noche dormía mal. Te
digo más: no era solo por el bolichito de abajo del departamento.
No. Los chicos se quedaban hasta tarde en los sillones del hall del
edificio. Haciendo no sé qué, pero a Olivia no le agradaba que yo
me quedara con ellos, aunque más no sea sentada al otro lado. El
segundo día me pidió que subiera, y que enseguida ella se
acostaría rápido, que nunca se había quedado a charlar con un
chico y que Ariel le caía bien: «Él es entretenido, mamá».
Siempre tenía que bajar yo.
Dos de la mañana
Ellos arrellanados en el sillón mirando hacia afuera y los de afuera
también los miraban así estuvieran detenidos o pasaran caminando.
Eso me daba terror que ellos, en su inocencia, le abrieran a alguien
que les pidiera agua o una falsa ayuda. Por eso me empecé a llevar
la llave y tenía que bajar a abrirle a este chico Ariel. Olivia se
quedaba orepcupada por si llegaba bien las dos cuadras que lo
separaban del hotel en el que estaban con su abuela. Pero el chico
parecía poder defenderse bien, creo yo. Tonto no era. Y fuerza no le
faltaba. Al contrario. No estaba segura de si era valiente o no.
Pertinaz era. No la soltaba a Olivia ni con la policía. Esto fue lo que
pensé al tercer o cuarto día y me preocupaba porque Olivia no
había tenido aún ningún acercamiento serio con un hombre y este
lo parecía… parecía un hombre.
Cada vez que bajaba en lugar de verlos tirados en el sillón medio
abrazados (era lo que suponía que iba a pasar) los veía mirado el
desfile incesante de chicos que pasaban por la vereda. Lo único
que me faltaba, tener que acompañar a mi hija con este chico a la
matiné.
También podría gustarte
- Los peligros de fumar en la camaDe EverandLos peligros de fumar en la camaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (56)
- Luces en La Tiniebla Ana CoelloDocumento546 páginasLuces en La Tiniebla Ana CoelloLiliana100% (3)
- The Anti BoyfriendDocumento334 páginasThe Anti BoyfriendSamantha Zambrano0% (1)
- Jane Eyre: Clásicos de la literaturaDe EverandJane Eyre: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (15)
- A Una Maldicion de Encontrarnos - Lidia CastilloDocumento406 páginasA Una Maldicion de Encontrarnos - Lidia CastilloYACEL PONCEAún no hay calificaciones
- Trilogía Mafioso 2 Cómo Vivir Con Un Mafioso - DonBoth PDFDocumento247 páginasTrilogía Mafioso 2 Cómo Vivir Con Un Mafioso - DonBoth PDFDiana Girón100% (1)
- Muñeca Rusa - Jess GRDocumento222 páginasMuñeca Rusa - Jess GRAlice Of Quimera50% (2)
- El Nino Que Enloquecio de Amor - Eduardo Barrios PDFDocumento38 páginasEl Nino Que Enloquecio de Amor - Eduardo Barrios PDFFabian Boni Gallardo Ferreira60% (5)
- The LYCANS 3 (Jenika Snow) The HungerDocumento230 páginasThe LYCANS 3 (Jenika Snow) The HungerAdriana Velazquez100% (2)
- Virus LetalDocumento203 páginasVirus LetalParadise Jauregui100% (2)
- 365 Dni 02 - Ten Dzień - Blanka Lipinska PDFDocumento391 páginas365 Dni 02 - Ten Dzień - Blanka Lipinska PDFSirley Estefania Ferrer Gutierrez84% (165)
- La Luna No Esta - Nathan FilerDocumento218 páginasLa Luna No Esta - Nathan FilerLeonardo Ramirez100% (4)
- Taller EstadisticaDocumento5 páginasTaller EstadisticaGuzmán Sebastian100% (1)
- Annemaart - Más Allá Del DeberDocumento37 páginasAnnemaart - Más Allá Del DeberLeiAusten100% (7)
- 1385d6b0-78e0-49b4-a107-cfba0315bf92Documento329 páginas1385d6b0-78e0-49b4-a107-cfba0315bf92Saily QuincheAún no hay calificaciones
- 02 - The Right Doctor - Larissa de SilvaDocumento198 páginas02 - The Right Doctor - Larissa de SilvaEspiritu LibreAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloqueció de Amor - Eduardo BarriosDocumento65 páginasEl Niño Que Enloqueció de Amor - Eduardo BarriosRodrigo OjedaAún no hay calificaciones
- La Razon Eres Tu I - Anali Sangar - ?????Documento324 páginasLa Razon Eres Tu I - Anali Sangar - ?????Andy B BAún no hay calificaciones
- El Pozo Los Adioses OnettiDocumento13 páginasEl Pozo Los Adioses OnettiMarina Soria Preliz33% (3)
- Carta Notarial - Resolucion de ContratoDocumento4 páginasCarta Notarial - Resolucion de ContratojukamonuAún no hay calificaciones
- Controlas Mi Aire - Lara NideaDocumento153 páginasControlas Mi Aire - Lara NideaAna M. Doval LeiraAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los FantasmasDocumento4 páginasLa Ciudad de Los FantasmasDayán HernandezAún no hay calificaciones
- Ley Del Gobierno y de La Administración de Castilla y León 2001 Ley Num. 3-2001, de 3 Julio - LCyL - 2001 - 275 PDFDocumento54 páginasLey Del Gobierno y de La Administración de Castilla y León 2001 Ley Num. 3-2001, de 3 Julio - LCyL - 2001 - 275 PDFJavier García Casares100% (2)
- Fullan, M. (2002) Los Nuevos Significados Del Cambio en La Educación. Primera Parte. Capítulos 3 y 4 PDFDocumento24 páginasFullan, M. (2002) Los Nuevos Significados Del Cambio en La Educación. Primera Parte. Capítulos 3 y 4 PDFmarudamo100% (1)
- Tarea Modulo 9Documento6 páginasTarea Modulo 9ViridianaMontesdeOcaAún no hay calificaciones
- No Vuelvas A Llamarme PrincesaDocumento246 páginasNo Vuelvas A Llamarme Princesapilarlizama100% (1)
- La Filosofia AnimalDocumento190 páginasLa Filosofia AnimalMarelin Hernández Sa100% (2)
- Eleccion de Prueba Estadistica AdecuadaDocumento78 páginasEleccion de Prueba Estadistica AdecuadaDaniel Ramírez100% (1)
- El Cuento de Nunca Acabar Carmen Martín GaiteDocumento9 páginasEl Cuento de Nunca Acabar Carmen Martín GaiteFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Talleres Grafein PDFDocumento13 páginasTalleres Grafein PDFAna HernandezAún no hay calificaciones
- Carta de Una Dama A Su Marido - Mayo - 5Documento11 páginasCarta de Una Dama A Su Marido - Mayo - 5Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Pequeña OlaDocumento5 páginasPequeña OlaFRANCISCA DANIELA RAMIREZ CÁRDENASAún no hay calificaciones
- Blood GoodDocumento6 páginasBlood GoodAndrea MarcoAún no hay calificaciones
- Dathan Auerbach - Amigo Por Correspondencia (Penpal)Documento66 páginasDathan Auerbach - Amigo Por Correspondencia (Penpal)Daniela RibónAún no hay calificaciones
- Casado Emilio - NinaDocumento385 páginasCasado Emilio - NinaMaria BenitezAún no hay calificaciones
- 3º 1 Contimuidad PedagógicaDocumento5 páginas3º 1 Contimuidad PedagógicaItziar EtxeandiaAún no hay calificaciones
- Passionata, Relatos Eroticos - Dama BeltranDocumento34 páginasPassionata, Relatos Eroticos - Dama Beltranmichelle210695Aún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- Arce Manuel - Testamento en La MontañaDocumento163 páginasArce Manuel - Testamento en La MontañaRené RodríguezAún no hay calificaciones
- Enríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEnríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaAilín MangasAún no hay calificaciones
- Victoria Vilchez Antes de 01 y 01Documento157 páginasVictoria Vilchez Antes de 01 y 01Diana OliveraAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaAnavi Sánchez100% (1)
- El Desentierro de La Angelita-FantásticoDocumento2 páginasEl Desentierro de La Angelita-FantásticoMariana SilvaAún no hay calificaciones
- Sacha Barrera Oro - Marea RojaDocumento28 páginasSacha Barrera Oro - Marea Roja399120665Aún no hay calificaciones
- 2020 El RemolinoDocumento7 páginas2020 El RemolinoMaria AbreuAún no hay calificaciones
- Un Recuerdo TuyoDocumento59 páginasUn Recuerdo TuyoDaniela OliveraAún no hay calificaciones
- 01.5 Cuando Menos Te Lo Esperas - Lana Fry PDFDocumento25 páginas01.5 Cuando Menos Te Lo Esperas - Lana Fry PDFdayana ChicaizaAún no hay calificaciones
- Erase Una Vez El Amor - Andrea AdrichDocumento321 páginasErase Una Vez El Amor - Andrea AdrichguiocarioAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 5º 2020 CosmovisionesDocumento5 páginasCuadernillo 5º 2020 CosmovisionesMaríaLujánGrecoAún no hay calificaciones
- Relatos de Terror y Leyendas Urbanas para No DormirDocumento12 páginasRelatos de Terror y Leyendas Urbanas para No DormirÓscarAún no hay calificaciones
- Mari@na Enriquez - El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasMari@na Enriquez - El Desentierro de La AngelitaYamilaEmePAún no hay calificaciones
- Sul-Li, Por Nimphie Knox-y-YI-terror-sexo-pedofiliacreo PDFDocumento17 páginasSul-Li, Por Nimphie Knox-y-YI-terror-sexo-pedofiliacreo PDFIronmanIIAún no hay calificaciones
- No Oyes Ladrar Los Perros - Juan RulfoDocumento6 páginasNo Oyes Ladrar Los Perros - Juan RulfoParedes Ruíz Paula OsirisAún no hay calificaciones
- Al Acecho - Noemi SabugalDocumento1350 páginasAl Acecho - Noemi SabugalfranciscoAún no hay calificaciones
- La Boca Del LoboDocumento111 páginasLa Boca Del LoboHernán Arturo RuizAún no hay calificaciones
- El Niño Que Enloquecio de AmorDocumento58 páginasEl Niño Que Enloquecio de AmormegajarsoAún no hay calificaciones
- Practica de Tildacion 1Documento4 páginasPractica de Tildacion 1Camilo Torre CamposAún no hay calificaciones
- Juana Lepa No Se CaeDocumento28 páginasJuana Lepa No Se CaeSilvia FloresAún no hay calificaciones
- Boletin1966 119 - 97 109Documento13 páginasBoletin1966 119 - 97 109SergioAún no hay calificaciones
- Una Territorialidad Insurgente Santa Fe La Vieja A Través de LaDocumento16 páginasUna Territorialidad Insurgente Santa Fe La Vieja A Través de LaFernando Praderio100% (1)
- Abatte Sobre Rio de Las CongojasDocumento9 páginasAbatte Sobre Rio de Las CongojasJerónimo PereyraAún no hay calificaciones
- Escribir Con El OídoDocumento1 páginaEscribir Con El OídoFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Anochece Sobre Los ÁlamosDocumento8 páginasAnochece Sobre Los ÁlamosFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Jean PouilIon y Problemas Del Estructuralismo ReseñaDocumento2 páginasJean PouilIon y Problemas Del Estructuralismo ReseñaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Problemáticas Del Psicoanálisis 2: Libros deDocumento226 páginasProblemáticas Del Psicoanálisis 2: Libros deSergio CubillosAún no hay calificaciones
- Dialnet LosPreceptosDeLosHijosDeNoe 2286149 1Documento7 páginasDialnet LosPreceptosDeLosHijosDeNoe 2286149 1Rosmery VelazqueAún no hay calificaciones
- Dossier Animalidad 5Documento12 páginasDossier Animalidad 5Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- 9475-Texto Del Artículo-26964-2-10-20200126Documento38 páginas9475-Texto Del Artículo-26964-2-10-20200126Pablo GaloAún no hay calificaciones
- Dossier Animalidad 1Documento2 páginasDossier Animalidad 1Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Alondras DerridianasDocumento10 páginasAlondras DerridianasJaphet TorreblancaAún no hay calificaciones
- Cobro de Matricula: Recibo NroDocumento1 páginaCobro de Matricula: Recibo NroFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Conferencia 11Documento3 páginasConferencia 11Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Correlación Verbal: Verbo Principal + Que + VerboDocumento2 páginasCorrelación Verbal: Verbo Principal + Que + VerboFernando PraderioAún no hay calificaciones
- La ISDocumento8 páginasLa ISFernando PraderioAún no hay calificaciones
- TP 8 Guía de PreguntasDocumento1 páginaTP 8 Guía de PreguntasFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Tiempos VerbalesDocumento1 páginaTiempos VerbalesFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Sueño de La Monografía BotánicaDocumento3 páginasSueño de La Monografía BotánicaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Consignas TP 1 A 4Documento3 páginasConsignas TP 1 A 4Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Breve Aclaración Sobre Los Tipos de NeurosisDocumento1 páginaBreve Aclaración Sobre Los Tipos de NeurosisFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Consideraciones Previas y Guías de LecturaDocumento4 páginasConsideraciones Previas y Guías de LecturaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Guía de Preguntas ESTUDIOS SOBRE LA HISTERIA3Documento1 páginaGuía de Preguntas ESTUDIOS SOBRE LA HISTERIA3Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Apertura y CierreDocumento3 páginasApertura y CierreFernando PraderioAún no hay calificaciones
- NACHTRAGLICHEI1 Clase VirtualDocumento3 páginasNACHTRAGLICHEI1 Clase VirtualFernando PraderioAún no hay calificaciones
- TP4 La Fómrula de La NeurosisDocumento7 páginasTP4 La Fómrula de La NeurosisFernando PraderioAún no hay calificaciones
- NachtraglicheitDocumento2 páginasNachtraglicheitFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Clase - Diferenciación y PosicionamientoDocumento51 páginasClase - Diferenciación y PosicionamientoJose MunozAún no hay calificaciones
- 8 Leyes de Murphy Que Tienen Base CientíficaDocumento5 páginas8 Leyes de Murphy Que Tienen Base CientíficaivanacuaAún no hay calificaciones
- Agentes InternosDocumento4 páginasAgentes InternosMELFIL VALDEZAún no hay calificaciones
- Antecedent EsDocumento9 páginasAntecedent EsNicolas MosqueraAún no hay calificaciones
- PLAGUICIDASDocumento22 páginasPLAGUICIDASCharly GalindoAún no hay calificaciones
- Tarea 1Documento2 páginasTarea 1Laura FonsecaAún no hay calificaciones
- Determinación de PHDocumento4 páginasDeterminación de PHLuis EnriquezAún no hay calificaciones
- Comentario-Biblico-Cantares 3-Comentario Bíblico Siglo VeintiunoDocumento2 páginasComentario-Biblico-Cantares 3-Comentario Bíblico Siglo VeintiunoMartha GarciaAún no hay calificaciones
- Plan Operativo Area ClínicaDocumento8 páginasPlan Operativo Area ClínicalicettttAún no hay calificaciones
- Taller #1. Duarte Barreraa, Maria CamilaDocumento5 páginasTaller #1. Duarte Barreraa, Maria CamilaCamila Duarte BarreraAún no hay calificaciones
- Folletos y Practicas Por Tema - Prácticas - Matrices Sistemas DeterminantesDocumento43 páginasFolletos y Practicas Por Tema - Prácticas - Matrices Sistemas DeterminantesRafael SalazarAún no hay calificaciones
- Motivación Del PersonalDocumento30 páginasMotivación Del PersonalAngélica MincholaAún no hay calificaciones
- Cesar Vallejo LiberaciónDocumento23 páginasCesar Vallejo LiberaciónycarpioguAún no hay calificaciones
- SobreseimientoDocumento5 páginasSobreseimientoJorge Luis FernándezAún no hay calificaciones
- El No Pastorado de La MujerDocumento2 páginasEl No Pastorado de La MujergabrielAún no hay calificaciones
- El Patrimonio Cultural y La Experiencia Educativa Del Visitante PDFDocumento1 páginaEl Patrimonio Cultural y La Experiencia Educativa Del Visitante PDFJesusMarioAyónYocupicioAún no hay calificaciones
- Guia de PracticaDocumento47 páginasGuia de PracticaIris NinaAún no hay calificaciones
- Wallerstein Abrir Las Ciencias Sociales PDFDocumento126 páginasWallerstein Abrir Las Ciencias Sociales PDFLuisaAún no hay calificaciones
- DISERTACION BERNARDO o HIGGINSDocumento8 páginasDISERTACION BERNARDO o HIGGINSJazmín VargasAún no hay calificaciones
- 1 Unidad InicialDocumento3 páginas1 Unidad InicialLuis Alberto Giron RumicheAún no hay calificaciones
- 7° Historia 2022 Est-78-79Documento2 páginas7° Historia 2022 Est-78-79CarlosAún no hay calificaciones
- 02 A y B - Gutierrez Barajas PDFDocumento56 páginas02 A y B - Gutierrez Barajas PDFMaría Alejandra MartínezAún no hay calificaciones
- Ensayo "Medicina Mapuche en El Chile Actual"Documento3 páginasEnsayo "Medicina Mapuche en El Chile Actual"Paula RiveraAún no hay calificaciones
- Flujo MultifásicoDocumento52 páginasFlujo MultifásicoJosé Alberto Denis JiménezAún no hay calificaciones