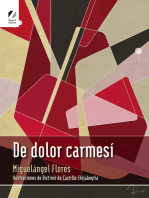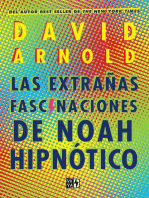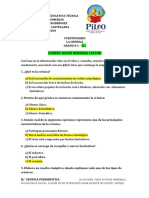Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carta de Una Dama A Su Marido - Mayo - 5
Cargado por
Fernando Praderio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas11 páginasTítulo original
Carta de Una Dama a Su Marido_mayo_5
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas11 páginasCarta de Una Dama A Su Marido - Mayo - 5
Cargado por
Fernando PraderioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
Carta de una dama a su marido, ingeniero.
Hola, Eugenio:
Te escribo mi última carta. El que avisa… Ya sabés cómo sigue el
refrán.
Pensándolo bien, no estoy traicionando a nadie. Al contrario, estoy
siendo fiel a mí y también, por qué no, un poco a vos, a nuestro
matrimonio.
Escribí «Nuestro matrimonio» y levanté la vista al jardín, pero en
lugar de apreciar el verdor del pasto y de las enredaderas, pensé:
algo común, que se pierde. ¿Quién se perdió de los dos? Vos en tu
lejanía, Eugenio, y yo con tu distancia. En ese hueco se hundió «lo
nuestro».
Apuesto a que no te sorprende que esta sea mi última carta. Quizá
hagas un poco de escándalo, de aspavientos —como dicen—, pero
enseguida te sosegarás. Lo mejor que te sale, el sosiego. Tu estado
al natural.
Me preguntaba ayer, ¿por qué no pudiste calcular los efectos de la
distancia que sostuviste por años? Te encantaba justificarlo: «por mi
trabajo». Engolabas la voz, lo decías con soberbia. ¿Para qué
servirá la ingeniería si los ingenieros no pueden calcular las
consecuencias de sus actos?
Una familia incompleta, o desgarrada, porque «tu trabajo» nos
salvaba, solías decir, haciéndote el solemne. Siempre te gustó
hacerte el misterioso y resolver problemas matemáticos como nadie
te sirvió para vender esa imagen.
Igual ya está. Me desperté, pero no tengo nada que enarbolar.
Fueron los hechos los que me llevaron a despabilarme.
Como sospecharás, entonces, el motivo de esta carta no son tus
viajes, ni tu vida sin gestos y sin señales. Fue mi despertar.
No cesan de venirme a la cabeza tus manos. Mejor dicho, vos
mirándote las manos por sobre las hojas desparramadas llenas de
fórmulas. Te la pasabas horas dándole vuelta a una de tus manos
primero, y luego alzabas a las dos y las girabas de un lado a otro.
Yo secando los platos. Yo mirando una película. Yo pasando el
trapo. Y vos ahí. Parecía que te atraía mirar tus propias venas, los
surcos, las uñas. ¿Qué misterio podría haber en tus manos?
Bueno, basta. Voy a ir al grano. Quiero contarte mis últimas
vacaciones con Olivia. Mar Del Plata, claro. En la casita que nos
dejó tu esfuerzo. ¿Estás satisfecho? Eso sí que fue un buen cálculo,
Eugenio.
Este verano se agregó una novedad: Olivia se puso de novia con un
chico que conoció el primer día de playa. Apenas se acercó a ella,
no imaginé que fueran a estar todos los días juntos. Con solo
decirte que se nos instaló debajo de nuestra sombrilla todos los
santos días.
«Él es Ariel, mamá», dijo Olivia, como si yo lo conociera de antes.
Un narigón de cara alargada que me sonaba del secundario de
Olivia. Después de un rato la duda me carcomía. Si fuera así podría
entender por qué ella le dio calce tan rápido. Así que mandé al chico
a buscar agua caliente y una vez que estuvimos solas, le pregunté a
Olivia si era del secundario. «¿Qué decís, mamá? Él es entretenido,
en mi secundario eran todos idiotas». Y en el resto del día casi no
me habló.
El chico medía un metro ochenta y sus pies desnudos sobre la
arena me impresionaban. Eran tan grandes y sus hombros tan
anchos que en su andar parecía un yeti.
Este chico había venido con la abuela, pero la vieja se quedaba
debajo de su sombrilla y ni él ni ella se hablaban ni compartían nada
en toda la tarde.
Nunca me había puesto a pensar que la sombrilla que siempre
llevamos alcanzara solo para nosotras dos. Al chico, si no le
quedaba la espalda afuera, las piernas le ardían al sol. Parecía
disimular su incomodidad y creo que Olivia se dio cuenta. Desplegó
la sillita que solemos usar para jugar a las cartas y se la ofreció. Así
el chico estaba más alto y podía encogerse para que la sombra la
cubriera por completo. Al rato Olivia le propuso embadurnarse en
protector solar y que ambos quedaran fuera de la sombra. De paso
eso nos da excusas para ir al mar más seguido, le dijo ella,
sonriente.
Cada vez que volvían del mar esperaban a secarse y ella le pasaba
de nuevo el protector por la espalda. Después el yeti, pintado de
blanco, se lo pasaba a ella que, sin empacho, se dejaba caídos los
breteles de la malla mientras tomaban mate.
No la pasé bien. A la noche me costaba dormirme. No descansé en
esas vacaciones. Es la primera vez que me pasa algo así. Lo que
mejor tengo (o tenía) es el dormir.
Los días no habían sido tan calcados unos con otros. Claro.
También me aburrí, pero no como hubiese creído. Yo cargaba con
las reposeras las pocas cuadras que nos separaban de la playa y
dentro de mi bolso el mate y un libro. Oculta, leyendo, podía seguir
con mis oídos las conversaciones de ellos dos. El ruido de la playa
no me dejaba oír con claridad, pero llegué a escuchar las frases que
me permitieron reconstruir el vínculo de nuestra hija con este pibe.
Lo primero que puedo decirte es que fue él quien la conquistó.
Como cabría esperar, tres años más grande que ella. Igual no
parecía con mucha experiencia en conquistas. Casi te diría que no
estaba segura de que haya tenido novia alguna vez. Pero inflaba el
pecho cuando hablaba de él, de las cosas que hacía. Se mostraba
siempre bastante ocupado. Le contó en algún momento que sabía
cinco idiomas. Yo ahí casi me levanto de la reposera para decirle
«dejá de mentirle a mi hija, caradura». Lo confirmé. ¿Sabés qué
hacía? No hablaba idiomas. Solo recitaba palabras con el tono y la
música del idioma que decía estar pronunciando. Olivia se reía
como admirada y a mí la vena del cuello me latía. Cuando la sangre
me subía a la cara, me iba al mar.
Eso no fue todo. Olivia apenas le contó de su último año de
secundaria y de lo que tenía pensado estudiar. Él solía interrumpirla
con las cosas que le pasaban en su laburo de promotor de seguros
por la mañana, secretario en una escuela por la tarde, y gimnasio
por la noche. Era bastante musculoso el yeti, o por lo menos en los
brazos se le marcaban los músculos. Seguro que en los ratos libres
solía mirarse al espejo. Quizá desnudo, por qué no. Conozco bien a
los hombres a esta altura de mi vida.
Como verás, enseguida le saqué la ficha. Pero Olivia no, estaba
lejos de eso. Ariel solía repetir día a día todas sus ocupaciones, que
eran muchas, como era mucho su amor propio. Ella le sonreía,
nunca un gesto de hartazgo, nunca marcárselo con alguna palabra.
No parecía fastidiada por su egoísmo como lo estaba yo.
Recuerdo que una tarde le pregunté, ¿desde qué edad hacés tantas
actividades? «Desde muy chico, señora» me respondió, el
sinvergüenza. Recuerdo que se me quedó sonriendo y fue ahí que
arremetí: ¿cómo hiciste para estudiar tantos idiomas? Escuché lo
que más temía: «Aprendo fáciles los idiomas. Creo que hay un
término médico para explicar eso». ¿Te das cuenta? Me estaba
cargoseando.
Si eso fuera todo… Ariel y Olivia se veían después de la playa. No
sé cómo hacía este chico que siempre nos encontraba paseando
por la peatonal. No hubo noche en la que no nos encontrara.
Claramente la vieja se dormiría y este se le escapaba. Pobre vieja,
el pibe la usó para venirse de vacaciones gratis.
Como te dije de noche dormía mal. Los chicos se quedaban hasta
tarde en los sillones del hall del edificio. Haciendo no sé qué, pero a
Olivia no le agradaba que yo me quedara con ellos, aunque más no
sea sentada al otro lado. El segundo día me pidió que subiera, y
que enseguida ella se acostaría rápido. «Pero las llaves no te las
dejo», le aclaré, muy segura.
Ellos arrellanados en el sillón mirando hacia afuera y los de afuera
también los miraban así estuvieran detenidos o pasaran caminando.
No había noche en el que Olivia, al volver al departamento, no se
quedaba pensando si habría llegado bien las dos cuadras que lo
separaban de su hotel. El chico parecía poder defenderse bien, creo
yo. Tonto no era. Y fuerza no le faltaba. No estaba segura de si era
valiente o no. Pertinaz era. No la soltaba a Olivia ni con la policía.
Me molestaba que Olivia comenzara su vida amorosa conociendo
un pesado.
Cada vez que bajaba en lugar de verlos tirados en el sillón medio
abrazados (era lo que suponía que iba a pasar) los veía «con la
ñata contra el enorme vidrio» atentos a los chicos que pasaban por
la vereda gritando, cantando o riéndose. Lo único que me falta —
pensé—: acompañarlos a la matiné.
Una noche Olivia no subía avisarme que Ariel tenía que volver con
su abuela. Bajé sin ponerme el camperón encima, estaba apurada o
asustada. El pasillo que desembocaba en el hall estaba helado.
Cuando llegué los dos estaban durmiendo. Olivia caída de lado y él,
medio tirado para el mismo lado, usando el torso de ella como
almohada. No sé por qué lo primero que hice fue tocar el hombro de
él, que estaba helado. Me aterroricé por un segundo, creí que
estaban muertos. El chico despertó asustado y se pasó la mano por
la boca seca. No me miraba y tenía cara como de loco. Recién ahí
me di cuenta de que, por estar agachada, el escote asomaba por
entre los bordes de raso. Me incorporé y me cerré el piyama.
Después caminé hasta la puerta y la dejé abierta, indicándole el
camino. Subí con Olivia como pude hacia el departamento. Tenía
una modorra insoportable…
Esa noche no dormí. ¿Qué habían estado haciendo? Modorra
insoportable… ¿drogada? ¿Ese hijo de puta le dio algo a mi hija?
Hijo de una gran perra, tengo que alejar a ese pibe de Olivia.
A la mañana siguiente ella se levantó como si nada. Intenté
preguntar, indagar, inquirir… no sé cómo decirlo porque quería
preguntarle directamente. Pero con su carácter no podía. Si al
menos lo usara con este pibe. Si se diera cuenta de que no era de
fiar. Porque a mí ya se me había puesto que no lo era.
Muerta de sueño como estaba yo, pasamos nuestro quinto día de
playa. Faltaban dos para que nos fuéramos. Contaba los minutos
con el ánimo atados con alambre.
Otra vez ellos de la sombrilla al mar y del mar a la sombrilla.
Parecían más unidos que en el paseo de anoche.
El chico no hacía nada por ganar mi confianza. Un poco imbécil ese
comportamiento, como seguro lo era él pero Olivia todavía no se
había enterado y estaba lejos de hacerlo. Sin embargo, para mi
alegría, parece que esa obsesión por agradarle comenzó a pudrir el
árbol.
Su cuerpo desproporcionado, su voz demasiado gruesa, y los
dedos largos de sus manos engrandecían sus mentiras.
Bien entrada la tarde y juntando paciencia y entendimiento, pude
darme cuenta de que, en realidad, no era que mintiera. No sabía
seducir a una chica. Era torpe, medio deforme como su cuerpo.
Desde ese instante comenzó a caerme un poco mejor. ¿Me habrá
convencido el hecho de verla contenta a Olivia?
No había terminado de preguntármelo que llegó Olivia sola del mar.
Me inclinó hacia un lado para mirar a espaldas de ella y Ariel estaba
mirando hacia nosotros, con el agua hasta el cuello. Parecía
desconcertado o algo. Me pongo de pie. Le pregunto a Olivia si el
chico estaba bien o si teníamos que llamar al guardavida. «Ay,
mamá, ¿qué decís?». Y agregó: «Es un estúpido, que se ahogue».
La miré mal pero no se dio cuenta. No me animé a decirle nada.
Estaba enojada y no quería hacerme decir cualquier cosa en ese
momento. Le hago señas a Ariel para que saliera del mar. No se
inmutó. Solo parecía mirarme fijo. Sentí miedo.
Volvió al rato, pero no a nuestra sombrilla, sino a la de abuela.
Recién ahí me di cuenta de que la vieja tenía la misma malla negra
enteriza La de siempre. Nunca conocí la voz de esa mujer, salvo ahí
cuando oí su risa, carcajada. Si así de extravagante y monstruosa
era su sonrisa, no quería saber nada de su voz. El nieto se reía
igual. Olivia estaba de espaldas a ellos y se había puesto los
auriculares. Yo intentaba disimular, quería que ni él ni la vieja se
acercaran por nada del mundo. No podía dejar de mirarlos por eso
de vez en cuando levantaba la cabeza de mi libro. Esa tarde
transpiré muchísimo de los nervios. Ya no sabía ante quiénes
estaba. O peor, a quién había conocido mi hija.
Cerré mi libro y lo guardé en el fondo del bolso. Plegué la silla y le
dije a Olivia que estaba haciendo frío, que quería irme. Ella, como si
estuviera esperando que se lo dijera, se levantó como un resorte y
empezó a vestirse.
Los días restantes el chico se quedó con su abuela. Cada que
Olivia iba al mar, él se levantaba y la seguía. Los veía hablar… más
bien a ella batir sus brazos mientras el viento le revolvía los pelos y
ella se los quitaba de la cara con brusquedad. El último día ya no
íbamos cuando el chico se acercó a Olivia y le entregó un papel,
que se guardó en el bolso. «Bueno, bueno», repetía ella a lo que le
decía pegado a su oreja. Parecía igual de molesta que antes pero
un poco más tranquila. Levemente más tranquila.
En la terminal, rodeadas de las valijas, no me animé a preguntarle
qué era ese papel. Días después supe que era el mail, y abajo
decía: «no quiero perderte». Nada romántico, pura canallada. Pero
Olivia ni sospechaba lo que este pibe tenía entre manos. Porque
algo tenía y no me gustaba nada. Se había obsesionado, ¿no
cabían dudas? Era yo quien tenía que enseñarle a tomar una
decisión o tomarla por ella.
Una tarde estaba en casa y tocan el timbre. Lo recuerdo como si
fuera hoy. Lavaba los platos. Me sequé las manos y me acerqué a
la mirilla de la puerta. Era él. El chico. Traía un ramo de rosas. No
supe qué hacer. «Una señora grande no le teme a alguien cuarenta
años menor», me dije. Y abrí. No recuerdo qué dijo. Tartamudeó.
«¿Su hija?», preguntó. «No está, tendrás que pasar otro día»,
respondí, con sequedad. De pronto estiró la mano y cuando tomé el
ramo, sin decir palabra, se dio la vuelta y empezó a correr. Confieso
que los primeros movimientos de su huida me asustaron.
Al rato llegó Olivia. Tenía ojeras o había estado llorando. «Vino
Ariel», le dije. Se sorprendió. «Recién estuve con él» y no me dijo
nada que había venido. «¿Y de esto tampoco te habló?», y le
señalé el ramo en el jarrón. Enseguida se llevó las dos manos a la
boca. Caminó hacia las flores y se las quedó mirando unos
segundos. Después subió a su habitación creo que llorando.
Maldije, mirando al piso.
Una mañana llego de hacer las compras. Entré el auto porque sabía
que Olivia se volvería caminando de la facultad y me puse a
preparar almuerzo y cena. Pero de pronto comencé a oír ruidos en
el patio. Pensé que era el vecino pasándole la aspiradora al auto.
Ama aspirar su auto. No era eso. Miro por la ventana de la cocina y
había alguien metido en la pileta que parecía vacía. Fui hasta el
teléfono inalámbrico y comencé a marcar el número de la comisaria.
El lomo enrojecido del sol asomaba por encima del borde de la
pileta. En el preciso instante en el que me atienden esta persona en
la pileta se pone de pie. Corté enseguida. Era Ariel. Dejo el teléfono
en la mesada, golpeándolo de la bronca que tenía y salgo al patio.
«¿Me podés decir qué hacés acá, nene?», le pregunté. Mi cara
debió haberle asustado. «¿Cómo, no le dijo Olivia?», respondió con
otra pregunta, el muy desubicado. «Te repito, ¿qué hacés acá?, voy
a llamar a la policía. ¿Quién te crees que sos?». Señora, su hija me
dio las llaves para que limpiara la pileta. Me dijo que tenía ganas de
darle una sorpresa a usted, que todos los años tiene que limpiarla
sola». Mi hija no sabe nada, le respondí. No tenés que escucharla,
vestite y ándate, acá la pileta la limpio yo. Ah y déjame las llaves.
Caminó unos pasos y girando hacia mí preguntó: ¿Le puedo pedir
bañarme antes? Titubeé. Y no quería echarlo porque eso él lo vería
como acto de debilidad de mi parte. Después te vas, le aclaré.
El chico entró a bañarse. Estuvo media hora. Yo tenía otra vez la
cara hirviendo de la bronca. Estuve por ir golpearle la puerta, pero
no sé qué iría a pensar si hacía eso. Yo no sé. No lo conozco a este
muchacho y él a mí tampoco. De pronto oigo que cerró la canilla y
pasó otra media hora hasta que salió. Vestía con unos pantalones
pinzados color caqui y una camisa blanca bien ajustada al cuerpo.
Con un bolso marinero colgado del hombro, abrió la puerta y
desapareció. Su andar de yeti parecía haber desaparecido.
A la hora llegó Olivia. Ojerosa. Le pregunté, sin cuidarla demasiado,
que quien era ella para darle las llaves de mi casa a este chico. Ella
me miró con extrañeza y dijo «¿mi casa, me estás echando?».
Cuando oí eso me paralicé. Ella corrió a su habitación no pudiendo
contener su primera oleada de llanto.
Al rato apareció. Entre perdones que iban y venían tanto de ella
hacia mí como al revés, Olivia me contó que lo había invitado a
cenar. El estómago se me dio vuelta. No solo porque no tenía nada
preparado, sino porque ahora sí no entendía el vínculo enfermizo
que estaba creando.
Piqué unas cebollas. Corté unas papas y asé carne con esa palabra
en la cabeza: vínculo enfermizo. Yo no quería eso para mi hija. Ella
podría ser lo que quisiera, menos dudar si quiere o no a alguien.
Con la mesa lista y la comida humeante, sonó el timbre. El chico
entró acompañado por Olivia. Vestía la misma ropa que a la tarde.
Dejó el bolso y fue a asearse al baño. «Permiso», le oí decir,
girando levemente hacia mí.
Terminamos de cenar y Olivia comentó que el chico no podía irse,
que los colectivos no pasaban tan tarde. ¿Tramaste todo?, me
pregunté, mirándola fijamente. Pero no era ella seguro quien lo
había diseñado antes todo este circo de la cena.
Lavé los platos mientras ellos se pusieron a ver televisión en el
living. Juntos, pegados, se reían, se empujaban, y todas esas cosas
que hacen los jóvenes. Parecían haberse dado una tregua. Pero yo
no conozco las treguas.
Me adelanté a los hechos y le preparé al chico el sofá cama del
living. Olivia me miraba, sin embargo, no vi en esos ojos el deseo
de dormir con él en su habitación. Yo creo que ella sabía bien que
nunca lo hubiera permitido. Pero ¿cuántas veces más podría
evitarlo? Tener relaciones sexuales complica los sentimientos, y de
la peor manera los complica, los torna más fáciles.
Apagamos la luz cuando Ariel ya estaba tapado hasta la pera.
Subimos y en el pasillo a las habitaciones nos despedimos. En su
beso de buenas noches no me pareció que estuviera en contra de
mi decisión de que no durmiera en su habitación, aunque la verdad
es que nunca me lo pidió.
También podría gustarte
- Carta de Una Dama A Su MaridoDocumento6 páginasCarta de Una Dama A Su MaridoFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Muñeca Rusa - Jess GRDocumento222 páginasMuñeca Rusa - Jess GRAlice Of Quimera50% (2)
- El Pozo Los Adioses OnettiDocumento13 páginasEl Pozo Los Adioses OnettiMarina Soria Preliz33% (3)
- Victoria Vilchez Antes de 01 y 01Documento157 páginasVictoria Vilchez Antes de 01 y 01Diana OliveraAún no hay calificaciones
- La Luna No Esta - Nathan FilerDocumento218 páginasLa Luna No Esta - Nathan FilerLeonardo Ramirez100% (4)
- Pequeña OlaDocumento5 páginasPequeña OlaFRANCISCA DANIELA RAMIREZ CÁRDENASAún no hay calificaciones
- Pervirtiendo A EdwardDocumento272 páginasPervirtiendo A EdwardEnilda EspindolaAún no hay calificaciones
- Luces en La Tiniebla Ana CoelloDocumento546 páginasLuces en La Tiniebla Ana CoelloLiliana100% (3)
- Blood GoodDocumento6 páginasBlood GoodAndrea MarcoAún no hay calificaciones
- Antes Que Digas Adios - Victoria VilchezDocumento45 páginasAntes Que Digas Adios - Victoria Vilchezmaliosomuh12375% (4)
- La Razon Eres Tu I - Anali Sangar - ?????Documento324 páginasLa Razon Eres Tu I - Anali Sangar - ?????Andy B BAún no hay calificaciones
- 3º 1ª Contimuidad pedagógicaDocumento5 páginas3º 1ª Contimuidad pedagógicaItziar EtxeandiaAún no hay calificaciones
- Al Acecho - Noemi SabugalDocumento1350 páginasAl Acecho - Noemi SabugalfranciscoAún no hay calificaciones
- A Una Maldicion de Encontrarnos - Lidia CastilloDocumento406 páginasA Una Maldicion de Encontrarnos - Lidia CastilloYACEL PONCEAún no hay calificaciones
- Ivy - Eva AlexanderDocumento231 páginasIvy - Eva AlexanderMarcelo MarquezAún no hay calificaciones
- Un Recuerdo TuyoDocumento59 páginasUn Recuerdo TuyoDaniela OliveraAún no hay calificaciones
- No Oyes Ladrar Los Perros - Juan RulfoDocumento6 páginasNo Oyes Ladrar Los Perros - Juan RulfoParedes Ruíz Paula OsirisAún no hay calificaciones
- Kitty Peck y los asesinos del Music HallDe EverandKitty Peck y los asesinos del Music HallCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (21)
- Ophelia y El Sueño de Cristal - Paula Gallego - 2023 - Anna's ArchiveDocumento550 páginasOphelia y El Sueño de Cristal - Paula Gallego - 2023 - Anna's ArchiveCandela MontesAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento478 páginasCuentosmaria rojasAún no hay calificaciones
- Casado Emilio - NinaDocumento385 páginasCasado Emilio - NinaMaria BenitezAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- Despertar junto a su hijo: Clara busca la verdadDocumento27 páginasDespertar junto a su hijo: Clara busca la verdadRaul Alejandro Mujica SaraviaAún no hay calificaciones
- Los peligros de fumar en la camaDe EverandLos peligros de fumar en la camaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (56)
- 1 F AlbaDocumento17 páginas1 F AlbaTatiana Cuellar100% (1)
- Te Espero en El Fin Del MundoDocumento16 páginasTe Espero en El Fin Del MundoJorge Ernesto Salcedo CabañaAún no hay calificaciones
- La Luna No Esta PDFDocumento12 páginasLa Luna No Esta PDFIsabella GuraAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- Lo Último Que Me Dijo (LAURA DAVE)Documento325 páginasLo Último Que Me Dijo (LAURA DAVE)MONSERRAT SILVAAún no hay calificaciones
- El Novio de Mi HijaDocumento43 páginasEl Novio de Mi Hijaalexmcano100% (2)
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaAnavi Sánchez100% (1)
- Antes de Que Digas Adios Victoria Vilchez PDFDocumento52 páginasAntes de Que Digas Adios Victoria Vilchez PDFJohanaAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los FantasmasDocumento4 páginasLa Ciudad de Los FantasmasDayán HernandezAún no hay calificaciones
- The Anti BoyfriendDocumento334 páginasThe Anti BoyfriendSamantha Zambrano0% (1)
- Sul-Li, Por Nimphie Knox-y-YI-terror-sexo-pedofiliacreo PDFDocumento17 páginasSul-Li, Por Nimphie Knox-y-YI-terror-sexo-pedofiliacreo PDFIronmanIIAún no hay calificaciones
- El Hijo de Puta CabrónDocumento310 páginasEl Hijo de Puta CabrónDaniel DiezAún no hay calificaciones
- Chicos Del Calendario 5. Noviembre y Diciembre Los Candela Rios PDFDocumento268 páginasChicos Del Calendario 5. Noviembre y Diciembre Los Candela Rios PDFMajo Zavaleta AmayaAún no hay calificaciones
- LEYENDAS TERRORÍFICASDocumento12 páginasLEYENDAS TERRORÍFICASÓscarAún no hay calificaciones
- Dos Cojones y El Universo Conocido Relatos Escritos Con Mucha Mala LecheDocumento68 páginasDos Cojones y El Universo Conocido Relatos Escritos Con Mucha Mala LecheanamislistasAún no hay calificaciones
- Yo Era Una Chica ModernaDocumento11 páginasYo Era Una Chica ModernaFrancisco AlvarezAún no hay calificaciones
- 02 - The Right Doctor - Larissa de SilvaDocumento198 páginas02 - The Right Doctor - Larissa de SilvaEspiritu LibreAún no hay calificaciones
- Passionata, Relatos Eroticos - Dama BeltranDocumento34 páginasPassionata, Relatos Eroticos - Dama Beltranmichelle210695Aún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita-FantásticoDocumento2 páginasEl Desentierro de La Angelita-FantásticoMariana SilvaAún no hay calificaciones
- Virus LetalDocumento203 páginasVirus LetalParadise Jauregui100% (2)
- La Chica Que Pedia Deseos A Las Pestañas - Andrea Serrano RusDocumento217 páginasLa Chica Que Pedia Deseos A Las Pestañas - Andrea Serrano RusNathasha SotoAún no hay calificaciones
- Escribir Con El OídoDocumento1 páginaEscribir Con El OídoFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Jean PouilIon y Problemas Del Estructuralismo ReseñaDocumento2 páginasJean PouilIon y Problemas Del Estructuralismo ReseñaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Dossier Animalidad 5Documento12 páginasDossier Animalidad 5Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Problemáticas Del Psicoanálisis 2: Libros deDocumento226 páginasProblemáticas Del Psicoanálisis 2: Libros deSergio CubillosAún no hay calificaciones
- Una Territorialidad Insurgente Santa Fe La Vieja A Través de LaDocumento16 páginasUna Territorialidad Insurgente Santa Fe La Vieja A Través de LaFernando Praderio100% (1)
- Abatte Sobre Rio de Las CongojasDocumento9 páginasAbatte Sobre Rio de Las CongojasJerónimo PereyraAún no hay calificaciones
- Boletin1966 119 - 97 109Documento13 páginasBoletin1966 119 - 97 109SergioAún no hay calificaciones
- Anochece Sobre Los ÁlamosDocumento8 páginasAnochece Sobre Los ÁlamosFernando PraderioAún no hay calificaciones
- 9475-Texto Del Artículo-26964-2-10-20200126Documento38 páginas9475-Texto Del Artículo-26964-2-10-20200126Pablo GaloAún no hay calificaciones
- Dialnet LosPreceptosDeLosHijosDeNoe 2286149 1Documento7 páginasDialnet LosPreceptosDeLosHijosDeNoe 2286149 1Rosmery VelazqueAún no hay calificaciones
- Dossier Animalidad 1Documento2 páginasDossier Animalidad 1Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Correlación Verbal: Verbo Principal + Que + VerboDocumento2 páginasCorrelación Verbal: Verbo Principal + Que + VerboFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Alondras DerridianasDocumento10 páginasAlondras DerridianasJaphet TorreblancaAún no hay calificaciones
- La Filosofia AnimalDocumento190 páginasLa Filosofia AnimalMarelin Hernández Sa100% (2)
- Talleres Grafein PDFDocumento13 páginasTalleres Grafein PDFAna HernandezAún no hay calificaciones
- Cobro de Matricula: Recibo NroDocumento1 páginaCobro de Matricula: Recibo NroFernando PraderioAún no hay calificaciones
- La ISDocumento8 páginasLa ISFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Conferencia 11Documento3 páginasConferencia 11Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Guía de Preguntas ESTUDIOS SOBRE LA HISTERIA3Documento1 páginaGuía de Preguntas ESTUDIOS SOBRE LA HISTERIA3Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Tiempos VerbalesDocumento1 páginaTiempos VerbalesFernando PraderioAún no hay calificaciones
- El Cuento de Nunca Acabar Carmen Martín GaiteDocumento9 páginasEl Cuento de Nunca Acabar Carmen Martín GaiteFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Sueño de La Monografía BotánicaDocumento3 páginasSueño de La Monografía BotánicaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- TP 8 Guía de PreguntasDocumento1 páginaTP 8 Guía de PreguntasFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Consignas TP 1 A 4Documento3 páginasConsignas TP 1 A 4Fernando PraderioAún no hay calificaciones
- Apertura y CierreDocumento3 páginasApertura y CierreFernando PraderioAún no hay calificaciones
- TP4 La Fómrula de La NeurosisDocumento7 páginasTP4 La Fómrula de La NeurosisFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Consideraciones Previas y Guías de LecturaDocumento4 páginasConsideraciones Previas y Guías de LecturaFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Breve Aclaración Sobre Los Tipos de NeurosisDocumento1 páginaBreve Aclaración Sobre Los Tipos de NeurosisFernando PraderioAún no hay calificaciones
- NachtraglicheitDocumento2 páginasNachtraglicheitFernando PraderioAún no hay calificaciones
- NACHTRAGLICHEI1 Clase VirtualDocumento3 páginasNACHTRAGLICHEI1 Clase VirtualFernando PraderioAún no hay calificaciones
- Vestidos y faldas variadasDocumento122 páginasVestidos y faldas variadasLaura MilAún no hay calificaciones
- Ficha Técnica de MaterialDocumento4 páginasFicha Técnica de MaterialDiana Vásquez BringasAún no hay calificaciones
- Danza de Los ViejitosDocumento2 páginasDanza de Los ViejitosLilia Jimena Villegas MerinoAún no hay calificaciones
- La Cronica Taller 8 CompletoDocumento6 páginasLa Cronica Taller 8 CompletoEsteban HerreraAún no hay calificaciones
- Mail para EmpleoDocumento16 páginasMail para EmpleoFrancisco MendozaAún no hay calificaciones
- Clase-Acabados36-Patrones Vestidos de NoviaDocumento14 páginasClase-Acabados36-Patrones Vestidos de NoviaDubal Jacinto AcevedoAún no hay calificaciones
- Ciencias Naturales 1Documento40 páginasCiencias Naturales 1Edy MurilloAún no hay calificaciones
- DIA 5 TUTORIA ¡Decido Lo Mejor para MíDocumento3 páginasDIA 5 TUTORIA ¡Decido Lo Mejor para MíErasmonitoPariamachi100% (1)
- Anexo A La Carta Compromiso de Inscripción 2024-ADocumento2 páginasAnexo A La Carta Compromiso de Inscripción 2024-Ale1777592Aún no hay calificaciones
- Caso GiordanoDocumento2 páginasCaso GiordanoRodiBekerMartelSantiagoAún no hay calificaciones
- MS250 Manual PDFDocumento146 páginasMS250 Manual PDFRuben Tapia RamosAún no hay calificaciones
- Catalogo CamisetasDocumento120 páginasCatalogo CamisetasPin Up Obsesion CarmenjaneAún no hay calificaciones
- Caso Zara Trabajo DinalDocumento25 páginasCaso Zara Trabajo DinalKristal MedinaAún no hay calificaciones
- Historia del cuero y sus aplicaciones a través de los tiemposDocumento41 páginasHistoria del cuero y sus aplicaciones a través de los tiemposniamancipeAún no hay calificaciones
- Izuku MidoriyaDocumento21 páginasIzuku MidoriyaAFI AFIAún no hay calificaciones
- Parte 1Documento7 páginasParte 1EstefaniaAún no hay calificaciones
- La VerdeDocumento47 páginasLa VerdeErica GeslingAún no hay calificaciones
- El Carnaval MarqueñoDocumento1 páginaEl Carnaval MarqueñoluisAún no hay calificaciones
- Seirei Tsukai No Blade Dance Volumen 05Documento204 páginasSeirei Tsukai No Blade Dance Volumen 05Yop YoAún no hay calificaciones
- Tutorial bolso vaquero 17 trozosDocumento7 páginasTutorial bolso vaquero 17 trozosSergio DahneAún no hay calificaciones
- Danzas Del Departamento de Huánuco (Autoguardado)Documento33 páginasDanzas Del Departamento de Huánuco (Autoguardado)Pierre Ramirez DurandAún no hay calificaciones
- ATAME 3-Atame. Alto FBI - Laura Palma AvilaDocumento330 páginasATAME 3-Atame. Alto FBI - Laura Palma Avilaaryel99100% (3)
- A Talla 18 - Moldes de Corset de Lazos mj1120tDocumento1 páginaA Talla 18 - Moldes de Corset de Lazos mj1120tEsperanzita ManosalvAún no hay calificaciones
- BiologíaDocumento11 páginasBiologíaCAMILO ENRIQUE DIAZ DIAZAún no hay calificaciones
- Guia de 52 Con Videos en PDFDocumento17 páginasGuia de 52 Con Videos en PDFEmanuel Paxtian CotoAún no hay calificaciones
- Revistac11 ParawebDocumento68 páginasRevistac11 ParawebjpdiaznlAún no hay calificaciones
- Traje de San Pedro SolomaDocumento25 páginasTraje de San Pedro SolomaMargarita Nicol100% (1)
- Zonificacion Piso 2Documento1 páginaZonificacion Piso 2Cristian RodriguezAún no hay calificaciones
- 200-530 El Excesivo Amor Del CEO Como Padre PDFDocumento934 páginas200-530 El Excesivo Amor Del CEO Como Padre PDFPATRICIA PINTO86% (64)
- Catalogo Clientes c3 - 2022Documento91 páginasCatalogo Clientes c3 - 2022Joseph MendozaAún no hay calificaciones