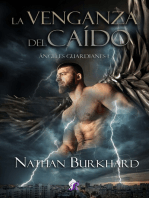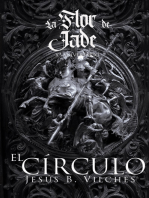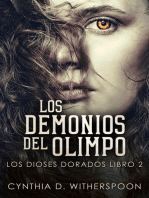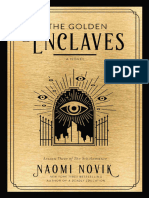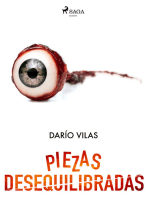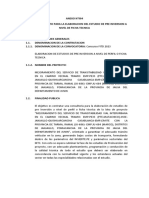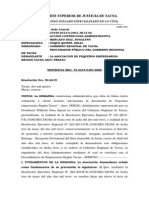Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lectura Frankenstein.
Lectura Frankenstein.
Cargado por
DANIELA LUCIA MARTINEZ SALCEDO0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasEl documento narra la historia de un científico que creó una criatura monstruosa y ahora se debate entre cumplir su promesa de crear una compañera para ella o no, debido a los posibles peligros que esto podría acarrear. La criatura lo visita para exigirle que cumpla su promesa. El científico se niega por temor a las consecuencias y la criatura lo amenaza.
Descripción original:
Título original
LECTURA FRANKENSTEIN.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento narra la historia de un científico que creó una criatura monstruosa y ahora se debate entre cumplir su promesa de crear una compañera para ella o no, debido a los posibles peligros que esto podría acarrear. La criatura lo visita para exigirle que cumpla su promesa. El científico se niega por temor a las consecuencias y la criatura lo amenaza.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasLectura Frankenstein.
Lectura Frankenstein.
Cargado por
DANIELA LUCIA MARTINEZ SALCEDOEl documento narra la historia de un científico que creó una criatura monstruosa y ahora se debate entre cumplir su promesa de crear una compañera para ella o no, debido a los posibles peligros que esto podría acarrear. La criatura lo visita para exigirle que cumpla su promesa. El científico se niega por temor a las consecuencias y la criatura lo amenaza.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Una noche me encontraba sentado en mi laboratorio; el
sol se había puesto, y la luna empezaba a asomar por
entre las olas; no tenía suficiente luz para seguir
trabajando y permanecía ocioso, preguntándome si debía
dar por terminada la jornada o, por el contrario, hacer un
esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final. Al
meditar sobre esto, allí sentado, se me fueron ocurriendo
otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles
consecuencias de mi obra. Tres años antes me
encontraba ocupado en lo mismo, y había creado un
diabólico ser cuya incomparable maldad me había
destrozado el corazón y llenado de amargos
remordimientos. Y ahora estaba a punto de crear otro
ser, una mujer, cuyas inclinaciones desconocía
igualmente; podía incluso ser diez mil veces más
diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el
puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría
la vecindad de los hombres, y que se escondería en los
desiertos, pero ella no; ella, que con toda probabilidad
podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizá se
negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su
creación. Incluso podría ser que se odiasen; la criatura
que ya vivía aborrecía su propia fealdad y ¿no podía ser
que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en
una versión femenina? Quizá ella también lo despreciara
y buscara la hermosura superior del hombre; podría
abandonarlo y él volvería a encontrarse solo, más
desesperado aún por la nueva provocación de verse
desairado por una de su misma especie.
Y aunque abandonaran Europa, y habitaran en los
desiertos del Nuevo Mundo, una de las primeras
consecuencias de ese amor que tanto ansiaba el vil ser
serían los hijos. Se propagaría entonces por la Tierra una
raza de demonios que podrían sumir a la especie humana
en el terror y hacer de su misma existencia algo precario.
¿Tenía yo derecho, en aras de mi propio interés, a dotar
con esta maldición a las generaciones futuras? Me
habían conmovido los sofismas del ser que había creado;
sus malévolas amenazas me habían nublado los sentidos.
Pero ahora por primera vez veía claramente lo
devastadora que podía llegar a ser mi promesa; temblaba
al pensar que generaciones futuras me podrían maldecir
como el causante de esa plaga, como el ser cuyo
egoísmo no había tenido reparos en comprar su propia
paz al precio quizá de la existencia de todo el género
humano.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me fallaban las
fuerzas cuando, al levantar la vista hacia la ventana, vi el
rostro de aquel demonio a la luz de la luna. Una
horrenda mueca le fruncía los labios, al ver cómo
llevaba a cabo la tarea que él me había impuesto. Sí, me infeliz que la misma luz del día te resulte odiosa. Tú eres
había seguido en mis viajes, había atravesado bosques, mi creador, pero yo soy tu dueño: ¡obedece!
se había escondido en cavernas o refugiado en los
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo.
inmensos brezales deshabitados; y venía ahora a
(Fragmento)
comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento
de mi promesa.
Al mirarlo, vi que su rostro expresaba una increíble
malicia y traición. Recordé con una sensación de locura
la promesa de crear otro ser como él y entonces,
temblando de ira, destrocé la cosa en la que estaba
trabajando. Aquel engendro me vio destruir la criatura
en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas
de felicidad, y, con un aullido de diabólica
desesperación y venganza, se alejó.
Salí de la habitación y, cerrando la puerta, me hice la
solemne promesa de no reanudar jamás mi labor. Luego,
con paso tembloroso, me fui a mi dormitorio. Estaba
solo; no había nadie a mi lado para disipar mi tristeza y
aliviarme de la opresión de mis terribles reflexiones.
Pasaron varias horas, y yo seguía junto a la ventana,
mirando hacia el mar, que se hallaba casi inmóvil, pues
los vientos se habían calmado y la naturaleza dormía
bajo la vigilancia de la silenciosa luna. Solo unos
cuantos barcos pesqueros salpicaban el mar, y de vez en
cuando la suave brisa me traía el eco de las voces de los
pescadores que se llamaban de una barca a otra. Sentía
el silencio, aunque apenas me daba cuenta de su temible
profundidad; hasta que de pronto oí el chapoteo de unos
remos que se acercaban a la orilla, y alguien desembarcó
cerca de mi casa.
Pocos minutos después oí crujir la puerta, como si
intentaran abrirla silenciosamente. Un escalofrío me
recorrió de pies a cabeza; presentí quién sería y estuve a
punto de despertar a un pescador que vivía en una
barraca cerca de la mía; pero me invadió esa sensación
de impotencia que tan a menudo se experimenta en las
pesadillas, cuando en vano se intenta huir del inminente
peligro y los pies rehúsan moverse.
Al poco oí pisadas por el pasillo; se abrió la puerta y
apareció el temido engendro. La cerró, y,
acercándoseme, me dijo con voz sorda:
–Has destruido la obra que empezaste; ¿qué es lo que
pretendes? ¿Osas romper tu promesa? He soportado
fatigas y miserias; me marché de Suiza contigo; gateé
por las orillas del Rin, por sus islas de sauces, por las
cimas de sus montañas. He vivido meses en los brezales
de Inglaterra y en los desérticos parajes de Escocia. He
padecido cansancio, hambre, frío; ¿te atreves a destruir
mis esperanzas?
–¡Aléjate! Efectivamente, rompo mi promesa; jamás
crearé otro ser como tú, semejante en deformidad y
vileza.
–Esclavo, antes intenté razonar contigo, pero te has
mostrado inmerecedor de mi condescendencia. Recuerda
mi fuerza; te crees desgraciado, pero puedo hacerte tan
También podría gustarte
- El Grimorio de Los Dioses 03 - Inframundo - Melanie AlexanderDocumento262 páginasEl Grimorio de Los Dioses 03 - Inframundo - Melanie AlexanderViridiana Ruiz50% (2)
- Reinos Olvidados - Salvatore, R A - Guerra de La Reina Araña 01 - Desintegración by Richard Lee Byers (2002)Documento326 páginasReinos Olvidados - Salvatore, R A - Guerra de La Reina Araña 01 - Desintegración by Richard Lee Byers (2002)Don AntonioAún no hay calificaciones
- 1, Demons at DeadnightDocumento0 páginas1, Demons at DeadnightGarcia EstivaliAún no hay calificaciones
- Skeleton KingDocumento180 páginasSkeleton KingHuang BeiyueAún no hay calificaciones
- Zodiac Academy 8 Parte 1 EspañolDocumento388 páginasZodiac Academy 8 Parte 1 EspañolAnaAún no hay calificaciones
- La de La Guerra Reina Araña 1 - Desintegración PDFDocumento338 páginasLa de La Guerra Reina Araña 1 - Desintegración PDFCris_raliuga0% (1)
- La Flor de Jade II (El Círculo se Abre)De EverandLa Flor de Jade II (El Círculo se Abre)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- 13 La Promesa Más Oscura (Señores Del Inframundo) de Gena ShowalterDocumento301 páginas13 La Promesa Más Oscura (Señores Del Inframundo) de Gena ShowalterKaty100% (1)
- Querer Es Poder - Orison Swett Marden (Resumido)Documento21 páginasQuerer Es Poder - Orison Swett Marden (Resumido)leochezAún no hay calificaciones
- Libro - El Dios Que Adoran Los HombresDocumento206 páginasLibro - El Dios Que Adoran Los HombresRichy942088% (8)
- Eva y La Serpiente - Mito Fundamental Del PatriarcadoDocumento12 páginasEva y La Serpiente - Mito Fundamental Del PatriarcadoynmsAún no hay calificaciones
- Vida en 7 MundosDocumento22 páginasVida en 7 Mundosmetanirvana100% (1)
- Hector Escobar GutierrezDocumento4 páginasHector Escobar GutierrezlolazoAún no hay calificaciones
- Contemplar La Nada PDFDocumento365 páginasContemplar La Nada PDFDayal nitai100% (3)
- El Asesinato Del Alma SintesisDocumento20 páginasEl Asesinato Del Alma SintesisEagleMtz0% (1)
- El Ultimo Mesias Peter Wessel ZapffeDocumento30 páginasEl Ultimo Mesias Peter Wessel ZapffeJuan jaramilloAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Las Ideas de Los Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles en El Marco de La Teoría Política.Documento3 páginasCuadro Comparativo de Las Ideas de Los Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles en El Marco de La Teoría Política.mari venitez100% (3)
- Tarea 4 Negocios InternacionalesDocumento14 páginasTarea 4 Negocios Internacionaleskaterine100% (1)
- Fragmentos de FrankensteinDocumento3 páginasFragmentos de FrankensteinRuminiiAún no hay calificaciones
- El BúhoDocumento280 páginasEl BúhoMariano Scavo100% (1)
- Los Enclaves Dorados - Naomi Novik PDFDocumento395 páginasLos Enclaves Dorados - Naomi Novik PDFLissa RangelAún no hay calificaciones
- Lobos de Crossland - Libro Primero PDFDocumento293 páginasLobos de Crossland - Libro Primero PDFDavids CabreraAún no hay calificaciones
- Modelo Sexto GradoDocumento7 páginasModelo Sexto GradoJannaSepulvedaAún no hay calificaciones
- LlantoDocumento3 páginasLlantoJesus Zarate CastroAún no hay calificaciones
- Colision Elemental - Aaron Mel PDFDocumento618 páginasColision Elemental - Aaron Mel PDFGomez LeonardoAún no hay calificaciones
- Adolfo Bioy Casares, La Invención de MorelDocumento3 páginasAdolfo Bioy Casares, La Invención de MorelGiorgio LavezzaroAún no hay calificaciones
- La VoluntadDocumento151 páginasLa VoluntadPandora SilvaAún no hay calificaciones
- Morning Star - K.M. RayaDocumento366 páginasMorning Star - K.M. RayaKahoru D Luffy CadtleyaAún no hay calificaciones
- Taller de Comprensión Textual Los MiserablesDocumento7 páginasTaller de Comprensión Textual Los MiserablesAshley Montoya0% (1)
- Vida en 7 Mundos PDFDocumento98 páginasVida en 7 Mundos PDFAlexander Marin GallegoAún no hay calificaciones
- ColapsoDocumento33 páginasColapsoAniol Morató GilAún no hay calificaciones
- El Verano Del Lobo Rojo - FragmentosDocumento2 páginasEl Verano Del Lobo Rojo - FragmentosAndrés Mora PrinceAún no hay calificaciones
- League of LegendsDocumento108 páginasLeague of LegendsjulianAún no hay calificaciones
- Méfeso: Y el misterio del guardián del EdénDe EverandMéfeso: Y el misterio del guardián del EdénCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Lovecraft, H.P. - HipnosDocumento5 páginasLovecraft, H.P. - HipnosJorge Andrés Carvajal OrtizAún no hay calificaciones
- HipnosDocumento6 páginasHipnosLuis AgamezAún no hay calificaciones
- El Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojDocumento49 páginasEl Sol Es Un Pájaro Cautivo en Un RelojtangosiniestroAún no hay calificaciones
- PresentaciónDocumento17 páginasPresentaciónStefi EscobarAún no hay calificaciones
- La Criatura de Frank y La Lucha Por El ReconocimientoDocumento6 páginasLa Criatura de Frank y La Lucha Por El ReconocimientoCondesadeVenusAún no hay calificaciones
- Maximiliano Gamboa Caracter DestructivoDocumento8 páginasMaximiliano Gamboa Caracter DestructivoMaximiliano gamboa gamboaAún no hay calificaciones
- Historia de Exu CaveiraDocumento6 páginasHistoria de Exu CaveiraFernando UchyAún no hay calificaciones
- Valverde Torne, F. - El Ultimo PlanetaDocumento117 páginasValverde Torne, F. - El Ultimo PlanetaMauricio CV0% (1)
- Irreemplazable El Séptimo Círculo 05 Eleanor RigbyDocumento397 páginasIrreemplazable El Séptimo Círculo 05 Eleanor Rigbyyusmerissalazar100% (2)
- EDELWEISS de NUME. NovelaDocumento24 páginasEDELWEISS de NUME. NovelaRinoa UnicaAún no hay calificaciones
- Suenos & Pesadillas - Yunnuen GonzalezDocumento234 páginasSuenos & Pesadillas - Yunnuen Gonzalezgasfiter.rivera.valdesAún no hay calificaciones
- Hammer ManDocumento11 páginasHammer ManRicardo FonsecaAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento3 páginasDocumento Sin Títulolecosa08Aún no hay calificaciones
- Yo Simon Homo Sapiens - Becky AlbertallyDocumento292 páginasYo Simon Homo Sapiens - Becky Albertallyelena_martin_42Aún no hay calificaciones
- Fragmentos de TiDocumento10 páginasFragmentos de TiSebastian RiveraAún no hay calificaciones
- Cain, Principe de Nod Jorge Balderas GalvezDocumento288 páginasCain, Principe de Nod Jorge Balderas Galvezpatricia mercedes cruz ruzAún no hay calificaciones
- Credo Del Hombre Libre. RusselDocumento8 páginasCredo Del Hombre Libre. RusselepifaniamaraAún no hay calificaciones
- Palyngenesis - La Edad UmbríaDocumento13 páginasPalyngenesis - La Edad Umbríavexillum.88Aún no hay calificaciones
- Smith, Clark Ashton (El Devoto Del Mal) CDocumento6 páginasSmith, Clark Ashton (El Devoto Del Mal) CrantikAún no hay calificaciones
- Trans Libro Matrimonio IgualitarioDocumento94 páginasTrans Libro Matrimonio IgualitarioLucho Flores100% (1)
- BIM2 Jornada de I.T y F E (La Credibilidad) TabletDocumento5 páginasBIM2 Jornada de I.T y F E (La Credibilidad) TabletBetsabeth StefanyAún no hay calificaciones
- Servicios Sociales ComplementariosDocumento2 páginasServicios Sociales ComplementariosDayana TovarAún no hay calificaciones
- 15 - Qué Es El PMIDocumento2 páginas15 - Qué Es El PMIyadira nazarithAún no hay calificaciones
- Convive y Participa Democráticamente en Labúsqueda Del Bien ComúnDocumento6 páginasConvive y Participa Democráticamente en Labúsqueda Del Bien ComúnLucia Mogollón MartinezAún no hay calificaciones
- Resumen Ley AntitramitesDocumento11 páginasResumen Ley AntitramitesMayra Alejandra Aponte DazaAún no hay calificaciones
- Guía 5° BásicoDocumento3 páginasGuía 5° BásicoLorena Urbina TriviñoAún no hay calificaciones
- Carta Abierta A Los Habitantes de SpringfieldDocumento2 páginasCarta Abierta A Los Habitantes de SpringfieldJaime AndrésAún no hay calificaciones
- InfografíaDocumento2 páginasInfografíaailin0% (1)
- Anexo JaujaDocumento19 páginasAnexo JaujaAngela sofia Lucas borjaAún no hay calificaciones
- Etica Profesional Del FarmaceuticoDocumento3 páginasEtica Profesional Del Farmaceuticoanon_122804397Aún no hay calificaciones
- CAP 1. Psic. de Las MasasDocumento1 páginaCAP 1. Psic. de Las MasasMarilu AAún no hay calificaciones
- Tema 5. ClaseDocumento66 páginasTema 5. ClaseLiz RobledoAún no hay calificaciones
- Antologia-Recursos humanos3CORREGIDADocumento273 páginasAntologia-Recursos humanos3CORREGIDAAlejandro M Santamaría100% (2)
- Sentencia Wilfredo Sosa ArpasiDocumento11 páginasSentencia Wilfredo Sosa ArpasiJosé GarcíaAún no hay calificaciones
- UI - Servicio de Control Simultáneo - Marco GeneralDocumento59 páginasUI - Servicio de Control Simultáneo - Marco GeneralRaúl MartínAún no hay calificaciones
- Liderazgo Etica y BioeticaDocumento36 páginasLiderazgo Etica y BioeticaSaritha sembreraAún no hay calificaciones
- Estructuras de Personalidad PDFDocumento13 páginasEstructuras de Personalidad PDFPxnditx Calixto100% (1)
- Derecho Penal II BorinskyDocumento34 páginasDerecho Penal II BorinskygeroliAún no hay calificaciones
- PSOCIAL. La Diversidad Cultural de Mi PaísDocumento6 páginasPSOCIAL. La Diversidad Cultural de Mi PaísMarisol Monsalve SanchezAún no hay calificaciones
- Libro Justicia Hídrica - CBC - Fernández BouzoDocumento30 páginasLibro Justicia Hídrica - CBC - Fernández BouzoSoledad Fernández BouzoAún no hay calificaciones
- Suma Qamaña. Vivir Bien, No Mejor, La Sabiduría AymaraDocumento4 páginasSuma Qamaña. Vivir Bien, No Mejor, La Sabiduría AymaraMarx Jose Gomez LiendoAún no hay calificaciones
- Test de Eneagrama de La PersonalidadDocumento31 páginasTest de Eneagrama de La PersonalidadSantosLópezAún no hay calificaciones
- El Saber Filosófico - 1Documento44 páginasEl Saber Filosófico - 1Jose CajbonAún no hay calificaciones
- Fraude Pauliano Ò Revocacion Por Fraude!!Documento3 páginasFraude Pauliano Ò Revocacion Por Fraude!!NixonGil50% (2)