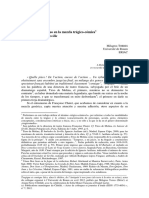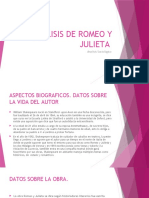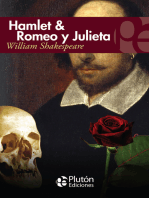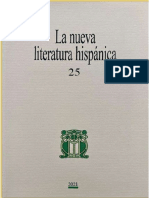Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2009 Reseña Sobre El Mercader de Venecia
2009 Reseña Sobre El Mercader de Venecia
Cargado por
mclucifora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasEl documento analiza cómo la película de Michael Radford logra capturar la doble naturaleza de comedia y tragedia de la obra de Shakespeare El mercader de Venecia. Aunque la obra sigue las convenciones de la comedia con sus juegos de palabras y finales felices, también explora temas trágicos como la crueldad y la exclusión de los judíos representados por el personaje de Shylock. La escena más poderosa de la película muestra a Shylock llorando después de ser despojado de todo, capturando así el aspecto más de
Descripción original:
Título original
2009 Reseña sobre El Mercader de Venecia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento analiza cómo la película de Michael Radford logra capturar la doble naturaleza de comedia y tragedia de la obra de Shakespeare El mercader de Venecia. Aunque la obra sigue las convenciones de la comedia con sus juegos de palabras y finales felices, también explora temas trágicos como la crueldad y la exclusión de los judíos representados por el personaje de Shylock. La escena más poderosa de la película muestra a Shylock llorando después de ser despojado de todo, capturando así el aspecto más de
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginas2009 Reseña Sobre El Mercader de Venecia
2009 Reseña Sobre El Mercader de Venecia
Cargado por
mcluciforaEl documento analiza cómo la película de Michael Radford logra capturar la doble naturaleza de comedia y tragedia de la obra de Shakespeare El mercader de Venecia. Aunque la obra sigue las convenciones de la comedia con sus juegos de palabras y finales felices, también explora temas trágicos como la crueldad y la exclusión de los judíos representados por el personaje de Shylock. La escena más poderosa de la película muestra a Shylock llorando después de ser despojado de todo, capturando así el aspecto más de
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Una comedia trágica
El mercader de Venecia de William Shakespeare y de Michael Radford
Si consideramos las normas de la comedia, es lógico que, al leer la obra de
Shakespeare, observemos que los múltiples juegos de palabras, las confusiones, los
disfraces y las historias de amor de los jóvenes atenúen la enorme tragedia que se
esconde en los personajes de Antonio y Shylock. Al ser una comedia, todo se presenta
desordenado en escena. La única verdad es la del escenario y la de las palabras (de
lo cual, sin duda, Portia es dueña absoluta); y finalmente, lo que debe triunfar es el
amor de los jóvenes. Por eso, la crueldad, la traición y la melancolía, que en una
tragedia tendrían su restitución en la muerte, no tienen lugar; y no sólo contrastan, en
gran medida, con la felicidad de los jóvenes amantes, sino que, además, son
expuestas brutalmente y abandonadas en escena, mientras el resto de los personajes
corre a disfrutar de su felicidad.
La versión fílmica logra, con éxito, poner en escena esta doble condición del
texto: la comedia y la tragedia. Podemos apreciar diversos momentos donde la risa se
impone y durante los cuales los ingeniosos parlamentos y la idea de un futuro dichoso
invaden la escena y nos dan regocijo como espectadores (por ejemplo, la elección de
los cofres por parte de los príncipes extranjeros o cuando Portia y Nerissa revelan a
sus esposos que se disfrazaron para salvar a Antonio).
Sin embargo, la escena más perdurable de la película es la que resulta más
trágica: el judío Shylock, en el piso, llorando por la sentencia que le impone la bella
Portia, disfrazada de doctor en leyes. Hasta ese momento, varios momentos han
sugerido que el judío es un personaje que está en escena para sufrir. Radford nos lo
indica desde el inicio, cuando expone la dolorosa situación de excluidos de los judíos
en esa época (con el texto inicial y las primeras escenas); y luego, cada escena donde
Shylock se presenta resulta desgarradora. Incluso la primera parte del juicio donde
reclama justicia al punto de exigir, sin piedad, la carne (y con ello la muerte) de
Antonio resulta funesta, pues, intuimos que toda esa ansia de reparación y castigo
implacable se volverá contra él, en cualquier momento. El film no permite que se nos
escape ese aspecto de la obra, y aun lo graba a fuego en nuestras mentes, cuando la
cámara se sitúa dentro del ghetto judío, y desde allí, vemos a Shylock, sin su kipá,
parado en la parte de afuera del edificio, mientras un judío cierra las puertas; ésa es,
entonces, la condición final del personaje: excluido para siempre de su propia vida, la
pérdida de todo lo que lo constituye. La muerte hubiera sido un final más honroso, sin
embargo, en las comedias, no hay muertes, sólo la exposición brutal de la realidad
humana que, como en este caso, nos deja un resto de melancolía insatisfecha.
María Clara Lucifora, Graduada del Profesorado en Letras de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, integrante del grupo de investigación “Semiótica del
discurso”.
También podría gustarte
- Las Bibliotecas Del Mundo Antiguo - Lionel Casson PDFDocumento170 páginasLas Bibliotecas Del Mundo Antiguo - Lionel Casson PDFÚrsula Alonso100% (1)
- Certificado Calidad Casco 3m H 700 66287 1 PDFDocumento2 páginasCertificado Calidad Casco 3m H 700 66287 1 PDFmaryori baeza0% (1)
- Comentario Resuelto Romeo y JulietaDocumento5 páginasComentario Resuelto Romeo y JulietaCristina BarberoAún no hay calificaciones
- Los Significados de La Comedia - Wylie SypherDocumento40 páginasLos Significados de La Comedia - Wylie SypherSamuel Espíndola HernándezAún no hay calificaciones
- Guia Curso AutomaquillajeDocumento10 páginasGuia Curso AutomaquillajeMaria Urbalejo RascónAún no hay calificaciones
- Resumen Análisis de Edipo en Colono de SófoclesDocumento12 páginasResumen Análisis de Edipo en Colono de Sófoclesdragonw50% (2)
- T8.romeo y JulietaDocumento3 páginasT8.romeo y JulietaMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- TRAGEDIASDocumento11 páginasTRAGEDIASAngel José Alonso MenéndezAún no hay calificaciones
- My JDocumento4 páginasMy JAndersson J Espinoza MedinaAún no hay calificaciones
- Don Álvaro o La Fuerza Del SinoDocumento2 páginasDon Álvaro o La Fuerza Del Sinosantiso22Aún no hay calificaciones
- Vision Tragica Sentimiento Tragico y TraDocumento22 páginasVision Tragica Sentimiento Tragico y TraKaren Gomez J100% (1)
- Ser o No Ser CarmelaDocumento5 páginasSer o No Ser CarmelaGustavo PalaciosAún no hay calificaciones
- CATALINONDocumento13 páginasCATALINONManuel RiveraAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento6 páginasRomeo y JulietaPAOLA NAHOMI CHAVEZ JULONAún no hay calificaciones
- Ensayo - Hamlet de William ShakespeareDocumento4 páginasEnsayo - Hamlet de William Shakespearedimas vallecillaAún no hay calificaciones
- Genero ComediaDocumento7 páginasGenero ComediaJess GuionistaAún no hay calificaciones
- Monlogos YsoliloquiosDocumento6 páginasMonlogos Ysoliloquiosvannia23Aún no hay calificaciones
- El Distanciamiento de Lo Trgico en El Celoso Prudente 0Documento7 páginasEl Distanciamiento de Lo Trgico en El Celoso Prudente 0EFrenAriasHernandezAún no hay calificaciones
- 3 RasillaDocumento12 páginas3 RasillaCaty GuaymasAún no hay calificaciones
- Analisis de Romeo y JulietaDocumento19 páginasAnalisis de Romeo y JulietaClaudia RamirezAún no hay calificaciones
- Teoria hamlETDocumento9 páginasTeoria hamlETCarmesinaAún no hay calificaciones
- TP, El Teatro Isabelino - Punto 2 FinalDocumento2 páginasTP, El Teatro Isabelino - Punto 2 FinalSomnus PocusAún no hay calificaciones
- Billy Wilder - Juan Carlos RenteroDocumento140 páginasBilly Wilder - Juan Carlos RenteroMario Walter Bejar ApazaAún no hay calificaciones
- TEMA 7. El Teatro Clásico Europeo. El Teatro Isabelino en Inglaterra. Shakespeare. El Teatro Clásico FrancésDocumento3 páginasTEMA 7. El Teatro Clásico Europeo. El Teatro Isabelino en Inglaterra. Shakespeare. El Teatro Clásico Francéscandypop19835943Aún no hay calificaciones
- Hamlet de OstermaierDocumento2 páginasHamlet de OstermaierPablo OteroAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre ShakespeareDocumento73 páginasEnsayo Sobre ShakespeareJosé Daniel Cuevas50% (2)
- Terror y Miseria en El Primer FranquismoDocumento2 páginasTerror y Miseria en El Primer FranquismoAnalía PintoAún no hay calificaciones
- Estudio Sobre Hamlet PDFDocumento19 páginasEstudio Sobre Hamlet PDFJonnathan ChiroyAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto Teatro Isabelino - Flavio Rodriguez MirandaDocumento3 páginasComentario de Texto Teatro Isabelino - Flavio Rodriguez MirandaFlavio Rodriguez MirandaAún no hay calificaciones
- Del Griego Komedia Que A Su Vez Deriva de KomosDocumento4 páginasDel Griego Komedia Que A Su Vez Deriva de KomosNelson González CatardoAún no hay calificaciones
- Teatro RelistaDocumento7 páginasTeatro RelistaLiliana Castillo LuchenaAún no hay calificaciones
- Monner Sans, J.M. El Humorismo de Un HumoristaDocumento16 páginasMonner Sans, J.M. El Humorismo de Un HumoristaJulieta SotoAún no hay calificaciones
- Salvador Sáinz - El Cine CómicoDocumento194 páginasSalvador Sáinz - El Cine CómicoMicaela RomaniAún no hay calificaciones
- Recursos de La Comedia LatinaDocumento37 páginasRecursos de La Comedia Latinarafoyd50% (2)
- Apuntes RomanticismoDocumento95 páginasApuntes RomanticismoesteticadizAún no hay calificaciones
- Romeo y Julieta (William Shakeasper)Documento13 páginasRomeo y Julieta (William Shakeasper)Kenny LsAún no hay calificaciones
- Resumen de La Obra de Rome y JulietaDocumento3 páginasResumen de La Obra de Rome y JulietaElmercito HcAún no hay calificaciones
- Copia de ROMEO Y JULIETA-Yessica Ocampos-1Documento5 páginasCopia de ROMEO Y JULIETA-Yessica Ocampos-1pescurra55Aún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento11 páginasRomeo y JulietaCarlos TejadaAún no hay calificaciones
- Lectura Crítica 2Documento5 páginasLectura Crítica 2ururutsumugiyaAún no hay calificaciones
- Comedia - PavisDocumento17 páginasComedia - Pavissindy9917Aún no hay calificaciones
- Desarrollo Pia Lit 1Documento3 páginasDesarrollo Pia Lit 1Josseline Garcia BlancoAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento4 páginasRomeo y JulietaDiana Patricia de MalikAún no hay calificaciones
- Desarrollo Romeo y JulietaDocumento6 páginasDesarrollo Romeo y JulietaAnggie JaureguiAún no hay calificaciones
- Pagliacci - Articulo PDFDocumento3 páginasPagliacci - Articulo PDFAngeles Terreros KuffoAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento3 páginasRomeo y JulietaObed Osorio GarciaAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento6 páginasRomeo y Julietastefany leonAún no hay calificaciones
- LAS LÁGRIMAS DEL ALHAMBRA Rufo CaballeroDocumento8 páginasLAS LÁGRIMAS DEL ALHAMBRA Rufo CaballeroDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Romeo y JulietaDocumento11 páginasRomeo y Julietasally flores olidenAún no hay calificaciones
- Esta Bella Historia de Amor de Género Dramático Tiene Lugar en VeronaDocumento8 páginasEsta Bella Historia de Amor de Género Dramático Tiene Lugar en VeronaDanielAlvaroAún no hay calificaciones
- Plauto, GorgojoDocumento4 páginasPlauto, GorgojoPerseusAusKitiumAún no hay calificaciones
- LA MUERTE en Luces de BohemiaDocumento1 páginaLA MUERTE en Luces de BohemiaPilar Bañon FerreroAún no hay calificaciones
- Tema 9. Teatro Posterior Al 36Documento5 páginasTema 9. Teatro Posterior Al 36veleAún no hay calificaciones
- Resumen Panorama de La LiteraturaDocumento20 páginasResumen Panorama de La LiteraturaMmlpqtp100% (1)
- La Creación de El Caballero de OlmedoDocumento5 páginasLa Creación de El Caballero de OlmedoHernán SanchezAún no hay calificaciones
- TP PséudoloDocumento7 páginasTP PséudoloAntognazzaGenioCristian100% (1)
- La-vida-es-un-violento-cabaret-Revista Humo n4 PDFDocumento8 páginasLa-vida-es-un-violento-cabaret-Revista Humo n4 PDFApologistas de la CalamidadAún no hay calificaciones
- La Caverna de Gisele Vienne Horror y TeaDocumento8 páginasLa Caverna de Gisele Vienne Horror y Teaezequiel ezequielAún no hay calificaciones
- Comedias I. Los acarnienses. Los caballeros.De EverandComedias I. Los acarnienses. Los caballeros.Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- 2019-Lucifora-Lucifora - Entre La Magia y El Sentido - ArtículoDocumento25 páginas2019-Lucifora-Lucifora - Entre La Magia y El Sentido - ArtículomcluciforaAún no hay calificaciones
- 2022 - Reseña Libro de MartaDocumento11 páginas2022 - Reseña Libro de MartamcluciforaAún no hay calificaciones
- Semiótica Periodismo 2022 Clase BajtínDocumento1 páginaSemiótica Periodismo 2022 Clase BajtínmcluciforaAún no hay calificaciones
- 2022 Tendencias de La Semiosis Maquínica-In ItinereDocumento16 páginas2022 Tendencias de La Semiosis Maquínica-In ItineremcluciforaAún no hay calificaciones
- BARTHES - El Placer Del Texto - FragmentosDocumento2 páginasBARTHES - El Placer Del Texto - FragmentosmcluciforaAún no hay calificaciones
- BARTHES - Introducción Al Análisis EstructuralDocumento28 páginasBARTHES - Introducción Al Análisis EstructuralmcluciforaAún no hay calificaciones
- Sadin 2019 - La Silicolonización Del MundoDocumento3 páginasSadin 2019 - La Silicolonización Del MundomcluciforaAún no hay calificaciones
- Scarano - Los Lugares de La Voz Cap 3Documento2 páginasScarano - Los Lugares de La Voz Cap 3mcluciforaAún no hay calificaciones
- Schmidt - La Comunicación LiterariaDocumento5 páginasSchmidt - La Comunicación Literariamclucifora100% (1)
- Luján Atienza - Pragmàtica Del Discurso Lírico - Cap I y IV - LSDocumento7 páginasLuján Atienza - Pragmàtica Del Discurso Lírico - Cap I y IV - LSmcluciforaAún no hay calificaciones
- Hamburger, Fichaje SEMIÓTICADocumento17 páginasHamburger, Fichaje SEMIÓTICAmcluciforaAún no hay calificaciones
- Casas - Pragmática y PoesíaDocumento19 páginasCasas - Pragmática y PoesíamcluciforaAún no hay calificaciones
- Barthes - El Retorno de La PoéticaDocumento2 páginasBarthes - El Retorno de La PoéticamcluciforaAún no hay calificaciones
- EgiptoDocumento4 páginasEgiptoMJ EDAún no hay calificaciones
- La Herencia Colonial Es Algo Que Marco Mucho Las Tradiciones y Costumbres Que Tenemos y CelebramosDocumento3 páginasLa Herencia Colonial Es Algo Que Marco Mucho Las Tradiciones y Costumbres Que Tenemos y CelebramosDanny Arroyo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Tema 08 Nuevas Tendencias de La EsculturaDocumento7 páginasTema 08 Nuevas Tendencias de La EsculturaJosé Luis Cervero VicenteAún no hay calificaciones
- Anteproyecto El PianistaDocumento36 páginasAnteproyecto El PianistaGutierrez DieguiittoAún no hay calificaciones
- Melesio Morales - Labor PeriodisticaDocumento123 páginasMelesio Morales - Labor PeriodisticaEduardo Eloy Ramirez Villegas100% (1)
- El Zoo de CristalDocumento4 páginasEl Zoo de CristalAlejandroAún no hay calificaciones
- Informe Visita Al MaliDocumento6 páginasInforme Visita Al MalirubiAún no hay calificaciones
- Hornos JFChitiDocumento177 páginasHornos JFChitiholarousAún no hay calificaciones
- Entrevista A Arcadio BlascoDocumento5 páginasEntrevista A Arcadio BlascoBelu BuenarAún no hay calificaciones
- Análisis de Arte y CulturaDocumento10 páginasAnálisis de Arte y CulturaMelanio Melgarejo Aguilar Öf̲̲̅̅ı̲̲̅̅c̲̲̅̅ı̲̲̅̅a̲̲̅̅l̲̲̅̅'̲̲̅̅f̲̲̅bAún no hay calificaciones
- Desigualdad CulturalDocumento23 páginasDesigualdad CulturalKrome 77Aún no hay calificaciones
- Hombre Preso Que Mira A Su HijoDocumento12 páginasHombre Preso Que Mira A Su HijocifuentesburguesaAún no hay calificaciones
- Sonatina Vers 03Documento63 páginasSonatina Vers 03Said PimenVelAún no hay calificaciones
- La Piel Derramada Puede Ser Un Título Difícil para Quienes No Acostumbran Leer PoesíaDocumento2 páginasLa Piel Derramada Puede Ser Un Título Difícil para Quienes No Acostumbran Leer PoesíaAdriana Ventura PérezAún no hay calificaciones
- LITERATURA UNIVERSAL. EAD. 7. La Poesía Del Siglo XX PDFDocumento13 páginasLITERATURA UNIVERSAL. EAD. 7. La Poesía Del Siglo XX PDFseamankkAún no hay calificaciones
- Danzas Amazonicas Sesion 4Documento12 páginasDanzas Amazonicas Sesion 4Fasabi Rengifo TJAún no hay calificaciones
- Espiritu Del BosqueDocumento10 páginasEspiritu Del BosqueSilvana Loo SanchezAún no hay calificaciones
- Curso de Armonia Ejercicios Clase 3Documento2 páginasCurso de Armonia Ejercicios Clase 3daniel lacruzAún no hay calificaciones
- Manfredo TafuriDocumento67 páginasManfredo TafuriHC NinoskaAún no hay calificaciones
- Luces de Bohemia, Ramón María Del Valle Inclán AnálisisDocumento10 páginasLuces de Bohemia, Ramón María Del Valle Inclán AnálisisCristina orrietaAún no hay calificaciones
- 300 Datos Curiosos para Impresionar A AlguienDocumento3 páginas300 Datos Curiosos para Impresionar A Alguienkarlitanarvaez066Aún no hay calificaciones
- Sobre Cine Feminista de Los 60 y 70Documento13 páginasSobre Cine Feminista de Los 60 y 70LucíaAún no hay calificaciones
- Giardinelli - El Simple Arte de Matar - P. 91-113Documento27 páginasGiardinelli - El Simple Arte de Matar - P. 91-113Florencia SosaAún no hay calificaciones
- Feria de San MarcosDocumento4 páginasFeria de San MarcosLeslie AguilaAún no hay calificaciones
- Konrad WitzDocumento3 páginasKonrad WitzDaynette CespedesAún no hay calificaciones
- Jannet AlvaradoDocumento9 páginasJannet AlvaradoAlexanderAún no hay calificaciones
- Dia Del IdiomaDocumento2 páginasDia Del IdiomaGedeon HendelAún no hay calificaciones