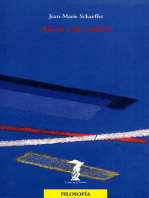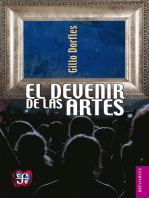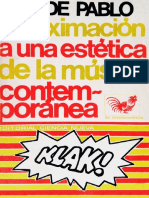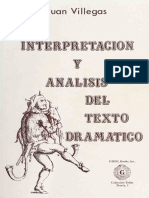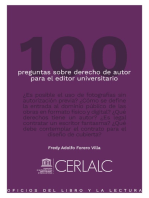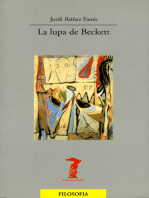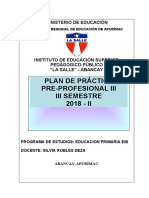Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teo 4
Teo 4
Cargado por
JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALER0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasTítulo original
teo 4
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasTeo 4
Teo 4
Cargado por
JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
D) La realidad social del tiempo en que han de ser interpretadas las obras.
Mi propuesta dice que en la interpretación de las obras habrá que atender
a otro criterio: el de "la realidad social del tiempo en que han de ser
interpretadas”. Esto introduce un factor con cuyo empleo, ciertamente
muy delicado, es posible en alguna medida acomodar las obras a las
situaciones surgidas con posterioridad a la composición de aquellas.
En realidad, de lo que se trata básicamente es de que la interpretación de
la obra no vaya contra la realidad social en el tiempo en que se efectúa,
que puede ser distinta de la que existía cuando se compuso.
Musica clásica en tiempos actuales.
Esa realidad contra la que la interpretación de la obra no debe chocar está
constituida por los factores políticos, sociales, económicos, culturales,
estados de conciencia u opinión pública, y convicciones y creencias
imperantes en un momento dado en determinada sociedad.
Existen algunos géneros de mayor preferencia de acuerdo al contexto social.
Por ello, la interpretación de la obra se matiza lo suficiente para evitar
aquel efecto. Por otra parte, mi propuesta lo que ha hecho ha sido
consagrar el elemento sociológico en la interpretación de las obras,
aspecto que siempre afectó incluso a los propios autores.
El elemento sociológico a lo que obliga es a un ajuste de la interpretación
de las obras, pero no a una modificación o no ejecución de las mismas.
Diferentes formas de interpretar una obra según la época pero es la misma pieza
musical.
Este elemento permite suavizar la interpretación sólo hasta donde
permita el contenido de los signos musicales y anotaciones escritas,
aunque siempre advirtiendo que se requiere para su utilización mucho
tino y prudencia, porque envuelve grave riesgo de arbitrariedad el
entregar al criterio subjetivo del intérprete
Se puede pecar en entregar lo que no se entiende.
apreciaciones tan delicadas como estas, aunque se ha de reconocer que su
aplicación se hace más segura y decisiva cuando se trata de tendencias o
ideas que han penetrado ya en las propuestas de los teóricos musicales e
incluso en la discografía al uso o han tenido un reconocimiento de manera
inequívoca en la crítica especializada.
En definitiva, la propuesta lo que está preconizando es el método
histórico-evolutivo, que consiste en dar a los signos y anotaciones
musicales escritos no ya el sentido que tenía al tiempo de su formación,
sino el que puede tener al tiempo en que surge la posibilidad de
ejecutarla.
Y así, permaneciendo inmutable el sentido literal, debe considerarse
mudado su espíritu, en conformidad con las nuevas exigencias de los
tiempos; en otros términos, también los signos y anotaciones musicales
de la obra deben sufrir la ley de la evolución y adaptarse al ambiente
histórico en un momento determinado.
Sé que, aún con todas las precauciones dictadas y matices aportados para
entender este punto, se pueda considerar que este criterio es el más
delicado de todos porque pareciera oponerse al espíritu historicista que
entiende que la reconstrucción debe ser lo más cercana a la realidad
histórica que vivió la pieza, y que este amoldamiento a la realidad social
del tiempo en que han de ser interpretadas las obras parece una vía
abierta para el subjetivismo del intérprete fundamentado en razones
sociales. No, lo que quiere recoger la definición es la asunción de la
imposibilidad absoluta de recrear la obra tal como fue pensada o
interpretada. De nada habría valido una definición que fuera utópica
donde no se plasmara la realidad de los fenómenos, esto es: de un modo o
de otro nunca podremos reconstruir la "verdad" de la obra porque la
realidad es mutable, el agua que corre por el río nunca es dos veces la
misma. Ni siquiera el propio autor siendo el intérprete podría repetir la
misma interpretación.
Por otra parte, la presentación en público de las obras ha obligado de
manera evidente algunas veces y de manera larvada otras, a que el
intérprete –no siempre sin controversia– tenga que tener en cuenta el
deseo del público. Más allá de nuestra aceptación o no, éste es un hecho
que hay que tener en cuenta y que nos lleva a pensar en la finalidad de las
obras:
E) El espíritu y la finalidad de las obras.
Dice, por último, nuestra propuesta, que en la interpretación se atienda
fundamentalmente al espíritu y finalidad de las obras, expresión que
también suscita algunas dificultades porque es susceptible de reflejar muy
diferentes ideas. En efecto, la existencia en la obra de un "espíritu" es en
alguna medida pura metáfora, utilizada inicialmente para superar el puro
literalismo. Se dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Tras los signos,
más allá de los signos, se pueden buscar otros significados. En otro
sentido, se ha hablado también de un espíritu de la obra para designar
algo objetivo e independiente de los propósitos e intenciones del autor de
la obra, punto de vista desde el cual la llamada a este espíritu de la obra
tiene el alcance de expresar el predominio de una interpretación objetiva,
por encima de lo subjetivo o de la voluntad que tuviere el compositor.
También puede ser entendida la finalidad de la obra de otra manera. Si
vemos en ella solución a un conflicto de intereses (v. gr. entre expresar el
contenido del texto y agradar por sus líneas melódicas), habrá que
examinar ante todo cuáles son los intereses tenidos en cuenta por la obra
y cuál es el que ha prevalecido, o cómo se han compuesto sin necesidad
del sacrificio de unos a otros. Estos intereses no son sólo de orden
expresivo o formal, sino también de orden cultural, espiritual o de
afección.
Un análisis en el equilibrio de intereses conduce a unos resultados que no
cabe duda en llamar más realistas, pues profundiza no sólo en los posibles
intereses que en la obra analizada se encuentran, sino también halla en la
solución analizada cuál es la estructura estética dominante. No obstante,
hay que advertir que el análisis en el equilibrio de intereses se puede
hacer un análisis de valores o análisis valorativo porque, en realidad,
cuando se habla de intereses no está refiriéndose uno tanto a las
aspiraciones y apetencias que una obra suscita en un sujeto o en los
sujetos que se encuentran inmersos en ella por su labor de compositores,
instrumentistas u oyentes, como al juicio de valor que tales aspiraciones o
apetencias merecen. El juicio de valor que debe servir para la justa
decisión es, según algunos, el que de alguna manera está encerrado en la
obra; según otros el del intérprete musical, lo que podría ser rechazable
por arbitrario, o el que es generalmente admitido por el público.
En realidad, al hablar del "espíritu y finalidad" de la obra, nos estamos
acogiendo al criterio teleológico en la interpretación de la misma. Sin
embargo, hay que hacer notar inmediatamente que tal criterio es algo que
en numerosas ocasiones el propio intérprete ha de descubrir, no le viene
dado como un dato más a tener en cuenta en su tarea como la notación
musical o los antecedentes compositivos próximos. Y lo ha de descubrir
con ayuda precisamente de los otros criterios hermenéuticos,
principalmente el histórico. Por eso, no sería demasiado correcta nuestra
propuesta que, entonces, habría que matizar, ya que no es que el espíritu
de la obra deba ser el faro que guía al intérprete, sino que en la mayoría de
los casos, es la interpretación la que ha de descubrir aquel espíritu y
finalidad. Para encontrar el auténtico sentido de la obra, esto es, el
resultado que se quiere alcanzar a través de una determinada obra, ha de
ponerse en marcha la tarea previa de centrar el problema de a qué
promulgación obedece. De ahí que interpretarla con arreglo a su espíritu y
finalidad obligue a rechazar todo lo que obstaculice la obtención de aquel
resultado. La obra debe ser entendida en el sentido que mejor responda a
la realización del resultado que se quiere alcanzar.
También podría gustarte
- Sesión 2 ProyectoDocumento7 páginasSesión 2 ProyectoJair CobeñasAún no hay calificaciones
- Nuevas Estrategias Alegoricas - Brea - SeleccionDocumento33 páginasNuevas Estrategias Alegoricas - Brea - SeleccionViole RibottaAún no hay calificaciones
- Estructura Teorica Del Programa ArquitectonicoDocumento92 páginasEstructura Teorica Del Programa Arquitectonicoliebe_selbst100% (6)
- Heidegger, Martin - El Origen de La Obra de Arte (Trad. Ronald Kay)Documento65 páginasHeidegger, Martin - El Origen de La Obra de Arte (Trad. Ronald Kay)odelator1100% (2)
- Rubens ManoDocumento8 páginasRubens ManoIsidro LunaAún no hay calificaciones
- Ensayo Criterios de Interpretacion MusicalDocumento18 páginasEnsayo Criterios de Interpretacion MusicalWilfredo Enrique Pinto Flores100% (1)
- Criterios de Interpretación MusicalDocumento13 páginasCriterios de Interpretación MusicalPablo ArroyoAún no hay calificaciones
- Conocer y Explicar La Obra de ArteDocumento8 páginasConocer y Explicar La Obra de ArteMa Elena AcostaAún no hay calificaciones
- Que Es El Arte Hernan GrajalesDocumento8 páginasQue Es El Arte Hernan GrajalesHernan GrajalesAún no hay calificaciones
- Criterios de Interpretación MusicalDocumento14 páginasCriterios de Interpretación MusicalLopezMarchalAún no hay calificaciones
- Teo 2Documento2 páginasTeo 2JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- 06 Dahlhaus - Fhm. Cap 10Documento12 páginas06 Dahlhaus - Fhm. Cap 10Victoria ArenaAún no hay calificaciones
- La Semiosis EstéticaDocumento6 páginasLa Semiosis EstéticacomparadaconqueAún no hay calificaciones
- Lectura VillacortaDocumento7 páginasLectura VillacortaAllisonAún no hay calificaciones
- Semiótica de La MúsicaDocumento7 páginasSemiótica de La Músicalala :vAún no hay calificaciones
- Juan Martin Prada. Otro Tiempo para El Arte. Cuestiones y Comentarios Sobre El Arte Actual. 2012 (Completo)Documento190 páginasJuan Martin Prada. Otro Tiempo para El Arte. Cuestiones y Comentarios Sobre El Arte Actual. 2012 (Completo)Juan Martin Prada100% (2)
- Ensayo FinalDocumento5 páginasEnsayo FinalRUBEN GUSTAVO TAIPE QUISPEAún no hay calificaciones
- PABLO, L. - Aproximación A Una Estética de La Música ContemporáneaDocumento157 páginasPABLO, L. - Aproximación A Una Estética de La Música Contemporánealilith100% (1)
- Arte de Masas PDFDocumento1 páginaArte de Masas PDFRayHydeAún no hay calificaciones
- Correccion Ensayo Tok ActividadDocumento8 páginasCorreccion Ensayo Tok ActividadJoaquIn Mateo TomlinsonAún no hay calificaciones
- La Interpretación de La Interpretación Es La Reinterpretación: Reflexione Sobre El Taller de Documentación Visual.Documento16 páginasLa Interpretación de La Interpretación Es La Reinterpretación: Reflexione Sobre El Taller de Documentación Visual.kgtrevinoAún no hay calificaciones
- Hacia Una Teoría de La Crítica Teatral - Perez JimenezDocumento7 páginasHacia Una Teoría de La Crítica Teatral - Perez Jimenezchuleta39Aún no hay calificaciones
- Ensayo Final Epistemología de La Educación ArtísticaDocumento6 páginasEnsayo Final Epistemología de La Educación ArtísticaHeidy EncisoAún no hay calificaciones
- Verdad y Metodo Epilogo y ExcusosDocumento58 páginasVerdad y Metodo Epilogo y ExcusosLeonardo AlvarezAún no hay calificaciones
- La Calidad, Lo Bueno en El ArteDocumento4 páginasLa Calidad, Lo Bueno en El Arteaitor ucarAún no hay calificaciones
- Juan Villegas - Interpretacion y Analisis Del Texto DramaticoDocumento122 páginasJuan Villegas - Interpretacion y Analisis Del Texto DramaticoPaola Lopes Zamariola100% (1)
- Se Puede Entender El ArteDocumento3 páginasSe Puede Entender El ArteEspíritu del VinoAún no hay calificaciones
- El Arte Como Hecho SignicoDocumento6 páginasEl Arte Como Hecho Signicopinedaandrea213Aún no hay calificaciones
- La Poética Como Obra AbiertaDocumento2 páginasLa Poética Como Obra AbiertaAntoni Bordoy FernándezAún no hay calificaciones
- Concepto de Arte y Su Valor Artístico - Vicenc FurióDocumento8 páginasConcepto de Arte y Su Valor Artístico - Vicenc FurióOriana Mao BetancourtAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre - El Arte. Conversaciones Imaginarias Con Mi MadreDocumento2 páginasReflexión Sobre - El Arte. Conversaciones Imaginarias Con Mi MadreBlanca MorenoAún no hay calificaciones
- Parcial Socio y AntropoDocumento44 páginasParcial Socio y AntropoLaura VegaAún no hay calificaciones
- Luis.P.bedmar Estrada-Aproximacion A La Teoria de La Recepcion y Su Interrelacion Con La Obra MusicalDocumento15 páginasLuis.P.bedmar Estrada-Aproximacion A La Teoria de La Recepcion y Su Interrelacion Con La Obra MusicalFernando CostabelAún no hay calificaciones
- Estética Historia Y Fundamentos PARTE 3 PDFDocumento43 páginasEstética Historia Y Fundamentos PARTE 3 PDFRosa Leandra GuzmánAún no hay calificaciones
- Problema VisualDocumento4 páginasProblema VisualanabelcarolinaAún no hay calificaciones
- Mukarovsky, Jan. El Arte Como Hecho Sígnico.Documento6 páginasMukarovsky, Jan. El Arte Como Hecho Sígnico.Alejandra García100% (1)
- La Pregunta Por El Sentido, y La Respuesta Por La Pregunta.Documento5 páginasLa Pregunta Por El Sentido, y La Respuesta Por La Pregunta.Camila Bejarano PetersenAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre El Arte y Su CriticaDocumento9 páginasComentario Sobre El Arte y Su CriticaMaleuveg Martinez BocanegraAún no hay calificaciones
- Teo 1Documento2 páginasTeo 1JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Crítica Del Arte y ModernidadDocumento7 páginasCrítica Del Arte y ModernidadjosuefragosoAún no hay calificaciones
- ECO - Umberto - Tratado de Semiótica General - Texto EsteticoDocumento12 páginasECO - Umberto - Tratado de Semiótica General - Texto Esteticoc vgAún no hay calificaciones
- Fabelo Corzo, José R. Apuntes para Una Interpretación Axiológica Del Arte (I)Documento13 páginasFabelo Corzo, José R. Apuntes para Una Interpretación Axiológica Del Arte (I)José Ramón Fabelo CorzoAún no hay calificaciones
- El Criterio Estético en El CineDocumento5 páginasEl Criterio Estético en El CineJoselyn Chavez Rodriguez0% (1)
- Rocco MagieriDocumento10 páginasRocco MagierimeeberardiAún no hay calificaciones
- Apuntes para Una Metodología Del Proyecto ArtísticoDocumento45 páginasApuntes para Una Metodología Del Proyecto ArtísticoAlejandra Peraza50% (2)
- ESTÉTICADocumento2 páginasESTÉTICAGonzalo SoriaAún no hay calificaciones
- Aproximación y Comprensión Al Arte ContemporáneoDocumento18 páginasAproximación y Comprensión Al Arte ContemporáneoLaura Maria Amaya VargasAún no hay calificaciones
- Los Estudios VisualesDocumento10 páginasLos Estudios VisualesDaniel Magaña AlemánAún no hay calificaciones
- Gerard Vilar. Dificultades de La Explicación de DantoDocumento3 páginasGerard Vilar. Dificultades de La Explicación de DantoMarinaAún no hay calificaciones
- Paulo Mendes Da RochaDocumento20 páginasPaulo Mendes Da RochaSantiago SobronAún no hay calificaciones
- Corrección - Guíadelectura. Umberto Eco - MoralesDocumento7 páginasCorrección - Guíadelectura. Umberto Eco - MoralesTamara CardenasAún no hay calificaciones
- 100 preguntas sobre derecho de autor para el editor universitarioDe Everand100 preguntas sobre derecho de autor para el editor universitarioAún no hay calificaciones
- La salvación por las palabras: ¿Puede la literatura curarnos de los males de la filosofía?De EverandLa salvación por las palabras: ¿Puede la literatura curarnos de los males de la filosofía?Aún no hay calificaciones
- Kant y la conciencia moral: Un comentario de los textos principalesDe EverandKant y la conciencia moral: Un comentario de los textos principalesAún no hay calificaciones
- Entrevista para DocenteDocumento4 páginasEntrevista para DocenteJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Encuesta para Ppff.Documento4 páginasEncuesta para Ppff.JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Encuenta para Los NiñosDocumento1 páginaEncuenta para Los NiñosJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Entrevista para La DirectoraDocumento4 páginasEntrevista para La DirectoraJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Educ. Fisica 2°. Actividad 1,2,3. - Exp.2Documento11 páginasEduc. Fisica 2°. Actividad 1,2,3. - Exp.2JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ficha de Informacion de Familias - Trancapata 2020Documento13 páginasFicha de Informacion de Familias - Trancapata 2020JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Teo 3Documento2 páginasTeo 3JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Horario IntegralDocumento3 páginasHorario IntegralJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- PROYECTO INTEGRADOR DEL TERCER AÑO VII - VIII Ciclo - T-E-PDocumento12 páginasPROYECTO INTEGRADOR DEL TERCER AÑO VII - VIII Ciclo - T-E-PJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Externo Economico SalleDocumento2 páginasExterno Economico SalleJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ficha de Observa de DanzaDocumento1 páginaFicha de Observa de DanzaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ejemplo PLAN DE TRABAJO ESCENIFICACION DE LA VIDA Y OBRA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLEDocumento5 páginasEjemplo PLAN DE TRABAJO ESCENIFICACION DE LA VIDA Y OBRA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLEJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Educ. Fisica 2°. Actividad 1 - Exp.2Documento5 páginasEduc. Fisica 2°. Actividad 1 - Exp.2JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Carmona J - CRITERIOS HERMENÉUTICOS Y ELEMENTOS DIFERENCIADORES EN LA INTERPRETACIÓN MUSICALDocumento411 páginasCarmona J - CRITERIOS HERMENÉUTICOS Y ELEMENTOS DIFERENCIADORES EN LA INTERPRETACIÓN MUSICALJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ejemplo PLAN DE PRACTICA III 2018-IIDocumento7 páginasEjemplo PLAN DE PRACTICA III 2018-IIJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- La Educacion Temprana ArticuloDocumento11 páginasLa Educacion Temprana ArticuloJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Criterios Hermeneuticos y Elementos Diferenciadores de La Interpretecion MusicalDocumento11 páginasCriterios Hermeneuticos y Elementos Diferenciadores de La Interpretecion MusicalJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ficha de Auto y Coevaluación SilviaDocumento18 páginasFicha de Auto y Coevaluación SilviaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Ejemplo INFORME TECNICO - ESQUEMADocumento2 páginasEjemplo INFORME TECNICO - ESQUEMAJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Diversificacion Vi Ciclo para Pci La Salle Abancay 2020 1Documento14 páginasDiversificacion Vi Ciclo para Pci La Salle Abancay 2020 1JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Silabo Electivo Viii. Educ Inicial.Documento10 páginasSilabo Electivo Viii. Educ Inicial.JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Articulo 1Documento10 páginasArticulo 1JOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Educación Intercultural Inicial IIIDocumento7 páginasEducación Intercultural Inicial IIIJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- 07 Arte - CtaDocumento5 páginas07 Arte - CtaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- SILABO RECREACION II EDUC FISICA VI Distancia 2020 IIDocumento8 páginasSILABO RECREACION II EDUC FISICA VI Distancia 2020 IIJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- 02 Didact Arte para Ed Inic Ii - FelipeDocumento4 páginas02 Didact Arte para Ed Inic Ii - FelipeJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- 12 Opcional I - CtaDocumento4 páginas12 Opcional I - CtaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Silabo Electivo Iv. Taller de Canto y MusicaDocumento8 páginasSilabo Electivo Iv. Taller de Canto y MusicaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Silabo Electivo Iv. Taller de Canto y MusicaDocumento8 páginasSilabo Electivo Iv. Taller de Canto y MusicaJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- SILABO RECREACION II EDUC FISICA VI Distancia 2020 IIDocumento8 páginasSILABO RECREACION II EDUC FISICA VI Distancia 2020 IIJOSE ANTONIO LIZARRAGA VALERAún no hay calificaciones
- Disrupcion ElectricaDocumento108 páginasDisrupcion ElectricaAnonymous UbwGTAcKls100% (3)
- Ejercicio de Balances de Materia ResueltosDocumento15 páginasEjercicio de Balances de Materia ResueltosJaime Leal NavarroAún no hay calificaciones
- Epicteto - Manual de EpictetoDocumento20 páginasEpicteto - Manual de EpictetoMateo Cáceres OrtegaAún no hay calificaciones
- La Depresion en La AdolescenciaDocumento5 páginasLa Depresion en La AdolescenciaSebastian UgazAún no hay calificaciones
- Sesión 15 Rectas y SegmentosDocumento3 páginasSesión 15 Rectas y SegmentosLibertadCubaPotocinoAún no hay calificaciones
- La Sombra Del MisterioDocumento2 páginasLa Sombra Del Misterioapi-550411068Aún no hay calificaciones
- Sis386 2do Parcial Respuestas CalculosDocumento4 páginasSis386 2do Parcial Respuestas CalculosBeimar Miguel CeronAún no hay calificaciones
- 2º Bachiller 17-18 Colección TEMA 1 INT GRAVDocumento8 páginas2º Bachiller 17-18 Colección TEMA 1 INT GRAVketyAún no hay calificaciones
- ZulyDocumento30 páginasZulyOrlando CorderoAún no hay calificaciones
- CTA - Planificación Unidad 6 - 3er GradoDocumento9 páginasCTA - Planificación Unidad 6 - 3er GradoAngieOsorioAún no hay calificaciones
- Historia Del Sistema Penitenciario en VenezuelaDocumento17 páginasHistoria Del Sistema Penitenciario en Venezuelaronald marchanAún no hay calificaciones
- Prueba Escrita de Cta 4 Biomoléculas InorgánicasDocumento3 páginasPrueba Escrita de Cta 4 Biomoléculas InorgánicasBrian SchultzAún no hay calificaciones
- Anexo 2 Tabla Resumen de EvidenciasDocumento2 páginasAnexo 2 Tabla Resumen de Evidenciasandrea pereaAún no hay calificaciones
- 46 47 Poesia 667 PDFDocumento2 páginas46 47 Poesia 667 PDFLaura MdqAún no hay calificaciones
- Formato IEEE 830 PROYECTODocumento22 páginasFormato IEEE 830 PROYECTOEIMY FAHYZARI OSORIO GARZONAún no hay calificaciones
- La Constitucion de Sujetos y de Grupos ColectivosDocumento5 páginasLa Constitucion de Sujetos y de Grupos ColectivosRoxy PopAún no hay calificaciones
- Prensa AlternativaDocumento13 páginasPrensa AlternativaSoledad SabreraAún no hay calificaciones
- Logica Difusa Con MatlabDocumento8 páginasLogica Difusa Con MatlabLuis Mack VelaAún no hay calificaciones
- Exposición CuidadosDocumento14 páginasExposición CuidadosDayana centenoAún no hay calificaciones
- Temario Desarrollado D. Constitucional Examen ComplexivoDocumento32 páginasTemario Desarrollado D. Constitucional Examen ComplexivoMaria de los Angeles Encalada GuillenAún no hay calificaciones
- Universidad Nacio Nal de Ingeniería Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y PetroquímicaDocumento3 páginasUniversidad Nacio Nal de Ingeniería Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y PetroquímicaJhandy Carlos Octavio Martinez CondorAún no hay calificaciones
- Tecnologia IndustrialDocumento88 páginasTecnologia IndustrialSantiago ChávezAún no hay calificaciones
- Abigail Gordon - Por OrgulloDocumento126 páginasAbigail Gordon - Por OrgullodaladAún no hay calificaciones
- Correlacion PDFDocumento3 páginasCorrelacion PDFKEVIN ANCHUNDIAAún no hay calificaciones
- Cordero Borjas, A. E., & García Fernández, F. (2008) - Knowledge Management and Work TeamsDocumento22 páginasCordero Borjas, A. E., & García Fernández, F. (2008) - Knowledge Management and Work TeamsLorenzo Gainza Vergara0% (1)
- Carpeta Presupuesto PDFDocumento61 páginasCarpeta Presupuesto PDFnittehaAún no hay calificaciones
- ENSAYO 5 El Docente y La Comunicación Didáctica en El Proceso de Enseñanza-AprendizajeDocumento4 páginasENSAYO 5 El Docente y La Comunicación Didáctica en El Proceso de Enseñanza-Aprendizajecardonarivera8780% (5)
- SDRADocumento40 páginasSDRAmugartenAún no hay calificaciones
- Erich Auerbach Dante Poet of The Secular World PDFDocumento3 páginasErich Auerbach Dante Poet of The Secular World PDFJosé Antonio VazquezAún no hay calificaciones