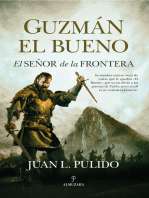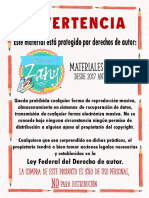Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rubén Darío, D. Q. I
Cargado por
Caleb MartinezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Rubén Darío, D. Q. I
Cargado por
Caleb MartinezCopyright:
Formatos disponibles
Rubén Darío, D. Q.
Estamos de guarnición cerca de Santiago de Cuba. Había llovido esa noche; no
obstante el calor era excesivo. Aguardábamos la llegada de una compañía de la nueva
fuerza venida de España, para abandonar aquel paraje en el que nos moríamos de hambre,
sin luchar, llenos de desesperación y de ira. La compañía debía llegar esa misma noche,
según el aviso recibido. Como el calor arreciase y el sueño no quisiese darme reposo, salí
a respirar fuera de la carpa. Pasada la lluvia, el cielo se había despejado un tanto y en el
fondo oscuro brillaban algunas estrellas. Di suelta a la nube de tristes ideas que se
aglomeraban en mi cerebro. Pensé en tantas cosas que estaban allá lejos; en la perra suerte
que nos perseguía; en que quizá Dios podría dar un nuevo rumbo a su látigo y nosotros
entrar en una nueva vía, en una rápida revancha. En tantas cosas pensaba…
¿Cuánto tiempo pasó? Las estrellas sé que poco a poco fueron palideciendo; un
aire que refrescó el campo todo sopló del lado de la aurora y esta inició su aparecimiento,
entre tanto que una diana que no sé por qué llegaba a mis oídos como llena de tristeza,
regó sus notas matinales. Poco tiempo después se anunció que la compañía se acercaba.
En efecto, no tardó en llegar a nosotros. Y los saludos de nuestros camaradas y los
nuestros se mezclaron fraternizando en el nuevo sol. Momentos después hablamos con
los compañeros. Nos traían noticias de la patria. Sabían los estragos de las últimas
batallas. Como nosotros, estaban desolados, pero con el deseo quemante de luchar, de
agitarse en una furia de venganza, de hacer todo el daño posible al enemigo. Todos éramos
jóvenes y bizarros, menos uno; todos nos buscaban para comunicar con nosotros o para
conversar, menos uno. Nos traían provisiones que fueron repartidas. A la hora del rancho,
todos nos pusimos a devorar nuestra escasa pitanza, menos uno. Tenía como cincuenta
años mas también podía haber tenido trescientos. Su mirada triste parecía penetrar hasta
lo hondo de nuestras almas y decirnos cosas de siglos. Alguna vez se le dirigía la palabra,
casi no contestaba; sonreía melancólicamente; se aislaba, buscaba la soledad; miraba
hacia el fondo del horizonte, por el lado del mar. Era el abanderado. ¿Cómo se llamaba?
No oí su nombre nunca.
II
El capellán nos dijo dos días después:
-Creo que no nos darán la orden de partir todavía. La gente se desespera en deseos de
pelear. Tenemos algunos enfermos. Por fin, ¿cuándo veríamos llenarse de gloria nuestra
pobre y santa bandera? Se desvive por socorrer a los enfermos. Él no come; lleva lo suyo
a los otros. He hablado con él. Es un hombre milagroso y extraño. Parece bravo y
nobilísimo de corazón. Me ha hablado de sueños irrealizables. Cree que dentro de poco
estaremos en Washington y que izará nuestra bandera en el Capitolio, como lo dijo el
obispo en su brindis. Le han apenado las últimas desgracias; pero confía en algo
desconocido que nos ha de amparar; confía en Santiago; en la nobleza de nuestra raza; en
la justicia de nuestra causa. ¿Sabe usted? Los otros seres le hacen burlas, se ríen de él.
Dicen que debajo del uniforme usa una coraza vieja. Él no les hace caso. Conversando
conmigo, suspiraba profundamente, miraba el cielo y el mar. Es un buen hombre en el
fondo; paisano mío, manchego. Cree en Dios y es religioso. También algo poeta. Dicen
que por la noche rima redondillas, se las recita él solo, en voz baja. Tiene a su bandera un
culto casi supersticioso. Se asegura que pasa las noches en vela; por lo menos, nadie le
ha visto dormir. ¿Me confesará usted que el abanderado es un hombre original?
-Señor capellán –le dije-, he observado ciertamente algo muy original en ese sujeto, que
creo, por otra parte, haber visto no sé dónde. ¿Cómo se llama?
-No lo sé –contestome el sacerdote-. No se me ha ocurrido ver su nombre en la lista. Pero
en todas sus cosas hay marcadas dos letras: D. Q.
III
A un paso del punto en donde acampábamos había un abismo. Más allá de la boca
rocallosa, solo se veía sombra. Una piedra arrojada rebotaba y no se sentía caer. Era un
bello día. El sol caldeaba tropicalmente la atmósfera. Habíamos recibido orden de
alistarnos para marchar, y probablemente ese mismo día tendríamos el primer encuentro
con las tropas yanquis. En todos los rostros, dorados por el fuego curioso de aquel cielo
candente, brillaba el deseo de la sangre y de la victoria. Todo estaba listo para la partida,
el clarín había trazado en el aire su signo de oro. Íbamos a caminar, cuando un oficial, a
todo galope, apareció por un recodo. Llamó a nuestro jefe y habló con él misteriosamente.
¿Cómo os diré que fue aquello? ¿Jamás habéis sido aplastados por la cúpula de un templo
tiempo después:delante de vosotros a vuestra madre? Aquella fue la más horrible
desolación. Era la noticia. Estábamos perdidos, perdidos sin remedio. No lucharíamos
más. Debíamos entregarnos como prisioneros, como vencidos. Cervera estaba en poder
del yanqui. La escuadra se la había tragado el mar, la habían despedazado los cañones de
Norteamérica. No quedaba ya nada de España en el mundo que ella descubriera.
Debíamos dar al enemigo vencedor las armas, y todo; y el enemigo apareció, en la forma
de un gran diablo rubio, de cabellos lacios, barba de chivo, oficial de los Estados Unidos,
seguido de una escolta de cazadores de ojos azules. Y la horrible escena comenzó. Las
espadas se entregaron; los fusiles también… Unos soldados juraban; otros palidecían, con
los ojos húmedos de lágrimas, estallando de indignación y vergüenza. Y la bandera…
Cuando llegó el momento de la bandera, se vio una cosa que puso en todos el espanto
glorioso de una inesperada maravilla. Aquel hombre extraño, que miraba profundamente
con una mirada de siglos, con su bandera amarilla y roja, dándonos una mirada de la más
amarga despedida, sin que nadie se atreviese a tocarle, fuese paso a paso al abismo y se
arrojó en él. Todavía de lo negro del precipicio devolvieron las rocas un ruido metálico,
como el de una armadura.
IV
El señor capellán cavilaba tiempo después:
-«D. Q.»… De pronto, creí aclarar el enigma. Aquella fisonomía, ciertamente, no me era
desconocida.
-D. Q. –le dije- está retratado en este viejo libro. Escuchad: «Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada
o Quesada –que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben-,
aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano».
También podría gustarte
- Rubén Darío - DQDocumento2 páginasRubén Darío - DQClaudine Bovary100% (1)
- Ruben Dario - D.Q.Documento8 páginasRuben Dario - D.Q.Eduardo FabioAún no hay calificaciones
- Darío Rubén - D. Q PDFDocumento5 páginasDarío Rubén - D. Q PDFmorcuyo100% (1)
- La Espada de Joram I - La ForjaDocumento273 páginasLa Espada de Joram I - La ForjaNatalia SanabriaAún no hay calificaciones
- Poema Al Che Fina García MarruzDocumento10 páginasPoema Al Che Fina García MarruzsaraAún no hay calificaciones
- La Maja, La Yegua y La RevolucionDocumento36 páginasLa Maja, La Yegua y La RevolucionsamuraiyachtAún no hay calificaciones
- Guía N°6 Símbolos, Tópicos Literarios, Personajes TipoDocumento2 páginasGuía N°6 Símbolos, Tópicos Literarios, Personajes TipoellyarayapachecoAún no hay calificaciones
- Recuerdos Del Tiempo Viejo El 26 de MayoDocumento10 páginasRecuerdos Del Tiempo Viejo El 26 de MayoLuis Nicolás Chambilla HerreraAún no hay calificaciones
- El Cataclismo Del 16 de Agosto de 1868 Dedicado Al Sor D Juan Leon MeraDocumento92 páginasEl Cataclismo Del 16 de Agosto de 1868 Dedicado Al Sor D Juan Leon Meraapi-717793830Aún no hay calificaciones
- La Saga de YagoDocumento226 páginasLa Saga de YagonaaatiizAún no hay calificaciones
- 25 Sueños y PesadillasDocumento15 páginas25 Sueños y PesadillastulupaytuAún no hay calificaciones
- Odiseo El RetornoDocumento265 páginasOdiseo El RetornoJosé Gabriel Carrasco del SolarAún no hay calificaciones
- El Tesoro de OrbucánDocumento15 páginasEl Tesoro de OrbucánSonia ECAún no hay calificaciones
- Jesus El Hijo Del HombreDocumento57 páginasJesus El Hijo Del HombreRubénAún no hay calificaciones
- Poemas de LovecraftDocumento40 páginasPoemas de LovecraftEric Aurelio García ArriagaAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del PuebloDocumento3 páginasLa Leyenda Del PuebloAna Orencia FernándezAún no hay calificaciones
- 16 Los Brazos Abiertos de DiosDocumento5 páginas16 Los Brazos Abiertos de Diosanon_769904907Aún no hay calificaciones
- El Miedo, Guy de MaupassantDocumento6 páginasEl Miedo, Guy de MaupassantSilvia FloresAún no hay calificaciones
- Sermon Gozosas TransformacionesDocumento18 páginasSermon Gozosas TransformacionesMarisa MéndezAún no hay calificaciones
- Anderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIDocumento298 páginasAnderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIPaola Franco MadariagaAún no hay calificaciones
- La Cruz Del DiabloDocumento10 páginasLa Cruz Del DiabloMaria MartinHernandezAún no hay calificaciones
- Relatos de Terror Plan LectorDocumento2 páginasRelatos de Terror Plan LectorrirojiAún no hay calificaciones
- El Pobre de AsisDocumento454 páginasEl Pobre de AsisFrankus_07Aún no hay calificaciones
- Canto Funebre A La Muerte de Joaquin Pasos PDFDocumento6 páginasCanto Funebre A La Muerte de Joaquin Pasos PDFIan DavidAún no hay calificaciones
- Cuando Todo OscureceDocumento4 páginasCuando Todo OscureceJesús Adrián Castillo HernándezAún no hay calificaciones
- El Pobre de Asis - Kazantzakis NikosDocumento184 páginasEl Pobre de Asis - Kazantzakis Nikosluis10223100% (1)
- Conan 19Documento137 páginasConan 19Mario LanillaAún no hay calificaciones
- El Pantano de La Luna - Lovecraft - H. PDocumento24 páginasEl Pantano de La Luna - Lovecraft - H. PFilogonio Llanos del ToroAún no hay calificaciones
- Gibran Khalil Gibran - Jesus, El Hijo Del HombreDocumento57 páginasGibran Khalil Gibran - Jesus, El Hijo Del HombreWilliam HerreraAún no hay calificaciones
- Lux Perpetua - Andrzej SapkowskiDocumento683 páginasLux Perpetua - Andrzej SapkowskituviejaAún no hay calificaciones
- CruzDiablo BecquerDocumento28 páginasCruzDiablo Becquermaestroespanol61Aún no hay calificaciones
- El Huerto Del EspantapajarosDocumento128 páginasEl Huerto Del EspantapajarosLuis Gomez0% (1)
- Leyendas y Mitos de ColombiaDocumento22 páginasLeyendas y Mitos de ColombiaFavio Roney Caicedo UrbanoAún no hay calificaciones
- El Tesoro de Coco - Carlos GaginiDocumento12 páginasEl Tesoro de Coco - Carlos GaginiPablo LizanoAún no hay calificaciones
- Poemas-Hugo Victor PDFDocumento13 páginasPoemas-Hugo Victor PDFFernandoAún no hay calificaciones
- Abreu, Juan - A La Sombra Del MarDocumento190 páginasAbreu, Juan - A La Sombra Del MarmariakuloAún no hay calificaciones
- Mitos Leyendas de CajamtcaDocumento6 páginasMitos Leyendas de CajamtcaWilson VeraAún no hay calificaciones
- Adolph Jose B - Antologia BreveDocumento117 páginasAdolph Jose B - Antologia BrevelamujerquijoteAún no hay calificaciones
- El Grumete - M.E.de MiguelDocumento3 páginasEl Grumete - M.E.de MiguelDelfina DigerolamoAún no hay calificaciones
- Cuatro TronosDocumento886 páginasCuatro TronosbettyvfwAún no hay calificaciones
- Int Losmejoresrelatosdeterror WebDocumento12 páginasInt Losmejoresrelatosdeterror WebAlejandro Heredia SánchezAún no hay calificaciones
- La Cruz Del DiabloDocumento10 páginasLa Cruz Del DiabloCamila DeLos GeraniosAún no hay calificaciones
- Índice:: "Historias de Ansul: La Última Edad"Documento221 páginasÍndice:: "Historias de Ansul: La Última Edad"Walter SonciniAún no hay calificaciones
- El Fusilado (José Vasconcelos)Documento9 páginasEl Fusilado (José Vasconcelos)scarlet_igAún no hay calificaciones
- El Cuento Del Diablo (Mercedes Anaya de Urquidi)Documento4 páginasEl Cuento Del Diablo (Mercedes Anaya de Urquidi)Victor GBalboaAún no hay calificaciones
- Dónde Estuviste de NocheDocumento18 páginasDónde Estuviste de NocheFranklin PerezAún no hay calificaciones
- El Vampiro de Jan NerudaDocumento3 páginasEl Vampiro de Jan NerudaAnnie NarvaezAún no hay calificaciones
- Derek WalcottDocumento6 páginasDerek Walcottatilio caballeroAún no hay calificaciones
- Ball, Hugo - Tenderenda El FantásticoDocumento120 páginasBall, Hugo - Tenderenda El FantásticoJuan anujAún no hay calificaciones
- El Buque NegroDocumento11 páginasEl Buque NegroYani ORAún no hay calificaciones
- Historia de The Most Dangerous GameDocumento20 páginasHistoria de The Most Dangerous Gameshinigami yt100% (1)
- El Renacimiento Del Romance Histórico en NabilDocumento5 páginasEl Renacimiento Del Romance Histórico en NabilFernando ZeledónAún no hay calificaciones
- 3.3 Estructura Básica de Un ProgramaDocumento3 páginas3.3 Estructura Básica de Un ProgramaEmilioAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento3 páginasActividad 1Tatiana IbañezAún no hay calificaciones
- 1 de Mayo San Peregrino CancerDocumento4 páginas1 de Mayo San Peregrino CancerCarmen LuisaAún no hay calificaciones
- Fideicomiso en El Ecosistema InmobiliarioDocumento7 páginasFideicomiso en El Ecosistema InmobiliarioGiannina RojasAún no hay calificaciones
- GUÍA N°4 - 4to. AÑO - 3er. LAPSODocumento13 páginasGUÍA N°4 - 4to. AÑO - 3er. LAPSOylverth ocandoAún no hay calificaciones
- Materiales Zany 22 23 Material de Quinto Grado JunioDocumento65 páginasMateriales Zany 22 23 Material de Quinto Grado JunioMARGARITA INFANTEAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Fluidos LaminarDocumento2 páginasEjemplos de Fluidos LaminarJuank Torres33% (3)
- Plan de Entrenamiento en 4 Etapas PDF - De.esDocumento5 páginasPlan de Entrenamiento en 4 Etapas PDF - De.esGabriela PeñaAún no hay calificaciones
- Partes de Un AndamioDocumento12 páginasPartes de Un AndamioMahu GhostbinoAún no hay calificaciones
- Reacción de Diferenciación de MONOL Y POLIOLDocumento5 páginasReacción de Diferenciación de MONOL Y POLIOLGabriel Monzòn LunaAún no hay calificaciones
- Déficit de Pantotenato Quinasa PDFDocumento7 páginasDéficit de Pantotenato Quinasa PDFOsiithaa CañaszAún no hay calificaciones
- Rosa de Vientos Jesus DurandDocumento15 páginasRosa de Vientos Jesus DurandJulio PeñaAún no hay calificaciones
- RESUMEN - Métodos para Recolectar InformaciónDocumento2 páginasRESUMEN - Métodos para Recolectar InformaciónLorenaAún no hay calificaciones
- Deber 23 - Revisión Del IntentoDocumento15 páginasDeber 23 - Revisión Del IntentoLabanda Puchaicela Luisa FernandaAún no hay calificaciones
- Lista de Medicamentos Considerando Su Función FarmacológicaDocumento18 páginasLista de Medicamentos Considerando Su Función FarmacológicaRocio Hdz67% (3)
- Estadistica Trabajo FinalDocumento20 páginasEstadistica Trabajo FinalFelix Abel FernandezAún no hay calificaciones
- Exclusivo W RADIO - Tribunal Fallo AdministrativoDocumento55 páginasExclusivo W RADIO - Tribunal Fallo AdministrativoW Radio Colombia100% (1)
- Matematicas Resueltos (Soluciones) El Número E Nivel 1º BachilleratoDocumento78 páginasMatematicas Resueltos (Soluciones) El Número E Nivel 1º Bachilleratomanuel_valle_4Aún no hay calificaciones
- AndrologiaDocumento39 páginasAndrologiaYeny VillarAún no hay calificaciones
- Enfermeria Como Agente de CambioDocumento27 páginasEnfermeria Como Agente de Cambioalejandra0% (1)
- A.a.integradora 2 - Sulio Ramirez Comercio InternacionalDocumento7 páginasA.a.integradora 2 - Sulio Ramirez Comercio InternacionalZuliazo RockNrollaAún no hay calificaciones
- Literatura Infantil y JuvenilDocumento1 páginaLiteratura Infantil y JuvenilAndrea Fabiana MartinezAún no hay calificaciones
- Sobre Gob StonesDocumento69 páginasSobre Gob StonesjotadeceAún no hay calificaciones
- Folleto Logística Del Estado de Yucatán Oct'10Documento16 páginasFolleto Logística Del Estado de Yucatán Oct'10Dirección de Comercio Internacional y Centro Pymexporta Yucatán100% (1)
- Análisis TransacionalDocumento11 páginasAnálisis TransacionalDolores ArmasAún no hay calificaciones
- Memoria DescriptivaDocumento11 páginasMemoria DescriptivaJosmell Kerlin Fabian GuerraAún no hay calificaciones
- Experimentos 2Documento5 páginasExperimentos 2Cristhian RamirezAún no hay calificaciones
- Picaduras y MordedurasDocumento31 páginasPicaduras y MordedurasVILMA HUANCAHUARI BEDRIÑANAAún no hay calificaciones
- Pub 001 MPCGomasDocumento4 páginasPub 001 MPCGomasjasaviAún no hay calificaciones
- Gerencia Organizacional - Eje 3Documento10 páginasGerencia Organizacional - Eje 3Maria Alejandra Suarez BaronAún no hay calificaciones