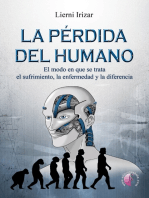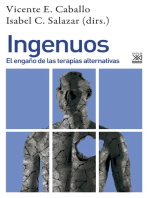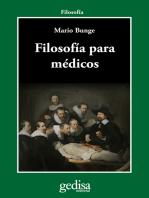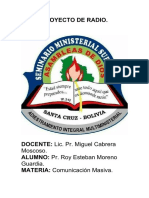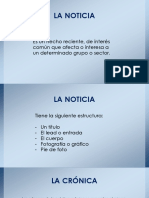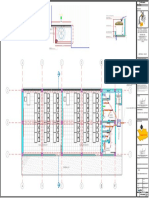Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Práctico Roy Moreno Ciencia y Conciencia
Cargado por
Roy Esteban Moreno GuardiaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo Práctico Roy Moreno Ciencia y Conciencia
Cargado por
Roy Esteban Moreno GuardiaCopyright:
Formatos disponibles
TRABAJO PRÁCTICO.
DOCENTE: Pr. Alfredo F. Salgueiro
Barral.
ALUMNO: Pr. Roy Esteban Moreno
Guardia.
MATERIA: Ciencia y Biblia.
CIENCIA Y CONCIENCIA.
En esencia, todos nos sentimos mejor cuando en nuestro actuar se nos
reconoce, se nos agradece, pero particularmente más cuando hacemos el bien,
sin importar a quien y sin espera de retribución. Es por ello, que la dicha es tan
grande cuando el reconocimiento y agradecimiento de los otros surgen
espontáneamente y de manera inesperada. En tal dinámica de percepción
individual se hace factible que como sociedad, donde todos debiésemos
respetarnos, realmente logremos contribuir y encaminarnos correctamente
hacia el anhelado bien común.
Hacer buena ciencia, esto es, generar conocimiento que propenda al bien
común, implica ser conscientes de nuestras propias limitaciones sobre el
entendimiento que tenemos de la verdad tras un fenómeno particular y de los
intereses propios que nos motivan a su estudio. El buen médico, en esencia el
buen samaritano, actúa esperando sólo ayudar, eventualmente curar o aliviar y
regocijarse con el agradecimiento natural que perciba desde aquel que asiste.
A su vez el buen científico, se regocija, en esencia, con el entender mejor, con
el descubrimiento y con el dar solución correcta a un problema por pequeño
que sea. Tanto el médico como el científico se alejan del bien común cuando
los conflictos de interés nublan su actuar. Todo ginecólogo obstetra, como
médico y científico, en pos del bien común de madre e hijo, debe
necesariamente obrar con ciencia y conciencia, nunca abogarse la verdad
absoluta y mantener siempre en mente sus propios conflictos de interés.
El dogma, según el Diccionario de la Real Academia Española, es una
proposición que se asume como un principio innegable o irrefutable de una
ciencia o doctrina. En medicina, la aceptación general por la comunidad de
especialistas y contar con evidencia científica que confirme la hipótesis, son los
determinantes principales que consolidan el dogma. Todo aquello que no es
medible, demostrable, inentendible y que particularmente contradice el dogma
de los eruditos, determina rechazo o desprestigio. Talentos universales han
debido lidiar con el repudio de pares cuando su teoría y evidencia contradicen
el dogma. Tal es el caso del rechazo que generaron Paracelso y Vesalio al
rebatir algunos de los dogmas fisiológicos de Galeno los cuales imperaron por
más de 1000 años entre los médicos. Hasta no contar con el instrumento que
mida y la disciplina que explore, el dogma se mantiene. Así lo plantearon
Galileo, Copérnico, Newton y Einstein. El rigor científico permite rebatir el
dogma, pero también justifica el escepticismo frente a lo que no se entiende o
se desconoce. Publicar resultados que rebaten el dogma o que muestran
resultados negativos con terapias consideradas de consenso, siempre es más
difícil o eventualmente imposible. Entre los casos más recientes, la relación del
Helycobacter Pilori con la etiopatogenia de la úlcera gástrica y del cáncer
gástrico y el rechazo recibido en su momento por la comunidad científica al
plantear sus hallazgos por parte de los actuales Premio Nobel Marshall y
Warren. Dentro de los dogmas vigentes está el justificar las acciones
terapéuticas basado en la evidencia, en lo cuantificable. Eso genera en gran
parte el antagonismo entre medicina alopática u ortodoxa y las medicinas
tradicionales, complementarias y/o alternativas (definidas y abreviadas como
MAC por la Organización Mundial de la Salud, OMS). Al carecer de evidencia
científica y de instrumentos que cuantifiquen la magnitud del efecto, la
propiedad terapéutica o la relación causal no existe. Tal fue el caso de los
efectos terapéuticos de la acupuntura y que ahora no son cuestionados en su
eficacia para el manejo del dolor y ahora existe entendimiento de los
mecanismos explicatorios de su efecto. Como médicos no podemos aprobar
que se hagan propuestas terapéuticas que afecten negativamente a nuestros
pacientes, y más aún si carecen de validación. Sin embargo, tampoco
podemos desconocer nuestra propia ignorancia, nuestras limitaciones y por
ende abogarnos la verdad y desprestigiar o desvirtuar algo que no conocemos
o entendemos plenamente, un conflicto de interés vinculado al conocimiento.
Tal es el caso de los trastornos cognitivos, su relación con otras enfermedades
y de los efectos negativos o positivos que pueden tener ciertas terapias,
propuestas por la medicina psicosomática, china, ayurbédica, u otras, en la
historia natural de estas enfermedades u otras coexistentes o asociadas. A las
nuevas generaciones de médicos debemos motivarlos a pensar, a rebatir con
argumentos el dogma, a propender a la medicina integrativa y buscar nuevos
instrumentos o diseños experimentales que nos permitan explicar lo que no
entendemos a fin de encontrar mejores soluciones terapéuticas.
Conocer los caminos del infierno para no caer en el desastre. Esta reflexión de
Maquiavelo fue nudo central, acentuado con el transcurso de los años, de
muchas de las intervenciones filosóficas de Francisco Fernández Buey (1943-
2012). Para alejarse de senderos de destrucción, hybris, marginación social,
opresión y explotación, y de muerte en ocasiones, para ubicarse en el terreno
del buen vivir personal y colectivo, el conocimiento y la praxis anexa, un
conocimiento amplio, diverso, riguroso, no unilateral, superador de viejas y
paralizantes divisiones, fundado en diversos saberes teóricos, preteóricos y
artísticos, era –siempre fue en su caso– un elemento clave.
Se podía resumir este punto de vista en los siguientes términos: la ciencia es
ambivalente, y en esta ambivalencia epistemológico-moral está la
fundamentación de un concepto trágico del saber. El miedo humano a la
muerte, al dolor y al sufrimiento producido por las enfermedades es causa a la
vez del miedo al saber (qué será de mí) y del desarrollo histórico de la ciencia.
Miedo e hybris han acompañado, acompañan y acompañarán siempre las
actitudes humanas respecto del saber científico. Desde la medicina griega
hasta la biotecnología actual. Para tratar de superar los miedos, había que
partir de dos datos paralelos e inseparables: «la imposibilidad práctica de la
renuncia a la ciencia, a la curiosidad incluso exagerada, desmedida, que
impulsa la investigación científica, y la inanidad de la crítica unilateral,
meramente especulativa, al conocimiento científico (porque no conviene hablar,
y menos con petulancia, de lo que no se sabe o de aquello sobre lo que no se
tiene experiencia fundada)». Podía decirse lo anterior con la expresión de un
gran filósofo moral también amante de la ciencia. «Necesitamos la ciencia
precisamente para salvarnos de la ciencia», señaló Bertrand Russell.
Einstein, Bohr, Hawking y tantos otros (¡y otras!) desmentirían pocos años
después lo que el gran escritor británico sostuvo sobre nuestra imposibilidad de
generalizaciones. No fue desmentido, en cambio, en un punto básico: la
importancia de aunar facultades, prácticas y saberes –artísticos, humanistas,
científicos– en la búsqueda, siempre inacabada, siempre en progreso, siempre
construyéndose, de la verdad, entendida esta como condición de
emancipación, no como medio instrumental para conseguir una mayor eficacia
en la destrucción irresponsable de nuestro entorno, en el dominio y opresión de
las y los más desfavorecidos, los condenados de la Tierra, los «de abajo» solía
decir el autor de Marx (sin ismos). Y, por supuesto, esta verdad práxica nos
debía ayudar a combatir el ecosucidio, la destrucción de un mundo por los
irresponsables descreadores de la Tierra y sus pobladores. La tarea que habría
que proponerse, escribió su amigo y compañero Manuel Sacristán, era
conseguir que «tras esta noche oscura de la crisis de una civilización
despuntara una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un
inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico
y radiactivo». Fue también su propósito.
También podría gustarte
- Relación Médico PacienteDocumento7 páginasRelación Médico PacienteSadraque OsórioAún no hay calificaciones
- El Mito de La CavernaDocumento3 páginasEl Mito de La CavernaLuisEduardoVillamilRamírezAún no hay calificaciones
- M3 Act 11 Sanz (2016)Documento13 páginasM3 Act 11 Sanz (2016)Jocelyn VillegasAún no hay calificaciones
- Lectura 1Documento3 páginasLectura 1MaggyAún no hay calificaciones
- 3-Neuroestimulación Analógica-2008Documento157 páginas3-Neuroestimulación Analógica-2008Patricia Perez100% (1)
- La Medicina No Es Ciencia PDFDocumento7 páginasLa Medicina No Es Ciencia PDFDAVIDBROS64Aún no hay calificaciones
- Dialogo Medico y PacienteDocumento13 páginasDialogo Medico y PacienteparanoidgcmAún no hay calificaciones
- 5012 26380 1 PBDocumento46 páginas5012 26380 1 PBSkarleth Maritza Pernia MavarezAún no hay calificaciones
- El poder curativo de la mente: Técnicas prácticas para gozar de buena salud y aumentar el poder mentalDe EverandEl poder curativo de la mente: Técnicas prácticas para gozar de buena salud y aumentar el poder mentalAún no hay calificaciones
- Trabajo de ConocimientoDocumento16 páginasTrabajo de Conocimientogaby elva fabian salisAún no hay calificaciones
- Cultura y Salud IDocumento39 páginasCultura y Salud IGuillermo CubelliAún no hay calificaciones
- Sobre El Problema General de EnfermedadDocumento3 páginasSobre El Problema General de EnfermedadLeonardo Franco Silva BazánAún no hay calificaciones
- Medicina Psicobiológica Web Entera 20-11-2016Documento253 páginasMedicina Psicobiológica Web Entera 20-11-2016Ale100% (1)
- Que La Medicina No Es Ciencia PDFDocumento7 páginasQue La Medicina No Es Ciencia PDFGeovanni OsunaAún no hay calificaciones
- La Medicina DesalmadaDocumento50 páginasLa Medicina Desalmadatropipunk100% (1)
- Cultura Del DolorDocumento2 páginasCultura Del DolorMaria Camila0% (1)
- Salvador HanguindeyDocumento29 páginasSalvador HanguindeyPAULINA ERALLY OVANDO ARAUJO PAULINA ERALLYAún no hay calificaciones
- La pérdida del humano: El modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferenciaDe EverandLa pérdida del humano: El modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferenciaAún no hay calificaciones
- El Estado Oculto de La Salud - Hans-Georg GadamerDocumento611 páginasEl Estado Oculto de La Salud - Hans-Georg GadamerMarco Antonio Gavério89% (9)
- Fridman. Psicoanalisis y Hospital. LISTODocumento5 páginasFridman. Psicoanalisis y Hospital. LISTOJesica Anahi Poblete100% (1)
- Ingenuos: El engaño de las terapias alternativasDe EverandIngenuos: El engaño de las terapias alternativasCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (25)
- 34 ConferenciaDocumento3 páginas34 ConferenciaNan DelsabioAún no hay calificaciones
- ¿Truco o tratamiento?: La medicina alternativa a pruebaDe Everand¿Truco o tratamiento?: La medicina alternativa a pruebaAún no hay calificaciones
- Ciencia y PseudocienciaDocumento4 páginasCiencia y Pseudocienciacelso60Aún no hay calificaciones
- Realidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoDe EverandRealidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La emancipación de los cuerpos: Teoremas críticos sobre la enfermedadDe EverandLa emancipación de los cuerpos: Teoremas críticos sobre la enfermedadAún no hay calificaciones
- El Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaDocumento2 páginasEl Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaFer45Aún no hay calificaciones
- Resumen de Desobediencia VitalDocumento28 páginasResumen de Desobediencia VitalGustavo Adolfo Gallego Castañeda100% (1)
- La Medicina de SintesisDocumento9 páginasLa Medicina de SintesisLUIS DEL RIO DIEZAún no hay calificaciones
- El Medico Como Artifex FactivusDocumento6 páginasEl Medico Como Artifex FactivusRodrigo Conde MiguelezAún no hay calificaciones
- La biología no miente: Revolución en salud. Basada en las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. HamerDe EverandLa biología no miente: Revolución en salud. Basada en las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. HamerCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Animales enfermos: Filosofía como terapéuticaDe EverandAnimales enfermos: Filosofía como terapéuticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Medicina para El Ser SingularDocumento101 páginasMedicina para El Ser SingularMauricio Castillo100% (1)
- Tarea 01Documento2 páginasTarea 01John Olivera DolmosAún no hay calificaciones
- La Medicina Como PrácticaDocumento21 páginasLa Medicina Como PrácticaCande DallaaAún no hay calificaciones
- Medicina HumanaDocumento2 páginasMedicina HumanaLuo lotito blanco mi vidaAún no hay calificaciones
- El Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaDocumento2 páginasEl Debate Entre La Ciencia y El Arte de La MedicinaBeberly RodriguezAún no hay calificaciones
- El Estado Oculto de La SaludDocumento191 páginasEl Estado Oculto de La SaludArtho Ramahu100% (3)
- Idealismo Practico en Medicina de FamiliaDocumento5 páginasIdealismo Practico en Medicina de FamiliaFrancisco Javier Pinol CastilloAún no hay calificaciones
- Ética Prácticas y Políticas de Investigación en La Medicina Alternativa e Integración de La Medicina Alternativa y ConvencionalDocumento5 páginasÉtica Prácticas y Políticas de Investigación en La Medicina Alternativa e Integración de La Medicina Alternativa y ConvencionalAlee CastAún no hay calificaciones
- La mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)De EverandLa mirada Intierna: Conectando cuerpo, mente y emociones (Un libro que no te solucionará nada)Aún no hay calificaciones
- Resumen Basaglia La Condena de Ser Loco y Pobre Alternativas Al ManicomioDocumento13 páginasResumen Basaglia La Condena de Ser Loco y Pobre Alternativas Al ManicomioRosariio GarzonAún no hay calificaciones
- El corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infartoDe EverandEl corazón enfermo: Puentes entre las emociones y el infartoAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Altrista 22Documento2 páginasEl Conocimiento Altrista 22Francisco LeidraAún no hay calificaciones
- Ensayo FundamentosDocumento3 páginasEnsayo FundamentosNicolas JulioAún no hay calificaciones
- Medicinas Alternativas, Javier GarridoDocumento13 páginasMedicinas Alternativas, Javier GarridoJesus Writer - Latin ProductionsAún no hay calificaciones
- Paradigma NoosomaticoDocumento47 páginasParadigma NoosomaticoPoetriel100% (1)
- Es Verdad La Nueva Medicina Germanica?Documento16 páginasEs Verdad La Nueva Medicina Germanica?lourdes100% (2)
- 34 Conferencia de FreudDocumento4 páginas34 Conferencia de FreudAndrea VarelaAún no hay calificaciones
- Good Byron J Cap 1 ResumenDocumento14 páginasGood Byron J Cap 1 Resumencelinasan100% (1)
- TanatologiaDocumento20 páginasTanatologiaFatimaCruzAún no hay calificaciones
- Ee 29 Sesgos Racionales y Sociales Que Hacen Parecer Eficaces Algunos Tratamientos InutilesDocumento18 páginasEe 29 Sesgos Racionales y Sociales Que Hacen Parecer Eficaces Algunos Tratamientos InutilesJuan Lagos OrtegaAún no hay calificaciones
- TanatologíaDocumento6 páginasTanatologíaMarlon VeraAún no hay calificaciones
- Conocimientos Populares Implicados en Los Remedios Utilizados para El Dolor de Estómago en Una Población InfantilDocumento5 páginasConocimientos Populares Implicados en Los Remedios Utilizados para El Dolor de Estómago en Una Población InfantilEstefany NuñezAún no hay calificaciones
- Lutero, Justificacion Por La Fe - Trabajo Práctico Roy MorenoDocumento4 páginasLutero, Justificacion Por La Fe - Trabajo Práctico Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- TRABAJO PRÁCTICO ROY MORENO CUESTIONARIOS 12 y 13Documento4 páginasTRABAJO PRÁCTICO ROY MORENO CUESTIONARIOS 12 y 13Roy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Vida Sin Pecado de Cristo - Trabajo Práctico Roy MorenoDocumento3 páginasVida Sin Pecado de Cristo - Trabajo Práctico Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Roy Moreno Cuestionarios 10, 11 y MapaDocumento5 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno Cuestionarios 10, 11 y MapaRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Roy Moreno 70 Semanas de DanielDocumento9 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno 70 Semanas de DanielRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Roy Moreno - Doctrinas Seudo-CristianasDocumento5 páginasRoy Moreno - Doctrinas Seudo-CristianasRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Roy Moreno "Las Dataciones Radiométricas - Crítica. Harold S. Slusher"Documento6 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno "Las Dataciones Radiométricas - Crítica. Harold S. Slusher"Roy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Claves de Interpretacion Roy MorenoDocumento29 páginasClaves de Interpretacion Roy MorenoRoy Esteban Moreno Guardia100% (1)
- Trabajo Práctico Roy Moreno Libro BiologiaDocumento10 páginasTrabajo Práctico Roy Moreno Libro BiologiaRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Resumen Roy MorenoDocumento16 páginasTrabajo Práctico Resumen Roy MorenoRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- La RadioDocumento19 páginasLa RadioRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- RADIO en Bolivia ROY MORENODocumento4 páginasRADIO en Bolivia ROY MORENORoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Noticia Crónica ReportajeDocumento15 páginasNoticia Crónica ReportajeRoy Esteban Moreno GuardiaAún no hay calificaciones
- Manual de Fatiga PDFDocumento12 páginasManual de Fatiga PDFMilton Miranda GuerreroAún no hay calificaciones
- MEPU Elementos Del RatingDocumento2 páginasMEPU Elementos Del RatingAdemia LolAún no hay calificaciones
- Hidrosanitario Aulas-Inst-Aul-01aDocumento1 páginaHidrosanitario Aulas-Inst-Aul-01aFredy PereaAún no hay calificaciones
- La SierraDocumento4 páginasLa SierraAraceli Idrogo IsiqueAún no hay calificaciones
- Kevin Durant PDFDocumento7 páginasKevin Durant PDFElias Rodriguez MadridAún no hay calificaciones
- La Voz y El Canto Difonico PDFDocumento2 páginasLa Voz y El Canto Difonico PDFCristopher Alvarado Gaete0% (1)
- Pias Hasta 125 A (16843)Documento15 páginasPias Hasta 125 A (16843)Francisco CamorianoAún no hay calificaciones
- Ucan Avila M1s2ai3Documento9 páginasUcan Avila M1s2ai3Roxana Rubi Ucan AvilaAún no hay calificaciones
- INSTITUT CERDÁ-Ciudad y Mercaderías, Logística Urbana PDFDocumento159 páginasINSTITUT CERDÁ-Ciudad y Mercaderías, Logística Urbana PDFRoberto RuizAún no hay calificaciones
- CDS Obolus CDocumento2 páginasCDS Obolus Cmarco.valdez1989Aún no hay calificaciones
- Progra Gasoducto PDFDocumento20 páginasProgra Gasoducto PDFPaola TorricoAún no hay calificaciones
- 14 38Documento7 páginas14 38MariaDelCarmenCahuanaAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Evaluar, Medir, Acreditar - Funciones de La Evaluación.Documento4 páginasDiferencias Entre Evaluar, Medir, Acreditar - Funciones de La Evaluación.Mar LoveAún no hay calificaciones
- Manual Fiebre AmarillaDocumento60 páginasManual Fiebre AmarillaJimena CamachoAún no hay calificaciones
- Depreciaciones Trabajo 5Documento9 páginasDepreciaciones Trabajo 5Astrid Romero100% (2)
- Manual para Implementar Protocolo Silice en EmpresasDocumento28 páginasManual para Implementar Protocolo Silice en EmpresasJoseLuisGonzalezChaconAún no hay calificaciones
- Monitoreo Fetal ElectronicoDocumento38 páginasMonitoreo Fetal ElectronicoCamilo Andres Vera Gonzalez100% (3)
- Opinion Critica Articulo Explorando La Mente Del Estratega Aaron Alday AntunezDocumento5 páginasOpinion Critica Articulo Explorando La Mente Del Estratega Aaron Alday AntunezAaron AldayAún no hay calificaciones
- Informe Técnico Ampliatorio Alca - MontegrandeDocumento7 páginasInforme Técnico Ampliatorio Alca - MontegrandeJulio Mazza CallirgosAún no hay calificaciones
- Entrevista de Apego Adulto AaiDocumento26 páginasEntrevista de Apego Adulto AaiArreandoQueEsGerundio89% (9)
- Exposicion de La Caricaturas OriginalDocumento20 páginasExposicion de La Caricaturas OriginalMaite Capitan SaavedraAún no hay calificaciones
- Grupo 06 La Predicación Como Proceso ComunicativoDocumento12 páginasGrupo 06 La Predicación Como Proceso ComunicativoRenan Robles ParavecinoAún no hay calificaciones
- Analisis Politico - Primer Parcial - Capitulo 2 Losada Casas CasasDocumento5 páginasAnalisis Politico - Primer Parcial - Capitulo 2 Losada Casas CasasLucas VidalAún no hay calificaciones
- CV Rafael de Jesús RosarioDocumento3 páginasCV Rafael de Jesús RosarioRafaelcp4 RosarioAún no hay calificaciones
- RD - 192 - 88 - Ley AntitabacoDocumento6 páginasRD - 192 - 88 - Ley AntitabacojavidcAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Finanzas 1Documento5 páginasCuestionario de Finanzas 1Mk Lucy0% (1)
- Estructuración Del PsiquismoDocumento6 páginasEstructuración Del PsiquismoAgustin ZehnderAún no hay calificaciones
- Formación Del Estado Brasileño y Usos de Su Política ExteriorDocumento18 páginasFormación Del Estado Brasileño y Usos de Su Política ExteriorBrigitte FuentesAún no hay calificaciones
- Curso Neurociencia Cognitiva. I Neurociencias PDFDocumento106 páginasCurso Neurociencia Cognitiva. I Neurociencias PDFNelson LozanoAún no hay calificaciones
- M. Koenig - Vencedores Vencidos-142-279Documento138 páginasM. Koenig - Vencedores Vencidos-142-279Cecilia NavedaAún no hay calificaciones