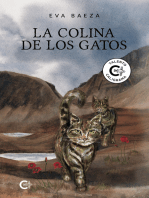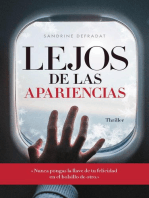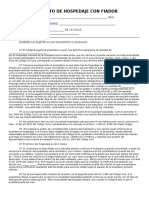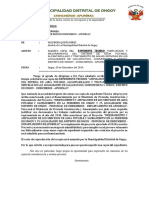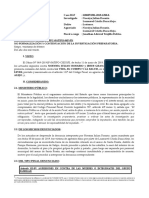Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejercitos - 1-1
Ejercitos - 1-1
Cargado por
Álvaro ArteagaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ejercitos - 1-1
Ejercitos - 1-1
Cargado por
Álvaro ArteagaCopyright:
Formatos disponibles
Soy
viejo, pero no tanto para pasar desapercibido, pensé, mientras descendía por
la escalera de mano. Mi mujer ya me aguardaba con los dos vasos de limonada —su
saludo nuestro, mañanero—. Pero me examinaba con cierta tristeza altanera.
—Algún día se burlarían de ti, lo sabía —dijo—. Todas las mañanas asomado,
¿no te da vergüenza?
—No —dije—. ¿De qué?
—De ti mismo, a estas alturas de la vida.
Bebimos la limonada en silencio. No hablamos de los peces, de los gatos, como
en otras ocasiones, de las naranjas, que más que vender regalamos. No reconocimos
las flores, los nuevos brotes, no planeamos posibles cambios en el huerto, que es
nuestra vida. Fuimos directamente a la cocina y nos desayunamos ensimismados; en
todo caso nos absolvía de la pesadumbre el café negro, el huevo tibio, las tajadas de
plátano frito.
—En realidad —me dijo por fin—, tampoco me preocupas tú, que ya te conozco
desde hace cuarenta años. Tampoco ellos. Ustedes no tienen remedio. Pero ¿los
niños? ¿Qué hace esa señora desnuda, paseándose desnuda ante su hijo, ante la pobre
Gracielita? ¿Qué les enseñará?
—Los niños no la ven —dije—. Pasan junto a ella como si de verdad no la vieran.
Siempre que ella se desnuda, y él canta, los niños juegan por su lado. Simplemente se
han acostumbrado.
—Estás muy enterado. Creo que deberías pedir ayuda. El padre Albornoz, por
ejemplo.
—Ayuda —me asombré. Y me asombré peor—: El padre Albornoz.
—No había pensado bien en tus obsesiones, pero me parece que a esta edad te
perjudican. El padre podría escucharte y hablar contigo, mejor que yo. A mí, la
verdad, ya no me importas. Me importan más mis peces y mis gatos que un viejo que
da lástima.
—El padre Albornoz —reí, estupefacto—. Mi ex alumno. A quien yo mismo he
confesado.
Y me fui a la cama a leer el periódico.
Al igual que yo, mi mujer es pedagoga, jubilada: a los dos la Secretaría de
Educación nos debe los mismos diez meses de pensión. Fue profesora de escuela en
San Vicente —allá nació y creció, un pueblo a seis horas de éste, que es el mío—. En
San Vicente la conocí, hace cuarenta años, en el terminal de buses, que entonces era
un enorme galpón de latas de zinc. Allí la vi, rodeada de bultos de fruta y encargos de
pan de maíz, de perros, cerdos y gallinas, entre el humo de motor y el merodear de
pasajeros que aguardaban su viaje. La vi sentada sola en una banca de hierro, con
espacio para dos. Me deslumbraron sus ojos negros y ensoñados, su frente amplia, la
delgada cintura, la grupa grande detrás de la falda rosada. La blusa clara, de lino, de
www.lectulandia.com - Página 11
También podría gustarte
- La Batalla Por La Economia Mundial Parte 1Documento4 páginasLa Batalla Por La Economia Mundial Parte 1Ricardo Garnica Huertas100% (1)
- Miercoles de RetiroDocumento2 páginasMiercoles de Retiroyisel García100% (6)
- El MataditoDocumento5 páginasEl MataditoMemo Avitia100% (1)
- El matrimonio de los peces rojosDe EverandEl matrimonio de los peces rojosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (43)
- El Descubrimiento Del Fuego Angélica Gorodischer PDFDocumento6 páginasEl Descubrimiento Del Fuego Angélica Gorodischer PDFPatricia Tarallo100% (1)
- Roman Regina - Muerta de EnvidiaDocumento431 páginasRoman Regina - Muerta de EnvidiaalejandraAún no hay calificaciones
- Dama NegraDocumento3 páginasDama NegraBAJOANGOSTOAún no hay calificaciones
- Aun, Me DespiertoDocumento256 páginasAun, Me DespiertoDaniel Diez100% (1)
- Iv Concurso Letraheridos AccesitDocumento4 páginasIv Concurso Letraheridos AccesitLEONARDO RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- La Casa de Los Relojes - Silvina Ocampo0001 PDFDocumento11 páginasLa Casa de Los Relojes - Silvina Ocampo0001 PDFmarianacrottoAún no hay calificaciones
- ALFREDO ALLENDE - ANA POR LA VENTANA (Monólogo M)Documento14 páginasALFREDO ALLENDE - ANA POR LA VENTANA (Monólogo M)Milena Gutierrez CelanoAún no hay calificaciones
- El CanarioDocumento3 páginasEl CanarioOscar Restrepo PelaezAún no hay calificaciones
- Bienvenidos A Mi Caos - Raquel DiazDocumento1454 páginasBienvenidos A Mi Caos - Raquel DiazAnonymous r4wJtEAún no hay calificaciones
- Cuento Como Triunfar en La Vida Gorodischer 3Documento11 páginasCuento Como Triunfar en La Vida Gorodischer 3María Ledesma TéllezAún no hay calificaciones
- En El País Del AguaDocumento6 páginasEn El País Del AguaIsabel Saez AltetAún no hay calificaciones
- Bajo El LégamoDocumento30 páginasBajo El LégamoDavid JarrichAún no hay calificaciones
- Cuento - El Legado Del Abuelo - Cristina Fernandez CubasDocumento18 páginasCuento - El Legado Del Abuelo - Cristina Fernandez CubasedwinumanaAún no hay calificaciones
- Sushi de Rata - Masaki, SoyunoDocumento662 páginasSushi de Rata - Masaki, Soyunojb_bueno_1Aún no hay calificaciones
- Consumir preferentementeDe EverandConsumir preferentementeRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- Nettel - El Matrimonio de Los Peces Rojos - Copia-9-36Documento28 páginasNettel - El Matrimonio de Los Peces Rojos - Copia-9-36Paula FazioAún no hay calificaciones
- La Luz de Mi Corazon - Aretxa TabarDocumento209 páginasLa Luz de Mi Corazon - Aretxa TabarCarla DominguezAún no hay calificaciones
- Corpus de Microrrelatos 2022Documento11 páginasCorpus de Microrrelatos 2022Karina GodoyAún no hay calificaciones
- Selección Cuentos Formas de La Prosa VADocumento12 páginasSelección Cuentos Formas de La Prosa VACamila PimentelAún no hay calificaciones
- ?????? ????? ????? Britt AndrewsDocumento41 páginas?????? ????? ????? Britt AndrewsLore_Cab7Aún no hay calificaciones
- Katherine Mansfield - VenenoDocumento5 páginasKatherine Mansfield - VenenoNanda BrittoAún no hay calificaciones
- Los Hombres Que Están de Más Anton ChejovDocumento6 páginasLos Hombres Que Están de Más Anton ChejovGustavo DíazAún no hay calificaciones
- Senor Costabal - Conti ConstanzoDocumento553 páginasSenor Costabal - Conti ConstanzoAmérico Yurivilca CalderónAún no hay calificaciones
- CornicheliDocumento11 páginasCornichelileoAún no hay calificaciones
- Luis Fernando Veríssimo Ocho NarracionesDocumento23 páginasLuis Fernando Veríssimo Ocho NarracionesCamila PardoAún no hay calificaciones
- BARBAHAN, DR., Jesusito PDFDocumento87 páginasBARBAHAN, DR., Jesusito PDFGabriela NájeraAún no hay calificaciones
- La Chica de Los Tres Dias Carlos LettererDocumento389 páginasLa Chica de Los Tres Dias Carlos LettererMario Pachacama100% (1)
- Masliah Leo SignosDocumento106 páginasMasliah Leo SignosJuan Antonio SoteloAún no hay calificaciones
- Los Demonios Del PlacerDocumento5 páginasLos Demonios Del PlacerMiguel CherequeAún no hay calificaciones
- Historia de Cifar y de CamiloDocumento3 páginasHistoria de Cifar y de CamilooblivioneAún no hay calificaciones
- El Hotelito de La Rue Blomer (TALLER 1)Documento26 páginasEl Hotelito de La Rue Blomer (TALLER 1)Johanna LabrañaAún no hay calificaciones
- Gracias Vientre Leal PDFDocumento10 páginasGracias Vientre Leal PDFNacho PomeloAún no hay calificaciones
- Viana Cuentos Dos Tisica y PorqueriaDocumento6 páginasViana Cuentos Dos Tisica y PorqueriaPablo CabreraAún no hay calificaciones
- 99 Mentiras Sonia PasamarDocumento292 páginas99 Mentiras Sonia PasamarAna María Elizabeth Chamba CAún no hay calificaciones
- LINDA Por NIra EtcheniqueDocumento2 páginasLINDA Por NIra EtcheniqueKari JuarezAún no hay calificaciones
- La Pasión de los Olvidados:: La epopeya del corazón indomable. Primera parteDe EverandLa Pasión de los Olvidados:: La epopeya del corazón indomable. Primera parteAún no hay calificaciones
- РассказыDocumento6 páginasРассказыkafukrlitAún no hay calificaciones
- Ejercitos 5-EndDocumento1 páginaEjercitos 5-EndÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 4-4Documento1 páginaEjercitos 4-4Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 3-3Documento1 páginaEjercitos 3-3Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 2-2Documento1 páginaEjercitos - 2-2Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Tan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesDocumento1 páginaTan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 33Documento1 página33Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 11Documento1 página11Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 251-2014 Mejor Derecho A Poseer Un TerrenoDocumento12 páginas251-2014 Mejor Derecho A Poseer Un TerrenosocratesAún no hay calificaciones
- Contrato de Sociedad MercantilDocumento4 páginasContrato de Sociedad MercantilBruno Lopez Del CastilloAún no hay calificaciones
- Herramientas y RepuestosDocumento5 páginasHerramientas y RepuestosBrayan SanchezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 de Historia Dominicana IIDocumento6 páginasTarea 3 de Historia Dominicana IIkenny trinidadAún no hay calificaciones
- Unidad 3. Actividad 2. EntregableDocumento1 páginaUnidad 3. Actividad 2. EntregableYERALDIN REYESAún no hay calificaciones
- Edecanes ListoDocumento7 páginasEdecanes Listomaria chaconAún no hay calificaciones
- Semana 1 - Derecho de Trabajo Origen, Evolucion y DefinicionDocumento12 páginasSemana 1 - Derecho de Trabajo Origen, Evolucion y DefinicionDani MogrovejoAún no hay calificaciones
- Monaguillos Formacion 03 Ritual de Institucion Del MonaguilloDocumento3 páginasMonaguillos Formacion 03 Ritual de Institucion Del MonaguilloJUAN CARLOS JIMÉNEZ CAMACHOAún no hay calificaciones
- AULM010326HGRNGRA8Documento2 páginasAULM010326HGRNGRA8Berenice PerezAún no hay calificaciones
- Terapia-Familiar-Y-De-Pareja FORODocumento2 páginasTerapia-Familiar-Y-De-Pareja FOROarizbeth martinezAún no hay calificaciones
- Sitio de Leningrado - 27 de EneroDocumento5 páginasSitio de Leningrado - 27 de EneromaitenAún no hay calificaciones
- Contrato de HospedajeDocumento2 páginasContrato de HospedajeVictor ElviraAún no hay calificaciones
- Oficio Sub Region ChincherosDocumento1 páginaOficio Sub Region Chincherosmil dosmilAún no hay calificaciones
- Ley No. 5235 de 1959 Sobre Regalía PascualDocumento3 páginasLey No. 5235 de 1959 Sobre Regalía PascualEscuela Nacional de la JudicaturaAún no hay calificaciones
- Contribuciones Municipales PDFDocumento7 páginasContribuciones Municipales PDFCarla Portocarrero YactayoAún no hay calificaciones
- El Insólito Ladrón de TalentosDocumento5 páginasEl Insólito Ladrón de TalentosalejandraAún no hay calificaciones
- Enseñanza Lucas 19 Zaqueo - LibertadDocumento2 páginasEnseñanza Lucas 19 Zaqueo - LibertadPatriciaAún no hay calificaciones
- Fiduprevisora S.A. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del MagisterioDocumento2 páginasFiduprevisora S.A. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del MagisterioUber del Cristo ContrerasAún no hay calificaciones
- RiesgoDocumento14 páginasRiesgoJuan TrigásAún no hay calificaciones
- Taller 5 ExplosivosDocumento9 páginasTaller 5 ExplosivosDaniel SegoviaAún no hay calificaciones
- Tramítes para La Devolución de Un VehículoDocumento2 páginasTramítes para La Devolución de Un VehículoVladimir SotoAún no hay calificaciones
- Curso de Teoria Del CasoDocumento43 páginasCurso de Teoria Del CasoeduardoAún no hay calificaciones
- Modelos de ArchivoDocumento22 páginasModelos de Archivoluis alberto palacios veranAún no hay calificaciones
- Cuestionario Corto de SteinbergDocumento3 páginasCuestionario Corto de Steinbergdra.meyrilusanchezAún no hay calificaciones
- El Conde Lucanor de Don Juan Manue1Documento4 páginasEl Conde Lucanor de Don Juan Manue1Gabriel AriasAún no hay calificaciones
- Factura de Venta: FEB23518 NoDocumento1 páginaFactura de Venta: FEB23518 NoCarlos MartinezAún no hay calificaciones
- Informe de Caso Ernesto KatanDocumento4 páginasInforme de Caso Ernesto KatanAlexander Mayacu TiviAún no hay calificaciones
- Guia de Entrevista EIRIS AMPARODocumento4 páginasGuia de Entrevista EIRIS AMPAROabogado Carlos Yañez YañezAún no hay calificaciones