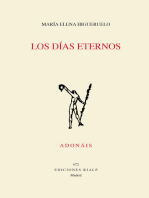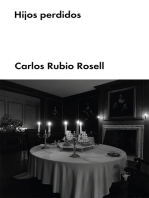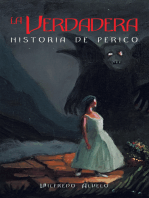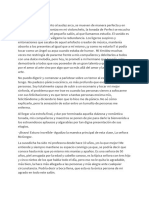Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejercitos 5-End
Ejercitos 5-End
Cargado por
Álvaro Arteaga0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas1 páginaEl documento describe una conversación entre un profesor y sus antiguas alumnas sobre el hallazgo del cadáver de un bebé recién nacido descuartizado. Mientras hablan del tema, el profesor no puede evitar fijarse en las piernas de una de sus alumnas llamada Geraldina. La conversación gira en torno a la muerte del bebé y a la violencia que sufren los niños.
Descripción original:
ejercitos 5-end
Título original
ejercitos 5-end
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe una conversación entre un profesor y sus antiguas alumnas sobre el hallazgo del cadáver de un bebé recién nacido descuartizado. Mientras hablan del tema, el profesor no puede evitar fijarse en las piernas de una de sus alumnas llamada Geraldina. La conversación gira en torno a la muerte del bebé y a la violencia que sufren los niños.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas1 páginaEjercitos 5-End
Ejercitos 5-End
Cargado por
Álvaro ArteagaEl documento describe una conversación entre un profesor y sus antiguas alumnas sobre el hallazgo del cadáver de un bebé recién nacido descuartizado. Mientras hablan del tema, el profesor no puede evitar fijarse en las piernas de una de sus alumnas llamada Geraldina. La conversación gira en torno a la muerte del bebé y a la violencia que sufren los niños.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
franqueza
de semejante desproporción, tal adefesio, que alguien, yo, a esta edad,
¿pero qué hacer?, toda ella es el más íntimo deseo porque yo la mire, la admire, al
igual que la miran, la admiran los demás, los mucho más jóvenes que yo, los más
niños «sí», se grita ella, y yo la escucho, desea que la miren, la admiren, la persigan,
la atrapen, la vuelquen, la muerdan y la laman, la maten, la revivan y la maten por
generaciones.
Escucho de nuevo la voz de las señoras. Geraldina ha abierto la boca y da un
gritito de asombro sincero. Por un instante separa las rodillas, que esplendecen de
amarillo a la luz de las bombillas; aparecen los muslos apenas cubiertos por su escaso
vestido de verano. Yo acabo con la última gota de café: distingo, sin lograr
disimularlo, en lo más hondo de Geraldina, el pequeño triángulo abultado, pero el
deslumbramiento es maltratado por mis oídos que se esfuerzan por confirmar las
palabras de mis antiguas alumnas, de lo horrible, claman, que fue el hallazgo del
cadáver de una recién nacida esta mañana, en el basurero, ¿de verdad dicen eso?, sí,
repiten: «Mataron una recién nacida» y se persignan: «Descuartizada. No hay Dios».
Geraldina se muerde los labios: «Mejor pudieron dejarla en la puerta de la iglesia,
viva», se queja, qué voz bellamente cándida, y pregunta al cielo: «¿Por qué
matarla?». Así hablan, y, de pronto, una de las alumnas, ¿Rosita Viterbo?, que yo
nunca advertí que me estuviera mirando mirar a Geraldina (seguramente porque mi
mujer tiene razón y ya no logro la discreción de otros años, ¿estaré babeando?, Dios,
me grito por dentro: Rosita Viterbo me vio padecer los dos muslos abiertos
mostrando adentro el infinito), Rosita se acaricia la mejilla con un dedo y se dirige a
mí con relativa sorna, me dice:
—¿Y usted qué piensa, profesor?
—No es la primera vez —alcanzo a decir—, ni en este pueblo, ni en el país.
—Seguro que no —dice Rosita—. Ni en el mundo. Eso ya lo sabemos.
—A muchos niños, que yo me acuerde, sus madres los mataron ya nacidos; y
alegaron siempre lo mismo: que fue para impedirles el sufrimiento del mundo.
—Qué horrible eso que usted dice, profesor —se rebela Ana Cuenco—. Qué
infame, y perdóneme. Eso no explica, no justifica ninguna muerte de ningún niño
acabado de nacer.
—Nunca dije que lo justifica —me defiendo, y veo que Geraldina ha unido de
nuevo sus rodillas, estruja el cigarrillo en el piso de tierra, ignorando el cenicero,
repasa las dos manos largas por el pelo que hoy lleva recogido en un moño, resopla
sin fuerzas, espantada seguramente de la conversación, ¿o hastiada?
—Qué dolor de mundo —dice.
Los niños, sus niños, se reúnen con ella, uno a cada lado, como si la protegieran,
sin saber exactamente de qué. Geraldina paga a Chepe y se incorpora afligida, igual
que bajo un peso enorme «la conciencia inexplicable de un país inexplicable», me
www.lectulandia.com - Página 19
También podría gustarte
- Zorras Noemi CasquetDocumento191 páginasZorras Noemi CasquetFacu Pana78% (9)
- Suspiro Negro.2 - Una Tormenta de CenizasDocumento316 páginasSuspiro Negro.2 - Una Tormenta de Cenizasniyireth prieto oviedo100% (1)
- Unravel Me by Mafi TaherehDocumento545 páginasUnravel Me by Mafi TaherehMariana ossa100% (6)
- Perfectos - Cecelia AhernDocumento301 páginasPerfectos - Cecelia AhernRopellegrino100% (3)
- 0022 Ahern, Cecelia - Recuerdos PrestadosDocumento267 páginas0022 Ahern, Cecelia - Recuerdos PrestadosSintia VillasanaAún no hay calificaciones
- Mujer Desnuda Mujer Negra - CALIXTHE BEYALADocumento107 páginasMujer Desnuda Mujer Negra - CALIXTHE BEYALAMariana Libertad100% (1)
- Transcomunicación InstrumentalDocumento10 páginasTranscomunicación InstrumentalmarrscarAún no hay calificaciones
- Tesis de PsicologíaDocumento52 páginasTesis de PsicologíaEdgar FerrerAún no hay calificaciones
- Lane - Corriendo Hacia Tu SonrisaDocumento80 páginasLane - Corriendo Hacia Tu SonrisaLeiAusten93% (15)
- Guía MayorgaDocumento26 páginasGuía Mayorgaaurelia6jimenez100% (1)
- Viernes de Pecado - Mar AlvarezDocumento412 páginasViernes de Pecado - Mar AlvarezDiana MartinezAún no hay calificaciones
- 2poema El Huerfano y El SepultureroDocumento10 páginas2poema El Huerfano y El SepultureroAstrid Zoraida Medina Angulo100% (2)
- Poesias Henri Michaux PDFDocumento12 páginasPoesias Henri Michaux PDFscdlmn100% (2)
- Colección de flores raras. Las noches y los días. Itinerario: BibliotecaDe EverandColección de flores raras. Las noches y los días. Itinerario: BibliotecaAún no hay calificaciones
- La Ley de La Ferocidad + Oda A Un Gil - Pablo RamosDocumento4 páginasLa Ley de La Ferocidad + Oda A Un Gil - Pablo RamosLucioAún no hay calificaciones
- Diatriba de La EmpecinadaDocumento11 páginasDiatriba de La EmpecinadaPepa Delasandía100% (1)
- Carta A Mi Madre-Charles BaudelaireDocumento25 páginasCarta A Mi Madre-Charles BaudelaireJameson Guillermo100% (1)
- Octavio Paz-CuentosDocumento7 páginasOctavio Paz-CuentosLaura DolagarayAún no hay calificaciones
- Marionetas de Sangre - Juan Diaz OlmedoDocumento78 páginasMarionetas de Sangre - Juan Diaz OlmedoFabiola Andrea Espinoza Mardones0% (1)
- Evaluacion Unidad 1Documento7 páginasEvaluacion Unidad 1Diana QuinteroAún no hay calificaciones
- The FalconerDocumento376 páginasThe FalconerReina PolancoAún no hay calificaciones
- Topografía Del Cerro VerdeDocumento8 páginasTopografía Del Cerro Verdeleosalbenher33% (3)
- Octave Mirbeau, "Los Recuerdos de Un Pobre Diablo"Documento30 páginasOctave Mirbeau, "Los Recuerdos de Un Pobre Diablo"Anonymous 5r2Qv8aonfAún no hay calificaciones
- De Que Ha Se Servir El ConocimientoDocumento2 páginasDe Que Ha Se Servir El ConocimientoBIBLIOTECA DIEGO PORTALESAún no hay calificaciones
- Cronicas - J A OSORIO LIZARAZO PDFDocumento11 páginasCronicas - J A OSORIO LIZARAZO PDFAdan AdanAún no hay calificaciones
- El Hombre Que Sintío Su RostroDocumento14 páginasEl Hombre Que Sintío Su RostroAlejandro DuranAún no hay calificaciones
- Recuerdos Prestados PDFDocumento267 páginasRecuerdos Prestados PDFTlalli ZambraAún no hay calificaciones
- Et in Arcadia Ego 3Documento164 páginasEt in Arcadia Ego 3Oscar AlvarezAún no hay calificaciones
- Recuerdos PrestadosDocumento256 páginasRecuerdos PrestadosGilibet BetancourtAún no hay calificaciones
- Cronicas - J A Osorio LizarazoDocumento11 páginasCronicas - J A Osorio LizarazoEdisson Aguilar TorresAún no hay calificaciones
- Todo Un Pueblo PDFDocumento101 páginasTodo Un Pueblo PDFpolillon77Aún no hay calificaciones
- Identidad de Porcelana - TLR-1Documento2 páginasIdentidad de Porcelana - TLR-1estefaniafloreshernandez46Aún no hay calificaciones
- Entre encanto y embrujos: Entre encanto y embrujosDe EverandEntre encanto y embrujos: Entre encanto y embrujosAún no hay calificaciones
- DecimasDocumento9 páginasDecimasHomersaxAún no hay calificaciones
- Poesias para El 10 de MayoDocumento5 páginasPoesias para El 10 de Mayoisabel calderon100% (1)
- LCDLG Comoartes. 59. Mónica Rodríguez Jiménez. HiperbrevedadesDocumento40 páginasLCDLG Comoartes. 59. Mónica Rodríguez Jiménez. HiperbrevedadesLorena AkinoAún no hay calificaciones
- Capitulo-1-Luciernagas CorregidoDocumento6 páginasCapitulo-1-Luciernagas CorregidoLuisanna Balbuena MercadoAún no hay calificaciones
- Edad de Sol - Elízabeth TorresDocumento80 páginasEdad de Sol - Elízabeth TorresElizabeth Torres MsneverstopAún no hay calificaciones
- César Vallejo - ObrasDocumento64 páginasCésar Vallejo - ObrasCristhian Hernandez BarbozaAún no hay calificaciones
- Autobiografía de mi padre: Héctor Noguera, memorias actoralesDe EverandAutobiografía de mi padre: Héctor Noguera, memorias actoralesAún no hay calificaciones
- NEGRINHA Monteiro Lobato EspañolDocumento4 páginasNEGRINHA Monteiro Lobato EspañolEnma NoriegaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 4-4Documento1 páginaEjercitos 4-4Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 3-3Documento1 páginaEjercitos 3-3Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 1-1Documento1 páginaEjercitos - 1-1Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 2-2Documento1 páginaEjercitos - 2-2Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 11Documento1 página11Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Tan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesDocumento1 páginaTan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 33Documento1 página33Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Contesta Las Siguientes Pregunta1208Documento2 páginasActividad 1 Contesta Las Siguientes Pregunta1208Griss Argelia Hinojosa CastilloAún no hay calificaciones
- Lineamientos RCP y Carro RojoDocumento20 páginasLineamientos RCP y Carro RojoEmmaAún no hay calificaciones
- Metodología de La Investigación Unidad 1,2,3 - Primer ParcialDocumento108 páginasMetodología de La Investigación Unidad 1,2,3 - Primer ParcialCuando no tengo Nada que hacerAún no hay calificaciones
- Influencia TICSDocumento32 páginasInfluencia TICSNancy Flor Tello CorreaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Teoria de Los Test y Undamentos de MedicionDocumento9 páginasTrabajo Final Teoria de Los Test y Undamentos de Medicionherrera yacquensonAún no hay calificaciones
- Compositores de SalmosDocumento2 páginasCompositores de SalmosAarón FloresAún no hay calificaciones
- Reglas de Nomenclatura Iupac para Escribir Nombres y Formulas de Los Compuestos Orgánicos Oxigenados y Halogenuros de AlquiloDocumento17 páginasReglas de Nomenclatura Iupac para Escribir Nombres y Formulas de Los Compuestos Orgánicos Oxigenados y Halogenuros de AlquiloHJMPPAún no hay calificaciones
- Material Complementario - 2° MedioDocumento3 páginasMaterial Complementario - 2° MedioConsuelo BustamanteAún no hay calificaciones
- Evalaución Sumativa IIDocumento3 páginasEvalaución Sumativa IImacarenaAún no hay calificaciones
- GRUPO #3 Derecho Mercanrtil IIDocumento3 páginasGRUPO #3 Derecho Mercanrtil IIyesseniaAún no hay calificaciones
- Pensamientos Positivos1Documento5 páginasPensamientos Positivos1Luis Vidal SernaAún no hay calificaciones
- Final Antropología SocioculturalDocumento87 páginasFinal Antropología SocioculturalFiorella AvilaAún no hay calificaciones
- Ficha La Solicitud para Quinto de PrimariaDocumento4 páginasFicha La Solicitud para Quinto de Primariajudith encisoAún no hay calificaciones
- Cómo Debo Prepararme para PredicarDocumento44 páginasCómo Debo Prepararme para PredicarMisler Nelly Manos Creativas MislerAún no hay calificaciones
- Solucionario de Problemas Del Libro SkooDocumento7 páginasSolucionario de Problemas Del Libro SkooJorjan AlejandroAún no hay calificaciones
- Respuesta A Pregunta Qué Es La Ilustración de KantDocumento2 páginasRespuesta A Pregunta Qué Es La Ilustración de KantSOLMAR DEL VALLE PE�A RIVEROSAún no hay calificaciones
- Proyecto de TarataDocumento18 páginasProyecto de TarataJAVIER AQUINO AGUILAR100% (1)
- Via CrucisDocumento14 páginasVia CrucisCarla AvalosAún no hay calificaciones
- Teg MSC Cojedes Ags 29 11 2006Documento331 páginasTeg MSC Cojedes Ags 29 11 2006ArmandoGonzalezSegoviaAún no hay calificaciones
- Piramides de PoblacionDocumento2 páginasPiramides de PoblacionAngy Serrano RomeroAún no hay calificaciones
- Independencia CentroamericanaDocumento13 páginasIndependencia CentroamericanasalvadorAún no hay calificaciones
- Curso JovenesDocumento3 páginasCurso Jovenesjose vida vazquezAún no hay calificaciones
- Ensayo Proyecto de PMBOKDocumento113 páginasEnsayo Proyecto de PMBOKCesar Efren Frias PalomequeAún no hay calificaciones
- Masa Equivalente PDFDocumento5 páginasMasa Equivalente PDFVictor PerezAún no hay calificaciones
- Autonomia de La VoluntadDocumento11 páginasAutonomia de La VoluntadJuan Amado Cardenas HuarcayaAún no hay calificaciones
- Levítico Capítulos 1-10Documento14 páginasLevítico Capítulos 1-10HumbertoAún no hay calificaciones
- BlancoDocumento12 páginasBlancoAndrea Peña ArébaloAún no hay calificaciones