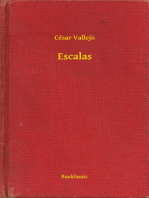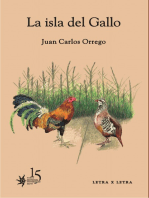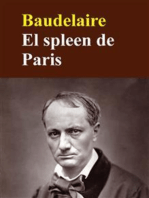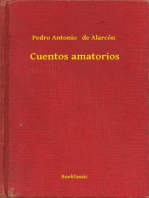Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejercitos - 2-2
Ejercitos - 2-2
Cargado por
Álvaro ArteagaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ejercitos - 2-2
Ejercitos - 2-2
Cargado por
Álvaro ArteagaCopyright:
Formatos disponibles
que
se sentaba, el vestido arremangado a la cintura, los dos muslos tan pálidos como
desnudos estrechándose con terror. Le dije un «perdón» angustioso y legítimo y cerré
de inmediato la puerta con la velocidad justa, meditada, para mirarla otra vez, la
implacable redondez de las nalgas tratando de reventar por entre la falda
arremangada, su casi desnudez, sus ojos —un redoble de miedo y sorpresa y un como
gozo recóndito en la luz de las pupilas al saberse admirada; de eso estoy seguro,
ahora—. Y el destino: nos correspondieron las sillas juntas en el decrépito bus que
nos llevaría a la capital. Un largo viaje, de más de dieciocho horas nos aguardaba: el
pretexto para escucharnos fue la muerte del gordo de blanco en el terminal; sentía el
roce de su brazo en mi brazo, pero también todo su miedo, su indignación, todo el
corazón de quien sería mi mujer. Y la casualidad: ambos compartíamos la misma
profesión, quién lo iba a imaginar, ¿no?, dos educadores, discúlpeme que le pregunte,
¿cómo se llama usted?, (silencio), yo me llamo Ismael Pasos, ¿y usted?, (silencio),
ella sólo escuchaba, pero al fin: «Me llamo Otilia del Sagrario Aldana Ocampo». Las
mismas esperanzas. Pronto el asesinato y el incidente del baño quedaron relegados —
en apariencia, porque yo seguía repitiéndolos, asociándolos, de una manera casi que
absurda, en mi memoria: primero la muerte, después la desnudez.
Hoy mi mujer sigue siendo diez años menor que yo, tiene sesenta, pero parece
más vieja, se lamenta y encorva al caminar. No es la misma muchacha de veinte
sentada en la taza de un baño público, los ojos como faros encima de la isla
arremangada, la juntura de las piernas, el triángulo del sexo —animal inenarrable, no
—. Es ahora la indiferencia vieja y feliz, yendo de un lado a otro, en mitad de su país
y de su guerra, ocupada de su casa, las grietas de las paredes, las posibles goteras en
el techo, aunque revienten en su oído los gritos de la guerra, es igual que todos —a la
hora de la verdad, y me alegra su alegría, y si hoy me amara tanto como a sus peces y
sus gatos tal vez yo no estaría asomado al muro.
Tal vez.
—Desde que te conozco —me dice ella, esta noche, a la hora de dormir—, nunca
has parado de espiar a las mujeres. Yo te hubiera abandonado hoy hace cuarenta años,
si me constara que las cosas pasaban a mayores. Pero ya ves: no.
Escucho su suspiro: creo que lo veo, es un vapor elevándose en mitad de la cama,
cubriéndonos a los dos:
—Eras y eres solamente un cándido espía inofensivo.
Ahora suspiro yo. ¿Es resignación? No sé. Y cierro mis ojos con fuerza, y, sin
embargo, la escucho:
—Al principio resultaba difícil, era un sufrimiento saber que aparte de espiar te
pasabas los días de tu vida enseñando a leer a los niños y niñas de la escuela. Quién
iba a pensarlo, ¿cierto? Pero yo vigilaba, y te repito que esto fue solamente al
principio, pues comprobé que nunca hiciste nada grave en realidad, nada malo ni
www.lectulandia.com - Página 13
También podría gustarte
- Amor Secreto Manuel PaynoDocumento5 páginasAmor Secreto Manuel Paynodamelanovelaahora57% (14)
- Un Medico Rural y Otros Relatos BrevesDocumento57 páginasUn Medico Rural y Otros Relatos Brevesgabriel andres ParejoAún no hay calificaciones
- Adrienne Rich - Poemas - Cuadernos Lumpen (2018)Documento80 páginasAdrienne Rich - Poemas - Cuadernos Lumpen (2018)Jacqui Casais100% (1)
- Garcia Marquez, Gabriel - El Avion de La Bella DurmienteDocumento5 páginasGarcia Marquez, Gabriel - El Avion de La Bella DurmienteAnonymous c9JZmS100% (1)
- Alamos Talados - Abelardo AriasDocumento592 páginasAlamos Talados - Abelardo Ariasashay6167% (3)
- Manual de Configuracion y ConeXionDocumento35 páginasManual de Configuracion y ConeXionPaMe LiTaAún no hay calificaciones
- Manual de TarotDocumento37 páginasManual de Tarotapi-374648493% (14)
- La Hija Del MazorqueroDocumento11 páginasLa Hija Del MazorqueroYesica PamelaAún no hay calificaciones
- Cesar Vallejo - Escalas MelografiadasDocumento68 páginasCesar Vallejo - Escalas MelografiadasErnesto GarciaAún no hay calificaciones
- El Avión de La Bella DurmienteDocumento3 páginasEl Avión de La Bella DurmienteAlberto AlvirezAún no hay calificaciones
- El Avion de La Bella Durmiente-Gabriel García Márquez PDFDocumento5 páginasEl Avion de La Bella Durmiente-Gabriel García Márquez PDFAngeloPorrasAún no hay calificaciones
- El Avión de La Bella Durmiente-Gabriel García MárquezDocumento4 páginasEl Avión de La Bella Durmiente-Gabriel García Márquezbeatrizanel33% (3)
- El Avión de La Bella DurmienteDocumento5 páginasEl Avión de La Bella DurmienteBEATRIZ AGURTO AGURTOAún no hay calificaciones
- El Avión de La Bella Durmiente - Gabriel García MárquezDocumento5 páginasEl Avión de La Bella Durmiente - Gabriel García Márquezbeatrizmg7Aún no hay calificaciones
- Aún Me Parece Verlo La Cara HuesudaDocumento4 páginasAún Me Parece Verlo La Cara Huesudajohnna21paulineAún no hay calificaciones
- La Camara SangrientaDocumento64 páginasLa Camara Sangrientafrusilmi.amazonAún no hay calificaciones
- Cesar Vallejo - EscalasDocumento67 páginasCesar Vallejo - EscalasSalah Eddine Out.Aún no hay calificaciones
- Guía Romanticismo e IntertextualidadDocumento3 páginasGuía Romanticismo e IntertextualidadPatricio Mateluna SilvaAún no hay calificaciones
- Clemente Palma - Cuentos Malevolos PDFDocumento69 páginasClemente Palma - Cuentos Malevolos PDFAlexandraVasquezAriasAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 de La Letra EscarlataDocumento4 páginasCapitulo 2 de La Letra EscarlataNatali Lopez MonsalveAún no hay calificaciones
- Primeras Páginas de 'Un Mundo Al Revés' de Rudolf ArnheimDocumento15 páginasPrimeras Páginas de 'Un Mundo Al Revés' de Rudolf ArnheimVíctor Sáenz-DíezAún no hay calificaciones
- Apreciaciones Sobre El CuervoDocumento17 páginasApreciaciones Sobre El CuervoEdu SalasAún no hay calificaciones
- BaudelaireDocumento2 páginasBaudelaireJuan PabloAún no hay calificaciones
- Para Noche de InsomnioDocumento3 páginasPara Noche de InsomnioVictoria Parra HeitrichAún no hay calificaciones
- Carta A Mi Madre-Charles BaudelaireDocumento25 páginasCarta A Mi Madre-Charles BaudelaireJameson Guillermo100% (1)
- El Romanticismo en HispanoaméricaDocumento23 páginasEl Romanticismo en HispanoaméricaHyrum ArrochaAún no hay calificaciones
- Michon, Pierre - El Rey Del BosqueDocumento7 páginasMichon, Pierre - El Rey Del BosquechemanyAún no hay calificaciones
- Fragmentos Cantos de MaldodorDocumento4 páginasFragmentos Cantos de MaldodorGemmaAún no hay calificaciones
- Prologo Libro de Esther PaganoDocumento2 páginasPrologo Libro de Esther PaganoMariela PuzzoAún no hay calificaciones
- Don Fruto TorresDocumento5 páginasDon Fruto Torrespeilmeli013Aún no hay calificaciones
- Cuento Regionalista El CheleDocumento3 páginasCuento Regionalista El CheleEsther Pavon100% (1)
- César Vallejo - ObrasDocumento64 páginasCésar Vallejo - ObrasCristhian Hernandez BarbozaAún no hay calificaciones
- El Bello DurmienteDocumento9 páginasEl Bello DurmienteSebastian Turizo100% (1)
- Nada Carmen Laforet ActividadDocumento5 páginasNada Carmen Laforet ActividadJONOVAGMAún no hay calificaciones
- Taller OnceDocumento4 páginasTaller OnceJulieth hidroboAún no hay calificaciones
- La Noche Del FéretroDocumento4 páginasLa Noche Del Féretrosandra rivasAún no hay calificaciones
- Woods Denyse - El Tren de MedianocheDocumento192 páginasWoods Denyse - El Tren de MedianocheMaria HernandezAún no hay calificaciones
- Vdocuments - Es - Clemente Palma Cuentos Malevolos PDFDocumento80 páginasVdocuments - Es - Clemente Palma Cuentos Malevolos PDFDuzhkyAún no hay calificaciones
- UNIDAD DIDACTICA No2 Lenguaje 10Documento3 páginasUNIDAD DIDACTICA No2 Lenguaje 10Mayra MartinezAún no hay calificaciones
- Cap 1 NADADocumento7 páginasCap 1 NADAClaudia Dinka TaboadaAún no hay calificaciones
- Taller de RecuperaciónDocumento5 páginasTaller de RecuperaciónLuisa Patricia Martínez MedinaAún no hay calificaciones
- 10 Rosa SabaneraDocumento2 páginas10 Rosa SabaneraOrlando ArochaAún no hay calificaciones
- Taller de Análisis Del Cuento de GaboDocumento5 páginasTaller de Análisis Del Cuento de GaboAdriana osorioAún no hay calificaciones
- Ejercitos 5-EndDocumento1 páginaEjercitos 5-EndÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 4-4Documento1 páginaEjercitos 4-4Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 3-3Documento1 páginaEjercitos 3-3Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 1-1Documento1 páginaEjercitos - 1-1Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Tan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesDocumento1 páginaTan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 33Documento1 página33Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 11Documento1 página11Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Hipnosis de EricksonDocumento9 páginasHipnosis de EricksonRose_BrideAún no hay calificaciones
- Cultivo de MicroalgasDocumento45 páginasCultivo de MicroalgasRoberto GaetaAún no hay calificaciones
- Manual de MonografiasDocumento9 páginasManual de MonografiasAlvaro Montero ArellanoAún no hay calificaciones
- Línea Del Tiempo de La Ciudad de GreciaDocumento3 páginasLínea Del Tiempo de La Ciudad de GreciaFany Marisol VelásquezAún no hay calificaciones
- Competencias en AccionDocumento7 páginasCompetencias en AccionLeonardo AtayaAún no hay calificaciones
- Aprueban La Directiva Administrativa N 330 Minsadigep 2022 Resolucion Ministerial No 329 2022minsa 2064908 3Documento2 páginasAprueban La Directiva Administrativa N 330 Minsadigep 2022 Resolucion Ministerial No 329 2022minsa 2064908 3Dante BernaolaAún no hay calificaciones
- Juicio de Accion CambiariaDocumento7 páginasJuicio de Accion CambiariaJuanesoro OrozcoAún no hay calificaciones
- Temario Diseño GraficoDocumento4 páginasTemario Diseño GraficoCristhian CseAún no hay calificaciones
- Nutricion Laboral.Documento18 páginasNutricion Laboral.ALBA JINETH ACEVEDOAún no hay calificaciones
- Amarillo A LaDocumento8 páginasAmarillo A LaCamila VillamilAún no hay calificaciones
- Tarea en Equipo 2. Grupo N°5 Cuadro de Riesgo Psicosocial PDFDocumento3 páginasTarea en Equipo 2. Grupo N°5 Cuadro de Riesgo Psicosocial PDFCARLOS PONCEAún no hay calificaciones
- Derecho Bancario JAMADocumento8 páginasDerecho Bancario JAMAAdrian MontoyaAún no hay calificaciones
- Martires y Discurso MartirialDocumento1 páginaMartires y Discurso MartirialLUIS ENRIQUE GONZALES CONDORIAún no hay calificaciones
- Index Analytico 1 6Documento10 páginasIndex Analytico 1 6Yuri Valdes- AlvarezAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento7 páginasUntitledDANIEL GIOVANNY VERGARA PEREZAún no hay calificaciones
- Taller de Propiedades de La Materia GTerminado 11112Documento7 páginasTaller de Propiedades de La Materia GTerminado 11112Samuel ito manAún no hay calificaciones
- Cuadro Caso MiaDocumento4 páginasCuadro Caso MiaM Alejandra RoAún no hay calificaciones
- OFICINA NACIONAL DEL DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD-tres PDFDocumento13 páginasOFICINA NACIONAL DEL DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD-tres PDFLuis Leyva JimenezAún no hay calificaciones
- La Obesidad Infantil en Las Utimas Dos Décadas en Estados UnidosDocumento6 páginasLa Obesidad Infantil en Las Utimas Dos Décadas en Estados UnidosAdriana ximena escalante ledesmaAún no hay calificaciones
- Plan Lenguaje BachilleratoDocumento33 páginasPlan Lenguaje BachilleratoOswaldo Camacho MorenoAún no hay calificaciones
- Fundición o Conformado en Estado Liquido de MetalesDocumento31 páginasFundición o Conformado en Estado Liquido de Metaleszerimar333Aún no hay calificaciones
- HV EjemploDocumento14 páginasHV EjemploClaudia Astrid CastroAún no hay calificaciones
- Etica y FelicidadDocumento2 páginasEtica y FelicidadJunior GavidiaAún no hay calificaciones
- Ejercicios Cap3Documento44 páginasEjercicios Cap3Angel IscoaAún no hay calificaciones
- Boletin Del Aguacate 2Documento5 páginasBoletin Del Aguacate 2Hugo J Sni100% (1)
- My First Lesson Plan Sixth Grade. Personal Information 1Documento12 páginasMy First Lesson Plan Sixth Grade. Personal Information 1jhonnier ortizAún no hay calificaciones
- CMT Aviso PrivacidadDocumento3 páginasCMT Aviso PrivacidadKARENAún no hay calificaciones
- Analisis Del Discurso Manual para Las Ciencias Sociales Iniquez PDFDocumento209 páginasAnalisis Del Discurso Manual para Las Ciencias Sociales Iniquez PDFRaulIgnacioCuevasMedinaAún no hay calificaciones