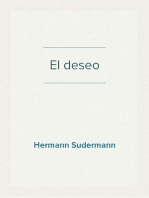Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ejercitos 4-4
Ejercitos 4-4
Cargado por
Álvaro Arteaga0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaEl documento describe la experiencia de un profesor sentado en un bar. Está cansado y con dolor en la rodilla. Dos de sus antiguas alumnas se sientan cerca y lo saludan. El profesor recuerda un incidente del pasado con una de las alumnas. También recuerda a otros antiguos estudiantes y reflexiona sobre el paso del tiempo.
Descripción original:
ejercitos 4-4
Título original
ejercitos 4-4
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe la experiencia de un profesor sentado en un bar. Está cansado y con dolor en la rodilla. Dos de sus antiguas alumnas se sientan cerca y lo saludan. El profesor recuerda un incidente del pasado con una de las alumnas. También recuerda a otros antiguos estudiantes y reflexiona sobre el paso del tiempo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas1 páginaEjercitos 4-4
Ejercitos 4-4
Cargado por
Álvaro ArteagaEl documento describe la experiencia de un profesor sentado en un bar. Está cansado y con dolor en la rodilla. Dos de sus antiguas alumnas se sientan cerca y lo saludan. El profesor recuerda un incidente del pasado con una de las alumnas. También recuerda a otros antiguos estudiantes y reflexiona sobre el paso del tiempo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
—Cansado,
Chepe, cansado solamente de caminar. Prometí alcanzar a Otilia en
diez minutos.
—Bueno, voy a traerle un café tan negro que no podrá dormir.
Pero pone la cerveza en la mesa:
—La casa invita.
A pesar del fresco de la tarde, el otro dolor, adentro, se empecina en quemarme la
rodilla: todo el calor de la tierra parece refugiarse ahí. Bebo la mitad de la cerveza,
pero el fuego en la rodilla se ha hecho tan intolerable que, después de comprobar que
Chepe no me atisba desde el mostrador, me arremango la bota del pantalón y arrojo la
otra mitad en la rodilla. Tampoco así el ardor desaparece. «Tendré que visitar a
Orduz», creo que me digo, con resignación.
Empieza a anochecer; se encienden las bombillas de la calle: amarillas y débiles,
producen grandes sombras alrededor, como si en lugar de iluminar oscurecieran. No
sé desde hace cuánto una mesa vecina a la mía ha sido ocupada por dos señoras; dos
aves parlanchinas que yo recordaré; dos señoras que fueron mis alumnas. Y ven que
yo las veo. «Profesor» dice una de ellas. Respondo a su saludo inclinando la cabeza.
«Profesor», repite. La reconozco, y voy a recordar: ¿fue ella? De niña, en la primaria,
detrás de los cacaos empolvados de la escuela, la vi recogerse ella misma su falda de
colegiala hasta la cintura y mostrarse partida por la mitad a otro niño que la divisaba,
a medio paso de distancia, tal vez más asustado que ella, ambos sonrojados y
estupefactos; no les dije nada, ¿cómo interrumpirlos? Me pregunto qué habría hecho
Otilia en mi lugar.
Son viejas, pero bastante menos que Otilia; fueron mis alumnas, me repito,
todavía ostento memoria, las distingo: Rosita Viterbo, Ana Cuenco. Hoy tienen cada
una más de cinco hijos, por lo menos. ¿El niño que se conmocionaba ante el encanto
de Rosita, de falda voluntariamente recogida, no era Emilio Forero? Siempre
solitario, no cumplía todavía los veinte años cuando lo mató, en una esquina, una bala
perdida, sin que se supiera quién, de dónde, cómo. Ellas me saludan con cariño, «Qué
calor hizo hoy al mediodía, ¿cierto, profesor?». No accedo, sin embargo, a su
aparente petición de charla; me hago el desentendido; que piensen que estoy senil. La
belleza abruma, encandila: nunca pude evitar apartar los ojos de los ojos de la belleza
que mira, pero la mujer madura, como estas que se rozan las manos mientras hablan,
o las mujeres llenas de vejez, o las mucho más viejas que las llenas de vejez, suelen
ser sólo buenas o grandes amigas, fieles confidentes, sabias consejeras. No me
inspiran compasión (como tampoco yo me la inspiro), pero tampoco amor (como
tampoco yo me lo inspiro). Siempre lo joven y desconocido es más hechicero.
Eso pienso —como una invocación—, cuando escucho que me dicen «Señor» y
surca a mi lado la ráfaga almizclada de la esbelta Geraldina, acompañada de su hijo y
Gracielita. Se sientan a la mesa de mis alumnas; Geraldina encarga jugo de curuba
www.lectulandia.com - Página 17
También podría gustarte
- Exponentes PeluqueríaDocumento19 páginasExponentes PeluqueríaCatalina Maldonado100% (1)
- El Sabor de Un HombreDocumento77 páginasEl Sabor de Un HombreRafael ArceAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PDocumento49 páginasCien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PAnGelez OlimpiahAún no hay calificaciones
- Protocolos Tratamientos Faciales 2016Documento24 páginasProtocolos Tratamientos Faciales 2016alejandra50% (2)
- De Las Memorias de Un IdealistaDocumento4 páginasDe Las Memorias de Un IdealistaRafael CabanaAún no hay calificaciones
- El Jinete Del CuboDocumento3 páginasEl Jinete Del CuboKevin Adrián CorreaAún no hay calificaciones
- Cuentos FantásticosDocumento3 páginasCuentos Fantásticosmaria100% (1)
- PelagraDocumento4 páginasPelagraJose MonteroAún no hay calificaciones
- Poquita Cosa y La CoristaDocumento7 páginasPoquita Cosa y La Coristaerab_17369Aún no hay calificaciones
- Un Escándalo - Anton ChejovDocumento7 páginasUn Escándalo - Anton ChejovAndy BloiseAún no hay calificaciones
- Fischer Amanda - La Posada Del CuervoDocumento11 páginasFischer Amanda - La Posada Del CuervoLinthalaa RivendelAún no hay calificaciones
- (1954) Casa Sin AmoDocumento152 páginas(1954) Casa Sin AmoLena VvarAún no hay calificaciones
- Filemón y Baucis, de Tibor DéryDocumento9 páginasFilemón y Baucis, de Tibor DéryGabriel AlejandroAún no hay calificaciones
- Chsss PDFDocumento5 páginasChsss PDFangelo zambranoAún no hay calificaciones
- Ebook en PDF El VerdugoDocumento11 páginasEbook en PDF El VerdugoSergio PrimianiAún no hay calificaciones
- Chist - Anton ChejovDocumento2 páginasChist - Anton ChejovmayamotinAún no hay calificaciones
- CaféDocumento3 páginasCaféomer paltaAún no hay calificaciones
- Chejov, Anton - La PenaDocumento4 páginasChejov, Anton - La Penaapi-26907686Aún no hay calificaciones
- Casa Muerta - Alejandro MadrugaDocumento6 páginasCasa Muerta - Alejandro Madrugavarias tareasAún no hay calificaciones
- TranviaDocumento11 páginasTranviaLorenzo PratiAún no hay calificaciones
- Un Libro Un CafeDocumento664 páginasUn Libro Un CafeAna Sofia OsunaAún no hay calificaciones
- La RosaDocumento4 páginasLa RosaAdeline UnuAún no hay calificaciones
- La Perla Numero 5Documento32 páginasLa Perla Numero 5alexandra florezzAún no hay calificaciones
- Pecados sin cuentoDe EverandPecados sin cuentoDamià AlouCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (95)
- Los Extraviados Anton ChejovDocumento4 páginasLos Extraviados Anton ChejovGustavo DíazAún no hay calificaciones
- Carver, Vos No Sabes Lo Que Es El AmorDocumento17 páginasCarver, Vos No Sabes Lo Que Es El AmormoriacansadaAún no hay calificaciones
- StellaDocumento92 páginasStellagabrielquerales100% (1)
- Peripecia Del ColectivoDocumento6 páginasPeripecia Del ColectivoBAJOANGOSTOAún no hay calificaciones
- Cuento 3 PDFDocumento6 páginasCuento 3 PDFalexanderomcrackAún no hay calificaciones
- Un Libro CaféDocumento639 páginasUn Libro CaféGabriela Quintana VillarrealAún no hay calificaciones
- Anton Chejov - Un EscandaloDocumento12 páginasAnton Chejov - Un EscandalokumarcabreraAún no hay calificaciones
- Trouville IDocumento3 páginasTrouville Ifabio andres medina ostosAún no hay calificaciones
- Bernatek Carlos - Rutas ArgentinasDocumento125 páginasBernatek Carlos - Rutas ArgentinasUlises LimaAún no hay calificaciones
- Mujeres Que Arden - Maria EsclapezgggDocumento395 páginasMujeres Que Arden - Maria EsclapezgggRoxana MolinaAún no hay calificaciones
- Chist, Antón ChejovDocumento2 páginasChist, Antón Chejovclara medinaAún no hay calificaciones
- Guia 1 Comprension Lectora Guy de Maupassant 85048 20170311 20161231 133504Documento5 páginasGuia 1 Comprension Lectora Guy de Maupassant 85048 20170311 20161231 133504Maria Luz Escobar ReyesAún no hay calificaciones
- Geier, Chester - La Hora Final PDFDocumento5 páginasGeier, Chester - La Hora Final PDFdabyd tellezAún no hay calificaciones
- Anton Chejov - Un EscándaloDocumento7 páginasAnton Chejov - Un EscándaloJosue MezaAún no hay calificaciones
- Young, Sara - La Cuna de Mi EnemigoDocumento351 páginasYoung, Sara - La Cuna de Mi EnemigoAmmy Lee JohnsonAún no hay calificaciones
- La VenganzaDocumento8 páginasLa Venganzamreyesv.29Aún no hay calificaciones
- Abad Mercedes - El Vecino de Abajo PDFDocumento92 páginasAbad Mercedes - El Vecino de Abajo PDFveronica roldanAún no hay calificaciones
- Fragmento de Los MiserablesDocumento4 páginasFragmento de Los MiserablesErnesto ContrerasAún no hay calificaciones
- Relato-Angeles MastrettaDocumento4 páginasRelato-Angeles Mastrettaesteban_leo_monteroAún no hay calificaciones
- Cuento Tren Nocturno de Abdón UbidiaDocumento15 páginasCuento Tren Nocturno de Abdón Ubidiasolange_pappeAún no hay calificaciones
- TextoDocumento4 páginasTextoElizabethKoscianiewiczAún no hay calificaciones
- Ernest Hemingway - Un Lugar Limpio y Bien Iluminado.Documento7 páginasErnest Hemingway - Un Lugar Limpio y Bien Iluminado.Fakir MunroAún no hay calificaciones
- Anna Heskin - Curvy Librarians 3 - Mile High CurvesDocumento68 páginasAnna Heskin - Curvy Librarians 3 - Mile High CurvescorderomarenasAún no hay calificaciones
- El Donador de Almas-Amado NervoDocumento83 páginasEl Donador de Almas-Amado NervoHilario Jiménez Evany Karline JossetteAún no hay calificaciones
- Un Lugar Limpio y Bien Iluminado - Ernest Hemingway - Ciudad Seva - HTMDocumento10 páginasUn Lugar Limpio y Bien Iluminado - Ernest Hemingway - Ciudad Seva - HTMjoan capterAún no hay calificaciones
- Camus Albert - El ExtranjeroDocumento38 páginasCamus Albert - El ExtranjeroEscuela de Jardineria 2017Aún no hay calificaciones
- Cazadora de Hadas - Jennifer L. ArmentroutDocumento373 páginasCazadora de Hadas - Jennifer L. Armentroutsakura100% (1)
- Ejercitos 5-EndDocumento1 páginaEjercitos 5-EndÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos 3-3Documento1 páginaEjercitos 3-3Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 2-2Documento1 páginaEjercitos - 2-2Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Ejercitos - 1-1Documento1 páginaEjercitos - 1-1Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Tan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesDocumento1 páginaTan Negras Como Las Noches de Los Gélidos Polos, Mis Flores Negras. Dio Dos GolpesÁlvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 33Documento1 página33Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- 11Documento1 página11Álvaro ArteagaAún no hay calificaciones
- Betsimar Sepúlveda Poemas en InglésDocumento8 páginasBetsimar Sepúlveda Poemas en InglésBetsimar SepulvedaAún no hay calificaciones
- Dulce Bella CPDocumento112 páginasDulce Bella CPSsandra LladinoAún no hay calificaciones
- El EnsayoDocumento3 páginasEl EnsayoGiovana BarrientosnAún no hay calificaciones
- Para CantantesDocumento25 páginasPara CantantesPriscilaAún no hay calificaciones
- Francesco Petrarca para Primero de SecundariaDocumento7 páginasFrancesco Petrarca para Primero de SecundariaKelly Capcha PaytampomaAún no hay calificaciones
- Catalogo Detal 09 CB PDFDocumento137 páginasCatalogo Detal 09 CB PDFCamilo RamirezAún no hay calificaciones
- Agua Micelar Essencials Desmaquilla, Limpia, Tonifica GarnierDocumento1 páginaAgua Micelar Essencials Desmaquilla, Limpia, Tonifica GarnierCamiiPérezAún no hay calificaciones
- PROTOCOLODocumento5 páginasPROTOCOLOestrellita8350% (2)
- XochiquétzalDocumento3 páginasXochiquétzalRivaldoAún no hay calificaciones
- Resumen LorealDocumento2 páginasResumen LorealRuben TapiaAún no hay calificaciones
- Precios Luz Nails Estudio Febrero 2024Documento3 páginasPrecios Luz Nails Estudio Febrero 2024andyAún no hay calificaciones
- Tijeras para EntresacarDocumento30 páginasTijeras para EntresacarMarlene FernandezAún no hay calificaciones
- ESTETICADocumento5 páginasESTETICAFelipe Maas ContrerasAún no hay calificaciones
- La Descripción 3º EsoDocumento12 páginasLa Descripción 3º EsocarlotaAún no hay calificaciones
- Aa #02 Diseños de BarbaDocumento3 páginasAa #02 Diseños de BarbaGandhiTiñaAún no hay calificaciones
- Resumen LenguajeDocumento2 páginasResumen LenguajeJAVIERAMENAYAún no hay calificaciones
- Brochure Catalogo de Spa Belleza Organico Rosa BlancoDocumento2 páginasBrochure Catalogo de Spa Belleza Organico Rosa BlancoEiby RomeroAún no hay calificaciones
- El Ciervo y La Fuente 4toDocumento2 páginasEl Ciervo y La Fuente 4tojonathan gallegos50% (2)
- 1 PB 2Documento6 páginas1 PB 2Aurora Fernández LázaroAún no hay calificaciones
- POEMAS-Margarite YourcenarDocumento34 páginasPOEMAS-Margarite YourcenarDaniel Herrera100% (3)
- Prometeo & Cía.: Eduardo WildeDocumento250 páginasPrometeo & Cía.: Eduardo WildeDavid92350Aún no hay calificaciones
- Intro IntroDocumento151 páginasIntro IntroMatt LdkAún no hay calificaciones
- Peluqueria ElementalDocumento46 páginasPeluqueria ElementalAline Giovanna Ramirez GarcíaAún no hay calificaciones
- Retorica Tropos y Figuras1Documento4 páginasRetorica Tropos y Figuras1casandraAún no hay calificaciones
- Ficha Texto Instructivo de Recomendacion Auxilios Tengo PiojosDocumento4 páginasFicha Texto Instructivo de Recomendacion Auxilios Tengo PiojosJuanErn MalOlivaAún no hay calificaciones
- La Rosa Blanca CuentoDocumento2 páginasLa Rosa Blanca CuentoNela Baltazar100% (2)
- @daniela - Susana Rubio GironaDocumento556 páginas@daniela - Susana Rubio Gironacarola0% (1)
- Comprension Lectora Sem. 03 Al 10 AgostoDocumento2 páginasComprension Lectora Sem. 03 Al 10 AgostoLaura Jeanette Carreño UribeAún no hay calificaciones