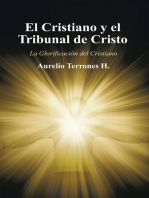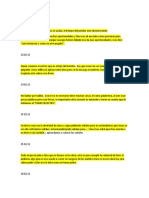Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LA EPÍSTOLA DE Santiago
Cargado por
Iglesia Cristo Vive0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas24 páginasTítulo original
LA EPÍSTOLA DE santiago
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas24 páginasLA EPÍSTOLA DE Santiago
Cargado por
Iglesia Cristo ViveCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
LA
EPÍSTOLA
DE
SANTIAGO
J. N. Darby
Introducción
La epístola de Santiago no se dirige a la
Iglesia ni se inviste de autoridad apostólica
sobre las personas a quienes es enviada. Es
una exhortación práctica que reconoce aún a
las doce tribus y la conexión que con ellas
tienen los cristianos de origen judío, tal como
Jonás se dirige a los gentiles, aunque el
pueblo judío tuviera ante Dios su carácter de
pueblo apartado por Él. De tal manera, el
Espíritu de Dios todavía reconoce aquí la
relación de Dios con Israel, tal como en el
caso de Jonás reconoce relaciones con los
gentiles y los inalterables derechos de Dios,
sean cuales fueren los privilegios especiales
concedidos a la Iglesia o a Israel,
respectivamente. Se sabe que,
históricamente, los cristianos de origen judío
siguieron siendo judíos hasta el final de la
historia que de ellos nos ofrece el Nuevo
Testamento. Ellos eran, incluso, celosos por
la ley, cosa extraña para nosotros, pero que
Dios soportó por un tiempo.
La doctrina del cristianismo no es el tema de
la epístola de Santiago. Esta carta da a Dios
su lugar en la conciencia y con respecto a
todo lo que nos rodea. Ciñe así los lomos del
cristiano al mostrarle la cercana venida del
Señor y la presente disciplina que Él ejerce,
ya que la Iglesia de Dios debía comprender
esta disciplina y desarrollar una actividad
fundada en ella. También el mundo y todo lo
que en él exalta y da esplendor es juzgado
desde el punto de vista de Dios.
Unas pocas observaciones sobre la posición de
los cristianos (esto es, sobre la manera en que
esta posición es considerada con respecto a
Israel) nos ayudarán a entender esta porción
de la Palabra.
Israel conserva aún el carácter de pueblo de
Dios. Para la fe de Santiago, la nación aún
tiene la relación que Dios le había dado
consigo mismo. Santiago se dirige a los
cristianos como integrantes de un pueblo
cuyos vínculos con Dios todavía no estaban
judicialmente rotos; pero de entre ellos
solamente los cristianos poseían la fe en el
verdadero Mesías, dada por el Espíritu. Tan
sólo éstos entre el pueblo, juntamente con el
apóstol, reconocían a Jesús como Señor de
gloria. Con excepción de los versículos 14 y 15
del capítulo 5, esta epístola no contiene
ninguna exhortación que, en su elevación
espiritual, vaya más allá de lo que podría ser
dicho a un judío piadoso. Ella supone que las
personas a las cuales se dirige tienen fe en el
Señor Jesús; pero no les llama a aquello que
es exclusivamente propio del cristianismo y
que depende de los particulares privilegios de
éste. Las exhortaciones fluyen de aquella
fuente más elevada y exhalan un aire más
celestial, pero el efecto que procuran
producir son pruebas reales, propias de la
religión terrenal; las exhortaciones son las
que podrían oírse en la iglesia profesante,
vasto cuerpo, semejante a Israel, en medio
del cual existen algunos cristianos.
La epístola no se basa, para impartir sus
enseñanzas, en las relaciones cristianas de
aquí abajo; las reconoce, pero como un hecho
particular entre otros que tienen derechos
sobre la conciencia del escritor. El autor
inspirado supone que aquellos a quienes se
dirige mantienen una conocida relación con
Dios, de la que no duda, una relación que es
de antigua data. Él supone que el cristianismo
se ha introducido en medio de aquellos que
mantienen tal relación con Él.
Es importante hacer notar cuál es el nivel
moral de la vida que nos es presentada en
esta epístola. En cuanto captamos la posición
en la que ella considera a los creyentes, el
discernimiento de la verdad sobre este punto
no resulta difícil. Vemos, en efecto, que el
nivel moral que la epístola nos muestra es el
manifestado por Cristo cuando andaba en
medio de Israel, haciendo brillar ante sus
discípulos la divina luz y las relaciones con
Dios, las que manaban para ellos de Su
presencia. Por supuesto que al escribirse la
epístola él estaba ausente, pero aquella luz y
aquellas relaciones de las cuales hablamos
son mantenidas cual medida de
responsabilidad, medida que será aplicada en
juicio, al regreso del Señor, contra aquellos
que no quisieron aceptarla y que no
anduvieron de acuerdo con esas relaciones.
Hasta ese día los fieles tenían que tener
paciencia frente a la opresión que sufrían de
parte de los judíos, quienes todavía
blasfemaban el santo Nombre por el que eran
llamados.
Es lo inverso de la epístola a los Hebreos, en
cuanto a la relación de los fieles con el
pueblo judío; no moralmente, sino a causa de
la proximidad del juicio en la época en que la
epístola a los Hebreos fue escrita.
Los principios fundamentales de la posición
de la que acabamos de hablar son éstos: la
ley, en su espiritualidad y perfección, tal
como Cristo la explicó y la resumió; una vida
conferida, la que tiene los principios morales
de la ley misma, es decir, la vida divina; la
revelación del nombre del Padre. Todo esto
era verdad en vida del Señor, y era por cierto
el terreno en el cual él había colocado a sus
discípulos —por escasa que haya sido la
comprensión de éstos a ese respecto—, ya que
les había dicho que debían ser los testigos de
ello después de Su muerte, distinguiendo ese
testimonio del que daría el Espíritu Santo.
Tal es Santiago aquí, si se agrega aun la
promesa del Señor acerca de su retorno. Es la
doctrina de Cristo con respecto al andar en
medio de Israel, según la luz y las verdades
que él había introducido; y, ya que él todavía
estaba ausente, incluye una exhortación a
perseverar y tener paciencia en ese andar,
aguardando el momento en que él aplique,
mediante el juicio que ejecutará sobre los
que oprimían a los fieles, los principios según
los cuales éstos andaban.
Aunque el juicio ejecutado sobre Jerusalén
haya cambiado la posición del remanente de
Israel a este respecto, así y todo la vida de
Cristo siempre sigue siendo nuestro modelo, y
tenemos que aguardar con paciencia hasta
que venga el Señor.
La epístola no se refiere a la asociación del
cristiano con Cristo exaltado en lo alto ni, por
consiguiente, al pensamiento de que iremos a
su encuentro en el aire, como Pablo lo
enseñó. Pero lo que ella contiene siempre
sigue siendo verdad; y aquel que dice que
mora en él (en Cristo) debe andar como él
anduvo.
El juicio que debía llegar nos hace
comprender la manera en que Santiago habla
del mundo, de los ricos que se regocijan en su
porción en el mundo y de la posición del
remanente creyente, oprimido, en medio de
una nación incrédula; comprendemos por qué
él comienza por la cuestión de las
tribulaciones y habla de ellas tan a menudo,
como así también por qué insiste en las
pruebas prácticas de la fe. Ve a todo Israel
aún en su conjunto; pero algunos habían
recibido la fe del Señor de gloria, y se sentían
tentados a valorar a los ricos y a los grandes
de Israel. Al seguir siendo todos ellos judíos,
fácilmente comprendemos el hecho de que,
mientras algunos creían y confesaban que
Jesús era el Cristo, no obstante, ya que estos
cristianos seguían las ordenanzas judías, los
meros profesantes podían hacer otro tanto sin
que hubiera en ellos el menor cambio vital
demostrado por sus obras. Resulta evidente
que semejante fe, una fe muerta como ésta,
no tiene valor alguno. Eso es precisamente la
fe de los que ahora ensalzan las obras: una
muerta profesión de la verdad cristiana. Ser
engendrado por la Palabra de verdad es algo
tan ajeno y extraño para ellos como lo era
para los judíos de quienes habla Santiago.
Capítulo 1
El hecho de que los creyentes estuviesen aún
en medio de Israel con algunos que se decían
creyentes y no eran más que simples
profesantes, permite comprender fácilmente,
por una parte, por qué el apóstol se dirige a
la masa del pueblo como siendo aquellos que
pudiesen participar de los privilegios
acordados a este último —suponiendo que la
fe en el Mesías existiera—; por otra parte, por
qué se dirige a los cristianos como si tuvieran
un sitio especial; y finalmente, por qué
advierte al mismo tiempo a aquellos que
profesaban creer en Cristo. La aplicación
práctica de la epístola en todos los tiempos, y
en particular en aquellos en los cuales un
cuerpo numeroso pretende tener derecho
hereditario a los privilegios del pueblo de
Dios, es de lo más fácil debido a su perfecta
claridad. Por lo demás, la epístola tiene una
fuerza muy peculiar para la conciencia
individual; ella juzga la posición, los
pensamientos y las intenciones del corazón.
La epístola empieza entonces con una
exhortación a gozarse en las pruebas, las que
son un medio para producir la paciencia (v. 2-
3). En el fondo, este tema de las pruebas, y
del espíritu que conviene a quienes son
ejercitados por ellas, prosigue hasta el final
del versículo 20 de este primer capítulo, en el
cual el pensamiento del pasaje se vuelve
hacia la necesidad de poner freno a todo lo
que se opone a la paciencia y hacia el
verdadero carácter de alguien que se
mantiene en la presencia de Dios. Tal
dirección, como conjunto, termina al finalizar
el capítulo. El hilo del razonamiento del
apóstol no es siempre fácil de reconocer; la
llave del mismo se halla en la condición moral
a la que él se refiere. Trataré de hacer que la
comprensión de esa llave sea lo más accesible
que se pueda.
Lo sustancial del tema consiste en que
debemos andar ante Dios y mostrar la
realidad de nuestra profesión, en contraste
con la unión con el mundo, es decir, dar
prueba de la religión práctica. La paciencia,
pues, tiene que tener su obra completa (v. 4);
así la voluntad es subyugada y sometida, y se
acepta toda la voluntad de Dios; por
consiguiente, nada le falta a la vida práctica
del alma. Uno sufre, pero se atiene
pacientemente al Señor. Es lo que Cristo hizo;
ésta era su perfección: aguardaba la voluntad
de Dios y nunca hacía la suya propia; así la
obediencia era perfecta aun cuando el
hombre fuera puesto a prueba. Pero, de
hecho, a menudo carecemos de sabiduría
para saber lo que deberíamos hacer. Para
ello, dice el apóstol, el recurso es evidente:
pedimos a Dios sabiduría y él da a cada uno
liberalmente (v. 5); solamente que tenemos
que contar con su fidelidad y con una
respuesta a nuestras oraciones. De otra
manera hay doblez de corazón; la
dependencia no está sujeta a Dios; nuestros
deseos tienen otro objeto (v. 6). Si
únicamente buscamos lo que Dios quiere y lo
que Dios hace, dependemos de él con un
corazón seguro del cumplimiento de Su
voluntad. En cuanto a las circunstancias de
este mundo, las que podrían hacer creer que
es inútil depender de Dios, se desvanecen
como la flor del campo. Deberíamos tener
conciencia de que nuestro lugar, según Dios,
no es el de este mundo. Aquel que es de
condición humilde debe regocijarse de que el
cristianismo le exalte (v. 9), y el rico, de que
a él le humille (v. 10). No debemos gozarnos
en las riquezas, pues éstas pasan (v. 11), sino
en el ejercicio de corazón del que habla el
apóstol, porque después que hayamos sido
probados gozaremos de la corona de vida (v.
12).
La vida de quien es probado y en el cual esta
vida se desarrolla con obediencia a toda la
voluntad de Dios, vale más que la de un
hombre que se entrega a todos los deseos de
su corazón por el lujo.
Con respecto a estas tentaciones, a las cuales
uno se deja llevar por las codicias del
corazón, no se debe decir que vienen de Dios.
El corazón del hombre es la fuente de la
codicia que conduce al pecado, y por éste a
la muerte (v. 13-15). ¡Que nadie se engañe a
este respecto! Lo que en lo íntimo tienta al
corazón procede de uno mismo. Todos los
dones buenos y perfectos vienen de Dios, y él
nunca cambia, sólo hace lo bueno. Por eso
nos ha dado una nueva naturaleza, fruto de su
propia voluntad, la que obra en nosotros
mediante la Palabra de verdad para que
seamos primicias de sus criaturas (v. 16-18).
Como es Padre de las luces, lo que es tiniebla
no viene de él. Él nos engendró por la Palabra
de verdad para ser los primeros y más
excelentes testigos de este poder bienhechor
que resplandecerá más tarde en la nueva
creación, de la cual somos las primicias. Esto
es lo opuesto al falso pensamiento que
querría hacer de Dios la fuente de las codicias
y atribuirle las tentaciones, las que tienen su
origen en el corazón del hombre.
La Palabra de verdad es la buena semilla de
la vida; la propia voluntad es la cuna de
nuestras codicias. La energía de esta voluntad
nunca puede producir los frutos de la
naturaleza divina, como tampoco la ira del
hombre cumple la justicia de Dios. Por eso
somos exhortados a ser dóciles, dispuestos a
oír, lentos para hablar, lentos para airarnos;
exhortados a poner a un lado todas las sucias
codicias de la carne, toda energía de
iniquidad, y a recibir con mansedumbre la
Palabra (v. 19-20), una Palabra que, como es
de Dios, se identifica con la nueva naturaleza
que está en nosotros (la Palabra está
implantada en nosotros; v. 21), formándola y
desarrollándola según su propia perfección,
porque incluso esta nueva naturaleza tiene su
origen en ella.
Esta Palabra de verdad no es como una ley
que está fuera de nosotros y que, al oponerse
a nuestra naturaleza pecaminosa, nos
condena. Ella salva al alma; es viva y
vivificadora; obra vitalmente en una
naturaleza que es fruto de ella, y a la que
forma e ilumina.
Pero es necesario que la Palabra obre
realmente en nosotros; es preciso que no sólo
seamos oidores de ella, sino que ésta
produzca frutos prácticos que sean la prueba
de que obra real y vitalmente en el corazón
(v. 22). De otra manera, la Palabra es tan sólo
como un espejo en el que quizás nos podemos
ver por un momento, y luego olvidamos lo que
hemos visto (v. 23-24). Aquel que escudriña la
ley perfecta, que es la de la libertad, y
persevera haciendo la obra que ella indica,
será bendecido en la actividad real y
obediente que se desarrolla en él (v. 25).
Esta ley es perfecta, pues la Palabra de Dios,
todo lo que el Espíritu de Cristo ha
manifestado, es la expresión de la naturaleza
y del carácter de Dios, de lo que él es y de lo
que él quiere, pues él quiere lo que él es, y
esto necesariamente.
Esta ley es la ley de la libertad, porque la
misma Palabra, que revela lo que Dios es y lo
que él quiere, nos ha hecho partícipes, por
gracia, de la naturaleza divina; de manera
que el hecho de no andar según esa Palabra
sería no andar de conformidad con nuestra
propia naturaleza nueva. Y andar según una
regla que exprese los deseos de esta nueva
naturaleza que es de Dios, y los dictados de
su Palabra, esto es la verdadera libertad.
La ley dada en el Sinaí reprime y condena
todos los movimientos del viejo hombre, y no
puede permitirle tener una voluntad, pues
debe hacer la voluntad de Dios. Pero tiene
otra voluntad, de modo que la ley le es una
esclavitud, una ley de condenación y de
muerte. Mas, como Dios nos ha engendrado
por medio de la Palabra de verdad, la
naturaleza que tenemos en virtud de haber
nacido así posee gustos y deseos conformes a
esa Palabra: ella es de esa misma Palabra. La
Palabra, merced a su propia perfección,
desarrolla esta naturaleza, la forma, la
ilumina, como lo hemos dicho; pero la
naturaleza misma tiene su libertad en el acto
de seguir lo que esta Palabra expresa. Así
sucedió con Cristo; si se hubiera podido
quitarle su libertad (lo que espiritualmente
era imposible), ello habría sido impidiéndole
hacer la voluntad de Dios, su Padre.
Lo mismo ocurre respecto al nuevo hombre en
nosotros (el que es Cristo, como vida en
nosotros), el cual es creado en nosotros según
Dios, revestido de justicia y verdadera
santidad, producidas en nosotros por la
Palabra, que es la perfecta revelación de
Dios, del conjunto de la naturaleza divina en
el hombre, de la cual Cristo —la Palabra
viviente, la imagen del Dios invisible— fue la
manifestación y el modelo. La libertad del
nuevo hombre es la libertad de hacer la
voluntad de Dios, de imitar a Dios en su
carácter, como querido hijo suyo, tal como
ese carácter fue manifestado en Cristo. La ley
de la libertad es este carácter, tal como es
revelado en la Palabra, y la nueva naturaleza
halla su gozo y satisfacción en ese carácter de
Dios revelado en Cristo, así como ella extrae
su existencia de la Palabra que Le revela y
del Dios que en ella es revelado.
Tal es “la ley de la libertad” (v. 25), el
carácter de Dios mismo en nosotros, formado
por la operación de una naturaleza
engendrada por medio de la Palabra que Le
revela a él y que usa como molde esta misma
Palabra.
El primer elemento que traiciona al hombre
interior es la lengua (v. 26). Un hombre que
parece estar relacionado con Dios y honrarle,
y que no sabe reprimir su lengua, se engaña a
sí mismo, y su religión es vana.
La religión pura ante Dios, el Padre, es la de
cuidar de aquellos que, alcanzados en las
relaciones más tiernas por la paga del
pecado, se ven privados de sus sostenes
naturales; y de guardarse sin mancha del
mundo (v. 27). En vez de destacarse y figurar
en un mundo de vanidad, alejado de Dios, uno
debe volverse, tal como lo hace Dios, hacia
los afligidos, hacia los que precisan socorro, y
guardarse de un mundo en el que todo
contamina, en el que todo es contrario a la
nueva naturaleza que es nuestra vida y al
desarrollo y manifestación en nosotros del
carácter de Dios, tal como lo conocemos por
la Palabra.
Capítulo 2
El apóstol entra ahora en el tema de aquellos
que profesaban creer que Jesús era el Cristo,
el Señor. Antes, en el capítulo 1, él había
hablado de la nueva naturaleza en conexión
con Dios; aquí la profesión de fe en Cristo es
puesta en presencia de la propia piedra de
toque, es decir, de la realidad de los frutos
producidos por ella, en contraste con este
mundo. Todos estos principios —el valor del
Nombre de Cristo, la esencia de la ley tal
como Jesús la manifestó, la ley de la libertad
— son considerados para juzgar la realidad de
la vida espiritual, o para convencer al
profesante de que no la poseía. Dos cosas son
reprobadas: la consideración de la apariencia
exterior de las personas (v. 1-13), y la
ausencia de obras como prueba de la
sinceridad de la profesión (v. 14-26).
En primer lugar, pues, el apóstol censura la
consideración de la apariencia exterior de las
personas (v. 1-4): se profesa que se tiene fe
en el Señor Jesús (v. 1) y, no obstante, ¡se
está animado por el espíritu del mundo! El
Espíritu responde: Dios ha escogido a los
pobres para que sean ricos en fe y herederos
del reino (v. 5). Los profesantes les habían
menospreciado; estos hombres ricos
blasfemaban el Nombre de Cristo y
perseguían a los cristianos (v. 6-7).
En segundo lugar, Santiago apela al resumen
práctico de la ley de la que Jesús había
hablado, la ley real (v. 8). Se violaba la ley
misma al favorecer a los ricos (v. 9), y la ley
no consentía ninguna infracción de sus
mandamientos, porque estaba en juego la
autoridad del legislador (v. 10-11). Si uno
menosprecia a los pobres, por cierto que no
ama al prójimo como a sí mismo.
En tercer lugar, se debe andar como aquellos
cuya responsabilidad es medida por la ley de
la libertad, como aquellos que, teniendo una
naturaleza que saborea y gusta lo que es de
Dios, están liberados de todo lo que le era
contrario a él; de manera que no pueden
excusarse si admiten principios que no son los
de Dios mismo. Esta participación de la
naturaleza divina introduce naturalmente el
pensamiento de la misericordia, merced a la
cual Dios mismo se glorifica. El hombre que
no muestra misericordia se verá objeto del
juicio sin misericordia (v. 12-13).
La segunda parte del capítulo se relaciona
con este pensamiento acerca de la
misericordia, pues Santiago inicia su
disertación sobre las obras, como pruebas de
la fe, hablando de esta misericordia que
responde a la naturaleza y al carácter de
Dios, atributos de los cuales el verdadero
cristiano, como nacido de Dios, ha sido hecho
partícipe. La profesión de tener fe sin esta
vida —cuya existencia se prueba por obras—
no puede beneficiar a nadie. Esto es muy
sencillo. Digo la profesión de tener fe, porque
la epístola lo dice: “Si alguno dice que tiene
fe” (v. 14). He ahí la llave de esta parte de la
epístola: se dice tener fe, pero ¿dónde está la
prueba de ella? En las obras. De esta manera
las emplea el apóstol. Un hombre dice que
tiene fe. Pero la fe no es una cosa que
podamos ver. Por eso decimos con razón:
“Muéstrame tu fe” (v. 18). Lo que el hombre
requiere es la evidencia de la fe; solamente
por sus frutos podemos hacer visible ante los
hombres la existencia de la fe, pues la fe en
sí misma no se ve. Pero si tengo esos frutos,
entonces seguramente tengo la raíz, sin la
cual no podría haber frutos. De modo que la
fe no se muestra a los demás ni puede ser
reconocida sin que medien las obras, pero las
obras, frutos de la fe, prueban la existencia
de la fe (v. 14-18).
Lo que sigue muestra que la fe muerta de la
que habla Santiago es la profesión de una
doctrina, quizás verdadera en sí misma. Él
supone que se reconocen ciertas verdades,
pues es una verdadera fe la que tienen los
demonios en cuanto a la unidad de Dios; ellos
no dudan al respecto, pero no hay nada que
ligue sus corazones a Dios por medio de una
nueva naturaleza. ¡Muy lejos de ello!
Pero el apóstol confirma esto por el caso de
hombres en quienes la oposición con la
naturaleza divina no es tan evidente. La fe,
esa fe que reconoce solamente la verdad con
respecto a Cristo, está muerta sin obras, es
decir, que una fe que no produce frutos está
muerta (v. 20).
Vemos (v. 16) que la fe de la cual habla el
apóstol es una profesión desprovista de
realidad; el versículo 19 muestra que puede
ser una certidumbre, sin fingimiento, de que
lo que se cree es verdad; pero la vida
engendrada por la Palabra, vida por la cual
queda establecida una relación entre el alma
y Dios, falta por completo. Como esta vida
proviene de la simiente incorruptible que es
la Palabra, es de la fe afirmar que, habiendo
sido engendrados por Dios, tenemos una
nueva vida. Esta vida actúa, es decir, la fe
actúa conforme a la relación con Dios en la
cual ella nos coloca, generando obras que
emanan naturalmente de ella y que dan
testimonio de la fe que las produjo.
Desde el versículo 20 hasta el final del
capítulo, él presenta una nueva prueba de su
tesis, fundada en el último principio que
acaba de enunciar. Y las pruebas que da de la
demostración de la fe por las obras nada
tienen que ver con los frutos de una
naturaleza amable, porque hay frutos
amables que produce la propia criatura pero
que no provienen de una vida que tenga su
origen en la Palabra de Dios, mediante la cual
él nos engendra. Los frutos de los que habla
el apóstol dan testimonio, por su propio
carácter, de la fe que las produjo. Abraham
ofrendó a su hijo (v. 21); Rahab recibió a los
mensajeros de Israel, asociándose así al
pueblo de Dios cuando todo se le oponía y
separándose de su propio pueblo por la fe (v.
25). Todo sacrificado por Dios, todo
abandonado por Su pueblo antes de que éste
hubiera obtenido tan sólo una victoria, y ello
mientras el mundo tenía su pleno poder: así
son los frutos de la fe.
El uno se atenía a Dios y le creía de la manera
más absoluta, en contra de todo lo que hay
en la naturaleza o en aquello en lo cual la
naturaleza puede apoyarse; la otra reconocía
al pueblo de Dios cuando todo estaba en
contra de éste; pero ni el uno ni la otra eran
el fruto de una naturaleza amable o de por sí
naturalmente buena, según lo que los
hombres llaman buenas obras. El uno era un
padre a punto de dar muerte a su hijo; la otra
era una mujer pecadora que traicionaba a su
patria. Por cierto cumplióse la Escritura que
dice que Abraham creyó a Dios (v. 23; véase
también Génesis 15:6). ¿Cómo habría podido
obrar como lo hizo, si no le hubiese creído?
Las obras pusieron el sello sobre su fe, y la fe
sin obras sólo es, como un cuerpo sin alma,
una forma exterior desprovista de la vida que
la anima. La fe actúa en las obras (pues sin
ella las obras son una nulidad, no son las de
una vida nueva), y las obras completan la fe
que actúa en esta vida, produciéndolas;
porque a pesar de la prueba, y en la prueba,
la fe está activa en esta nueva vida. Las obras
de ley no tienen parte alguna en la vida. La
ley exterior que exige no es una vida que
produce (aparte de esta naturaleza divina)
esas santas y amantes disposiciones que
tienen por objeto a Dios y a su pueblo y para
las cuales nada más tiene valor.
Se notará que Santiago nunca dice que las
obras nos justifican ante Dios, porque Dios
puede ver la fe sin sus obras. Cuando está la
vida, él lo sabe. La fe se ejerce con respecto
a él, hacia él, por la confianza en su Palabra y
en él mismo, recibiendo su testimonio a
través de todo, a pesar de todo, por dentro y
por fuera. Ésta es la fe que Dios reconoce.
Pero cuando se trata del hombre, cuando
tiene que decirse “muéstrame” (v. 18),
entonces la fe, la vida, se muestran por
medio de las obras.
Capítulo 3
En este capítulo la epístola vuelve a referirse
a la lengua, el índice más dispuesto a revelar
el estado del corazón y que muestra si el
nuevo hombre actúa, si la naturaleza y la
voluntad propia están refrenadas (v. 1-2).
Pero en este capítulo no hay casi nada que
precise comentario, aunque sí mucho que
requiere un oído atento. Si la vida divina está
en una alma, los conocimientos no se
manifestarán en palabras, sino por el andar y
por obras en las que será vista la
mansedumbre de la verdadera sabiduría (v.
13). La amargura y la contención no son los
frutos de una sabiduría que viene desde lo
alto, sino de una sabiduría terrenal, de la
naturaleza del hombre y del enemigo (v. 14-
16).
La sabiduría que viene desde lo alto, la que
posee su sitio en la vida, en el corazón, tiene
tres características (v. 17). En primer lugar,
es pura, pues el alma está en comunión con
Dios, tiene intercambios con él (por eso tiene
que haber esta pureza). Seguidamente es
apacible, mansa, lista para ceder a la
voluntad ajena, luego, activa para el bien y
movida por un principio que extrae su origen
y sus motivos de lo alto; ella actúa sin
parcialidad, es decir, la acepción de personas
y las circunstancias que influyen en la carne y
en las pasiones no influyen en ella. Por la
misma razón, la sabiduría es sincera y sin
fingimiento.
Las instrucciones para refrenar la lengua
como primer impulso y expresión de la
voluntad del hombre natural, se extienden en
su aplicación a los creyentes. No ha de haber,
en cuanto a la disposición interior del
hombre, muchos maestros. Todos fracasamos,
de manera que enseñar a otros y fracasar
nosotros mismos es algo aun más digno de ser
condenado, pues la vanidad puede
alimentarse fácilmente al enseñar a los
demás, lo que es muy diferente de una vida
animada por el poder de la verdad. El Espíritu
Santo da como le place. El apóstol se refiere
aquí a la disposición en aquel que habla, no al
don que puede haber recibido para hablar.
Capítulo 4
En todo lo que sigue, la epístola se refiere al
juicio sobre la naturaleza no refrenada, de la
voluntad en sus diferentes formas: conflictos
provenientes de las codicias (v. 1-2);
peticiones hechas a Dios que proceden de la
misma fuente (v. 3); deseos de la carne y de
la mente que se desarrollan y encuentran su
esfera en la amistad con el mundo, la que es
así enemistad contra Dios (v. 4). La
naturaleza del hombre codicia con envidia,
está llena de envidia con respecto a otros.
Pero Dios da mayor gracia (v. 6). Hay una
fuerza que actúa contra esta naturaleza si
uno se contenta con ser pequeño y humilde,
con no ser nada en el mundo. La gracia y el
favor de Dios están con nosotros para
liberarnos de las perniciosas influencias de la
carne, porque él resiste a los orgullosos y da
gracia a los humildes. Sobre esto, el apóstol
despliega la acción del alma dirigida por el
Espíritu de Dios, en medio de la incrédula y
egoísta masa de los judíos con la que estaba
asociada (v. 7-10), porque supone que los
creyentes a quienes se dirige están aún
relacionados con la ley. Al hablar mal de su
hermano, al cual la ley le daba un lugar ante
Dios, se hablaba mal de la ley1, según la cual
ese hermano tenía muy grande valor (v. 11-
12). Ese juicio pertenecía a Dios, quien había
dado la ley y quien sabía preservar su
autoridad, como así también conceder
liberación y salvación.
En los versículos 13-16, la misma propia
voluntad y olvido de Dios son censurados; la
falsa confianza fundada en el hecho de contar
con la propia capacidad para hacer lo que se
quiera y la ausencia de dependencia respecto
de Dios son puestas de manifiesto. El
versículo 17 es una conclusión general,
fundada en el principio ya enunciado en el
capítulo 3, versículo 1, y en lo que se dice
con respecto a la fe. El conocimiento del
bien, sin su puesta en práctica, hace que la
propia ausencia de la obra que se sabe hacer
sea un pecado positivo. La acción del nuevo
hombre está ausente, el viejo hombre está
presente; como el bien está ante los ojos, se
sabe lo que se debería hacer, pero no se lo
hace; no hay disposición a ello, no se quiere
hacerlo.
Capítulo 5
Las dos clases que hay en Israel están aquí
nítidamente destacadas, en contraste la una
con la otra, luego de lo cual el apóstol habla
de la marcha que el cristiano debe seguir
cuando es disciplinado por el Señor.
La venida del Señor es presentada como final
de su situación, tanto para los ricos opresores
incrédulos de Israel como para el remanente
pobre que es creyente. Los ricos han
acumulado tesoros para los últimos días (v.
3); los pobres oprimidos han de tener
paciencia hasta que el Señor mismo venga
para liberarles (v. 7). Por eso la liberación no
tardará. El labrador aguarda la lluvia y el
tiempo de la cosecha; el cristiano espera la
venida de su Señor. Esta paciencia
caracteriza, como lo hemos visto, la vida de
fe. Se la ha visto en los profetas; y cuando las
pruebas y la persecución caen sobre otros,
tenemos por dichosos a aquellos que las
soportan por amor al Señor (v. 11). Job nos
enseña los caminos del Señor: él tuvo que
tener paciencia, pero el fin del Señor era
bendición y tierna compasión.
Esta espera de la venida del Señor es una
solemne advertencia, un estímulo precioso,
pero asimismo es lo que mantiene el
verdadero carácter de la vida práctica del
cristiano. Ella muestra también en qué
terminará el egoísmo de la propia voluntad, y
refrena toda acción de esta voluntad en los
creyentes. Los mutuos sentimientos de los
hermanos son puestos bajo la salvaguardia de
esta misma verdad. No se debe tener un
espíritu de descontento y de queja contra
otros quizás más favorecidos en sus
circunstancias exteriores: “El juez está
delante de la puerta” (v. 9).
Los juramentos revelan aun más que se olvida
a Dios y, por consecuencia, la acción de la
propia voluntad de la naturaleza. El “sí” debe
ser sí y el “no”, no (v. 12). La acción de la
naturaleza divina que es consciente de la
presencia de Dios y la represión de toda
voluntad humana y de su naturaleza
pecaminosa, es lo que desea el escritor de
esta epístola.
El cristianismo tiene recursos tanto para la
dicha como para la desdicha. Si alguien está
afligido, que ore. Dios es la fuerza; él
contesta (v. 13). Si se siente dichoso, que
cante; si está enfermo, llame a los ancianos
de la Iglesia, a fin de que oren por él y le
unjan con aceite; el castigo será quitado y los
pecados por los que ha sido castigado, según
el gobierno de Dios, serán perdonados en
cuanto se refiere a ese gobierno, porque sólo
de eso se habla aquí (v.14-15). Aquí no se
trata de la imputación de pecado para
condenación.
Ahora nos es mostrada la eficacia de la
oración de fe; pero ella está supeditada a la
sinceridad de corazón (v. 15). El gobierno de
Dios se ejerce con respecto a su pueblo. Lo
castiga por medio de la enfermedad, si es
preciso; y es importante que la verdad en el
hombre interior sea mantenida. Se ocultan las
faltas, se desea andar como si todo fuera
bien, pero ¡Dios juzga a su pueblo! Prueba el
corazón y las entrañas. El creyente es
mantenido en lazos de aflicción. A veces Dios
le muestra sus faltas, a veces su propia
voluntad sin quebrantar; sus huesos son
castigados con fuertes dolores: “También
sobre su cama es castigado con dolor fuerte
en todos sus huesos” (Job 33:19). Entonces la
Iglesia de Dios interviene por caridad y, según
el orden establecido, por medio de los
ancianos; el enfermo se encomienda a Dios al
confesar su estado de necesidad; la caridad
de la Iglesia actúa y pone ante Dios a aquel
que es castigado, según la relación en la cual
ella misma se encuentra según esta caridad,
ya que la Iglesia goza de relaciones con Dios
en las cuales se despliega el amor de Dios. La
fe aduce esta relación de gracia; el enfermo
es sanado. Si los pecados —y no meramente la
necesidad de disciplina— fueran la causa de
su castigo, esos pecados no impedirán que sea
sanado, sino que ellos le serán perdonados.
Santiago presenta seguidamente el principio,
en general, como la dirección para todos,
según el cual los cristianos deben abrir sus
corazones los unos a los otros, para mantener
la verdad en el hombre interior en cuanto a
uno mismo, y orar los unos por los otros para
que la caridad esté en pleno ejercicio con
respecto a las faltas ajenas (v. 16). La gracia,
la verdad y una perfecta unión de corazón
entre los cristianos son así espiritualmente
formadas en la Iglesia, de modo que aun las
faltas mismas dan ocasión para el ejercicio de
la caridad, así como ellas lo son para que Dios
la ejerza a nuestro favor. Una entera
confianza de los unos en los otros, conforme a
esta caridad, como así también en un Dios
que restaura y da gracia, es establecida en
medio de los santos. ¡Qué hermoso cuadro de
principios divinos que animan a los hombres y
les hacen actuar según la naturaleza de Dios
mismo y la influencia de su amor sobre el
corazón!
Se puede notar que no se trata de hacer
confesión a los ancianos. Esta confesión
habría sido confianza en algunos hombres,
una confianza oficial. Dios desea la operación
de la caridad divina en todos. La confesión
recíproca de los unos a los otros muestra el
estado que Dios desea para la Iglesia, y era el
que realmente existía en el principio de ella.
Dios quiere que el amor reine de tal manera
que se esté lo bastante cerca de él como para
tratar al pecador conforme a la gracia que se
sabe que hay en Él, y que este amor divino en
el corazón de los hermanos sea conocido de
tal manera que la sinceridad perfecta e
interior sea producida por medio de la
confianza y la operación de esta gracia. La
confesión oficial se opone a todo esto y lo
destruye. ¡Qué sabiduría divina la que omitió
la confesión cuando se refirió a los ancianos,
pero que la prevé más adelante como la viva
y voluntaria expresión del corazón!
Esto nos conduce también al valor de la
enérgica oración del hombre justo (v. 16). Es
la cercanía respecto de Dios y, por
consiguiente, la conciencia que se tiene
acerca de lo que Dios es, lo que (por medio
de la gracia y la operación del Espíritu) da su
fuerza a esta oración. Dios tiene en cuenta a
los hombres; tiene en cuenta, según lo
infinito de Su amor, la confianza depositada
en él, la fe que le merece su Palabra a un
corazón que piensa y actúa según una justa
apreciación de lo que Él es. Es siempre la fe
lo que hace sensible aquello que no se ve —a
Dios mismo—, y que obra en consonancia con
la revelación que Dios ha dado de sí mismo. El
hombre que en el sentido práctico es justo
por medio de la gracia, está cerca de Dios;
como justo, personalmente no tiene que ver
con Dios respecto del pecado que mantendría
su corazón a distancia; su corazón es libre de
acercarse a Dios —según la naturaleza de Dios
mismo— en favor de otros; es movido por la
naturaleza divina que le anima y que le hace
apreciar a Dios; procura, conforme a la
actividad de esa naturaleza, de hacer
prevaler sus oraciones ante Dios, sea para el
bien de otros, sea para la gloria de Dios
mismo, en su servicio. Y Dios responde, según
esa misma naturaleza, bendiciendo esta
confianza y respondiendo a ella para
manifestar lo que él es para la fe, a fin de
alentar a ésta a legitimar la actividad
cristiana del amor y para poner su sello sobre
el hombre que anda por fe2.
El Espíritu de Dios, sin duda, obra en nosotros
cuando el corazón es así activado, pero aquí
el apóstol no habla del Espíritu, sino que se
refiere al efecto de la fe práctica en el alma
y presenta al hombre tal como es, actuando
bajo la influencia de esta naturaleza, aquí en
su energía positiva con respecto a Dios y
cerca de Él, de manera que ella obra en toda
su intensidad, movida por el poder de esa
cercanía. Pero si consideramos la acción del
Espíritu, esos pensamientos son confirmados.
El hombre justo no contrista al Espíritu Santo,
y el Espíritu obra en él según Su propio poder,
al no tener que poner su conciencia en regla
ante Dios, sino actuando en el hombre
conforme al poder de la comunión de éste
con Dios.
Finalmente, tenemos la seguridad de que la
ardiente y enérgica oración del hombre justo
tiene gran eficacia: es la oración de la fe que
conoce a Dios, que cuenta con él y se le
acerca.
El ejemplo de Elías, mencionado aquí, es
interesante porque nos muestra (y hay otros
ejemplos semejantes) cómo el Espíritu Santo
actúa en un hombre en el cual vemos la
manifestación exterior del poder (v. 17-18).
La historia nos refiere la declaración de Elías:
“Vive Jehová... que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra” (1 Reyes
17:1.) Ésta es la autoridad, el poder, ejercido
en el Nombre de Dios. En nuestra epístola, la
operación secreta (lo que pasa entre el alma
y Dios), es manifestada: el hombre justo oró,
y Dios le oyó. Tenemos el mismo testimonio
de parte de Jesús junto a la tumba de Lázaro,
sólo que en este último caso tenemos
reunidas la oración secreta y la autoridad
personal, si bien la oración del Salvador no
nos es dada, a menos que fuera ese suspiro
inexpresable que subió del corazón de Jesús
(Juan 11:41-44).
Al comparar Gálatas 2 con la historia de
Hechos 15, vemos que es una revelación de
Dios la que determinó la conducta de Pablo
cuando subió a Jerusalén, cualesquiera hayan
sido los motivos exteriores que todos
conocían. Por medio de casos tales como los
que el apóstol propone a la Iglesia, y los de
Elías y del Señor Jesús, nos es revelado un
Dios viviente, actuante, que se interesa en
todo lo que ocurre en medio de su pueblo.
La epístola nos muestra también la actividad
del amor en favor de aquellos que se
extravían (v. 19-20). Si alguien se aparta de la
verdad, y alguno le vuelve a traer por medio
de la gracia, éste debe saber que el hecho de
hacer volver a un pecador del error de sus
caminos es el ejercicio (por sencilla que sea
nuestra acción) del poder que libera a una
alma de la muerte; por ello todos esos
aborrecibles pecados que se exhiben tan
odiosamente ante los ojos de Dios y ofenden
su gloria y su corazón mediante su presencia
en Su universo, quedan cubiertos. En cuanto
una alma es llevada a Dios por la gracia,
todos sus pecados son perdonados,
desaparecen, son borrados de delante de la
faz de Dios. La epístola (del principio al fin)
no habla aquí del poder que actúa en esta
obra de amor, sino del hecho en sí; lo aplica a
los casos que habían ocurrido entre los
cristianos; pero establece un principio
universal en cuanto al efecto de la actividad
de la gracia en el alma por él animada. El
alma que se descarriaba es salvada, pues sus
pecados son quitados de delante de Dios.
La caridad en la Iglesia suprime, por así
decirlo, los pecados que de otra manera
destruirían la unión, vencerían esa caridad en
la Iglesia y aparecerían en toda su fealdad y
malignidad ante Dios, mientras que,
enfrentados por el amor en la Iglesia, no van
más lejos, siendo disueltos —por así decirlo—
y hechos a un lado por la caridad a la que no
han podido vencer. El pecado es vencido por
el amor que actuó contra él; los pecados
desaparecen, son tragados por este amor. La
caridad cubre así una multitud de pecados.
Aquí se trata de su acción en la conversión de
un pecador.
J.N.D.
Études sur la Parole de J.N. Darby
(Traducidos al inglés bajo el título de
Synopsis; traducido del original en francés):
ÉPÎTRE de JACQUES
NOTAS
1 Compárese con 1 Tesalonicenses 4:8, en
donde el Espíritu toma el lugar de la ley aquí.
2 Es bueno recordar que esto se lleva a cabo
según los designios gubernamentales de Dios,
en orden al título de Señor (dignidad que
Cristo detenta de modo especial), aunque
aquí el término se emplee en forma general.
Compárese con el versículo 11 y con la
referencia general judía del pasaje. Para
nosotros tenemos un Dios y Padre, y un Señor
Jesucristo. Él ha llegado a ser Señor y Cristo,
y toda lengua confesará que Jesucristo es el
Señor.
Inicio | E-mail
También podría gustarte
- Análisis Del Libro GálatasDocumento7 páginasAnálisis Del Libro GálatasYulman Hurtado50% (2)
- Cristianismo auténtico: Tratado sobre el sincero arrepentimiento, la verdadera fe y la vida santa del verdadero cristianoDe EverandCristianismo auténtico: Tratado sobre el sincero arrepentimiento, la verdadera fe y la vida santa del verdadero cristianoAún no hay calificaciones
- Comentario Bíblico Beacon Tomo #1 Pentateuco - Casa NazarenaDocumento22 páginasComentario Bíblico Beacon Tomo #1 Pentateuco - Casa NazarenaIsmael FigueroaAún no hay calificaciones
- Libro-El Diezmo AbatidoDocumento66 páginasLibro-El Diezmo Abatidodelizcley67% (3)
- Raíces HebreasDocumento11 páginasRaíces HebreasClaudio Bravo NúñezAún no hay calificaciones
- La Carta A Los Gálatas de San PabloDocumento4 páginasLa Carta A Los Gálatas de San PabloFranklin Villegas100% (1)
- La Justificación en La Enseñanza de San PabloDocumento6 páginasLa Justificación en La Enseñanza de San PablorubidelosdeseosAún no hay calificaciones
- .Muestrame Tu Fe Epistola de SantiagoDocumento26 páginas.Muestrame Tu Fe Epistola de SantiagoserbioteAún no hay calificaciones
- TODA LA VERDAD El Caso de Los GálatasDocumento5 páginasTODA LA VERDAD El Caso de Los GálatasLuis alberto Gavidia VillajulcaAún no hay calificaciones
- Nuestros Fundamentos para Slide ShareDocumento110 páginasNuestros Fundamentos para Slide ShareRuben GrassoAún no hay calificaciones
- Mateo 23 - W Kelly - GyvDocumento5 páginasMateo 23 - W Kelly - GyvCarlos Genaro Martínez BustamanteAún no hay calificaciones
- DispensacionalismoDocumento21 páginasDispensacionalismoRaul Loyola RomanAún no hay calificaciones
- El Cristiano Y El Tribunal De Cristo: La Glorificación Del CristianoDe EverandEl Cristiano Y El Tribunal De Cristo: La Glorificación Del CristianoAún no hay calificaciones
- Apocalipsis 18Documento3 páginasApocalipsis 18Martín PerazaAún no hay calificaciones
- Los Judaizantes Del Siglo XxiDocumento5 páginasLos Judaizantes Del Siglo XxiMarco Antonio Caicedo OrdoñezAún no hay calificaciones
- La Victoria del Creyente: Experimentando el Poder de Cristo en tu VidaDe EverandLa Victoria del Creyente: Experimentando el Poder de Cristo en tu VidaAún no hay calificaciones
- La Carta A Los Gálatas Narra Un Enfrentamiento Entre Pedro y Pablo Ojo Otra OpcionDocumento8 páginasLa Carta A Los Gálatas Narra Un Enfrentamiento Entre Pedro y Pablo Ojo Otra OpcionFranklin VillegasAún no hay calificaciones
- Travesia: Lección 37 - Él sostiene a todos en la unidadDe EverandTravesia: Lección 37 - Él sostiene a todos en la unidadAún no hay calificaciones
- Trabajo Efesios-Camila MonsalveDocumento6 páginasTrabajo Efesios-Camila MonsalveMARIA CAMILA MONSALVE MARTINEZAún no hay calificaciones
- La Justificacion en Galatas, Perspectiva Nueva y AntiguaDocumento4 páginasLa Justificacion en Galatas, Perspectiva Nueva y AntiguaLENINMDSAún no hay calificaciones
- Lectura 1 - Introducción A La Religión CristianaDocumento6 páginasLectura 1 - Introducción A La Religión CristianaebereverAún no hay calificaciones
- El Mesías: Un estudio sobre Cristo en el libro de IsaiasDe EverandEl Mesías: Un estudio sobre Cristo en el libro de IsaiasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- La Necesidad de Una Universidad Cristiana - IIIDocumento13 páginasLa Necesidad de Una Universidad Cristiana - IIIHcch2010Aún no hay calificaciones
- ¿Está La Iglesia en Mateo 24Documento26 páginas¿Está La Iglesia en Mateo 24maifer rodriguezAún no hay calificaciones
- SantiagoDocumento13 páginasSantiagoraquel gomezAún no hay calificaciones
- El RechazoDocumento3 páginasEl RechazoGustavo Adolfo Poroj AmbrosioAún no hay calificaciones
- Cartas Católicas ResumenDocumento3 páginasCartas Católicas ResumenMario Caro SolarAún no hay calificaciones
- La historia de la Iglesia a través de los ojos de CristoDe EverandLa historia de la Iglesia a través de los ojos de CristoAún no hay calificaciones
- Pensamiento Teológico CatólicoDocumento8 páginasPensamiento Teológico CatólicoJulio RequenaAún no hay calificaciones
- Módulo Sobre Romanos P. Gonzalo de La Torre PDFDocumento29 páginasMódulo Sobre Romanos P. Gonzalo de La Torre PDFvladimirAún no hay calificaciones
- Que Es Un Bautista ReformadoDocumento6 páginasQue Es Un Bautista ReformadojuancaquiAún no hay calificaciones
- 1corintios SimpsonDocumento88 páginas1corintios SimpsonarongonzAún no hay calificaciones
- La Carta A Los Gálatas de San Pablo Ultimo ResumenDocumento2 páginasLa Carta A Los Gálatas de San Pablo Ultimo ResumenFranklin VillegasAún no hay calificaciones
- 1 Tesalonicenses 4Documento24 páginas1 Tesalonicenses 4jose luisAún no hay calificaciones
- Un Verdadero Compromiso Con Dios - Predi - Raúl VázquezDocumento4 páginasUn Verdadero Compromiso Con Dios - Predi - Raúl VázquezAlexander100% (2)
- El Diezmo Es Un Tema Muy Estimado Por La Mayoría de Los Líderes de IglesiaDocumento36 páginasEl Diezmo Es Un Tema Muy Estimado Por La Mayoría de Los Líderes de IglesiaelyescaAún no hay calificaciones
- Que SomosDocumento6 páginasQue SomosJuan Esteban Espinal VelásquezAún no hay calificaciones
- Teología Ecuménica Desde Una Perspectiva de San PabloDocumento5 páginasTeología Ecuménica Desde Una Perspectiva de San PabloLeonel Daza UchamochaAún no hay calificaciones
- Esencia y Misterio de La Iglesia Según El Nuevo TestamentoDocumento17 páginasEsencia y Misterio de La Iglesia Según El Nuevo TestamentoFrancisco MontesAún no hay calificaciones
- En Cristo Estamos CompletosDocumento7 páginasEn Cristo Estamos CompletosCarmen N Angel DiazAún no hay calificaciones
- Estudio BautistaDocumento11 páginasEstudio BautistaRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- RAE CorregidoDocumento8 páginasRAE Corregidoguillermo vacaAún no hay calificaciones
- Gary Amirault - ¡El Diezmo Está Abolido!Documento31 páginasGary Amirault - ¡El Diezmo Está Abolido!juanma116950% (2)
- Las Raices Hebreas y La IglesiaDocumento25 páginasLas Raices Hebreas y La Iglesiafer100% (2)
- ESTUDIO DEL LIBRO DE ROMANOSDocumento6 páginasESTUDIO DEL LIBRO DE ROMANOSOrlando BelisarioAún no hay calificaciones
- Carta de Los Hebreos?Documento37 páginasCarta de Los Hebreos?Angiemarcela VegaparodiAún no hay calificaciones
- Judaísmo y CristianismoDocumento6 páginasJudaísmo y CristianismoFederico CastañazaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final EfeciosDocumento4 páginasTrabajo Final EfeciosmaivosaivonneAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre Mesiánismo CristianoDocumento5 páginasReflexión Sobre Mesiánismo CristianoRossAún no hay calificaciones
- Juan Calvino - Institucion de La Religion Cristiana 4Documento108 páginasJuan Calvino - Institucion de La Religion Cristiana 4LibrosCristianosAún no hay calificaciones
- Divorcio NuevoMat Clark PDFDocumento18 páginasDivorcio NuevoMat Clark PDFluisAún no hay calificaciones
- El DiscernimientoDocumento8 páginasEl DiscernimientoRicardo TalaveraAún no hay calificaciones
- El Diezmo y La Mayordomía CristianaDocumento12 páginasEl Diezmo y La Mayordomía Cristianaמיכאל מיכאלAún no hay calificaciones
- Manual-de-Discipulado - Vida Cristiana PracticaDocumento30 páginasManual-de-Discipulado - Vida Cristiana Practicaaocruz100% (1)
- Carta A Un PastorDocumento1 páginaCarta A Un PastorIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tomad Miel para El CaminoDocumento5 páginasTomad Miel para El CaminoIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Aunque Mis OjosDocumento3 páginasAunque Mis OjosIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 02 BosquejoDocumento3 páginasTema 02 BosquejoIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- A Mi ManeraDocumento1 páginaA Mi ManeraSilvia de AguilarAún no hay calificaciones
- Carta PromessaDocumento1 páginaCarta PromessaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 06 BosquejoDocumento5 páginasTema 06 BosquejoIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Oración de Transición: I. Porque A El Se Le Demanda Mantener Las Manos en AltoDocumento1 páginaOración de Transición: I. Porque A El Se Le Demanda Mantener Las Manos en AltoRonald Clemente ChavajayAún no hay calificaciones
- Seguros de Vida CartaDocumento2 páginasSeguros de Vida CartaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- La justicia de Dios y el juicio imparcial según las obrasDocumento5 páginasLa justicia de Dios y el juicio imparcial según las obrasIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Formula Cotizacion AutosDocumento1 páginaFormula Cotizacion AutosIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Escribe Una Lista de 10 RefranesDocumento2 páginasEscribe Una Lista de 10 RefranesIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 05 BosquejoDocumento3 páginasTema 05 BosquejoIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 01 BosquejoDocumento4 páginasTema 01 BosquejoIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Fortalezas y DebilidadesDocumento1 páginaFortalezas y DebilidadesIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Oración de Transición: I. Porque A El Se Le Demanda Mantener Las Manos en AltoDocumento1 páginaOración de Transición: I. Porque A El Se Le Demanda Mantener Las Manos en AltoRonald Clemente ChavajayAún no hay calificaciones
- Carta A Un PastorDocumento1 páginaCarta A Un PastorIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Escribe Una Fabula Con Su MoralejaDocumento2 páginasEscribe Una Fabula Con Su MoralejaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Etiquetas Clarissa AguilarDocumento4 páginasEtiquetas Clarissa AguilarIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Andrea LoteriaDocumento4 páginasAndrea LoteriaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Teología EclesiásticaDocumento6 páginasTeología EclesiásticaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Relato Historico ClarissaDocumento3 páginasRelato Historico ClarissaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Los Refranes y de Las FabulasDocumento1 páginaCuadro Comparativo de Los Refranes y de Las FabulasIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- El Nuevo Nacimiento (Bosquejo)Documento1 páginaEl Nuevo Nacimiento (Bosquejo)Iglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Lista de DirectoresDocumento1 páginaLista de DirectoresIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tarea de SociologíaDocumento1 páginaTarea de SociologíaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento3 páginasTema 5Iglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Tema 3Documento2 páginasTema 3Iglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Base BiblicaDocumento1 páginaBase BiblicaIglesia Cristo ViveAún no hay calificaciones
- Codigo Tantrico Del ArmagedonDocumento124 páginasCodigo Tantrico Del ArmagedoncristianAún no hay calificaciones
- La Mistica Clasica PDFDocumento246 páginasLa Mistica Clasica PDFBetoBlues100% (4)
- Deberes y Bendiciones Del Sacerdocio - Parte ADocumento297 páginasDeberes y Bendiciones Del Sacerdocio - Parte ADaniel Medina100% (4)
- Koepsel Richard - Los Aspectos en La Astrologia Espiritual (Documento12 páginasKoepsel Richard - Los Aspectos en La Astrologia Espiritual (Synergia MontevideoAún no hay calificaciones
- Elli Bros Agrado de La SacerdotisaDocumento151 páginasElli Bros Agrado de La SacerdotisaTerapiaDeBiomagnetismoSaltaAún no hay calificaciones
- El corazón de Cristo vuelto hacia el PadreDocumento153 páginasEl corazón de Cristo vuelto hacia el PadreRosalba Echaniz HernandezAún no hay calificaciones
- La Encarnación de CristoDocumento6 páginasLa Encarnación de CristoIsmael Huamán100% (1)
- Las Enseñanzas de SilvanoDocumento11 páginasLas Enseñanzas de SilvanoXar CrystalAún no hay calificaciones
- San AgustinDocumento3 páginasSan AgustinVictoria NemeAún no hay calificaciones
- La Base Bíblica para El Gobierno Civil CristianoDocumento9 páginasLa Base Bíblica para El Gobierno Civil CristianoCarlos MenaAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad 5Documento61 páginasResumen Unidad 5Juan BravoAún no hay calificaciones
- El Orden Del Maha-Mantra (Una Reflexión Trascendental)Documento7 páginasEl Orden Del Maha-Mantra (Una Reflexión Trascendental)premarthiAún no hay calificaciones
- Niveles de Trabajo para La "Liberación" de La Energía Del Ser o EsenciaDocumento4 páginasNiveles de Trabajo para La "Liberación" de La Energía Del Ser o EsenciaDaniel Henriquez SuarezAún no hay calificaciones
- Por Los Muchos Caminos de DiosDocumento208 páginasPor Los Muchos Caminos de Dioswalterfrano6523Aún no hay calificaciones
- La iglesia en el propósito eterno de DiosDocumento7 páginasLa iglesia en el propósito eterno de DiosSigfredo NievesAún no hay calificaciones
- Clase 19. Teología Sistemática La BibliaDocumento6 páginasClase 19. Teología Sistemática La BibliaAndres FalconAún no hay calificaciones
- La omnisciencia de un Dios omnipotente y todo amaDocumento23 páginasLa omnisciencia de un Dios omnipotente y todo amavíctor martínezAún no hay calificaciones
- Edward Bach Liberate A Ti MismoDocumento17 páginasEdward Bach Liberate A Ti MismoLaura Soledad GomezAún no hay calificaciones
- 7922 - Llaves para El Crecimiento EspiritualDocumento183 páginas7922 - Llaves para El Crecimiento EspiritualMarco Antonio Sena vegasAún no hay calificaciones
- Principios de Dar y RecibirDocumento3 páginasPrincipios de Dar y RecibirNehomar Jose Brito GuerraAún no hay calificaciones
- Día 24. Milagros Por Intercesión Del Padre PíoDocumento6 páginasDía 24. Milagros Por Intercesión Del Padre PíolotyAún no hay calificaciones
- Proyecto 21 DiasDocumento8 páginasProyecto 21 DiasVictor VillanuevaAún no hay calificaciones
- Hermeneutica Reina VarelaDocumento203 páginasHermeneutica Reina Varelacristoviene2574Aún no hay calificaciones
- Antologia Medicina CuánticaDocumento182 páginasAntologia Medicina CuánticaInstituto Británico RecepciónAún no hay calificaciones
- Guía de HomileticaDocumento26 páginasGuía de Homileticakeny sulay fuentes avilaAún no hay calificaciones
- La Maternidad Protegida. Cultos y RitosDocumento30 páginasLa Maternidad Protegida. Cultos y RitosBeatriz MedinaAún no hay calificaciones
- Escritos de Meditación Del Evangelio Joseph Camilo Ramirez LozanoDocumento45 páginasEscritos de Meditación Del Evangelio Joseph Camilo Ramirez LozanoCIENCIAS NATURALES100% (1)
- Y El Verbo Era Dios (Spanish Ed - Jean de LusignanDocumento277 páginasY El Verbo Era Dios (Spanish Ed - Jean de LusignanNicolas Uribe LópezAún no hay calificaciones
- Karl Barth Romanos 2021Documento20 páginasKarl Barth Romanos 2021Claudio Colombo100% (1)
- Martin Lings - René Guénon (Nueva Traducción Sin Errores)Documento9 páginasMartin Lings - René Guénon (Nueva Traducción Sin Errores)megaterion100% (1)