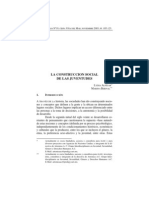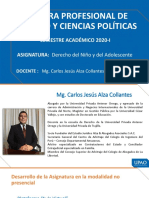Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen de Tema I de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett
Resumen de Tema I de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett
Cargado por
Emilio Vega Huerta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas3 páginasResumen del tema I: desarrollo histórico de la adolescencia
Título original
Resumen de Tema I de Adolescencia y adultez emergente de Arnett
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoResumen del tema I: desarrollo histórico de la adolescencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas3 páginasResumen de Tema I de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett
Resumen de Tema I de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett
Cargado por
Emilio Vega HuertaResumen del tema I: desarrollo histórico de la adolescencia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ADOLESCENCIA
Pedro Vega Huerta, Sección 22· para el día 26 de febrero de 2020
Ha dejado la niñez, pero no han alcanzado todavía la madurez: el adolescente madura en lo físico
y lo sexual y aprende las destrezas que le permitirán formar parte del mundo adulto. La cultura
tolera impone y enseña al adolescente —lo va a determinar de cierta manera—. La adolescencia
es, pues, un constructo cultural, no un simple fenómeno biológico (los cambios biológicos son
universales, la cultura no, es variante).
La adolescencia es la época de la vida entre el momento en que empieza la pubertad y el
momento en que se aproxima el estatus de adulto, empiezan asumiendo funciones y responsabili-
dades de la adultez según su cultura. Un cambio histórico también es un cambio cultural; la ado-
lescencia cambia con la cultura.
Breve Historia de la adolescencia en las culturas occidentales
Adolescencia en la antigüedad: Platón y Aristóteles veían esta época como la tercera fase
de la vida, entre los 14 a los 21 años, donde se desarrolla la capacidad de razonar. Platón decía que
es cuando debía de empezar la educación seria, la educación en ciencias y matemáticas. Aristóteles
opinaba, en cambio, que los niños estaban dominados por la búsqueda impulsiva del placer; en la
adolescencia estos se volvían más problemáticos por los deseos sexuales. Al final de esta época la
razón establece un control sobre los impulsos.
Adolescencia de los primeros tiempos del cristianismo a la Edad Media: En el cristia-
nismo primitivo se encuentra un planteamiento de lucha entre la razón y la pasión durante la ado-
lescencia. En 1212 se llevó a cabo una Cruzada, conformada por jóvenes de 13 a 15 años: “La
Cruzada de los Niños”, inspirados por la creencia de que Tierra Santa sólo podía ser ganada por
medio de la inocencia de la juventud; la adolescencia se veía como una etapa de inocencia, de
valor y poder en la época.
La adolescencia de 1500 a 1980: Aprox. 1500, en algunas sociedades de Europa, los jóve-
nes hacían “servicio de ciclo de vida”: pasaban de la casa familiar a la casa de un maestro, donde
eran aprendices o se dedicaban al servicio doméstico o agrícola. Las mujeres, en cambio, trabaja-
ban como siervas de una familia. Esto cayó en desuso entre los s. XVIII y XIX, frente a que la
economía se industrializaba y la población crecía: los jóvenes se marchaban a las grandes ciudades;
aumentó la delincuencia, alcoholismo, etc. Por ello, se establecieron instituciones de control social.
La edad de la Adolescencia, 1890-1920: En países occidentales (como Estados Unidos),
1890 y 1920 fueron decisivos para el establecimiento de las características de la adolescencia mo-
derna: se restringió el trabajo infantil y se desarrolló como un área de estudio el campo de la ado-
lescencia.
Entre más jóvenes trabajaban, aumentó la preocupación por ellos; eran explotados y reci-
bían daños por el trabajo, según educadores, trabajadores sociales, etc. Por eso se promulgaron
leyes que prohibían el trabajo para menores de 12 años y se limitaban las horas de trabajo para los
jóvenes; se declararon obligatorias la primaria y secundaria. Se aisló, pues, de los adultos y del
mundo del trabajo a la adolescencia.
G. Stanley Hall fue un iniciador del movimiento del estudio infantil. Recomendó la inves-
tigación del desarrollo del niño y del adolescente. Aseveraba este que el punto más alto del ánimo
depresivo era a la mitad de la adolescencia, sin embargo, mucho de lo que escribió quedó obsoleto,
como su apoyo a la teoría de la recapitulación. Aun así, Hall llamó la atención del público en
general.
Adolescencia y adultez emergente
Se considera que la adolescencia empieza entre los 10 años y termina a los 18; a comienzos del
siglo XX la menarquia era a los 15 años, sin embargo, la edad promedio disminuyó (en EE. UU.)
a 12.5 años. Los cambios iniciales de la pubertad empiezan 2 años antes, por eso los 10 años como
inicio de la adolescencia. En cuanto a cuándo termina se debe a un factor social, pues la graduación
de la preparatoria acontece en esos años.
Hall opinaba que había un período entre los 18-24 años, que era transición en que se pasa
de la adolescencia a la adultez: la adultez emergente. Se caracteriza por la exploración de la iden-
tidad: quiénes son, cuáles son sus capacidades, su lugar en la sociedad; por la inestabilidad: explo-
ran diferentes posibilidades de amor, trabajo, etc.; por centrarse en uno mismo: ser independientes
acerca de todo, aprender a estar solo, ser autosuficiente; por sentirse en medio: ni adolescente ni
adulto; por ser la edad de las posibilidades: hay muchos posibles futuros… Para los que vienen de
familias con problemas es una oportunidad de arreglar facetas en que se han torcido. Es una opor-
tunidad de transformarse. Por cierto, no en todas las culturas existe la adultez emergente. Con la
industrialización y la globalización es probable que el inicio de la adultez se vuelva más común.
La transición a la adultez: A los 18 años es la edad en la que, con fines legales, la persona
se convierte en adulto. En occidente se destaca la importancia a ser autónomo, independiente,
autosuficiente: individuales, como indicadores clave de transición a la adultez. Varía en cada cul-
tura. En las culturas tradicionales, no occidentales, la transición la señala el matrimonio (posible-
mente porque se aprecia el valor colectivista de la interdependencia).
El estudio científico de la adolescencia y la adultez emergente
Al dedicarse al estudio científico de la adolescencia y la adultez emergente se aplican las normas
del método científico a las hipótesis, muestreo, procedimiento, método, análisis e interpretación.
Cada estudio científico empieza con una idea, intentando encontrar respuestas a preguntas; se for-
mulan hipótesis para hacerlo. Se diseña luego un estudio para probar esas hipótesis. Se busca una
muestra que represente a la población en la que se está interesado, y un buen lugar para encontrarla.
La meta es encontrar una muestra que sea representativa de la población de interés, para hacer
generalizables los resultados a la población. La tercera consideración —llegado a esto— es el
procedimiento, o sea, la manera en la que se realiza el estudio y en que se recopilan los datos. Debe
de haber consentimiento para ello, y los datos obtenidos deberán ser de una manera imparcial y
confidencial. Como estrategia para recopilar datos está el método.
Métodos de la investigación: la confiabilidad y la validez son importantes: es confiable si obtiene
resultados similares en ocasiones distintas; es válido si puede medir lo que dice medir. El cuestio-
nario —pasando directo al tema— es el método más común. En él se dan respuestas específicas
para que se escojan, por lo general. La entrevista, en cambio, proporciona individualidad y com-
plejidad, proporcionando datos cualitativos, pero toman tiempo, esfuerzo y dinero. Otro método
es la investigación etnográfica, donde se observa, se experimenta y se conversa por mucho tiempo
con las personas que se estudia. También se encuentra la medición biológica, con la que se mide
el funcionamiento biológico y el desarrollo físico. En la investigación experimental, pasando a
otro método, se experimenta con dos grupos, uno de control y a otro al cual se le aplica cierto
tratamiento. Los registros diarios, por último, son donde las personas a investigar registran una
variedad de características de su experiencia en ese momento.
Análisis e interpretación: A menudo los análisis son determinados por las hipótesis que generaron
el estudio. Una vez que los datos son analizados, tienen que ser interpretados, a la luz de nuevas
teorías y de investigación previa. Algo fundamental en esto es la correlación versus casualidad. Si
dos variables están correlacionadas no significa esto que una cause a la otra. Generalmente se
somete el manuscrito del artículo a una revista profesional; es arbitrado, y si pasa el arbitraje es
publicado.
Teoría e investigación: una buena teoría presenta un conjunto de ideas interrelacionadas y señala
el camino de inv. posterior. Las teorías y la investigación están intrínsecamente conectadas.
Teoría ecológica de Bronfenbrenner: su teoría ecológica del desarrollo humano es una teoría
cultural importante; enfatiza el ambiente cultural que la gente experimenta durante la maduración
y las formas de interacción de los niveles o sistema del ambiente de una persona: el microsistema
(ambiente inmediato o contexto), el mesosistema (interconexión entre microsistemas), el exosis-
tema (instituciones sociales de influencia indirecta pero importante), el macrosistema (ideas, va-
lores culturales, el sistema económico y gubernamental) y el cronosistema (los cambios que ocu-
rren en las circunstancias del desarrollo a lo largo del tiempo; cambios individuales e históricos).
Contrastes culturales: aunque los cambios físicos de la pubertad son similares en todos los lados,
las culturas difieren mucho en la forma en que responden a esos cambios y lo que permiten y
esperan de sus adolescencias.
Contrastes históricos: se aprende mucho comparando la vida de los adolescentes y los adultos
emergentes actuales con la adolescencia y la adultez emergente tal como se experimentaban en
otros tiempos.
Temas sobre género: las culturas tienen expectativas diferentes para los hombres y para las muje-
res desde el momento en que nacen. Se diferencia y se consideran comportamientos apropiados
para cada género; los papeles difieren a cada cultura.
Globalización: los límites que hacían distintivas a las culturas se debilitan constantemente y el
mundo se integra cada vez más en una cultura mundial; una integración tecnológica y económica
que hace al mundo más “pequeño” y homogéneo.
Referencia:
Arnett, J. J. (2008). Adolescencia y adultez emergente. Un enfoque cultural (3.ª ed.) México: Pear-
son Educación.
También podría gustarte
- Postmodernidad Escuela y Adolescencia Resumen - ObiolsDocumento8 páginasPostmodernidad Escuela y Adolescencia Resumen - ObiolsAntonella Nanini de la Barrera71% (7)
- Moreno Amparo (Resumen 904)Documento8 páginasMoreno Amparo (Resumen 904)Breen Torrez100% (1)
- La Experiencia AdolescenteDocumento4 páginasLa Experiencia AdolescenteAyluBrites0% (2)
- Resumen de Tema III de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Documento3 páginasResumen de Tema III de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Emilio Vega HuertaAún no hay calificaciones
- Actividad 5 Que Es La AdolescenciaDocumento6 páginasActividad 5 Que Es La Adolescenciajessica lopez martinez100% (1)
- Envejecimiento y longevidad: fatalidad y devenir: Teorías, datos y vivenciasDe EverandEnvejecimiento y longevidad: fatalidad y devenir: Teorías, datos y vivenciasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Apuntes Desarrollo HumanoDocumento41 páginasApuntes Desarrollo HumanomarinaAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial Adolescencia 2015Documento65 páginasResumen Primer Parcial Adolescencia 2015Alejandra C. SánchezAún no hay calificaciones
- Cruce de Miradas. Una Relación en El Salón de Clases.Documento14 páginasCruce de Miradas. Una Relación en El Salón de Clases.Alma Castro ChávezAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento12 páginasUntitledPriscila TrigoAún no hay calificaciones
- Adolescencias y JuventudesDocumento11 páginasAdolescencias y JuventudesYiyo SotoAún no hay calificaciones
- Aspectos Éticos de La Atención de Adolescentes y JóvenesDocumento5 páginasAspectos Éticos de La Atención de Adolescentes y JóvenesAstrid Mercedes Saldarriaga ParralesAún no hay calificaciones
- Bullying y Cyberbullying en ArgentinaDocumento27 páginasBullying y Cyberbullying en ArgentinaPablo FioriAún no hay calificaciones
- Teorias de La AdolescenciaDocumento2 páginasTeorias de La AdolescenciaAbigail TenorioAún no hay calificaciones
- Resu de Ps. Ev AdolescentesDocumento44 páginasResu de Ps. Ev AdolescentesCamila HangAún no hay calificaciones
- Resumen ObiolsDocumento9 páginasResumen ObiolsSabri M100% (2)
- Alpizar y Bernal - Las Construcciones Sociales de Las JuventudesDocumento20 páginasAlpizar y Bernal - Las Construcciones Sociales de Las JuventudesVerónica FernándezAún no hay calificaciones
- Construcción Social de Las JuventudesDocumento19 páginasConstrucción Social de Las JuventudesNatalia Duque QAún no hay calificaciones
- La Construcción Social de Las JuventudesDocumento14 páginasLa Construcción Social de Las JuventudesFiorella León0% (1)
- Ninez - ResumenDocumento6 páginasNinez - ResumenYasmin ArtolaAún no hay calificaciones
- Teórico Psicología Del Desarrollo 2 29Documento4 páginasTeórico Psicología Del Desarrollo 2 29Lurdes GalianoAún no hay calificaciones
- Culturas JuvenilesDocumento21 páginasCulturas JuvenilesAnabel AlvarezAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N 1 PsicologíaDocumento12 páginasTrabajo Practico N 1 PsicologíaCindy Lucia Darlenny GarciaAún no hay calificaciones
- La Construcción Social de Las JuventudesDocumento21 páginasLa Construcción Social de Las JuventudesPolibtAún no hay calificaciones
- Psicologia de 0-6 Años Tarea 1.1Documento6 páginasPsicologia de 0-6 Años Tarea 1.1Luisa Maria Beltre perezAún no hay calificaciones
- Alpizar y Bernal - Construccion Social de Las Juventudes PDFDocumento19 páginasAlpizar y Bernal - Construccion Social de Las Juventudes PDFasutra_scribd100% (1)
- Tema 8 DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIADocumento19 páginasTema 8 DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIApilarAún no hay calificaciones
- Tema Deseenvolvemento Adolescencia e XuventudeDocumento19 páginasTema Deseenvolvemento Adolescencia e XuventudeManel FernandezAún no hay calificaciones
- Universidad Privada Telesup-TerminadoDocumento68 páginasUniversidad Privada Telesup-Terminadolucia M MAún no hay calificaciones
- Jóvenes y Límites Sociales, El Mito de La Rebeldía (2011)Documento13 páginasJóvenes y Límites Sociales, El Mito de La Rebeldía (2011)Ricardo LindquistAún no hay calificaciones
- Psicologia InvDocumento7 páginasPsicologia InvANDY JAVIER NAVARRETE BAZANAún no hay calificaciones
- Pedagogía Queer Cuir en Latinoamérica? Reflexiones en Torno A Los Niños Trans PDFDocumento11 páginasPedagogía Queer Cuir en Latinoamérica? Reflexiones en Torno A Los Niños Trans PDFMarianMilbergAún no hay calificaciones
- Desarrollo Humano Tarea 1Documento14 páginasDesarrollo Humano Tarea 1Bibiana Calcaño severinoAún no hay calificaciones
- AdolescenteDocumento136 páginasAdolescenteJUAN CARLOS VargasAún no hay calificaciones
- El AdolescenteDocumento33 páginasEl AdolescentealessaAún no hay calificaciones
- 04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Documento13 páginas04 Bases para Una Comprensión Actualizada DS0120Jhojana GonzalezAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento7 páginasMarco Teóricosara1324756890Aún no hay calificaciones
- Investigacion Licda AnaDocumento23 páginasInvestigacion Licda AnaDayana VidalAún no hay calificaciones
- Evolutiva II Parcial 1Documento24 páginasEvolutiva II Parcial 1cande rampiniAún no hay calificaciones
- Sociologia Trabajo FinalDocumento13 páginasSociologia Trabajo FinalDaniel CoronadoAún no hay calificaciones
- Teoría de Teorías Sobre La Adolescencia - LozanoDocumento2 páginasTeoría de Teorías Sobre La Adolescencia - LozanofrancoAún no hay calificaciones
- P. Adolescencias (Clases 2023)Documento16 páginasP. Adolescencias (Clases 2023)Francisco VarelaAún no hay calificaciones
- Investigacion Alexa Unidad 2 Psicologia.Documento1 páginaInvestigacion Alexa Unidad 2 Psicologia.Alexandra MarquezxAún no hay calificaciones
- TRABAJO FINAL Completo Listo para EnviarDocumento53 páginasTRABAJO FINAL Completo Listo para EnviarVanesa Brambilla SchwalierAún no hay calificaciones
- Progr PS Del Adolesc CS Educ 2019Documento6 páginasProgr PS Del Adolesc CS Educ 2019sandraAún no hay calificaciones
- Clase 2. TEXTO. Adolescentes, Teenagers, Jóvenes y GeneracionesDocumento7 páginasClase 2. TEXTO. Adolescentes, Teenagers, Jóvenes y GeneracionesN.A VernengoAún no hay calificaciones
- Psicologia Evolutiva II. 2023Documento127 páginasPsicologia Evolutiva II. 2023candela gaunaAún no hay calificaciones
- Clase 1 Derecho Del NiñoDocumento33 páginasClase 1 Derecho Del NiñoTODO TRIBUTARIO II100% (1)
- 7 Ser Adolescente en La Posmodernidad - ObiolsDocumento14 páginas7 Ser Adolescente en La Posmodernidad - Obiolskaren villarruelAún no hay calificaciones
- La Infancia Como Construccion Social Parte 1Documento10 páginasLa Infancia Como Construccion Social Parte 1Yessica AbrilAún no hay calificaciones
- Adolescencia, Postmodernidad y Escuela Secundaria - Obiols y ObiolsDocumento4 páginasAdolescencia, Postmodernidad y Escuela Secundaria - Obiols y ObiolsAilen Talquenca100% (1)
- Resumen Adole 2023Documento50 páginasResumen Adole 2023Joako BustosAún no hay calificaciones
- Resiliencia en La AdolescenciaDocumento21 páginasResiliencia en La AdolescenciaEDGARSANCHEZ25100% (1)
- Reflexión Crítica Sobre Los Conceptos de Infancia, Adolescencia y Tercera Edad y Su Vinculación Con Los Derechos Constitucionales PDFDocumento16 páginasReflexión Crítica Sobre Los Conceptos de Infancia, Adolescencia y Tercera Edad y Su Vinculación Con Los Derechos Constitucionales PDFger_78Aún no hay calificaciones
- Adolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Documento83 páginasAdolescencia y Educación. Capítulo I. Págs. 5 A 55Angel AriasAún no hay calificaciones
- Psicopatologia Del Adulto y El ViejoDocumento127 páginasPsicopatologia Del Adulto y El ViejoZaida Mireya Calderon VegaAún no hay calificaciones
- Construcción Del Concepto AdolescenciaDocumento5 páginasConstrucción Del Concepto AdolescenciaOh CeciAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Adole Resumen 2020Documento56 páginasUnidad 1 - Adole Resumen 2020Agustina FrancisettiAún no hay calificaciones
- Eduardo Bustelo Graffigna - NOTAS SOBRE INFANCIA Y TEORIA. Un Enfoque LatinoamericanoDocumento15 páginasEduardo Bustelo Graffigna - NOTAS SOBRE INFANCIA Y TEORIA. Un Enfoque LatinoamericanoMaría CristinaAún no hay calificaciones
- Resumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Desmitificando la vejez… hacia una libertad situada: Vivencias del adulto mayor en la complejidad de la vida cotidianaDe EverandDesmitificando la vejez… hacia una libertad situada: Vivencias del adulto mayor en la complejidad de la vida cotidianaAún no hay calificaciones
- Resumen de Tema V de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Documento3 páginasResumen de Tema V de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Emilio Vega HuertaAún no hay calificaciones
- Resumen de Tema IV de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Documento4 páginasResumen de Tema IV de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Emilio Vega HuertaAún no hay calificaciones
- Resumen de Tema II de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Documento4 páginasResumen de Tema II de Adolescencia y Adultez Emergente de Arnett.Emilio Vega HuertaAún no hay calificaciones
- Curso 17 - Clase 3 (3516)Documento9 páginasCurso 17 - Clase 3 (3516)Juan BarasAún no hay calificaciones
- Todas Preguntas Tipo Tema-4Documento3 páginasTodas Preguntas Tipo Tema-4NADIA TORRES FRANCHAún no hay calificaciones
- Perfil D.I.S.C.Documento9 páginasPerfil D.I.S.C.Adriana AngelesAún no hay calificaciones
- Análisis de Caso ACTIVIDAD 2Documento8 páginasAnálisis de Caso ACTIVIDAD 2monica forero montoyaAún no hay calificaciones
- Salud Mental Y EspiritualidadDocumento17 páginasSalud Mental Y EspiritualidadJuares SouzaAún no hay calificaciones
- Economía Social Portafolio 2Documento3 páginasEconomía Social Portafolio 2Sley David Murillo PeñaAún no hay calificaciones
- Cuestionario de RepasoDocumento2 páginasCuestionario de RepasoChoque Musaja Magda100% (1)
- Estenosis Pilorica A Word ZambranoDocumento18 páginasEstenosis Pilorica A Word Zambranoana luisaAún no hay calificaciones
- Hoja Preguntas Minimult-3Documento4 páginasHoja Preguntas Minimult-3Anderson Julian Quintero RomeroAún no hay calificaciones
- Plazos Derecho PenitenciarioDocumento4 páginasPlazos Derecho PenitenciarioDesireé Perez GarciaAún no hay calificaciones
- Plan Operativo Picnic 2023 NCSJBDocumento6 páginasPlan Operativo Picnic 2023 NCSJBCarlos PachónAún no hay calificaciones
- Res 2020005860125825000219174Documento2 páginasRes 2020005860125825000219174HolaAún no hay calificaciones
- Examen Resultados Integrales PracticaDocumento2 páginasExamen Resultados Integrales PracticaRosmery Medalith Vergaray RamosAún no hay calificaciones
- 1 Cap Uno Siempre Cambia Al Amor de Su VidaDocumento15 páginas1 Cap Uno Siempre Cambia Al Amor de Su Vidaarod30725Aún no hay calificaciones
- Impacto Del Medio Ambiente - 3 MariasDocumento18 páginasImpacto Del Medio Ambiente - 3 MariasAlex Fernando Vargas LopezAún no hay calificaciones
- 39 10 HIMNARIO METODISTA ESPAÑOL AYMARA WWW - Gftaognosticaespiritual.orgDocumento305 páginas39 10 HIMNARIO METODISTA ESPAÑOL AYMARA WWW - Gftaognosticaespiritual.orgjulian201325% (4)
- Tardecita de AmorDocumento3 páginasTardecita de AmorVerónicaAún no hay calificaciones
- Como Pintar Una CascadaDocumento2 páginasComo Pintar Una CascadaRosanaMastrandreaAún no hay calificaciones
- A-012 Alexis Bravo AldanaDocumento4 páginasA-012 Alexis Bravo AldanaBrendaDiazAún no hay calificaciones
- Monografia de HabilitacionDocumento25 páginasMonografia de HabilitacionLuis Fernãndö Vicente LopezAún no hay calificaciones
- Wa0010.Documento6 páginasWa0010.Franklin Suarez.HAún no hay calificaciones
- Ortodoncia CorrectivaDocumento28 páginasOrtodoncia CorrectivaKatherine Victoria Glass Allen100% (3)
- 5+art +NOVUM+JUS+16-1+25+febrDocumento42 páginas5+art +NOVUM+JUS+16-1+25+febrNelfi PérezAún no hay calificaciones
- NIA 700 Vs NIA 700 (Revisada) Informe de Revisor FiscalDocumento75 páginasNIA 700 Vs NIA 700 (Revisada) Informe de Revisor FiscalINES FUENTESAún no hay calificaciones
- Captura de Pantalla 2022-09-01 A La(s) 9.03.09 A. M PDFDocumento2 páginasCaptura de Pantalla 2022-09-01 A La(s) 9.03.09 A. M PDFPIERO GONZALO MUÑIZ HUAMANAún no hay calificaciones
- Balcones de LimaDocumento4 páginasBalcones de LimaHeysAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento8 páginasEsquizofreniaVelse Maria LeonAún no hay calificaciones
- Modelo Cronograma de Actividades - Plan RADocumento4 páginasModelo Cronograma de Actividades - Plan RADante SantosAún no hay calificaciones
- TALLER5 Enero 2017Documento4 páginasTALLER5 Enero 2017JordArt GRAún no hay calificaciones
- Tarea 2....Documento10 páginasTarea 2....yamelltejadaAún no hay calificaciones