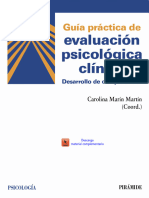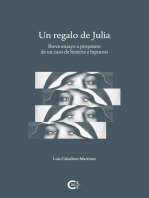Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lecciones de Psicologia Legal
Lecciones de Psicologia Legal
Cargado por
Donis LobosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lecciones de Psicologia Legal
Lecciones de Psicologia Legal
Cargado por
Donis LobosCopyright:
Formatos disponibles
Lecciones de Psicología Legal
1 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
LECCIONES DE PSICOLOGÍA LEGAL
____________________________________________________________________
____________ PRIMERA EDICIÓN, 2014
® Derechos Reservados del Autor por Ley Nº 1322 de 13 de Abril de 1992.
Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin permiso
previo y por escrito del autor; la infracción dará curso a las acciones legales
correspondientes
Autor: Fabián Harold Campero Verdún
Teléfonos: (591) (4) 66-44962 & 70228558
E - Mail: fhcv_lawoffice@hotmail.com
Facebook: Estudio Jurídico Campero
Tarija – Bolivia
________________________________________________________________________________
2 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
TEMARIO
UNIDAD Nº 1: PSICOLOGÍA LEGAL - ASPECTOS PRELIMINARES (Pág. 6)
UNIDAD Nº 2: CRITERIOS DE NORMALIDAD Y ANORMALIDAD (Pág. 10)
2.1. Cultura, sociedad y normalidad (Pág. 10)
2.2. Normalidad, conducta desviada y anormalidad (Pág. 11)
2.3. Mecanismos de control social (Pág. 13)
2.4. Conducta antisocial (Pág. 14)
UNIDAD N° 3: CRITERIOS PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL
(Pág. 16)
3.1. Imputabilidad (Pág. 16)
3.2. Inimputabilidad (Pág. 17)
3.3. Semi - imputabilidad (Pág. 21)
3.4. Actio libera in causa (Pág. 22)
UNIDAD Nº 4: TEORÍAS SOBRE LA CONDUCTA DELICTIVA Y POSIBLES
FACTORES ASOCIADOS AL FENÓMENO (Pág. 24)
UNIDAD Nº 5: TRASTORNO ANTISOCIAL DE PERSONALIDAD (Pág. 30)
5.1. Personalidad antisocial o psicopatía (Pág. 31)
5.2. Trastorno disocial (Pág. 33)
UNIDAD N° 6: SÍNDROME POSTRAUMÁTICO (Pág. 37)
6.1. Victimización secundaria (Pág. 43)
UNIDAD Nº 7: TRASTORNOS PSICÓTICOS - ESQUIZOFRENIA (Pág. 46)
7.1. Esquizofrenia (Pág. 46)
3 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD N° 8: TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL (Pág. 52)
8.1. Trastorno del desarrollo intelectual leve (Pág. 54)
8.2. Trastorno del desarrollo intelectual moderado (Pág. 54)
8.3. Trastorno del desarrollo intelectual grave (Pág. 54)
8.4. Trastorno del desarrollo intelectual profundo (Pág. 55)
UNIDAD Nº 9: TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS (Pág. 57)
9.1. Cleptomanía (Pág. 57)
9.2. Piromanía (Pág. 59)
9.3. Trastorno explosivo intermitente (Pág. 61)
UNIDAD Nº 10: TRASTORNOS SEXUALES (Pág. 64)
10.1. Exhibicionismo (Pág. 65)
10.2. Pedofilia (Pág. 67)
10.3. Sadismo sexual (Pág. 69)
UNIDAD Nº 11: TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS (Pág. 72)
11.1. Criterios para dependencia de sustancias (Pág. 73)
11.2. Criterios para abuso de sustancias (Pág. 74)
11.3. Criterios para intoxicación por sustancias (Pág. 75)
11.4. Criterios para abstinencia de sustancias (Pág. 75)
11.5. Alcohol (Pág. 76)
11.6. Cannabis (marihuana) (Pág. 77)
11.7. Cocaína (Pág. 79)
UNIDAD Nº 12: ROL DE LA PSICOLOGÍA LEGAL EN EL DERECHO (Pág. 81)
12.1. Pericia (Pág. 81)
12.2. Asesoramiento (Pág. 88)
12.3. Consultoría técnica (Pág. 89)
4 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 13: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EN PSICOLOGÍA LEGAL (Pág. 90)
13.1. Autopsia psicológica (Pág. 95)
13.2. Técnica de la credibilidad del testimonio (Pág. 98)
13.3. Técnica para valorar la peligrosidad criminal (Pág. 102)
BIBLIOGRAFÍA (Pág. 104)
5 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 1: PSICOLOGÍA LEGAL - ASPECTOS PRELIMINARES
La administración de justicia en una sociedad civilizada requiere
indefectiblemente del auxilio de disciplinas que de cierto modo resultan ajenas a
la ciencia del derecho.
Los vertiginosos cambios y avances tecnológicos demuestran cada vez más la
importancia de modernizar el sistema judicial con el fin crucial impartir una
justicia equitativa y así obrar en bienestar del individuo y la colectividad.
Con el pasar del tiempo, las superiores casas de estudio y las escuelas de leyes
han visto necesario integrar en las materias básicas, postulados de ciencias que
así siendo ajenas al espacio jurídico son útiles en la formación del futuro
abogado, principal involucrado en la prevalencia de un Estado de derecho.
Es así, que pasan a formar parte de las asignaturas pertinentes, ciencias
complementarias como: medicina legal, criminología, sociología jurídica,
psicología legal, psiquiatría forense, etc., disciplinas importantes de conocer al
abordar procesos judiciales y resolver casos que por su naturaleza así lo
ameritan.
Ciertamente, el operador de justicia que comprenda o tenga nociones básicas
de estas ciencias adicionales, contará con mayores recursos teóricos alcanzando
la debida idoneidad para hacer frente a la problemática actual de manera
óptima.
El compendio de lecciones aquí presentado, tiene por misión elemental instruir
al estudiante de leyes en orden de conocer las particularidades psíquicas del ser
humano que tienen relevancia en el orden legal, es decir, comprender aquellos
elementos concernientes a madurez, personalidad y psicopatología que
necesariamente deberán tomarse en cuenta para la aplicación de la ley en las
distintas áreas del derecho.
En función a ello, la directriz básica en la presente disciplina no consiste en
brindar meramente conocimientos propios de la ciencia del comportamiento y
6 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
la salud mental, sino desarrollarlos y utilizarlos eficazmente en el ejercicio de la
abogacía adoptando la visión que tiene el operador de justicia.
Con este preámbulo y a modo de introducción, a continuación se desglosan
puntualmente algunos aspectos atingentes a la ciencia jurídica que se dilucidan
con el auxilio de la psicología legal.
1. Determinar científicamente y con precisión la existencia de daño
psicológico en la víctima como consecuencia de un hecho delictivo.
2. Establecer con claridad la responsabilidad penal de un imputado, acusado
o condenado para su adecuado tratamiento judicial o penitenciario, en
términos de dilucidar si el mismo habría obrado con conocimiento y
voluntad durante un hecho punible.
3. Esclarecer muertes sospechosas y/o aparentes suicidios en base al estudio
retrospectivo e indirecto de las particularidades psíquicas y sociales de la
presunta víctima, con el empleo de la autopsia psicológica como técnica
forense.
4. Suspender la patria potestad de un progenitor o tutor cuando su
conducta -por trastorno mental- resultare atentatoria contra la seguridad
de quienes están bajo su tutela.
5. Interdecir judicialmente a la persona con severos padecimientos mentales
en pro de su bienestar patrimonial.
6. Determinar la peligrosidad pre y post delictual en un individuo acusado o
condenado penalmente para la adopción de medidas correctivas o
preventivas.
7. Establecer la existencia objetiva de riesgo de violencia física o sexual en
acusados por estas causales.
7 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
8. Determinar el grado de credibilidad de un testimonio en juicio para
arribar a su posible veracidad o falsedad.
9. Fundamentar la separación marital en caso de que uno de los cónyuges
adolezca de trastornos mentales de gravedad.
10. Verificar la aptitud en términos de salud mental, de quienes buscan la
adopción de menores precautelando el bienestar de los mismos.
La psicología y la psiquiatría aplicadas al ámbito legal, son disciplinas cuyos fines
se enmarcan en el estudio y valoración de las facultades mentales y
determinados rasgos del comportamiento humano que pueden emplearse
como medios de prueba para el sustento de hechos significativos en el derecho,
siempre a requerimiento judicial, fiscal o de parte.
Cabe aclarar que ambas ciencias no buscan la intervención clínica o la
prescripción de tratamientos en las personas objeto de reconocimiento, sino
que desde estas especialidades se pretende coadyuvar al ente juzgador en la
comprensión de hechos imprescindibles para la aplicación de la ley en un
indudable acto de justicia, principalmente mediante la pericia técnica.
Si bien el conocimiento del mundo interno y las facultades mentales del ser
humano ocupa el campo de acción de estas meritorias disciplinas, existen
diferencias sustanciales entre las mismas.
La psiquiatría forense es una especialidad médica que tiene por fin valorar la
salud mental del ser humano respecto a un determinado hecho relevante para
la justicia; la labor se enfoca a los desórdenes mentales, principalmente a
aquellos que tienen origen somático, es decir, que son producto de alteraciones
fisiológicas como los cuadros psicóticos y aquellos que se producen por
afecciones orgánicas.
La psicología forense -por otro lado- es una división de la psicología aplicada,
relativa a la recolección, análisis y presentación de evidencia psicológica para
propósitos judiciales; en salud mental su ámbito de acción yace en el estudio de
8 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
conductas y trastornos de origen reactivo como las alteraciones del estado de
ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos de personalidad,
etc.
La importancia de complementar los estudios jurídicos con las ciencias de la
salud mental es un hecho indiscutiblemente universal dado que al presente son
numerosos los cursos de actualización y formación pertinentes, como así
también la consolidación de asociaciones y sociedades científicas dedicadas a
esta actividad a favor de una justicia innovadora y eficaz.
9 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 2: CRITERIOS DE NORMALIDAD Y ANORMALIDAD
Para la nítida comprensión de los alcances de la psicología legal, el punto de
partida, sin espacio a dudas, es conocer los parámetros de lo que la ciencia
considera normal y anormal respecto al comportamiento humano.
El concepto de normal, en general, se refiere a aquello que se encuentra en un
estado al que se lo considera como natural. El término también se refiere a lo
que actúa como regla, canon o modelo y a lo que se ajusta, debido a su
naturaleza, a preceptos establecidos con antelación.
Sin embargo, la normalidad y la anormalidad tratándose de la conducta
humana, pueden identificarse primordialmente en la estructura social.
2.1. Cultura, sociedad y normalidad
El ser humano -por su naturaleza- no puede desarrollar su vida en plenitud de
forma aislada, puesto que necesariamente su existencia depende de la
interacción que establece con individuos de su misma especie.
Han existido casos de personas desarrolladas en aislamiento de un grupo
humano o que sufrieron privación social, que mostraron trastornos mentales y
de conducta debido a la falta de interacción (deficiencia intelectual, ausencia de
habilidades comunicativas, fallas en el control de impulsos emocionales, etc.) a
diferencia de sus pares desarrollados en contacto humano.
Es así que el hombre desde siempre se ha agrupado para contar con protección
recíproca y ayuda mutua, lo que dio origen a la existencia de la sociedad, al
estructurarse y organizarse la comunidad primitiva bajo reglas de
comportamiento.
Las sociedades existentes no son cualitativamente similares entre sí, a pesar de
manifestar ciertos elementos comunes (lenguaje, religión, costumbres, etc.);
estas características que hacen a cada sociedad única y exclusiva, se deben al
fenómeno cultural.
10 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La cultura es la suma total de pautas de comportamiento, creencias, costumbres
y valores -caracteres asimilados- que presenta una sociedad en particular.
Mientras el comportamiento deviene principalmente de procesos genéticos
(alimentación, auto conservación, socialización, etc.), la cultura es una conducta
enteramente aprendida.
Dentro de una agrupación humana, los individuos comparten particularidades
raciales, doctrinas religiosas, lenguas, reglas de cortesía, tradiciones y leyes, lo
cual le da cierto carácter de unidad social; los miembros se sienten identificados
unos con otros a través del fenómeno cultural, que actúa como un
condicionante de sus percepciones y actos.
No obstante, el patrón de conducta no siempre es parejo dentro de la cultura;
puede darse el caso en que valores individuales de uno o más miembros sean
marcadamente divergentes o contrarios a los de la colectividad; tal fenómeno
se denomina desviación social.
2.2. Normalidad, conducta desviada y anormalidad
Se considera comportamiento desviado a todo modo de conducirse, individual
o colectivo que acentuadamente no se halla acorde a las expectativas socio -
culturales esperables en un grupo específico. Existe desviación en la persona
que siendo miembro de una sociedad no internaliza las normas elementales de
conducta o los valores típicos de la colectividad.
Este fenómeno puede tomar dos dimensiones: a) como conducta negativa, es
decir que se halla por debajo de los valores que comparte el colectivo social
como la drogadicción, el crimen y la prostitución y, b) como conducta positiva,
cuando la misma supera los valores propios de la cultura como el brillo
intelectual, la incorruptible moral, el elevado humanitarismo, etc.; ambas
dimensiones son índices de desviación social.
A partir de estos parámetros (conducta socialmente esperable y desviación
social), nacen los conceptos de normalidad y anormalidad; se considera normal
11 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
a un comportamiento, cuando es compatible con las maneras de pensar y
actuar de la mayor parte de las personas de su misma cronología y cultura.
Por ejemplo, en Japón, es usual quitarse los calzados durante un evento o
reunión familiar, conducta que sería excéntrica o anormal en una cultura
occidental como lo es Bolivia; en Japón es una conducta normal puesto que la
mayoría de sus miembros, culturalmente ha incorporado esa forma de
comportamiento a su repertorio.
Otro parámetro para diferenciar la conducta normal de la anormal, se halla
relacionado con la intensidad o frecuencia en la realización de actividades
socialmente permitidas. Por ejemplo, en Bolivia es normal beber alcohol
durante las fiestas de carnaval, pero si un boliviano realiza esta conducta casi
todos los días del año o se abstiene totalmente de realizarla, estará fuera de los
parámetros de lo que vendría a ser lo culturalmente esperable.
Lo mismo se puede aplicar al factor cronológico; por ejemplo, es habitual que
una niña (entre 4 y 9 años de edad) se divierta al jugar con muñecas, sin
embargo si una mujer adulta se entretiene frecuentemente con tal actividad
estará mostrando una conducta anormal frente a sus similares en edad.
De lo ejemplificado anteriormente, para diferenciar normalidad de anormalidad
desde una perspectiva social, es preciso enmarcar al individuo dentro de los
valores y particularidades socio - culturales del grupo humano al que pertenece.
No obstante, para la psicología, el concepto de normalidad presenta
connotaciones diferentes, toda vez que se extiende al funcionamiento regular
de los procesos mentales (inteligencia, percepción, conciencia, memoria,
conducta social, etc.).
Se entenderá a la normalidad (desde esta arista) como el patrón de
funcionamiento de las facultades del aparato psíquico, observadas en el
promedio de individuos, cronológica y culturalmente similares que debido a su
funcionalidad, permiten un eficaz desenvolvimiento y ajuste social.
12 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Ejemplos: a) es normal que un individuo se sienta atraído por personas del sexo
opuesto, de lo contrario sería un trastorno de la identidad sexual; b) es normal
que un individuo promedio pueda vencer sin grandes dificultades los estudios
del ciclo básico, caso contrario se estaría frente a un índice de deficiencia
intelectual; c) es clínicamente normal que un individuo adulto -sin importar la
cultura- controle la micción (orina) durante el sueño, caso contrario se estaría
frente a un cuadro de enuresis.
El concepto de anormalidad desde la psicología clínica y la psiquiatría
corresponde al ámbito de la psicopatología, que es precisamente el estudio de
las enfermedades mentales.
Para encuadrar a una conducta dentro de los parámetros psicopatológicos, no
sólo basta que ésta sea distinta al patrón de comportamiento esperable (según
la edad o cultura), pues la misma debe derivar de una alteración en las
facultades psíquicas además de representar un malestar clínicamente sustancial
para el individuo, capaz de deteriorar su actividad social, laboral o familiar.
2.3. Mecanismos de control social
La sociedad presenta dos modos de incitar a sus miembros a obrar según sus
patrones de conducta: a) mediante sanciones positivas (o recompensas que son
dadas cuando se actúa de forma aceptable) y b) sanciones negativas (cuando se
deja de actuar conforme a las reglas sociales y las costumbres esperables).
Si una persona, por ejemplo, es amable y respetuosa con sus pares, gozará de
aceptación social; pero si la misma miente con frecuencia, no considera los
derechos de los demás, se porta de manera molesta o desleal, será objeto de
marginación, pues, su conducta es socialmente reprochable y objeto de
sanciones negativas.
El control que ejerce la sociedad sobre sus miembros puede ser informal o
formal. Hay una variedad de mecanismos informales para el ejercicio del control
como: la marginación, el ridículo, el escarnio, etc., que se basan en el temor del
individuo a la desaprobación del grupo.
13 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Cuando el comportamiento manifiesto de un miembro, representa un peligro
para la seguridad de la colectividad, se activan los mecanismos formales de
control, que se dan bajo la forma de instituciones creadas a tal fin, como ser: el
organismo policial, los recintos penitenciarios, centros de detención juvenil,
institutos de rehabilitación, etc. Quienes protagonizan conductas antisociales o
delictivas, son puestos a disposición de los organismos mencionados.
Se puede deducir de la teoría del control social, que la sociedad tiende a
normalizar la conducta de sus miembros en pro de su estabilidad interna,
censurando de manera espontánea toda forma de comportamiento desviado o
anormal.
2.4. Conducta antisocial
Lo esperable por la sociedad es que un individuo, llegando a cierta edad haya
podido internalizar pautas de comportamiento que permitan su desarrollo en
una pacífica convivencia. Mas no todas las personas logran asimilar a su
repertorio conductual un adecuado control, lo que da lugar a que sean objeto
de represión por parte de los mecanismos informales y formales, tal es el caso
de la conducta antisocial o criminal.
El fenómeno antisocial es una conducta desviada, caracterizada por el
quebrantamiento de las reglas sociales, morales o legales que corresponden a
una cultura en particular; como reglas sociales -por ejemplo- están el uso de un
vocabulario no procaz, el respeto a los superiores, el vestir decoroso, etc., son
reglas morales la fidelidad conyugal, la sinceridad, la lealtad, etc., y como reglas
legales se tienen a todas las conductas cuya inobservancia es sancionada
jurídicamente.
Existe una marcada diferencia entre un acto antisocial aislado y un patrón de
comportamiento antisocial. En el acto antisocial, puede incurrir de forma
eventual, bajo ciertas condiciones o circunstancias, una persona con patrones
de conducta acordes a las expectativas sociales, mientras que en el
comportamiento antisocial se contempla un modo de vida que se desarrolla
transgrediendo permanentemente y de forma reiterativa los preceptos legales o
14 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
morales, que en algunos casos -por su gravedad- llega a constituirse en un
auténtico trastorno de personalidad.
Así como para la criminología, para la psicología legal el tema de la conducta
antisocial reviste gran importancia, siendo múltiples los aportes que esta
disciplina brinda a la justicia.
El estudio de los comportamientos criminales es relevante en el orden legal, en
cuanto a su valoración, prevención y tratamiento penitenciario, de lo que
surgen las diversas teorías sobre la peligrosidad y los grados de responsabilidad
penal que puede presentar el individuo.
15 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD N° 3: CRITERIOS PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL
La ciencia jurídica ha incorporado teorías científicas que vinculan la personalidad
y características psicológicas del delincuente a la pena a imponer por parte del
sistema judicial.
Esto representa un gran avance, que implica la participación tanto de la
psicología legal como de la psiquiatría forense en la administración de justicia,
sin tener al margen a la criminología y sus valiosos aportes.
3.1. Imputabilidad
Es un criterio universal la imposición de la sanción penal a quienes infringen la
ley, puesto que efectivamente la conducta estaría poniendo en riesgo la pacífica
y armónica convivencia en sociedad.
Sin embargo, para aplicar tal sanción, se ha visto imprescindible evaluar las
características psíquicas y madurativas del presunto autor, a fin de juzgar con
equidad y aplicar la ley idóneamente.
Entonces, es a partir de este juicio valorativo, que se forma el concepto de
imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad o responsabilidad penal.
Se supone que un individuo considerado capaz ante la ley es imputable,
siempre que pueda probarse que obró con plena comprensión del alcance de
su acto, así como de las consecuencias derivadas de éste.
Por las peculiaridades del sistema penal boliviano, como regla, la imputabilidad
es un criterio que sólo se aplica a quienes son mayores de diez y seis (16) años
de edad (Art. 5 del Código Penal).
Es menester aclarar que los individuos de edad inferior a la señalada en el Art. 5
del Código Penal ya no son objeto de la ley de referencia, puesto que
corresponde a los juzgados de la niñez y adolescencia la competencia para
conocer los casos en que éstos incurran en hechos tipificados por la ley penal
16 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
como delitos (infracciones), de los cuales sólo emerge responsabilidad social. El
fundamento de excluirlos de los alcances de la jurisdicción penal radica en que
su nivel de maduración no les haría aptos para comprender con claridad la
antijuridicidad de su conducta.
La imputabilidad se puede conceptualizar como la capacidad psíquica y
madurativa del autor de un hecho delictivo que le permite comprender la
ilegalidad de su acción y las consecuencias derivadas de la misma.
Este elemento tiene dos componentes: a) cognitivo, dado como la comprensión
inequívoca de lo incorrecto e ilegal del actuar y, b) volitivo, dado como la
voluntad de ejecutar la conducta ilegal a pesar de comprender que la misma
está sancionada debidamente.
Es imputable -por ejemplo- un funcionario público calificado por concurso de
méritos, que conociendo cabalmente sus deberes y responsabilidades,
aprovechando de su cargo, sustrae bienes estatales que se hallan bajo su
custodia para beneficio personal (peculado); el individuo está plenamente
consciente de que su actuar es un delito y que si fuese descubierto recibiría una
sanción penal (elemento cognitivo); a pesar de ello, ejecuta la acción tomando
precauciones para no ser sorprendido por las fuerzas del orden (elemento
volitivo).
Mientras la imputabilidad es una capacidad del sujeto (de comprender y
autodeterminarse), la culpabilidad es el reproche, que por tener esa capacidad,
se le formula al autor de la conducta antijurídica.
3.2. Inimputabilidad
La imputabilidad, revisada de forma precedente, es la regla en la imposición de
la pena y su excepción la inimputabilidad.
El Art. 17 del Código Penal, prescribe que: está exento de pena el que en el
momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la
17 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la
antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión.
Al enunciar el término enfermedad mental, se remitiría a la presencia de
psicopatología en la persona del autor, es decir, un funcionamiento anómalo de
las facultades psíquicas que haría imposible la comprensión del hecho ilegal.
Asimismo, la ley prescribe que el padecimiento mental debe hallarse presente
precisamente en el momento de la comisión del ilícito, lo cual no implica que se
trate necesariamente de un trastorno mental crónico.
Ingresando en el ámbito clínico, los trastornos mentales se presentan en una
diversidad de formas que deterioran la adaptación del sujeto y afectan áreas
específicas del psiquismo (memoria, control de impulsos, afectividad, conducta
sexual, personalidad, etc.), mas en el presente análisis tendrán importancia sólo
aquellas alteraciones que efectivamente sean capaces de privar al sujeto del
raciocinio sobre el actuar; propiamente, las que afectan la conciencia y la
inteligencia.
La funcionalidad de la conciencia en materia penal es singularmente relevante
para la condenación o absolución del acusado de un hecho ilícito y, para la
procedencia o no de la incapacidad (interdicción judicial) en el área del derecho
civil y de familia.
En efecto, la conciencia (también llamada juicio o lucidez) es una facultad del
aparato psíquico que permite al individuo percatarse objetivamente de la
realidad, entenderla e interpretarla en su cabal dimensión, discriminándola de la
subjetividad de manera funcional, adecuando el comportamiento de forma
adaptativa a las exigencias del medio.
El estudio de las enfermedades mentales revela la existencia de trastornos en los
que la conciencia se halla perturbada de tal modo que la adecuación a la
realidad fracasa (como en el caso de las psicosis u otros de etiología orgánica),
a diferencia de otros, donde si bien se está frente a una conducta desviada, no
existe ese corte con la realidad (tal el caso de los trastornos de personalidad).
18 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Graves perturbaciones de la conciencia (a las que se refiere la ley penal) que
pueden dar lugar a la inimputabilidad, se adecúan a la situación del individuo
que tiene una percepción patológica del entorno que a su vez implica la
presencia de algunos de los siguientes síntomas:
1. Alteraciones de la sensopercepción: como la presencia de alucinaciones
de tipo visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, quinestésico, etc. Las
alucinaciones son serios indicadores de distancia con la realidad e
incapacidad de conducirse según ésta; son percepciones subjetivas sin
fundamento en el mundo exterior que aparecen como verídicas en la
convicción propia del sujeto. Son típicas de las alteraciones psicóticas y
pueden eventualmente presentarse en otros trastornos.
2. Alteraciones del pensamiento: como la presencia de ideas delusivas o
delirantes, entendidas como concepciones de la realidad más o menos
permanentes, incoherentes, llenas de fantasía, acompañadas de gran
excitación nerviosa, frente a las cuales el sujeto es incapaz de reconocer
su carácter irracional. Son síntomas propios de cuadros psicóticos u
orgánicos severos.
3. Trastornos de la identidad: como la existencia de ideas erróneas del sí
mismo, con gran pérdida de memoria sobre la información personal,
distorsiones en los recuerdos a corto y largo plazo, despersonalización,
etc. La alteración es usual en trastornos disociativos.
De la misma manera, la ley penal toma en cuenta como parámetro de
inimputabilidad al déficit intelectual.
Se puede definir a la inteligencia como el conjunto de todas las funciones
psíquicas que tienen por objeto el conocimiento (memoria, razón, juicio,
asociación, imaginación, etc.).
Cuando la inteligencia del individuo se halla notoriamente disminuida, el mismo
no está en condiciones de responder por su conducta, al no poder controlarla
de manera adecuada.
19 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Como ejemplos de grave insuficiencia de la inteligencia (que detalla la ley penal)
se pueden señalar los siguientes trastornos:
1. Trastorno del desarrollo intelectual: con el rótulo de discapacidad
cognitiva (retraso mental u oligofrenia), se califica al nivel intelectual -que
presenta un individuo- notablemente inferior al nivel promedio
correspondiente a personas cultural y cronológicamente similares,
diagnosticado por un instrumento de medición intelectual válido y
confiable. Es un trastorno de detección temprana que tiene etiología
hereditaria o genética y se presenta en diversos grados según su
gravedad (leve, moderado, grave y profundo). El desorden implica
notorias dificultades para el rendimiento académico, deficiencia en el
autogobierno, alteración psicomotriz, e incapacidad para: valorar la
realidad objetivamente (creer ciertas cosas totalmente incongruentes),
realizar abstracciones (no alcanzar el razonamiento lógico), plantearse
hipótesis o sacar deducciones coherentes de la realidad, mantener un
nivel adecuado de retención memorística a corto y largo plazo, darse
cuenta de los errores propios, prever las consecuencias de los actos,
controlar adecuadamente los impulsos emocionales, etc.
2. Demencia: mientras en la discapacidad cognitiva el paciente ya nace con
las limitaciones descritas, en la demencia las adquiere de forma posterior;
es la pérdida orgánica de las funciones intelectuales, principalmente la
capacidad memorística, que puede deberse a factores como: lo avanzado
de la edad, traumatismos en la región craneal, abuso prolongado de
sustancias psicoactivas, exposición a sustancias tóxicas, infecciones
orgánicas, etc. El trastorno provoca el empobrecimiento del juicio, el
deterioro de la memoria y el razonamiento lógico, el detrimento del
control de impulsos, etc.
En caso de arribar a la conclusión de que el autor de un hecho delictivo
(mediante debido proceso penal) es inimputable, si bien claramente la norma
sustantiva establece que se halla libre de pena, no está exento de sanción penal,
pero en este caso, la misma se halla prevista como medida de seguridad.
20 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
El Art. 79 del Código Penal, establece que son medidas de seguridad, el
internamiento en: manicomios, institutos psiquiátricos o casas de salud mental,
establecimientos educativos o laborales, etc.
El Art. 80 de la citada norma prescribe que cuando el incriminado es declarado
inimputable y absuelto por esta causa, debe ser internado en centros de salud
mental en pro de su rehabilitación clínica.
Por ejemplo, un paciente psiquiátrico diagnosticado de esquizofrenia agrede a
un sujeto causándole lesiones leves, en respuesta a una idea delirante de tipo
paranoide; iniciado el proceso penal -mediante dictamen pericial- se demuestra
que el acusado no comprendía la realidad lógicamente por el padecimiento,
entonces y en atención al grado de inimputabilidad, corresponderá al juez de la
causa, imponerle una medida de seguridad (internamiento en una clínica
psiquiátrica) en un acto de prevención.
Las alteraciones mentales que dan curso a la inimputabilidad (en el derecho
penal) precisamente y por las limitaciones que significan, pueden ser también
fundamento para la declaración judicial de incapacidad o interdicción.
3.3. Semi - imputabilidad
Cuando el presunto autor de un hecho delictivo ha obrado a sabiendas de la
ilegalidad de su acción y asumiendo esas consecuencias, es considerado
imputable ante la ley y por ende responsable penalmente; en tal caso será
condenado, según el delito, a prisión, reclusión, días multa o prestación de
trabajos (penas).
De lo contrario, si éste al realizar la conducta típicamente antijurídica se hallaba
afectado por un determinado trastorno mental de gravedad que le
imposibilitaba el discernimiento de lo legal, será considerado inimputable ante
la ley y sólo será objeto de medidas de seguridad que busquen su rehabilitación
y a la vez sirvan para poner en resguardo a la colectividad.
21 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
No obstante, no todos los trastornos mentales tienen la gravedad de perturbar
grandemente la razón, el juicio o la inteligencia, al punto de hacer imposible el
discernimiento de los actos ilegales.
Pueden ser alteraciones leves del adecuado funcionamiento de las facultades
psíquicas que en cierto modo disminuyen la capacidad de reconocer el correcto
modo de obrar y entorpecen el control efectivo del comportamiento. Esta
esfera intermedia entre imputabilidad e inimputabilidad se denomina semi -
imputabilidad.
El Art. 18 del Código Penal establece que si las alteraciones mentales previstas
para la inimputabilidad no tendrían la magnitud de anular totalmente la
capacidad de comprender la antijuridicidad de la acción sino que la disminuyan
notablemente, el juzgador podrá atenuar la pena al mínimo legal (atenuantes
especiales) o podrá imponer una medida de seguridad.
Se ajustan a los criterios de semi - imputabilidad, alteraciones mentales como: la
intoxicación moderada por sustancias psicoactivas, la deficiencia intelectual leve,
el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno afectivo bipolar.
En los casos de semi - imputabilidad, el juez tiene la facultad de imponer al
autor del hecho delictivo, alternativamente una pena atenuada o una medida
de seguridad, dependiendo de las limitaciones cognitivas y volitivas que puedan
presentarse.
3.4. Actio libera in causa
O mejor entendido como acto libre en su causa. El Art. 19 de la norma
sustantiva penal, prescribe que: el que voluntariamente provoque su
incapacidad para cometer un delito, será sancionado con la pena prevista para
el delito doloso; si debía haber previsto la realización del tipo penal, será
sancionado con la pena del delito culposo.
Para valorar esta situación, es preciso que el sujeto haya inducido dolosamente
a su persona a un estado de incapacidad para evadir la sanción penal y alegar
22 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
falta de comprensión en su actuar (la normativa establece que obra
dolosamente quien realiza un hecho previsto en un tipo penal con
conocimiento y voluntad).
Como ejemplo, puede darse el caso de que una mujer embarazada altere sus
funciones psíquicas mediante el abuso de alcohol y bajo ese estado cometa
aborto con el empleo de determinados fármacos; en este caso, si se prueba que
la autora del hecho utilizó la sustancia psicoactiva (alcohol) para excusarse
penalmente ante un eventual descubrimiento del ilícito, será sancionada con la
pena prevista para el aborto propiamente dicho.
La segunda parte del artículo en estudio habla de la previsión de un hecho
delictivo. Podría ser el caso -por ejemplo- de un individuo con problemas de
abuso de alcohol, clínicamente diagnosticado; el médico le advierte de que si
llega a la embriaguez posiblemente pierda la conciencia (amnesia alcohólica) y
pueda agredir a otros (por experiencias pasadas) sin motivos reales; el sujeto a
pesar de tener ese conocimiento y la obligación de preservar su conducta
debidamente, se embriaga y sin planificarlo dolosamente, lesiona a otro. En este
caso se aplica la disposición, dado que el sujeto tenía el deber de prever esa
situación que de alguna manera podría hacerlo propenso a la comisión de un
delito.
El acto libre en su causa, a diferencia de la inimputabilidad o la semi -
imputabilidad, ya es sancionado con pena propiamente dicha, ya sea como
delito doloso o culposo y no pasible de medidas de seguridad, puesto que en el
tema de referencia, se trata de personas sensatas y conscientes de su proceder.
23 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 4: TEORÍAS SOBRE LA CONDUCTA DELICTIVA Y POSIBLES
FACTORES ASOCIADOS AL FENÓMENO
Por la gravedad de sus consecuencias y la alarma social que genera, el
comportamiento antisocial ha sido y sigue siendo un fenómeno cuyas causas y
tratamiento son objeto de investigación para las ciencias pertinentes.
En ese sentido y con la finalidad de dar explicación al fenómeno, diversos
estudiosos han elaborado teorías sobre su posible origen, entre las cuales se
pueden mencionar las siguientes.
1. Explicaciones fisiológicas: la corriente fisiológica sostiene que la causa
principal de la conducta antisocial estaría relacionada estrechamente con
el funcionamiento orgánico del individuo. En estudios llevados a cabo con
animales y seres humanos también, se descubrió que conductas violentas
se vinculan a niveles bajos o anormales de serotonina en el organismo, lo
que ocasionaría conductas agresivas, impulsividad y tendencias suicidas.
Las funciones normales de este neurotransmisor (serotonina) son: la
regulación de la excitación, los estados de ánimo, la actividad sexual, la
agresión y el control de la impulsividad. Los autores de estos estudios
plantean que esta condición orgánica debe interactuar con circunstancias
negativas del ambiente para que la persona desarrolle un estilo de vida y
personalidad antisocial o delincuente de forma más o menos
permanente. Si bien estas teorías explican con propiedad una de las
características de la conducta antisocial, que es la violencia, el fenómeno
presenta otras particularidades (como la irresponsabilidad, mitomanía,
falta de empatía y deshonestidad) que difícilmente podrían ser
comprendidas a partir de estos postulados.
2. Teorías conductistas: para el conductismo (ciencia de la conducta), el
comportamiento no es más que la reacción del organismo frente a los
estímulos procedentes del entorno que lo condicionan por medio de los
procesos de aprendizaje. Estudios sobre la conducta delictiva, han
encontrado similitudes en cuanto al ambiente externo en que estos
individuos se desarrollaron, actuando algunos factores como
24 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
condicionantes y otros como modelos de aprendizaje. La procedencia de
un ambiente frustrante y poco gratificante puede reflejarse en un carácter
hostil y deshonesto; la falta de valores intrafamiliares puede ser un patrón
negativo de conducta aprendida. La teoría conductual del fenómeno
antisocial, goza de gran aceptación debido a la solidez, precisión y
confiabilidad de los resultados alcanzados, que enfocan a la delincuencia
más como un fenómeno social o vivencial que somático o fisiológico. Sin
embargo, el concepto de resiliencia (capacidad del ser humano de
sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas) le
resta aplicación universal a la teoría del delincuente como producto del
condicionamiento social, en mérito a que no todas las personas que
fueron expuestas a condicionantes ambientales negativos desarrollaron el
comportamiento anómalo.
3. Teorías eclécticas: las teorías mixtas (que resultan de la fusión de las
explicaciones fisiológicas y sociales), son las que al presente pueden
explicar con mayor cientificidad la presencia de la personalidad antisocial,
toda vez que existen hallazgos y estudios serios de que el elemento social
tiene alta predisposición en el individuo, siendo el factor orgánico en
última instancia el determinante del desarrollo del fenómeno.
Del bagaje teórico de estas tendencias nacen las convencionales concepciones
del fenómeno como sociopatía (desequilibrio mental producto del
condicionamiento social) y psicopatía (trastorno desarrollado por anomalías
psíquicas).
El comportamiento antisocial se identifica por su propensión a la violencia, la
poca consideración y respeto hacia los demás, el menosprecio a las
obligaciones sociales y la irresponsabilidad; sus bajos niveles de tolerancia a la
frustración y su poca capacidad de reconocer las consecuencias de la conducta
propia, con frecuencia lo envuelven en conflictos con el ordenamiento jurídico
de la sociedad y, por tales particularidades es de difícil rehabilitación.
Es esperable que una persona con patrones de conducta aceptables incurra
ocasionalmente en conductas antisociales por diversos factores; en cambio, en
25 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
la personalidad antisocial el individuo se conduce de acuerdo a las
características mencionadas, de forma habitual.
El fenómeno antisocial, no se presenta en la naturaleza como un hecho aislado,
es decir, que es el resultado de la combinación de diversos factores (como lo
establecen las teorías citadas anteriormente) que podrían dividirse en dos
grandes grupos: externos e internos.
Son factores externos, aquellos que proceden del medio exterior al individuo,
de diversa índole, e influyen sobre su conducta en mayor o menor grado,
generalmente de orden social o cultural.
Un factor externo, de tipo social relacionado al fenómeno es el desfavorable
nivel socioeconómico puesto que al hallarse insatisfechas necesidades básicas y
sin la existencia de medios aceptables para propiciar la satisfacción de las
mismas el individuo se ve de alguna manera presionado a delinquir. En los
recintos penitenciarios de Bolivia, la mayor parte de quienes cumplen condena
procede de un sector de estas características.
La falta de aceptación social que tiene el individuo es otro factor ligado al
fenómeno. Se califica de marginados sociales a aquellos individuos que no
pueden integrase al grupo por presentar características incompatibles con el
mismo, que de alguna manera resultan indeseables y causa de ello no poseen
una buena imagen común. Esta clase de personas, tiende a conformar los
grupos denominados pandillas, que principalmente se dan en la adolescencia;
con la influencia del rechazo o la mala aceptación tales agrupamientos son los
que mayoritariamente incurren en actividades de carácter antisocial.
El medio social en que se desarrolla el individuo es otro elemento asociado, en
mérito a que el carácter no es heredado, sino más bien aprendido. Si se crece
relacionado entre personas que muestran una desviación social negativa, es
probable que la persona incorpore a su repertorio este tipo de conductas o
influyan en su formación de valores; las denominadas malas amistades, también
se hallan presentes en la historia delictiva de algunos condenados. Por otro
lado, estudios sociológicos plantean la denominada teoría del contagio, e indica
26 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
que cuando la persona se congrega en muchedumbres, existe una difusión de
las reacciones emocionales de cada individuo a todo el grupo, hasta el punto
de que la identidad personal y la represión emocional de cada uno se anulan,
teniendo grandes posibilidades de perder el sentido de responsabilidad
personal. Ejemplos de ello se ven en las turbas que llevan adelante los llamados
linchamientos, o actos vandálicos masivos durante marchas de protesta,
disturbios, movilizaciones, etc.
El etnocentrismo y la discriminación racial, se identifican como otros factores
causantes de hostilidad o agresión, características propias del comportamiento
antisocial. El etnocentrismo significa la creencia en la superioridad de la cultura
propia por parte de sus miembros en desmedro de otras; este fenómeno podría
ser considerado como el origen de la discriminación racial. El problema del
racismo radica en el rechazo y las enemistades que generan las ideas
estereotipadas y los prejuicios. Estudios criminológicos llevaron a vincular la
conducta antisocial a la raza negra en individuos norteamericanos por los altos
índices delincuenciales protagonizados por este grupo, lo que más tarde fue
desvirtuado, por demostrarse que dicho sector obraba así por hallarse en
situaciones desfavorables derivadas de prejuicios, marginación y desprecio.
Los medios masivos de comunicación, se contemplan como otros factores de
influencia en el desarrollo de conductas de tipo antisocial. No siempre los
programas televisivos, sitios virtuales u otros medios de comunicación
audiovisual contienen temáticas educativas o de carácter positivo. En muchos
de ellos se proponen patrones de conducta antisocial o inmoral asociados a
valores como éxito, fama, poder, etc. Existen juegos de video u otros programas
interactivos que pueden fomentar conductas crueles y violentas que a su vez
actúan como refuerzo a sentimientos hostiles preexistentes en el individuo.
Sin embargo, se ha identificado como el factor externo de mayor influencia en
el desarrollo de conductas antisociales al núcleo familiar antisocial. Está
demostrado que las relaciones primarias entre padres e hijos son en ciertos
casos determinantes en el desarrollo de algunos rasgos del carácter. Si dentro
del hogar priman conductas como el crimen, consumo de alcohol, violencia
27 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
doméstica o falta de respeto y consideración entre sus miembros, es probable
que los niños forjen su personalidad bajo esas premisas y adecuen sus
conductas a ellas. Individuos violentos han tenido en muchos casos,
antecedentes como sufrir maltratos y abusos dentro del hogar; estudios en
reclusos han evidenciado que un elevado índice de ellos proviene de hogares
con rasgos antisociales, conflictivos, desestructurados y extremadamente
permisivos.
En síntesis, elementos en el medio exterior frustrantes, con modelos negativos
de conducta, no gratificantes o carentes de afecto tienden a generar,
sentimientos hostiles, falta de valores, irresponsabilidad, desvalorización del
entorno o, en el peor de los casos, personalidades antisociales.
Por otro lado, son factores internos predisponentes al desarrollo del fenómeno
antisocial aquellos inherentes a la constitución o psicología del individuo, entre
los cuales se señalan los siguientes.
El desarrollo evolutivo no sólo conlleva cambios anatómicos, sino que
paralelamente ocasiona cambios en el carácter de la persona. La adolescencia,
es sin duda la edad más conflictiva por la que atraviesa el individuo; esta difícil
transición de la niñez a la vida adulta está matizada por violentos cambios en la
conducta, que se deben principalmente a la elevada actividad hormonal. El
adolescente es emocionalmente inestable, sus vivencias son intensificadas, lo
cual lo hace proclive a desarrollar algunas conductas de carácter antisocial. Es
muy frecuente observar que pandillas delincuenciales se hallan integradas
mayoritariamente por individuos de esta edad, en que además de otros factores
ambientales, las características evolutivas propias son determinantes sobre el
comportamiento manifiesto.
La presencia de elementos de patología mental en la persona puede dar lugar a
comportamientos antisociales; el estudio de estos desórdenes en particular,
explica que al hallarse perturbadas las funciones cognitivas es probable que el
sujeto en cierto modo no llegue a manejar eficazmente su conducta (desajuste
social) lo cual puede desencadenar conductas violentas, descompensadas o
peligrosas tanto para sí mismo como para el entorno.
28 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
El abuso de sustancias psicoactivas (drogas o alcohol), también llega a
ocasionar perturbaciones en las funciones psíquicas, como ser: disminución del
juicio de realidad, agresividad, impulsividad, etc.; son numerosos los casos en
que se han presentado hechos delictivos bajo el efecto de sustancias que
provocan alteraciones comportamentales desadaptativas.
29 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 5: TRASTORNO ANTISOCIAL DE PERSONALIDAD
La presente unidad corresponde al apartado de la psicología legal referida a los
síndromes y alteraciones psíquicas que con mayor frecuencia tienen relevancia
en el orden jurídico.
En los temas desarrollados de forma precedente, se explica la noción de
psicopatología, entendiéndose a la misma, como el estudio de las alteraciones
mentales que importan en el ámbito clínico; no obstante, la psicopatología
forense, es una de las especialidades dentro de la ciencia de la conducta, cuyo
conocimiento es de gran importancia para el operador de justicia.
Precisamente, el objeto de la psicopatología forense tiene sustento en el hecho
de haberse asociado conductas antisociales a determinados desórdenes
mentales, como también aspectos psicopatológicos a los criterios de
responsabilidad civil o penal; la observación de alteraciones psíquicas en
víctimas de hechos delictivos, distorsiones cognitivas en agresores
intrafamiliares, etc., resalta la importancia de su estudio en la ciencia jurídica.
El objetivo es desglosar las características fundamentales de los síndromes
pertinentes, así como su manera de detección y las pautas para su diagnóstico,
de manera que el operador de justicia comprenda los trastornos
psicopatológicos que se asocian a la conducta criminal o sean de importancia
en cualquier esfera del derecho.
Los trastornos de referencia, fueron objeto de numerosos estudios científicos
que permitieron su detección, diagnóstico y clasificación. En la investigación, se
descubrió que algunos tienen etiología orgánica (hereditaria, fisiológica o
traumática), en contraposición a otros de origen reactivo (vivencial o social); han
sido catalogados sistemáticamente por la Organización Mundial de la Salud, en
el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y la
Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE), que son los criterios más
válidos y confiables a nivel internacional que se aplican tanto en el área clínica
como forense.
30 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
En el presente apartado se desarrollarán las alteraciones que mayor relevancia
tienen en el foro jurídico.
5.1. Personalidad antisocial o psicopatía
La Asociación Psiquiátrica Americana, en su Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, ha incluido como trastornos de la personalidad a
formas anormales de conducta que no son provocadas precisamente por
patologías específicas o por el consumo de ciertas sustancias psicoactivas.
Un trastorno de personalidad se define como un patrón permanente e inflexible
de la experiencia interna y de comportamiento que se aparta marcadamente de
las expectativas de la cultura del sujeto, tiene inicio en la adolescencia o al
principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y conlleva malestar
o perjuicios para el sujeto, dada la exacerbada inadaptación implícita.
Son formas de comportamiento considerablemente desviadas del estándar del
modo de ser que comparte el colectivo de una determinada sociedad. La
etiología es algo ambigua, puesto que en la investigación se llegó a vincular al
fenómeno con factores genéticos, ambientales y de maduración.
El trastorno antisocial de la personalidad, tiene gran relevancia en el orden
jurídico puesto que éste hace proclive a delinquir a quienes lo padecen. En el
manual de referencia, se halla consignado en el Grupo B, de las personalidades
anormales como: trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, que se
caracterizan por un patrón constante de violación de las normas sociales (como
el comportamiento criminal), comportamientos impulsivos, emotividad excesiva
y grandiosidad, presentando con frecuencia acting out (exteriorización de sus
rasgos), exteriorizando rabietas, comportamientos abusivos y arranques de ira.
Su diagnóstico se rige al análisis de las siguientes pautas y criterios.
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás
que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los
siguientes ítems:
31 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos
que son motivo de detención.
2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias,
estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer.
3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o
agresiones.
5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un
trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas.
7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación
del haber dañado, maltratado o robado a otros.
B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de
15 años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de
una esquizofrenia o un episodio maníaco.
Esta personalidad anormal se asimila al prototipo del criminal habitual; por sus
características internacionalmente es imputable ante la ley por no presentar
graves perturbaciones de la conciencia ni insuficiencia a nivel intelectual.
La personalidad antisocial se ha encontrado en miembros de organizaciones
criminales vinculadas al narcotráfico, comercio de armas, terrorismo y trata de
personas; también en delincuentes reincidentes, sicarios, asesinos seriales, etc.
32 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La alteración también es conocida como psicopatía, mas la psicopatía
propiamente dicha -en opinión de otros autores- implica mayor acentuación en
los síntomas que hacen al trastorno antisocial.
Se caracteriza por falta de empatía, tendiendo los individuos a ser insensibles,
cínicos y menospreciar los derechos de los demás; como otras características
asociadas se han apreciado: tendencia al aburrimiento, promiscuidad sexual,
prodigalidad, juego patológico y abuso de sustancias psicoactivas (alcohol o
drogas). Las personalidades antisociales, por sus características, tienen mayores
probabilidades que el resto de la población de morir prematuramente por
causas violentas (suicidios, accidentes y homicidios).
Situaciones como el maltrato infantil, el abandono o desprecio de parte de los
padres, marginalidad y la falta de disciplina en el hogar son considerados
factores tendientes a que el trastorno se desarrolle.
Investigaciones arribaron a la conclusión de que esta forma patológica de
personalidad se presenta mayoritariamente asociada al bajo nivel
socioeconómico y tiene mayor preponderancia en el sexo masculino; cifras
elevadas de prevalencia del desorden se observan en centros penitenciarios e
institutos de rehabilitación de abuso de sustancias psicoactivas.
5.2. Trastorno disocial
Como se establece en el criterio C para el diagnóstico del trastorno antisocial, el
trastorno disocial viene a ser su antesala y se refiere a la presencia recurrente de
conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de
transgresoras de las normas sociales en el comportamiento del individuo que
tiene lugar a finales de la niñez o inicio de la adolescencia.
No forma parte de los trastornos de personalidad porque a la edad de inicio (a
los 10 años aproximadamente) las pautas comportamentales del individuo no se
hallan consolidadas por la falta de madurez que exige el diagnóstico de un
trastorno de personalidad propiamente dicho.
33 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Las investigaciones establecen que los niños que padecen la alteración, suelen
mostrar desajustes en la edad adulta y con probabilidad la tendencia a
desarrollar un comportamiento antisocial.
Sus criterios diagnósticos son los siguientes:
A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los
derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la
edad, manifestándose por la presencia de tres (o más) de los siguientes criterios
durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos
6 meses:
Agresión a personas y animales
1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros.
2. A menudo inicia peleas físicas.
3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras
personas (P. Ej., bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola).
4. Ha manifestado crueldad física con personas.
5. Ha manifestado crueldad física con animales.
6. Ha robado enfrentándose a la víctima (P. Ej., ataque con violencia,
arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada).
7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual.
Destrucción de la propiedad
8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar
daños graves.
34 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de
provocar incendios).
Fraudulencia o robo
10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona.
11.A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar
obligaciones (esto es, "tima" a otros).
12.Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (P. Ej.,
robos en tiendas, pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones).
Violaciones graves de normas
13.A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las
prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13
años de edad.
14.Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces,
viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una
vez sin regresar durante un largo período de tiempo).
15.Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13
años de edad.
B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la
actividad social, académica o laboral.
C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno
antisocial de la personalidad.
Especificar el tipo en función de la edad de inicio:
35 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las características criterio de
trastorno disocial antes de los 10 años de edad.
Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de
trastorno disocial antes de los 10 años de edad.
Especificar la gravedad:
Leve: pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos
para establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan
daños mínimos a otros.
Moderado: el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre
otras personas son intermedios entre leves y graves.
Grave: varios problemas de comportamiento exceden de los requeridos para
establecer el diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños
considerables a otros.
Es altamente probable que los individuos disociales sean objeto de represión
legal o sean conducidos a centros de detención juvenil puesto que su
comportamiento -por las pautas mencionadas- representa un notorio peligro
social.
36 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD N° 6: SÍNDROME POSTRAUMÁTICO
Un tópico de gran importancia concerniente a esta disciplina que hasta hace
poco no se hallaba expresamente tratado por la legislación boliviana es el
denominado daño psicológico.
Por efecto de la Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, pasa a formar parte de los
delitos de lesiones gravísimas, graves y leves en la ley penal, lo cual representa
un gran avance legislativo al considerar la integridad personal no sólo en el
plano físico, sino también psicológico.
El Art. 270 del Código Penal, sanciona con privación de libertad de cinco (5) a
doce (12) años a quien de cualquier modo ocasione daño psicológico o
psiquiátrico permanente.
El Art. 271 de la citada ley, sanciona con privación de libertad de tres (3) a seis
(6) años a quien de cualquier modo ocasione daño físico o psicológico no
comprendido en los casos del artículo anterior del cual derive incapacidad para
el trabajo de quince (15) a noventa (90) días.
No se debe confundir con la prescripción del numeral 1 del Art. 270 del Código
Penal (lesiones gravísimas), que hace referencia a una discapacidad psíquica o
intelectual resultante de una lesión causada en la víctima, ya que
equívocamente se podría calificar el daño psicológico en función a una grave o
permanente patología traumática que ocasione deterioro cerebral, dado que el
concepto básico se refiere a un trastorno a nivel afectivo.
Sobre el particular podría darse la siguiente definición:
El daño psicológico es una perturbación patológica transitoria o permanente del
equilibrio psíquico preexistente, producida por uno o varios eventos que
modifican la personalidad de la víctima o que desencadenan alteraciones de
mayor o menor grado en detrimento del área afectiva, volitiva e ideativa, o en
todas ellas, las cuales determinan su ajuste o interacción con el medio.
37 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La sintomatología típica podría derivar de una infinidad de causas, como ser: el
asesinato de un ser querido, un accidente sufrido o presenciado, una agresión
sexual, una desastre natural, un atraco grave, etc., pero a los fines jurídicos, sólo
se considera daño psicológico cuando la alteración resulta de un hecho
antijurídico.
De manera general, se aprecian dos variables en el daño psicológico, dadas
como ansiedad y depresión.
La ansiedad es un estado emocional caracterizado por la presencia de temores
difusos, no provocados por estímulos concretos o manifiestos (a diferencia del
miedo propiamente dicho), prevaleciendo la inseguridad y un sentimiento de
desasosiego; en los estados ansiosos existe fuerte actividad simpática, que
ocasiona taquicardia, hipervigilancia, sudoraciones, falta de sueño, etc. Por las
características que presenta el cuadro, el individuo ansioso tiene dificultades
para reaccionar de manera normal a los estímulos externos (irritabilidad,
susceptibilidad, preocupación, etc.), lo cual opera en detrimento de sus
relaciones interpersonales (familiares, sociales o laborales). La presencia de
recuerdos recurrentes (sobre sucesos desagradables vividos), ideas y fantasías
que tiene el individuo, actúa como detonante interno del estado ansioso.
La ansiedad elevada da origen también a otras formas patológicas del
comportamiento, como son las obsesiones (ideas repetidas de carácter
mórbido, que por lo general se acompañan de conductas tendientes a evitar la
experimentación de un displacer) y las fobias (temores persistentes, exagerados
y anormales frente a situaciones u objetos que los provocan).
La depresión, en cambio, es un estado anímico caracterizado por la presencia
de sentimientos de tristeza, fracaso, culpabilidad y pesimismo, acompañados de
preocupaciones excesivas; la alteración puede tener una doble etiología:
funcional o depresión reactiva (desencadenada por aspectos psicosociales) y
endógena (resultante de variaciones fisiológicas).
La depresión, usualmente es la reacción natural de cualquier individuo frente a
un infortunio (como la pérdida un familiar, ser víctima de un delito, padecer una
38 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
enfermedad grave, etc.), por lo que se la considera parte del daño psicológico.
La sintomatología es de considerable gravedad, dado que en ocasiones es el
antecedente de conductas suicidas.
Fisiológicamente, es esperable que de modo inicial e inmediatamente después
de la exposición del organismo al evento traumático se manifiesten fuertes
síntomas ansiosos, para posteriormente desencadenar la alteración anímica en
estados depresivos y no a la inversa; también puede darse el caso en que
ambas sintomatologías coexistan (como en el síndrome ansioso - depresivo
descrito en la Clasificación Internacional de las Enfermedades).
Desde una perspectiva clínica, el daño psíquico puede equipararse al trastorno
por estrés postraumático, consignado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, como una especie de los trastornos de ansiedad.
Los criterios valorativos del trastorno referido son los siguientes:
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que
han existido 1 y 2:
1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o
más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su
integridad física o la de los demás.
2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror
intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en
comportamientos desestructurados o agitados.
B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través
de una (o más) de las siguientes formas:
1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan
malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o
percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en
39 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del
trauma.
2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen
malestar. Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido
irreconocible.
3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento
traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la
experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback,
incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños
pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico.
4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.
5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que
simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma o embotamiento de la
reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican
tres (o más) de los siguientes síntomas:
1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre
el suceso traumático.
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan
recuerdos del trauma.
3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.
4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades
significativas.
5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.
40 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
6. Restricción de la vida afectiva (P. Ej., incapacidad para tener sentimientos
de amor).
7. Sensación de un futuro desolador (P. Ej., no espera obtener un empleo,
casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal).
D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes
del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas:
1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño.
2. Irritabilidad o ataques de ira.
3. Dificultades para concentrarse.
4. Hipervigilancia.
5. Respuestas exageradas de sobresalto.
E. Estas alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más de un
mes.
F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Especificar si:
Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses.
Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más.
Especificar si:
De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los
síntomas han pasado como mínimo 6 meses.
41 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Cuando la sintomatología que hace al trastorno propiamente dicho dura un
mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, le corresponde el diagnóstico de
trastorno por estrés agudo, que representa un detrimento menor en la salud
emocional del individuo.
A los fines jurídicos, el trastorno como consecuencia de un ilícito debe ser
tratado como una clase de lesión (no de carácter anatómico o fisiológico sino
funcional) provocada en la persona de la víctima, susceptible de resarcimiento y
sujeta a una pena. Debe tener la magnitud de provocar una perturbación
patológica en la personalidad del ofendido, alterando el equilibrio emocional o
agravando un desequilibrio precedente, ocasionando detrimento en la salud
corporal o social; por lo tanto, alteraciones momentáneas y sin la magnitud de
provocar desajustes relevantes en la víctima, es mejor no valorarlas como daño
psicológico.
En el caso de los delitos contra la vida o la integridad personal -por ejemplo-
que mayormente dejan graves secuelas psicológicas, además de la sanción
penal respectiva al autor por el hecho principal, se le puede condenar también
por el daño psicológico emergente, en caso de determinarse mediante pericia;
en los delitos contra la libertad sexual el daño psicológico derivado agrava la
sanción en 5 años de privación de libertad (Art. 310 inc. 2 del Código Penal).
Por otra parte, la defensa del incriminado puede valerse de la determinación del
daño en cuanto a lo que la doctrina denomina pena natural (como una causal
de extinción de la acción penal o criterio de oportunidad), que tiene lugar
cuando el imputado sufre a consecuencia del hecho, un daño físico o moral
más grave que la pena por imponerse (Art. 21, inciso 2 del Código de
Procedimiento Penal).
Como ejemplo se cita el caso de un linchamiento frustrado, en el que un joven
es sorprendido al sustraer una garrafa de gas en un vecindario; los vecinos lo
aprehenden con violencia y advierten que van a quitarle la vida en castigo
ahorcándolo, mas en ese momento interviene oportunamente el organismo
policial, evitando que el hecho pase a mayores consecuencias; si bien el
presunto autor no sufre agresiones físicas, el hecho de estar en riesgo inminente
42 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
de perder la vida le desencadena un desequilibrio de gran magnitud (trastorno
por estrés postraumático). El abogado de la defensa mediante pericia
demuestra que el daño psicológico sufrido por su defendido, efectivamente
rebasa la gravedad de la pena a imponer (hurto) y en consecuencia solicita al
fiscal la extinción de la persecución penal a su favor.
6.1. Victimización secundaria
Un individuo es victimizado cuando es menoscabado en sus derechos por
cualquier conducta proscrita por ley, ya sea de forma deliberada (dolosa) o
inintencionada (culposa).
Lógicamente esta situación conlleva una dosis de displacer que va desde perder
un objeto personal por un simple hurto, hasta estar en riesgo de perder la vida
por una tentativa de asesinato, de lo que se absorbe que la parte emocional de
la víctima no se halla exenta del efecto nocivo del delito.
Sin embargo, como se revisó en el presente acápite, los crímenes violentos o
que atentan contra la integridad personal o la vida son los que mayormente
provocan la alteración equiparable al daño psíquico, infiriéndose que el evento
desencadenante debe ser por ende grave, violento, inesperado, impredecible e
incontrolable.
Como característica, el trastorno por estrés postraumático se desarrolla en tres
esferas: a) reexperimentación, b) evitación y c) activación. La primera de ellas
hace referencia a que el individuo sufre malestar psicológico intenso al
exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan el
acontecimiento traumático.
No obstante, esta reexperimentación es indefectiblemente necesaria cuando se
realiza la investigación criminal o el juicio oral. En ambas instancias, para que el
operador de justicia (fiscal o juzgador) conozca la verdad histórica de los
hechos debe escuchar la declaración de la presunta víctima, situación que
puede provocar el malestar aparejado a la rememoración del trauma.
43 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Es así, que en estas circunstancias surge la noción de victimización secundaria.
La victimización primaria deviene del hecho lesivo y el suceso traumático
resultante (P. Ej.: violencia sexual, agresión o amenaza de muerte), y la
victimización secundaria -por efecto de la reexperimentación del trauma-resulta
de la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema judicial
(declaración ante el organismo policial, revisión médico forense, equipo de
psicología y trabajo social, declaración en juicio oral, pericia psicológica, etc.).
Desafortunadamente esta necesaria actividad tiene la consecuencia negativa de
ser contraproducente en la elaboración (superación) del desequilibrio
emocional, a lo que se plantea la tendencia legal a minimizar las actuaciones
procesales en que la presunta víctima pueda revivir el trauma producto del
hecho, es decir evitar en lo posible la victimización secundaria.
Cuando declara la víctima, recuerda el suceso para su descripción; para valorar
el daño psicológico, el clínico debe explorar (mediante pericia) la magnitud de
los síntomas presentes; al tocar temas álgidos, la víctima puede mostrar notoria
ansiedad (a través de cambios posturales, en el tono de voz o hábitos
nerviosos), agitación o descontrol emocional (llanto, desesperación).
En la etapa preliminar o fase investigativa del crimen, declarará ante la entidad
fiscal, no obstante puede solicitarse su revisión médico - legal, reconocimiento
psicológico y nuevamente durante el juicio deberá volver a realizar otra
declaración; ineludiblemente, en todas las actuaciones es necesario que reviva y
relate el hecho ansiógeno.
En pro del bienestar emocional de la víctima (principalmente cuando son
menores), se sugiere que las declaraciones o la pericia psicológica realizadas de
forma inicial, para evitar su reproducción, se presenten como anticipo de
prueba, en ajuste a lo que consagra la norma procesal.
El Art. 307 del Código de Procedimiento Penal prescribe que, cuando sea
necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia, que
por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e
44 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún
obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o
cualquiera de las partes podrán pedir al juez que realice estos actos.
De este modo, las declaraciones y pericias psicológicas como pruebas pueden
ser producidas en un solo acto en una fase o etapa anterior al juicio oral,
evitando así el fenómeno de referencia. La prueba anticipada, reconoce y crea
en un caso particular el debido proceso, ya que se retrotrae en el tiempo una
fase de la audiencia donde deben practicarse las pruebas y es en presencia de
la entidad juzgadora.
Normalmente el anticipo de prueba se realiza en la etapa preparatoria o fase de
investigación y, la misma por razones de urgencia, tiende a conservar o
asegurar el resultado de un acto, exigiendo la necesaria participación del juez
(lo que tiene total correlación con la aplicación del principio de inmediación),
pues de esa manera será como si se hubiera desarrollado en el juicio y luego,
ya en la etapa del juicio, será incorporada por la lectura del acta o por su
reproducción si hubiese sido grabada, evitando que la víctima reviva
nuevamente el suceso estresante.
Otros autores plantean la existencia de una victimización terciaria, la misma que
resulta del estigma social y peyorativo (ladrón, abusada, traumado, etc.) que se
vierte sobre la víctima o el incriminado como resultado de la publicidad del
proceso penal.
45 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 7: TRASTORNOS PSICÓTICOS - ESQUIZOFRENIA
Es pertinente para la psicología legal y la psiquiatría forense abordar el estudio
de los trastornos psicóticos, ya que para el derecho, las personas que los
padecen, no comprenden la realidad en su cabal dimensión y pueden ser
objeto de: interdicción judicial, suspensión de autoridad paterna, incapacidad
procesal, exención de pena, etc.
Todas las alteraciones incluidas en esta sección, tienen síntomas psicóticos
como característica definitoria, entendidos como ideas delirantes y
alucinaciones, sobre las cuales el individuo carece de conciencia de su
naturaleza patológica, lo que le imposibilita alcanzar una eficaz adaptación y
ajuste social.
A este grupo pertenecen los siguientes síndromes: a) esquizofrenia, b) trastorno
esquizofreniforme, c) trastorno esquizoafectivo, d) trastorno delirante, e)
trastorno psicótico breve, f) trastorno psicótico compartido, g) trastorno
psicótico debido a enfermedad médica y, h) trastorno psicótico inducido por
sustancias.
Existen otras alteraciones no comprendidas en este grupo, que eventualmente
pueden presentar sintomatología psicótica, mas no como característica
definitoria, como la demencia, el trastorno depresivo mayor y bipolar con
síntomas psicóticos.
7.1. Esquizofrenia
La esquizofrenia es un trastorno psicótico por excelencia y es el prototipo de
patología en que se aprecian severas alteraciones de la conciencia aparejadas a
una conducta anormal.
La palabra esquizofrenia, etimológicamente significa “mente dividida”, puesto
que como característica de la enfermedad, el individuo hace un corte con la
realidad y, las funciones de los procesos de pensamiento comprometidas no le
permiten la correcta percepción del entorno y su consecuente adaptación.
46 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Es un padecimiento psiquiátrico, crónico y grave, que puede presentarse en
diversos subtipos (paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y
residual). Su etiología -según investigaciones- se explica a partir de un grupo de
factores predisponentes, identificados como los siguientes:
1. Propensión hereditaria: la presencia del trastorno en progenitores o
parientes cercanos, es un factor que aumenta la probabilidad de su
aparición en los descendientes.
2. Afecciones prenatales, perinatales y postnatales: como anoxia, infecciones
virales, sustancias tóxicas, traumatismos, etc.
3. Alteraciones cerebrales funcionales y bioquímicas: debido al desbalance
en los neurotransmisores (principalmente dopamina y serotonina) o a la
presencia de sustancias tóxicas en el organismo.
Clínicamente, el paciente esquizofrénico presenta síntomas psicóticos como:
pensamiento desorganizado, ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento
notoriamente desorganizado y aplanamiento afectivo.
Para el diagnóstico de esquizofrenia, según el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:
A. Síntomas característicos: dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos
presente durante una parte significativa de un período de 1 mes (o menos si ha
sido tratado con éxito):
1. Ideas delirantes.
2. Alucinaciones.
3. Lenguaje desorganizado (P. Ej., descarrilamiento frecuente o
incoherencia).
4. Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
47 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
5. Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia.
Nota: Sólo se requiere un síntoma del criterio A si las ideas delirantes son
extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta
continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o
más voces conversan entre ellas.
B. Disfunción social/laboral: durante una parte significativa del tiempo desde el
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el
trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están
claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio
es en la infancia o adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable
de rendimiento interpersonal, académico o laboral).
C. Duración: persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6
meses. Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas que
cumplan el criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los
períodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante estos períodos
prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse sólo
por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista del criterio A,
presentes de forma atenuada (P. Ej., creencias raras, experiencias perceptivas no
habituales).
D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo: el
trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas
psicóticos se han descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio
depresivo mayor, maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase
activa; o 2) si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los
síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la
duración de los períodos activo y residual.
E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica: el trastorno no
es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (P. Ej., una
droga de abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica.
48 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: si hay historia de
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico
adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las
alucinaciones también se mantienen durante al menos 1 mes (o menos si se han
tratado con éxito).
Cualitativamente, se distinguen tres fases en el trastorno: a) fase prodrómica,
donde empieza a manifestarse o tiene lugar el brote psicótico (inicio de la
enfermedad); b) fase activa, caracterizada por la presencia de la sintomatología
propiamente dicha (alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, etc.); y c)
fase residual, o el ciclo donde el trastorno adquiere un cierto grado de
estabilización.
Los síntomas característicos se agrupan en dos tipos, que son: a) síntomas
positivos, que reflejan un exceso o distorsión de las funciones normales y, b)
síntomas negativos, que implican un embotamiento (inhibición) a nivel afectivo
y motivacional.
La sintomatología positiva comprende:
Ideas delirantes: son creencias anormales que implican erróneas
interpretaciones de las percepciones o las experiencias. El individuo tiene la
convicción de que tales ideas son reales, como ser perseguido, ser objeto de
lectura del pensamiento, tener desórdenes somáticos extraños, etc. Las ideas
delirantes pueden ser extrañas, cuando son cierta o probablemente imposibles
de tener lugar en la realidad, como por ejemplo, el hecho de asegurar
mantener comunicación con seres extraterrestres, estar convencido se ser un
enviado de una deidad, etc.; o ser no extrañas, si podrían darse en
circunstancias objetivas, como por ejemplo, asegurar estar en peligro o bajo
amenaza de ser victimado (delirio paranoide), pertenecer a una familia
aristocrática (delirio de grandiosidad), etc.
Alucinaciones: son percepciones distorsionadas de la realidad que el individuo
asimila como verídicas; pueden ser acústicas, visuales, táctiles, gustativas, etc.;
no obstante, las que con mayor frecuencia se aprecian en el desorden son las
49 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
de tipo auditivo, manifestadas como voces percibidas como distintas a los
pensamientos de la propia persona. Las alucinaciones deben presentarse en el
estado de vigilia, por ello no son relevantes en el diagnóstico, aquellas que se
dan en la conciliación del sueño (hipnagónicas) o las del despertar
(hipnopómpicas).
Pensamiento desorganizado: se manifiesta a través de un lenguaje carente de
lógica, pudiendo perder la secuencia en la temática saltando de un tema a otro
distinto o mostrando un discurso ajeno a lo que se le puede preguntar. Este
síntoma deberá tener la magnitud para deteriorar la eficacia de la
comunicación. En las fases prodrómica y residual el pensamiento o discurso no
se encuentra tan deteriorado como en la fase activa.
Comportamiento gravemente desorganizado: la conducta dirigida a un fin se
halla deteriorada y afecta negativamente a las actividades habituales. Puede
darse que el individuo se presente vestido de forma excéntrica, o en total
descuido del arreglo personal, o manifestar un comportamiento sexual
severamente inapropiado (como masturbarse en público), o reaccionar de
forma impredecible y no motivada objetivamente (como gritar o insultar
repentinamente). Puede presentar comportamiento catatónico, caracterizado
por alteraciones motoras como rigidez corporal prolongada, o asumir posturas
inapropiadas o extrañas.
La sintomatología negativa se manifiesta como:
Aplanamiento afectivo: exteriorizado por una excesiva indiferencia y falta de
reacción a los estímulos emocionales, mostrándose el individuo frío, taciturno e
inexpresivo.
Alogia (o pobreza del habla): dada como réplicas breves, lacónicas y vacías, que
indican que el sujeto pareciera tener una disminución de los pensamientos; se
manifiesta a través del descenso de la fluidez y productividad del discurso.
Abulia: manifestada como marcada apatía e indiferencia para la realización de un
acto dirigido a un fin, perdiendo el interés en actividades sociales o laborales.
50 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La presencia de esta agrupación de signos y síntomas corresponde a la fase
activa y su intensidad disminuye en la fase residual.
Algunos síntomas prodrómicos o residuales son formas relativamente leves de
los síntomas positivos, como ser: ideas extrañas no constitutivas de un delirio
propiamente dicho, lenguaje excéntrico pero relativamente comprensible,
comportamiento raro pero no gravemente desorganizado.
En las fases prodrómica y residual no es extraña la presencia de síntomas
negativos, que por lo general son el motivo de búsqueda de atención
profesional.
La mayoría de los estudios del curso y evolución de la esquizofrenia sugieren
que el recorrido es variable, con exacerbaciones (acentuaciones) y remisiones
en algunos sujetos, mientras otros permanecen crónicamente afectados. La
remisión (recuperación) total no es habitual en esta patología.
En la esquizofrenia, la sensatez, la razón y la conciencia (facultad de discernir lo
lógico de lo absurdo y adecuar la conducta a la realidad), se hallan severamente
perturbadas (principalmente en la fase activa) y el comportamiento en general
está considerablemente desequilibrado; no obstante de ello, el trastorno no
compromete déficit intelectual.
51 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD N° 8: TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL
La insuficiencia intelectual es otra materia de las ciencias de la salud mental que
puede ser de relevancia en el orden legal, toda vez que limita notoriamente la
comprensión y autodeterminación del sujeto haciéndole inimputable o incapaz
ante la ley según del caso se trate.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, clasifica al
trastorno del desarrollo intelectual (anteriormente denominado retraso mental)
como uno de los desórdenes del neurodesarrollo que se manifiesta
tempranamente, es decir, en la infancia, niñez o adolescencia (antes de los 18
años de edad) y se va acentuando con el avance evolutivo.
De modo genérico el trastorno se particulariza por la disminución de la
comprensión, pobreza de razonamiento, falta de autocrítica, dificultades en
alcanzar el pensamiento abstracto, impulsividad y fallas en el autocontrol.
El déficit intelectual etiológicamente puede ser causado por infecciones o
intoxicaciones (durante el nacimiento), traumas o agentes físicos, problemas del
metabolismo o nutrición, enfermedades adquiridas en la infancia (meningitis,
encefalitis), etc.
Para el diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual, el rendimiento
cognitivo deberá hallarse significativamente por debajo del promedio del
cociente intelectual (C. I.) que presentan individuos cronológica y culturalmente
similares al sujeto, es decir, un C. I. de 70 o inferior, calificado por un test
psicométrico normado.
El grado de deterioro y el tipo de discapacidades resultantes del desorden dan
lugar a su clasificación en las categorías: a) leve, b) moderado, c) grave, d)
profundo y, e) retraso global del desarrollo.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los
criterios para valorar la patología son los siguientes:
52 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un C. I.
aproximadamente de 70 o inferior en un test de C. I. administrado
individualmente (en el de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad
intelectual significativamente inferior al promedio).
B. Déficit o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual (eficacia
de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y su grupo
cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: comunicación personal,
vida doméstica, habilidades sociales - interpersonales, utilización de recursos
comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio,
salud y seguridad.
C. El inicio es anterior a los 18 años.
Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación
intelectual.
1. Trastorno del desarrollo intelectual leve: C. I. entre 50-55 y
aproximadamente 70.
2. Trastorno del desarrollo intelectual moderado: C. I. entre 35-40 y 50-55.
3. Trastorno del desarrollo intelectual grave: C. I. entre 20-25 y 35-40.
4. Trastorno del desarrollo intelectual profundo: C. I. inferior a 20 o 25.
5. Retraso global del desarrollo: cuando existe una clara presunción de
existencia del trastorno pero no puede verificarse la inteligencia del sujeto
mediante los tests usuales, como el caso de individuos excesivamente
deficitarios, culturalmente muy inadaptados, no cooperadores o niños
pequeños.
Como recomiendan los criterios revisados, necesariamente el déficit deberá
estar acompañado de limitaciones significativas en la actividad adaptativa, en
áreas como: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades
53 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
sociales, autogobierno, salud y seguridad, rendimiento académico, recreación y
trabajo. En el caso de presentarse un bajo cociente intelectual evaluado, pero
sin ocasionar trastornos adaptativos, es recomendable no clasificarlo como el
trastorno propiamente dicho.
8.1. Trastorno del desarrollo intelectual leve
No significa un considerable deterioro en las facultades cognitivas del individuo,
correspondiéndole la categoría pedagógica de educable y es el grupo al que
pertenece la mayoría de los afectados. Pueden desarrollar habilidades sociales y
comunicativas en los años preescolares y con frecuencia no son distinguibles de
otros niños que no padecen el desorden. Durante la adolescencia, pueden
adquirir conocimientos académicos, que por lo general no van más allá del
sexto curso de la enseñanza básica. En la vida adulta pueden tener un grado
relativamente adecuado de desenvolvimiento social y alcanzar autonomía
económica. Comúnmente se los percibe como sujetos ingenuos dentro del
entorno en que interactúan; si poseen el apoyo adecuado, pueden llevar una
vida satisfactoria dentro de lo esperable.
8.2. Trastorno del desarrollo intelectual moderado
La mayor parte de los sujetos que pertenecen a esta categoría, puede
desarrollar habilidades comunicativas en los primeros años de la niñez, mostrar
orientación espacio - temporal relativamente adecuada, lograr posteriormente
una formación laboral y cuidar de sí mismos con supervisión moderada. Sin
embargo, no logran desarrollar las suficientes habilidades sociales como para
alcanzar una interacción adecuada dentro del entorno. En la adultez, son
capaces de realizar trabajos no cualificados o semicualificados en su mayoría y
pueden llevar una vida relativamente regular sin prescindir de supervisión.
8.3. Trastorno del desarrollo intelectual grave
Los sujetos que padecen este nivel de deficiencia, en los primeros años de la
niñez adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. En la etapa escolar,
pueden llegar a hablar y adquirir habilidades elementales del cuidado personal.
54 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
A nivel educacional pueden aprender algunas materias pre - académicas como
la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple y, en la vida adulta aprenden
tareas simples bajo estricta supervisión en instituciones. Presentan desarrollo
motor anormal, nivel mínimo del habla y muy a menudo deformidades físicas.
8.4. Trastorno del desarrollo intelectual profundo
Es el mayor índice de deficiencia intelectual que presenta la patología. Quienes
son diagnosticados en esta categoría por lo general presentan una enfermedad
neurológica específica que explica el desorden. Muestran graves alteraciones a
nivel sensorio - motor en los primeros años de la niñez por lo que su movilidad
es muy restringida o totalmente inexistente, generalmente presentan
deformidades físicas, no controlan esfínteres y son capaces en el mejor de los
casos, sólo de formas muy rudimentarias de comunicación no verbal; en la
adultez requieren de ayuda especializada y supervisión constante.
La deficiencia intelectual (cualquiera sea su nivel), aparejada de impulsividad,
reducida valoración de las consecuencias del propio actuar y dificultades en el
autocontrol, hace propensos a manifestar conductas desviadas a quienes la
padecen. En los casos de déficit intelectual, no son raros los ataques de ira o
celos, por lo que también son esperables conductas agresivas o antisociales.
La ley penal boliviana expresa que la grave insuficiencia intelectual es causal de
inimputabilidad (en la esfera penal), siempre que interfiera en la comprensión
de la ilegalidad de la acción.
En lo concerniente al trastorno revisado, la gravedad estará determinada por la
cantidad de limitaciones que representa el desorden según la categoría
respectiva.
Los cuadros de trastorno del desarrollo intelectual moderado, grave y profundo,
necesitan supervisión constante para poder desenvolverse de forma
relativamente adecuada, lo que implica que difícilmente van a ser capaces de
valorar la realidad de manera correcta por sí mismos y mantener un adecuado
55 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
autocontrol toda vez que son las categorías que manifiestan mayor nivel de
deterioro cognitivo.
Este es el fundamento principal para sostener que los mismos son los que más
se adecuan al criterio de inimputabilidad previsto en la ley penal; por otro lado,
en el caso de la categoría leve, se podría aplicar la semi - imputabilidad, ya que
las limitaciones pertinentes no anulan notoriamente la valoración de la
antijuridicidad de la conducta.
De la misma manera, toda deficiencia intelectual que haga al individuo incapaz
de cuidar apropiadamente de su persona o de sus dependientes, será un
argumento lógico para justificar su interdicción judicial.
56 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 9: TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ha clasificado
como trastornos del control de impulsos, a las graves dificultades que puede
tener el individuo para resistir un deseo, una motivación o la tentación de
realizar un acto nocivo y perjudicial para sí mismo o para los demás.
Estos actos incontrolados, pueden menoscabar los derechos de las personas, es
por ello que algunos de los trastornos correspondientes a este acápite son de
importancia tanto para la psicología legal como para la psiquiatría forense.
La clasificación de referencia comprende las siguientes alteraciones: a)
cleptomanía, b) piromanía, c) trastorno explosivo intermitente, d) juego
patológico, e) tricotilomanía y, f) trastorno del control de impulsos no
especificado.
9.1. Cleptomanía
La cleptomanía (entendida como deseo irresistible de “quitar”) es una alteración
del control de impulsos que tiene relevancia jurídica al implicar lesiones a la
propiedad ajena como bien tutelado por el derecho.
La característica principal de la alteración, es la dificultad persistente para
controlar fuertes impulsos a hurtar cualquier objeto, aun siendo el mismo
innecesario para el uso personal o sin importar su valor económico.
Previo al hurto o ante la presencia del objeto deseado, el individuo experimenta
un elevado índice de tensión o ansiedad que se acrecienta antes de su
sustracción y, alcanza bienestar, gratificación o liberación (relajación) cuando lo
toma para sí.
En la cleptomanía, el individuo no se apropia de los objetos ajenos como una
reacción de enojo o venganza contra el propietario, por lo que no es raro que
luego de haber logrado el cometido, se arrepienta y devuelva el bien a su
dueño.
57 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
El hurto en el trastorno, no es la consecuencia de ideas delirantes o
alucinaciones, ni es explicado por la presencia de un trastorno disocial o
antisocial de la personalidad o un estado maníaco.
En la alteración, los objetos son sustraídos así tengan poco valor para el
individuo, quien estaría en las condiciones económicas para proporcionárselos
de forma legal, es así, que una vez estando en posesión de ellos generalmente
no llega a usarlos o se desprende de los mismos, los acumula o los devuelve al
propietario de manera espontánea.
Aunque el individuo evita hurtar cuando existen probabilidades de un arresto
inminente (P. Ej.: en presencia de un funcionario del orden), la mayor parte de
las veces no planifica la realización ni toma las medidas adecuadas para evitar la
acción de la justicia.
El acto por lo común, se comete de forma individual, sin entrar en complicidad
con otros, lo cual lo diferencia grandemente con los actos antisociales o
disociales que eventualmente pueden implicar coautores.
El cleptómano es consciente de que se trata de una acción equivocada y sin
sentido pudiendo llegar a mostrar arrepentimiento y sentimientos de culpa o
vergüenza (situación que no sucede con un antisocial, quien se sirve de las
cosas robadas).
Al significar un fracaso en el control de los impulsos, la cleptomanía ocasiona
deterioro social, laboral o familiar, además de problemas legales.
En cuanto a su prevalencia, la cleptomanía es muy rara (se da en menos del 5 %
de los ladrones de tiendas identificados) y se presenta más en el sexo femenino;
puede iniciarse en la adolescencia o en edades inmediatamente posteriores y se
asocia a personas con desbalances hormonales.
Los criterios diagnósticos establecidos para el desorden son los siguientes:
58 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
A. Dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que no son
necesarios para el uso personal o por su valor económico.
B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo.
C. Bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo.
D. El robo no se comete para expresar cólera o por venganza y no es en
respuesta a una idea delirante o alucinación.
E. El robo no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio
maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad.
El trastorno importa a la psicopatología forense, puesto que la conducta
anormal de forma autónoma ya constituye un tipo penal. El término robo al que
hacen referencia los criterios diagnósticos, en la concepción jurídica no es un
robo propiamente dicho (dado que el mismo requiere de violencia o
intimidación) sino un hurto por las características manifiestas.
Si bien la cleptomanía se trata de un trastorno a nivel volitivo (control
conductual), el mismo no tiene la gravedad suficiente como para invalidar la
comprensión de la antijuridicidad del acto, haciendo al individuo imputable ante
la ley.
9.2. Piromanía
La piromanía (o atracción irresistible por el fuego) tiene relevancia en la
presente disciplina toda vez que es una conducta abiertamente atentatoria
contra la propiedad y los bienes de los demás.
La característica esencial de este trastorno es la presencia de reiterados
episodios de provocación de incendios de manera deliberada y planificada; los
desastres emergentes de la propagación del fuego deben tener notoria
gravedad para calificar como estrago al hecho.
59 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
El pirómano experimenta tensión o activación emocional antes de causar el
incendio y muestra gratificación, relajación o placer al contemplar el efecto
destructivo del fuego una vez iniciado el siniestro.
Puede mostrar gran interés o atracción por la combustión y sus consecuencias,
llegando en algunos casos a provocar falsas alarmas en el personal encargado
de la extinción de incendios o ingresando a formar parte del cuerpo de
bomberos.
A diferencia del individuo incendiario, el pirómano no ocasiona el incendio para
lograr un beneficio económico o mejorar sus condiciones de vida, tampoco
como la expresión de una ideología sociopolítica (como actos terroristas), ni
para ocultar una actividad criminal, ni por venganza.
La conducta pirómana, no es el resultado de una idea delirante, ni se da por el
deterioro del juicio (por psicosis, demencia, déficit intelectual o efectos de
sustancias psicoactivas); tampoco se establece el diagnóstico de piromanía si el
comportamiento se explica mejor a partir de un trastorno disocial o antisocial
de personalidad o por un episodio maníaco.
Los pirómanos pueden planificar el incendio meticulosamente y no mostrar
arrepentimiento por las consecuencias del fuego sobre la vida y la propiedad
afectadas, mostrando cierta satisfacción ante ello.
Se ha visto que un gran número de quienes adolecen del trastorno, está
comprendido en la adolescencia y, no es raro vincular la conducta anormal con
el trastorno disocial o por déficit de atención e hiperactividad; cualitativamente
la piromanía es una alteración muy poco frecuente y se da mayoritariamente en
el sexo masculino.
Los criterios para el diagnóstico de piromanía son:
A. Provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una
ocasión.
60 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
B. Tensión o activación emocional antes del acto.
C. Fascinación por, interés en, curiosidad acerca de o atracción por el fuego y su
contexto situacional.
D. Bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el fuego o cuando se
observa o participa en sus efectos.
E. El incendio no se provoca por móviles económicos, como expresión de una
idea sociopolítica, para ocultar una actividad criminal, para expresar cólera o
venganza, para mejorar las propias circunstancias de la vida, en respuesta a una
idea delirante o una alucinación, o como un resultado de la alteración del juicio.
F. La provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno
disocial, un episodio maníaco, o un trastorno antisocial de la personalidad.
El Código Penal (Art. 206) tipifica a la provocación de incendio como un delito
grave contra la seguridad común, lógicamente porque el hecho ocasiona la
destrucción de la propiedad, la muerte o pone en peligro la vida de las
personas.
Si bien la piromanía se cataloga como un trastorno mental, éste no tiene la
gravedad suficiente como para invalidar la comprensión de la antijuridicidad del
acto (ya que no implica alteraciones de la conciencia ni discapacidad cognitiva),
haciendo al individuo imputable ante la ley.
9.3. Trastorno explosivo intermitente
Es otro trastorno del control de impulsos que tiene importancia en el orden
legal. El desorden comportamental es conocido también como ira anormal por
la marcada discrepancia entre la reacción agresiva del sujeto y la naturaleza del
estímulo provocador.
61 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Se caracteriza básicamente por la presencia de episodios discontinuos
(intermitentes) de dificultad para controlar impulsos agresivos, que ocasiona
violencia en las personas o destrucción de la propiedad.
El grado de agresividad expresada durante el episodio es desproporcionado
con respecto al estímulo psicosocial estresante, por ejemplo, reaccionar con
notable ira cuando un dependiente no llega al trabajo a la hora exacta o,
propiciar un padre un castigo bastante violento a su hijo por una eventual
broma.
El diagnóstico del trastorno explosivo intermitente se establece sólo después de
que hayan sido descartados otros trastornos mentales que muestran episodios
de agresividad como ser: trastorno antisocial de personalidad, psicosis,
trastorno límite, episodio maníaco, etc.
Los episodios de ira, no se deben al efecto fisiológico directo de una sustancia,
como ser alcohol, drogas o medicamentos, ni resultan de una enfermedad
médica (como un traumatismo craneoencefálico).
El paciente puede describir los sucesos agresivos como arrebatos o ataques de
furia imposibles de represión; durante el episodio el comportamiento agresivo
va precedido por una sensación de tensión o activación interior, seguido de una
sensación de liberación o desahogo. Es frecuente que el individuo tenga
conciencia del desequilibrio, pudiendo sentirse -luego del hecho- arrepentido,
preocupado o avergonzado de su reacción.
Los individuos narcisistas, obsesivos y paranoides como rasgos de personalidad,
pueden tener predisposición a estos episodios en situaciones de estrés.
El trastorno explosivo intermitente es raro y en cuanto a prevalencia no se
cuenta con información fiable al presente, mas se ha notado que es más
frecuente en el sexo masculino.
62 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Hay pocos datos sobre la edad de inicio del trastorno, pero puede aparecer
desde la adolescencia tardía hasta la tercera década de vida; la forma de
aparición es brusca y sin período prodrómico (fase inicial del desorden).
Cabe resaltar que el comportamiento agresivo se presenta en varios trastornos
mentales, por ello, el trastorno explosivo intermitente debe considerarse
únicamente después de haberse descartado todos los desórdenes asociados a
conductas violentas o impulsivas.
En el ámbito forense las personas pueden simular esta alteración, para atenuar
la responsabilidad de su comportamiento.
Los criterios para su diagnóstico son:
A. Varios episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos,
que dan lugar a violencia o destrucción de la propiedad.
B. El grado de agresividad durante los episodios es desproporcionado con
respecto a la intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante.
C. Los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia de otro
trastorno mental (P. Ej., trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite
de la personalidad, trastorno psicótico, episodio maníaco, trastorno disocial o
trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y no son debidos a los
efectos fisiológicos directos de una sustancia (P. Ej., drogas, medicamentos) o a
una enfermedad médica (P. Ej., traumatismo craneal, enfermedad de
Alzheimer).
Es importante el estudio de este trastorno en el ámbito forense, puesto que la
conducta puede fácilmente envolver al individuo en problemas legales como
agresiones u otros delitos contra la integridad física de las personas o daño a la
propiedad. Al no representar alteraciones cognitivas severas, la persona que
padece el desorden no puede ser objeto de inimputabilidad en caso de agredir
a otros o destruir sus bienes.
63 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 10: TRASTORNOS SEXUALES
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales clasifica como
trastornos de la sexualidad a las disfunciones sexuales, las parafilias y los
trastornos de la identidad sexual.
Las disfunciones sexuales se caracterizan por la alteración del deseo sexual o
por cambios psicofisiológicos en el ciclo de la respuesta sexual, que ocasionan
malestar y problemas interpersonales. Estas alteraciones, comprenden los
trastornos del deseo sexual (P. Ej., deseo sexual hipoactivo, trastorno por
aversión al sexo), los trastornos de la excitación (P. Ej., trastorno de la excitación
en la mujer, trastorno de la erección en el varón), trastornos del orgasmo (P. Ej.,
disfunción orgásmica femenina, disfunción orgásmica masculina, eyaculación
precoz), trastornos sexuales por dolor (P. Ej., dispareunia y vaginismo),
disfunción sexual debida a enfermedad médica, disfunción sexual inducida por
sustancias y disfunción sexual no especificada.
Las parafilias se caracterizan por impulsos sexuales y recurrentes fantasías o
comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco usuales.
Son conductas sexuales excéntricas que están en dependencia de un estímulo
inusual (una situación determinada, un lugar, un tipo preciso de persona o de
objeto sexual, ciertas técnicas, etc.) que puede ser calificado como extraño o
socialmente inaceptable del cual se depende de manera exclusiva para iniciar
de manera óptima y mantener la excitación o satisfacción sexual. Integran este
grupo los siguientes trastornos: exhibicionismo, fetichismo, froteurismo,
pedofilia, sadismo sexual, masoquismo sexual, fetichismo transvestista,
voyerismo y parafilia no especificada. Estas alteraciones deben tener la
magnitud de ocasionar en el paciente malestar clínico y desajuste social.
Los trastornos de la identidad sexual se particularizan por una identificación
intensa y persistente con el sexo opuesto, acompañada de malestar recurrente
por el propio sexo.
64 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Tiene relevancia en el orden legal el estudio de estas alteraciones debido a que
algunas de ellas hacen proclive al individuo a realizar conductas penadas por
ley, como ser: actos obscenos, estupro, violación de niño, niña o adolescente,
etc.
Del grupo de trastornos sexuales enunciados, son de interés para la psicología
legal específicamente las parafilias.
La característica fundamental de las parafilias es la presencia de repetidas e
intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de
comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, el
sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja, o niños u otras
personas que no consienten.
Para algunos individuos, las fantasías o estímulos de tipo parafílico son
obligatorios para obtener excitación y se incluyen invariablemente en la
actividad sexual. En otros casos, las preferencias de tipo parafílico se presentan
sólo episódicamente (P. Ej., durante períodos de estrés), mientras otras veces el
sujeto es capaz de funcionar sexualmente sin fantasías ni estímulos de este tipo.
Para el diagnóstico, el comportamiento, los impulsos sexuales o las fantasías
deben provocar malestar clínicamente significativo, deterioro interpersonal o en
otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Existe una gran variedad de parafilias, pero las más importantes en materia
forense son: a) exhibicionismo, b) pedofilia y c) sadismo sexual.
10.1. Exhibicionismo
El exhibicionismo es un trastorno de la conducta sexual que en el ámbito legal
se relaciona con en el delito de actos obscenos, tipificado y sancionado en el
Art. 323 del Código Penal.
El desorden se caracteriza básicamente por la exposición de los propios
órganos genitales a una o varias personas extrañas en contra de su voluntad;
65 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
algunas veces el individuo puede llegar a masturbarse durante la exposición o
incitar a la actividad sexual.
Por lo general, el exhibicionista no muestra intentos de actividad sexual
posterior con la persona extraña y en algunos casos es consciente del deseo de
asustar o sorprender al observador; en otros casos el sujeto tiene la fantasía de
lograr la excitación sexual en el espectador.
Comúnmente, el trastorno aparece a finales de la adolescencia no obstante de
poder empezar mucho más tarde.
Se han establecido los siguientes criterios para su diagnóstico:
A. Durante un período de por lo menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes
y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican la
exposición de los propios genitales a un extraño que no lo espera.
B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes
de la actividad del sujeto.
Si bien no se establece en los criterios respectivos, para calificar el trastorno, la
conducta anormal no debe ser el resultado de una alteración cognitiva, del
juicio o como producto del consumo de sustancias psicoactivas.
No son individuos peligrosos en su generalidad, ya que no intentan abusar de
sus víctimas; al contrario, en su mayoría reaccionan de forma insegura, puesto
que su deseo radica en sorprender al espectador, provocando en él reacciones
de miedo, repulsión o curiosidad, lo que le da al exhibicionista una sensación de
dominio (la reacción que más detestan es la de burla o indiferencia).
Entre las causas, se ha asociado el trastorno a personas inadaptadas, con
dificultades en las relaciones interpersonales o carentes de habilidades sociales;
en cuanto a su prevalencia, el exhibicionismo es casi exclusivo del sexo
masculino.
66 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Por sus particularidades psíquicas, el exhibicionista es responsable penalmente,
en mérito a que no adolece de graves afecciones cognitivas.
10.2. Pedofilia
La pedofilia es un trastorno parafílico que se vincula al orden legal toda vez que
predispone al sujeto a tener actividad sexual con menores, conducta
universalmente censurada por ley.
Es por ello que la alteración puede dar lugar a figuras penales como la violación
de infante, niña, niño o adolescente y estupro (Arts. 308 Bis y 309 del Código
Penal).
El desorden se caracteriza por actividades sexuales con niños prepúberes
(generalmente de 13 o menos años de edad); para diagnosticarlo, el individuo
debe tener mínimamente 16 años de edad y ha de ser por lo menos 5 años
mayor que el niño.
Usualmente, el sujeto se siente atraído por niños de determinada edad; algunos
prefieren varones, otros muestran preferencia por niñas y otros por ambos
sexos. Las personas que sienten atracción por las niñas, en su mayoría las
prefieren entre los 8 y los 10 años de edad, mientras que quienes prefieren
niños varones los esperan algo mayores; la pedofilia que tiene como víctimas a
las niñas, es mucho más frecuente que la que afecta a sus pares del sexo
opuesto.
En el trastorno, algunos individuos sólo se sienten atraídos por infantes (tipo
exclusivo), mientras que otros también pueden excitarse con personas adultas
(tipo no exclusivo). Algunos no siempre llegan a consumar el acto sexual,
limitándose a desnudar, observar, besar, acariciar al niño, realizar toques
impúdicos o masturbarse en frente de él. En otros casos la parafilia sólo se da a
nivel fantasía sin llegar a materializarse (como ser la afición a la pornografía
infantil).
67 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Los pedófilos pueden limitar su actividad a los propios hijos, ahijados o
familiares, como también hacerlo con niños ajenos al entorno familiar. Es
probable que el sujeto amenace al niño para que no dé parte a los demás,
mientras en otros casos puede ganarse la confianza de las personas que tienen
a su cargo al menor para acceder más fácilmente o, también llegar a adoptar
niños de países en vías de desarrollo o carentes de familia. Por lo general el
trastorno se inicia en la adolescencia aunque es probable adquirirlo también en
edades posteriores. El curso es casi siempre crónico, especialmente en quienes
se sienten atraídos por niños del mismo sexo.
El trastorno se diagnostica considerando los siguientes criterios:
A. Durante un período de por lo menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes
y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican
actividad sexual con niños prepúberes o niños algo mayores (generalmente de
13 años o menos).
B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes
de la actividad del individuo.
C. La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el
niño o los niños del criterio A.
Nota: no debe incluirse a individuos de las últimas etapas de la adolescencia
que se relacionan con personas de 12 o 13 años.
Especificar si:
Con atracción sexual por los varones.
Con atracción sexual por las mujeres.
Con atracción sexual por ambos sexos.
68 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Si se limita al incesto.
De tipo exclusivo (atracción sólo por niños).
De tipo no exclusivo.
La pedofilia no obstante de ser una alteración de la conducta sexual, no
compromete gravemente la cognición del sujeto, quien viene a ser imputable
por sus actos en sujeción a las disposiciones de la normativa penal.
10.3. Sadismo sexual
Se entiende por sadismo, a la conducta de experimentar placer o gratificación al
infligir dolor físico o psicológico sobre otro ser vivo (persona o animal). Cuando
este fenómeno se da en la sexualidad se constituye en una alteración de tipo
parafílico.
El sadismo sexual es una conducta anormal que importa al ámbito forense por
relacionarse con el delito de violación y actos sexuales abusivos.
El Art. 312 bis del Código Penal (actos sexuales abusivos), establece que se
sancionará con privación de libertad de cuatro (4) a seis (6) años, a la persona
que durante la relación sexual consentida, obligue a su pareja o cónyuge a
soportar actos de violencia física y humillación.
La pena se agravará en un tercio cuando el autor obligue a su cónyuge,
conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas.
Esta novedosa figura penal (incorporada por la Ley Nº 348 de 9 de marzo de
2013), muy severa por cierto, sanciona las conductas sádicas durante las
relaciones sexuales consentidas precisamente para proteger la salud física y
psicológica de la víctima, lo cual vincula estrechamente la conducta anormal
con el campo de acción de la psicología forense.
69 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
El trastorno, básicamente se particulariza por la existencia de actos reales (no
simulados) en los que el sufrimiento físico o psicológico de la víctima o pareja es
sexualmente excitante.
Algunos individuos presentan la alteración sólo a nivel pensamiento y evocan
tales ideas durante el acto sexual con el fin de alcanzar placer, sin llegar a
lastimar a la pareja. La víctima puede consentir tales relaciones (en caso de
masoquismo sexual) o hacerlo en contra de su voluntad; el sádico sexual puede
causar dolencias y maltratos a nivel corporal o psicológico; los actos nocivos
pueden implicar hechos que representan dominación sobre la pareja,
privándole de movimiento, flagelándola, tenerla atada con los ojos vendados,
golpeándola, quemándola, aplicando descargas eléctricas, violándola,
efectuándole cortes en la piel, llegando incluso a mutilarla o matarla.
Las fantasías parafílicas, probablemente ya se dan en la niñez, aunque las
edades de la actividad sádica por lo general aparecen en la adultez, siendo el
desorden habitualmente crónico. La gravedad de los actos sádicos, puede
aumentar con el paso del tiempo ocasionando deterioro en las relaciones
interpersonales; cuando el desorden es grave y se halla asociado al trastorno
antisocial de la personalidad, los individuos pueden lesionar gravemente o
matar a sus víctimas.
Criterios diagnósticos:
A. Durante un período de por lo menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes
y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican
actos reales (no simulados) en los que el sufrimiento psicológico o físico
(incluyendo la humillación) de la víctima es sexualmente excitante para el
individuo.
B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes
de la actividad del individuo.
70 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Aunque no se establezca en los criterios diagnósticos, esta parafilia excluye la
presencia de alteraciones cognitivas como causa de la conducta anormal, dado
que sólo se halla afectado el estímulo que provoca la excitación; es por ello que
en el ámbito forense la patología no es causal de inimputabilidad.
Las causas del fenómeno son múltiples y complejas, identificándose como una
de las principales, a la exposición a situaciones de violencia o modelos negativos
dentro del entorno del agresor.
71 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 11: TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
Es psicoactiva toda sustancia química de origen natural o sintético que al
introducirse por cualquier vía al organismo (oral, nasal, intramuscular,
intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central,
ocasionando cambios específicos a sus funciones.
Las sustancias psicoactivas son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado
anímico o producir cambios comportamentales que en determinadas ocasiones
tienen las características de un trastorno psicológico.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ha clasificado
como trastornos relacionados con sustancias, a alteraciones cognitivas,
motivacionales y comportamentales que tienen lugar a raíz de: a) la ingesta de
una droga, b) los efectos secundarios de un medicamento y, c) la exposición a
tóxicos. Tales alteraciones, suelen desaparecer o disminuir en su sintomatología
cuando el sujeto deja de ingerir la sustancia o ésta es eliminada del organismo.
Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: a)
trastornos por consumo de sustancias (dependencia y abuso) y b) trastornos
inducidos por sustancias (intoxicación, abstinencia, delirium inducido por
sustancias, demencia inducida por sustancias, trastorno psicótico inducido por
sustancias, trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, etc.).
Importa al derecho el estudio del presente grupo de alteraciones porque en
bastantes situaciones es alta la correlación entre el abuso de sustancias
psicoactivas y hechos delictivos (agresiones, hechos de tránsito, homicidios,
etc.).
Cabe señalar que son numerosas las sustancias capaces de provocar
alteraciones conductuales, sin embargo, las más relevantes para la psicología
legal son: el alcohol, el cannabis (marihuana) y la cocaína, precisamente porque
son las de mayor uso.
72 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
De manera general, son cuatro tipos de criterios que explican los trastornos
relacionados con cualquier sustancia psicoactiva: a) dependencia, b) abuso, c)
intoxicación y, d) abstinencia.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales plantea los
siguientes criterios para el diagnóstico de dependencia, abuso, intoxicación y
abstinencia de sustancias:
11.1. Criterios para dependencia de sustancias
Un patrón desadaptativo del consumo de la sustancia que conlleva un deterioro
o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los ítems
siguientes en algún momento de un período continuado de 12 meses.
1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a) Una necesidad de cantidades marcadamente creciente de la sustancia
para conseguir la intoxicación.
b) El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con
su consumo continuado.
2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
a) El síndrome de abstinencia característico para la sustancia.
b) Se toma la misma sustancia (o una parecida) para aliviar o evitar los
síntomas de abstinencia.
3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante
un período más largo de lo que inicialmente se pretendía.
4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o
interrumpir el consumo de la sustancia.
73 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención
de la sustancia (P. Ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas
distancias), en el consumo de la sustancia (P. Ej., fumar un pitillo tras otro)
o en la recuperación de los efectos de la sustancia.
6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas
debido al consumo de la sustancia.
7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de
problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen
causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (P. Ej., consumo
de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada
ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera).
Especificar si:
Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (P. Ej., si se
cumplen cualquiera de los puntos 1 o 2).
Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia (P. Ej., si
no se cumplen los puntos 1 y 2).
11.2. Criterios para abuso de sustancias
A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un
deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de
los ítems siguientes durante un período de 12 meses:
1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de
obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (P. Ej., ausencias repetidas
o rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias;
ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la
sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa).
74 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es
físicamente peligroso (P. Ej., conducir un automóvil o accionar una
máquina bajo los efectos de la sustancia).
3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (P. Ej., arrestos
por comportamiento escandaloso debido a la sustancia).
4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales
continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o
exacerbados por los efectos de la sustancia (P. Ej., discusiones con la
esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violencia física).
B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de
sustancias de esta clase de sustancia.
11.3. Criterios para intoxicación por sustancias
A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su
ingestión reciente (o a su exposición). Nota: diferentes sustancias pueden
producir síndromes idénticos o similares.
B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente
significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central
(P. Ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la
capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social), que se presentan
durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después.
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
11.4. Criterios para abstinencia de sustancias
A. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o
reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades.
75 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente
significativo o un deterioro de la actividad laboral, social o en otras áreas
importantes de la actividad del individuo.
C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
11.5. Alcohol
El alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo; su
ingesta no es extraña en fiestas o acontecimientos sociales y no representa un
grave deterioro a la salud en dosis moderadas. No obstante, cuando se
presentan desequilibrios en la frecuencia de su consumo o cantidad, se
producen trastornos que obran en deterioro de la salud del individuo, como
ser:
Dependencia alcohólica: en un cuadro de dependencia alcohólica, el sujeto
necesita consumir mayores cantidades de bebida paulatinamente, para lograr el
estado deseado (tolerancia), por ejemplo, un individuo puede en un principio
alcanzar cierto nivel de desinhibición con dos botellas de cerveza y, de forma
posterior logrará ese mismo estado con seis y así sucesivamente. Una vez
suspendido o reducido el consumo habitual, que ocasiona la disminución de la
sustancia en el organismo, el individuo experimenta una serie de síntomas y
signos como: taquicardia, temblores en las manos, insomnio, náuseas o vómito,
alucinaciones o ilusiones, ansiedad o agitación psicomotora, etc.; para
diagnosticar abstinencia alcohólica, es necesario que dos o más de estos
síntomas estén presentes horas o días después de haberse cesado el consumo
prolongado y en grandes cantidades; los síntomas señalados en la abstinencia
deben ocasionar malestar clínicamente significativo, deterioro social o laboral.
La dependencia, es el trastorno de mayor gravedad, puesto que implica
adaptación del organismo a la sustancia.
Abuso de alcohol: el abuso de esta sustancia, no presenta ni tolerancia ni
abstinencia. Se caracteriza por la ingesta compulsiva y en grandes cantidades
de alcohol, que afectan las actividades sociales o laborales del individuo o bien
pueden ocasionarle problemas legales. El sujeto puede beber en circunstancias
76 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
peligrosas (como al conducir un vehículo o manejar máquinas) y continuar el
consumo aún siendo consciente de las consecuencias negativas que le produce
a nivel social, familiar o de salud. Cuando el cuadro ya muestra índices de
tolerancia y abstinencia, debe diagnosticarse como dependencia.
Intoxicación alcohólica: la intoxicación por alcohol se produce luego de
habérselo ingerido en una determinada cantidad; la sustancia produce en el
individuo notorios cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos ya
sea durante la ingesta o pocos minutos después, como ser: sexualidad
inapropiada o descontrolada, agresividad, labilidad emocional, deterioro de la
capacidad de juicio y detrimento en la actividad laboral o social. Para el
diagnóstico, es necesario que uno o más de los siguientes síntomas aparezcan
poco tiempo después del consumo: lenguaje ambiguo y desorganizado,
incoordinación, marcha inestable, nistagmo (movimientos oculares
involuntarios), deterioro de la atención o la memoria, estupor (pérdida parcial o
total del conocimiento, o disminución de la capacidad de reacción) o coma
(estado de inconsciencia del cual el sujeto no puede salir ni siquiera con
estímulos potentes). La sintomatología no debe ser causada por una
enfermedad orgánica ni explicarse mejor por otro trastorno mental. Cuando la
intoxicación es severa y afecta gravemente las funciones del sistema nervioso
autónomo, el individuo puede perder la vida.
11.6. Cannabis (marihuana)
La marihuana es el nombre común de una de las drogas más difundidas a nivel
mundial que se obtiene de la planta cannabis. El resultado del corte de la parte
superior de la planta (hojas y tallos) cuando está troceada o enrollada como
cigarrillo, recibe el nombre de marihuana. El hashish es el exudado (secreción)
de resina seco que se obtiene por filtración de la parte superior de la planta y
de la cara inferior de la hoja. Habitualmente los cannabinoides se fuman o se
ingieren por vía oral (mezclados en comida) para producir el efecto narcótico.
Los trastornos derivados de esta sustancia son:
77 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Dependencia de cannabis: los dependientes de esta sustancia presentan un
consumo compulsivo de la misma y generalmente no muestran dependencia
fisiológica a pesar de que se aprecia tolerancia en casos crónicos; también se
han observado algunos síntomas de abstinencia pero sin relevancia clínica.
Pueden consumir abundantes cantidades a lo largo del día durante meses o
años e invierten muchas horas o dinero para adquirir la sustancia. El consumo
ocasiona deterioro social o laboral y los sujetos pueden seguir la ingesta a pesar
de las consecuencias derivadas de la misma. Por las particularidades descritas, el
grado de adicción que representa en relación a otras sustancias (alcohol o
cocaína) es mínimo, puesto que no llega a un nivel de tolerancia o abstinencia
significativo.
Abuso de cannabis: el abuso de esta sustancia tiene lugar cuando existe un
consumo relativamente habitual de la misma sin la existencia de indicadores de
dependencia (tolerancia y abstinencia). El consumo periódico (o la intoxicación)
puede interferir en actividades laborales o sociales y puede significar un peligro
al ejecutar ciertas actividades (como conducir, operar una máquina, etc.). Al ser
una sustancia controlada (por la Ley Nº 1008) puede dar lugar a problemas
legales como detenciones por posesión, transporte o tráfico ilegales.
Intoxicación por cannabis: se llega a la intoxicación cuando el individuo durante
o poco tiempo después de haber consumido cierta cantidad de la droga
manifiesta cambios psicológicos o conductuales desadaptativos clínicamente
significativos. La intoxicación tiene inicio con una sensación de bienestar seguida
de síntomas que incluyen euforia con risas inapropiadas, letargia, deterioro de
la memoria inmediata, dificultades para el razonamiento, deterioro del juicio,
percepciones sensoriales distorsionadas, deterioro en la coordinación motora,
ansiedad, sensación de que el tiempo transcurre lentamente, disforia, etc. Es
esperable que en el lapso de un par de horas posteriores al consumo se
presenten los siguientes signos y síntomas: inyección conjuntival (enrojecimiento
de las córneas), aumento del apetito, sequedad de boca y taquicardia. La
sintomatología debe ser el efecto directo de la sustancia y no devenir de
enfermedad médica o explicarse mejor por la existencia de otro trastorno
mental.
78 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
11.7. Cocaína
La cocaína es una sustancia psicoactiva que se obtiene de la planta de la coca y
se consume en diversas preparaciones (P. Ej., hojas de coca, pasta de coca,
hidrocloruro de cocaína y alcaloide de cocaína) que difieren en su potencia
debido a los distintos niveles de pureza y rapidez de acción. Generalmente se
distribuye en forma de polvo blanco y fino como sal de hidrocloruro y, cristales
de cocaína (o crack, que puede fumarse); el hidrocloruro de cocaína en polvo es
inhalado por las fosas nasales o disuelto en agua e inyectado por vía
intravenosa para provocar el efecto narcótico. Por sus particularidades es un
estimulante del sistema nervioso central altamente adictivo.
El uso abusivo de la sustancia puede provocar los siguientes trastornos:
Dependencia de cocaína: el sujeto dependiente de cocaína puede mostrar
deseos irresistibles de consumirla frecuentemente, lo cual puede demandar
grandes gastos de dinero en un tiempo relativamente breve y como
consecuencia de ello involucrarse en robos, prostitución, negocios ilícitos, etc.
Las actividades sociales, familiares o laborales pueden verse afectadas por la
obtención o el consumo de la sustancia, además de las afecciones físicas o
psicológicas emergentes (ideación paranoide, ansiedad, comportamiento
agresivo, depresión, etc.). La tolerancia se observa en el acelerado incremento
en el consumo de la sustancia para lograr el efecto y la abstinencia se pone de
manifiesto en estados de ánimo disfóricos (depresión, ansiedad, angustia, etc.)
transitorios, asociados al uso en altas dosis.
Abuso de cocaína: la frecuencia y la cantidad de cocaína ingerida en el abuso
son menores que en la dependencia, no obstante de ello, se producen
problemas interpersonales que repercuten negativamente en las relaciones
sociales, laborales o familiares del sujeto; también pueden surgir problemas
legales al ser la cocaína una sustancia controlada; si en el abuso se presentan
indicadores de tolerancia, abstinencia o consumo compulsivo, debe
considerarse el diagnóstico de dependencia.
79 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Intoxicación por cocaína: la intoxicación se produce cuando el individuo durante
o poco tiempo después de haber consumido cierta cantidad de la droga
manifiesta cambios psicológicos o conductuales desadaptativos clínicamente
significativos. Se inicia con una sensación de euforia y energía, a la que siguen:
hiperactividad, sociabilidad, hipervigilancia, ansiedad, agresividad, deterioro del
juicio, etc.; de igual modo se aprecian signos y síntomas fisiológicos como:
taquicardia, dilatación pupilar, sudoración, escalofríos, agitación psicomotora y
arritmia cardíaca; la intoxicación grave puede conducir al coma o la muerte. La
sintomatología debe ser el efecto directo de la sustancia y no devenir de
enfermedad médica o explicarse mejor por la existencia de otro trastorno
mental.
El alcohol, el cannabis o la cocaína, como lo indican las características de los
trastornos asociados a su consumo, hacen que el individuo no controle su
conducta de forma adecuada, lo cual tiene relevancia en algunos casos del
orden legal.
Ciertos niveles de intoxicación se asocian a episodios agresivos o de descontrol
emocional que en varias ocasiones producen hechos delictivos (agresiones,
robos, etc.).
La persona con dependencia a cualquier sustancia necesariamente requiere de
intervención profesional multidisciplinaria para su rehabilitación, de lo contrario,
difícilmente podrá atender sus obligaciones familiares, sus bienes o asuntos de
forma adecuada, por lo que puede ser objeto de interdicción judicial hasta que
se logre su remisión.
En cuanto a criterios de responsabilidad penal, la ley no consigna al afectado
por sustancias psicoactivas como inimputable, pero por las características de
una severa intoxicación (principalmente por el deterioro del juicio), en caso de
delinquir, puede llegar a atenerse a un criterio de semi - imputabilidad, puesto
que en tales casos no se estaría sustrayendo gravemente a la comprensión de la
antijuridicidad de la acción, pudiendo ser pasible de una medida de seguridad o
una pena atenuada.
80 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 12: ROL DE LA PSICOLOGÍA LEGAL EN EL DERECHO
Atendiendo el contenido revisado en la temática pertinente, se aprecia que es
nítida y relevante la intervención de las ciencias de la conducta y la salud mental
en los casos que el derecho estima prudente para el conocimiento de la verdad
a juzgar.
Es por ello de importancia, que el operador de justicia pueda valerse del servicio
de esta disciplina a la hora de intervenir con propiedad en los distintos procesos
judiciales y comprenda a cabalidad el rol que desempeñan las ciencias forenses
en general, como auxiliares del derecho.
Ordinariamente y por su naturaleza, la labor fundamental de la psicología legal
se centra en tres actividades: a) la pericia, b) el asesoramiento y c) la consultoría
técnica.
12.1. Pericia
El término pericia puede tener dos acepciones:
1. Para el léxico usual, la pericia es la habilidad o aptitud para el
conocimiento o el dominio de: una ciencia, un oficio o un arte.
2. En el vocabulario jurídico, la pericia es un medio probatorio que consiste
en el dictamen que emite un experto sobre un tema específico ajeno al
ámbito del derecho pero que es de relevancia para el conocimiento de la
verdad y su juzgamiento objetivo.
Quien acredita pericia recibe el nombre de perito, que es un especialista
generalmente consultado por la autoridad pertinente (fiscal, juez o árbitro) para
la resolución de conflictos.
La pericia como medio probatorio puede requerirse en distintas ciencias
forenses como ser: medicina legal, auditoría forense, psicología forense,
grafología, balística, ingeniería forense, etc.
81 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
En la esfera del comportamiento y la salud mental, la pericia estará a cargo
principalmente de dos expertos: el psicólogo y el médico psiquiatra forenses.
Es pertinente indicar que la naturaleza de la variable o aspecto a valorar de la
conducta, determina si la labor va a ser ejecutada por un experto en psicología
o por un médico psiquiatra. El mejor criterio de selección de los especialistas
para su desempeño, estará establecido por la formación científica de cada uno.
Si, por ejemplo, se busca conocer la presencia de alteraciones psicóticas en un
individuo para proceder a su declaratoria de interdicción judicial, conviene que
la labor pericial se encomiende a un médico psiquiatra forense, dado que la
etiología y la naturaleza de la sintomatología (como también su diagnóstico y
tratamiento) responden a una enfermedad orgánica. El especialista -en mérito a
su formación- podrá tener mayores elementos de juicio para emitir las
conclusiones sobre el particular.
Por otro lado -por ejemplo- si se busca saber si un individuo tiene personalidad
antisocial para valorar su peligrosidad criminal, es recomendable que la
evaluación sea hecha por un psicólogo forense, toda vez que el desorden es de
naturaleza reactiva, como producto de un condicionamiento social negativo. El
experto tendrá amplitud de criterio porque su área de estudio se orienta a los
desórdenes comportamentales que resultan de la exposición del organismo a
elementos externos condicionantes.
Generalmente las cortes de justicia exigen que el profesional designado a
realizar el trabajo pericial acredite idoneidad, considerando su experiencia en
tareas similares o tomando en cuenta el nivel de formación académica que
posee (cursos de postgrado o especialización).
Los peritos pueden ser ofrecidos por las partes en litigio y designados por la
autoridad; el nombramiento también puede ser de oficio siempre que el juez o
el fiscal consideren necesaria su participación para el esclarecimiento del tema
objeto del juicio.
82 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La designación es dada a conocer por escrito, indicándose la naturaleza del
proceso y los aspectos sobre los cuales se requiere la opinión del experto
(puntos periciales), además del plazo para realizar el estudio y emitir las
conclusiones respectivas; una vez tomado conocimiento, el delegado podrá
aceptar o rechazar su nombramiento para la tarea encomendada; en caso de
aceptar, previamente a la ejecución de su labor deberá prestar juramento de ley
(ante la autoridad que hizo la designación).
El juramento de ley, que se exige al perito (y a los testigos) es una formalidad
establecida para garantizar su labor honesta e imparcial, pues en caso de
favorecer arbitrariamente a una de las partes afirmando una falsedad, negando
o callando la verdad en su dictamen, es pasible de penalidad por perjurio o
falso testimonio (Art. 169 del Código Penal).
Un tema de gran relevancia que exige objetividad y precisión y, que permite el
esclarecimiento de los hechos a juzgar, es el referido a los puntos periciales. Se
entiende por puntos periciales a las variables sobre las cuales se pide al perito
que emita un dictamen científico para conocer sus particularidades, las mismas
que son importantes para demostrar determinados extremos. Estos puntos son
puestos en consideración de las partes en litigio para que las mismas puedan
observarlos, dar sugerencias o impugnarlos, antes de que el perito ejecute su
labor.
Para comprender mejor la temática de referencia (los puntos periciales) y su
importancia, resulta útil realizar la siguiente ejemplificación en una casuística
variada.
Caso Nº 1: Interdicción judicial
La interdicción es la acción y efecto de interdecir, de vedar o prohibir, y se
aplica a la situación de algunas personas que han sido incapacitadas legalmente
para la realización de todos o algunos actos de la vida civil (contraer
matrimonio, contratar, realizar ciertas actividades laborales, etc.). El objetivo de
esta institución legal es resguardar el patrimonio y los asuntos familiares del
83 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
individuo que sufre afecciones mentales nombrándole al efecto un curador
(administrador) que lo represente y ejercite sus derechos.
Para que la autoridad judicial declare interdicto a un individuo, debe llegar a la
convicción de que el mismo adolece de alteraciones que le hacen imposible
discernir la realidad tal y cual es, aunque tenga momentáneos períodos de
lucidez; una vez declarada su incapacidad en juicio, todo acto realizado por el
interdicto carecerá de eficacia legal. En cuanto al particular, los puntos periciales
que podrían considerarse, son:
1. Determinación de existencia de psicopatología: en este punto, el experto
debe dictaminar si existe en el peritado un síndrome clínico que afecta los
procesos de pensamiento (P. Ej.: esquizofrenia, trastorno del desarrollo
intelectual, demencia, etc.), si la patología es reversible y el posible
tratamiento para su rehabilitación.
2. Capacidad para la realización de actos o negocios jurídicos: en este punto
el perito debe explicar si la salud mental del examinado le permite
desarrollar sus actividades habituales (P. Ej.: trabajo, finanzas, cuidado de
los hijos, etc.) de manera regular.
Los puntos mencionados también pueden aplicarse a los casos de suspensión
de autoridad paterna, adopción de menores y separación marital.
Caso Nº 2: Daño psicológico
Al tipificarse el daño psicológico dentro de la figura penal de lesiones, es muy
frecuente el requerimiento de pericia para demostrar su presencia en la persona
de la víctima como el resultado de un hecho antijurídico. El daño psicológico es
una alteración ansiógena que opera en detrimento de la salud del individuo
como resultado de la exposición a un hecho traumático (P. Ej.: agresión sexual,
asalto, tentativa de homicidio, etc.). Puntos periciales a proponer en el
particular, son:
84 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
1. Presencia de signos y síntomas postraumáticos: el perito deberá
establecer si existe un desequilibrio psicológico de gravedad (como
consecuencia de un hecho lesivo) que afecte las áreas cognitiva, volitiva o
motivacional del examinado, las limitaciones derivadas del mismo y el
tratamiento necesario para revertir la sintomatología.
2. Tiempo de incapacidad laboral: el experto debe estimar el período en que
el peritado por efecto del trauma, no estará en condiciones de realizar
actividades laborales; la finalidad de dictaminar sobre esta variable es
para calificar la alteración como lesión gravísima, grave o leve.
3. Secuelas psicológicas a mediano y largo plazo: para comprender la
magnitud del desequilibrio emocional y sobre todo para la prescripción
de un tratamiento futuro, es importante que el perito dictamine sobre las
posibles consecuencias de carácter psicológico colaterales que pueden
sobrevenir en la vida futura del peritado.
Caso Nº 3: Peligrosidad criminal
La peligrosidad de un individuo está dada por características directamente
relacionadas con su estado de salud mental y rasgos de personalidad;
usualmente se practica pericia para los efectos pronósticos y para el tratamiento
penitenciario del acusado. Se entiende por peligrosidad criminal a la capacidad
potencial y probabilidad que tiene el sujeto de descontrolar su conducta y
delinquir. Los puntos periciales a considerar son los siguientes:
1. Determinación de existencia de personalidad antisocial: la presencia del
trastorno antisocial de personalidad (psicopatía) es una variable
grandemente vinculada a la peligrosidad criminal; el experto deberá
explicar si el examinado tiene rasgos antisociales o padece del trastorno
referido y en todo caso el tratamiento eficaz para estabilizar la alteración.
2. Capacidad para el control de impulsos agresivos: el perito debe establecer si
el examinado tiene un manejo funcional de la agresividad o fracasa en su
control, explicando si el mismo podría dañar a otros o a sí mismo.
85 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
3. Actitud hacia el delito y la víctima: el perito valorará si el examinado es
empático o muestra arrepentimiento o, si por el contrario, se justifica,
niega culpabilidad (aun existiendo pruebas en su contra) o minimiza la
importancia del daño ocasionado; es un indicador de peligrosidad la falta
de consciencia sobre las consecuencias nocivas del delito.
4. Nivel intelectual: es pertinente incluir la exploración del nivel intelectual ya
que se asocian conductas descontroladas y violentas al déficit cognitivo; el
perito debe objetivamente indicar si el rendimiento se halla dentro de lo
esperable o si existen indicadores de deficiencia que pueden dar lugar a
comportamientos desadaptativos.
5. Determinación de riesgo de violencia sexual: es un punto específico para
los delitos sexuales. El experto deberá indagar si la persona del peritado
posee las características o el perfil psicológico de un agresor sexual o
adolece de alteraciones parafílicas que pueden predisponerle a la
comisión de ilícitos de esta índole (pedofilia, sadismo sexual, etc.).
Caso Nº 4: Simulación
Puede darse el caso en el que el imputado (o condenado) simule alteraciones
mentales para buscar la obtención de un beneficio legal en atención a los
criterios de semi - imputabilidad o inimputabilidad. En todo caso, los puntos
periciales a tratar son:
1. Determinación de existencia de psicopatología: ante la sospecha de
simulación, el perito debe valorar si la conducta del peritado se ajusta a
algún síndrome clínico específico, a sus caracteres asociados o
prevalencia; en los trastornos simulados se aprecian incongruencias en
cuanto a su forma de aparición, curso, desajustes derivados, etc.
2. Credibilidad del testimonio: aunque existen tendencias legales a evitar
este punto pericial, la valoración de la naturalidad, congruencia y lógica
del discurso puede dar pautas sobre si el relato del imputado es un hecho
86 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
vivido o inventado; es muy probable que el simulador tienda a mentir
frecuentemente con el fin de evitar la acción de la justicia.
Caso Nº 5: Responsabilidad penal
La responsabilidad penal se valora a través de los criterios de imputabilidad,
semi - imputabilidad o inimputabilidad. Básicamente para esclarecer el grado de
culpabilidad en función a las particularidades psíquicas del incriminado, se
pueden indagar las siguientes variables:
1. Capacidad de discernimiento: en este punto el perito debe dictaminar si
el evaluado es capaz de comprender objetivamente el hecho ilegal y si
tiene consciencia sobre el daño ocasionado en la persona de la víctima.
2. Funcionalidad volitiva: el perito debe explorar si existen elementos
motivacionales que podrían interferir en la voluntad del examinado en la
comisión del delito (P. Ej.: necesidades apremiantes, deseos de venganza,
etc.), o si la misma se halla afectada por trastornos específicos (P. Ej.:
cleptomanía, piromanía, trastornos sexuales, etc.). Para algunas
legislaciones las afecciones volitivas pueden ser atenuantes o eximentes
de responsabilidad penal.
3. Presencia de alteraciones mentales durante la comisión del hecho: el
perito indicará si el investigado padece algún desorden mental crónico o
transitorio que haya estado presente durante la comisión del hecho (de
forma retrospectiva e indirecta) y su magnitud en cuanto a interferir en la
comprensión de la ilegalidad de la acción.
Una vez observados y valorados los puntos periciales, el experto deberá emitir
un informe escrito, firmado y debidamente sellado en el que se consignen sus
apreciaciones, dirigido a la autoridad que hizo la designación.
El informe para tener valor probatorio deberá ser explicado verbalmente como
dictamen en el juicio (cuando se trata de materia penal) salvo que el mismo se
haya planteado como anticipo de prueba, caso en el que se incorpora
87 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
únicamente por su lectura. En otras esferas del derecho (civil, laboral, familiar,
del menor, etc.) el dictamen oral en juicio no es necesario.
12.2. Asesoramiento
A diferencia de la pericia -que es la principal labor encomendada a la psicología
legal- en el asesoramiento ya no es necesaria la proposición o designación del
experto por una autoridad.
Primordialmente consiste en la orientación o consejería que desde la psicología
jurídica se puede brindar a la entidad juzgadora o a las partes en litigio con el
fin de ahondar sus conocimientos en un tema vinculado al ámbito de acción de
esta disciplina.
Si -por ejemplo- un individuo es nombrado juez ciudadano para integrar un
tribunal constituido para juzgar un hecho de violación a una menor donde se
advierte la existencia de un severo trauma psicológico, éste puede solicitar el
asesoramiento de un especialista en casos de abuso sexual y comprender el
tema en su amplitud y así desempeñar su labor con mayor objetividad científica.
El Código de Procedimiento Penal en su Art. 203 (testimonios especiales), en su
segundo párrafo establece que cuando deba recibirse testimonio de personas
agredidas sexualmente o de menores de dieciséis años, sin perjuicio de la fase
en que se encuentre el proceso, el juez o tribunal, dispondrá su recepción en
privado con el auxilio de familiares o peritos especializados en el tratamiento de
esas personas para garantizar el respeto a las condiciones inherentes al
declarante.
El mencionado cuerpo legal en su Art. 353, con el fin de precautelar la salud
emocional de niños y adolescentes, también permite el asesoramiento de
expertos en psicología al juez o tribunal, en caso de declaraciones testificales de
menores de 16 años.
88 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
12.3. Consultoría técnica
Finalmente, en materia de salud mental el psicólogo y psiquiatra forenses
pueden actuar en el proceso judicial como consultores técnicos de las partes en
litigio. Esta figura, algo similar a la pericia, ha sido instituida por la Ley Nº 1970
de 25 de marzo de 1999 específicamente para juicios penales.
El Art. 207 del Código de Procedimiento Penal, establece que el juez o tribunal,
según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el
proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes.
El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante
su transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las partes
en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos,
traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la
dirección de la parte a la que asisten.
La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente, sin necesidad de
autorización judicial.
Se recurre a los consultores técnicos generalmente para hacer observaciones
sobre la ejecución de la pericia y los resultados arribados; obviamente, el
consultor técnico debe tener análoga formación académica a la del experto que
ejecutó la labor encomendada.
Si, por ejemplo, el perito psicólogo propuesto por la defensa de un acusado
establece que éste es semi - imputable por adolecer de deficiencia intelectual
leve, el consultor técnico de la parte acusadora (fiscal o querellante) durante la
audiencia podrá preguntar al perito sobre: las técnicas que utilizó en la
medición intelectual o cuestionar la validez y confiabilidad de las mismas, los
criterios diagnósticos sobre los que fundamentó sus conclusiones, las
limitaciones materiales que se asocian al diagnóstico, etc.
La consultoría puede corroborar o descartar una objetiva y eficaz pericia,
dejando a merced del juez o tribunal el criterio valorativo concluyente.
89 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
UNIDAD Nº 13: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EN PSICOLOGÍA LEGAL
La psicología legal, al constituirse en una disciplina científica, posee autonomía
en cuanto a sus componentes básicos, los mismos que comprenden el objeto y
el método. El objeto está dado por el fin al que sujeta sus postulados teóricos y
el método, por el procedimiento para alcanzar los conocimientos pertinentes.
Para la psicología legal el objeto es proporcionar al ente juzgador principios,
teorías y técnicas que permiten la comprensión de la conducta y el mundo
interior del ser humano en temas de relevancia para la resolución de conflictos;
por otro lado, el método consiste en la evaluación científica de las variables y
fenómenos psicológicos mediante el proceso psicodiagnóstico.
Es menester indicar, que el método fundamental -el psicodiagnóstico- ha sido
incorporado a la metodología de la psicología legal desde la psicología clínica,
al igual que otras técnicas, no obstante de contar con instrumentos específicos
en su campo de acción.
El psicodiagnóstico es la evaluación científica e integral del estado mental de un
individuo, usualmente realizada con el fin de detectar la existencia de desajustes
o alteraciones patológicas para prescribir soluciones terapéuticas apropiadas.
El método permite la exploración de variables psicológicas como: afectividad,
inteligencia, mecanismos defensivos, rasgos de personalidad, etc.; también
detecta afecciones de tipo orgánico que pueden interferir en los procesos de
pensamiento como: epilepsias, tumores, traumatismos, etc. Para que tenga
eficacia, el psicodiagnóstico deberá cumplir con las siguientes prescripciones:
1. Debe desarrollarse mediante técnicas especializadas, estandarizadas,
válidas y confiables y, basarse en criterios diagnósticos científicos de
aceptación universal.
2. Debe describir objetivamente las peculiaridades de cada una de las
facultades psíquicas del examinado (P. Ej.: afectividad, inteligencia,
conciencia, ajuste social, personalidad, etc.).
90 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
3. Debe consignar el pronóstico de la salud mental del paciente en el caso
de que se realice un tratamiento, como también, si éste no se realizara.
4. Debe establecer el encuadre clínico y el procedimiento terapéutico
específico a seguir, en caso de detectarse un síndrome capaz de provocar
deterioro en la salud del examinado.
5. Debe redactarse en términos comprensibles para que tanto el paciente
como sus familiares comprendan la naturaleza del problema y la
relevancia del mismo.
6. Debe devolver la información oportunamente, tratando en lo posible de
evitar evaluaciones redundantes y morosas.
El método psicodiagnóstico se desarrolla con el empleo de técnicas de rigor
científico, entre las que se pueden distinguir (como las más importantes) las
siguientes:
Entrevista clínica: esta técnica tiene por finalidad hacer una vasta exploración de
las facultades mentales del individuo; consiste en una conversación interrogativa
que posibilita la consecución de material informativo que permite valorar las
características psicológicas particulares. El clínico al entrar en contacto directo
con el entrevistado observa y evalúa diversas variables como ser:
1. Antecedentes patológicos y psicopatológicos que se registran en el
historial clínico personal o en el entorno familiar próximo.
2. Conducta general y apariencia, como la actitud predominante, atuendo,
arreglo personal, fisonomía y lenguaje corporal del examinado.
3. Características del discurso o lenguaje expreso (lacónico, redundante,
excéntrico, procaz, productivo, etc.).
4. Contenido del pensamiento, como la ideación que predomina en el
examinado, valorando si se sujeta a la lógica del pensamiento adulto, si es
91 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
excéntrico, si es coherente, si posee ideas de carácter mórbido (delirios,
ideas extrañas, referenciales, de despersonalización o preocupaciones
excesivas), etc.
5. Conciencia (objetividad y juicio de realidad), es decir, si el sujeto
comprende a cabalidad la situación presente y todas las circunstancias
implícitas o es poco realista y predomina la subjetividad, si puede
discernir lo correcto de lo incorrecto, lo lógico de lo absurdo, etc.
6. Atención y concentración, como la capacidad de poder centrarse en
temas específicos o si existe distractibilidad, si comprende preguntas y
consignas específicas, etc.
7. Orientación, como ser: ubicación espacial, temporal o personal.
8. Memoria, es decir, si puede recordar con facilidad información reciente o
remota o muestra complicaciones al hacerlo.
9. Razonamiento abstracto, como la aptitud para resolver problemas
lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de una situación planteada.
10. Percepción y sensación (si la manera de apreciar la realidad es funcional
o existen alteraciones como interpretaciones erróneas, ilusiones o
alucinaciones).
11. Afectividad y humor o el estado anímico predominante en el examinado
y sus posibles alteraciones (sosiego, intranquilidad, depresión, ansiedad,
fobias, etc.).
12. Juicio de enfermedad (insight), como la capacidad del examinado para
exteriorizar autocrítica y conciencia de los padecimientos propios.
Inventarios especializados: estas técnicas consisten en cuestionarios que
permiten la autoadministración; generalmente están compuestos por preguntas
de tipo cerrado que posibilitan su puntuación cuantitativa para el diagnóstico.
92 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Como lo indica su nominación son inventarios para la medición específica de
una determinada variable psíquica como ser: ansiedad, depresión, impulsividad,
personalidad, etc. Entre los cuestionarios más difundidos que gozan de validez
y confiabilidad, se pueden citar:
1. Ansiedad: en los inventarios de ansiedad, el examinado puede describir
sus propios síntomas ansiosos y la gravedad de los mismos; la puntuación
obtenida puede diagnosticarse en categorías como: ansiedad leve,
moderada o grave. Como ejemplos de ellos se tienen los siguientes:
Escala de Valoración de Ansiedad de Spielberg, Inventario de Ansiedad
de Beck y Escala de Ansiedad de Hamilton.
2. Depresión: en los cuestionarios para calificar el nivel de depresión, el
examinado puede describir elementos propios del estado anímico como
ser: humor deprimido, sentimientos de culpa, pesimismo, etc. La
puntuación obtenida permite valorar si la depresión es ligera, moderada
o severa. Ejemplos de estos tests son: Escala de Depresión de Hamilton,
Cuestionario Estructural Tetradimensional de Depresión y Test de Beck de
Depresión.
3. Impulsividad: esta variable psicológica también puede ser valorada a
través de cuestionarios especializados. Las preguntas se enfocan a la
autodescripción de las formas de reaccionar frente a determinadas
situaciones, diagnosticando la eficacia, la incapacidad o dificultad en el
control emocional. Ejemplos de estos instrumentos son: Inventario de
Impulsividad de Dickman y Test de Impulsividad - Agresividad de Plutchik.
4. Personalidad: el temperamento o la manera de ser del individuo puede
también valorarse mediante inventarios autodescriptivos; las preguntas se
enfocan principalmente a detallar las preferencias, niveles de autoestima,
patrones de sociabilidad o formas de pensar y actuar. Ejemplos de ellos
son: Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, Inventario de
Personalidad de 16 Factores de Cattell y Test de Personalidad de Eysenck.
93 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Técnicas proyectivas: son instrumentos considerados sensibles para revelar -de
manera confiable- aspectos del mundo interior del individuo. La teoría que
fundamenta a las técnicas proyectivas, sostiene que el sujeto percibe e
interpreta el medio ambiente a partir de su singular manera de pensar y sentir.
Se busca que los elementos del test actúen como una especie de pantalla sobre
la cual el sujeto proyecte sus procesos de pensamiento y afectividad mediante
tareas que exigen la puesta en marcha de recursos psíquicos (memoria,
imaginación, asociación, etc.) para su ejecución (como crear historias, dibujar o
asociar imágenes). Entre las técnicas más utilizadas, válidas y confiables, se
describen a las siguientes:
1. Test de Rorschach: la técnica proyectiva que goza de mayor popularidad
en diagnóstico psicológico es precisamente el Rorschach; el test revela la
organización básica de la estructura de personalidad, incluyendo
características de afectividad, sexualidad, recursos mentales, control de
impulsos, trazos generales del estado intelectual del individuo, prueba de
realidad (juicio), mecanismos de defensa y tipo de conflictos psíquicos.
También es fiable para detectar alteraciones mentales que devienen de
daño cerebral; es ampliamente usado por psicólogos y psiquiatras.
2. Dibujo de la figura humana: es un test gráfico que consiste en dibujar un
ser humano, en el cual se proyectan aspectos del mundo interno del
individuo; en el diagnóstico no sólo se valoran los elementos proyectados
en la imagen sino también las formas de los trazos, que dan pautas sobre
la funcionalidad psicomotriz.
3. Test de Bender: es otra técnica proyectiva gráfica que se emplea para la
detección de deterioro neurológico (organicidad), como en los casos de
traumatismos craneales, epilepsias, demencias, tumores u otras
alteraciones que resultan de lesión cerebral. Consiste en la reproducción
gráfica de figuras geométricas con empleo de lápiz y papel que permiten
valorar posibles alteraciones psicomotrices resultantes de patologías
neurológicas.
94 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Escalas de medición intelectual: son instrumentos científicamente probados,
estandarizados, válidos y fiables para evaluar con alta precisión la inteligencia
general del individuo. La valoración psicométrica de esta variable (inteligencia)
se hace considerando la cronología y cultura del examinado para en función a
ello, determinar si su nivel intelectual se halla dentro del promedio, por debajo
o superior al mismo. Ejemplos: Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos,
para Niños y Test de Matrices Progresivas Raven.
A través del psicodiagnóstico como método de la psicología forense, se llega al
conocimiento integral de las facultades mentales del ser humano y otros
aspectos importantes del mundo interior; contando con esos elementos,
claramente dilucidados, se absuelven las interrogantes que la entidad juzgadora
precisa comprender para aplicar el derecho.
No obstante, la psicología legal como disciplina independiente, ha diseñado
técnicas especialmente para esclarecer hechos que importan a la ciencia
jurídica, es decir, instrumentos que se emplean con exclusividad en la
investigación forense.
13.1. Autopsia psicológica
La autopsia psicológica es un instrumento propio de la psicología forense que
se emplea en la investigación de homicidios. De origen norteamericano, la
técnica se ha desarrollado como medio para coadyuvar a los estudios
criminológicos en la formulación de hipótesis lógicas en casos donde los
motivos del fallecimiento de la víctima muestran ambigüedad, es decir, cuando
no se tiene la certeza de si la víctima perdió la vida por homicidio, accidente o
suicidio.
Si bien la autopsia médico - legal establece con certeza la causa de la cesación
de los signos vitales mediante el examen del cadáver (P. Ej.: asfixia mecánica,
traumatismo craneal, hemorragia, etc.), existen circunstancias en las que no se
puede aseverar con certeza cuál exactamente fue el motivo que condujo a la
víctima al deceso.
95 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Por ejemplo, la división de homicidios del organismo policial procede al
levantamiento legal del cadáver de una persona anegada en una laguna; la
autopsia médico - legal establece con precisión la causa del fallecimiento (asfixia
mecánica por sumersión), sin embargo no existen testigos ni otro elemento
probatorio que explique el porqué de la presencia del cuerpo en lago. Pueden
tener lugar las siguientes conjeturas: a) la persona por un evento frustrante o
razones personales tomó la determinación de quitarse la vida y por ello, se
lanzó voluntariamente al agua (suicidio); b) la persona fue precipitada al lago
deliberadamente por otra y murió ahogada (homicidio); c) la persona por
desconocer el lugar o no prestar las debidas precauciones cayó al agua y
falleció (accidente). Precisamente en casos análogos al paradigma expuesto es
que se requiere el desarrollo de la técnica de referencia.
La autopsia psicológica consiste en el estudio retrospectivo e indirecto de la
personalidad y vida de una persona fallecida, para perfilar cómo fue la misma
antes de su deceso.
La reconstrucción abstracta de la personalidad, las características psicológicas y
la funcionalidad social del fallecido puede ser la clave para esbozar las posibles
respuestas a las conjeturas pertinentes. En esta tarea es indispensable contactar
a las personas más cercanas al occiso y recabar información sobre su
personalidad, salud mental, posibles enfermedades, problemas sociales,
económicos o familiares manifiestos poco tiempo antes de producida la muerte.
Con el material informativo recopilado se debe proceder al análisis de las
siguientes pautas:
1. Valorar el estilo de vida del fallecido, investigando si fue un individuo
adaptado o presentaba conductas desadaptativas, si sus actividades
principales eran claras o sospechosas, si tenía vínculos familiares o por el
contrario carecía de familia, el círculo de amistades al que pertenecía, sus
entretenimientos, patrones de sociabilidad, ideología política, religión, etc.
El análisis del estilo de vida proporciona un panorama general de la
personalidad y modo de ser del fallecido que permite al clínico inferir si el
mismo era una persona normal o podría tener desajustes relevantes.
96 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
2. Establecer las áreas de conflicto motivacional, indagando si se encontraba
en condiciones de desempleo o con problemas financieros, si observaba
complicaciones de la salud, si tenía conflictos de pareja o de tipo sexual, u
otros como el abuso del alcohol o drogas. La cantidad e intensidad de los
conflictos por los que pudo atravesar el occiso, aumentarían o no la
probabilidad de un acto suicida; este factor se correlaciona con la
estabilidad emocional y el ajuste social para poder considerar o descartar
una hipótesis de suicidio.
3. Valorar el estado mental del sujeto al momento de la muerte, indagando
si padecía de algún trastorno en especial, o si recibió tratamiento
psicológico o médico poco antes de la muerte (alteraciones como la
depresión, psicosis, demencia, personalidad límite o antisocial aumentan
la probabilidad de suicidio).
4. Determinar la existencia de un estado esencialmente pre - suicida,
investigando si tuvo intentos de autoeliminación, o si dio señales de
ideación suicida a familiares o personas cercanas. Le revisión de
correspondencia íntima o diarios personales puede ser de utilidad en el
análisis de esta pauta.
5. Valorar factores de riesgo heteroagresivo, como ser: agresiones sufridas
previas al deceso, amenazas de muerte, antecedentes penales por delitos
graves, enemistades, etc. La presencia elevada de estos factores aumenta
la probabilidad de homicidio.
6. Establecer factores de riesgo de accidentalidad, indagando si el fallecido
se exponía a situaciones de peligro como: frecuentar lugares peligrosos,
jugar imprudentemente con armas, practicar deportes riesgosos, etc.
Es recomendable que el profesional que lleva a cabo la autopsia psicológica
tenga conocimiento cabal de la conducta suicida (o que haya tenido experiencia
con casos de intento de suicidio), puesto que es un elemento crucial a ponderar
en las conclusiones.
97 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La autopsia psicológica como técnica, no sólo es útil para determinar la
probabilidad de la circunstancia que originó el deceso, sino también para poder
escudriñar a posibles sospechosos vinculados al fallecimiento, al indagar la
naturaleza de los vínculos afectivos -sobre todo los de tipo hostil- que el occiso
pudo tener en vida.
13.2. Técnica de la credibilidad del testimonio
La psicología legal ha realizado estudios sobre las declaraciones de testigos y ha
encontrado diferencias sustanciales entre relatos verídicos y otros inventados, lo
que dio origen a la técnica de la credibilidad del testimonio.
Existen tendencias legales a restringir el uso de este instrumento argumentando
que sólo el ente juzgador tiene la potestad para pronunciarse sobre la
veracidad de un testimonio mediante el debido proceso y no así una instancia
pericial. Sin embargo, erróneamente se puede interpretar que la técnica mide la
verdad o falsedad de las declaraciones en juicio toda vez que el concepto de
credibilidad al que hace referencia tiene connotaciones diferentes al concepto
de veracidad que usualmente se suele interpretar.
Un testimonio puede ser creíble a pesar de ser inverosímil si el mismo presenta
las características típicas del relato de un hecho vivido como ser: abundancia en
detalles, coherente con el lenguaje corporal, sujeto a la lógica, espontáneo, etc.
Son propios de los relatos inventados o falsos, elementos como: pobreza en
detalles, contradicciones marcadas, signos visibles de nerviosismo al cuestionar
incongruencias, uso de palabras o términos ajenos al léxico habitual del sujeto,
respuestas notoriamente concretas (monosilábicas), etc.
En esa lógica, un testimonio tendrá mayor grado de credibilidad mientras más
se ajuste a las particularidades observadas en declaraciones de circunstancias o
situaciones experimentadas o presenciadas. Por otro lado, una baja puntuación
en credibilidad, puede tomarse como índice de invención o improvisación del
relato.
98 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Steller y Köehnken son los autores de la técnica Criterios Basados en el Análisis
de Contenido, que permite catalogar a un testimonio como mínima, mediana o
altamente creíble. En la práctica, ha demostrado mayor eficacia que otras
técnicas, como la medición del nivel de ansiedad en el testigo a tiempo de
declarar (detector de mentiras o polígrafo), u otras de naturaleza similar.
Aunque el instrumento fue desarrollado en juicios penales, también puede ser
aplicado a testimonios relatados en otro tipo de procesos en que pueden
intervenir testigos (laborales, familiares, civiles, etc.).
Los criterios para la valoración de credibilidad son los siguientes:
1. Estructura lógica: las testificaciones deben valorarse considerando su
coherencia interna; los detalles deben presentarse integrados como un
todo, sin discrepancias o variaciones en su continuidad, para dar validez
al relato.
2. Elaboración inestructurada: este criterio se toma en cuenta sólo cuando el
testigo menciona un tema ajeno al suceso de forma espontánea; un estilo
expresivo y sin barreras, se considera signo de credibilidad en un relato.
3. Cantidad de detalles: es índice de credibilidad la presencia de varios
detalles en el relato, dado que resulta difícil -para la mayoría de los
testigos- elaborar un testimonio falso muy detallado.
4. Engranaje contextual: los relatos veraces establecen congruencia entre el
espacio y el tiempo del suceso presenciado o vivido.
5. Descripción de interacciones: este criterio hace mención a la secuencia de
acciones y reacciones mutuas del testigo y de la persona a quien se
refiere el testimonio; para cumplir este ítem es necesario que el
declarante describa las interacciones, incluso en forma torpe o extraña.
6. Reproducción de la conversación: este criterio se cumple cuando el relato
incluye el vocabulario y el lenguaje de la persona que protagonizó los
99 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
hechos; el testimonio debe crear la impresión de que el testigo revivió el
contexto verbal de la situación.
7. Complicaciones inesperadas durante el incidente: es esperable en
testimonios verídicos la presencia de alguna dificultad para finalizar
espontáneamente el suceso antes de su conclusión lógica.
8. Detalles inusuales: una testificación puede considerarse cierta si en el
relato se mencionan detalles inusuales o extraños, puesto que puede ser
que se traten de hechos que el testigo no conoce con certeza.
9. Detalles superfluos: los detalles que no son importantes en la declaración
principal pero que el testigo relaciona a otros argumentos, pueden ser
signos de validez en un testimonio.
10. Incomprensión de detalles relatados con precisión: principalmente se
aplica al testimonio de niños o menores, por tratarse de relatos que si
bien ellos no comprenden, el entrevistador sí (P. Ej. La inhalación de
cocaína).
11. Asociaciones externas relacionadas: este criterio se considera cuando el
relato hace mención a conversaciones referidas a otros sucesos, pero que
guardan relación con el hecho principal.
12. Relatos del estado mental subjetivo: se considera como signo de
credibilidad, si el testigo menciona las emociones o sentimientos surgidos
al presenciar el hecho (miedo, impotencia, etc.).
13. Atribución del estado mental al autor del hecho: los estados mentales y
motivos que el testigo atribuye al presunto autor son signos de
credibilidad de un testimonio (enojo, nerviosismo, etc.).
14. Correcciones espontáneas: si el testigo de manera espontánea se corrige
a sí mismo o aclara su declaración, se considera como signo de
veracidad; en los relatos ficticios rara vez se hacen estas justificaciones.
100 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
15. Reconocimiento de falta de memoria: los sujetos que dan testimonios
falsos, de forma deliberada van a responder las preguntas antes de
admitir una falta de memoria en ciertos detalles del relato.
16. Planteamiento de dudas sobre el testimonio propio: se considera signo
de credibilidad si el sujeto manifiesta dudas sobre sus afirmaciones; en los
relatos falsos pocas veces se plantean incertidumbres sobre lo
manifestado, como un intento de mostrar convicción.
17. Auto - desaprobación: si al relatar, el testigo se auto - recrimina por no
haber tomado ciertas actitudes frente al hecho, se considera como signo
de credibilidad; el reconocimiento de errores en el proceder, no se espera
en testimonios engañosos.
18. Perdón al autor del delito: se toma como criterio de naturalidad, si el
testigo justifica algunas acciones del proceder del acusado, o no hace uso
de posibilidades para otras incriminaciones.
19. Detalles característicos de la ofensa: si las ofensas mencionadas en el
relato guardan relación con las características conocidas por las
investigaciones respectivas, se considera como un signo de veracidad.
Para la validación del resultado, los criterios podrán ser considerados como
presentes o ausentes, o considerando la frecuencia e intensidad en que
aparecen en el relato, de la siguiente manera:
Se califica 0 puntos, si el ítem está totalmente ausente en la declaración.
Se califica 1 punto, si el ítem se presenta de forma mediana.
Se califica 2 puntos, si el ítem está presente de forma clara en el testimonio.
La puntuación ponderada da lugar a las siguientes categorías:
101 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
1. Poco creíble: la suma de los ítems a ponderar alcanza el puntaje de 1 a
12.
2. Medianamente creíble: la suma de los ítems a ponderar alcanza el puntaje
de 13 a 25.
3. Altamente creíble: la suma de los ítems a ponderar alcanza el puntaje de
26 a 38.
13.3. Técnica para valorar la peligrosidad criminal
La valoración de la peligrosidad es otra técnica de la psicología legal que es de
bastante utilidad tanto para el tratamiento penitenciario del incriminado, como
para sus efectos pronósticos.
Se entiende por peligrosidad criminal a la capacidad y probabilidad que tiene
un individuo de convertirse en autor de determinados delitos. Se trata de una
situación de peligro subjetivo y potencial que se deduce de la cuidadosa
investigación desde los puntos de vista social, psíquico y patológico, así como
de los factores familiares e historia de vida en general del individuo.
Principalmente está dada por características directamente relacionadas con el
estado de salud mental, rasgos de personalidad y entorno social del examinado.
La técnica obedece a la creación del psiquiatra Ricardo Mora Izquierdo, quien
en función a su amplia experiencia en temas penitenciarios, apunta que para
calificar esta circunstancia se deben tomar en cuenta elementos psicológicos,
psiquiátricos, sociales y legales que deben estar demostrados de manera
objetiva.
La tarea implica la revisión sistemática de: a) psicodiagnóstico clínico, b)
informes sociales, c) informes de antecedentes policiales y judiciales, y d)
reportes penitenciarios. La peligrosidad puede ser pre - delictual (si se realiza en
circunstancias de la investigación en ausencia de sentencia condenatoria
ejecutoriada) o post - delictual (si se la realiza en instancias de ejecución penal).
102 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
La técnica plantea la siguiente escala:
Índice de Peligrosidad
CRITERIO DOS PUNTOS UN PUNTO CERO
PERSONALIDAD Trastorno Antisocial de Otro Trastorno de Trastorno Ausente.
Personalidad. Personalidad.
GRADO DE Trastorno Mental Grave, Trastorno Leve. Trastorno Ausente.
TRASTORNO MENTAL Crónico, Irreversible.
CARÁCTER DEL DELITO Grave y Doloso. Leve o Preterintencional. Culposo.
HISTORIAL DELICTIVO Dos o más Delitos (sentencia Un delito Anterior. Sin Antecedentes.
condenatoria).
COMPORTAMIENTO Malo durante la reclusión. Regular. Bueno o Excelente.
AMBIENTE AL SALIR El mismo ambiente sin Ambiente poco Ambiente con
posibilidad de tratamiento y modificado, posibilidad de tratamiento
vigilancia, familia ausente o tratamiento, familia especializado, óptima
familia con rasgos cooperadora. vigilancia, familia
antisociales. cooperadora.
PROSPECCIÓN DE Probabilidad de Reincidencia Comportamiento regular. Óptimas perspectivas.
CONDUCTA FUTURA (sin mejores proyecciones).
La referencia numérica para valorar la peligrosidad criminal es la siguiente:
De 0 a 5 puntos: baja peligrosidad.
De 6 a 9 puntos: peligrosidad moderada.
De 10 a más: alta peligrosidad.
Además de las técnicas desarrolladas en el presente acápite, la psicología legal
cuenta con otras de gran valor como ser: a) técnica para valorar simulación en
hechos delictivos, b) técnica para valorar riesgo de violencia sexual, c) técnica
para valorar conductas en niños víctimas de agresión sexual, d) técnica para
valorar conductas psicopáticas (Lista de Chequeo de la Psicopatía), e) técnica
para determinar síndrome de alienación parental, etc., que resaltan la
importancia de la cooperación de esta prestigiosa disciplina en la administración
de justicia.
103 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
BIBLIOGRAFÍA
ALLPORT, G.: “Personalidad: Una Interpretación Psicológica”, Ed. Holt, New York,
1977.
ANASTASY, A.: “Tests Psicológicos”, Ed. Aguilar, Madrid, 1976.
ARGANDOÑA, M.: “Lecciones de Semiología, Psiquiatría y Psicopatología”, Ed. El
Buitre, Cochabamba, 1990.
ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA AMERICANA.: “Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales DSM - IV”, Ed. Masson, Barcelona, 1994.
CASULLO, M.: “Aplicaciones del MMPI - 2 en Ámbitos Clínico, Forense y
Laboral”, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1999.
CHING, L.: “Psicología Forense: Principios Fundamentales”, Ed. EUNED, San José,
2002.
CREUS, C.: “Sinopsis de Derecho Penal”, Ed. Zeus, Buenos Aires, 1985.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código Civil”, Ed. UPS, La Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código de Familia”, Ed. UPS, La Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código de Procedimiento Civil”, Ed. UPS, La
Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código de Procedimiento Penal”, Ed. UPS, La
Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código del Niño, Niña y Adolescente”, Ed. UPS,
La Paz, 2014.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Código Penal”, Ed. UPS, La Paz, 2014.
104 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
Estado Plurinacional de Bolivia: “Ley de Ejecución Penal y Supervisión”, Ed. UPS,
La Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública”,
Ed. UPS, La Paz, 2013.
Estado Plurinacional de Bolivia: “Ley Orgánica del Ministerio Público”, Ed. UPS,
La Paz, 2013.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: “Reglamentos del Sistema de Carrera Fiscal
del Ministerio Público de Bolivia”, Ed. Gaviota del Sur, Sucre, 2013.
HALPERIN, J.: “Funciones de la Serotonina en Jóvenes Agresivos y No Agresivos
con ADHD”, American Journal of Psychiatry, 1994.
HIDALGO, H.: “Psicología Forense: Raíces Psicológicas del Delito”, Ed. San
Marcos, Lima, 1996.
HUERTA, M.: “Medicina Legal”, Ed. Tupac Katari, Sucre, 1985.
HURLOCK, E.: “Psicología de la Adolescencia”, Ed. McGraw - Hill, New York,
1980.
MACHOVER, K.: “Proyección de la Personalidad en el Dibujo de la Figura
Humana: Un Método de Investigación de la Personalidad”, Ed. Charles Thomas,
Springfield, 1965.
NUÑEZ DE ARCO, J.: “El Informe Pericial en Psiquiatría Forense”, Ed. Universidad
Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, 2007.
OLÓRTEGUI, F.: “Diccionario de Psicología”, Ed. San Marcos, Lima, 1999.
OSORIO, M.: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Heliasta,
Buenos Aires, 1999.
105 Dr. Fabián Campero Verdún
Lecciones de Psicología Legal
ROJAS, E.: “La Ansiedad”, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1992.
ROMO, O.: “Peritación Médico - Legal”, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1998.
SCHNEIDER, K.: “Las Personalidades Psicopáticas”, Ed. Morata, Madrid, 1980.
SPELLMAN, H.: “La Autopsia Psicológica en Suicidios”, Ed. Summer, New York,
1989.
STELLER & KÖEHNKEN: “Análisis de Declaraciones Basado en Criterios”, Ed.
Raskin, 1994.
WECHSLER, D.: “Manual para la Escala Wechsler de Inteligencia Para Adultos”,
Ed. McGraw - Hill, New York, 1975.
106 Dr. Fabián Campero Verdún
También podría gustarte
- La Prueba Preconstituida. Modelos de Entrevista Psicológica ForenseDocumento36 páginasLa Prueba Preconstituida. Modelos de Entrevista Psicológica ForenseInma CooperAún no hay calificaciones
- Evaluacion en Psicologia ClinicaDocumento558 páginasEvaluacion en Psicologia ClinicaQuique Uned100% (1)
- Psicología forense: estudio de la mente criminal: Segunda ediciónDe EverandPsicología forense: estudio de la mente criminal: Segunda ediciónAún no hay calificaciones
- 8.manual para El Tratamiento Psicológico de Los Delincuentes - Santiago Redondo Illescas PDFDocumento305 páginas8.manual para El Tratamiento Psicológico de Los Delincuentes - Santiago Redondo Illescas PDFfultonAún no hay calificaciones
- RSVP 1Documento18 páginasRSVP 1Eva Karamazov100% (1)
- Menores Expuestos A La Violencia de Género Concepción López Soler PDFDocumento388 páginasMenores Expuestos A La Violencia de Género Concepción López Soler PDFFeme Ac100% (1)
- Psicologia Forense Manual de Tecnicas y AplicacionesDocumento815 páginasPsicologia Forense Manual de Tecnicas y AplicacionesFacundo García100% (4)
- Revista Teoria y Practica GrupoanaliticaDocumento164 páginasRevista Teoria y Practica GrupoanaliticaFernando Oñate PsicAún no hay calificaciones
- Psiquiatria ForenseDocumento21 páginasPsiquiatria Forenseanhelo adrian guerrero fructuosoAún no hay calificaciones
- Programa ENCUENTRO V1y2 126160433 WebDocumento1730 páginasPrograma ENCUENTRO V1y2 126160433 WebElena Del Barrio ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Sesion 2 Psicologia y Funcion Policial - 541 - 0Documento19 páginasSesion 2 Psicologia y Funcion Policial - 541 - 0Huamani Huachaca Alexis AlberthAún no hay calificaciones
- Neurobiologia y AdaptacionDocumento4 páginasNeurobiologia y AdaptacionLeFührer Zabdiel PazaranAún no hay calificaciones
- Personalidades Violentas e Echeburúa PDFDocumento214 páginasPersonalidades Violentas e Echeburúa PDFvanexiita100% (2)
- Adolfo Jarne & Álvaro Aliaga. Manual de Neuropsicologa Forense. de La Clínica A Los TribunalDocumento779 páginasAdolfo Jarne & Álvaro Aliaga. Manual de Neuropsicologa Forense. de La Clínica A Los TribunalVictorDanielAlvisGonzales75% (4)
- En La Mente Del Menor Delincuente. Casos de Psicolog A Forense de Menores Infractores PDFDocumento207 páginasEn La Mente Del Menor Delincuente. Casos de Psicolog A Forense de Menores Infractores PDFSecundaria ColegioalemanAún no hay calificaciones
- Los Feminicidios de Pareja Efecto Imitación y Análisis Criminológico de Los 30 Casos Sentenciados Por La Audiencia Provincial de Barcelona PDFDocumento444 páginasLos Feminicidios de Pareja Efecto Imitación y Análisis Criminológico de Los 30 Casos Sentenciados Por La Audiencia Provincial de Barcelona PDFTa ToAún no hay calificaciones
- LIBRO JR - Jurídica 2020 PDFDocumento360 páginasLIBRO JR - Jurídica 2020 PDFJuan SanchezAún no hay calificaciones
- Psicopatologia HomicidioDocumento169 páginasPsicopatologia HomicidioKarla Leon100% (1)
- Carpeta de Investigacion PenalDocumento19 páginasCarpeta de Investigacion PenalJuan Rodríguez100% (2)
- Psicología Jurídica y Disfunciones Familiares - STELLA MARIS PUHL COORDINADORADocumento176 páginasPsicología Jurídica y Disfunciones Familiares - STELLA MARIS PUHL COORDINADORAluluvsanAún no hay calificaciones
- Evaluación Psicológica ForenseDocumento348 páginasEvaluación Psicológica ForenseNatieAún no hay calificaciones
- Psicología Jurídica Investigación para La Práctica ProfesionalDocumento354 páginasPsicología Jurídica Investigación para La Práctica Profesionalmiriam riosAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué Víctima Es Femenino y Agresor Masculino. La Violencia Contra La Pareja y Las Agresiones SexualesDocumento138 páginas¿Por Qué Víctima Es Femenino y Agresor Masculino. La Violencia Contra La Pareja y Las Agresiones SexualesCarlos A. VargasAún no hay calificaciones
- Actas Trabajos CompletosDocumento445 páginasActas Trabajos CompletosVictoria walter mottaAún no hay calificaciones
- Como HaCer de Un Nino Un PsiCopata ClaveDocumento206 páginasComo HaCer de Un Nino Un PsiCopata ClaveRAMSES MANCILLA ALVAREZAún no hay calificaciones
- Nuevos Aportes A La Psicología Jurídica - Libro Homenaje A Juan Romero - Javier Urra PortilloDocumento241 páginasNuevos Aportes A La Psicología Jurídica - Libro Homenaje A Juan Romero - Javier Urra PortilloAlejandro ParcoAún no hay calificaciones
- Manual PAP 2014Documento286 páginasManual PAP 2014Hector MoralesAún no hay calificaciones
- Gui?a Pra?ctica de Evaluacio ́N Psicológica ClínicaDocumento496 páginasGui?a Pra?ctica de Evaluacio ́N Psicológica ClínicaClara VukojevicAún no hay calificaciones
- Manual para Elaborar Los Informes Psicologicos Blanca Elena Mancilla Gomez TAD 7 SemDocumento168 páginasManual para Elaborar Los Informes Psicologicos Blanca Elena Mancilla Gomez TAD 7 SemMariana100% (1)
- Programa PriaDocumento329 páginasPrograma PriaalexAún no hay calificaciones
- El Agresor Sexual y La VictimaDocumento241 páginasEl Agresor Sexual y La VictimaS-ahyli Del VillarAún no hay calificaciones
- Atencion Integral A Victimas de Tortura en Procesos de Litigio - Aportes PsicosocialesDocumento426 páginasAtencion Integral A Victimas de Tortura en Procesos de Litigio - Aportes PsicosocialesDiego FajardoAún no hay calificaciones
- Memorias Del II Congreso Internacional de Victimologia PDFDocumento817 páginasMemorias Del II Congreso Internacional de Victimologia PDFMayoira FloresAún no hay calificaciones
- 07GPSI MGadeaDocumento89 páginas07GPSI MGadeaAlba MonfortAún no hay calificaciones
- Peritaje en ImputadosDocumento53 páginasPeritaje en ImputadosPaola Dinamarca GahonaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Forense de La Enfermedad Mental en La Incapacidad Temporal - Simulacion y RealidadDocumento148 páginasEvaluacion Forense de La Enfermedad Mental en La Incapacidad Temporal - Simulacion y RealidadMariela SuárezAún no hay calificaciones
- Pericia en Autopsia Psicológica - Teresita García PérezDocumento242 páginasPericia en Autopsia Psicológica - Teresita García PérezImpresiones V & RPAún no hay calificaciones
- Psicologia CriminalDocumento268 páginasPsicologia CriminalMiguel HuancareAún no hay calificaciones
- Capalist PubDocumento25 páginasCapalist PubvaleAún no hay calificaciones
- Violencia y Abusos Sexuales en La Familia Perrone PDFDocumento169 páginasViolencia y Abusos Sexuales en La Familia Perrone PDFJordana Judith100% (1)
- Libro Evaluacion Forense de La Huella Psiquica Victimas Violencia de GeneroDocumento239 páginasLibro Evaluacion Forense de La Huella Psiquica Victimas Violencia de GeneroMarina Novales100% (2)
- Manual Evaluacion Pericial de Daño Version Oficial PDFDocumento180 páginasManual Evaluacion Pericial de Daño Version Oficial PDFJessica DelgadilloAún no hay calificaciones
- La Máscara Del Asesino - M. Philip FeldmanDocumento500 páginasLa Máscara Del Asesino - M. Philip FeldmanNatalia AmaroAún no hay calificaciones
- PROGRAMA Socio Educativo para La Prevención de Violencia de Género en Parejas Adolescentes - Ainoa Mateos PDFDocumento240 páginasPROGRAMA Socio Educativo para La Prevención de Violencia de Género en Parejas Adolescentes - Ainoa Mateos PDFHeyder PcAún no hay calificaciones
- Los Trastornos de Personalidad Según El Modelo de Millon - Una Propuesta IntegradoraDocumento21 páginasLos Trastornos de Personalidad Según El Modelo de Millon - Una Propuesta IntegradoraCaro PozziAún no hay calificaciones
- Psicología Jurídica, 2da. Ed. Ferrer ArroyoDocumento317 páginasPsicología Jurídica, 2da. Ed. Ferrer ArroyoLuisa MeLo100% (1)
- Rehabilitación PsicoSocail y Tratamiento Integral TMS AENDocumento276 páginasRehabilitación PsicoSocail y Tratamiento Integral TMS AENeugenio_marti265100% (2)
- Manual Del Asesinato en Serie, Aspectos Criminológicos. - Alcaraz Albertos (2014)Documento113 páginasManual Del Asesinato en Serie, Aspectos Criminológicos. - Alcaraz Albertos (2014)Diego Armando Heredia Quintana100% (1)
- Predicción de Riesgo de Homicidio y de Violencia Grave en La Relación de ParejaDocumento180 páginasPredicción de Riesgo de Homicidio y de Violencia Grave en La Relación de ParejaLidiaMaciasAún no hay calificaciones
- En Busca de Resultados-Dt1Documento432 páginasEn Busca de Resultados-Dt1Mauro PelayesAún no hay calificaciones
- Los Abusos Sexuales A Menores y Otras Formas de Maltrato Sexual - Félix López SánchezDocumento294 páginasLos Abusos Sexuales A Menores y Otras Formas de Maltrato Sexual - Félix López SánchezrouseAún no hay calificaciones
- Evaluacion Forense Maltrato PsicologicoDocumento14 páginasEvaluacion Forense Maltrato PsicologicoEsteban Martin Huallpara TiconaAún no hay calificaciones
- SimulaciónDocumento31 páginasSimulaciónAgustín Jiménez DíazAún no hay calificaciones
- Abordaje Psicosocial de La EsquizofreniaDocumento106 páginasAbordaje Psicosocial de La EsquizofreniaAndres Proaño100% (1)
- Un regalo de Julia: Breve ensayo a propósito de un caso de histeria e hipnosisDe EverandUn regalo de Julia: Breve ensayo a propósito de un caso de histeria e hipnosisAún no hay calificaciones
- Psicologia ForenseDocumento27 páginasPsicologia ForenseSOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS DEL DERECHO100% (14)
- Psicologia ForenseDocumento24 páginasPsicologia ForenseAngel Asto RiveraAún no hay calificaciones
- Ramirez Jeudys&Montero Carlos CuestionarioDocumento8 páginasRamirez Jeudys&Montero Carlos CuestionarioJEUDYS ROSMARYAún no hay calificaciones
- Trabajo de Psicologia ForenseDocumento11 páginasTrabajo de Psicologia ForenseDanny DelgadoAún no hay calificaciones
- Psicologia Juridica 4Documento9 páginasPsicologia Juridica 4ruth.guerrerocoAún no hay calificaciones
- Enfoque Actual de La Psicología JurídicaDocumento26 páginasEnfoque Actual de La Psicología JurídicaGustavo Juan ProleonAún no hay calificaciones
- Informe 1Documento92 páginasInforme 1keyla.pazminoAún no hay calificaciones
- Interpretación Por Láminas CAT ADocumento1 páginaInterpretación Por Láminas CAT AEva KaramazovAún no hay calificaciones
- Resumen MannoniDocumento4 páginasResumen MannoniEva KaramazovAún no hay calificaciones
- Proceso PsicodiagnosticoDocumento19 páginasProceso PsicodiagnosticoEva KaramazovAún no hay calificaciones
- Topologia LacanianaDocumento2 páginasTopologia LacanianaEva KaramazovAún no hay calificaciones
- Dialnet LosEfectosQueProduceLaCreatinaEnLaPerformanceDepor 4223391Documento15 páginasDialnet LosEfectosQueProduceLaCreatinaEnLaPerformanceDepor 4223391Eva KaramazovAún no hay calificaciones
- Teoria Del Delito y de La Ley PenalDocumento29 páginasTeoria Del Delito y de La Ley PenalNi Uno MasAún no hay calificaciones
- Criminologia ExposicionDocumento9 páginasCriminologia Exposicionsonia eugenia luque mamaniAún no hay calificaciones
- DIscipliario AbogadosDocumento10 páginasDIscipliario AbogadosANDRES GARCIAAún no hay calificaciones
- Sicarito Art. 108 CDocumento33 páginasSicarito Art. 108 CRubencito CondeAún no hay calificaciones
- Ampliación de La Imputación - Autoria y ParticipaciónDocumento42 páginasAmpliación de La Imputación - Autoria y ParticipaciónCLAUDIA JACKELINE GALVEZ TORRESAún no hay calificaciones
- Examen Parcial Responsabilidad en El Sistema General de RiesgosDocumento12 páginasExamen Parcial Responsabilidad en El Sistema General de Riesgosdiana ortegaAún no hay calificaciones
- ESTRUCTURA DE LOS DELITOS CULPOSOS - OdtDocumento21 páginasESTRUCTURA DE LOS DELITOS CULPOSOS - OdthlopezAún no hay calificaciones
- Procedimiento de La Huelga en Panamá OgDocumento5 páginasProcedimiento de La Huelga en Panamá Ogyissenith rodriguezAún no hay calificaciones
- Procedimiento Sumario en El SalvadorDocumento32 páginasProcedimiento Sumario en El SalvadorOscar AlvaradoAún no hay calificaciones
- CulpabilidadDocumento35 páginasCulpabilidadMaria GuadalupeAún no hay calificaciones
- Libo N 17 Penal Ministerio PublicoDocumento34 páginasLibo N 17 Penal Ministerio PublicoDesiderio ArmasAún no hay calificaciones
- Inimputabilidad en El Codigo Penal PeruanoDocumento12 páginasInimputabilidad en El Codigo Penal PeruanoYovani Cristian Atahuachi PerezAún no hay calificaciones
- Tésis Las Evolución de Las Medidas de Seguridad en El Proceso Penal Juvenil CostarricenseDocumento250 páginasTésis Las Evolución de Las Medidas de Seguridad en El Proceso Penal Juvenil CostarricenseLuis Carlos NoriegaAún no hay calificaciones
- Los Elementos Del DelitoDocumento4 páginasLos Elementos Del DelitoalexgnevaresAún no hay calificaciones
- La ImputabilidadDocumento14 páginasLa ImputabilidadCarlosCabezas50% (2)
- Delitos PatrimonialesDocumento17 páginasDelitos PatrimonialesJL100% (1)
- DP Teoria DelitoDocumento45 páginasDP Teoria DelitoJorge Luis FernándezAún no hay calificaciones
- La ImputabilidadDocumento2 páginasLa ImputabilidadCesar Davd Carpio RonAún no hay calificaciones
- Causas Excluyentes de AntijuricidadDocumento10 páginasCausas Excluyentes de AntijuricidadCristian ZegarraAún no hay calificaciones
- Estupro 1Documento17 páginasEstupro 1Jose MacielAún no hay calificaciones
- Elementos Del DelitoDocumento12 páginasElementos Del DelitoJOSE ALBERTO AGOSTO CANCECOAún no hay calificaciones
- Teoria Delito)Documento6 páginasTeoria Delito)RobinRobinAún no hay calificaciones
- Casación #335-2015-Del SantaDocumento8 páginasCasación #335-2015-Del SantaLa LeyAún no hay calificaciones
- Trastornos Mentales y Del ComportamientoDocumento43 páginasTrastornos Mentales y Del ComportamientoErnesto RamirezAún no hay calificaciones
- El Informe Pericial PsiquiatricoDocumento24 páginasEl Informe Pericial PsiquiatricoMarialejandra v.Aún no hay calificaciones
- Qué Es La Acción en Sentido AmplioDocumento10 páginasQué Es La Acción en Sentido AmplioYomira ChuraAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Apuntes Teoria Del DelitoDocumento240 páginasWuolah Free Apuntes Teoria Del DelitoAdrycr03Aún no hay calificaciones
- 2 Portada OjO Psiquiatría TareaDocumento77 páginas2 Portada OjO Psiquiatría TareaJosé Antonio ReyesAún no hay calificaciones