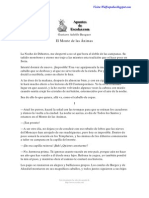Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Maria. Llegó Con La Luna
Cargado por
Ramon Aguiar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasLa vision de una insana en su travesia por la nada existencial y vista por los pobladotes de un apartado pueblo que simplemente la llamaron maria para identificar al ser que nunca se supo realmente cómo llego allí
Título original
Maria. llegó con la luna
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa vision de una insana en su travesia por la nada existencial y vista por los pobladotes de un apartado pueblo que simplemente la llamaron maria para identificar al ser que nunca se supo realmente cómo llego allí
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasMaria. Llegó Con La Luna
Cargado por
Ramon AguiarLa vision de una insana en su travesia por la nada existencial y vista por los pobladotes de un apartado pueblo que simplemente la llamaron maria para identificar al ser que nunca se supo realmente cómo llego allí
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
María, llegó con la luna
Candelaria paseó su mirada por las esmeraldas montañas en esa mañana
fresca, mientras el viento inacabable, empujaba como pastor de
blanquísimas ovejas; las desiguales coposas nubes que arropaban la
cordillera. Imaginó sus padres caminando vereda arriba: tras las huellas
del café, tras las pisadas de sus abuelos y tras el vestigio ya olvidado de los
ancestrales Timotos Cuicas. Recordó de manera instantánea cuando
Nicanor; su hermano menor subiendo a toda prisa la colina, gritaba
asustado, como queriendo ser escuchado antes de dar la infausta noticia al
tener a su hermana frente a sus palabras… que: Eloy: aquel rostro que se
grabó para siempre desde los quince años cuando éste formalmente pidió su
mano para desposarla y al cual sus padres consintieron sin objeción alguna;
no sólo para verla feliz a pesar de su corta edad, si no que Eloy había sido
para ellos como un hijo sentimental. Eloy, el hombre que la despertaba
antes que el gallo de la alborada lo hiciera, el vínculo entre el amor y la
necesidad, el aliado que le plantó dos varones y una hermosa chiquilla;
¡aquel hombre que cada día daba la sensación de ser eterno!. Ese hombre
se había ido, la dejaba para siempre. Muerto. Morir. Colofón lapidario. El
nunca jamás había arañado la puerta demasiado pronto. Como si morir
fuese imprescindible aquella mañana que parecía florecer promesas. Nada
de adioses ni despedidas. La joven andina no necesitó ilustración, ni
detalles del suceso. Sintió un insano deseo de gritar, pero lo ahogó y
percibió interiormente una devastadora angustia. Sus pupilas negras
intensas fatigaron al orden temporal al mover los recuerdos desde que
ambos cruzaron sus soledades y juraron a los santos una vejez generosa.
Candelaria miró con detenimiento la luna que extrañamente esa mañana
resistía a esconderse. Circunferencia perfecta. Dos puntos que se tocan:
vida – muerte. ¿Dónde se hospedaba el amor? ¿En cuál rincón aguardaría
para ser desempolvado y renacer con un nuevo nombre en otro lugar?,…
porque ella… ella había pagado el tributo. Arrancado cruelmente de su
corazón. Sólo dos lágrimas nacieron en sus ojos, las demás formarían en el
alma un océano que la transportaría en un fantasmal buque a las
profundidades del silencio. Sintió un deseo irresistible que la empujaba a
correr hacia el peñasco cercano a casa y olvidarse de la realidad que iba en
aumento y a su encuentro.
Aquel desheredado de la vida. Despojo dormido, custodiado por las
flamas de las velas, secuestrado por el humo enredado entre el negro ropaje
de los amigos que se cruzaban y llegaban a inclinarse sobre el ataúd a ver el
pálido rostro, para mirar los dedos sujetando una cruz hecha de palma,
bendecida en la capilla del caserío y contemplar debajo de las manos cómo
le habían colocado el retrato del patrono del pueblo atado con una cinta roja
en forma de lazo. Una brisa fría hacia mover la llama de las velas y
esparcía el aroma a incienso por todo el cuarto mortuorio. Aquel ser,
inmóvil ante el rumor continuo de turbios rezos y embalsamado en el
rígido cajón de corte depreciado; no era para Candelaria el vehemente
cuerpo que la distante tarde nupcial le había jurado pasearla por un edén,
protegerla, amarla. Quedaba además la deuda en llevarla a conocer la talla
de San Juan Bautista, patrono del valle de Carache; sagrada imagen para
ellos y que según Eloy había sido llevada al pueblo por un español
encomendero de nombre Hernando Terán, historia leída del libro Orígenes
de Carache, escrita por un tal hermano Nectario María y contada por Eloy
para justificar ante Candelaria la paga del texto en una de sus visitas al
pueblo y quizá el único libro que leyeron con entusiasmo.
La neblina del ocaso, en su parsimonioso vuelo fue recogiendo y
pisando los escupitajos de chimo. Figuras negruzcas apestosas fueron
adornando espontáneamente la vereda que empalmaba la casa de
Candelaria con la calle principal, único sendero con bifurcación hacia el
campo Santo. La ceremonia fue sencilla. Nadie recitó un discurso. Sólo se
escuchó el lamento del rezandero frente al ataúd, el golpeteo del cajón
contra las paredes de la fosa, más los mecates amarillos de nylon imitando
serpientes en busca de orificios al bajar. Las palas moviendo la tierra hacia
la fosa cerraron el ritual al taponar treinta y cinco años de vida hacia el
oscuro cuarto. Luego devino el novenario, nueve noches, como costumbre
para mantener al difunto despidiéndose del hogar y luego el olvido. Nueve
noches de rosarios hasta completar el último para después ir desarmando el
altar junto a los pedazos de historias reunidas para ser heredada como
fuente de dolor perpetuo.
En una de esas frecuentes mañanas, en que la melancolía se alimenta de
los dolores, obligada por una extraña fuerza que hostigaba su alma para ir
en busca del amante patriarca la dominó; y así Candelaria decidió partir,
no por voluntad propia sino por un arrebato que se balanceaba hondo; muy
adentro, en aquel refugio que había escogido para llorar y hablar a solas
con Eloy…porque él no había partido nunca; sólo se le ocultaba para
hacerla sufrir…así como el día que rodó ladera abajo. Simplemente fueron
payasadas para alegrar el momento porque había regresado enseguida con
la acostumbrada sonrisa que le mostraba cuando quería entusiasmarla. La
besaba y elogiaba sus simétricas y hermosas arepas, sólo comparables con
la luna cuando inmensa en la bóveda del creador aparece redonda y
brillante detrás de las serranías. Caminó, caminó kilómetros con el
esplendor cómplice nocturno encima de sus espaldas, mostrándole lejanías
por transitar. Platicaba, sonreía señalando distancias. La capital del distrito
Torres no le pareció favorable para indagar sobre Eloy. Fue un oasis para
proseguir. El poblado areguense le dio cobijo por días. Allí consideró
esperar a alguien. Gastado y desteñidos sus sueños en alguna búsqueda le
pasaron las semanas rondando la basílica sin encontrar la talla del santo
patrón de Carache.
Cuando los madrugadores del poblado despertaron al lucero de la
mañana, apreciaron la ausencia de la insana sin nombre. Había partido
rumbo desconocido. Vacía, incoherente, la mujer se había escondido ya
completamente, para siempre.
Debajo del puente colgante sin nombre, que une al caserío Paso del
Moreré con el poblado de las Adjuntas, exactamente debajo, se advierte
una figura diminuta y delgada también sin nombre añadiendo agua del
cauce lento dulce como la miel al barro orillero. Hace arepas: redondas y
grandes como la luna llena. Candelaria había dejado de existir, perdida en
el laberinto de la soledad, el desierto ocupó las esmeraldas montañas. El
incendio interior calcinó los recuerdos y casi la totalidad del habla.
Es lunes treinta y uno de mayo, las campanas de la iglesia repican
constantemente.
Aquella mañana del décimo cuarto día del mes de julio del año
cincuenta y dos, los habitantes de Las Adjuntas, notaron la presencia de
una diminuta y delgada mujer que transitaba las calles sin inquietarse de
las miradas curiosas de los transeúntes cotidianos de la localidad. No había
fiereza ni destello de maldad en los torturados ojos. No se percibía la
demencia característica de los sonámbulos de la calle. Prontamente se supo
que la perturbada dama caída en desgracia, habitaba una destartalada
casucha abandonada y deteriorada en los suburbios en un caserío limítrofe
llamado Paso del Moreré emplazado hacia el norte, y fue bautizada con el
nombre de María, pues hubo de llegar por algún camino desconocido hacia
ese lado del pueblo un treinta y uno de mayo, día vocativo sacramental
cristiano a la madre del Cristo Jesús.
El cansado chofer, emergiendo de abajo del chasis del Chevrolet 56 se
pasó la manga de la camisa salpicada de aceite por la frente, maniobra
seguida por la mirada curiosa de su ayudante y compañero de viaje con un
gesto inapreciable y despreocupado; difícil de ser definido como una
mueca de asentimiento o preocupación. Díaz García, acostumbrado a tales
contratiempos tuvo un momento de sosiego y observó con cierta
fascinación las esmeraldas montañas que eran arropadas por coposas nubes
en aquella cálida tarde, y notó las primeras sombras que amenazaban herir
la caída del día. Paseó en un minuto intrascendente sus sesgados ojos a
través de los vacíos dejados por el parpadeo, mientras contemplaba más
allá del parabrisas en busca quizá de nada y sin notar valor alguno al letrero
en la parte superior del opaco vidrio, donde se leía con mucha dificultad
“así es la vida”. Recordó entonces vagamente la conversación de horas
antes con Don Octaviano, cuando de manera desinteresada, trabando
anécdotas de patrimonios locales hizo referencia a la “loquita” del pueblo
bautizada con el nombre de María, sin familiares, cuya aparición fue
repentina y en los libros de registros estatales no figuraba persona alguna
con esa descripción. Pero; suerte de la insana: el amparo fue casi
obligatorio por parte de las damas pueblerinas quienes casi con devoción
sacramental envejecieron con ella por más de diez años, desde que la
forastera caminante de luna llena marcó sus huellas en el viejo puente
colgante para ir hacia el pueblo a convivir con los fantasmas que
íntimamente la acompañaban al compás de las huellas que le iban restando
vida en cada trajinar. Sólo permanecía virgen en ella: la armonía y destreza
para moldear las arepas de barro, la dulzura hacia los niños y su
imperceptible susurro quebrantado, del cual se comentaba en
conversaciones bajo la luz de los faroles; - era el llamamiento de un
nombre - sin embargo; tal pena la sumergía en el foso sin la menor
oportunidad de ver la luz detrás de la puerta que un día cerró
definitivamente, cuando sintió que Eloy la vestía de oscuridad en el
momento que la dejó.
…y en aquellos calurosos días, cuando el sol como en un acto de magia
escondía sus fulgores entre las negras barbas del viento, se desplomaba el
agua; llovía, se desprendían millares de aguijones que hacían temblar la
tierra de optimismo; entonces María salía de su refugio. Lluvia…llovía cual
diluvio. Correteaba bajo las espinas que caían del cielo. Danzaba
distraídamente, entregada quizá al ritual conocido por ella. Bailaba en
solitario y se percibía en su baile el eclipse total, la telaraña vivencial, la
inconstante reiteración del olvido, de la esperanza, de los amores frustrados
en la oscuridad, de los nombres perdidos en páginas sin historia. En fin
consumidos por el fuego circunstancial plantado en el corazón de cada
mortal que danza en la lluvia del tiempo.
Se siente en el poblado de Las Adjuntas una frescura con tinte inédito
democrático y un verdor navideño. Es cinco de diciembre de mil
novecientos sesenta y cinco. Nadie ha notado la ausencia de María. Dos
caballeros y una dama han recorrido las calles del poblado. ! Han
encontrado el tesoro perdido ¡deteriorado por las sales de la orfandad; pero
la han redimido y abrazado con amor¡ Regresa a casa el ave claustrada.
Nuevamente se ha vestido de Candelaria Grossman. Duerme
profundamente en el asiento trasero. Se aleja de la árida tierra donde quizá
encontró a Eloy danzando en la lluvia y contemplando la luna en su viaje
nocturno. Atrás, en la memoria publica se ira diluyendo el seudónimo de
María la loca con la fatiga de los años; hasta que sepultada en el olvido sea
simplemente el retrato borroso de la mujer que emprendió la búsqueda de
un imaginario sueño, sin notar que lo había ido sepultando en cada huella
que fue dejando atrás.
Ramón Aguiar,
15/05/18, martes; 21:33pm
También podría gustarte
- Barletta Leónidas - Los PobresDocumento129 páginasBarletta Leónidas - Los PobreseduudeAún no hay calificaciones
- Volvere A Buscarte - Pilar CernudaDocumento343 páginasVolvere A Buscarte - Pilar Cernudapelu1000Aún no hay calificaciones
- Leyendas de IbarraDocumento6 páginasLeyendas de IbarraPerla Alexandra Sevillano Baez83% (6)
- Recuerdos de una vida enclaustradaDocumento184 páginasRecuerdos de una vida enclaustradaJuan Jose Bermudez SilvaAún no hay calificaciones
- Monge, BenjamínDocumento9 páginasMonge, BenjamínCarlos CopeertariAún no hay calificaciones
- Aves Sin NidoDocumento7 páginasAves Sin NidoLannhy Gabriela Mestas SerrutoAún no hay calificaciones
- Aves Sin NidoDocumento28 páginasAves Sin NidoDiego LeonardoAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Bécquer - El Monte de Las AnimasDocumento4 páginasGustavo Adolfo Bécquer - El Monte de Las AnimasSaile IbarraAún no hay calificaciones
- Aves Sin Nido - Clorinda Matto de TurnerDocumento19 páginasAves Sin Nido - Clorinda Matto de TurnerferchtorrAún no hay calificaciones
- Capítulos MAría Xliv XLVDocumento6 páginasCapítulos MAría Xliv XLVLondi SánchezAún no hay calificaciones
- Aves Sin Nido PDFDocumento170 páginasAves Sin Nido PDFKelly Rivera riveraAún no hay calificaciones
- Aves Sin Nido: Clorinda Matto de TurnerDocumento170 páginasAves Sin Nido: Clorinda Matto de TurnerJovany ManriqueAún no hay calificaciones
- El Indio TristeDocumento6 páginasEl Indio TristeNorma Estela Olvera Salinas33% (3)
- Racionero Luis - Raimon La Alquimia de La LocuraDocumento320 páginasRacionero Luis - Raimon La Alquimia de La Locuradsola_7Aún no hay calificaciones
- Aura Negra - Marta Borruel Avarez de EulateDocumento298 páginasAura Negra - Marta Borruel Avarez de EulateA AlemanAún no hay calificaciones
- Arequipa 2Documento2 páginasArequipa 2Victor VictorvictorAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo BécquerDocumento7 páginasGustavo Adolfo BécquerDaniela Mejia LopezAún no hay calificaciones
- LezamaDocumento24 páginasLezamaOctavio ContrerasAún no hay calificaciones
- Soy Una Tonta Por QuererteDocumento117 páginasSoy Una Tonta Por QuererteAgustinAún no hay calificaciones
- Leyendas de PalpaDocumento7 páginasLeyendas de PalpaRenan Blanco20% (5)
- Chateaubriand Francois-Rene PDFDocumento55 páginasChateaubriand Francois-Rene PDFSandra Alina IonelaAún no hay calificaciones
- Bécquer El Monte de Las Ánimas PDFDocumento7 páginasBécquer El Monte de Las Ánimas PDFKaren VargasAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas ValleduparDocumento3 páginasMitos y Leyendas ValleduparYULIANA PAOLA CONEO LUQUEZAún no hay calificaciones
- La LloronaDocumento11 páginasLa LloronaLicda. Cizu SanchezAún no hay calificaciones
- La leyenda de La LloronaDocumento6 páginasLa leyenda de La LloronaJoseLuisGodinezAún no hay calificaciones
- Amores Del Diablo 4Documento5 páginasAmores Del Diablo 4Anibal CuevaAún no hay calificaciones
- Chateaubriand Francois - Rene (PDF)Documento55 páginasChateaubriand Francois - Rene (PDF)Serch GonzálezAún no hay calificaciones
- LA LLORONADocumento2 páginasLA LLORONALicy Johanna Suarez GuerreroAún no hay calificaciones
- La Inocencia de Los Desherados (3506)Documento190 páginasLa Inocencia de Los Desherados (3506)angelaAún no hay calificaciones
- La LloronaDocumento3 páginasLa LloronaOBDC28899Aún no hay calificaciones
- Leyendas de PalpaDocumento7 páginasLeyendas de PalpaMalco Barrios Aquise100% (1)
- La Llorona, El Cadejo y El SombreronDocumento25 páginasLa Llorona, El Cadejo y El SombreronGrisy Velasquez100% (2)
- El Indio TristeDocumento6 páginasEl Indio TristeAnonymous mOhHmZAún no hay calificaciones
- Texto 4Documento3 páginasTexto 4Debi Tamariz TapiaAún no hay calificaciones
- Se Cuenta en Las Pampas Cercanas de La Ciudad de ChucuitoDocumento23 páginasSe Cuenta en Las Pampas Cercanas de La Ciudad de ChucuitoWil K Coila Apaza100% (2)
- DocumentodjdkdjdDocumento3 páginasDocumentodjdkdjdJHOLIÑO CCALLO GARCIAAún no hay calificaciones
- Cuentos GuatemaltecosDocumento6 páginasCuentos GuatemaltecosHector EmmanuelAún no hay calificaciones
- El Monte de Las Ánimas-BÉCQUER, Gustavo AdolfoDocumento11 páginasEl Monte de Las Ánimas-BÉCQUER, Gustavo AdolfoJIMENEZ CHAVEZ JOSE ANGELAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento18 páginasCuentosMargarita GutierrezAún no hay calificaciones
- Canción de los ángeles de RilkeDocumento71 páginasCanción de los ángeles de RilkeJesus Can EkAún no hay calificaciones
- Anónimo Leyendas MexicanasDocumento5 páginasAnónimo Leyendas MexicanasbacaleroAún no hay calificaciones
- Leyendas, Cuentos, Leyendas y HistoriasDocumento35 páginasLeyendas, Cuentos, Leyendas y HistoriasJose Romero ElíasAún no hay calificaciones
- El Retorno de los Agüizotes y la Invocación de ChalchigüegüeDocumento184 páginasEl Retorno de los Agüizotes y la Invocación de ChalchigüegüeJuan RamosAún no hay calificaciones
- El Monte de Las ÁnimasDocumento6 páginasEl Monte de Las ÁnimasPaulaaAún no hay calificaciones
- La Leyenda de La Mulata de CordobaDocumento6 páginasLa Leyenda de La Mulata de CordobaRaymundo CrescencioAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas TípicosDocumento8 páginasMitos y Leyendas TípicosJuan F. LópezAún no hay calificaciones
- Los Impoderes de Joel Feliciano (Adelanto)Documento13 páginasLos Impoderes de Joel Feliciano (Adelanto)Educators LabsAún no hay calificaciones
- Las Cosas Muertas - Cristian CarnielloDocumento144 páginasLas Cosas Muertas - Cristian CarnielloGiuliano ModarelliAún no hay calificaciones
- La historia de amor que perduró 50 años en CórcegaDocumento5 páginasLa historia de amor que perduró 50 años en Córcegaad adAún no hay calificaciones
- Lo DesconocidoDocumento2 páginasLo DesconocidoJuanjaronAún no hay calificaciones
- Cuento - Teresa Lamas - Junto A La RejaDocumento5 páginasCuento - Teresa Lamas - Junto A La RejaDaily GraceAún no hay calificaciones
- La Mulata Que Cantaba Junto Al MarDocumento8 páginasLa Mulata Que Cantaba Junto Al MarJOHN WILLIAM ARCHBOLD CORTESAún no hay calificaciones
- Resumen ZayasDocumento19 páginasResumen ZayasMariona Ventura TejeroAún no hay calificaciones
- Gustavo Adolfo Bécquer - El Monte de Las AnimasDocumento7 páginasGustavo Adolfo Bécquer - El Monte de Las Animasbronch100% (12)
- Gustavo Adolfo Becker - El Monte de Las AnimasDocumento7 páginasGustavo Adolfo Becker - El Monte de Las Animasoaaaaaa.12Aún no hay calificaciones
- Dragon Ball ZDocumento8 páginasDragon Ball Zisraelhj7Aún no hay calificaciones
- Oración TransformadoraDocumento5 páginasOración TransformadoraMilagritos FernandezAún no hay calificaciones
- Espera en DiosDocumento7 páginasEspera en DiosGabriela TrigosAún no hay calificaciones
- La Eucaristía, el Sacramento central del cristianismoDocumento8 páginasLa Eucaristía, el Sacramento central del cristianismoPAPELERÍA DANNYAún no hay calificaciones
- Juego para Matrimonios - EbookDocumento6 páginasJuego para Matrimonios - EbookkeyvanessahernandezAún no hay calificaciones
- Manejo de Biblia 1Documento10 páginasManejo de Biblia 1Ashley Quispe SalazarAún no hay calificaciones
- La Santidad en La JuventudDocumento8 páginasLa Santidad en La JuventudWilfredo Segales PerezAún no hay calificaciones
- La Lectura Fundamentalista de La Biblia - Iglesia y SociedadDocumento6 páginasLa Lectura Fundamentalista de La Biblia - Iglesia y SociedadPaul RamirezAún no hay calificaciones
- La Inquisición Protestante Es Un Invento Del Catolicismo ROMANODocumento3 páginasLa Inquisición Protestante Es Un Invento Del Catolicismo ROMANOTato Mel CossioAún no hay calificaciones
- Mandamientos y virtudesDocumento5 páginasMandamientos y virtudesWalter Jorge Rodolfo ArrietaAún no hay calificaciones
- Letra - Cantos - Viernes SantoDocumento14 páginasLetra - Cantos - Viernes Santoisrael gutierrez valdesAún no hay calificaciones
- NOVENO RELIGION Desde El 21 de MayoDocumento4 páginasNOVENO RELIGION Desde El 21 de MayosofiaAún no hay calificaciones
- Clase Escuela DominicalDocumento1 páginaClase Escuela DominicalCarlosAún no hay calificaciones
- Una fe fuerte en tiempos de pruebaDocumento9 páginasUna fe fuerte en tiempos de pruebaOscar Vergara RamírezAún no hay calificaciones
- La existencia de Dios afirmada enDocumento3 páginasLa existencia de Dios afirmada enJorgeAún no hay calificaciones
- Casas de Oracion Conforme Al Corazon de DiosDocumento1 páginaCasas de Oracion Conforme Al Corazon de DiosPablo Rios100% (1)
- Indicaciones Sobre El Canto LitúrgicoDocumento5 páginasIndicaciones Sobre El Canto LitúrgicoIps OrthocreditAún no hay calificaciones
- Salud en La Vida Corporativa 1 Corintios 12: 12, 22-27 11:29-30Documento6 páginasSalud en La Vida Corporativa 1 Corintios 12: 12, 22-27 11:29-30Keiner GarciaAún no hay calificaciones
- Encender el fuego interiorDocumento8 páginasEncender el fuego interiorJuan Manuel PintoAún no hay calificaciones
- Pellicer Carlos - Seleccion de PoemasDocumento48 páginasPellicer Carlos - Seleccion de PoemasMichael M. LeónAún no hay calificaciones
- Corpus Christi 2022Documento2 páginasCorpus Christi 2022San Cayetano (Burzaco)Aún no hay calificaciones
- bfd722e2-9377-4c93-bd2d-e032db0cb407Documento54 páginasbfd722e2-9377-4c93-bd2d-e032db0cb407Fanor GarzonAún no hay calificaciones
- Los 3 Raptos en El Antiguo y Nuevo Testamento y en La Edad de LaDocumento20 páginasLos 3 Raptos en El Antiguo y Nuevo Testamento y en La Edad de LaFernando BentancourAún no hay calificaciones
- Oddun OshéDocumento2 páginasOddun OshéGabyRichin GonzalezAún no hay calificaciones
- Parábola de Los TalentosDocumento2 páginasParábola de Los TalentosJuan Sic GarciaAún no hay calificaciones
- Noche de OraciónDocumento566 páginasNoche de Oraciónlb0241017Aún no hay calificaciones
- Cuadernillo Recuperacion de 2Documento56 páginasCuadernillo Recuperacion de 2ruben diaz perezAún no hay calificaciones
- Coros de AlabanzaDocumento2 páginasCoros de Alabanzaoscar minayoAún no hay calificaciones
- SMFILO3 Filosofía LatinoamericanaDocumento5 páginasSMFILO3 Filosofía LatinoamericanaVictor SotoAún no hay calificaciones
- Fundamentos Teológicos de La PredicaciónDocumento3 páginasFundamentos Teológicos de La PredicaciónEmiliano SuarezAún no hay calificaciones