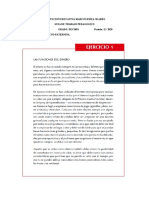Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Obra
Obra
Cargado por
Gabriel SalazarDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Obra
Obra
Cargado por
Gabriel SalazarCopyright:
Formatos disponibles
‘La otra señorita’ de Óscar Guaramato
La maestra rural fue trasladada a otro pueblo. Nos comunicó la noticia momentos después de haber
cantado un nuevo himno, cuando estábamos frente a ella, atentos a sus manos guiadoras del compás.
Habló brevemente. Explicó que desde el lunes tendríamos otra maestra, que ella pasaría a regentar otra
escuela, perdida en la maraña de un remoto caserío, y recomendó a todos que fuésemos amables con la
nueva preceptora, por cuanto nosotros constituiríamos su prueba de fuego, su primer experimento de
recién graduada.
Era viernes y atardecía sobre las casas.
Pero esto no sucedió ayer, ni anteayer.
Ella era nuestra maestra de primeras letras, hace veinticinco años. Sin embargo, el tiempo transcurrido
no impide que recuerde claramente las cosas ocurridas aquel día, lo que hicimos en la calle. Fue allí
donde noté que había olvidado mi pizarra y regresé corriendo al salón. Busqué por todas partes y, al no
encontrarla, llamé a mi maestra. Salió y vi sus ojos enmohecidos de llanto. Sin decirme nada, me abrazó
sollozante. Recuerdo que yo también lloré, que era viernes y que el sol muriente lamía en el patio las
hojas de un rosal.
El domingo la acompañé a la estación.
Yo cargaba su maleta. Fue un domingo a las once de la mañana. La locomotora tenía un nombre –
Gavilán– y resoplaba como un animal cansado. Al fin, un hombre de uniforme gris ordenó a los pasajeros
que subieran al tren. Fue entonces cuando ella me estrechó contra su pecho y me besó en la frente.
Recuerdo claramente su pañuelo blanco, aleteando a lo lejos, y aquella dulce paz que me quedó en la
cara.
La otra señorita tenía pecas y fumaba.
El lunes siguiente se encargó de la escuela. El mismo día encontré mi perdida pizarra.
Yo no la oía. Pensaba en mi otra maestra. Veía su cabello de oro viejo, sus ojos llorosos, sus labios de
frambuesa.
Tal vez fue esto lo que me impulsó a escribir en mi pizarra: Señorita, yo la quiero mucho. Lo hice con una
letra grande, redonda, y firmé al pie.
Repentinamente una pregunta flotó en la sala. Yo no la oí. No hubiera oído nada, a no ser por el codo de
un compañero de pupitre que me hizo volver en mí. La señorita me miraba ahora, esperando mi
respuesta. No contesté. Ella se acercó y me quitó la pizarra de las manos. Recuerdo que era lunes y que
hacía mucho calor y que el sol danzaba en el patio, como un conejo rubio.
Yo mismo llevé la nota a mi casa. En ella se decía la causa de mi expulsión de la escuela rural.
Pasé muchos días apenado, vagando solitario por las riberas del río vecino, y recuerdo también, que me
agarré a trompicones con más de un discípulo que me llamó “picaflor de alero”.
Un día cualquiera me enviaron a una escuela de la ciudad.
Pero nunca llegué a referir que lo escrito había sido para mi otra maestra, la del pañuelo blanco, la del
cabello de oro viejo, y labios de frambuesa. La del primer beso.
También podría gustarte
- Resúmenes de Capítulos de Oficina Numero 1Documento17 páginasResúmenes de Capítulos de Oficina Numero 1Ana Pérez75% (4)
- MENE Novela Ramon Diaz RodriguezDocumento11 páginasMENE Novela Ramon Diaz RodriguezAngelica LopezAún no hay calificaciones
- Los GuayosDocumento10 páginasLos Guayosfrankeliu33% (3)
- 1529-11-1R (1) Deteccion de Mohos y LevadurasDocumento6 páginas1529-11-1R (1) Deteccion de Mohos y LevadurasMichelle ApoAún no hay calificaciones
- Fabula de La Avispa AhogadaDocumento2 páginasFabula de La Avispa AhogadaakatenangoAún no hay calificaciones
- Heroinas VenezolanasDocumento35 páginasHeroinas Venezolanasari100% (1)
- El Alma CuentoDocumento13 páginasEl Alma CuentoMariana Bercowsky50% (2)
- Guachirongo - Julio GarmendiaDocumento3 páginasGuachirongo - Julio GarmendiaEleassar09100% (2)
- Origen de Los Primeros Pobladores de América y Venezuela - Ziannys BravoDocumento8 páginasOrigen de Los Primeros Pobladores de América y Venezuela - Ziannys Bravoziannys paola bravo100% (2)
- Manifestaciones Culturales de VenezuelaDocumento4 páginasManifestaciones Culturales de VenezuelaMigdalis Medina100% (1)
- Tradiciones Navideñas en El ZuliaDocumento5 páginasTradiciones Navideñas en El ZuliarichardAún no hay calificaciones
- La Conquista en Venezuela y Sus ConsecuenciasDocumento5 páginasLa Conquista en Venezuela y Sus ConsecuenciasAnabell Arvelo90% (10)
- Venezuela Agraria y PetroleraDocumento1 páginaVenezuela Agraria y Petrolerajose100% (1)
- Josefa Joaquina SanchezDocumento8 páginasJosefa Joaquina Sanchezyani100% (2)
- Cultura en La Venezuela AgropecuariaDocumento2 páginasCultura en La Venezuela AgropecuariaAmaury Oliveros58% (12)
- 5toAño-Cuadro Comparativo-CastellanoDocumento3 páginas5toAño-Cuadro Comparativo-CastellanoMarco Leon Hidalgo100% (5)
- Introducción Vida Obra y Pensamiento de Francisco de Miranda y Ezequiel ZamoraDocumento4 páginasIntroducción Vida Obra y Pensamiento de Francisco de Miranda y Ezequiel ZamoraJexzerAún no hay calificaciones
- Rosario de PerijaDocumento22 páginasRosario de Perijaadriany50% (2)
- Aspectos Del Municipio Baralt ZuliaDocumento15 páginasAspectos Del Municipio Baralt ZuliaLuis Bermudez100% (2)
- Análisis El Medico de Los Muertos de Julio GarmendiaDocumento4 páginasAnálisis El Medico de Los Muertos de Julio GarmendiaTrinidad SanchezAún no hay calificaciones
- Cuento La Luna No Es Pan de HornoDocumento5 páginasCuento La Luna No Es Pan de HornoMileidys Vallejo50% (2)
- Elementos Constitutivos de La Identidad NacionalDocumento2 páginasElementos Constitutivos de La Identidad NacionalAnahely Montilla77% (39)
- Himno Del Estado YaracuyDocumento1 páginaHimno Del Estado Yaracuyrebeca de guzmanAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Sobre La Batalla de CaraboboDocumento3 páginasMapa Mental Sobre La Batalla de CaraboboMariaEugenia83% (6)
- Expresiones Plásticas Indígenas Venezolanas - Composiciones de Colegio - NaryeskiDocumento5 páginasExpresiones Plásticas Indígenas Venezolanas - Composiciones de Colegio - NaryeskiWilmer Rosas Subero50% (2)
- Cuadro Descriptivo - Regiones de VenezuelaDocumento1 páginaCuadro Descriptivo - Regiones de VenezuelaSiomara Salmeron60% (5)
- ¿Qué Es La Novela Venezolana ConceptoDocumento2 páginas¿Qué Es La Novela Venezolana ConceptoVanessa Ortega100% (1)
- Dona Barbara - InformeDocumento4 páginasDona Barbara - InformeMaira Chiquinquira100% (4)
- Venezuela Agraria.Documento5 páginasVenezuela Agraria.lauritza100% (3)
- Analisis de La Casa de La BrujaDocumento2 páginasAnalisis de La Casa de La BrujaJorbeth Pérez80% (5)
- Reseña Historica de La Ciudad de Tinaquillo Estado CojedesDocumento4 páginasReseña Historica de La Ciudad de Tinaquillo Estado CojedesSusjeidis QuintanaAún no hay calificaciones
- Novela VenezolanaDocumento3 páginasNovela VenezolanaYefer PerezAún no hay calificaciones
- Tipos de Teatro MaterialDocumento21 páginasTipos de Teatro MaterialrosaAún no hay calificaciones
- Explotacion Agraria Minera y PetroleraDocumento3 páginasExplotacion Agraria Minera y PetroleraSabrina100% (3)
- Francisco de Sales PérezDocumento4 páginasFrancisco de Sales Pérezhammer160% (1)
- Biografia de Julio GarmendiaDocumento2 páginasBiografia de Julio GarmendiaGabriel CarrascoAún no hay calificaciones
- Normas de Convivencia Eulalia 2011-2012Documento86 páginasNormas de Convivencia Eulalia 2011-2012Mirle Riquezes Rodriguez100% (1)
- Cuento Las ChelitasDocumento15 páginasCuento Las ChelitasMaria Valentina Alvarez Campos75% (4)
- Venezuela AgropecuariaDocumento4 páginasVenezuela AgropecuariaJesenia Carrillo100% (1)
- Resumen Casas MuertasDocumento2 páginasResumen Casas MuertasJuan Pablo Duarte Moreno100% (1)
- De Cómo Panchito Mandefuá Cenó Con El Niño JesúsDocumento4 páginasDe Cómo Panchito Mandefuá Cenó Con El Niño Jesúspanchapondis100% (2)
- Biografia de Simon RodríguezDocumento11 páginasBiografia de Simon RodríguezLuis Alberto Ordaz GomezAún no hay calificaciones
- Instituciones Encargada Riesgo Social (Manuel Tovar)Documento14 páginasInstituciones Encargada Riesgo Social (Manuel Tovar)nery75% (4)
- Carta de Simón Bolivar A Su Hermana María Antonia CuzcoDocumento2 páginasCarta de Simón Bolivar A Su Hermana María Antonia Cuzcosugeynohemi60% (5)
- Venezuela PetroleraDocumento14 páginasVenezuela PetroleraJose Mejias90% (10)
- Analisis Sobre Las Tradiciones Navideñas Del Estado Apure Vinculadas A Lo NaturalDocumento8 páginasAnalisis Sobre Las Tradiciones Navideñas Del Estado Apure Vinculadas A Lo NaturalDerwin Villegas75% (4)
- Madre Teresa Titos Garzón 97Documento8 páginasMadre Teresa Titos Garzón 97afaomega100% (1)
- San José de Guanipa - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento11 páginasSan José de Guanipa - Wikipedia, La Enciclopedia LibreMariam Valentina Noa VillegasAún no hay calificaciones
- Castellano Textos TradicionalesDocumento10 páginasCastellano Textos Tradicionalesunidad virgen del valle80% (5)
- Cuento WaraoDocumento3 páginasCuento WaraoIvanowa Martinez100% (1)
- Cartelera Turismo MonagasDocumento1 páginaCartelera Turismo MonagasJavier Gamboa100% (1)
- Municipio Cruz ParedesDocumento2 páginasMunicipio Cruz ParedesJdCz67% (3)
- Biografia de Cecilia MujicaDocumento2 páginasBiografia de Cecilia MujicaAbel Urbina50% (2)
- Leyendas de CojedesDocumento4 páginasLeyendas de CojedesLidia López57% (7)
- Eje PetroleroDocumento10 páginasEje PetroleroJenniar Gonzalez100% (3)
- Tradiciones Culturales de GuacaraDocumento3 páginasTradiciones Culturales de Guacaramilagros porrello100% (2)
- La Cultura Tributaria en VenezuelaDocumento20 páginasLa Cultura Tributaria en VenezuelazenamilethAún no hay calificaciones
- GUASIMOSDocumento3 páginasGUASIMOSJosé Gregorio Calderón0% (1)
- Estructura Social de VenezuelaDocumento9 páginasEstructura Social de VenezuelaPaola CastroAún no hay calificaciones
- La Otra Señorita Oscar GuaramatoDocumento2 páginasLa Otra Señorita Oscar GuaramatoCarmenAún no hay calificaciones
- Puro AmorDocumento5 páginasPuro Amormamertopro12Aún no hay calificaciones
- ARTE TEMA 5 Barroco Pintura y EsculturaDocumento79 páginasARTE TEMA 5 Barroco Pintura y EsculturaJam SAAún no hay calificaciones
- Defensa Pirc-250 Partidas PDFDocumento114 páginasDefensa Pirc-250 Partidas PDFhecfran100% (1)
- El MicrocuentoDocumento8 páginasEl MicrocuentoLoreto CristinaAún no hay calificaciones
- ADIVINANCERODocumento4 páginasADIVINANCEROTati ZuluagaAún no hay calificaciones
- Documento Plan de Negocios Marroquineria 2022Documento32 páginasDocumento Plan de Negocios Marroquineria 2022Andres TorresAún no hay calificaciones
- Informe Inventario VialDocumento17 páginasInforme Inventario VialHandy UgarteAún no hay calificaciones
- C SemR9 Literatura Repaso 9Documento4 páginasC SemR9 Literatura Repaso 9Niver WøøđşAún no hay calificaciones
- Actividades Dentro FueraDocumento2 páginasActividades Dentro FueraAlbaVozmedianoRodillaAún no hay calificaciones
- B2.3 La Evolución de Los Instrumentos de Viento Madera. Edad Media y RenacimientoDocumento4 páginasB2.3 La Evolución de Los Instrumentos de Viento Madera. Edad Media y RenacimientoJosé Antonio García-Trevijano VelascoAún no hay calificaciones
- "Conocen Ritmos de Las Canciones Navideñas" ": Explica Su Tema y Lo EjemplificaDocumento3 páginas"Conocen Ritmos de Las Canciones Navideñas" ": Explica Su Tema y Lo Ejemplificalayf rossgandrikAún no hay calificaciones
- Taller Virtual Economia Grado 10Documento3 páginasTaller Virtual Economia Grado 10NatalyC Moreno100% (1)
- Evaluación de Lectura Comprensiva 5°Documento4 páginasEvaluación de Lectura Comprensiva 5°carlaAún no hay calificaciones
- Actualización de Escaner X-431Documento20 páginasActualización de Escaner X-431jeckson luisAún no hay calificaciones
- Grupo ISIMA: Kardex Provisional de CalificacionesDocumento2 páginasGrupo ISIMA: Kardex Provisional de CalificacionesJhonAún no hay calificaciones
- Transmision Te14 Dana SPDocumento56 páginasTransmision Te14 Dana SPRuben BernalAún no hay calificaciones
- Ensayo de CompactacionDocumento5 páginasEnsayo de CompactacionMiguel BautistaAún no hay calificaciones
- Estudio de TransitoDocumento27 páginasEstudio de TransitoSebastian PedrerosAún no hay calificaciones
- Leame English SpeakDocumento957 páginasLeame English SpeakJose Vicente Rendon100% (1)
- Placas de Circuito Impreso Com EAGLEDocumento12 páginasPlacas de Circuito Impreso Com EAGLEaleschildtAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Principales Del Juego de Pelota Maya y Su Relacion Con El Popol WujDocumento3 páginasCaracteristicas Principales Del Juego de Pelota Maya y Su Relacion Con El Popol WujKaren100% (1)
- Diario PDF PlantillaDocumento19 páginasDiario PDF PlantillaSgitsoffrenig BoigAún no hay calificaciones
- Cultura de La República DominicanaDocumento2 páginasCultura de La República DominicanaChristian Lora RomanAún no hay calificaciones
- Httpsmerida Gob MxnocheblancacontentdocumentsprogramaNB2023 PDFDocumento1 páginaHttpsmerida Gob MxnocheblancacontentdocumentsprogramaNB2023 PDFMelissa NuñezAún no hay calificaciones
- Los GaribaldisDocumento3 páginasLos GaribaldisLuz Maria Tume Chunga100% (1)
- Shimano Catalog Spanish Spa 2008 Consumer MTBDocumento40 páginasShimano Catalog Spanish Spa 2008 Consumer MTBGoodBikes91% (11)
- Catalogo MusicaDocumento8 páginasCatalogo MusicaPatricio GuamanAún no hay calificaciones
- Tutor Virtual - Informacion - Redaccion 37762Documento28 páginasTutor Virtual - Informacion - Redaccion 37762Jhonatan Espino TorresAún no hay calificaciones
- El Alfarero y El Lavandero TextoDocumento2 páginasEl Alfarero y El Lavandero TextoAbdon Solar Prieto100% (1)
- Evaluacion Preliminar de Una Dieta: TemaDocumento62 páginasEvaluacion Preliminar de Una Dieta: TemaDONNOVAN OMAR RUIZ TORRESAún no hay calificaciones