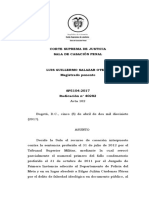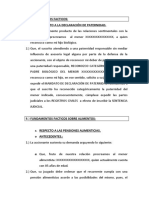Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Guachirongo - Julio Garmendia
Cargado por
Eleassar09100%(2)100% encontró este documento útil (2 votos)
3K vistas3 páginasMaravilloso cuento del Barquisimeto de antaño y un singular personaje tipico venezolano
Título original
Guachirongo -Julio Garmendia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoMaravilloso cuento del Barquisimeto de antaño y un singular personaje tipico venezolano
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(2)100% encontró este documento útil (2 votos)
3K vistas3 páginasGuachirongo - Julio Garmendia
Cargado por
Eleassar09Maravilloso cuento del Barquisimeto de antaño y un singular personaje tipico venezolano
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Guachirongo
Julio Garmendia
(Venezuela)
Así como hay ciudades o pueblos afamados por la altura de un pico
o la hondura de un zanjón, por el número de sus torres o por el
tamaño de sus toronjas, así hay en el Oeste -en nuestro Oeste
venezolano- una ciudad muy celebrada por sus puestas de sol, por la
majestad y belleza de sus crepúsculos. Sus moradores son
entendidos y expertos en esta materia, doctos en ella, y así dicen, a
veces, por ejemplo: "Este verano hemos tenido los crepúsculos más
raros -o más largos, o más bellos-, que hemos visto en mucho
tiempo". No sé si esto ha llegado a reflejarse en el carácter de la
generalidad de entre ellos; pero un hombre que vivió en estos
parajes, un simple de espíritu a quien apellidaban por burla
Guachirongo, sí vivió (y murió tal vez realmente) entre las nubes del
crepúsculo. Guachirongo hallábase afligido de toda clase de
pobrezas y miserias; sus ropas no eran más que harapos; los cabellos
le resbalaban en grasientas guedejas por la nuca, la frente y las
orejas, y hasta le tapaban los ojos. Así andaba, y algunos perros
hambrientos - tan hambrientos y miserables como él mismo - lo
seguían por todas partes adonde iba. Y Guachirogo no tenía ningún
inconveniente en ponerse a bailar en medio de la calle, si se lo
pedían chicos o grandes; o también, así de repente, sólo porque le
venían ganas a él, a la hora del atardecer, mirando un crepúsculo
encendido. Fuera de esto, y por extraño que parezca, Guachirongo
vendía gritos. Le decían:
-¡Un grito, Guachirongo!
Pero los gritos de Guachirongo eran al precio de tres por locha, ni
uno más, ni uno menos; sobre esta base el trato se hacía, se cerraba
el negocio, y Guachirongo lanzaba tres gritos sonoros, poderosos,
retumbantes, que hubieran despertado la alarma en el vecindario y
sus contornos si no fuera porque ya todos por allí sabían muy bien
que era aquél el negocio del Guachirongo.
A pesar de todas las calamidades que lo afligían (o quizás por eso,
justamente), Guachirongo, más que en la tierra, vivía en las nubes, y
especialmente en las nubes del crepúsculo. Caminaba o bailaba o
gritaba mirando hacia ellas; ellas tenían para él mayor importancia y
realidad que muchas sólidas cosas de acá abajo. Hasta las tomaba
como puntos fijos de orientación o referencia, hablando de algún
sitio, o recordando alguna fecha.
-Guachirongo, ¿dónde vives?- le preguntaban. Y él contestaba:
-¡Po alláaa, PO los laos e las nubes colorás!
-¿Desde cuándo, Guachirongo?
-¡Aaah... desde el año e las morás!
Así hablaba este habitante del crepúsculo. Los niños salían a las
puertas de las casas a hablar con él, y le pedían que bailara o que
gritara. Mientras sus perros olfateaban acá y allá, y alguno se echaba
a dormitar sobre el quicio del portón, Guachirongo bailaba en la
acera o en el zaguán; después recibía su moneda o su cazuela llena, y
se iba, calle arriba o calle abajo, seguido de su fiel jauría. Algún
insulto lanzado traidoramente desde lejos, tras una esquina, le
hacía rabiar un momento y volver atrás con gesto amenazante. Pero
más lejos otro niño, otro baile y otros gritos le esperaban -con
cazuela o centavito-, y esto le hacía de nuevo ir adelante; vivía para
su arte, y lo trocaba por comida o por dinero, pero sólo en los
momentos en que el ambiente crepuscular hacía descender sobre él
la inspiración.
Pero las nubes acabaron por sugerirle a Guachirongo inspiraciones y
visiones más extrañas... Los años habían pasado, y los niños que
ahora le hacían bailar o gritar al frente de sus casas, no eran los
mismos: aquéllos de antes eran ya hombres, éstos de ahora eran sus
hijos. Ahora los bucles de Guachirongo eran grises, sus espaldas
estaban encorvadas, hundidas sus mejillas. En torno suyo, mientras
danzaba inspiradamente en los viejos portales, la vida había danzado
también su vieja danza. Cierta vez, por la tarde, ya anocheciendo, fue
encontrado un hombre muerto en una calleja, y Guachirongo bailaba
en torno al muerto. La gente se aglomeró en derredor, pero él siguió
bailando imperturbablemente; sus bucles flotaban a la luz
crepuscular como pequeñas serpientes enfurecidas. Lo llamaban o lo
reprendían algunos. Pero él no oía ni veía más que las luces y
sombras del crepúsculo, y siguió danzando alrededor del muerto.
Fue llevado a la cárcel, atadas las manos, y bailaba a todo lo largo del
trayecto...
Cuando fue puesto en libertad, tiempo después, los niños no
quisieron salir a las puertas a hablar con él, ni volvieron a pedirle
nada. Le tenían miedo, y se escondían al verle aparecer por la calle.
Algunas personas mayores le daban siempre una moneda, o le
llenaban la cazuela. Otras le hacían la señal de la cruz. Los perros le
seguían siendo fieles, y andaban tras él, más flacos y miserables que
nunca. Desapareció un día, y nadie volvió a verle ni oírle, ni a él ni a
sus perros, ni sus danzas, ni sus gritos, ni sus bucles... Pero, hoy
todavía, cuando las nubes del verano forman en el cielo sus
maravillosas perspectivas, sus lagos, sus mirajes, sus palacios...
alguna anciana asomada al postigo de la celosía de una ventana de
gruesos barrotes, o parada en el quicio de algún ancho portón, le
dice al niño que juega en la acera:
-¡Mira! ¡Guachirongo está bailando allá en las nubes!
-¿Y quién es Guachirongo?- pregunta el niño.
Y la anciana vuelve a contar la historia.
© Editorial Montesinos, S.A.
Julio Garmendia
(Venezuela)
También podría gustarte
- Expresiones Plásticas Indígenas Venezolanas - Composiciones de Colegio - NaryeskiDocumento5 páginasExpresiones Plásticas Indígenas Venezolanas - Composiciones de Colegio - NaryeskiWilmer Rosas Subero50% (2)
- Exposicion de Mamporal BurozDocumento9 páginasExposicion de Mamporal BurozKeisler NunezAún no hay calificaciones
- El Alma CuentoDocumento13 páginasEl Alma CuentoMariana Bercowsky50% (2)
- La Economía Del Estado ApureDocumento3 páginasLa Economía Del Estado Apuregonzalangel100% (3)
- Fiestas Trad de Los Llanos Venezolanos CompartirDocumento14 páginasFiestas Trad de Los Llanos Venezolanos CompartirNatalia LozadaAún no hay calificaciones
- Atavios CorporalesDocumento2 páginasAtavios CorporalesYoletzy Vasquez67% (6)
- El Mago de La Cara de VidrioDocumento4 páginasEl Mago de La Cara de VidrioWilson Ochoa0% (1)
- Josefa Joaquina SanchezDocumento8 páginasJosefa Joaquina Sanchezyani100% (2)
- Cultura y Tradiciones Del Estado YaracuyDocumento9 páginasCultura y Tradiciones Del Estado YaracuyCyber CenterAún no hay calificaciones
- Reseña Historica de La Ciudad de Tinaquillo Estado CojedesDocumento4 páginasReseña Historica de La Ciudad de Tinaquillo Estado CojedesSusjeidis QuintanaAún no hay calificaciones
- Canaima Novela MVDocumento4 páginasCanaima Novela MVYasmin Prieto100% (1)
- Origen y Evolucion de La I.P.M.Documento5 páginasOrigen y Evolucion de La I.P.M.rosa azocar0% (1)
- Heroinas VenezolanasDocumento35 páginasHeroinas Venezolanasari100% (1)
- Costumbres y Tradiciones VargasDocumento2 páginasCostumbres y Tradiciones Vargasomarbus60% (42)
- Industria Siderurgica Del OrinocoDocumento6 páginasIndustria Siderurgica Del OrinocoAlbert El BoletaAún no hay calificaciones
- La Otra SeñoritaDocumento2 páginasLa Otra Señoritarauldmarquez80% (10)
- Himno Del Estado YaracuyDocumento1 páginaHimno Del Estado Yaracuyrebeca de guzmanAún no hay calificaciones
- Costumbres de MonagasDocumento1 páginaCostumbres de MonagasMilimar Fontalba De Rodríguez50% (8)
- Clasificacion de Las Industrias.Documento1 páginaClasificacion de Las Industrias.julio guerra100% (1)
- Tutorial de Transferencia TTDocumento4 páginasTutorial de Transferencia TTFrancys Cedillo33% (3)
- Narrativa CriollistaDocumento11 páginasNarrativa Criollistathony_nieve50% (2)
- Infografia Monumentos Historicos-Alexander SulbaranDocumento1 páginaInfografia Monumentos Historicos-Alexander SulbaranCynthian Becerra100% (1)
- Ayuda Humanitaria en El Mundo MultipolarDocumento3 páginasAyuda Humanitaria en El Mundo Multipolarzulenny alvarado67% (3)
- El Cuento en VenezuelaDocumento2 páginasEl Cuento en VenezuelaMariangela RojasAún no hay calificaciones
- Trabajo Manifestaciones Culturales de CaraboboDocumento20 páginasTrabajo Manifestaciones Culturales de Caraboboandry1962% (13)
- Sectores ProductivosDocumento3 páginasSectores Productivosjoshua100% (1)
- Ubicacion Geografica de PortuguesaDocumento3 páginasUbicacion Geografica de PortuguesaMaira FloresAún no hay calificaciones
- Poema La Mujer Que No Vimos. Miguel MudarraDocumento7 páginasPoema La Mujer Que No Vimos. Miguel MudarraÁngel García100% (3)
- HIMNO DEL ESTADO LA GUAiRADocumento3 páginasHIMNO DEL ESTADO LA GUAiRAMoisésAún no hay calificaciones
- Reseña Histórica Del Casco Central de CalabozoDocumento7 páginasReseña Histórica Del Casco Central de CalabozoYsnardo Alejandro ConigliaroAún no hay calificaciones
- CanaimaDocumento6 páginasCanaimaCesar Perez100% (1)
- Cuentos de Aquiles NazoaDocumento7 páginasCuentos de Aquiles NazoaMiguel Sandoval100% (4)
- Costumbres Del Municipio Manuel MongeDocumento19 páginasCostumbres Del Municipio Manuel MongeWillbert Dominguez60% (5)
- Guayana Pretensiones Inglesas en Territorio VenezolanoDocumento6 páginasGuayana Pretensiones Inglesas en Territorio Venezolanoaa.mm.20Aún no hay calificaciones
- Himno Del Estado BolivarDocumento7 páginasHimno Del Estado BolivarCarlos Bastardo MuñozAún no hay calificaciones
- Municipio OspinoDocumento6 páginasMunicipio OspinoAngelica Maria Rodriguez0% (1)
- Cartelera Turismo MonagasDocumento1 páginaCartelera Turismo MonagasJavier GamboaAún no hay calificaciones
- Estado La GuairaDocumento5 páginasEstado La GuairaANA ESCALANTEAún no hay calificaciones
- Platos Típicos Del Estado Vargas de VenezuelaDocumento3 páginasPlatos Típicos Del Estado Vargas de VenezuelaGenesis Perez67% (6)
- Actividades y Fiestas Tradicionales Del Estado BolívarDocumento3 páginasActividades y Fiestas Tradicionales Del Estado BolívarVictor Villanueva80% (5)
- Los Comemuertos - José Rafael PocaterraDocumento3 páginasLos Comemuertos - José Rafael PocaterraGrevik Francisco Lecuna100% (1)
- El Aventurero de Igor Delgado SeniorDocumento5 páginasEl Aventurero de Igor Delgado SeniorLeobel Leobel67% (3)
- El Mago de La Cara de VidrioDocumento3 páginasEl Mago de La Cara de VidrioNikolas GarciaAún no hay calificaciones
- Himno Del Estado La GuairaDocumento1 páginaHimno Del Estado La Guairaali adraz100% (4)
- Línea de Tiempo - HistoriaDocumento7 páginasLínea de Tiempo - HistoriaShanti67% (3)
- Diversidad Biologica de Venezuela-SoberaniaDocumento5 páginasDiversidad Biologica de Venezuela-Soberaniareinaldo100% (2)
- Analisis de NochebuenaDocumento4 páginasAnalisis de Nochebuenaparaverhayquever0% (1)
- Guajibo o HiwiDocumento3 páginasGuajibo o HiwiJorge Garcia55% (11)
- Mitos y Leyendas Del Estado La GuairaDocumento12 páginasMitos y Leyendas Del Estado La GuairaAna Maria Van-Grieken100% (1)
- Tradiciones FALCONDocumento12 páginasTradiciones FALCONRafael UzcateguiAún no hay calificaciones
- Manifestaciones Culturales de VenezuelaDocumento4 páginasManifestaciones Culturales de VenezuelaMigdalis MedinaAún no hay calificaciones
- Movilidad de La Población Rural y Urbana en VenezuelaDocumento5 páginasMovilidad de La Población Rural y Urbana en VenezuelaLili RojasAún no hay calificaciones
- CastellanoDocumento5 páginasCastellanoGisselle Vegas67% (3)
- Bailes Tradicionales Del Estado CaraboboDocumento5 páginasBailes Tradicionales Del Estado CaraboborosangelbetaAún no hay calificaciones
- Triptico MeridaDocumento2 páginasTriptico MeridaGisela Mendoza80% (5)
- Guachirongo 3ERODocumento4 páginasGuachirongo 3ERODiorlin TovarAún no hay calificaciones
- La Dama TapadaDocumento3 páginasLa Dama TapadadarwinsgtAún no hay calificaciones
- 1 LeyendaDocumento2 páginas1 LeyendaJeffer GarciaAún no hay calificaciones
- Adiós A Ruibarbo Guillermo BlancoDocumento4 páginasAdiós A Ruibarbo Guillermo BlancoRaquel M. ArellanoAún no hay calificaciones
- Fdocuments - MX - Talleres Adoracion 01 La Verdadera AdoracionDocumento22 páginasFdocuments - MX - Talleres Adoracion 01 La Verdadera AdoracionNatalia ChanAún no hay calificaciones
- Informe Del Asistente Administrativo Al Residente Ne 340Documento5 páginasInforme Del Asistente Administrativo Al Residente Ne 340Luis Huama CrispinAún no hay calificaciones
- T2 Plenario DoderoDocumento12 páginasT2 Plenario DoderoValeria Pinto100% (1)
- La Tienda de MilagrosDocumento26 páginasLa Tienda de MilagrosNeil EpalzaAún no hay calificaciones
- Sentencia Fuero Jurisdicción Penal Militar y OrdinariaDocumento40 páginasSentencia Fuero Jurisdicción Penal Militar y OrdinariaJHON EDISSON VESGA MARTÍNEZAún no hay calificaciones
- Has Leído Alguna EntrevistaDocumento3 páginasHas Leído Alguna EntrevistaMarlene TlaxcalaAún no hay calificaciones
- CASO Natalia Martínez Duarte 5120211006 - CompressedDocumento2 páginasCASO Natalia Martínez Duarte 5120211006 - CompressedNATALIA MARTINEZ DUARTEAún no hay calificaciones
- Cronología Del Bloque en VenzuelaDocumento12 páginasCronología Del Bloque en VenzuelaWilfredo Enrique PintoAún no hay calificaciones
- Modelo de Contestacion de Demanda de Filiacion - Fundamentos FacticosDocumento3 páginasModelo de Contestacion de Demanda de Filiacion - Fundamentos FacticosLuis Jeans Pierre Zumaeta RobledoAún no hay calificaciones
- Cargar Carta Compromiso Seguridad Información AliadosDocumento1 páginaCargar Carta Compromiso Seguridad Información AliadosHeblyn Rodriguez100% (1)
- Guion de La Película No Manches FridaDocumento3 páginasGuion de La Película No Manches FridaStefy CaamalAún no hay calificaciones
- Dramas NavideñosDocumento12 páginasDramas NavideñosLilian RivillasAún no hay calificaciones
- T 751 11 Sentencia SegurosDocumento38 páginasT 751 11 Sentencia SegurosValentina MedinaAún no hay calificaciones
- 01 Decreto 2341 de 1971Documento8 páginas01 Decreto 2341 de 1971Stivy Sarmiento BolañoAún no hay calificaciones
- 1821 Manifiesto Que Hace A Los Pueblos de Venezuela Miguel de La TorreDocumento56 páginas1821 Manifiesto Que Hace A Los Pueblos de Venezuela Miguel de La TorreEduardo II ZambranoAún no hay calificaciones
- SAMARIADocumento28 páginasSAMARIAIsabel GalvanAún no hay calificaciones
- Revolucion Rusa 1905 - 1917Documento17 páginasRevolucion Rusa 1905 - 1917Vicente Danilo Iglesias RiquelmeAún no hay calificaciones
- El Dios de JusticiaDocumento3 páginasEl Dios de JusticiaLEONARDO DAVINAún no hay calificaciones
- Demanda de Obligacion de DarDocumento8 páginasDemanda de Obligacion de DarEduardo Uturunco HerediaAún no hay calificaciones
- Anexo 4 Comprensiòn Lectora #02 Actividad 2 Eda 3Documento2 páginasAnexo 4 Comprensiòn Lectora #02 Actividad 2 Eda 3Xihomara Aracely Gamarra CcasoAún no hay calificaciones
- Saduceos, Fariseos y EseniosDocumento3 páginasSaduceos, Fariseos y EseniosAndreaRGMorenoAún no hay calificaciones
- Ensayo Estabilidad Del Funcionario Publico en VenezuelaDocumento4 páginasEnsayo Estabilidad Del Funcionario Publico en VenezuelaCesar Torres100% (1)
- 3022 Modelo Contrato de TransaccionDocumento2 páginas3022 Modelo Contrato de TransaccionMarianna Alvarez SAún no hay calificaciones
- Notas Sobre El Concepto de Razonabilidad Su Uso en La Jurisprudencia ConstitucionalDocumento7 páginasNotas Sobre El Concepto de Razonabilidad Su Uso en La Jurisprudencia ConstitucionaljoseAún no hay calificaciones
- Se Declare Firme y Consentida La Sentencia y Otro - Marquina Huaman Estefany LizbethDocumento2 páginasSe Declare Firme y Consentida La Sentencia y Otro - Marquina Huaman Estefany LizbethWilmer Burgos LópezAún no hay calificaciones
- Histeria de ConversiónDocumento8 páginasHisteria de ConversiónLuz Nelida Zegovia SantosAún no hay calificaciones
- AMPARO INDIRECTO Mario Julio 9,2019Documento32 páginasAMPARO INDIRECTO Mario Julio 9,2019Vicky UvAún no hay calificaciones
- Educar Con Respeto Es Clave para Conseguir Que Los Niños No Sean AgresivosDocumento6 páginasEducar Con Respeto Es Clave para Conseguir Que Los Niños No Sean AgresivosFelipe Armado Achach CastroAún no hay calificaciones
- SutranDocumento4 páginasSutranAULICOAún no hay calificaciones
- El Fin de La Guerra FríaDocumento5 páginasEl Fin de La Guerra FríaRodrigo Miñope Jhamir AlexanderAún no hay calificaciones