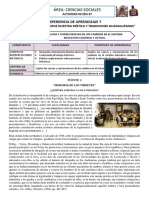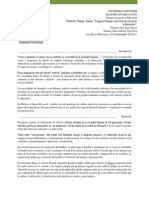Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
E21 MujerSigloXIX
E21 MujerSigloXIX
Cargado por
Pedro OlasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
E21 MujerSigloXIX
E21 MujerSigloXIX
Cargado por
Pedro OlasCopyright:
Formatos disponibles
1
Reflexiones y Experiencias en Educación
revistaclave21@gmail.com
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA EDUCACIÓN DE LA MUJER EN EL SIGLO XIX
José Claudio Narganes Robas
Alejandra Narganes Parral
Temática: Historia, Cultura, Educación.
Etapa: Todas.
Resumen:
La denominación de “ángel del hogar”, utilizada para designar el papel que se espera de la
mujer del siglo XIX, encierra historias de sumisión y dependencia ante la figura masculina. La
moral y la educación de la época, fijadas por la Iglesia y las Leyes, fortalecen la segregación de la
mujer en lo que se refiere a su participación en los espacios públicos y acceso al mundo laboral.
Sólo la intervención decidida de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, orientada desde
el krausismo, consigue abrir la cultura a las mujeres y establecer instituciones formativas en
ámbitos profesionales distintos al del Magisterio, favoreciendo el logro histórico de que un reducido
número de mujeres terminen sus estudios universitarios a finales del siglo.
Palabras clave:
Mujer, “ángel del hogar”, currículum segregado, educación de los hijos y cuidado del hogar,
krausismo, sumisión y dependencia, moralidad.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
2
Universalmente es aceptada la tardía incorporación de los ciudadanos españoles, durante el
siglo XIX, a los estudios en particular y al sistema educativo en general; situación que se radicaliza
en lo referente a las pocas oportunidades que tiene la mujer para acceder a cualquier tipo de
instrucción; y cuando puede acceder el modelo se sustenta en estudios primarios rudimentarios cuyo
currículum contiene, aparte de elementales conocimientos alfabetizadores, tareas asociadas a sus
futuras ocupaciones adultas, entre las que destacan el cuidado de la casa, atención a los hijos,
dedicación al marido y gestión de la economía del hogar, etc.
En las escuelas del siglo XIX, y durante gran parte del siglo XX, se reproducen conductas
propias de la conciencia social y valores hegemónicos decimonónicos en los que impera una
educación dirigida a conseguir mujeres que cohesionen las familias. Este trabajo de ser “el ángel
del hogar” requiere de una cultura mínima que supone abandonar el analfabetismo y buscar el
adiestramiento en asuntos domésticos a fin de regentar las familias en función de los designios
establecidos, inestimable labor para conseguir paz y estabilidad.
Este concepto no es nuevo, ya Fray Luis de León,
tomando como referencia el artículo de Cantero, M.A.,
expresa: “Como son los hombres para lo público, así
las mujeres para el encerramiento; y como es de los
hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el
encerrarse y encubrirse” (Fray Luis de León).
Las aportaciones que hace Fray Luis de León en
torno a la educación de la mujer en “La perfecta
casada” tienen gran repercusión hasta entrado el siglo
XX, estando vigentes frases como esta: “así la buena mujer, cuanto para de sus puertas adentro, ha
de ser presta y ligera, tanto para fuera de ellas, se ha de tener por coja y torpe” (Fray Luis de
León: La perfecta casada).
Será también el propio fraile quien subraye, siguiendo a Cantero, M.A., que no considera
adecuada la participación de la mujer en lo público, indicando dos razones: la primera, por su
incapacidad y la segunda, por la debilidad de su naturaleza; aspecto que puede contaminar al
hombre: “¿Por qué les dió a las mujeres Dios las fuerzas flacas, y los miembros muelles, sino
porque los crió, no por ser postas, sino para estar en su rincón asentadas?[...] Y pues no las dotó
Dios ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de fuerzas de las que son menester para la
guerra y el campo, mídanse con lo que son y conténtense con lo que es de su suerte, y entiendan en
su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ella sola” (Fray Luis de León).
Bajo este pensamiento las mujeres quedan condicionadas por las necesidades que surgen en el
ámbito del hogar y de lo privado, determinándose lo público y laboral como papeles secundarios;
manifestándose como mujer ideal aquella considerada como la perfecta casada, reina del hogar,
piadosa, buena madre y buena esposa, carente de sapiencia y academicismo y experta en sus tareas
domésticas.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
3
La atención a estos designios no se deja al azar sino que las
políticas educativas en el siglo XIX establecen pautas pedagógicas
y curriculares que inciden en el aprendizaje de estas funciones
desde la infancia.
En los inicios de siglo la Comisión de Instrucción Pública,
con fecha de 7 de marzo de 1814, emite un Dictamen y Proyecto
de Decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública, de
marcado matiz ilustrado. En el mismo se considera necesaria la
educación de la mujer, debido a que como madre y esposa puede
influir en la mejora de las costumbres sociales y en la formación
de los primeros hábitos, fomentados tanto en la niñez como en las
posteriores etapas de la vida.
“Pero como además de la educación doméstica de las
mujeres, que necesariamente se ha de mejorar con el progreso de
la instrucción nacional y el fomento de la riqueza pública, convenga que el Estado costee algunos
establecimientos en que aprendan las niñas a leer y escribir, y las labores propias de su sexo, la
Comisión opina que se debe encomendar al celo de las Diputaciones provinciales el que propongan
el número que deba haber de estos establecimientos, el paraje donde deban situarse, su dotación y
forma” (Dictamen y Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública, 1814).
El talante ilustrado no es un motivo de alegría para las mujeres de la época ya que sus
declaraciones e intenciones proclaman la educación como una forma de emanciparse y conseguir
una mejora de la nación, y después los hechos no se corresponden con la realidad. Pero estos
argumentos no son aceptados universalmente puesto que desde ciertos sectores aparecen otros que
defienden la imposibilidad de educar a la mujer debido a la naturaleza de la misma, aludiendo a la
debilidad que le aporta su maternidad y en general por la inferioridad intelectual y física que
muestra el sexo femenino, situación que la posiciona en segundo orden y que le impide un
acercamiento al mundo de saber, mostrándose innecesario el acceso al conocimiento, al mundo del
trabajo y a todo aquello externo a su contexto habitual, debiendo prestar atención a su moral y
labores propias de su sexo. Moebius, P.J. relata algunos de los efectos negativos que tendría la
igualdad entre hombres y mujeres.
“Si queremos que la mujer cumpla plenamente su deber de ser madre, no debemos pretender
que posea un cerebro masculino. Si las mujeres desarrollaran sus capacidades en la misma medida
que los hombres, sus órganos materiales sufrirían y la haríamos convertirse en híbridos
repugnantes e inútiles. La lengua es la espada de las mujeres porque su debilidad física le impide
combatir con el puño; su debilidad mental las hace prescindir de argumentos válidos, por lo que
sólo les queda el exceso de palabras” (Moebius, P.J., 1982).
A la reafirmación del papel de la mujer en la conciencia del siglo XIX contribuye la Iglesia,
que domina mediante el control de una moral estricta la forma de vida, usos y costumbres de la
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
4
sociedad española, apoyada fuertemente por un analfabetismo que relega a la mujer al mundo de la
sordidez, el silencio y la superchería.
“La Iglesia (…) tiene un fuerte influjo en las costumbres y la vida cotidiana de la España de
comienzos del siglo XIX sobre un colectivo de mujeres masivamente analfabetas. La Iglesia, que
desaconsejaba la instrucción de las mujeres y sostenía su inferioridad, desplegará nuevas
estrategias a medida que avanza el siglo y la escolarización femenina crece. Al mismo tiempo
velará para que las virtudes femeninas: resignación, sumisión y silencio, sean contenidos cruciales
de la educación escolar femenina de tal modo que queden preservados los papeles sociales y el
género” (Ballarín, P., 2001).
Antes del cambio social-científico, desarrollado en otros países europeos con anterioridad, en
nuestro país subyace una concepción equivocada de la biología en la que la capacidad de quedarse
embarazada explica por sí sola la necesidad del cuidado de los hijos y la búsqueda de un refugio de
los mismos. No existe en la mujer esa necesidad de cambio ni tampoco dentro de la sociedad, que
insiste en utilizar la educación como un instrumento que permite perpetuar el sistema patriarcal
como generador de un crecimiento económico y productivo sustentado en el saber masculino.
Dentro de ese sistema patriarcal la dependencia
moral y económica de la mujer es absoluta, tal y como
Rousseau define el papel de la mujer en el siguiente
texto: “dar placer [a los hombres], serles útiles,
hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes,
cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos,
hacerles agradable y dulce la vida, esos son los
deberes de las mujeres en todos los tiempos, y lo que se
les ha de enseñar desde la infancia” (Rousseau, J.J.: El
Emilio).
Volviendo al ámbito educativo, los supuestos respecto a la educación femenina que se reflejan
en el Dictamen mencionado propician una continuidad en el Decreto que se presenta en las Cortes,
con alusiones directas a este tipo de educación, que en su título XII, referido a la educación de las
mujeres, determina de forma específica:
“Se establecerán escuelas públicas, en que se enseñe a las niñas a leer y a escribir, y a las
adultas las labores y habilidades propias de su sexo” (Art. 115).
“El Gobierno encargará a las Diputaciones provinciales que propongan el número de estas
escuelas que deban establecerse en su respectiva provincia, los parajes en que deban situarse, su
dotación y arreglo” (Art. 116).
Esta segregación respecto a la educación continúa a lo largo del siglo y en el Plan General de
Instrucción Pública del Duque de Rivas (1836), promulgado en el reinado de Isabel II.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
5
“Se establecerán escuelas separadas para las niñas donde quiera que los recursos lo
permitan, acomodando la enseñanza en estas escuelas a las correspondientes elementales y
superiores de niños, pero con las modificaciones y en la forma conveniente al sexo. El
establecimiento de estas escuelas, su régimen y gobierno, provisión de maestras,..., serán objeto de
un decreto especial” (Real Decreto de 4 de agosto de 1836, Título I, Capítulo III, Art. 21).
Durante todo el siglo XIX, y sobre todo en el primer tercio, existe una hegemonía de la
educación masculina sobre la femenina. A pesar de la tendencia ilustrada y buscando la felicidad
para la totalidad de los ciudadanos no son buenos momentos para la educación de la mujer y es
necesario esperar a una mejora de la economía, presencia de pedagogos interesados y, en definitiva,
que surjan oportunidades para que se adapte a las niñas el currículum de los niños, puesto que
parece inviable diseñar una dotación específica para el género femenino.
La educación de la mujer plantea demasiados inconvenientes, excesivas dificultades en una
sociedad en la que la mujer no tiene capacidad de lucha y en la que la educación femenina no es un
tema de interés político ni pedagógico, sino un asunto de segundo orden a lo largo de la centuria.
Son tiempos en los que la función de la mujer en la sociedad no tiene nada que ver con los estudios
en general, y menos con la educación secundaria, de marcada finalidad propedéutica, dirigida hacia
la Universidad. Fiel reflejo de ello es la ausencia de mención de la mujer en la Educación
Secundaria en el Plan de Estudios para los Institutos de Segunda Enseñanza de 15 de octubre de
1843, ni en el Plan Pidal, regulado por el Real Decreto de 17 de septiembre de 1845.
Un primer atisbo de modernidad, si puede llamarse así, aparece con la Ley de Instrucción
Pública de 9 de septiembre de 1857, de Claudio Moyano,
reproductora de los esquemas liberales de principios de siglo, que
tiene como elemento destacado conseguir la obligatoriedad de la
escolaridad de las niñas por primera vez en España; eso sí, con
diferencias claras en un currículum sesgado que la aparta de todos
aquellos conceptos y nociones propios de trabajos y oficios, que
corresponden y forman parte del ámbito masculino, e integrando en
ese espacio actuaciones curriculares específicamente destinadas a lo
que se espera del sexo femenino.
“En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se
omitirán los estudios de que tratan el párrafo sexto del art. 2,
relacionados con: Breves nociones de Agricultura, Industria y
Comercio; y los párrafos primero y tercero del art. 4: Principios de
Geometría, de Dibujo lineal y de Agrimensura y Nociones
generales de Física y de Historia Natural, reemplazándose con:
Labores propias del sexo, Elementos de Dibujo aplicado a las
mismas labores y Ligeras nociones de Higiene doméstica” (Art. 5).
Se consideran escuelas “incompletas” de primera enseñanza, según el artículo 3 de la Ley
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
6
Moyano, las que desarrollan las materias de Doctrina Cristiana, Lectura, Escritura, Gramática y
Ortografía, Aritmética y Sistema de Medidas, así como Breves nociones de Agricultura, Industria y
Comercio.
“En todo pueblo de 500 almas habrá necesariamente una escuela pública elemental de niños,
y otra, aunque sea incompleta, de niñas. Las incompletas de niños sólo se consentirán en pueblos
de menor vecindario” (Art. 100).
“En los pueblos que lleguen a 2.000 almas habrá dos escuelas completas de niños y otras dos
de niñas. En los que tengan 4.000 almas habrá tres; y así sucesivamente, aumentándose una
escuela de cada sexo por cada 2.000 habitantes” (Art. 101).
“Únicamente en las escuelas incompletas se permitirá la concurrencia de los niños de ambos
sexos, en un mismo local, y aun así con la separación debida” (Art. 103).
La Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868, orientada en la política de Isabel II, en
la que tiene gran influencia la Iglesia, no pone reparos a una educación primaria de la mujer dentro
de los supuestos de principios de siglo, que no son otros que el cuidado del hogar y los hijos,
otorgando facilidades para la educación de la mujer en ese contexto y para ese cometido. Se siguen
primando las Escuelas públicas de primaria para niños y niñas en las localidades de más de 500
habitantes, se potencian las Escuelas Dominicales y se determina un currículum basado en Doctrina
Cristiana, Lectura, Escritura, Principios de Aritmética, Sistema Legal de Pesas y Medidas, Sencillas
nociones de Historia y Geografía de España, Gramática Castellana y Principios generales de
Educación y Cortesía. Además, como viene siendo habitual a lo largo de la legislación en lo
concerniente a la enseñanza primaria para niñas, se añade el aprendizaje de “sus labores más
frecuentes”.
Durante el siglo XIX existe un rápido crecimiento de la población, no tan fuerte como en el
resto de Europa, que no viene acompañado de ningún desarrollo económico ni industrial, excepto en
Cataluña y en el País Vasco. El auge de la burguesía, que tanto va a
incidir en la educación de las mujeres, tarda en llegar a una sociedad
en la que ya pugnan corrientes innovadoras y tradicionalistas; estas
últimas acomodadas a las ideas de la Iglesia, vinculadas a las
costumbres y negadas a la existencia de cualquier tipo de reforma.
La situación política del país, complicada, no ayuda al desarrollo
de reformas e innovaciones. Algún atisbo aparece con la llegada de La
Gloriosa (1868) y de un modelo liberal moderado, destronamiento de
Isabel II y auge de la burguesía progresista. Como consecuencia se
proclaman amplias libertades de expresión, de prensa, de culto, etc.;
medidas insuficientes para estabilizar un gobierno que se tambalea con
la tercera guerra carlista y el comienzo de una nueva monarquía
(1875), propiciando un sistema pseudo-estable en el que se alternan los
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
7
partidos dinásticos de conservadores y progresistas.
No es un campo idóneo para la emancipación de la mujer, que carece de movimientos
organizados tal y como acontece en otros países europeos y Estados Unidos, aunque esto no es
obstáculo para que surjan mujeres como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, la primera que
denuncia en la España Moderna (1890) la insuficiencia del progreso político, libertad de culto y que
las acciones del sistema parlamentario no son elementos incidentes en la mejora de la igualdad de
sexos ni en el logro de la emancipación femenina; insistiendo en sus escritos en el papel
fundamental de las mujeres como esposas y madres, pero con carácter no exclusivo y que de forma
alguna deba centrarse en el ejercicio único de dicho rol.
Ideológicamente es interesante considerar el Krausismo, aparecido en la segunda mitad del
siglo XIX gracias a la divulgación de la Institución Libre de Enseñanza por su notable influencia en
la educación, la enseñanza y la cultura femenina. Pedagógicamente conecta con el pensamiento
doctrinal de Froëbel (1822), y por derivación con el de Comenius, con un sentido redentor que
busca el perfeccionamiento del hombre a partir de sí mismo, independientemente de las
instituciones, con una clara intención de llegar a la razón suprema. En nuestro país las ideas
krausistas se divulgan a través de Julián Sanz del Río (1854), tomando como referencia la cátedra
de Historia de la Filosofía de la Universidad Central y generando una influencia que llega a
discípulos tan notables como Fernando de Castro, Fernández Ferraz, Romero Girón, Giner de los
Ríos, Salmerón, Azcárate, Labra, Uña, etc.
Para la Institución Libre de Enseñanza el papel social de hombres y mujeres se justifica en el
matrimonio, espacio en el que se dignifican las inclinaciones naturales, en el que se funda la familia
y se educa a los hijos. Considera muy importante esta educación como proyección en el destino de
la humanidad, debiendo ser abordada al unísono por hombres y mujeres.
Esta concepción de la mujer como parte de la humanidad requiere un tratamiento especial que
precisa de una visión igualitaria de hombres y mujeres, pero con cualidades diversas y destinos
sociales diferentes, siendo necesaria una
educación de las cualidades propias y sin
obviar las facultades que distinguen a uno
y otro sexo: “Cuidando de la educación y
de la instrucción de los niños en la
familia, contribuyendo en la medida de
sus fuerzas y recursos al progreso de la
enseñanza pública, fundando o
favoreciendo las conferencias y las
bibliotecas populares, formando
asociaciones consagradas a defender por
todos los medios legales la causa de la
cultura moral e intelectual del pueblo”
(Institución Libre de Enseñanza).
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
8
En este tramo histórico son muy importantes las acciones educativas de Fernando de Castro,
hombre comprometido con la sociedad y con la educación de la mujer. Buena prueba de ello es la
fundación de un “Ateneo Artístico y Literario de Señoras” (1869), la puesta en funcionamiento de
las “Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer” (1869) y la creación de la
“Asociación para la Enseñanza de la Mujer” (1869); todas ellas actuaciones destinadas a formar a
madres de familia sensatas, conscientes y capaces de educar a sus hijos de forma conveniente.
“El movimiento de la educación de la mujer surge de los hombres de la Institución, antes de
crearse ésta. Fernando de Castro, rector de la Universidad de Madrid, ayudado por la mayoría de
los que se reúnen después en torno a Giner, es el primero que aborda el problema de la instrucción
de la mujer. Fernando de Castro inaugura el 21 de febrero de 1869 las «Conferencias
Dominicales» para la educación de la mujer en la Universidad Central. También funda el mismo
año la «Escuela de Institutrices», o sea, una escuela para formar aquellas educadoras que irían a
casas particulares. Fernando de Castro siempre contó con la ayuda de Giner de los Ríos, Riaño,
Azcárate, Sama, Torres Campo, Echegaray, Moret, Labra, Pi i Margall, Ruiz Quevedo” (Cuesta
Escudero, P., 1994).
Las prácticas del “Ateneo Artístico y Literario de
Señoras” tienen como fin dar a sus asociadas saberes y
conocimientos elevados de forma que les permitan brillar en la
sociedad de su siglo. Son impartidos por personas relevantes
en cátedras diurnas y conferencias vespertinas que se alternan
con otros tipos de trabajos en bibliotecas, gabinetes de física,
salas de conversación y lectura y con la publicación de un
periódico.
Dentro de las intenciones del Ateneo está la de dotar las
siguientes clases: Música, Piano, Arpa, Declamación,
Teneduría de Libros, Sistema Métrico, Física Experimental,
Geografía, Historia Sagrada, Historia Natural y Profana,
Religión y Moral, Retórica y Poética, Idiomas, Grabado,
Caligrafía, Dibujo, Pintura, Botánica, Higiene, Economía
Doméstica y Labores de Adorno.
Las “Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer” se celebran en la Universidad
Central, tocando distintos temas: la educación social de la mujer, la educación de la mujer, política
de otras mujeres, la educación literaria de la mujer, de la influencia del cristianismo sobre la familia
y la sociedad, la mujer y la legislación castellana, la higiene de la mujer, influencia de la madre
sobre vocación y profesión de los hijos, influencia del estudio de la ciencia física en la educación de
la mujer, influencia de la ciencia económica y social en la educación de la mujer, algunas
consideraciones generales sobre el matrimonio, influencia de la mujer en la sociedad, la unión de la
conciencia social y la vida, educación conyugal de la mujer, la misión de la mujer en la sociedad, la
mujer a lo largo de la historia, etc.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
9
La “Asociación para la Enseñanza de la Mujer” contribuye al fomento de la educación y la
instrucción de la mujer en todas las
condiciones de la vida social,
reproduciendo la “Asociación para la
Enseñanza de la Mujer de Lette Verein”
(Berlín, 1866), que contaba con Escuelas
de Comercio, Dibujo, Pintura sobre
Porcelana, Modelado, Cajistas de
Imprenta, Ampliación de conocimientos
elementales, de Oficios y Trabajos
Artísticos e Instituto para exámenes de
Maestras.
“Aunque la crea Fernando de Castro
antes del nacimiento de la Institución
Libre de Enseñanza, bien podemos encuadrarla dentro de sus fundaciones, pues está en su línea y
Giner de los Ríos y otros institucionalistas dieron clases y participaron en sus actividades. Su
finalidad era la educación y la cultura de la mujer, tan descuidada hasta entonces… La Asociación
para la enseñanza de la mujer fue polifacética. Contaba con la Escuela de Institutrices, donde
Giner de los Ríos daba clases de pedagogía y psicología, con la Escuela de Comercio para
Señoritas, con la Escuela de Telégrafos para Señoritas, con la Escuela de Idiomas (francés, inglés
italiano, alemán), con el fin de crear un cuerpo de traductoras. Se consideraba todo de inestimable
valor para el provenir de las jóvenes” (Cuesta Escudero, P., 1994).
Importante, tal y como se cita anteriormente, es la creación de la “Escuela de Institutrices”,
con un plan de estudios de tres años en el que se cursan las asignaturas de Aritmética, Geometría,
Ampliación de Gramática, Antropología (primer curso); Física y Química, Geología y Mineralogía,
Deberes Morales de la Mujer en la Sociedad y en la Familia (segundo curso); Botánica y Zoología,
Pedagogía (tercer curso), etc.; programa de más amplitud que lo ofrecido en la Escuela Normal
Central de Maestras, limitado a las materias de: Catecismo e Historia Sagrada, Lectura, Escritura,
Gramática, Aritmética, Geografía e Historia y Enseñanzas Domésticas.
De la disconformidad con los estudios de Magisterio, en lo que se refiere al currículum y no a
su necesidad, se crean nuevas escuelas con diferentes perspectivas profesionales: Secciones de
Idiomas (Italiano, Inglés, Alemán y Ampliación de Francés) y Música en 1878, una Escuela de
Comercio también en 1878, otra de Correos y Telégrafos en 1883, una Escuela de Maestras de
Primaria en 1884, otra de Maestras de Párvulos, y clases especiales como Dibujo del Yeso y
Pintura.
Los proyectos y realizaciones de la Institución Libre de Enseñanza hay que considerarlos
dentro de una concepción elitista y dirigidos a una clase social determinada, mientras que el resto de
la población seguía educándose en escuelas estatales con currículos básicos dirigidos a una
preparación mínima y segregados en función del sexo.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
10
Sin excesiva voluntad, lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XIX existe un
rudimentario progreso político y educativo debido a las ideas que llegan de los distintos países
europeos. En esta cuestión tiene un importante papel la prensa, que con frecuencia cuestiona las
capacidades de la mujer para ejercer una profesión, teniendo gran influencia los hechos que suceden
en el exterior, en el que hay mujeres que cursan estudios de Secundaria y, en algunos casos, llegan a
la Universidad.
Esta prensa de final de siglo se diferencia mucho de la del inicio, que presenta a la mujer como
complemento ideal del hombre, del que solicita protección y ayuda, y del que depende su felicidad;
considerándola asimismo como un ser de limitada capacidad intelectual, escasa fuerza, débil,
debilitada por los trastornos femeninos relacionados con la menstruación, sufrimiento del parto y
otras deficiencias físicas.
Cantizano, B. cita en su artículo “La mujer en la prensa femenina del siglo XIX” a El Defensor
del Bello Sexo (1845): “Los humores que entran en la composición de nuestros cuerpos son en ellas
más abundantes que en los hombres; su temperamento es más sanguíneo y más húmedo; sus huesos
menos duros porque están más impregnados de los fluidos. El diafragma, centro de la sensibilidad,
es más movible y se afecta con más facilidad en la mujer que en el hombre y esta propiedad
peculiar suya hace que las emociones influyan en el cerebro. La matriz ataca y desordena muchas
veces en la mujer el órgano del pensamiento...” (Cantizano, B., 2004).
La misma autora supedita el estatus y la posición de la mujer en función de la relación de
dependencia que tiene con el hombre, viéndose a lo largo de su vida como hermanas, novias y
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
11
esposas; condicionándose su prestigio y posición social al matrimonio y la maternidad.
Aunque existe una resignación general lo cierto es que, poco a poco, van sucediendo hechos
aislados que inician un cambio de mentalidad y de funciones de la mujer en el futuro, empezando a
verse a mujeres en espacios públicos, por ejemplo en la Cortes, disfrazadas y en silencio, primeros
pasos de lo que sería la llegada de la mujer a la participación en la cuestión civil y a los espacios
públicos.
El auge del pensamiento liberal potencia la educación para niñas y mujeres de las clases
burguesas así como su presencia en los salones literarios, tertulias, espacios públicos, de
divertimento, etc.; suscitando un creciente interés y curiosidad que va unido a la divulgación de la
cultura y del pensamiento. A este crecimiento ayuda una prensa libre y comprometida con la
cuestión femenina, iniciada en el pensamiento liberal y que continúa durante la regencia de Cristina;
siendo buena prueba de ello el gran número de publicaciones e incremento del número de lectoras.
Las publicaciones se diferencian en contenidos, orientaciones y gustos de las lectoras. Existen
publicaciones consonantes con el eterno femenino y que propician consejos para el hogar, figurines
de moda, noticias sociales, etc., que tienen como finalidad perpetuar valores tradicionales de la
mujer relacionados con la humildad, la ternura, la modestia, la sumisión …; todo ello dentro de un
esquema de familia patriarcal con clara diferencia entre la esfera masculina y la femenina.
Cantizano, B. considera como ejemplo de este tipo de prensa El Bello Sexo (Madrid, 1821), El
Periódico de las Damas (Madrid, 1822), La Iris del Bello Sexo, (La Coruña, 1841), Correo de la
Moda y Álbum de Señoritas (Madrid, 1852) y, ya más tarde, El Ángel del Hogar (Madrid, 1866).
Como contrapunto existe otra prensa de carácter feminista o emancipatorio que tiene como
finalidad potenciar la participación activa de la mujer en campos distintos al familiar, abogando por
la independencia del sexo débil. También, según Cantizano, B., son publicaciones de este tipo La
Mujer (Madrid, 1851 ), Ellas, gaceta del Bello Sexo (Madrid, 1851) y, más tarde, El Pensil de
Iberia (Cádiz, 1857), en las que escritoras y articulistas divulgan sus ideas sobre igualdad,
educación o trabajo desde una perspectiva crítica y agresiva.
“Desde que hay sabios en el mundo pocos han sido los que se han ocupado de los derechos é
instrucción de la infeliz mujer, y la voz de estos
pocos, aunque grande y portentosa, parece que
se ha perdido en el espacio como se pierden los
ayes de un náufrago en la inmensidad de los
mares”. (La Mujer, 20 de junio de 1852).
“Ya es tiempo, volvemos a repetir por fin,
que las mujeres recobren en la sociedad el puesto
que las corresponde como la mitad más preciosa
del género humano,...” (Ellas, gaceta del Bello
Sexo, 15 de octubre de 1851).
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
12
Entre las mujeres comprometidas con la causa se encuentran Alicia Pérez de Gascuña, Ángela
Grassi, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cecilia Böhl de Faber y otras
escritoras que colaboran con la prensa defendiendo una regeneración auspiciada por hombres y
mujeres con la intención de conseguir una igualdad de oportunidades en educación y trabajo.
Las disposiciones legislativas, referenciadas en el pensamiento político, las prácticas
educativas en las escuelas, la propia difusión de las ideas sobre las funciones de la mujer y la prensa
conforman distintos elementos de una sociedad que lucha contra ella misma. Se trata de vencer el
carácter jerárquico y clasista que la ha acompañado siempre, y que de alguna forma ha determinado
el papel que le corresponde al individuo en la sociedad; incidiendo en la forma en que debe ejercer
sus derechos y sus deberes, dentro de una concepción eminentemente masculina y dentro de un
sistema patriarcal en el que el hombre se encuentra en una sucesión hegemónica que le permite
tener trabajo, sustentar a la familia y tener acceso a la educación según su economía y su
inteligencia algunas veces.
No es fácil, ya que uno de los inconvenientes que tiene que asumir la reivindicación de la
mujer es la concepción existente respecto a su situación de inferioridad, aceptada en ámbitos
religiosos y científicos, que durante gran parte del siglo XIX y XX se dedican a expresar teorías
respecto a la debilidad, fragilidad, vulnerabilidad, histrionismo e incapacidad para la ciencia de la
mujer. Otra cuestión que frena la propia evolución de la mujer es lo que se refiere a su presencia en
los espacios públicos y posibilidades de emancipación de sus maridos, difícil de conseguir debido a
la falta de recursos económicos para valerse por sí misma, requiriendo la protección permanente de
la figura masculina de padres, maridos o hermanos.
El espíritu regeneracionista de final de siglo trata, entre otras cuestiones, de sacar a la mujer
del mundo de la incultura y la sumisión, considerando necesario que de forma obligatoria sea
atendida en una educación primaria, propiciando posteriormente un acercamiento a la Secundaria y
Universidad, entendiendo la capacidad de la misma para acceder a estudios de Medicina o a las
tareas docentes y educativas que exige el Magisterio.
Empieza a prosperar en ciertos ámbitos
en el último tercio de siglo la idea de que la
capacidad de educar de la mujer no viene
dada por su papel de ciudadana, sino por su
función de madre y esposa, roles que le
confieren inclinaciones naturales para educar
a la infancia. Fernando de Castro en la
“Escuela de Institutrices” intenta mejorar el
nivel de las maestras en principios racionales
y metodológicos, así como la “Asociación
para la Enseñanza de la Mujer” entiende
que la mujer tiene un papel que desarrollar
en la iniciativa privada, requiriendo para ello conocimientos diferentes al Magisterio.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
13
Gran parte del pensamiento generado en torno a la mujer en los finales del siglo XIX son
producto de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, que lucha por una igualdad de hombres
y mujeres en el ámbito social bajo la premisa de la maternidad de la mujer, entendida como un
elemento fundamental de la familia y la sociedad, circunstancia que las hace semejantes pero
diferentes al dotarlas de unas peculiaridades físicas que hacen que la mujer sea la más apropiada
para la educación infantil.
Son muchas las voces que se aúnan a este deseo,
como la de Faustina Sáez de Melgar, que funda en 1864
el primer Liceo Femenino, reclamando una mayor
instrucción de la mujer en la Revista de Instrucción
General para el Bello Sexo, de la que era directora; o
Gumersindo de Azcárate, que se propone convencer de
la igualdad de oportunidades y de protagonismo a través
de una mejor educación de las mujeres aludiendo al
poder de la instrucción como un arma poderosa y
legitima que estamos obligados a poner en manos de la
mujer para que ejerza en la vida individual y social un
benéfico influjo.
Las clases medias inician el camino de las mujeres
hacia el estudio y un trabajo remunerado que pueda
garantizar la propia subsistencia; camino largo de
recorrer y en contra de ideólogos conservadores y, sobre
todo, de una conciencia popular que despectivamente
considera a las mujeres estudiosas de la época como
unas “marisabidillas”, “parlanchinas” o “bachilleras”.
En las tres últimas décadas del siglo XIX existe un buen grupo de mujeres, no sólo en España
sino en otros países, que se proponen adquirir una educación superior que las prepare para el
ejercicio de una profesión retribuida fuera del ámbito doméstico. Este deseo de una mejor
instrucción y la búsqueda de salidas profesionales es el origen de que algunas mujeres comiencen a
matricularse, no sin grandes luchas, en diferentes carreras universitarias.
El período comprendido hasta 1910 puede considerarse la época de las pioneras, mujeres que
luchan contra la historia, contra la ley natural y que sobrepasan lo que se espera de ellas, accediendo
a estudios más allá de sus funciones como madres y esposas, trazando el camino más árido, que
abre posteriormente otros a mujeres universitarias, para las que todo es más fácil. García Lastra, M.
(2010) anota el año de 1888 como la primera vez en que el acceso de las mujeres al mundo
universitario es regulado en función de la Real Orden de 11 junio, pero con las limitaciones del
necesario permiso de la Universidad, constituyendo un hito al existir la posibilidad de poder
sobrepasar una educación anclada, tal y como expresa Ballarín, P. (2006), citada igualmente por
Garcia Lastra, M., en las funciones propias del sexo consistente en obedecer, coser y callar.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
14
“Las mujeres que decidieron romper con los preceptos de la época y llegar a la Universidad lo
hicieron por una combinación de motivos ligados entre sí (curiosidad intelectual, deseo de
formación profesional, preparación para una profesión futura…) y con un objetivo último: alejarse
de una situación que a algunas comenzaba a asfixiar” (García Lastra, M., 2010).
También coadyuva a este acercamiento de las mujeres a la Universidad la presencia durante el
último tercio del siglo XIX de movimientos feministas y la influencia krausista, divulgada por la
Institución Libre de Enseñanza. No obstante el camino no es fácil ni las críticas se aminoran, siendo
importantes las voces a favor de Emilia Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892 y las
realizaciones de notables institucionalistas, principalmente Fernando de Castro, que promueven
acciones como las ya comentadas: el Ateneo Artístico y Literario de Señoras de Madrid (1869), las
Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer (1869) y la Asociación para la
Enseñanza de la Mujer (1869).
La llegada de las mujeres al ámbito universitario produce notables alteraciones en la vida de
los centros, provocando una matriculación con no presencia en las aulas en los primeros momentos
y una obligatoriedad en épocas posteriores; eso sí, con la tutorización de un profesor responsable
para garantizar el orden.
“No hay que olvidar que la culminación de los estudios, la obtención de la licenciatura o
doctorado, no significaba la posibilidad del ejercicio de la profesión dado que se negó el valor
profesional de sus títulos. Así la lógica patrimonial conseguía imponerse y si al menos no negar la
oportunidad de seguir en el mundo educativo, sí restar importancia y validez a la obtención de un
título sin proyección en el mundo profesional” (García Lastra, M., 2010).
Es años más tarde, concretamente en función de la Real Orden de 1900, cuando se abren
definitivamente las puertas de la Universidad a las mujeres y, en función de la normativa de la Real
Orden de 2 septiembre, se le permite el ejercicio de la profesión que le faculta el Título
Universitario.
Este acceso de la mujer a los estudios en general no es nada fácil, y mucho menos a los
estudios universitarios. Muchos de los intentos de estas mujeres se quedan en el olvido al no
conseguir sus propósitos, la mayoría de las veces porque la legislación del momento no acompaña y
por la gran cantidad de trabas puestas, y es habitual que se desarrollen en los campos de estudios
estimados como convenientes a la mujer. No obstante algunas consiguen sus objetivos, sentando
bases para generaciones posteriores. Mª Dolores Aleu Riera, Martina Castells Ballespi, Mª Elena
Masseras Ribera, Dolores Llorent Casanovas y Mª Luisa Domingo García cursaron estudios de
Medicina, siendo Mª Elena Masseras Ribera la primera mujer que solicita permiso para iniciar la
Segunda Enseñanza.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
15
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ARENAL, C. (1974): La emancipación de la mujer en España. Madrid. Júcar.
BALLARÍN, P. (2001): La educación de las mujeres en la España contemporánea. Siglos XIX y
XX. Madrid. Síntesis.
CACHO VÍU, V. (1962): La Institución Libre de Enseñanza. I. Madrid. Rialp.
CANTERO, M.A. (2007): “De perfecta casada a ángel del hogar. Construcción de un arquetipo
femenino en el siglo XIX”. En Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos. Nº 14.
CANTIZANO, B. (2004): “La mujer en la prensa femenina del siglo XIX”. En Revista
Internacional de Comunicación. Nº 11-12.
CUESTA ESCUDERO, P. (1994): La escuela en la reestructuración de la sociedead española
(1900-1923). Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A.
FLECHA, C. (1996): Las primeras mujeres universitarias en España, 1872-1910. Madrid. Narcea.
FRAY LUIS DE LEÓN (1987): La perfecta casada. Madrid. Tecnos.
FUSI, J.P. y PALAFOX, J. (1997): España: 1808-1906. El desafío de la modernidad. Madrid.
Espasa Calpe.
GARCÍA LASTRA, M. (2010): “La voz de las mujeres en la universidad”. En Revista RASE.
Volumen 3. Nº 3.
JIMÉNEZ LANDI, A. (1987): La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Volumen I.
Madrid. Taurus.
LÓPEZ MORILLAS, J. (1973): Krausismo: Estética y Literatura. Antología. Barcelona. Labor.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1982): Historia de la Educación en España: de
las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868 (Legislación y Documentos). Tomo II. Madrid. MEC
Ciencia.
MOEBIUS, P.J. (1982): La inferioridad mental de la mujer. Barcelona. Bruguera.
PUELLES BENÍTEZ, M. (1980): Educación e ideología en la España contemporánea.
Barcelona. Labor.
ROUSSEAU, J.J. (1973): El Emilio o de la Educación. Barcelona. Fontane.
SAN ROMÁN, S. (1998): Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de la feminización
docente en España. Barcelona. Ariel Prácticum.
TURÍN, I. (1967): La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición.
Madrid. Aguilar.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
16
Coautoría:
José Claudio Narganes Robas
Director del Centro del Profesorado de Cádiz.
Alejandra Narganes Parral
Plan de Acompañamiento en el I.E.S. “Almunia”, Jerez de la Frontera.
Correo electrónico: josec.narganes.ext@juntadeandalucia.es
Teléfono de contacto: 697951044
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons.
Los textos aquí publicados puede copiarlos,
distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que
cite la autoría y a claveXXI, no los utilice para fines
comerciales y no haga con ellos obra derivada.
Registro: 2011/E21. Publicado: 28/05/2011.
COAUTORÍA
claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5
CEP de Villamartín. ISSN: 1989-9564. Depósito Legal: CA 463-2010
También podría gustarte
- Análisis Histórico de La Educación en VenezuelaDocumento10 páginasAnálisis Histórico de La Educación en VenezuelaMercedes Leon50% (4)
- FOLCKORE DE LA REP. DOMINICANA - Manuel Jose AndradeDocumento714 páginasFOLCKORE DE LA REP. DOMINICANA - Manuel Jose AndradeLANCELOT809100% (2)
- 1 3 Alvarez Uria y Varela Arqueologia de La Escuela Cap IDocumento5 páginas1 3 Alvarez Uria y Varela Arqueologia de La Escuela Cap IMelania Puertas Noguera83% (6)
- 9 - El Matrimonio en La Sociedad BereberDocumento2 páginas9 - El Matrimonio en La Sociedad BereberEd CotaAún no hay calificaciones
- DICCIONARIO BIOGRAFICO DE RESTAURADORES - Rafael Chalhub MejiaDocumento321 páginasDICCIONARIO BIOGRAFICO DE RESTAURADORES - Rafael Chalhub MejiaLANCELOT809100% (1)
- Ensayo LA EDUCACION RURAL EN COLOMBIADocumento12 páginasEnsayo LA EDUCACION RURAL EN COLOMBIAandrees09100% (2)
- Georgina Villafaña - EDUCACION VISUAL (Conceptos Basicos Diseñadores) PDFDocumento83 páginasGeorgina Villafaña - EDUCACION VISUAL (Conceptos Basicos Diseñadores) PDFGloria Suriel Deschamps100% (2)
- Historia de Secundaria-NahúmDocumento432 páginasHistoria de Secundaria-NahúmBeatriz Papantonakis100% (1)
- Educación de La Mujer - Isabel Bermudez-SociedadDocumento231 páginasEducación de La Mujer - Isabel Bermudez-SociedadMoon100% (1)
- De La Prevencion y Otras Historias 2015 Version PDF 6novDocumento209 páginasDe La Prevencion y Otras Historias 2015 Version PDF 6novHECTITORAún no hay calificaciones
- Perspectiva de Género en La EducaciónDocumento127 páginasPerspectiva de Género en La EducaciónSebastian100% (1)
- La Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesDocumento6 páginasLa Docencia para Las Mujeres Una Alternativa Contradictoria en El Camino Hacia Los SaberesBelén100% (1)
- Arqueologia de La Escuela Por Varela y AlvarezDocumento3 páginasArqueologia de La Escuela Por Varela y AlvarezAnonymous KjbHqFN650% (2)
- EnsayosfeministasDocumento62 páginasEnsayosfeministasjpg2112Aún no hay calificaciones
- La Lengua y El Estilo Del QuijoteDocumento3 páginasLa Lengua y El Estilo Del QuijoteMaría Arias BenítezAún no hay calificaciones
- Entrega Dos Proyecto de Investigación PDFDocumento21 páginasEntrega Dos Proyecto de Investigación PDFyenith nievesAún no hay calificaciones
- Actividad 8 EnsayoDocumento6 páginasActividad 8 EnsayoJose Manuel Ildefonso HernandezAún no hay calificaciones
- Paneles Expo HE Mujeres Revisado14jDocumento6 páginasPaneles Expo HE Mujeres Revisado14jIsaac Flores RubioAún no hay calificaciones
- De Las Escuelas de Párvulos A La InstitucionalizaciónDocumento108 páginasDe Las Escuelas de Párvulos A La Institucionalizaciónmacias6664775Aún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Nº1 NormalismoDocumento6 páginasTrabajo Práctico Nº1 NormalismoLuuci MansillaAún no hay calificaciones
- Muchachitas LiceanasDocumento86 páginasMuchachitas Liceanascalu2609Aún no hay calificaciones
- Tesis Formato FinalDocumento85 páginasTesis Formato FinalmmendozarAún no hay calificaciones
- Desafios de La Educacion RuralDocumento5 páginasDesafios de La Educacion RuralLina Marcela Rios TiusabaAún no hay calificaciones
- Inclusión ElectivaDocumento11 páginasInclusión Electivaindira paola perez riveroAún no hay calificaciones
- TPDocumento4 páginasTPMartin IllescaAún no hay calificaciones
- Mujeres MUJERESDocumento41 páginasMujeres MUJERESruben vegaAún no hay calificaciones
- Lionetti, Instruir A Las Niñas para Salvarlas de La IndigenciaDocumento19 páginasLionetti, Instruir A Las Niñas para Salvarlas de La IndigenciaFacundo RocaAún no hay calificaciones
- Consejos Del Poder Ciudadano y Gestion Publica en NicaraguaDocumento12 páginasConsejos Del Poder Ciudadano y Gestion Publica en NicaraguaJessicaAún no hay calificaciones
- SerraDocumento3 páginasSerras m gAún no hay calificaciones
- El Rol de Los Docentes en El Siglo Xx-ElviaDocumento28 páginasEl Rol de Los Docentes en El Siglo Xx-ElviaLesdie Chavez PajaresAún no hay calificaciones
- Clase 2 Ok (Reparado)Documento13 páginasClase 2 Ok (Reparado)danielfridrichAún no hay calificaciones
- Circular. 96.74. La Mujer y La FamiliaDocumento6 páginasCircular. 96.74. La Mujer y La FamiliaLuis GarcesAún no hay calificaciones
- Germán Rama y La Reforma de La Educativa en Uruguay - Segundo ParcialDocumento22 páginasGermán Rama y La Reforma de La Educativa en Uruguay - Segundo ParcialanaliaAún no hay calificaciones
- EXP5-SEM2-WILLIAM 4to ADocumento3 páginasEXP5-SEM2-WILLIAM 4to AWilliam Sutta Barrientos100% (1)
- Periodo 1808-1814Documento28 páginasPeriodo 1808-1814sonia_alonso_7Aún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La Educación de Las Mujeres en ChileDocumento8 páginasReflexiones Sobre La Educación de Las Mujeres en ChileFundacion Nodo XXIAún no hay calificaciones
- Sobre Mujeres y Maestras en Sarmiento - AuderutDocumento2 páginasSobre Mujeres y Maestras en Sarmiento - Auderutalau.romeroAún no hay calificaciones
- Monografia Trabajo DocenteDocumento14 páginasMonografia Trabajo DocenteBrian HilzermanAún no hay calificaciones
- Maestras Cortada Andreu Esta BuenoDocumento28 páginasMaestras Cortada Andreu Esta BuenoPaula ErijmanAún no hay calificaciones
- Aportes Pedagógicos de Pensadores Venezolanos.Documento34 páginasAportes Pedagógicos de Pensadores Venezolanos.Gerardo Jose Rodriguez Lopez67% (6)
- Cultura, Ciudadania y Sistema Educativo Cuando La Escuela AdoctrinaDocumento196 páginasCultura, Ciudadania y Sistema Educativo Cuando La Escuela AdoctrinacahuydeAún no hay calificaciones
- Problematica Historia y Social Relacionados A La Educacion en El PeruDocumento16 páginasProblematica Historia y Social Relacionados A La Educacion en El PeruSarita Del Pilar Farfan VasquezAún no hay calificaciones
- Articulo de Educación de La Mujer.Documento5 páginasArticulo de Educación de La Mujer.Jahn HernándezAún no hay calificaciones
- La Educacion en El Peru Verdadera 1Documento30 páginasLa Educacion en El Peru Verdadera 1Carbajal Salazar Jesus LilianaAún no hay calificaciones
- Educación Femenina - Colombia Siglo XIXDocumento10 páginasEducación Femenina - Colombia Siglo XIXCarolina Pérez Motta50% (2)
- Rae El Maestro Historia de Un OficioDocumento4 páginasRae El Maestro Historia de Un OficioCarlos Sanchez0% (1)
- Emerson Hirmas. Transformaciones Del Capital Cultural y Conformacion Del Capital Social. La Escuela, Los Preceptoes, Los Alumnos y Sus Familias. Norte Chico de Chile, 1860-1920Documento26 páginasEmerson Hirmas. Transformaciones Del Capital Cultural y Conformacion Del Capital Social. La Escuela, Los Preceptoes, Los Alumnos y Sus Familias. Norte Chico de Chile, 1860-1920Carlos Fabián C. NogueraAún no hay calificaciones
- Eduación de Las MujeresDocumento22 páginasEduación de Las MujeresYunuen MonserratAún no hay calificaciones
- Mujeres ProfesionistasDocumento75 páginasMujeres Profesionistasmacias6664775Aún no hay calificaciones
- Carola SepúlvedaDocumento21 páginasCarola SepúlvedaNicol ChanelAún no hay calificaciones
- Madre y Esposa Silencio y Virtud Ideal de Formación de Las Mujeres en La Provincia PDFDocumento322 páginasMadre y Esposa Silencio y Virtud Ideal de Formación de Las Mujeres en La Provincia PDFFederico GuerraAún no hay calificaciones
- La Mujer en La EducacionDocumento15 páginasLa Mujer en La EducacionKitha LavínAún no hay calificaciones
- Finocchio PDFDocumento9 páginasFinocchio PDFAlejandra FerreiraAún no hay calificaciones
- Educación NovohispanaDocumento27 páginasEducación Novohispanamsantosmejia94Aún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento1 páginaHistoriaAngelo BarrionuevoAún no hay calificaciones
- Resumen - Concepciones Pedagógicas en La Educación Latinoamericana y Especialmente en La Educación VenezolanaDocumento25 páginasResumen - Concepciones Pedagógicas en La Educación Latinoamericana y Especialmente en La Educación VenezolanaMJ CCAún no hay calificaciones
- Eduación de La Mujer en El Siglo XIX Mexicano - Ma Guadalupe González y LoboDocumento6 páginasEduación de La Mujer en El Siglo XIX Mexicano - Ma Guadalupe González y LoboShalom YescasAún no hay calificaciones
- Actividad 3 Eda 7 - (A)Documento5 páginasActividad 3 Eda 7 - (A)3GDILLON GARCIA VILCAAún no hay calificaciones
- Ensayo de GabrielaDocumento5 páginasEnsayo de GabrielaEdna Gabriela Ceja SilvaAún no hay calificaciones
- Y La EscuelaDocumento5 páginasY La EscuelaKARENJP020Aún no hay calificaciones
- Hacia Una SociologiaDocumento93 páginasHacia Una Sociologiaismael rodriguezAún no hay calificaciones
- Historia de La Educacion Chilena Las Escuelas Normales y Los MaestrosDocumento52 páginasHistoria de La Educacion Chilena Las Escuelas Normales y Los MaestrosMiguel Soto Vidal0% (1)
- Arqueología de La Escuela. La Maquinaria EscolarDocumento8 páginasArqueología de La Escuela. La Maquinaria Escolarrominabritez85_39020100% (3)
- Las mujeres cambian la educación: Investigar la escuela, relatar la experienciaDe EverandLas mujeres cambian la educación: Investigar la escuela, relatar la experienciaAún no hay calificaciones
- La Mujer en El Teatro Del Siglo XixDocumento19 páginasLa Mujer en El Teatro Del Siglo XixGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Teatro y Mujer en El Siglo XIX PDFDocumento3 páginasTeatro y Mujer en El Siglo XIX PDFGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Cursos en Curso - Superación PersonalDocumento1 páginaCursos en Curso - Superación PersonalGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Dialogo Con Juan Pablo Duarte PDFDocumento79 páginasDialogo Con Juan Pablo Duarte PDFGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Libertad de Prensa en RD Durante La Ocupación Norteamericana 1916 PDFDocumento26 páginasLibertad de Prensa en RD Durante La Ocupación Norteamericana 1916 PDFGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Biografía Joaquín BalaguerDocumento12 páginasBiografía Joaquín BalaguerGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Balaguer - El Principio de Alternabilidad en La Historia DominicanaDocumento18 páginasBalaguer - El Principio de Alternabilidad en La Historia DominicanaGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Diseño Simplificado de Concreto Reforzado.Documento292 páginasDiseño Simplificado de Concreto Reforzado.Gloria Suriel Deschamps100% (1)
- Direccion Del Viento Predominante en RDDocumento24 páginasDireccion Del Viento Predominante en RDGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Estados y Capitales de MexicoDocumento2 páginasEstados y Capitales de MexicoGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Ayúdate Que Yo Te AyudaréDocumento2 páginasAyúdate Que Yo Te AyudaréGloria Suriel DeschampsAún no hay calificaciones
- Informe Final de Laboratorio-TripolosDocumento5 páginasInforme Final de Laboratorio-TripolosjorgeAún no hay calificaciones
- Maquinas Electricas - Preguntas ResueltasDocumento9 páginasMaquinas Electricas - Preguntas ResueltasJordye TorrealvaAún no hay calificaciones
- Cursillo 2022Documento10 páginasCursillo 2022Miriam GuevaraAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de MatematicaDocumento8 páginasTrabajo Final de Matematicaanderson madrid santosAún no hay calificaciones
- ECONOMIADocumento9 páginasECONOMIALorenithaOztozAún no hay calificaciones
- Elementos No EstructuralesDocumento7 páginasElementos No Estructuralesgustavo herreraAún no hay calificaciones
- Apunte Clase 3Documento13 páginasApunte Clase 3cristiannnoooAún no hay calificaciones
- ¡Detente y Piensa!Documento2 páginas¡Detente y Piensa!cristhianibo777Aún no hay calificaciones
- Aprendizaje SituadoDocumento14 páginasAprendizaje SituadoDulcita HernándezAún no hay calificaciones
- Caso de Éxito Lojas Marisa - Retail - Grupo ASSADocumento4 páginasCaso de Éxito Lojas Marisa - Retail - Grupo ASSACarina FrigugliettiAún no hay calificaciones
- El Trazado Dentro Del ProyectoDocumento24 páginasEl Trazado Dentro Del ProyectoFredy TineoAún no hay calificaciones
- Monografia Ca PDFDocumento10 páginasMonografia Ca PDFAbigail PeraltaAún no hay calificaciones
- TESIS - BOBADILLA APOLO Bajada Del RepositorioDocumento99 páginasTESIS - BOBADILLA APOLO Bajada Del RepositorioAle BrijeAún no hay calificaciones
- Triptico PACUDocumento2 páginasTriptico PACUANGEL MALDONADOAún no hay calificaciones
- Bitácora - Team 6 - ReglamentoDocumento5 páginasBitácora - Team 6 - ReglamentoALBERTO ANTONIO MONTENEGRO POVEDAAún no hay calificaciones
- Práctica Semana 6 - Series VerbalesDocumento9 páginasPráctica Semana 6 - Series VerbalesAngeles FalconAún no hay calificaciones
- Caso CodelcoDocumento9 páginasCaso CodelcoAlvaro MarchantAún no hay calificaciones
- Examen Final Mercadeo IIIDocumento5 páginasExamen Final Mercadeo IIIGloria Senid Ospina JaramilloAún no hay calificaciones
- Modelo DidacticoDocumento12 páginasModelo DidacticoAnthony Michael Navarro AyalaAún no hay calificaciones
- Administracion de Base de Datos 1Documento6 páginasAdministracion de Base de Datos 1Volker VasquezAún no hay calificaciones
- Programa GerontopsicomotricidadDocumento11 páginasPrograma GerontopsicomotricidadPatricia Valenzuela100% (1)
- Araneda Arteaga Becerra Benavides TCDocumento9 páginasAraneda Arteaga Becerra Benavides TCYahi BeDaAún no hay calificaciones
- Manuel Vicent TextosDocumento4 páginasManuel Vicent TextosneakameniAún no hay calificaciones
- Guias de Quimica 2020 1Documento37 páginasGuias de Quimica 2020 1ChrisLock E. RamirezAún no hay calificaciones
- Lista de Problemas Pre Parcial 1Documento4 páginasLista de Problemas Pre Parcial 1CHRISTIAN RICARDO APONTE GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Semana Nº9. H.p-El Intermedio Temprano. Jueves 25.06.2020 5º de SecDocumento17 páginasSemana Nº9. H.p-El Intermedio Temprano. Jueves 25.06.2020 5º de Secander oviedoAún no hay calificaciones
- Explosivos Polvora Negra Recopilacion de Internet Petardos Cohetes PDFDocumento2 páginasExplosivos Polvora Negra Recopilacion de Internet Petardos Cohetes PDFcristian soteloAún no hay calificaciones
- Tilly, Coerción, Capital y Los Estados Europeos 990-1990, Cap. 1Documento51 páginasTilly, Coerción, Capital y Los Estados Europeos 990-1990, Cap. 1Jonathan LópezAún no hay calificaciones
- Funcionalidades de InternetDocumento2 páginasFuncionalidades de InternetWalter MoralesAún no hay calificaciones