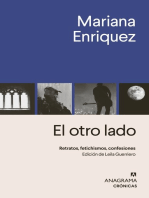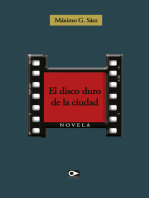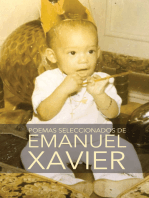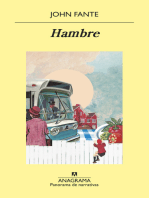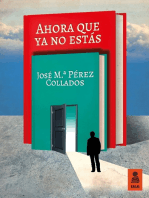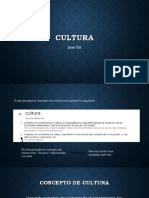Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Pibe Que Amaba A Lisa Hayes (Cuento)
Cargado por
JoseTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Pibe Que Amaba A Lisa Hayes (Cuento)
Cargado por
JoseCopyright:
Formatos disponibles
El Pibe que amaba a Lisa Hayes, de Fabio Martínez (Tartagal, Córdoba)
Me enamoré de Lisa Hayes a los trece años. Además de esos ojos enormes color miel y ese flequillo
que le cubría parte de la frente, su tenacidad al frente del SDF-1 me parecía increíble. Odiaba a
Lynn Minmei y esas canciones que cantaban me parecían demasiados melosas y aburridas. No
podía entender cómo Rick Hunter la prefería a ella antes que a Lisa.
Ese arquetipo de mujer condicionó mis gustos para siempre. A partir de ese momento busqué chicas
que se parecieran a Lisa Hayes.
Me fue mal.
¿Quién tiene así de grandes los ojos y comanda una nave espacial?
Por mucho tiempo permanecí solo. Mis compañeros de la escuela me decían “el pibe raro”, me
pegaban con la regla en la nunca, me daban chirlos en la cantina y cuando me daba vuelta se hacían
los que miraban hacia otro lado y se aguantaban la risa. Ninguno comprendía que tan sólo era un
pibe enamorado.
Sin novia ni amigos no me quedó otra que volverme poeta. La poesía, de alguna manera, me salvó,
por lo menos seguí mi camino con la compañía de otros pibes raros y así pasé mi adolescencia:
entre libros, amigos que como mucho te decían dos palabras al día y usaban sobretodos y vestían de
negro aunque el sol partiera la tierra. Crecí con una libreta llena de escritos y esa idea de que eran
los mejores poemas y; una Testigo de Jehova, que no se parecía en nada a Lisa pero era la única que
me visitaba cada tarde para leerme la biblia y hablar de Cristo y el fin de este mundo tal cual lo
conocíamos y luego, cuando ya no le quedaban palabras, tocarnos, primero suave y después con
mayor intensidad hasta explotar cada uno por dentro.
Terminé la secundaria y me fui a la gran ciudad a estudiar Letras Modernas. Allí me hice un grupo
de amigos con los cuales visitábamos los cementerios de noche y entrábamos a casas abandonadas
para después escribir historias de terror.
Fueron tiempos frenéticos y olvidables. Hacíamos tantas cosas y vivíamos tan rápido que hoy los
recuerdos se mezclan y se vuelven difusos.
Sin embargo, recuerdo con claridad esa noche, en la casa de una amiga, que conocí a una chica
llamada Lisa. Éramos como ocho poetas que escondíamos nuestros escritos arrugados en la
mochila. Entonces Lisa nos metió el pecho.
—Para qué escriben si no van a leer, putos—dijo.
Entones mis amigos sacaron sus textos, los desdoblaron, los estiraron y leyeron y yo también leí un
poema, tal vez el poema más estúpido que hubiera escrito pero lo leí como si el mundo estuviera a
punto de estallar y lo único que nos quedara antes de morir fueran las palabras. Eso le llamó la
atención. Pasamos el resto de la noche sentados uno al lado del otro. Tomamos vino, fumamos y
hablamos de los escritores contemporáneos que amábamos y odiábamos como Lamberti, Falco,
Ferreyra o Radilov Chirov.
En un momento de la noche me dijo que todos la llamaban Lisa Simpson, pero ella prefería ser Lisa
Hayes y que en su adolescencia, por mucho tiempo, intentó peinarse con el mismo flequillo pero
nunca le quedó igual. Después se llevó una pastilla a la boca y me besó. Sentí su lengua y el gusto
amargo de la pastilla desarmándose.
Nos fuimos juntos antes de que amaneciera. Me pidió que le regalase el poema que había leído.
Así lo hice.
En la esquina estaba su nave espacial, el SDF-1. Nos subimos y volamos, bien alto, mientras las
luces de la ciudad se volvían cada vez más pequeñas y difusas y allá, en el horizonte, amanecía.
También podría gustarte
- Murakami, Haruki - La Caza Del Carnero Salvaje PDFDocumento295 páginasMurakami, Haruki - La Caza Del Carnero Salvaje PDFZapato de Cuerina90% (10)
- Murakami Haruki La Caza Del Carnero Salvaje PDFDocumento295 páginasMurakami Haruki La Caza Del Carnero Salvaje PDFgabgaviotaAún no hay calificaciones
- Los Diarios de Salvador ElizondoDocumento5 páginasLos Diarios de Salvador ElizondoEliot Palacios100% (1)
- La Caza Del Carnero Salvaje - Haruki MurakamiDocumento1476 páginasLa Caza Del Carnero Salvaje - Haruki MurakamiJOhn Travolta100% (1)
- Haruki Murakami - La Caza Del Carnero SalvajeDocumento238 páginasHaruki Murakami - La Caza Del Carnero SalvajeloujayoAún no hay calificaciones
- Sergio Bizzio - Un Amor para Toda La VidaDocumento14 páginasSergio Bizzio - Un Amor para Toda La VidaNicoló Bustos LaurentiAún no hay calificaciones
- LaCazaDelCarneroSalvaje PrimerCapDocumento14 páginasLaCazaDelCarneroSalvaje PrimerCaprickyaries1Aún no hay calificaciones
- El otro lado: Ocho crónicas contra el cinismo en latinoaméricaDe EverandEl otro lado: Ocho crónicas contra el cinismo en latinoaméricaAún no hay calificaciones
- Libro Poemas Secretos.Documento99 páginasLibro Poemas Secretos.Edmundo Montes AtaucuriAún no hay calificaciones
- Mi Amigo BraulioDocumento4 páginasMi Amigo BraulioRosa Cavero P.100% (1)
- Los caballeros las prefieren rubias. Pero se casan con las morenas.De EverandLos caballeros las prefieren rubias. Pero se casan con las morenas.Carlos CasasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Sergio Bizzio UnamorparatodalavidaDocumento15 páginasSergio Bizzio UnamorparatodalavidaFran Perez AzulayAún no hay calificaciones
- Selva AlmadaDocumento3 páginasSelva AlmadaAmber BarrettAún no hay calificaciones
- Los días y los libros: Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lecturaDe EverandLos días y los libros: Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lecturaAún no hay calificaciones
- Breve Biografía de Un LectorDocumento2 páginasBreve Biografía de Un LectorCamilo Ospina CaperaAún no hay calificaciones
- 7 mejores cuentos de Machado de AssisDe Everand7 mejores cuentos de Machado de AssisAún no hay calificaciones
- La Balada Del Yo DisminuidoDocumento2 páginasLa Balada Del Yo DisminuidoPanchoAbrilAún no hay calificaciones
- Si Sobrevives, Canta Ángeles Mastretta 2003Documento4 páginasSi Sobrevives, Canta Ángeles Mastretta 2003Alex DocAún no hay calificaciones
- Vivir sin reglas: Periodismo, independencia e intimidadDe EverandVivir sin reglas: Periodismo, independencia e intimidadAún no hay calificaciones
- Rabih Alameddine - Yo, La DivinaDocumento192 páginasRabih Alameddine - Yo, La DivinaErset Diderot Moreno100% (1)
- Cartas A Maria ElenaDocumento55 páginasCartas A Maria Elenaangy24287100% (4)
- ParaísoDocumento89 páginasParaísoMeleh Fanfarrón.Aún no hay calificaciones
- Pájaro a pájaro: Algunas instrucciones para escribir y para vivirDe EverandPájaro a pájaro: Algunas instrucciones para escribir y para vivirAún no hay calificaciones
- Centenario de Eliseo DiegoDocumento58 páginasCentenario de Eliseo DiegoMauricio CalzadillaAún no hay calificaciones
- Autobiografía en 2500 Caracteres Pamela RiveraDocumento1 páginaAutobiografía en 2500 Caracteres Pamela RiveraPame RiveraAún no hay calificaciones
- Textos Almada, Enríquez, SchwebinDocumento11 páginasTextos Almada, Enríquez, SchwebinDina María CozzaroloAún no hay calificaciones
- La Pianista de Varsovia - Walter ZachariusDocumento629 páginasLa Pianista de Varsovia - Walter ZachariusKika SánchezAún no hay calificaciones
- Ay de Mi PDFDocumento184 páginasAy de Mi PDFNicolas ArceAún no hay calificaciones
- Bizzio, S Un Amor para Toda La VidaDocumento18 páginasBizzio, S Un Amor para Toda La VidarainbowAún no hay calificaciones
- Liliana CinettoDocumento23 páginasLiliana Cinettocolegionorbridge64% (11)
- ¿Quién es Rich?De Everand¿Quién es Rich?Jesús CuéllarAún no hay calificaciones
- Mientras Estemos VivosDocumento462 páginasMientras Estemos VivospaolamendezherreroAún no hay calificaciones
- Cómo Me Hice Viernes - ForNDocumento8 páginasCómo Me Hice Viernes - ForNNicolás GuglielmoneAún no hay calificaciones
- Amar en Madrid Por Jaime ManriqueDocumento47 páginasAmar en Madrid Por Jaime ManriqueRebecca InostrozaAún no hay calificaciones
- Altibajos de La Escritura22Documento3 páginasAltibajos de La Escritura22DISTRIBUIDORA PEMATORAún no hay calificaciones
- Ay de MiDocumento186 páginasAy de MiHéctor Hernández MontecinosAún no hay calificaciones
- Los perros negrosDe EverandLos perros negrosMaribel De JuanCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (580)
- Adolescencia de Rubén DaríoDocumento5 páginasAdolescencia de Rubén DaríoMagdiell Morales100% (1)
- Leer Sin Comisarios. Selva AlmadaDocumento4 páginasLeer Sin Comisarios. Selva AlmadaNILDA LILIANA MAIDANAAún no hay calificaciones
- El Debate Entre Formalistas y Sustantivistas - José GilDocumento3 páginasEl Debate Entre Formalistas y Sustantivistas - José GilJoseAún no hay calificaciones
- Cultura (Antropología)Documento13 páginasCultura (Antropología)Jose100% (1)
- Revolución Rusa - Línea de TiempoDocumento10 páginasRevolución Rusa - Línea de TiempoJoseAún no hay calificaciones
- Querol - La Unesco: Patrimonio MundialDocumento22 páginasQuerol - La Unesco: Patrimonio MundialJoseAún no hay calificaciones
- ELIADE, Mircea - Los Sueños y Las Visiones de Iniciación Entre Los Shamanes de Siberia, en Los Sueños y Las Sociedades Humanas (1964) .Documento9 páginasELIADE, Mircea - Los Sueños y Las Visiones de Iniciación Entre Los Shamanes de Siberia, en Los Sueños y Las Sociedades Humanas (1964) .JoseAún no hay calificaciones
- Dominación Masculina (Pierre Bourdieu)Documento7 páginasDominación Masculina (Pierre Bourdieu)Jose0% (1)
- Asrtid Valderrama - El Concepto de RapportDocumento1 páginaAsrtid Valderrama - El Concepto de RapportJoseAún no hay calificaciones
- Superposicion de Creencias - Etnografia Sobre Un Ritual ReligiosoDocumento20 páginasSuperposicion de Creencias - Etnografia Sobre Un Ritual ReligiosoJoseAún no hay calificaciones
- Superposicion de Creencias - Etnografia Sobre Un Ritual ReligiosoDocumento20 páginasSuperposicion de Creencias - Etnografia Sobre Un Ritual ReligiosoJoseAún no hay calificaciones
- Foro de PsicoterapiaDocumento2 páginasForo de PsicoterapiaKatherine Maoky Sarango VillegasAún no hay calificaciones
- ArquidiosisDocumento2 páginasArquidiosisChristianAún no hay calificaciones
- Teoría General de Los Sistemas Cap 3Documento5 páginasTeoría General de Los Sistemas Cap 3Miguel Angel Caviedes MalfertAún no hay calificaciones
- Analisis y Descripcion de Puesto Tarea 7Documento3 páginasAnalisis y Descripcion de Puesto Tarea 7Nancy Diaz AquinoAún no hay calificaciones
- Cuadro de Mando Integral e Incentivos-595fa159b15feDocumento7 páginasCuadro de Mando Integral e Incentivos-595fa159b15feNancyDanielaArredondoRamirezAún no hay calificaciones
- Un Niño Nos Va Anacerysu Nombre Es: Dios Guerrero Él Será La Bendición de Todos Los PueblosDocumento40 páginasUn Niño Nos Va Anacerysu Nombre Es: Dios Guerrero Él Será La Bendición de Todos Los PueblosAlfonso Ceron EscalonaAún no hay calificaciones
- Que Entiendes Por Soluciones Valorada o EstandarizadaDocumento1 páginaQue Entiendes Por Soluciones Valorada o EstandarizadaLuis Alberto ParionaAún no hay calificaciones
- Caracteristicas Fisicas y Cognitivas Segun La EdadDocumento16 páginasCaracteristicas Fisicas y Cognitivas Segun La EdadYenderina MedinaAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Gerencia Financiera 2Documento50 páginasProyecto Final Gerencia Financiera 2David NunezAún no hay calificaciones
- Inter Consult A Medico PsiDocumento6 páginasInter Consult A Medico PsiperonezaAún no hay calificaciones
- 5 Años - Actividad Del Dia 04 de AbrilDocumento25 páginas5 Años - Actividad Del Dia 04 de AbrilJACQUELINE ANCAJIMA INOÑANAún no hay calificaciones
- Practica 1-Expo-Analisis de SacarosaDocumento9 páginasPractica 1-Expo-Analisis de SacarosaJuan Pablo Silvera MamaniAún no hay calificaciones
- Claves para Llevar El Escapulario de La Virgen Del CarmenDocumento2 páginasClaves para Llevar El Escapulario de La Virgen Del Carmenchesterlani_eprAún no hay calificaciones
- Clave de Examen 2Documento16 páginasClave de Examen 2andre l89100% (1)
- Ciudad PostmodernaDocumento5 páginasCiudad PostmodernaHeymar Miranda ContrerasAún no hay calificaciones
- Caminando Sobre Dinosaurios Gliptodontes y Dientes de SableDocumento150 páginasCaminando Sobre Dinosaurios Gliptodontes y Dientes de SableMaria Rosa BlancoAún no hay calificaciones
- Análisis Del VideoDocumento2 páginasAnálisis Del VideoAntho Rosas100% (1)
- Intermediación LaboralDocumento5 páginasIntermediación LaboralGabrielGomezAún no hay calificaciones
- Leccion 5Documento2 páginasLeccion 5Luis Alfredo SantibañezAún no hay calificaciones
- Prohibido EnamorarseDocumento345 páginasProhibido EnamorarseMarylin YureyneAún no hay calificaciones
- Tema 8, DiciembreDocumento12 páginasTema 8, DiciembreDayane MontenegroAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Uapa Diplomado en Habilitación Docente PorDocumento10 páginasProyecto Final Uapa Diplomado en Habilitación Docente PorOlga Almonte AlmonteAún no hay calificaciones
- 5 Tips para Liderar Grupos PequeñosDocumento5 páginas5 Tips para Liderar Grupos PequeñosglserverAún no hay calificaciones
- Normas Peruanas de CementoDocumento1093 páginasNormas Peruanas de CementoAngel Washington Ochoa GalindoAún no hay calificaciones
- Platano Universidad Nacional de ColombiaDocumento217 páginasPlatano Universidad Nacional de ColombiaJuan Eduardo Cardenas BarreraAún no hay calificaciones
- Relacion Hispano Indigenas en ChileDocumento10 páginasRelacion Hispano Indigenas en ChileMelissa J. Moyano GuerraAún no hay calificaciones
- Pymes de La Informalidad A La Competitividad - DocumentoDocumento85 páginasPymes de La Informalidad A La Competitividad - DocumentoViviana Hernandez RamirezAún no hay calificaciones
- Mobiliario de Oficinas - VLK ProyectosDocumento27 páginasMobiliario de Oficinas - VLK ProyectosMiguel LimaAún no hay calificaciones
- Duby, Georges (1987) - Atlas Histórico MundialDocumento162 páginasDuby, Georges (1987) - Atlas Histórico MundialLuiz RochaAún no hay calificaciones
- Martillo Perforador Recargable 20 V LidlDocumento1 páginaMartillo Perforador Recargable 20 V LidlMario GarciaAún no hay calificaciones