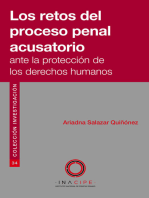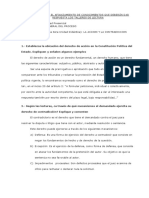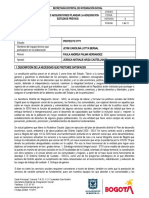Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Entregable 2
Entregable 2
Cargado por
Andrea Alejandra Grijalva LucasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Entregable 2
Entregable 2
Cargado por
Andrea Alejandra Grijalva LucasCopyright:
Formatos disponibles
Introducción
En el año 2008 con la entrada en vigencia de una nueva Constitución Política
de la República del Ecuador aprobada en referéndum por el pueblo nacional,
se reconoce al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia
Social (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). Entiéndase por dicha
concepción que la nación ecuatoriana estará sometida a una Constitución, la
misma que se autoproclama como la máxima dentro del ordenamiento jurídico,
pasando de ser un lineamiento común a revestirse de un poder superior al que
las demás leyes deben regirse. Siendo el acceso eficaz a la justicia una de sus
finalidades, se garantiza a los ciudadanos mecanismos a los que pueden
acogerse en caso de sufrir alguna vulneración de derechos.
Al mencionar que, en materia de Derechos Humanos y cuando mejor
convenga para los afectados, aquellos Tratados y Convenios internacionales a
los que se ha suscrito el país, están por encima de la misma Carta Magna, esta
se ve obligada a adecuar sus disposiciones a dichos reglamentos
internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, exige que
los estados partes, es decir aquello países que forman parte de este organismo
deben introducir en sus leyes, garantías judiciales que cumplan con la tutela
efectiva de los derechos de sus mandantes.
Si bien, hasta 1998 existió el llamado Amparo Constitucional que velaba por el
cumplimiento y la protección de los derechos de los ecuatorianos, contenía
algunos vicios que los propios jueces del entonces Tribunal Constitucional
vulneraban, como el principio de razonabilidad a través de la debida
motivación. Simplemente, sus sentencias se limitaban a aceptar o no el
amparo, sin determinar los motivos o las medidas de reparación integral a favor
de la víctima. Por tanto que sus resoluciones carecían de un carácter
imperativo que obligue al demandado a cumplir con una obligación, dejándose
en indefensión muchos casos.
La actual Constitución del Ecuador, establece que las garantías jurisdiccionales
son las herramientas que tienen los ecuatorianos para exigir el cumplimiento
del goce total de sus derechos consagrados. Los mismos que pueden ser
propuestos por cualquier persona o representante de una mayoría y cuyo
procedimiento debe ser sencillo, inmediato y eficaz. De tal manera que no
requiera de formalidades como la comparecencia de un abogado. Esto nace
con la razón de que las personas que no tienen los recursos económicos
suficientes para contratar a un profesional del derecho no se queden a la
deriva.
Es objeto de estudio de este ensayo, la prueba dentro de la Acción de
Protección. La autora establece como objetivo general: Determinar las formas
de presentar una prueba que justifique la vulneración de un derecho
constitucional. Es necesario recalcar, que los derechos a los que se refiere la
escritora son los que caben dentro de dicha garantía, puesto que hay otras
acciones que protegen otras facultades. Como objetivos específicos se
plantean: 1. Diferenciar la prueba entre la Acción de Protección y las exigidas
en la rama civil y, 2. Describir las pruebas que puede exigir el juez y los sujetos
a quienes compete mostrarlas y recabarlas.
El problema que se expondrá se basa en la dificultad que se tiene para
acceder a una prueba ya sea por no tener los recursos económicos para
recabarlos o porque se encuentran en manos de terceros. Se determina como
hipótesis que: La normativa constitucional y la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional no definen un sistema de valoración
de prueba que prevengan arbitrariedades.
Los datos obtenidos para la elaboración de esta investigación han sido
recabados de doctrina, jurisprudencia, proyectos de grado y normas. La
estructura del trabajo ofrece a sus lectores la manera legal de entregar pruebas
dentro de un juicio de Acción de Protección. El contenido de este documento se
presenta de la siguiente forma:
1. Nociones generales sobre la Acción de Protección, aquí se definen
conceptos y trámites sobre dicha garantía en términos simples para la
comprensión inmediata del lector.
2. Los principios de la prueba, donde se determinan los requisitos que
deben contener y el Onus Probandi, en este subtema se debaten las
diferencias entre las pruebas en materia constitucional y civil.
3. La comisión para recabar pruebas y su valoración, se expone una
discusión para determinar cuál sería el sistema de valoración de pruebas
utilizado en la Acción de Protección.
De acuerdo con diversas fuentes, a pesar de ser una materia garantista
como lo es la constitucional, lamentablemente existe un vacío legal en cuanto a
las pruebas que deben presentarse en una Acción de Protección. Mediante un
análisis exhaustivo del tema, se comprobará o negará dicha afirmación. No sin
antes, aseverar que la Constitución ecuatoriana de 2008 es una de las más
garantistas a nivel mundial, sin embargo, al ser el derecho constantemente
renovable, no estaría de más introducir otras disposiciones jurídicas que
complementen a los vacíos legales existentes.
Desarrollo
Marco Metodológico
El siguiente documento se basa en una investigación que mediante la
lectura crítica y la técnica de análisis deductivo se alcanza un nivel descriptivo-
expositivo, ya que se exponen diversas opiniones y posturas de otros autores
pero se extraen sus semejanzas y profundizan en ellas. A este tipo de trabajos
se los define como cualitativos, puesto que carecen de estudios de campo o
algún sistema de medición de variables.
Marco Teórico
1. Nociones generales de la Acción de Protección.
De acuerdo con Trujillo (s.f) la Asamblea Nacional en 2008 define a la Acción
de Protección dentro de la Constitución del Ecuador en su artículo 88 como una
garantía jurisdiccional que se debe interponer ante un juez competente del
lugar en donde se incurra en el acto u omisión que vulnere un derecho
reconocido en la carta magna o en instrumentos internacionales y que no esté
protegido por otra acción constitucional. El cumplimiento del goce de un titular
sobre un derecho limitado debe ser directo y eficaz, es decir inmediato, sin
formalidades, sin discriminación y con reparación integral que permita al actor
continuar viviendo con una calidad de vida óptima.
La acción de protección puede ser interpuesta por cualquier persona natural o
jurídica a la que se le hayan vulnerado o excluido del goce de algún derecho
constitucional, y en representación de una mayoría, el defensor del pueblo. En
resumen este mecanismo protege a los afectados contra: 1. Actos u omisiones
de funcionarios públicos no pertenecientes a la función judicial que afecten un
derecho constitucional. 2. Políticas públicas que limiten el ejercicio de un
derecho. 3. Aquellos particulares naturales o jurídicos que: a) provean servicios
de interés público, b) ocasionen graves daños, c) el afectado esté subordinado
por un poder y d) discriminen a cualquiera [ CITATION Asa091 \l 12298 ].
Esta acción protege cualquier derecho que no esté protegido por otra garantía
jurisdiccional. Por ejemplo: la libertad, la integridad física, la información pública
y privada, el incumplimiento de sentencias no son derechos que pueden
exigirse en una acción de protección. En caso de negativa, se puede apelar en
una segunda instancia. La primera garantía de esta índole mencionada en la
norma suprema y su respectiva ley se resuelve mediante sentencia. No se
requiere determinar las leyes incumplidas, y su característica esencial recae en
ser veloz.
2. Los principios de la prueba y Onus Probandi.
Dentro del derecho al debido proceso se encuentra el derecho a la prueba, con
la finalidad de no dejar indefenso al afectado. Por derecho consuetudinario, los
profesionales del derecho están encaminados a que la prueba objetiva que se
presenta en un procedimiento de índole civil, también lo sea en el área
constitucional, y es aquí donde existe una gran diferencia que radica en que la
prueba dentro de los procedimientos constitucionales va más allá de demostrar
un hecho sino que busca comprobar una crisis del derecho vulnerado. La
finalidad es reestablecer el ejercicio del derecho disminuido [ CITATION Por11 \l
12298 ].
En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
(LOGJCC) en su artículo 10 numeral 8 expresa que en la demanda: “los
elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que
tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los
casos en los que conforme a derecho se invierte la carga de la prueba”
(Asamblea Nacional, 2009, p. 7). En otras palabras, se reitera que si se alegan
derechos vulnerados se debe presentar pruebas por el accionante
(perjudicado) a no ser que le toque a la accionada (quien viola el derecho)
hacerlo, aquí se pretende “mejorar la protección de los derechos
constitucionales y dar facilidades de éxito en su alegación al afectado” (Porras,
2011, p.51).
Para Echandía (2015) citado en Guerra y Martínez (2019) la prueba es: “el
conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración
de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción
sobre los hechos que interesan al proceso” (p. 15). En términos simples, las
pruebas son las evidencias que comprueban lo alegado y que de manera legal
logran cerciorar al juzgador de su veracidad. Los testimonios, peritajes, medios
electrónicos y documentos son ejemplos de prueba.
En este caso, las pruebas dentro de la Acción de Protección cumplen con el
principio de inversión de la carga probatoria. Dicho principio permite que el
accionado presente pruebas de descargo solamente si el accionado es una
entidad pública. Puede generar efectos jurídicos tales como: 1) Si el
demandado no responde a lo que se le solicita, la autoridad judicial dará como
ciertos los hechos alegados por el demandante. 2) Si la parte accionada
responde, es su competencia dar elementos probatorios suficientes que la
descarguen de responsabilidad. Y, 3) Si el demandado solo responde por
alguno de los puntos y no por todos, aquellos en los que se guardó silencia se
tendrán por ciertos[ CITATION Dav09 \l 12298 ]. Cuando hay pruebas que reposan
en otros ajenos al proceso o son insuficientes, los participantes del juicio
pueden pedir al juez que designe a una comisión para que las reúna.
La prueba en materia constitucional difiere de las otras ramas del derecho en
que su importancia radica en comprobar con hechos que existe una violación
de derechos, mientras que para el resto se requieren de solemnidades
especiales. El objeto de la prueba es el hecho. Los hechos se pueden defender
con cualquier elemento que se disponga y que efectivamente demuestre la
vulneración. Para Alvarado, Navas, y Robayo (2015): el Onus Probandi o mejor
conocido como la carga de la prueba consiste en determinar a cuál parte
procesal le corresponde probar los hechos señalados. De manera solidaria, la
LOGJCC establece que si la otra parte puede probarlos, cabe la inversión. Las
pruebas deben adjuntarse en la demanda y pueden solicitarse para calificar el
acto o en la audiencia, existiendo así tres momentos para hacerlo, si estas
violan un derecho constitucional se consideran inconstitucionales y por ende no
proceden. No necesitan de una justificación los hechos notorios y los
aceptados por la otra parte.
Al ser la prueba una etapa del procedimiento judicial esencial debe cumplir con
ciertos principios, los mismos que actúan como orientaciones para que los
elementos probatorios sean efectivos. Según Guerra y Martínez (2019), los
principios que regulan a la prueba en cuanto a garantías jurisdiccionales y
especialmente en Acción de Protección son:
I. Principio de preclusión: la prueba debe presentarse dentro del término
de admisibilidad establecido.
II. Principio de contradicción: la prueba presentada por una de las partes
procesales puede ser rebatida por la otra.
III. Principio de inmediación y oralidad: la prueba debe presentarse al juez
de manera directa y en audiencia.
IV. Principio de necesidad de la prueba: para fallar, debe existir al menos
una prueba suficiente. No se puede aceptar que existe una violación de
derechos con suposiciones, anhelos o conspiraciones. Si la prueba no
existe, el acto no procede.
V. Principio de publicidad: los intervinientes en el juicio deben conocer las
pruebas presentadas.
VI. Principio de pertinencia, utilidad y conducencia: de manera compuesta
se busca demostrar que la prueba exponga la vulneración del derecho.
VII. Principio de legalidad: la prueba debe obtenerse de manera legal.
3. La comisión para recabar pruebas y su valoración.
Si las pruebas son ordenadas por el juzgador dentro de la audiencia se delega
a una comisión para que esta las recabe y elabore un informe que permita
valorarlas. La comisión puede estar integrada por una o varias personas, la
cual tendrá por objetivo realizar una inspección en el sitio en donde aconteció
la vulneración del derecho, de manera que pueda obtener evidencias que le
faciliten comprobar si existe o no la violación del derecho.
“La valoración de la prueba constituye la acción mediante la cual el juez aprecia
el conjunto de medios probatorios presentados por cada una de las partes, a fin
de atribuirles determinado valor, tanto a nivel individual como a nivel colectivo,
haciendo una lógica relación con la versión presentada por cada una de
las partes” (Guerra y Martínez, 2019, p. 16).
La valoración de la prueba puede darse de tres maneras, en el objeto de
este estudio se habla de una mixta, la sana crítica, en la que el juez debe
seguir ciertas reglas para la valoración pero también puede hacerla con base
en su conocimiento y experiencia. La sana crítica proviene de la autonomía del
juzgador. La prueba es válida siempre y cuando no sea ilícita. El no validar una
de las pruebas no constituye violación al debido proceso. A esto se anexa, el
que la sentencia debe estar motivada en valoración de las pruebas.
El control de constitucionalidad también juega un rol importante dentro
de la prueba, ya que el órgano encargado de hacerlo da como ciertos los
hechos elevados a consulta del juez ordinario.
También podría gustarte
- Los retos del proceso penal acusatorio ante la protección de los derechos humanosDe EverandLos retos del proceso penal acusatorio ante la protección de los derechos humanosAún no hay calificaciones
- Resumen Tutela Jurisdiccional EfectivaDocumento12 páginasResumen Tutela Jurisdiccional EfectivaLenin100% (2)
- Practica Juridica IiiDocumento8 páginasPractica Juridica IiiAlex VerdezotoAún no hay calificaciones
- LA SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ECUATORIANA - Pamela Juliana Aguirre CastroDocumento45 páginasLA SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ECUATORIANA - Pamela Juliana Aguirre Castromaria sanchezAún no hay calificaciones
- PIS 8vo PDFDocumento41 páginasPIS 8vo PDFJosephAún no hay calificaciones
- Activismo Judicial o Garantismo ProcesalDocumento24 páginasActivismo Judicial o Garantismo ProcesalANA ADELINA PONGUTA MONTAnEZAún no hay calificaciones
- UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Propuesta ConstitucionalDocumento10 páginasUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Propuesta ConstitucionalThiago VerdezotoAún no hay calificaciones
- Momento Procesal Trabajo MaestriaDocumento26 páginasMomento Procesal Trabajo Maestriakarim guerraAún no hay calificaciones
- Balotario de Derecho CivilDocumento28 páginasBalotario de Derecho CivilErica RossAún no hay calificaciones
- 870-Texto Del Artículo-3834-1-10-20210907Documento16 páginas870-Texto Del Artículo-3834-1-10-20210907Ismael De Jesus Perez RomoAún no hay calificaciones
- 3.1 ¿Que Es Acción Constituciónal?Documento12 páginas3.1 ¿Que Es Acción Constituciónal?ANGIE HILARY VASQUEZ SANCHEZAún no hay calificaciones
- Proceso CautelarDocumento61 páginasProceso CautelarRufino Cuadros Caceres100% (1)
- Ensayo Debido ProcesoDocumento3 páginasEnsayo Debido ProcesoErika Lizeth Becerra FallaAún no hay calificaciones
- El Debido Proceso y Garantias BásicasDocumento17 páginasEl Debido Proceso y Garantias Básicasemily monarAún no hay calificaciones
- La Prueba en Materia ConstitucionalDocumento14 páginasLa Prueba en Materia ConstitucionalDayana Ortiz PullaAún no hay calificaciones
- Paper Tutela Efectiva Imparcial Como Garantía de Seguridad Jurídica Entre Particulares y El EstadDocumento26 páginasPaper Tutela Efectiva Imparcial Como Garantía de Seguridad Jurídica Entre Particulares y El EstadNicolás GuamánAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Tutela Judicial Efectiva.Documento9 páginasEnsayo Sobre La Tutela Judicial Efectiva.Alexandra CruzAún no hay calificaciones
- Proceso Cautelar PDFDocumento58 páginasProceso Cautelar PDFkeylaAún no hay calificaciones
- Planificacion Del Articulo de InvestigacionDocumento8 páginasPlanificacion Del Articulo de InvestigacionJose TapiaAún no hay calificaciones
- ContracautelaDocumento7 páginasContracautelaLUIS ALEXANDER ROJAS PORTALAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal CivilDocumento32 páginasDerecho Procesal CivilPercy Chacon100% (2)
- Derecho de AccionDocumento37 páginasDerecho de AccionFanny Delia Uriana HenriquezAún no hay calificaciones
- Accion de Proteccion en El EcuadorDocumento5 páginasAccion de Proteccion en El EcuadorMariaElenaZamBranoAún no hay calificaciones
- TAREA - Diferencias y Similitudes de La Acción Extraordinaria de Protección y Acción Por IncumplimientoDocumento7 páginasTAREA - Diferencias y Similitudes de La Acción Extraordinaria de Protección y Acción Por IncumplimientoNéstor CoelloAún no hay calificaciones
- Manual Presentacion Adecuada Acciones ConstitucionalesDocumento22 páginasManual Presentacion Adecuada Acciones Constitucionalesjamc1234Aún no hay calificaciones
- Trabajo Individual 1 ProcesalpenalDocumento24 páginasTrabajo Individual 1 Procesalpenalmarlon zuletaAún no hay calificaciones
- Tarea 4Documento4 páginasTarea 4Karen CepedaAún no hay calificaciones
- Exp N°00835 HC/TC y Exp 2663-2003 HC/TCDocumento5 páginasExp N°00835 HC/TC y Exp 2663-2003 HC/TCmagalyhinostrozaAún no hay calificaciones
- Ríos Edison Tarea2 G7Documento9 páginasRíos Edison Tarea2 G7patorios2021Aún no hay calificaciones
- Amparo Tributario UnidoDocumento102 páginasAmparo Tributario UnidoLeonardo NizamaAún no hay calificaciones
- La Accion de Proteccion Como Garantia CoDocumento8 páginasLa Accion de Proteccion Como Garantia Coyaninna quiroz espinozaAún no hay calificaciones
- Accion de IncumplimientoDocumento112 páginasAccion de IncumplimientoAnonymous HIjKhbspAún no hay calificaciones
- Parcial de ProcesalDocumento4 páginasParcial de Procesalaldehircamachoavila11Aún no hay calificaciones
- TRABAJO GRUPAL Acción Por IncumplimientoDocumento25 páginasTRABAJO GRUPAL Acción Por Incumplimientoe.yiparralesAún no hay calificaciones
- Exégesis Del Debido Proceso en El Contexto LatinoamericanoDocumento19 páginasExégesis Del Debido Proceso en El Contexto LatinoamericanoRaulAún no hay calificaciones
- Principios Del Derecho ProcesalDocumento5 páginasPrincipios Del Derecho ProcesalJuan EcheverriAún no hay calificaciones
- Habeas DataDocumento6 páginasHabeas DataEliana PaucarimaAún no hay calificaciones
- Debido Proceso Notificación MultasDocumento34 páginasDebido Proceso Notificación Multashumacavi82Aún no hay calificaciones
- El Derecho Al Debido Proceso, Art. 76 Constitución-2008Documento3 páginasEl Derecho Al Debido Proceso, Art. 76 Constitución-2008Xbi-XbiAún no hay calificaciones
- GUIA TERCER EXAMEN PARCIAL TEORIA DEL PROCESO. CRIMI. JonathanDocumento10 páginasGUIA TERCER EXAMEN PARCIAL TEORIA DEL PROCESO. CRIMI. JonathanJanet RiveraAún no hay calificaciones
- Cuestión PrejudicialDocumento20 páginasCuestión PrejudicialBrenda Rodriguez TorresAún no hay calificaciones
- Accion de Incumplimiento Final ConstitucionalDocumento13 páginasAccion de Incumplimiento Final ConstitucionalDaniel NT100% (1)
- Taller Nº5 IndividualDocumento26 páginasTaller Nº5 IndividualJahir ChemeAún no hay calificaciones
- Actividad Recurso Como Garantía de JuzgamientoDocumento5 páginasActividad Recurso Como Garantía de JuzgamientoJorge AlvarengaAún no hay calificaciones
- Amparo en Materia FiscalDocumento19 páginasAmparo en Materia FiscalKaren Ilian100% (2)
- Medidas Anticipativas en El Proyecto de Código Procesal Civil Conforme Al Test de ProporcionalidadDocumento23 páginasMedidas Anticipativas en El Proyecto de Código Procesal Civil Conforme Al Test de ProporcionalidadwefedgrfgdfgdfgAún no hay calificaciones
- Cadena de CuestodiaDocumento8 páginasCadena de CuestodiaWladimir GB PCAún no hay calificaciones
- 3ra Lectura Talleres-Alusiva A La Acción y Contradicción (III Unidad Didactica) TGP-IVDocumento4 páginas3ra Lectura Talleres-Alusiva A La Acción y Contradicción (III Unidad Didactica) TGP-IVAlexander KZAún no hay calificaciones
- El Proceso, Fines y FuncionesDocumento7 páginasEl Proceso, Fines y FuncionesAriel GuerraAún no hay calificaciones
- Ley de Exhibición de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad GuatemalaDocumento5 páginasLey de Exhibición de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad GuatemalaLilibeth MoscosoAún no hay calificaciones
- Ensayo Civil-Tutela Judicial EfectivaDocumento7 páginasEnsayo Civil-Tutela Judicial EfectivaJose MartinezAún no hay calificaciones
- Disposiciones Comunes de Las Acciones ConstitucionalesDocumento7 páginasDisposiciones Comunes de Las Acciones ConstitucionalesMilkaAún no hay calificaciones
- 13628-Texto Del Artículo-23289-1-10-20140225Documento37 páginas13628-Texto Del Artículo-23289-1-10-20140225andrea mezaAún no hay calificaciones
- Garantias Procesal Penal Jose NeyraDocumento19 páginasGarantias Procesal Penal Jose NeyraJonathan CandelaAún no hay calificaciones
- La Dimensión Constitucional Del Derecho A Accionar en Justicia y Su Vinculación Con La Tutela Judicial EfectivaDocumento3 páginasLa Dimensión Constitucional Del Derecho A Accionar en Justicia y Su Vinculación Con La Tutela Judicial EfectivaRafael GeraldoAún no hay calificaciones
- Principios Del Proceso PenalDocumento59 páginasPrincipios Del Proceso PenalkareensucaAún no hay calificaciones
- Presupuestos Procesales Rodrigo Rivera MoralesDocumento31 páginasPresupuestos Procesales Rodrigo Rivera MoralesDenis Contreras PosadaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Apunte Dr. Salgado Procesal Civil y ComercialDocumento189 páginasCuadernillo Apunte Dr. Salgado Procesal Civil y ComercialMaximiliano Javier NuñezAún no hay calificaciones
- Nombres y Apellido1Documento5 páginasNombres y Apellido1Eliana PaucarimaAún no hay calificaciones
- Esquema de la Acción Extraordinaria de Protección en las Sentencias de la Corte ConstitucionalDe EverandEsquema de la Acción Extraordinaria de Protección en las Sentencias de la Corte ConstitucionalAún no hay calificaciones
- Material 2022D1 DER311 03 157633Documento10 páginasMaterial 2022D1 DER311 03 157633Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Requisitos para La Creacion de Una ProvinciaDocumento1 páginaRequisitos para La Creacion de Una ProvinciaAndrea Alejandra Grijalva Lucas100% (2)
- Contrato de Licencia de Uso de SoftwareDocumento4 páginasContrato de Licencia de Uso de SoftwareAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Sentencia Derecho Ambiental Andrea GrijalvaDocumento3 páginasTarea 2 Sentencia Derecho Ambiental Andrea GrijalvaAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Carta de La NaturalezaDocumento10 páginasCarta de La NaturalezaAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento13 páginasTarea 2Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Preguntas Sentencia Caso Bosque Los Cedros Andrea GrijalvaDocumento8 páginasPreguntas Sentencia Caso Bosque Los Cedros Andrea GrijalvaAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Gobierno Autónomo Descentralizado MunicipalDocumento20 páginasGobierno Autónomo Descentralizado MunicipalAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Vicios Del LenguajeDocumento19 páginasVicios Del LenguajeAndrea Alejandra Grijalva Lucas100% (1)
- Laboral Ejercicio de 13ra y 14ta Remuneración 30-3-22Documento3 páginasLaboral Ejercicio de 13ra y 14ta Remuneración 30-3-22Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Propiedades Del Texto Grupo 6Documento22 páginasPropiedades Del Texto Grupo 6Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- El Impacto Socieconómico Del Covid-19 en Los Emprendimientos EcuatorianosDocumento20 páginasEl Impacto Socieconómico Del Covid-19 en Los Emprendimientos EcuatorianosAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal - Sentencia de Violencia Sexual Contra Una Niña GRUPO 2Documento5 páginasTrabajo Grupal - Sentencia de Violencia Sexual Contra Una Niña GRUPO 2Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Comunicacion Asertiva en OrganizacionesDocumento6 páginasComunicacion Asertiva en OrganizacionesAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Entregable Parcial 1Documento11 páginasEntregable Parcial 1Andrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- El Amor de Mi Vida, Una Oda Al Amor Por Andrea GrijalvaDocumento2 páginasEl Amor de Mi Vida, Una Oda Al Amor Por Andrea GrijalvaAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- La EutanasiaDocumento21 páginasLa EutanasiaAndrea Alejandra Grijalva LucasAún no hay calificaciones
- Sac 2022-001Documento4 páginasSac 2022-001Carlin BabuchasAún no hay calificaciones
- Codigo de Comercio Ecuatoriano Version 2019Documento196 páginasCodigo de Comercio Ecuatoriano Version 2019alex peñafielAún no hay calificaciones
- Caso PrácticoDocumento7 páginasCaso PrácticoFernando MagallanesAún no hay calificaciones
- Proyecto Doctrina II Proyecto Inicial Griupo PDocumento8 páginasProyecto Doctrina II Proyecto Inicial Griupo PMaria Luisa Torrealva SepulvedaAún no hay calificaciones
- Primeras Instituciones Educativas en Villa MaríaDocumento6 páginasPrimeras Instituciones Educativas en Villa MaríaAlejandro AguilarAún no hay calificaciones
- 29 El HeraldoDocumento40 páginas29 El HeraldoOpen Course Ware MéxicoAún no hay calificaciones
- Historias de AsesinosDocumento242 páginasHistorias de AsesinosLiz Lee100% (1)
- Proyecto de Convivencia EscolarDocumento22 páginasProyecto de Convivencia EscolarGustavo Cortez Bendezu100% (2)
- Guía de Establecimientos de SaludDocumento93 páginasGuía de Establecimientos de SaludLos Tiempos DigitalAún no hay calificaciones
- TripticoDocumento2 páginasTripticoClaudia Elizabeth Torres Macalupu100% (2)
- Abuso de Poder EconomicoDocumento15 páginasAbuso de Poder EconomicoJhon Abelardo Maz NahhAún no hay calificaciones
- Minfra-mn-In-11-Fr-1 Acta Suspen o Ampl Suspension ObraDocumento2 páginasMinfra-mn-In-11-Fr-1 Acta Suspen o Ampl Suspension ObraJenniffer TorresAún no hay calificaciones
- Estudios Previos Educador Fisico Renacer - 2021Documento12 páginasEstudios Previos Educador Fisico Renacer - 2021JUAN SEBASTIAN GOMEZ ROMEROAún no hay calificaciones
- Paquete Fotografico Federacion Judo Guatemala 2021Documento1 páginaPaquete Fotografico Federacion Judo Guatemala 2021Jose Jaime RuizAún no hay calificaciones
- 221290003-2 Ramas de La CriminalisticaDocumento10 páginas221290003-2 Ramas de La CriminalisticaBenjamin ArdonAún no hay calificaciones
- Mar 152Documento296 páginasMar 152piratechAún no hay calificaciones
- Check List - Liquidaciones de Obras - ServiciosDocumento1 páginaCheck List - Liquidaciones de Obras - ServiciosYorbi Rodrigues CastilloAún no hay calificaciones
- COPAEDocumento2 páginasCOPAEhenrogerAún no hay calificaciones
- Exposicion Conflicto Arabe IsraeliDocumento96 páginasExposicion Conflicto Arabe Israelieliecer torrealbaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Caso AyotzinapaDocumento11 páginasEnsayo Sobre El Caso Ayotzinapajuliisa clAún no hay calificaciones
- Examen Derecho Internacional PublicoDocumento9 páginasExamen Derecho Internacional PublicoJOSE LUIS GARCIA (JLGV)Aún no hay calificaciones
- Anexo 01 - CO-01 Gestión ContableDocumento14 páginasAnexo 01 - CO-01 Gestión ContableCesar SalinasAún no hay calificaciones
- Teoria General Del Contrato 1 34 PDFDocumento34 páginasTeoria General Del Contrato 1 34 PDFAngela Aedo MarilefAún no hay calificaciones
- Ii Trimestre-Guia de Geo 7°Documento18 páginasIi Trimestre-Guia de Geo 7°Marina MercanteAún no hay calificaciones
- Codigo de Conducta Etica OmaDocumento9 páginasCodigo de Conducta Etica OmaalvarezAún no hay calificaciones
- Hoja de Trabajo TareaaDocumento4 páginasHoja de Trabajo TareaaNayely Duran BritoAún no hay calificaciones
- Teoría de Los Derechos Fundamentales - 3Documento43 páginasTeoría de Los Derechos Fundamentales - 3MaríaDelSocorroVarelaAún no hay calificaciones
- CFDIDocumento19 páginasCFDImelanyAún no hay calificaciones
- Silabo Practica LaboralDocumento17 páginasSilabo Practica LaboralBeckyVelascoVelascoAún no hay calificaciones
- Reglamento CrossDocumento2 páginasReglamento Crossnachito98100% (1)