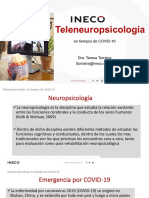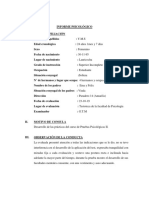Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Cargado por
luis barceloCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- El Laboratorio Interior - Stella MarusoDocumento118 páginasEl Laboratorio Interior - Stella MarusoBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Reporte Neuropsicológico Javier Munguía 2023Documento7 páginasReporte Neuropsicológico Javier Munguía 2023Lulu Gorocica100% (1)
- Manual de Programación de E PrimeDocumento97 páginasManual de Programación de E PrimeArmando QuiñonesAún no hay calificaciones
- TELENEUROPSICOLOGIADocumento69 páginasTELENEUROPSICOLOGIAmariaAún no hay calificaciones
- Barkley 2006 Traducido.Documento135 páginasBarkley 2006 Traducido.Billy FletcherAún no hay calificaciones
- Fluidez VerbalDocumento15 páginasFluidez VerbalHector Echeverria RamirezAún no hay calificaciones
- Memoria de Educación Física - AFC - 2010Documento3 páginasMemoria de Educación Física - AFC - 2010Luis Miguel Manchon Duque100% (1)
- Cap 15 Barbara WilsonDocumento10 páginasCap 15 Barbara WilsonDANIEL ALEJANDRO CEBALLOS HINESTROZAAún no hay calificaciones
- 2 Publicaciones Nesplora AulaDocumento32 páginas2 Publicaciones Nesplora AulaErica Benavente100% (1)
- Ficha 2 - Nível 2Documento15 páginasFicha 2 - Nível 2martaAún no hay calificaciones
- Curva de Luria PDFDocumento14 páginasCurva de Luria PDFVicente CáceresAún no hay calificaciones
- Guia de Orientação VocacionalDocumento63 páginasGuia de Orientação VocacionalSPOAún no hay calificaciones
- Ensayo Teorias NeuropsicologicasDocumento4 páginasEnsayo Teorias NeuropsicologicasJenni Hernández EspinosaAún no hay calificaciones
- Prueba Compleja Figura de ReyDocumento6 páginasPrueba Compleja Figura de ReyRickAún no hay calificaciones
- WPPSIDocumento1 páginaWPPSIElizhabeth Elias JunchAún no hay calificaciones
- Para Que Serve o Subteste de Aritmética Do Teste de Desempenho EscolarDocumento28 páginasPara Que Serve o Subteste de Aritmética Do Teste de Desempenho EscolarMÁRCIAAún no hay calificaciones
- Calificacion CumaninDocumento38 páginasCalificacion CumaninElexnat IdiomasAún no hay calificaciones
- Manual Ipp PDFDocumento41 páginasManual Ipp PDFRocío Mayorga OréAún no hay calificaciones
- DemenciasDocumento34 páginasDemenciasHeriberto Rodriguez VelezAún no hay calificaciones
- Memoria SemánticaDocumento2 páginasMemoria SemánticaradeobaldiaAún no hay calificaciones
- Go No GoDocumento16 páginasGo No GoOthelo95Aún no hay calificaciones
- Protocolos VisualREYDocumento4 páginasProtocolos VisualREYCintia FuenteAún no hay calificaciones
- Uso Del Test Barcelona para La Valoración Cognitiva de Los Pacientes Con Esquizofrenia.Documento9 páginasUso Del Test Barcelona para La Valoración Cognitiva de Los Pacientes Con Esquizofrenia.Ismael RodriguezAún no hay calificaciones
- Span de DígitosDocumento1 páginaSpan de DígitosHelena ViegasAún no hay calificaciones
- 2.Verdejo-García, A. y Bechara, A. (2010) - Neuropsicología de Las Funciones Ejecutivas. Psicothema, 22Documento9 páginas2.Verdejo-García, A. y Bechara, A. (2010) - Neuropsicología de Las Funciones Ejecutivas. Psicothema, 22Cinthya MuciñoAún no hay calificaciones
- Curva de MemoriaDocumento23 páginasCurva de MemoriaJader Diaz Garcia100% (1)
- Apostila Urgencias Psiquiátricas 2016Documento60 páginasApostila Urgencias Psiquiátricas 2016LrbAeiAún no hay calificaciones
- B - Wilson Rehabilitación CognitivaDocumento12 páginasB - Wilson Rehabilitación CognitivaLuis Lo ReAún no hay calificaciones
- 2016 Intervencion Flexibilidad CognitivaDocumento48 páginas2016 Intervencion Flexibilidad CognitivaPaola MarinAún no hay calificaciones
- EcuadorDocumento43 páginasEcuadorEd EdsonAún no hay calificaciones
- Fluidez Verbal Baremos CuyoDocumento13 páginasFluidez Verbal Baremos CuyojessAún no hay calificaciones
- Matemáticas y DiscalculiaDocumento7 páginasMatemáticas y DiscalculiaPilar GalianoAún no hay calificaciones
- Practica de La Neuropsicologia en EcuadorDocumento10 páginasPractica de La Neuropsicologia en EcuadorFernandoAún no hay calificaciones
- Modelo de AnamneseDocumento5 páginasModelo de AnamneseYasmim PereiraAún no hay calificaciones
- Escala de ApatiaDocumento1 páginaEscala de ApatiaAnonymous 7rwvZTvMZvAún no hay calificaciones
- 1.SENSACIONES E INTEGRACI+ôN SENSORIAL PDFDocumento86 páginas1.SENSACIONES E INTEGRACI+ôN SENSORIAL PDFVictoria CamejoAún no hay calificaciones
- Informe Wais III BAJARDocumento7 páginasInforme Wais III BAJARMay G. TrujilloAún no hay calificaciones
- Prueba Go No-Go PDFDocumento12 páginasPrueba Go No-Go PDFSebastian Chang Brack50% (2)
- Adaptacion de La Iowa Scales of Personality Change Ispc Roque Murillo ArticuloDocumento25 páginasAdaptacion de La Iowa Scales of Personality Change Ispc Roque Murillo ArticuloRobert Nash100% (1)
- Intervención Neuropsicológica Infantil PDFDocumento3 páginasIntervención Neuropsicológica Infantil PDFJose Alonso Aguilar Valera100% (1)
- ANEXO 3 - TEMA - 3 Evaluación de La Memória A Corto Plazo y de TrabajoDocumento15 páginasANEXO 3 - TEMA - 3 Evaluación de La Memória A Corto Plazo y de Trabajosary marieth piamba valdes100% (1)
- Rehabilitacion de Atencion Con Estrategias Metacognitivas Tec SeveroDocumento10 páginasRehabilitacion de Atencion Con Estrategias Metacognitivas Tec SeveroVladimir Herrera AlvaAún no hay calificaciones
- Kids CreemDocumento269 páginasKids CreemMarion VJAún no hay calificaciones
- Nepsy 3-4Documento7 páginasNepsy 3-42023aumiguel0110Aún no hay calificaciones
- MINI MENTAL Protocolo para ImprimirDocumento1 páginaMINI MENTAL Protocolo para ImprimirPaulaAún no hay calificaciones
- Funciones Memoria Trabajo AprendizajesDocumento25 páginasFunciones Memoria Trabajo AprendizajesmagdalenaAún no hay calificaciones
- Ana Sofia Neves FigueirasDocumento32 páginasAna Sofia Neves FigueirasSofia Pádua MarcelinoAún no hay calificaciones
- ARTICULO HABILIDADES VISOPERCEPTUALES CorregirDocumento55 páginasARTICULO HABILIDADES VISOPERCEPTUALES CorregirSANDRA ZUÑIGAAún no hay calificaciones
- T-ADLQ, Munoz-Neira, Slachevsky Et Al, 2012 - .En - EsDocumento11 páginasT-ADLQ, Munoz-Neira, Slachevsky Et Al, 2012 - .En - EsFabiola Cerda VargasAún no hay calificaciones
- Neuromitos en La EducaciónDocumento7 páginasNeuromitos en La EducaciónAmelie Blanc DuboisAún no hay calificaciones
- Master Dificultades AprendizajeDocumento46 páginasMaster Dificultades AprendizajeElizabeth Milagros Villa QuispeAún no hay calificaciones
- TALLER DEUSTO 2016.Ppt (Modo de Compatibilidad)Documento260 páginasTALLER DEUSTO 2016.Ppt (Modo de Compatibilidad)Anneliese FuentesAún no hay calificaciones
- Clase TEADocumento34 páginasClase TEAalexandra valdesAún no hay calificaciones
- Evaluacion NeuropsicologicaDocumento63 páginasEvaluacion NeuropsicologicaErik Florez OrtizAún no hay calificaciones
- Amplitud de Memoria de TrabajoDocumento8 páginasAmplitud de Memoria de Trabajocatalina2015Aún no hay calificaciones
- Cognitivos Todas Las Preguntas-1Documento28 páginasCognitivos Todas Las Preguntas-1flavia antunezAún no hay calificaciones
- Coeficiente - de - Empatia - Eq - Ana Lilia MurrietaDocumento5 páginasCoeficiente - de - Empatia - Eq - Ana Lilia MurrietaRoberto Erosa100% (2)
- Programas de Intervención Psicopedagógica en Alumnos de Educación SecundariaDocumento9 páginasProgramas de Intervención Psicopedagógica en Alumnos de Educación SecundariaMaría SanhuezaAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica N1Documento8 páginasGuía Didáctica N1JHON AIMER PEREA ROSERAún no hay calificaciones
- Neuropsicopedagogía y EducaciónDocumento8 páginasNeuropsicopedagogía y EducaciónYamila Ester QuintaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Neuropedagogia2Documento6 páginasTrabajo Final Neuropedagogia2iris jaquelin zevallos baldeonAún no hay calificaciones
- Zarebski Diversidades en La Psicogeront.Documento20 páginasZarebski Diversidades en La Psicogeront.Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- Inventario FaprenDocumento3 páginasInventario FaprenBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Yuni - Urbano Temporalidad y AprendizajeDocumento17 páginasYuni - Urbano Temporalidad y AprendizajeBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Estilos de Aprendizaje en La Vejez. Un Estudio A La LuzDocumento8 páginasEstilos de Aprendizaje en La Vejez. Un Estudio A La LuzBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- K. Berge Aprendizaje y Envejecimiento Intervenciones Psicopedagógicas Con Personas MayoresDocumento7 páginasK. Berge Aprendizaje y Envejecimiento Intervenciones Psicopedagógicas Con Personas MayoresBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Iacub. Le Hubieras Dicho Abuelo A BorgesDocumento2 páginasIacub. Le Hubieras Dicho Abuelo A BorgesBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Epistemologia Genetica El Pensamiento Fisico Jean PiagetDocumento285 páginasIntroduccion A La Epistemologia Genetica El Pensamiento Fisico Jean PiagetBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Entramando Escuelas - FORUM INFANCIASDocumento34 páginasEntramando Escuelas - FORUM INFANCIASBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Estrategia Psicopedagogica para - Vera Salazar, NildaDocumento226 páginasEstrategia Psicopedagogica para - Vera Salazar, NildaJoseImannuelLopez100% (1)
- Escuela e Inclusión Una Relación Que Interpela Escenarios y Contextos Sandra NicastroDocumento17 páginasEscuela e Inclusión Una Relación Que Interpela Escenarios y Contextos Sandra NicastroBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Elvio Galati. La Complejidad de La Medicalización de La InfanciaDocumento300 páginasElvio Galati. La Complejidad de La Medicalización de La InfanciaJhonnatan Torrez CasanobaAún no hay calificaciones
- Psicopedagogia en SaludDocumento154 páginasPsicopedagogia en SaludBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- 7 Proceso de OV Elaboración Necesaria de Un Duelo Revista Aprendizaje Hoy #7Documento3 páginas7 Proceso de OV Elaboración Necesaria de Un Duelo Revista Aprendizaje Hoy #7Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- Discapacidad Intelectual y PsicopedagogiaDocumento3 páginasDiscapacidad Intelectual y PsicopedagogiaBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Grafimania 1Documento22 páginasGrafimania 1Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- CEREBRO ADOLESCENTE, Riesgos y Oportunidad - TERESA TORRALVA Libro CompletoDocumento110 páginasCEREBRO ADOLESCENTE, Riesgos y Oportunidad - TERESA TORRALVA Libro CompletoBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Hoy #49 El Psicopedagogo y Su AprenderDocumento2 páginasAprendizaje Hoy #49 El Psicopedagogo y Su AprenderBenito David DuarteAún no hay calificaciones
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Cargado por
luis barceloTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Desmitificacion Neurosicopedagogia
Cargado por
luis barceloCopyright:
Formatos disponibles
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
DESMITIFICACIÓN DE LA NEUROPSICOPEDAGOGÍA
Jennifer Delgado Suárez
Resumen
Los vertiginosos cambios sociales y científico-técnicos han impactado de manera decisiva en la forma
de concebir la pedagogía actual, propiciando la aparición de campos multidisciplinares novedosos
que pueden brindar una perspectiva más integral sobre su objeto de estudio, tal es el caso de la
Neuropsicopedagogía. Sin embargo, las resistencias ante estos cambios proliferan, sobre todo
porque los educadores se enfrentan a una teoría amalgamada producto de la extrapolación
parcializada de los resultados de las neurociencias y la neuropsicología a la pedagogía. Sería vital, en
este sentido, un análisis pormenorizado acerca de cómo debe perfilarse la Neuropsicopedagogía
desde una teoría histórico-culturalista para lograr la potenciación del estudiante desde un
conocimiento más personalizado y acorde a las exigencias de la sociedad.
Palabras Claves: Neuropsicopedagogía, aprendizaje, funcionamiento nervioso
Summary
Vertiginous social, scientific and technical changes have a huge impact in pedagogical conceptions,
that's why new disciplines appear to offer an integral perspective above its objective of study.
Neuropsychopedagogy is an original area of knowledge, however resistances proliferate because
various professors confront an amalgam of results applied to pedagogy from neuropsychology and
neurosciences. So, a detailed analysis about Neuropsycopedagogy based in an historical-cultural
theory could contribute to develop an individual education.
Key words: Neuropsycopedagogy, learning, nervous functioning
El surgimiento de la Neuropsicopedagogía
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 1 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
La pedagogía como ciencia que dirige la formación, educación, instrucción y desarrollo de los
ciudadanos de una sociedad no puede desenvolverse ajena a los cambios socio-económicos y
científico-técnicos que tienen lugar en el contexto histórico-cultural en el cual se inserta; en aras de
responder y propiciar los mismos y en consonancia con las crecientes demandas sociales, la
pedagogía necesita una imbricación cada vez mayor con las distintas disciplinas del conocimiento
científico, sobre todo si las mismas le proporcionan una visión más integral del ser humano que
facilite su abordaje desde una teoría heurística. De hecho, actualmente se plantea la necesidad y a
la vez el advenimiento de una Nueva Pedagogía concebida por Barroso como una “disciplina en que
confluyen aportaciones diversas sobre su objeto de estudio: educación” (1987, citado en Barrios &
Marjal, 2000).
Un ejemplo ineludible de esta integración lo constituye la unión de la pedagogía y la psicología
acaecida en la década de los años '20 del siglo anterior, dando lugar al nacimiento y desarrollo de
nuevos campos del conocimiento que redundan en un enriquecimiento tanto a nivel empírico como
teórico para ambas disciplinas. Sin embargo, la relación con la Neuropsicología data apenas de los
años '80 del pasado siglo, aunque debe señalarse que la idea de una educación basada en las
propiedades de la cognición y el cerebro humano como órgano de conocimiento se remonta a las
últimas décadas del siglo XIX:
“El único modo de conseguir que la enseñanza sea eficaz es el que consigue hacer pensar
al educando; el objeto de la enseñanza no es tanto proveer de conocimiento, cuanto en
poner en actividad los órganos capaces de adquirir conocimiento. Es necesario saber que
la naturaleza racional del hombre tiene leyes y órganos y funciones propias, se desarrolla
paulatinamente en periodos bien determinados que harían que el ser humano llegara al
más alto grado de racionalidad si se respetarán escrupulosamente.” (Hostos,1890 citado
en Villarini, 2004).
Independientemente de la existencia previa de estas ideas, el carácter eminentemente clínico que
adquirió la Neuropsicología en sus inicios al centrar sus esfuerzos en establecer relaciones entre las
zonas dañadas y las funciones psíquicas superiores (véase Cárdenas, 2004) constituyó una de las
múltiples razones que condujeron a una tardía unión “legitima”. Sin embargo, posteriormente al ser
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 2 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
reconocida como ocupación de trabajo y con el avance de la neuroimagenología, se amplia su campo
de acción estudiando el dinamismo entre los procesos psíquicos y su funcionalidad apareciendo de
manera casi inmediata, en 1996, el término Neuroeducación que sugirere “(…) una forma de
intersección entre las ciencias de la educación y las neurociencias.” (Bator, 2005). No obstante, debe
acotarse que este vocablo tal y como es concebido en la actualidad, amplía el campo de acción de la
pedagogía hasta llegar a difuminarlo y restringe a su vez los resultados de las investigaciones sobre
el sistema nervioso humano a el área de las neurociencias. De esta forma, el término
Neuropsicopedagogía es más explícito, enmarcado e integrador al concebirse como “(…) el ejercicio-
trabajo interdisciplinario acerca del procesamiento de la información y la modularidad de la mente en
términos de Neurociencia cognitiva, Psicología, Pedagogía y Educación, que lleva a cabo el profesional
de formación multi-interdisciplinaria y con fines educacionales.” (Montes de Oca, 2006).
“La Neuropsicopedagogía integraría el efecto sinérgico del conjunto de conocimientos
propios de la Neuropsicología y la Psicopedagogía, potenciando la resultante del concepto
“psico” en sus más heterogéneos ámbitos de estudio. Esta Neuropsicopedagogía, a través
de los comprensión del funcionamiento de los procesos mentales superiores (atención,
memoria, función ejecutiva…), de las explicaciones psicológicas y de las instrucciones
pedagógicas, pretende ofrecer un marco de conocimiento y acción íntegro para la
descripción, explicación, tratamiento y potenciación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que acontecen a lo largo de la vida del alumno, promoviendo una formación
integral con repercusiones más allá de la institución educativa y del período temporal y tipo
de aprendizaje que establece como válido.” (De la Peña, 2005). 1
Por supuesto, estas ideas constituyen aproximaciones a lo que puede ser una nueva rama
multidisciplinar impulsada por las primeras aplicaciones en el campo pedagógico de los
descubrimientos neuropsicológicos en relación con los trastornos de aprendizaje en niños. Sin
embargo, aunque el cerebro lesionado continua siendo centro de atención para la Neuropsicología,
1Si bien es cierto que la proliferación de los neologismos terminológicos se presenta como una pandemia
moderna que generalmente conduce a una yuxtaposición de los vocablos que se desarrollan como categorías
ambiguas y polisémicas; en ocasiones es imprescindible una redefinición terminológica en aras de obtener una
mayor identificación de los nuevos espacios multidisciplinarios, tal es el caso de la neuropsicopedagogía.
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 3 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
al ampliar sus investigaciones hacia la actividad nerviosa normal abarcando las diferentes etapas
evolutivas del ser humano, se desarrollan una serie de teorías acerca del funcionamiento
neuropsicológico sano que han impactado en el ámbito educativo promoviendo numerosas
reflexiones, y en algunos casos, reconceptualizaciones en torno a los resultados de la educación.
La teoría del cerebro Trino propuesta por Maclean (1983, citado en Barrios & Marjal, 2000)
constituye un indudable ejemplo de lo antes expuesto al develar la existencia de tres estructuras
diferentes que conforman la totalidad del cerebro: el sistema neocortical, el sistema límbico y el
sistema reticular que, aunque son distintos en estructura, trabajan interconectados constituyendo
una jerarquía de tres cerebros en uno. Estos resultados han sido incorporados en los trabajos de
Sternberg con la teoría triárquica de la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner y la inteligencia emocional de Goleman que si bien han propiciado una nueva mirada de la
pedagogía hacia la necesaria dirección de los procesos afectivos de los estudiantes y la ampliación o
flexibilización hacia la potenciación de sus capacidades individuales, persiste aún la dicotomía
cognitivo-afectivo y la parcelación en la forma de concebir la psiquis, haciendo que los profesores, e
incluso el currículo, se centren en aquellos tipos de inteligencia que son requeridos e
imprescindibles para lograr el desarrollo exitoso de la profesión excluyendo otros prototipos de
inteligencia igualmente válidos para el desempeño en otros contextos. Debe acotarse en este punto
que, indudablemente cada profesión va a desarrollar unas habilidades más que otras, unas
capacidades más que otras; sin embargo, debe tenerse especial prudencia con aquellas habilidades y
capacidades que se están potenciando porque:
“En este momento estamos formando a nuestros alumnos para profesiones que en dos o
tres décadas puede que no existan o sean una refundición de otras (…) los expertos en
prospectiva social estiman que cerca de la mitad de las profesiones actuales
desaparecerán, al menos tal como se conciben en la actualidad, y que habrá otras tantas
nuevas.” (Saiz, 2002, 6-7).
De esta forma, intentando desarrollar una pedagogía más integradora, se ha incursionado en el
modelo del Cerebro Total propuesto por Hermann (1989, citado en Barrios & Marjal, 2000) quien
integra la teoría del Cerebro Trino y de la Especialización Hemisférica de Sperry postulando la
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 4 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
existencia de cuatro formas diferentes de procesar la información en el cerebro humano en
correspondencia con el funcionamiento de los cuatro cuadrantes cerebrales derivados de la división
entre hemisferio izquierdo y derecho y las mitades límbica y cerebral. La clásica interpretación
pedagogica de esta teoría lo constituyen los estilos de aprendizaje basados en el funcionamiento de
los diferentes cuadrantes cerebrales: a partir de estos descubrimientos el profesor debe presentar los
contenidos de diferentes maneras de forma que el conocimiento se haga más accesible al estudiante
a partir de sus peculiaridades en el funcionamiento cerebral; sin embargo, un punto vital producto
de la comprensión parcelada de estas teorías lo constituye la necesidad no sólo de hacer más
accesible la información sino de desarrollar a su vez aquellas zonas menos utilizadas por cada
estudiante. El cerebro posee sin duda alguna plasticidad, pero requiere de la problematización y el
ejercicio para elaborar nuevas conexiones que le permitan un funcionamiento más eficiente.
Más cercana en el tiempo aparecen las ideas de Beauport y Díaz que, estando más cercanos a las
neurociencias y basándose en estudios sobre los neurotransmisores, afirman que el pensamiento es
la conexión resultante entre axón y dendrita, la sinapsis; y que por lo tanto, al aumentar las
conexiones se aumenta el intelecto. Estas ideas resultan una comprensión reduccionista ya que,
entre la multiplicidad de objeciones que pueden realizarse, salta a la vista que toda conexión
establecida no necesariamente debe tributar al buen desarrollo del intelecto sino incluso que su
exceso puede ser índice de pensamientos rumiativos que menguan los recursos cognitivos del sujeto
estableciéndose puntos de excitación corticales demasiado fuertes. Además, no puede olvidarse ni
por un momento que no es el cerebro aislado quien piensa o aprende sino la persona como totalidad,
portadora de ese sistema nervioso y en constante interrelación con su medio.
La programación neurolingüística, surgida a principios de los años '70 del siglo pasado, puede
decirse que constituye un intento de integrar los avances de la neuropsicología y la pedagogía
haciendo énfasis en los procesos comunicativos. Esta teoría, sin duda alguna, constituye una visión
optimista que varía el rol del profesor y el estudiante; sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo su
fundamento neuropsicológico adscribiéndose a enfoques positivistas que la han desligado de la base
material y de las potencialidades reales del cerebro.
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 5 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
En sentido general, estas investigaciones no logran captar el funcionamiento integrado del Sistema
Nervioso Central aportando datos aislados que generalmente conllevan a un reduccionismo químico
encerrado en la existencia de los neurotransmisores o a un biologicismo centrado en la estructura.
A su vez, resulta interesante la dicotomía subyacente a la aparente unidad cognitivo-afectiva
promulgada.
No obstante, estas teorías han abierto el camino hacia la integración neuropsicología y pedagogía
enfatizando en los resultados limitados de la educación contemporánea basada sólo en la mitad de la
neocorteza, según términos de Hermann, dejando a un lado el resto de las potencialidades del
cerebro. La pedagogía cuanto más, se ha basado en las investigaciones sobre la mente de los sujetos
pero no en los conocimientos sobre sus procesos neuropsicológicos. De esta manera, no puede
aspirarse a una educación totalmente desarrolladora de las potencialidades del sujeto hasta tanto no
se hayan superado una serie de deficiencias en el orden teórico-metodológico entre las que se
encuentra: la dirección indirecta, y en algunas lamentables ocasiones inadecuada, de los procesos
psíquicos superiores que sienta una de sus múltiples bases en la incomprensión pedagógica acerca
del funcionamiento de las funciones corticales superiores de los estudiantes, así como en el
desconocimiento de los cambios internos que se producen a partir del aprendizaje.
Debe acotarse en este punto que, extender los resultados de la Neuropsicología a la pedagogía no
constituye un "neurologismo"; lo que por supuesto, sería un despropósito inconmensurable sino una
herramienta teórico-práctica para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diagnóstico
del estudiante y por supuesto, a la vez, facilitaría y encauzaría el proceso de dirección de la
enseñanza a través de un conocimiento más profundo del ser humano.
Una neuropsicología desde la pedagogía: hacia un enfoque potenciador del ser humano
“Aún cuando la pedagogía tiene sólo razón de ser, gracias a las peculiaridades del Sistema Nervioso
humano, el estudio de éste desde un perspectiva pedagógica es prácticamente inexistente” (Barrios &
Marjal, 2000, 7) La pedagogía ha carecido de una aplicación contextualizada de la neuropsicología,
los estudios del cerebro para la pedagogía han de partir del análisis del proceso de enseñanza-
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 6 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
aprendizaje y contemplar las peculiaridades del currículo de manera que desde un conocimiento
situado se puedan propiciar cambios certeros que realmente conduzcan a un desarrollo del sujeto
desde un basamento científico. Sin embargo, el principal error no ha sido estudiar al ser humano
extraído de su verdadero contexto educativo sino aplicar de manera aislada desde una teoría
amalgamada y poco coherente los resultados de la neuropsicología; en este punto sería más acertado
hacer referencia a la extensión de los resultados obtenidos predominantemente en el área de las
neurociencias que, aunque entronca con la neuropsicología, no es ella en sí misma acercándose más
a las ciencias biológicas que a la psicología propiamente dicha. Al respecto Andrews (1997) alerta
sobre el verdadero problema de la aplicación de la neuropsicología o neurociencias para la
pedagogía:
“(…) la aplicación prematura o selectiva de las investigaciones del cerebro puede ser
peligrosa o contraproducente. Si encontramos que existen diferencias en los cerebros de las
personas que son menos exitosas en algunos aspectos de la educación, es bastante fácil
asumir que la actuación educacional se determina por las contribuciones fijadas y
limitadas de un cerebro deficiente. ”
Aunque sin lugar a dudas los adelantos en este campo pueden conducir a reconceptualizaciones de
la práctica pedagógica más profundas que las que se han dado hasta nuestros días; es necesario
preguntarse hasta dónde las transformaciones pedagógicas que se están produciendo conducen al
desarrollo o a la inhibición de las potencialidades nerviosas de los estudiantes. Este
cuestionamiento, primicia de muchos más, sería uno de los campos de acción de la
neuropsicopedagogía; sin embargo antes es necesario vencer una serie de resistencias, sobre todo en
el ámbito pedagógico, propias de todas las situaciones de cambio que se presentan de manera
relativamente vertiginosa. “Una de las grandes dificultades para constituir un dialogo
interdisciplinario es este casi vértigo que sentimos cuando debemos analizar un objeto desde una
perspectiva radicalmente distinta a la que estamos acostumbrados.” (Villarini, 2004, 8). Es por esto
totalmente válido retomar la idea de que es tarea de la neuropsicopedagogía desarrollar una teoría
heurística donde puedan insertarse de manera creativa los resultados que se obtengan en el área de
las neurociencias y la neuropsicología, teniendo en cuenta que ambas áreas intentan comprender al
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 7 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
ser humano desde perspectivas diferentes a la que debe desarrollar la neuropsicopedagogía. En este
punto es vital una pregunta: ¿Qué puede brindar hoy la neuropsicología a la pedagogía en aras de la
integración?:
No aprende el sistema nervioso sino la persona como totalidad: ubicar esta máxima en el
primer lugar no constituye un simple azar sino el resultado de una clara intencionalidad enfocada a
eliminar desde el primer momento todo neurologismo posible; antes de comprender cómo puede
desarrollarse neuropsicológicamente el aprendizaje es preciso tener en cuenta que no aprende el
cerebro sino el ser humano como una totalidad integrada por sus peculiaridades biológicas, sociales
e incluso por sus propias formaciones psicológicas consolidadas. El aprendizaje es siempre producto
de una interrelación sumamente compleja de estos aspectos donde cada cual desempeña roles
diferentes pero de similar importancia para lograr la eficacia educativa. El aprendizaje es un proceso
mediatizado socialmente, en una primera instancia se hallan los elementos culturales que en
muchas ocasiones restringen o diversifican el conocimiento y las destrezas necesarias para
insertarse exitosamente en la sociedad y en un segundo momento se encuentra el desarrollo de los
propios instrumentos y los significados con los que el sujeto interactúa a través de su relación con
los otros y en su actividad. A la vez, el aprendizaje halla una mediación en las formaciones
psicológicas desarrolladas, en los sentidos construidos por el propio sujeto, en los estilos de
aprendizaje que se han utilizado con anterioridad y en las peculiaridades del sistema nervioso,
centrándose en este último un importante mediador encargado, por ejemplo, de la velocidad con que
el sujeto es capaz de establecer sus conexiones nerviosas, de la movilidad de sus procesos de
excitación e inhibición, del funcionamiento adecuado de los distintas unidades funcionales y las
áreas específicas así como de la plasticidad para la adquisición y reconstrucción de los
conocimientos y habilidades.
El funcionamiento del cerebro se complementa con zonas de alta especificidad modal y de
carácter multimodal desarrollándose áreas con funciones estrictamente delimitadas y otras
que son más inespecíficas: "(...) la base material de los procesos mentales superiores es todo el
cerebro en conjunto, pero el cerebro como un sistema altamente diferenciado, cuyas partes garantizan
los diversos aspectos del todo único." (Luria, 1982, 37-38). El funcionamiento nervioso se da a través
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 8 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
del trabajo integrado de las unidades funcionales como un sistema en el que todos sus
componentes desempeñan un papel definitorio para la consecución exitosa de la tarea
desarrollándose áreas más específicas como pueden ser, por ejemplo: el lóbulo parietal inferior
izquierdo vital para la realización de los cálculos matemáticos incluso más simples, asociándose esta
región a la comprensión de las representaciones y el significado numérico (véase Alonso & Fuentes,
2001) o las regiones de confluencia parieto-témporo-occipital que reciben toda la información
cognitiva (semántica, visual y cenestésico-motora) y la transforman en esquemas espaciales
simultáneos o estructuras cognitivas complejas, convirtiéndose de esta forma en un eslabón esencial
para la organización del pensamiento práctico o espacial (véase Cardamone, 2004; Luria, 1982) y
otras como los lóbulos frontales de carácter más inespecífico que a su vez dependen del
funcionamiento adecuado de zonas más antiguas filogenéticamente como es la formación reticular o
el sistema límbico. Estas exquisitas distinciones propiciadas por el sistema nervioso demandan por
lo tanto de un conocimiento al menos general sobre su funcionamiento de modo que su tratamiento
en el aula adquiera realmente un carácter individualizado y causal.
Por ejemplo, el método pedagógico por excelencia para potenciar el desarrollo del pensamiento es el
proceso de solución de problemas, pero el mismo puede verse afectado por el daño o la ineficiencia
de uno de estos sistemas o áreas cerebrales; no obstante, la pedagogía ha adoptado en este campo el
concepto de caja negra del conductismo cuando es preciso, en aras de realmente individualizar la
enseñanza, conocer qué zonas están disminuidas en su actividad para potenciarlas en la medida de
lo posible con el funcionamiento adecuado del resto de las áreas. Esta idea se relaciona con la
necesidad de un diagnóstico genético, causal; no puede conducir a las mismas acciones pedagógicas
un inadecuado funcionamiento de la primera unidad funcional encargada de regular tono, vigilia y
estados mentales provocado fisiológicamente, que aquel dado por una hiperestimulación emocional
de sus estructuras o por deficiencias en la tercera fuente de activación relacionada con la
motivación. La conducta suele ser idéntica, el sistema ineficiente es el mismo; sin embargo, la
variación de la causa conlleva a una reestructuración en el tratamiento que debe brindarse al
estudiante.
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 9 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
El aprendizaje potencia cambios a nivel cerebral: esta idea conduce irremisiblemente al
controvertido tema de la plasticidad cortical aflorando el dilema que ha surgido en este campo
debido fundamentalmente a una incorrecta interpretación de la plasticidad y a la utilización errónea
del término período sensitivo o crítico del desarrollo, que ya parece ser inherente a la plasticidad
neuronal. Algunas ideas aclaratorias en este sentido resultan imprescindibles: Actualmente se hace
referencia a una plasticidad de origen genético que vendría preprogramada desde los genes y a una
plasticidad ambiental producto de las relaciones que el sujeto establece con su medio, que sería en
último caso la que más interesaría a los educadores y a la que se refiere esencialmente este
comentario. Es un hecho indiscutible que la inserción activa del sujeto en entornos enriquecidos
conduce al establecimiento de nuevas conexiones nerviosas, a la lateralización creciente y a la
especialización en el funcionamiento de determinadas áreas (Driscoll, 1993). Sin embargo, la
plasticidad neuronal declina con la edad, lo cual más que convertirse en una visión pesimista del
desarrollo humano, que no niega el aprendizaje en etapas tardías de la vida, debe constituir un
llamado de atención sobre la necesidad de aprovechar al máximo los períodos críticos en el
desarrollo.
Durante la maduración de las estructuras cerebrales y la consecuente formación de estructuras
funcionales existen períodos críticos, también denominados sensitivos (véase Luria, 1987) donde el
desarrollo de algunas esferas como la percepción en el neonato, el lenguaje en la edad temprana y el
pensamiento postformal en la juventud se propician de manera acelerada y más eficazmente que en
otras edades de la vida. No quiere decir jamás que estas áreas no puedan desarrollarse
posteriormente, sino que la rapidez y la eficiencia del proceso, exceptuando por supuesto situaciones
muy específicas, serán difícilmente superadas en etapas posteriores de la vida.
A la vez, debe aclararse que este desarrollo no es per se, se necesita de una estimulación adecuada y
posteriormente de una etapa donde la proliferación de conexiones establecidas con anterioridad se
consolide, no sólo a través del ejercicio como se ha estado haciendo sino también mediante la
solución de problemas que demanden fundamentalmente la transferencia de lo aprendido y la
creación de nuevas estrategias de afrontamiento. Desde esta óptica el profesor debe centrarse en el
potencial de cambio, en la variabilidad que permite el desarrollo y los recursos con los que cuenta el
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 10 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
estudiante; los períodos sensitivos deben convertirse en una oportunidad para el desarrollo y no en
una excusa para la no potenciación del mismo.
Existen múltiples sistemas de representación del conocimiento: cada estudiante posee
generalmente diferentes preferencias en el modo de obtener la información y en la forma de
procesarla que vienen dadas, en primer lugar, por el aprendizaje que ha realizado a lo largo de su
vida donde desempeñan un papel fundamental los estilos de enseñanza utilizados y en un segundo
plano, por las características fisiológicas de su sistema nervioso; así se describen en la literatura
estudiantes con preferencias visuales, auditivas o kinestécicas, con predilecciones relacionadas con
el funcionamiento de los cuadrantes cerebrales, en fin, las clasificaciones son múltiples.
En una primera instancia este descubrimiento conduce inevitablemente a la valoración equivalente
de las distintas clases de conocimiento y las diferentes maneras de acercarse al mismo aunque se
pongan de manifiesto competencias dispares en este proceso. Sin embargo, independientemente de
esta multiexistencia, una aplicación reducida de este hallazgo lo constituye la ampliación de las
formas de hacer llegar la información al estudiante, cuando se necesita a su vez potenciar los
sistemas menos utilizados. Es importante que la información básica le llegue al estudiante de la
manera más sencilla, novedosa y motivante posible; pero también es preciso que el sujeto en el
proceso de apropiación de la información necesite de otros recursos que potencien su desarrollo
diversificando las vías de acercamiento al conocimiento y con esto fortaleciendo o estableciendo
incluso nuevas conexiones cerebrales que le permitirán un funcionamiento más integrado y eficaz.
El pensamiento no posee exclusivamente un carácter reflejo y la memoria no es una función
psíquica pasiva: el pensamiento es una función psíquica compleja que comprende un verdadero
trabajo integrado de las diferentes áreas cerebrales, siendo quizás uno de los procesos donde esta
interfuncionalidad se evidencia de una manera más precisa. El pensamiento es un proceso de
búsqueda, de establecimiento de nuevas relaciones que parte de la realidad del sujeto pero que se
mueve a niveles diferentes de análisis y abstracción con base en las generalizaciones establecidas
pero produciendo a la vez nuevas generalizaciones de la realidad; es por esto que no puede ser
considerado sólo en su carácter reflejo de la manera en que se ha venido trabajando esta categoría
ya que se pierde la verdadera riqueza de la actividad del pensar y la persona adquiere un carácter
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 11 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
más pasivo y dependiente ante su medio (véase el análisis de la categoría reflejo en Rosental & Iudin,
1981, 393). El sujeto parte de una realidad objetiva e indudablemente del reflejo que posee sobre la
misma, pero arriba a nuevas conceptualizaciones y generalizaciones que conducen a un
acercamiento a la esencia de los fenómenos eliminando las posibles relaciones casuales y temporales
con las que se presentan los hechos ante el sujeto. Esta idea conduce no sólo a la
reconceptualización del pensamiento como reflejo sino que mueve el énfasis del producto del
pensamiento a su proceso: Conocer que un estudiante presenta deficiencias en la solución de
problemas es importante, pero identificar qué fase específica del proceso está más afectada o qué
peculiaridades (transferencia, generalización, independencia, planeación o flexibilidad) evidencian
cierto rezago respecto a otras es un paso que conduce indiscutiblemente a un tratamiento
personalizado y más eficaz.
De la misma forma, el proceso del recuerdo ha sido tratado como una función psíquica pasiva cuya
utilización en la actualidad por parte del estudiante produce cierto rechazo en muchos educadores.
Sin embargo, la memoria al basarse en un sistema de ayudas intermedias posee un carácter
indirecto, profundamente mediatizado y basado en cierta organización lógica y categorizada; lo que
induce a comprender esta función como un proceso complejo y activo que necesita de una intención
estable para su consecución.
Así, la memoria debe reconceptualizarse para la pedagogía al comprender la existencia de
actividades para las cuales es imprescindible la utilización de la misma: Cuando el estudiante se
enfrenta a cualquier problema, por ejemplo, en un primer momento debe activar sus huellas
mnésicas delimitando el campo del conocimiento al que puede circunscribirse el problema, sus
experiencias previas en este sentido, rememorando posibles algoritmos de solución y datos que
puedan ser útiles. El papel de la educación sería, en este sentido, guiar los procesos de la memoria
haciéndola más flexible, lógica, accesible, organizada y significativa de manera que constituya un
proceso básico efectivo para la reestructuración de los conocimientos ya conformados.
La emoción tiene un basamento nervioso que no se reduce sólo a las áreas más antiguas del
cerebro: históricamente el centro para las emociones se ubicó en el sistema límbico, prestándose
especial atención a la amígdala y el hipotálamo, hecho estrechamente relacionado con las teorías
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 12 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
darwinistas que le confirieron a la emoción una impronta primitiva que condujo a su divorcio con el
pensamiento efectivo. Afortunadamente, en la actualidad, se ha comprendido que en la expresión de
las emociones influyen a su vez los lóbulos frontales, llegando incluso a afirmar que las formaciones
cerebrales más emociogénicas, independientemente del hipocampo, la amígdala y el hipotálamo,
son: las partes frontales y temporales de la neocorteza (Damasio, 2001; LeDoux, 1999; Símonov,
1990). Así, la emoción inmersa en un proceso de redefinición e inseparablemente ligada al
pensamiento, se ha cognitivizado; mas tampoco parece ser esta la solución; en un intento integrador
Damasio (2001) establece una clara distinción entre emociones primarias y secundarias: Las
emociones primarias tienen su centro en el sistema límbico, especialmente en la amígdala y la
cingulada anterior y constituyen respuestas rápidas emociógenas a ciertas características del medio,
generalmente de manera preorganizada; pero el ser humano hace consciente estas emociones
desarrollando una flexibilidad de respuesta, un proceso decisional particularmente dependiente de
las interacciones del sujeto; apareciendo las emociones secundarias; por lo que independientemente
del tipo de emoción y la valencia del estímulo, existe una activación de la región prefrontal (véase
además Sánchez & Román, 2004).
En sentido general, podría decirse que el pensamiento no puede separarse de la emoción como la
emoción no puede analizarse aislada de un proceso evaluador de índole más cognitiva; basados en
esta idea han surgido términos como la inteligencia emocional o el pensamiento constructivo que no
han logrado despojarse de la dicotomía cognitivo-afectivo ya que, siendo realmente consecuentes con
el funcionamiento cerebral, no existe pensamiento sin emocionalidad porque son procesos que
recorren un camino paralelo con varios puntos de intersección.
Comprender esta unidad conlleva al educador a la ampliación del trabajo que ha venido realizando
enfocándose a la vez en una enseñanza que contemple el control de las emociones e incluso la
utilización de las mismas para potenciar y hacer más eficaz el proceso del pensamiento (en este
sentido pueden consultarse como experiencias sumamente interesantes a Martínez, 1986, 1991;
Sánchez, 2006).
El funcionamiento cerebral puede ser autodirigido: el cerebro no es una maquinaria que se
encuentra funcionando independientemente de los deseos del sujeto, de su conciencia, de sus
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 13 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
intereses u objetivos; pero en muchas ocasiones al resolver un problema o memorizar un
conocimiento determinado los mecanismos por los que transcurren dichas acciones se tornan
oscuros e incluso inconscientes debido, entre otros factores, a su estereotipización; esto conduce a
que a menudo se incurra en errores o a que el conocimiento no adquiera la solidez necesaria para su
posterior utilización. La toma de conciencia acerca de las estrategias utilizadas y la reflexión sobre
las mismas es un punto de partida para la autodirección de los procesos. Sin embargo, su posterior
variación y flexibilización conducen a un autoconocimiento profundo acerca de cómo funcionar ante
diversas situaciones lo que redunda en un autocontrol que hace más eficientes los procesos de
aprendizaje.
Sin embargo, la educación actual no propicia el autoconocimiento y el control ejecutivo de los
estudiantes (véase Delgado, 2006) siendo imprescindible lograr un análisis profundo del sujeto
acerca del proceso de su pensamiento, memoria, atención, estrategias y estilos utilizados de manera
que él mismo pueda autopotenciarse y ser el gestor de sus propios cambios desde un
metaconocimiento certero.
Desde esta óptica, la práctica pedagógica debe enfocarse a la potenciación del autoaprendizaje y el
autoperfeccionamiento; debe brindar los instrumentos necesarios para que el estudiante sea capaz
de apropiarse del conocimiento de manera creativa y aplicarlo en diversos contextos pero a la vez
debe guiar el desarrollo de su personalidad y brindarle las herramientas para lograr el manejo
asertivo de sus procesos emocionales.
A manera de conclusiones
La Neuropsicopedagogía, una ciencia en ciernes, no pretende presentarse como la solución ideal
ante la “crisis” que atraviesa la pedagogía sino como un camino que propone una visión diferente del
ser humano que se está formando y que debe ser complementada con otras ópticas que permitan un
acercamiento más integral al estudiante. Aún así, una comprensión coherente y sistemática de los
resultados de la neuropsicología desde el enfoque histórico-cultural, aunque con mucho camino por
andar, perfila algunos cambios imprescindibles en la praxis pedagógica:
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 14 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
La dirección pedagógica debe basarse en un diagnóstico inicial, causal, integral, que incluya al
menos los rudimentos de la neuropsicología permitiendo la individualización de las acciones
posteriores.
El aprendizaje es un proceso donde lo esencial viene dado por las interacciones en las que el
estudiante se inserta, propiciando de esta forma los cambios a nivel cerebral.
El trabajo pedagógico debe enfocarse fundamentalmente al potencial de cambio elaborando
estrategias que partan de los recursos actuales que poseen los estudiantes.
Las vías para lograr el aprendizaje deben ser variadas de manera que el estudiante pueda
acceder a las mismas de manera fácil, sin embargo, a la vez deben contemplar tal grado de
dificultad que las conviertan en factores potenciadores de cambios en otras áreas.
La práctica pedagógica debe integrar el control emocional como un factor que favorezca el
crecimiento personal del sujeto y facilite el desarrollo del resto de sus procesos psíquicos.
La autodirección y la gestión individual del conocimiento deben ser metas del proceso
pedagógico, basadas en un autoconocimiento profundo del estudiante y en el control ejecutivo
de manera que este cambio propicie a su vez sentimientos de bienestar personal y
autoconfianza.
Lograr la comprensión del sujeto y el desarrollo de sus potencialidades es un punto esencial que está
demandando la sociedad actual a la nueva pedagogía; sin embargo, en este empeño se hace vital
renovar los antiguos métodos incorporando a su vez nuevos campos disciplinares que propicien
visiones realmente integrales del ser humano que conduzcan a una comprensión superior acerca de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y a una educación más personalizada.
Referencias Bibliográficas
ALONSO, D. & FUENTES, L. J. (2001) Mecanismos cerebrales del pensamiento matemático.
Revista de Neurología, 6 (33), 568-576.
ANDREWS, A. (1997) What brain has to tell Educators: Mandates and Metaphors. National
Conference of the Educational Research Association. Chicago.
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 15 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
BARRIOS, R. & MARJAL, O. (2000) Avances de las neurociencias. Implicaciones en la
educación. Agenda Académica. 2 V. (7). Extraído el 13 de enero, 2006 de
http://www.sadpro.ucv.vc/agenda/online/vol7n2
BATOR, A. M. (2005) El cerebro educado: Bases de la Neuroeducación. Extraído el 18 de enero,
2006 de http://www.marin.edu.ar/neurolab/home/p
CARDAMONE, R. P. (2004) Neuropsicología del pensamiento: Un enfoque histórico-cultural.
Extraído el 22 de marzo, 2006 de
http://www.serviciodec.com/congreso/congress/pass/comunications/Cardamone.html
CÁRDENAS, F. (2004) Aproximación epistemológica al estudio de la neuropsicología. Extraído el
22 de marzo, 2006 de
http://www.psicologiacientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulos/ar-fer06.htm
DAMASIO, A. R. (2001) El error de Descartes. Barcelona: Editorial Crítica.
DE LA PEÑA, C. (2005, Octubre, 16) Neuropsicopedagogía: la psicopedagogía del futuro.
Tribuna libre, 2.
DELGADO, J. (2006) Las estrategias de pensamiento en la solución de problemas. Un
acercamiento desde la metacognición. Memorias Quinto Congreso Internacional de Educación
Superior. La Habana.
DRISCOLL, M. P. (1993) Psychology of learning for instruction. USA: Allyn and Bacon.
LE DOUX, J. (1999) El cerebro emocional. Barcelona: Editorial Ariel-Planeta.
LURIA, A. R. (1982) El cerebro en acción. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
LURIA, A. R. (1987) El cerebro y la psiquis. En: Superación para profesores de psicología. La
Habana: Editorial Pueblo y Educación, 24-46.
MARTÍNEZ, F. (1986) La formación de una relación emocional positiva hacia las tareas
cognoscitivas y su dependencia de la asimilación de los procedimientos de su solución. Memorias
Evento Pedagogía´ 86. La Habana.
MARTÍNEZ, F. (1991) Emociones y desarrollo intelectual en la infancia. Memorias Simposio
Iberoamericano Desarrollo de la inteligencia: Pensar y Crear. La Habana.
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 16 de 17
Revista Electrónica de Educación y psicología
Numero 4, diciembre del 2006
MONTES DE OCA, A. (2005) Diccionario. Extraído el 13 de enero, 2006 de
http://www.psicopedagogia.com
ROSENTAL, M. & IUDIN, P. (1981) Diccionario filosófico. La Habana: Editora Política.
SAIZ, C. (2002) Enseñar o aprender a pensar. Escritos de Psicología, 6, 53-72.
SÁNCHEZ, J. P. & ROMÁN, F. (2004) Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica
en la experiencia y la expresión emocional. Anales de Psicología, 2 (2), 223-240.
SÁNCHEZ, M. A. (2006) Reconocer y utilizar emociones y creencias como instrumentos para
desarrollar el aprendizaje. Memorias evento Universidad 2006. La Habana.
SÍMONOV, P. (1990) Motivación del cerebro. Moscú: Editorial Mir.
VILLARINI, A. R. (2004) Una aproximación crítica al tema del cerebro y educación. Extraído el
19 de mayo, 2006 de
http://www.pddpupr.org/docs/Teoria%20y%20pedagogia%20del%20pensamiento.htm
Revista Repes Año: 2 - Numero: 4 – diciembre del 2006 Página 17 de 17
También podría gustarte
- El Laboratorio Interior - Stella MarusoDocumento118 páginasEl Laboratorio Interior - Stella MarusoBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Reporte Neuropsicológico Javier Munguía 2023Documento7 páginasReporte Neuropsicológico Javier Munguía 2023Lulu Gorocica100% (1)
- Manual de Programación de E PrimeDocumento97 páginasManual de Programación de E PrimeArmando QuiñonesAún no hay calificaciones
- TELENEUROPSICOLOGIADocumento69 páginasTELENEUROPSICOLOGIAmariaAún no hay calificaciones
- Barkley 2006 Traducido.Documento135 páginasBarkley 2006 Traducido.Billy FletcherAún no hay calificaciones
- Fluidez VerbalDocumento15 páginasFluidez VerbalHector Echeverria RamirezAún no hay calificaciones
- Memoria de Educación Física - AFC - 2010Documento3 páginasMemoria de Educación Física - AFC - 2010Luis Miguel Manchon Duque100% (1)
- Cap 15 Barbara WilsonDocumento10 páginasCap 15 Barbara WilsonDANIEL ALEJANDRO CEBALLOS HINESTROZAAún no hay calificaciones
- 2 Publicaciones Nesplora AulaDocumento32 páginas2 Publicaciones Nesplora AulaErica Benavente100% (1)
- Ficha 2 - Nível 2Documento15 páginasFicha 2 - Nível 2martaAún no hay calificaciones
- Curva de Luria PDFDocumento14 páginasCurva de Luria PDFVicente CáceresAún no hay calificaciones
- Guia de Orientação VocacionalDocumento63 páginasGuia de Orientação VocacionalSPOAún no hay calificaciones
- Ensayo Teorias NeuropsicologicasDocumento4 páginasEnsayo Teorias NeuropsicologicasJenni Hernández EspinosaAún no hay calificaciones
- Prueba Compleja Figura de ReyDocumento6 páginasPrueba Compleja Figura de ReyRickAún no hay calificaciones
- WPPSIDocumento1 páginaWPPSIElizhabeth Elias JunchAún no hay calificaciones
- Para Que Serve o Subteste de Aritmética Do Teste de Desempenho EscolarDocumento28 páginasPara Que Serve o Subteste de Aritmética Do Teste de Desempenho EscolarMÁRCIAAún no hay calificaciones
- Calificacion CumaninDocumento38 páginasCalificacion CumaninElexnat IdiomasAún no hay calificaciones
- Manual Ipp PDFDocumento41 páginasManual Ipp PDFRocío Mayorga OréAún no hay calificaciones
- DemenciasDocumento34 páginasDemenciasHeriberto Rodriguez VelezAún no hay calificaciones
- Memoria SemánticaDocumento2 páginasMemoria SemánticaradeobaldiaAún no hay calificaciones
- Go No GoDocumento16 páginasGo No GoOthelo95Aún no hay calificaciones
- Protocolos VisualREYDocumento4 páginasProtocolos VisualREYCintia FuenteAún no hay calificaciones
- Uso Del Test Barcelona para La Valoración Cognitiva de Los Pacientes Con Esquizofrenia.Documento9 páginasUso Del Test Barcelona para La Valoración Cognitiva de Los Pacientes Con Esquizofrenia.Ismael RodriguezAún no hay calificaciones
- Span de DígitosDocumento1 páginaSpan de DígitosHelena ViegasAún no hay calificaciones
- 2.Verdejo-García, A. y Bechara, A. (2010) - Neuropsicología de Las Funciones Ejecutivas. Psicothema, 22Documento9 páginas2.Verdejo-García, A. y Bechara, A. (2010) - Neuropsicología de Las Funciones Ejecutivas. Psicothema, 22Cinthya MuciñoAún no hay calificaciones
- Curva de MemoriaDocumento23 páginasCurva de MemoriaJader Diaz Garcia100% (1)
- Apostila Urgencias Psiquiátricas 2016Documento60 páginasApostila Urgencias Psiquiátricas 2016LrbAeiAún no hay calificaciones
- B - Wilson Rehabilitación CognitivaDocumento12 páginasB - Wilson Rehabilitación CognitivaLuis Lo ReAún no hay calificaciones
- 2016 Intervencion Flexibilidad CognitivaDocumento48 páginas2016 Intervencion Flexibilidad CognitivaPaola MarinAún no hay calificaciones
- EcuadorDocumento43 páginasEcuadorEd EdsonAún no hay calificaciones
- Fluidez Verbal Baremos CuyoDocumento13 páginasFluidez Verbal Baremos CuyojessAún no hay calificaciones
- Matemáticas y DiscalculiaDocumento7 páginasMatemáticas y DiscalculiaPilar GalianoAún no hay calificaciones
- Practica de La Neuropsicologia en EcuadorDocumento10 páginasPractica de La Neuropsicologia en EcuadorFernandoAún no hay calificaciones
- Modelo de AnamneseDocumento5 páginasModelo de AnamneseYasmim PereiraAún no hay calificaciones
- Escala de ApatiaDocumento1 páginaEscala de ApatiaAnonymous 7rwvZTvMZvAún no hay calificaciones
- 1.SENSACIONES E INTEGRACI+ôN SENSORIAL PDFDocumento86 páginas1.SENSACIONES E INTEGRACI+ôN SENSORIAL PDFVictoria CamejoAún no hay calificaciones
- Informe Wais III BAJARDocumento7 páginasInforme Wais III BAJARMay G. TrujilloAún no hay calificaciones
- Prueba Go No-Go PDFDocumento12 páginasPrueba Go No-Go PDFSebastian Chang Brack50% (2)
- Adaptacion de La Iowa Scales of Personality Change Ispc Roque Murillo ArticuloDocumento25 páginasAdaptacion de La Iowa Scales of Personality Change Ispc Roque Murillo ArticuloRobert Nash100% (1)
- Intervención Neuropsicológica Infantil PDFDocumento3 páginasIntervención Neuropsicológica Infantil PDFJose Alonso Aguilar Valera100% (1)
- ANEXO 3 - TEMA - 3 Evaluación de La Memória A Corto Plazo y de TrabajoDocumento15 páginasANEXO 3 - TEMA - 3 Evaluación de La Memória A Corto Plazo y de Trabajosary marieth piamba valdes100% (1)
- Rehabilitacion de Atencion Con Estrategias Metacognitivas Tec SeveroDocumento10 páginasRehabilitacion de Atencion Con Estrategias Metacognitivas Tec SeveroVladimir Herrera AlvaAún no hay calificaciones
- Kids CreemDocumento269 páginasKids CreemMarion VJAún no hay calificaciones
- Nepsy 3-4Documento7 páginasNepsy 3-42023aumiguel0110Aún no hay calificaciones
- MINI MENTAL Protocolo para ImprimirDocumento1 páginaMINI MENTAL Protocolo para ImprimirPaulaAún no hay calificaciones
- Funciones Memoria Trabajo AprendizajesDocumento25 páginasFunciones Memoria Trabajo AprendizajesmagdalenaAún no hay calificaciones
- Ana Sofia Neves FigueirasDocumento32 páginasAna Sofia Neves FigueirasSofia Pádua MarcelinoAún no hay calificaciones
- ARTICULO HABILIDADES VISOPERCEPTUALES CorregirDocumento55 páginasARTICULO HABILIDADES VISOPERCEPTUALES CorregirSANDRA ZUÑIGAAún no hay calificaciones
- T-ADLQ, Munoz-Neira, Slachevsky Et Al, 2012 - .En - EsDocumento11 páginasT-ADLQ, Munoz-Neira, Slachevsky Et Al, 2012 - .En - EsFabiola Cerda VargasAún no hay calificaciones
- Neuromitos en La EducaciónDocumento7 páginasNeuromitos en La EducaciónAmelie Blanc DuboisAún no hay calificaciones
- Master Dificultades AprendizajeDocumento46 páginasMaster Dificultades AprendizajeElizabeth Milagros Villa QuispeAún no hay calificaciones
- TALLER DEUSTO 2016.Ppt (Modo de Compatibilidad)Documento260 páginasTALLER DEUSTO 2016.Ppt (Modo de Compatibilidad)Anneliese FuentesAún no hay calificaciones
- Clase TEADocumento34 páginasClase TEAalexandra valdesAún no hay calificaciones
- Evaluacion NeuropsicologicaDocumento63 páginasEvaluacion NeuropsicologicaErik Florez OrtizAún no hay calificaciones
- Amplitud de Memoria de TrabajoDocumento8 páginasAmplitud de Memoria de Trabajocatalina2015Aún no hay calificaciones
- Cognitivos Todas Las Preguntas-1Documento28 páginasCognitivos Todas Las Preguntas-1flavia antunezAún no hay calificaciones
- Coeficiente - de - Empatia - Eq - Ana Lilia MurrietaDocumento5 páginasCoeficiente - de - Empatia - Eq - Ana Lilia MurrietaRoberto Erosa100% (2)
- Programas de Intervención Psicopedagógica en Alumnos de Educación SecundariaDocumento9 páginasProgramas de Intervención Psicopedagógica en Alumnos de Educación SecundariaMaría SanhuezaAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica N1Documento8 páginasGuía Didáctica N1JHON AIMER PEREA ROSERAún no hay calificaciones
- Neuropsicopedagogía y EducaciónDocumento8 páginasNeuropsicopedagogía y EducaciónYamila Ester QuintaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Neuropedagogia2Documento6 páginasTrabajo Final Neuropedagogia2iris jaquelin zevallos baldeonAún no hay calificaciones
- Zarebski Diversidades en La Psicogeront.Documento20 páginasZarebski Diversidades en La Psicogeront.Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- Inventario FaprenDocumento3 páginasInventario FaprenBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Yuni - Urbano Temporalidad y AprendizajeDocumento17 páginasYuni - Urbano Temporalidad y AprendizajeBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Estilos de Aprendizaje en La Vejez. Un Estudio A La LuzDocumento8 páginasEstilos de Aprendizaje en La Vejez. Un Estudio A La LuzBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- K. Berge Aprendizaje y Envejecimiento Intervenciones Psicopedagógicas Con Personas MayoresDocumento7 páginasK. Berge Aprendizaje y Envejecimiento Intervenciones Psicopedagógicas Con Personas MayoresBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Iacub. Le Hubieras Dicho Abuelo A BorgesDocumento2 páginasIacub. Le Hubieras Dicho Abuelo A BorgesBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Epistemologia Genetica El Pensamiento Fisico Jean PiagetDocumento285 páginasIntroduccion A La Epistemologia Genetica El Pensamiento Fisico Jean PiagetBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Entramando Escuelas - FORUM INFANCIASDocumento34 páginasEntramando Escuelas - FORUM INFANCIASBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Estrategia Psicopedagogica para - Vera Salazar, NildaDocumento226 páginasEstrategia Psicopedagogica para - Vera Salazar, NildaJoseImannuelLopez100% (1)
- Escuela e Inclusión Una Relación Que Interpela Escenarios y Contextos Sandra NicastroDocumento17 páginasEscuela e Inclusión Una Relación Que Interpela Escenarios y Contextos Sandra NicastroBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Elvio Galati. La Complejidad de La Medicalización de La InfanciaDocumento300 páginasElvio Galati. La Complejidad de La Medicalización de La InfanciaJhonnatan Torrez CasanobaAún no hay calificaciones
- Psicopedagogia en SaludDocumento154 páginasPsicopedagogia en SaludBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- 7 Proceso de OV Elaboración Necesaria de Un Duelo Revista Aprendizaje Hoy #7Documento3 páginas7 Proceso de OV Elaboración Necesaria de Un Duelo Revista Aprendizaje Hoy #7Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- Discapacidad Intelectual y PsicopedagogiaDocumento3 páginasDiscapacidad Intelectual y PsicopedagogiaBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Grafimania 1Documento22 páginasGrafimania 1Benito David DuarteAún no hay calificaciones
- CEREBRO ADOLESCENTE, Riesgos y Oportunidad - TERESA TORRALVA Libro CompletoDocumento110 páginasCEREBRO ADOLESCENTE, Riesgos y Oportunidad - TERESA TORRALVA Libro CompletoBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Hoy #49 El Psicopedagogo y Su AprenderDocumento2 páginasAprendizaje Hoy #49 El Psicopedagogo y Su AprenderBenito David DuarteAún no hay calificaciones