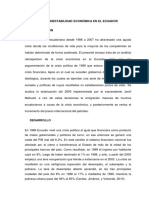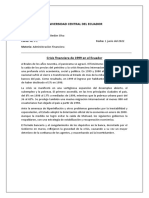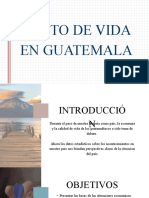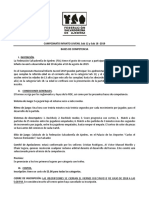Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aspectos Sociales en Crisis Del Ecuador
Aspectos Sociales en Crisis Del Ecuador
Cargado por
Katy Tello EndaraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aspectos Sociales en Crisis Del Ecuador
Aspectos Sociales en Crisis Del Ecuador
Cargado por
Katy Tello EndaraCopyright:
Formatos disponibles
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
SOCIEDAD Y CULTURA
ING. KATHERIN TELLO
De La Crisis A La Dolarización
A finales de los años noventa, el panorama se agravó. El fenómeno de El Niño en 1998, la caída de los precios
del petróleo y la crisis financiera internacional desencadenaron una profunda crisis económica, social y política.
En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional sufrió el cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los
principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante cayó un 9%, luego de haber
declinado el 1% en 1998.
La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo abierto, el subempleo y la pobreza. El
primero ascendió, en las tres principales ciudades el país, del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras
que la pobreza urbana pasó del 36 al 65%. Se produjo también una masiva migración internacional: al menos
800 mil ecuatorianos han dejado el país a partir de 1998.
Ante la amenaza de hiperinflación y otros problemas generados por la inestabilidad y especulación, el
Estado adoptó la dolarización oficial de la economía en enero de 2000. Aunque la medida no logró evitar la caída
de Mahuad, los siguientes gobiernos la respaldaron, con una estrategia de estabilización y recuperación
económica.
Los presidentes Noboa y Gutiérrez han buscado estabilizar la economía a través de la dolarización y han
tratado de consolidar la recuperación mediante la inversión extranjera en el sector petrolero. Se esperaba que las
divisas del petróleo, la austeridad fiscal, la mayor eficiencia tributaria y la reducción de la inflación y las tasas
de interés bajo la dolarización crearan un ambiente de estabilidad y confianza, favoreciendo la inversión y la
reactivación.
Efectos Sociales De La Crisis Y Dolarización
Se analizan en particular la pobreza, el empleo y los salarios, a partir de encuestas de hogares 1. La información
nacional disponible sobre la pobreza desde 1995 sugiere un aumento significativo iniciado en 1998, que se habría
mantenido hasta 2000, y una declinación posterior que no compensa la totalidad del deterioro. La pobreza subió
del 56% en 1995 al 69% en 2000, declinando hasta el 61% en 2001 y el 60% en 2003. El deterioro se concentra
principalmente en las ciudades, donde las cifras correspondientes son el 42, el 60, el 52 y el 49%. En el caso de
la indigencia, se observa un deterioro más perdurable y una recuperación más modesta.
Pobreza, Salarios Y Empleo En Las Principales Ciudades
A partir de las series de pobreza, salarios y empleo en Quito, Guayaquil y Cuenca, pueden diferenciarse tres
fases:
- Deterioro social. Comprendida desde el inicio de la serie (marzo de 1998) hasta mayo de 2000 (cuatro
meses después de la dolarización). La pobreza asciende del 35 al 68%, los salarios reales caen en
aproximadamente el 40%, y el desempleo sube del 8 al 17%, con un deterioro similar en términos de
subempleo.
- Recuperación. Entre mayo de 2000 y diciembre de 2001 se producen simultáneamente una reducción de
la pobreza e indigencia, una recuperación salarial y una caída del subempleo y desempleo. Aunque la
recuperación, en general, no llega hasta niveles previos a la crisis, es significativa. La pobreza desciende
hasta aproximadamente el 49%, el desempleo abierto cae hasta el 8% y los salarios recuperan casi todo
su valor inicial.
- Nivelación. En 2002, la recuperación comienza a agotarse, dando lugar a un nuevo escenario con
características diferentes al período previo a la crisis. El desempleo abierto repunta hasta el 11% en 20052,
y la pobreza e indigencia tienden a bajar lentamente, llegando a mediados de 2003 al 45 y 20%
respectivamente, valores superiores a los iniciales. Sin embargo, la recuperación de los salarios reales
continúa hasta alcanzar los niveles de 1998. Durante los años posteriores la pobreza continuó
descendiendo lentamente, y el desempleo se redujo moderadamente, principalmente como resultado de
las remesas de los migrantes, y desde 2007 por las políticas sociales del presidente Correa.
1 La metodología y fuentes se analizan en detalle en Larrea (2004).
2 La tasa de desempleo alcanzó el 8,2% en enero de 2003 (BCE-PUCE, 2004), y al 11% en enero de 2005 (BCE-FLACSO, 2007).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
SOCIEDAD Y CULTURA
ING. KATHERIN TELLO
Este panorama tiene perfiles definidos por ciudades. Mientras Guayaquil sufre más fuertemente la crisis y tiene
una recuperación débil, Quito presenta una evolución más simétrica en las dos fases principales, y en Cuenca la
recuperación es vigorosa; tanto la pobreza como el desempleo se reducen a niveles inferiores a los de 1998.
Pobreza E Indigencia
El incremento de la pobreza en la primera etapa se explica por la declinación de los salarios, el aumento del
desempleo y subempleo, y la crisis financiera que condujo al congelamiento de los depósitos y a la virtual
eliminación temporal del crédito formal.
En la recuperación influye, principalmente, la masiva emigración internacional desde 1998, que conduce
a una reducción del desempleo. La remesa de divisas, comparable con los ingresos petroleros, permite una
recuperación del consumo de los hogares pobres. La emigración internacional no está compuesta únicamente por
trabajadores no calificados, sino que incluye obreros especializados, técnicos y profesionales. Como resultado,
en varias ramas, comienza a observarse una escasez de mano de obra, que contribuye a la elevación de los salarios
y a la reducción de la pobreza. A estos factores se añade la bonanza fiscal originada en la elevación de los precios
del petróleo y la generación de empleo vinculada a la construcción el OCP.
Mercado Laboral
En general, el ciclo de caída y recuperación salarial se manifiesta en forma similar al desagregarlo por sexo y
por sectores informal y moderno. El análisis por ciudades revela, en contraste, no solamente desniveles
significativos en los niveles salariales (atribuibles a diferencias en escolaridad a favor de Quito y Cuenca respecto
de Guayaquil), sino también una recuperación más pronunciada en Cuenca, como efecto de las migraciones y
remesas.
Salarios Y Género
Hay evidencia de una situación discriminatoria contra la mujer en el mercado laboral. A igualdad de otras
condiciones –educación, experiencia, inserción laboral, horas de trabajo, etc.– las mujeres reciben
remuneraciones inferiores a los hombres en un 13,4%. También se observa una segmentación del mercado de
trabajo, con remuneraciones menores para los trabajadores informales (20%) y de servicio doméstico (42%),
bajo condiciones similares. Cabe recordar que estos sectores concentran el trabajo femenino.
Otra dimensión de la discriminación laboral de la mujer se produce por su inserción más precaria. El
subempleo y el desempleo afectan principalmente a las mujeres. La recuperación laboral es, además, más lenta
entre ellas. En enero de 2003, el subempleo femenino era del 50% frente al 25% para los hombres, mientras que
las correspondientes cifras para el desempleo abierto eran del 11 y 6,5%.
Hay también un deterioro no revertido en la calidad del empleo. La participación del sector moderno
declina del 64 al 57%, en beneficio tanto del sector informal como del servicio doméstico. Esta evolución
confirma que la caída en el desempleo no se debe a una recuperación del empleo sino a la emigración
internacional.
La recuperación en el empleo adecuado es consecuencia, principalmente, del alza en los salarios reales,
que reduce el subempleo invisible (debido a baja productividad). Pese a su declinación, el subempleo afecta al
40% de la fuerza laboral, superando el 50% en Guayaquil.
En síntesis, la situación actual muestra una recuperación salarial amplia, aunque no completa ni uniforme,
acompañada de una caída de la pobreza y del desempleo hasta límites cercanos a los iniciales. Sin embargo,
desde 2003 se observa un repunte del desempleo abierto, que habría ascendido del 8% en enero
También podría gustarte
- Monografia Sobre La Pobreza en El PerúDocumento16 páginasMonografia Sobre La Pobreza en El PerúYepr RuizAún no hay calificaciones
- La Economía Mundial Entre 1945 y 1980: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandLa Economía Mundial Entre 1945 y 1980: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Cuentas NominalesDocumento7 páginasCuentas NominalesRicardo Martinez33% (3)
- Economía Peruana Durante El Gobierno de Fernando Belaunde TerryDocumento10 páginasEconomía Peruana Durante El Gobierno de Fernando Belaunde Terrysusu07100% (1)
- Pago Por ConsignacionDocumento16 páginasPago Por ConsignacionLucy Saavedra100% (1)
- Ejercicio PrácticoDocumento2 páginasEjercicio PrácticoKaty Tello Endara100% (1)
- Ensayo EconomiaDocumento8 páginasEnsayo EconomiaAbigail AndreaAún no hay calificaciones
- Caso EDE - Grupo 4Documento8 páginasCaso EDE - Grupo 4YessFarfánAún no hay calificaciones
- MEIA Resumen EjecutivoDocumento109 páginasMEIA Resumen EjecutivoClaudio C NarvaezAún no hay calificaciones
- Evolución de La Pobreza 1970-2020Documento5 páginasEvolución de La Pobreza 1970-2020Luis Alberto OthazAún no hay calificaciones
- Capicua Guía Sobre Salud TransDocumento56 páginasCapicua Guía Sobre Salud Transgabriela50% (2)
- Las Medidas Cautelares en El Ordenamiento ChilenoDocumento34 páginasLas Medidas Cautelares en El Ordenamiento ChilenoMarco Andrés Carvajal Rodriguez100% (1)
- Demografía Del Ecuador, Características y Efectos de La Crisis Del Neoliberalismo (Emigración) y Los Cambios TecnológicosDocumento23 páginasDemografía Del Ecuador, Características y Efectos de La Crisis Del Neoliberalismo (Emigración) y Los Cambios TecnológicosMarcelo Cedeño100% (2)
- Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana. Rompecabezas. Transformaciones en La Estructura Social Argentina (1983-2008) .Documento4 páginasDel Cueto, Carla y Luzzi, Mariana. Rompecabezas. Transformaciones en La Estructura Social Argentina (1983-2008) .Ángeles María25% (4)
- Obra Educativa de José Antonio EncinasDocumento25 páginasObra Educativa de José Antonio EncinasAugusto Zavala100% (1)
- Crisis de 1999Documento7 páginasCrisis de 1999danielaAún no hay calificaciones
- Socio Informe Circulo PobrezaDocumento9 páginasSocio Informe Circulo PobrezaKEVIN STALYN SUNTASIG LEONAún no hay calificaciones
- Larrea 19Documento11 páginasLarrea 19Cristhian PaulAún no hay calificaciones
- Análisis y Perspectiva Del Desempleo en Los Últimos 12 AñosDocumento93 páginasAnálisis y Perspectiva Del Desempleo en Los Últimos 12 AñosAlejandra SantosAún no hay calificaciones
- Ensayo 2018Documento3 páginasEnsayo 2018Eduardo GuaillaAún no hay calificaciones
- Taller #2 Macroeconomía IIDocumento3 páginasTaller #2 Macroeconomía IIJaime SarmientoAún no hay calificaciones
- Crisis Financiera de 1999 en El EcuadorDocumento1 páginaCrisis Financiera de 1999 en El EcuadorMauro Bedón SilvaAún no hay calificaciones
- Dialnet EconomiaDomesticaYVolatilidadFinanciera 4829085Documento14 páginasDialnet EconomiaDomesticaYVolatilidadFinanciera 4829085abbie mcdonalsAún no hay calificaciones
- La Crisis Economica en El EcuadorDocumento12 páginasLa Crisis Economica en El Ecuadorsndr_eliAún no hay calificaciones
- Modelo PhilipsDocumento5 páginasModelo PhilipsAlejandro AcostaAún no hay calificaciones
- Citas Desempleo en ColombiaDocumento4 páginasCitas Desempleo en Colombialeider caicedoAún no hay calificaciones
- Agregados y Problemas MacroeconomicosDocumento64 páginasAgregados y Problemas MacroeconomicosMilton Marino Pardo VillalbaAún no hay calificaciones
- Problemas Fundamentales Del Desarrollo Económico Del EcuadorDocumento5 páginasProblemas Fundamentales Del Desarrollo Económico Del EcuadorJosuéAltamiranoAún no hay calificaciones
- Estabilidad de Precios - Aguilar Vera AnthonyDocumento4 páginasEstabilidad de Precios - Aguilar Vera AnthonyANTHONY SEBASTIAN AGUILAR VERAAún no hay calificaciones
- Balance Del Gobierno de Álvaro Uribe VélezDocumento10 páginasBalance Del Gobierno de Álvaro Uribe Vélezkaren dayanna rojas quinteroAún no hay calificaciones
- Estabilidad de PreciosDocumento4 páginasEstabilidad de PreciosANTHONY SEBASTIAN AGUILAR VERAAún no hay calificaciones
- Ciclos Economicos s13Documento3 páginasCiclos Economicos s13Johan ChavezAún no hay calificaciones
- Acontecimientos Importantes HistDocumento3 páginasAcontecimientos Importantes HistccolocoAún no hay calificaciones
- Causas y Consecuencias de La Caida Del SucreDocumento2 páginasCausas y Consecuencias de La Caida Del SucreMonicaBaque100% (1)
- Análisis Económico y Social Del Gobierno de Álvaro UribeDocumento9 páginasAnálisis Económico y Social Del Gobierno de Álvaro UribePaulina AngelAún no hay calificaciones
- Crisis Economica GlobalDocumento17 páginasCrisis Economica GlobalKaren Mayer CruzAún no hay calificaciones
- Desempleo y Dolar (2003 - 2005)Documento2 páginasDesempleo y Dolar (2003 - 2005)ChiaraAún no hay calificaciones
- S11 - Análisis IPC - Saavedra Roman1Documento10 páginasS11 - Análisis IPC - Saavedra Roman1saavedra romanAún no hay calificaciones
- Monografia de Ciudadanía-2Documento9 páginasMonografia de Ciudadanía-2kiwicitooooAún no hay calificaciones
- Pobreza y Desigualdad en Uruguay - Aprendizajes de Cuatro Décadas de Crisis Económicas y Recuperaciones - La Diaria - UruguayDocumento9 páginasPobreza y Desigualdad en Uruguay - Aprendizajes de Cuatro Décadas de Crisis Económicas y Recuperaciones - La Diaria - UruguayEDUARDO OMAR VETTORELLO MACEDOAún no hay calificaciones
- Ana SofiaDocumento5 páginasAna SofiaAna Sofia OcampoAún no hay calificaciones
- Evolucion Pib Ecuador FinalDocumento7 páginasEvolucion Pib Ecuador FinalJ C Torres FormalabAún no hay calificaciones
- La Crisis ActualDocumento3 páginasLa Crisis ActualAndrea Rudo FuentesAún no hay calificaciones
- El Ecuador en El Contexto LatinoamericaDocumento3 páginasEl Ecuador en El Contexto LatinoamericaLuis GavilanezAún no hay calificaciones
- Neoliberalismo en Mexico y Su Relación Con La ProducciónDocumento3 páginasNeoliberalismo en Mexico y Su Relación Con La ProducciónLino MarcosAún no hay calificaciones
- Costo de Vida en GuatemalDocumento18 páginasCosto de Vida en GuatemalYendery OlivaAún no hay calificaciones
- Trabajo Introducción A La Economía Colombiana - Entrega 2Documento24 páginasTrabajo Introducción A La Economía Colombiana - Entrega 2JarabitaJarabaAún no hay calificaciones
- 8-10 (Lizbeth)Documento3 páginas8-10 (Lizbeth)porfanmyAún no hay calificaciones
- La Crisis Económica, Política y Social de América Latina y Del Ecuador.Documento4 páginasLa Crisis Económica, Política y Social de América Latina y Del Ecuador.Jorgy Hube SánchezAún no hay calificaciones
- Act 98 JGDDocumento5 páginasAct 98 JGDMeloAún no hay calificaciones
- Economía Venezolana WikipediaDocumento15 páginasEconomía Venezolana WikipediajosexplosivoAún no hay calificaciones
- TP N°1 DE GEOGRAFIA ECONOMICA Y SOCIAL - JOSE CONDORI MAMANI para La Comisión N°1Documento3 páginasTP N°1 DE GEOGRAFIA ECONOMICA Y SOCIAL - JOSE CONDORI MAMANI para La Comisión N°1tojif44Aún no hay calificaciones
- GestiónNeoliberal AnaChavezDocumento8 páginasGestiónNeoliberal AnaChavezAnna TroncosoAún no hay calificaciones
- La Emigración Uruguaya Durante La Crisis de 2002Documento4 páginasLa Emigración Uruguaya Durante La Crisis de 2002Dayana RochaAún no hay calificaciones
- Crisis Ecuador 1999-2000 Aula EconomiaDocumento8 páginasCrisis Ecuador 1999-2000 Aula EconomiaLuis A. Sanabria EstradaAún no hay calificaciones
- Parcialito EconomicaDocumento3 páginasParcialito EconomicaAbril SteinhndlerAún no hay calificaciones
- Ensayo GlobalizacionDocumento7 páginasEnsayo GlobalizacionRoberto OviedoAún no hay calificaciones
- Realidad Nacional APE3Documento4 páginasRealidad Nacional APE3Erick VillegasAún no hay calificaciones
- Pobreza y Desigualdad en El PerúDocumento56 páginasPobreza y Desigualdad en El Perúsilverwolf_aqp33% (3)
- La Crisis Económica de Los Años 70 Explicada FácilDocumento5 páginasLa Crisis Económica de Los Años 70 Explicada FácilSara MartinezAún no hay calificaciones
- Actividad 1 de ConsolidacionDocumento4 páginasActividad 1 de ConsolidacionAgustín CastroAún no hay calificaciones
- Macroeconomia Melany y MiguelDocumento5 páginasMacroeconomia Melany y MiguelGAME- PROSAún no hay calificaciones
- Filosofia Unidad 8y9Documento7 páginasFilosofia Unidad 8y9Liz FrancoAún no hay calificaciones
- Reporte ContralineaDocumento2 páginasReporte ContralineaAlexis LopezAún no hay calificaciones
- Reporte Variables económicas-TS20110052Documento10 páginasReporte Variables económicas-TS20110052maria vegaAún no hay calificaciones
- 05 - Robín Sergio O. - La Educación Entre La Inclusión Social y La Formación de RRHH La Experiencia Neokeynesiana PDFDocumento6 páginas05 - Robín Sergio O. - La Educación Entre La Inclusión Social y La Formación de RRHH La Experiencia Neokeynesiana PDFMatias AcevedoAún no hay calificaciones
- Entre 1948 y 1971: Las DécDocumento2 páginasEntre 1948 y 1971: Las DécGonzález MikhyAún no hay calificaciones
- Ejercicio ContableDocumento2 páginasEjercicio ContableKaty Tello EndaraAún no hay calificaciones
- Ejercicio PrácticoDocumento18 páginasEjercicio PrácticoKaty Tello EndaraAún no hay calificaciones
- Ejer Cici OsDocumento4 páginasEjer Cici OsKaty Tello Endara100% (1)
- En Esta Sección Se Debe Subir Un Archivo en LíneaDocumento1 páginaEn Esta Sección Se Debe Subir Un Archivo en LíneaKaty Tello EndaraAún no hay calificaciones
- Ciclo Contable PDFDocumento20 páginasCiclo Contable PDFKaty Tello EndaraAún no hay calificaciones
- Ups GT000364Documento153 páginasUps GT000364Katy Tello EndaraAún no hay calificaciones
- 204-Texto Del Artículo-709-1-10-20200717Documento16 páginas204-Texto Del Artículo-709-1-10-20200717Katy Tello EndaraAún no hay calificaciones
- B.O. 2847Documento39 páginasB.O. 2847Daniel Alejandro SanchezAún no hay calificaciones
- M10-Tráfico de InfluenciasDocumento14 páginasM10-Tráfico de InfluenciasSame PerezAún no hay calificaciones
- FLACSO Hisotria Reciente Guatemala Tomo I Reimpresion 2Documento418 páginasFLACSO Hisotria Reciente Guatemala Tomo I Reimpresion 2David De LeónAún no hay calificaciones
- Dialogo 249 (1-352) - Dossier - Despido ArbitrarioDocumento9 páginasDialogo 249 (1-352) - Dossier - Despido ArbitrarioClau CanalesAún no hay calificaciones
- Reglamento de Box y Lucha Libre PDFDocumento46 páginasReglamento de Box y Lucha Libre PDFJavier AlcantaraAún no hay calificaciones
- HISTORIADocumento3 páginasHISTORIAMissaAún no hay calificaciones
- Ley 25248 - LeasingDocumento13 páginasLey 25248 - LeasingAlberto CastroAún no hay calificaciones
- Clase 10 SH 21Documento34 páginasClase 10 SH 21mainsAún no hay calificaciones
- Tarea 7 de Ana Luisa de Derecho Civil IIDocumento11 páginasTarea 7 de Ana Luisa de Derecho Civil IIAna CastilloAún no hay calificaciones
- A4.0-I01 Instructivo Disposición Final Herramientas Manuales Eléctricas V1Documento2 páginasA4.0-I01 Instructivo Disposición Final Herramientas Manuales Eléctricas V1Felipe Gomez GarciaAún no hay calificaciones
- Reforma Reglameto Interior y de Debate Del Concejo MunicipalDocumento6 páginasReforma Reglameto Interior y de Debate Del Concejo MunicipalWILMER RIERA PAREJOAún no hay calificaciones
- Unimaq SaDocumento49 páginasUnimaq SaAXA COLPATRIA SEGUROSAún no hay calificaciones
- Griego-Español VocabularioDocumento4 páginasGriego-Español VocabularioNaara GonzalezAún no hay calificaciones
- Caso PracticoDocumento6 páginasCaso PracticoKimberly Hernández0% (2)
- Lozano Gonzalez Billy Joel - 2do Examen de TribuDocumento19 páginasLozano Gonzalez Billy Joel - 2do Examen de TribuELKIN WILDER RODRIGUEZ CHAUPEAún no hay calificaciones
- AUDITORIA1PLANEACIONYSUPERVISIONDocumento10 páginasAUDITORIA1PLANEACIONYSUPERVISIONVICTOReSANCHEZcAún no hay calificaciones
- Libro de Acciones YomiraDocumento3 páginasLibro de Acciones YomiragabrielalejandronavarroaguilarAún no hay calificaciones
- Req. Prestamo Camion VolqueteDocumento5 páginasReq. Prestamo Camion VolqueteKEVIN SALINAS DEL CARPIIAún no hay calificaciones
- 3.justificacion Legal OkeyDocumento1 página3.justificacion Legal OkeyIvan Calderon CastilloAún no hay calificaciones
- Caso 1 - Interpretación de Ratios PDFDocumento9 páginasCaso 1 - Interpretación de Ratios PDFJosé Stalin Dávila MegoAún no hay calificaciones
- PoleanaDocumento6 páginasPoleanaAlfredo CastroAún no hay calificaciones
- DecalogoDocumento2 páginasDecalogolopezmiltonAún no hay calificaciones
- Bases de Competencia Campeonato Nacional Infanto Juvenil Sub 12 y Sub 18 2019Documento3 páginasBases de Competencia Campeonato Nacional Infanto Juvenil Sub 12 y Sub 18 2019Julio Osmin Peña MartinezAún no hay calificaciones