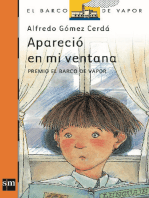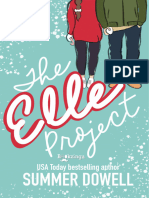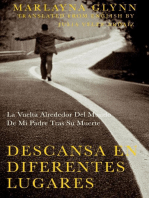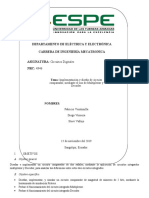Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-14
La Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-14
Cargado por
Rocio ZamoraDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-14
La Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-14
Cargado por
Rocio ZamoraCopyright:
Formatos disponibles
alzando la vista al cielo) «la mugre de rascar». Los números permanecieron iguales.
Puede que me
riera, aunque no estoy seguro, pero sí recuerdo que grité, eso sin duda. Grité de alegría.
Me saqué el teléfono nuevo del bolsillo (ese teléfono iba conmigo a todas partes) y llamé a
Parmeleau Tractors. Se puso Denise, la recepcionista, y cuando oyó mi respiración entrecortada,
me preguntó si me pasaba algo.
—No, no —dije—, pero tengo que hablar con mi padre ahora mismo.
—De acuerdo, no cuelgues. —Y a continuación añadió—: Parece que llames desde la luna,
Craig.
—Llamo desde mi teléfono móvil. —Dios, me encantaba decir eso.
Denise soltó un resoplido de desaprobación.
—Con la radiación que sueltan esos trastos. Yo no tendría uno por nada del mundo. No
cuelgues.
También mi padre me preguntó qué me pasaba, porque hasta entonces nunca lo había llamado al
trabajo, ni siquiera el día que el autobús del colegio se marchó sin mí.
—Papá, me ha llegado el rasca del día de San Valentín del señor Harrigan…
—Si llamas para decirme que has ganado diez dólares, podrías haber esperado a que…
—¡No, papá, es el gordo! —Y lo era, para lo que por entonces daban los rascas de un dólar—.
¡He ganado tres mil dólares!
Silencio al otro lado de la línea. Pensé que quizá se había interrumpido la comunicación. En los
móviles de aquellos tiempos, incluso los nuevos, las llamadas se cortaban continuamente. Mamá
Bell no era siempre la mejor de las madres.
—¿Papá? ¿Sigues ahí?
—Ajá. ¿Estás seguro?
—¡Sí! ¡Lo tengo delante de los ojos! ¡Tres veces tres mil! ¡Uno en la fila de arriba y dos en la
de abajo!
Otra larga pausa, y luego oí a mi padre decir a alguien: «Creo que mi hijo ha ganado un
dinero». Al cabo de un momento volvió a hablarme a mí.
—Guárdalo en algún sitio seguro hasta que llegue a casa.
—¿Dónde?
—¿Qué tal el azucarero de la despensa?
—Sí —dije—. Sí, vale.
—Craig, ¿lo tienes claro? No querría que te llevaras una decepción, compruébalo otra vez.
Eso hice, convencido por alguna razón de que la duda de mi padre cambiaría lo que yo había
visto; al menos uno de esos tres mil sería ahora otra cosa. Pero las cifras seguían siendo las
mismas.
Se lo dije, y se rio.
—Pues enhorabuena. Esta noche cenamos en Marcel’s, e invitas tú.
Esa vez fui yo quien se rio. No recuerdo haber experimentado una alegría tan pura jamás. Sentí
la necesidad de llamar a alguien más, así que llamé al señor Harrigan, que contestó desde su
teléfono fijo de ludita.
—¡Señor Harrigan, gracias por la felicitación! ¡Y gracias por el billete! Me…
—¿Llamas desde ese artefacto tuyo? —preguntó—. Seguro que sí. Parece que hables desde la
luna.
—¡Señor Harrigan, he ganado el gordo! ¡He ganado tres mil dólares! ¡Muchísimas gracias!
Siguió un silencio, pero no tan largo como el de mi padre, y cuando volvió a hablar, no me
preguntó si estaba seguro. Tuvo esa gentileza.
También podría gustarte
- Cuento El Castillo de ParlotabrasDocumento3 páginasCuento El Castillo de ParlotabrasPatricia Maluenda RodriguezAún no hay calificaciones
- El Abuelo Mas Loco Del Mundo - Roy BerocayDocumento82 páginasEl Abuelo Mas Loco Del Mundo - Roy BerocayMarcelo Hidalgo C.54% (13)
- Meg Cabot - El Diario de La Princesa 3 Princesa EnamoradaDocumento183 páginasMeg Cabot - El Diario de La Princesa 3 Princesa Enamoradagabitahpx100% (1)
- Brave BoyDocumento167 páginasBrave BoyFrederi Arraíz100% (1)
- El Abrigo de IsabelDocumento10 páginasEl Abrigo de IsabelCesar Bastidas100% (1)
- El Transistor BJT Como Amplificador de CorrienteDocumento16 páginasEl Transistor BJT Como Amplificador de CorrienteJeronimo Hieroni100% (1)
- Summer Dowell - The Elle ProjectDocumento135 páginasSummer Dowell - The Elle ProjectIvett DominguezAún no hay calificaciones
- TextoDocumento7 páginasTextonicolecolina161107Aún no hay calificaciones
- Explicación Reyes Magos 1Documento3 páginasExplicación Reyes Magos 1Ruth GilAún no hay calificaciones
- Los Reyes Magos Son VerdadDocumento3 páginasLos Reyes Magos Son VerdadFranchyInterculturalAún no hay calificaciones
- Woolrich, El Ojo de CristalDocumento35 páginasWoolrich, El Ojo de CristalVíctor Cortés100% (2)
- Viaje A Ninguna Parte, El - Fernando Fernan GomezDocumento192 páginasViaje A Ninguna Parte, El - Fernando Fernan GomezJoshuacastroAún no hay calificaciones
- Se me va & Cómo vencer al dragón de siete cabezas. De 2 en 2De EverandSe me va & Cómo vencer al dragón de siete cabezas. De 2 en 2Aún no hay calificaciones
- Un Perfumista Con Alma - Silvia SanchoDocumento560 páginasUn Perfumista Con Alma - Silvia Sanchomagui0709100% (1)
- El Ojo de CristalDocumento18 páginasEl Ojo de CristalAmir BenammarAún no hay calificaciones
- Se me va & 301 Chistes Cortos y Muy Buenos. De 2 en 2De EverandSe me va & 301 Chistes Cortos y Muy Buenos. De 2 en 2Aún no hay calificaciones
- Sophie Kinsella - Una Chica Años VeinteDocumento288 páginasSophie Kinsella - Una Chica Años VeinteLunna GzzAún no hay calificaciones
- Descansa en diferentes lugares: La vuelta alrededor del mundo de mi padre tras su muerte.De EverandDescansa en diferentes lugares: La vuelta alrededor del mundo de mi padre tras su muerte.Aún no hay calificaciones
- Caimos en La Tentacion - Dylan Martins y Janis SandgrouseDocumento163 páginasCaimos en La Tentacion - Dylan Martins y Janis SandgrouseNicelia Vazquez100% (1)
- Lawrence Michael - Mccue 02 - Los Calzoncillos AsesinosDocumento69 páginasLawrence Michael - Mccue 02 - Los Calzoncillos AsesinosSandra Liliana Rojas ArevaloAún no hay calificaciones
- DESTINADADocumento10 páginasDESTINADANicte BacilioAún no hay calificaciones
- Marrying The Don of FuryDocumento245 páginasMarrying The Don of FuryVivian SoledadAún no hay calificaciones
- AAVV - La Canguro de Los ParkerDocumento239 páginasAAVV - La Canguro de Los ParkermariakuloAún no hay calificaciones
- Pack Ahorro, Compra 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Aprende a dibujar en una hora, de R. Brand AuberyDe EverandPack Ahorro, Compra 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Aprende a dibujar en una hora, de R. Brand AuberyAún no hay calificaciones
- Pack Ahorro, Compra 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Enseña a dibujar en una hora, de R. Brand AuberyDe EverandPack Ahorro, Compra 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Enseña a dibujar en una hora, de R. Brand AuberyAún no hay calificaciones
- RimasDocumento2 páginasRimasEddy Ronaldo MonroyAún no hay calificaciones
- 1200 Chistes para partirse: La colección de chistes definitivaDe Everand1200 Chistes para partirse: La colección de chistes definitivaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- La Vida Es Un Recuerdo Del FuturoDocumento6 páginasLa Vida Es Un Recuerdo Del FuturoJesus MejíasAún no hay calificaciones
- CUENTODocumento4 páginasCUENTOAna Bertha ApodacaAún no hay calificaciones
- Chicas Asalta Cunas - MerySnzDocumento163 páginasChicas Asalta Cunas - MerySnzRukia SakataAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento195 páginasUntitledmartha silvaAún no hay calificaciones
- Woolrich, Cornell - El Ojo de CristalDocumento20 páginasWoolrich, Cornell - El Ojo de CristalTrakeAún no hay calificaciones
- La Mitad de La MantaDocumento2 páginasLa Mitad de La MantaAndrea Carrasco SaezAún no hay calificaciones
- Sweet Home #1Documento355 páginasSweet Home #1Astrid AyalaAún no hay calificaciones
- Pack Nuevos Autores Ahorra al Comprar 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Colección Completa Cuentos, de J. K. VélezDe EverandPack Nuevos Autores Ahorra al Comprar 2: 1200 Chistes para partirse, de Berto Pedrosa & Colección Completa Cuentos, de J. K. VélezAún no hay calificaciones
- Sharing Noelle - Margot ScottDocumento255 páginasSharing Noelle - Margot ScottMarjori TurciosAún no hay calificaciones
- El Abuelo Mas Loco Del MundoDocumento61 páginasEl Abuelo Mas Loco Del Mundopepita gutyAún no hay calificaciones
- Pack Nuevos Autores Ahorra al Comprar 2: 1200 Chistes para partirse & Rima de RiesgoDe EverandPack Nuevos Autores Ahorra al Comprar 2: 1200 Chistes para partirse & Rima de RiesgoAún no hay calificaciones
- Cuatro Cuentos Apestosos: Volumen 2: Cuatro Cuentos Apestosos, #2De EverandCuatro Cuentos Apestosos: Volumen 2: Cuatro Cuentos Apestosos, #2Aún no hay calificaciones
- Bump in The Night - Dani WyattDocumento106 páginasBump in The Night - Dani Wyattislasvargas1902Aún no hay calificaciones
- Compra "1200 Chistes para partirse" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"De EverandCompra "1200 Chistes para partirse" y llévate gratis "100 Reglas para aumentar tu productividad"Aún no hay calificaciones
- Quiereme en El Cielo, Amane en El InfiernoDocumento1206 páginasQuiereme en El Cielo, Amane en El InfiernoNathalia Lara EspinosaAún no hay calificaciones
- Una Chica Años 20 - Sophie KinsellaDocumento300 páginasUna Chica Años 20 - Sophie KinsellaNoemi Cepa100% (1)
- Guia Aprendizaje G Dramatico 3Documento4 páginasGuia Aprendizaje G Dramatico 3Elsa TecnicolorAún no hay calificaciones
- FASE 2 - Tendencia de ConsumoDocumento14 páginasFASE 2 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- BULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesDocumento31 páginasBULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- FASE 3 - Tendencia de ConsumoDocumento13 páginasFASE 3 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Rocio Zamora0% (1)
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Abecedario: Teoría y CríticaDocumento13 páginasAbecedario: Teoría y CríticaRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Control de HorasDocumento13 páginasControl de HorasRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-44Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-44Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-46Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-46Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-7Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-7Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-4Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-4Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-8Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-8Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-6Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-6Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-3Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-3Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-5Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-5Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- La Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-9Documento1 páginaLa Sangre Manda - Stephen King-Holaebook-9Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es El DMC?Documento2 páginas¿Qué Es El DMC?Angie RamirezAún no hay calificaciones
- Las SensacionesDocumento8 páginasLas SensacionesyanettmAún no hay calificaciones
- Planeación Didáctica Del 11 Al 15 de JunioDocumento12 páginasPlaneación Didáctica Del 11 Al 15 de Junioforajido1974Aún no hay calificaciones
- Ciclo de CarnotDocumento12 páginasCiclo de CarnotfrancoAún no hay calificaciones
- La Voz en El Canto CoralDocumento5 páginasLa Voz en El Canto Coralmarcelo zarateAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Fusion Sodica QuimicaDocumento8 páginasLaboratorio de Fusion Sodica QuimicaNicol CardenasAún no hay calificaciones
- Guía #5 Funciones (Función Lineal y Afín)Documento4 páginasGuía #5 Funciones (Función Lineal y Afín)alberAún no hay calificaciones
- Comunicado Joel JaraDocumento2 páginasComunicado Joel JaraTransgenicos CultivaAún no hay calificaciones
- Poligonal Abierta y CerradaDocumento10 páginasPoligonal Abierta y CerradaRemigio Rabel HuamaniAún no hay calificaciones
- ZEUSDocumento28 páginasZEUSjhonjagiraldo1186Aún no hay calificaciones
- Estudios Pedagógicos 0716-050X: Issn: Eped@uach - CLDocumento21 páginasEstudios Pedagógicos 0716-050X: Issn: Eped@uach - CLDahir JaimesAún no hay calificaciones
- La Otra EconomiaDocumento441 páginasLa Otra EconomiaZacatito Pal Conejo100% (1)
- Soldadura de Tuberías de Cobre en Instalaciones de GasDocumento65 páginasSoldadura de Tuberías de Cobre en Instalaciones de GasJoel SolanoAún no hay calificaciones
- Desarrollo SostenibleDocumento4 páginasDesarrollo SostenibleAna Valencia CardonaAún no hay calificaciones
- METILXANTINASDocumento5 páginasMETILXANTINASMartín Ramirez AysanoaAún no hay calificaciones
- Libro Fonema R - MarielenaDocumento15 páginasLibro Fonema R - MarielenaaracelliAún no hay calificaciones
- Matriz de Trazabilidad de RequisitosDocumento6 páginasMatriz de Trazabilidad de RequisitosAdon JoseAún no hay calificaciones
- Ejercicio Estado de Flujos de EfectivoDocumento4 páginasEjercicio Estado de Flujos de EfectivoGeibim SanchezAún no hay calificaciones
- Mar, Ríos y Lagos. 5to Año. G.H.CDocumento7 páginasMar, Ríos y Lagos. 5to Año. G.H.CKelly alejandra Marquez guerrero100% (1)
- MTC Digitopuntura IDocumento32 páginasMTC Digitopuntura IJessica GradosAún no hay calificaciones
- Form - 09B - PR Investigacion Accidente Jefe DirectoDocumento4 páginasForm - 09B - PR Investigacion Accidente Jefe DirectoBarbara DiazAún no hay calificaciones
- Informe Coder MuxDocumento13 páginasInforme Coder MuxFabricio Veintimilla BautistaAún no hay calificaciones
- Lavadores HumedosDocumento4 páginasLavadores HumedosIsmael Pg0% (1)
- Caso Practico Costos ABC - V2Documento16 páginasCaso Practico Costos ABC - V2Cesar David ReinosaAún no hay calificaciones
- Fármacos AntiarrítmicosDocumento22 páginasFármacos AntiarrítmicosErick Velez Avalos100% (1)
- F02 Empuje de SuelosDocumento12 páginasF02 Empuje de SuelosAndy SjlAún no hay calificaciones
- 4° Portafolio C.T.S. 1Documento16 páginas4° Portafolio C.T.S. 1Julio Santiago Cotrina100% (1)
- Huellas de Enfermedad en Los HuesosDocumento11 páginasHuellas de Enfermedad en Los HuesosCamilo Alvarez ChevarriaAún no hay calificaciones
- Scott Henderson - The Pentatonic Scale in Jazz FusionDocumento8 páginasScott Henderson - The Pentatonic Scale in Jazz FusionFabián Reinoso100% (3)