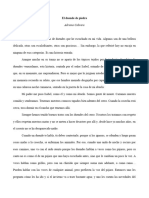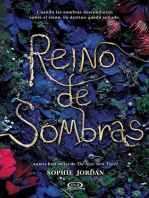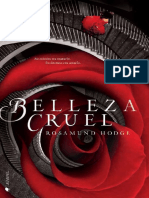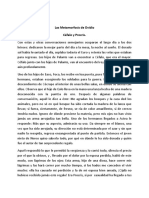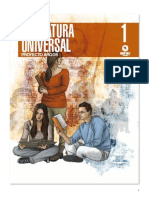Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43
Cargado por
Rocio ZamoraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-43
Cargado por
Rocio ZamoraCopyright:
Formatos disponibles
7
Toque de reyes
LUY
París, 1137
No quería usar la daga, pero...
Me incorporé dentro del barreño de sal. Había quedado tan negra que yo mismo me asusté.
Nunca antes había sucedido así, nunca antes los granos de sal blanca habían absorbido de aquella
manera la oscuridad de mi alma.
El remedio me lo había procurado el buen Suger años atrás, cuando regresé de mi homenaje
como heredero en Reims, con el pesado anillo real en el dedo, impuesto a la fuerza. Bien sabía yo
que no iba a poder con aquel lastre. Aquella noche no dormí, ya de vuelta en la abadía de San
Denís. Temblé sobre mi catre, los dientes me castañetearon hasta que Suger entró en mi celda.
Omitió que era un antiguo remedio de los paganos: la sal de la tierra absorbía los peores terrores.
El diminuto abad me introdujo en la tina de madera y mi huesudo cuerpo se calmó. Todo quedó
allí, el dolor de la renuncia de cuanto amaba: el silencio y la paz dentro de los muros del que
siempre quise que fuera mi pequeño mundo.
He aquí mi vergonzoso secreto: las personas me aturdían. Cualquiera de los cinco sentidos, si
era intenso, me debilitaba. El griterío de las masas en presencia de mi padre, la excesiva claridad
del sol, los olores picantes y los ambientes tensos. Suger me conocía, nunca supe a cuál de los dos
amaba más, si a mi segundo padre, el hacedor de Capetos, o a mi padre, el rey, al que me disponía
a convencer de frenar aquel absurdo.
Padre era un hombre preclaro, siempre procuró mi paz y mi bien. Sabiéndome diferente a su
primogénito, mi combativo hermano Felipe, permitió que Suger me llevase con él tras mi destete.
Desde mis primeros años, el clérigo me formó como su sucesor, el que un día sería abad de San
Denís, mi silencioso reino.
La sal me traía calma. En sus menudas entrañas de piedra quedaban el exceso de los sonidos,
los colores, los olores, los sabores, las rugosas texturas de las paredes y de los toscos paños que
herían mi piel, reactiva a todo.
Me vestí con el hábito gastado, tan hecho a mí como yo a él, y abrí el arcón que contenía mis
pocas pertenencias. Cogí la daga y me la guardé en el bolsillo oculto entre los pliegues. También
portaba un gallipavo, una piedra de color de cristal extraída del vientre de un gallo sacrificado a
los ocho meses. Solo cuando el primer huevo de una gallina era macho sucedía el portento.
Aquel guijarro fue el primero que madre dejó en mi celda para que me quitara los miedos y las
tristezas. Después vendrían más piedras protectoras y algunos contravenenos. Jamás hicimos
También podría gustarte
- Noches de Opio Guion 2019Documento8 páginasNoches de Opio Guion 2019Omar Bravo SoteroAún no hay calificaciones
- Resumen El Lazarillo El Lazarillo de TormesDocumento8 páginasResumen El Lazarillo El Lazarillo de Tormescomidastiktok553Aún no hay calificaciones
- El Violín Del DiabloDocumento20 páginasEl Violín Del DiabloRosangela SolorzanoAún no hay calificaciones
- Lola Ancira (Cuentos)Documento27 páginasLola Ancira (Cuentos)Jorge Patricio Palacios Salgado100% (2)
- El Violín Del Diablo, A Harry Potter Fanfic - FanFictionDocumento10 páginasEl Violín Del Diablo, A Harry Potter Fanfic - FanFictionnataliaar26Aún no hay calificaciones
- 01 KreineDocumento9 páginas01 KreineRakeygerth VorgeleynAún no hay calificaciones
- Pitol, Sergio - Victorio Ferri Cuenta Un CuentoDocumento4 páginasPitol, Sergio - Victorio Ferri Cuenta Un CuentoDenisse GotlibAún no hay calificaciones
- Kushim - Parte 2: Mil vidas en una., #2De EverandKushim - Parte 2: Mil vidas en una., #2Aún no hay calificaciones
- Amor de MadreDocumento6 páginasAmor de Madrelaura daniela torres moralesAún no hay calificaciones
- Último Sacrificio - Richelle MeadDocumento579 páginasÚltimo Sacrificio - Richelle MeadCinthia SarmientoAún no hay calificaciones
- El Pacto de Las Hadas - Anne CrosvDocumento270 páginasEl Pacto de Las Hadas - Anne CrosvJhonny MonteroAún no hay calificaciones
- Relatos de Terror Plan LectorDocumento2 páginasRelatos de Terror Plan LectorrirojiAún no hay calificaciones
- Resumen Lazarillo de TormesDocumento18 páginasResumen Lazarillo de TormesDavid Cardenas UlloaAún no hay calificaciones
- El ProfanadorDocumento21 páginasEl ProfanadorUN FAN DE LINKIN PARKAún no hay calificaciones
- La CatedralDocumento105 páginasLa Catedralel bouzdoudi naim yasminAún no hay calificaciones
- VT1Jhereg StevenBrustDocumento150 páginasVT1Jhereg StevenBrustMoraineAún no hay calificaciones
- TextoDocumento4 páginasTextoElizabethKoscianiewiczAún no hay calificaciones
- THANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Documento51 páginasTHANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Tobías DannazioAún no hay calificaciones
- LlantoDocumento3 páginasLlantoJesus Zarate CastroAún no hay calificaciones
- SENTINELADocumento351 páginasSENTINELAluz raquel RoblesAún no hay calificaciones
- Regálame Tu Sonrisa Mona Lisa - Maca FerreiraDocumento100 páginasRegálame Tu Sonrisa Mona Lisa - Maca FerreiraAnna SieteAún no hay calificaciones
- Dies Irae - Leonid Andreiev PDFDocumento95 páginasDies Irae - Leonid Andreiev PDFdiegorock1012Aún no hay calificaciones
- 01 El DespertarDocumento15 páginas01 El Despertarxabi.val.eibesAún no hay calificaciones
- La Casa de Asterión MinotauroDocumento4 páginasLa Casa de Asterión Minotaurovirginiamares.museorevolucionAún no hay calificaciones
- Laurelin Paige - 02. RuinDocumento331 páginasLaurelin Paige - 02. RuinEscarleth Pavón Vera100% (2)
- El Duende de PiedraDocumento3 páginasEl Duende de PiedraAdriana CabreraAún no hay calificaciones
- Princesa ciega: La visión de CassDocumento118 páginasPrincesa ciega: La visión de Casskalary kalaryAún no hay calificaciones
- Jennifer L. Armentrout, Covenant 5, SentinelDocumento336 páginasJennifer L. Armentrout, Covenant 5, SentinelNati Ortiz Gomez100% (3)
- Un matrimonio feliz explora los límites del deseoDocumento16 páginasUn matrimonio feliz explora los límites del deseoDiego AristizabalAún no hay calificaciones
- Elías (Laura Castañeda Hoyos)Documento5 páginasElías (Laura Castañeda Hoyos)Valerie HayneAún no hay calificaciones
- Tomada Por El Rey DragónDocumento151 páginasTomada Por El Rey DragónMaria Soledad Valencia Soto100% (1)
- The Good Side of Wrong (Jenika Snow)Documento225 páginasThe Good Side of Wrong (Jenika Snow)DaniAún no hay calificaciones
- El Criador / The Creation.Documento1212 páginasEl Criador / The Creation.Gonzalo Conde EscuredoAún no hay calificaciones
- Nicole Snow - Love Scars Bad Boy's Bride PDFDocumento94 páginasNicole Snow - Love Scars Bad Boy's Bride PDFDaniela Avila Rodriguez100% (1)
- Carta de Teresa (Donde Mejor Canta Un Pajaro)Documento4 páginasCarta de Teresa (Donde Mejor Canta Un Pajaro)Fernando Williams GuibertAún no hay calificaciones
- Belleza CruelDocumento51 páginasBelleza CruelSaray Isabella Heredia OrtegaAún no hay calificaciones
- PredestinadaDocumento288 páginasPredestinadacarolina100% (1)
- OceanofPDF.com How Does It Feel - Jeneane ORiley.en.esDocumento400 páginasOceanofPDF.com How Does It Feel - Jeneane ORiley.en.esAna Montoya CórdobaAún no hay calificaciones
- Rosamund Hodge - Belleza Cruel PDFDocumento231 páginasRosamund Hodge - Belleza Cruel PDFSamantha Salcedo100% (5)
- 2004 04 06universitariosDocumento5 páginas2004 04 06universitariosupeu7Aún no hay calificaciones
- 05 - El Secreto Oscuro de Mi Papi - Nicolás HydeDocumento220 páginas05 - El Secreto Oscuro de Mi Papi - Nicolás HydeZayra AlvarezAún no hay calificaciones
- Tomada Por El Rey Dragon Spanish Edition - Amelia ShawDocumento158 páginasTomada Por El Rey Dragon Spanish Edition - Amelia ShawLydia Roman pachecoAún no hay calificaciones
- Mi Padre CuentoDocumento50 páginasMi Padre CuentoRodrigo MartinezAún no hay calificaciones
- 1893 - Ruben Darío - Thanatopía PDFDocumento8 páginas1893 - Ruben Darío - Thanatopía PDFRicardo LindquistAún no hay calificaciones
- Dioses y Mounstruos - Shelby MahurinDocumento554 páginasDioses y Mounstruos - Shelby MahurinJohanna Contreras Cabello100% (2)
- El Corazón Delator - Edgar Allan Poe - Ciudad Seva - Luis López NievesDocumento6 páginasEl Corazón Delator - Edgar Allan Poe - Ciudad Seva - Luis López NievesJuan José Vélez100% (3)
- Una Perdición de Ruina y Furia (Jennifer L. Armentrout) (Z-Library)Documento575 páginasUna Perdición de Ruina y Furia (Jennifer L. Armentrout) (Z-Library)estefania torres100% (1)
- Academia de Vampiros - Ultimo Sacrificio 6Documento426 páginasAcademia de Vampiros - Ultimo Sacrificio 6evelynnovile100% (7)
- Antologia de Sexto...Documento33 páginasAntologia de Sexto...maria cabreraAún no hay calificaciones
- Fischer Amanda - La Casa de Las SombrasDocumento10 páginasFischer Amanda - La Casa de Las SombrasLinthalaa RivendelAún no hay calificaciones
- El Hombre de ArenaDocumento151 páginasEl Hombre de ArenanicorodriguezAún no hay calificaciones
- Historia de Exu CaveiraDocumento6 páginasHistoria de Exu CaveiraFernando UchyAún no hay calificaciones
- La leyenda de Céfalo y ProcrisDocumento6 páginasLa leyenda de Céfalo y Procrisfrancisco joshua hernandez armasAún no hay calificaciones
- FASE 3 - Tendencia de ConsumoDocumento13 páginasFASE 3 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- BULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesDocumento31 páginasBULA - Propuesta Práctica de Diseño de Señalética para La Facultad de La Facultad de Bellas ArtesRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- FASE 2 - Tendencia de ConsumoDocumento14 páginasFASE 2 - Tendencia de ConsumoRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Plantilla PresentaciónDocumento1 páginaPlantilla PresentaciónRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Control tiempo 40hDocumento13 páginasControl tiempo 40hRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- News 24102022Documento1 páginaNews 24102022Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Abecedario: Teoría y CríticaDocumento13 páginasAbecedario: Teoría y CríticaRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Lozano - Transexuales y CyborgsDocumento29 páginasLozano - Transexuales y CyborgsSoledad BarrenecheaAún no hay calificaciones
- La mano del futuro reyDocumento1 páginaLa mano del futuro reyRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- 17 Abraham Moles y Joan Costa. Publicidad y Diseño.Documento11 páginas17 Abraham Moles y Joan Costa. Publicidad y Diseño.Noel Castillo100% (5)
- U2 Adj 03 ComposicionDocumento3 páginasU2 Adj 03 ComposicionRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-47Rocio Zamora0% (1)
- pUBLICIDAD, COMO LA VEMOS PDFDocumento154 páginaspUBLICIDAD, COMO LA VEMOS PDFshelaloyda6943Aún no hay calificaciones
- Nuevas Tendencias en La Publicidad Del Siglo 21 Martinez Requero PDFDocumento150 páginasNuevas Tendencias en La Publicidad Del Siglo 21 Martinez Requero PDFbelenAún no hay calificaciones
- Vázquez-Publicidad EmocionalDocumento40 páginasVázquez-Publicidad EmocionalFlp Vanina MartinsAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-34Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- NMV 12 de 12Documento26 páginasNMV 12 de 12Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- El legado real y la dagaDocumento1 páginaEl legado real y la dagaRocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-19Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-45Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-45Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-30Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-22Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-32Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-33Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-24Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-24Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-20Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-21Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Aquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-18Documento1 páginaAquitania - Eva Garcia Saenz de Urturi-Holaebook-18Rocio ZamoraAún no hay calificaciones
- Ingeniería constitucional según SartoriDocumento4 páginasIngeniería constitucional según SartoriRafael Tenorio Paquiyauri100% (1)
- Caso Éico 2Documento4 páginasCaso Éico 2Leonardo HernándezAún no hay calificaciones
- Encartado de 24 Junio Batalla de CaraboboDocumento8 páginasEncartado de 24 Junio Batalla de Carabobodulce mariaAún no hay calificaciones
- Examen. Revista de Jorge Cuesta 1932Documento23 páginasExamen. Revista de Jorge Cuesta 1932Espejolento100% (1)
- EduReligiosaAyabacaDocumento14 páginasEduReligiosaAyabacaMilthon Rivera CalderonAún no hay calificaciones
- NullDocumento144 páginasNullStoneAustinAún no hay calificaciones
- Hecho DelictivoDocumento12 páginasHecho DelictivoJuan LuisAún no hay calificaciones
- Caso 2Documento2 páginasCaso 2Jose0% (1)
- Formato Del PSP 2024-Act.Documento4 páginasFormato Del PSP 2024-Act.ebrainamibaAún no hay calificaciones
- SALIR de POBRES - Claves para El Exito Financiero (Spanish Edition) - Cua ArellanoDocumento115 páginasSALIR de POBRES - Claves para El Exito Financiero (Spanish Edition) - Cua ArellanoAdrian100% (2)
- Peste NegraDocumento7 páginasPeste NegraEduardo PerezAún no hay calificaciones
- ItgsDocumento2 páginasItgsMaria Jose Morales Galvis - EstudianteAún no hay calificaciones
- 59-0609 Que Escuchas Elías WMBDocumento16 páginas59-0609 Que Escuchas Elías WMBElianaMarcelaAún no hay calificaciones
- Visita Domiciliaria Integral (Vdi)Documento21 páginasVisita Domiciliaria Integral (Vdi)Paulina Andrea Salas AlfaroAún no hay calificaciones
- Proyecto Escolar de Saberes Ancestrales de 2DO GRADO 2019Documento17 páginasProyecto Escolar de Saberes Ancestrales de 2DO GRADO 2019Juan Menendez83% (12)
- 3ro Comunicacion y Lenguaje - 3er TrimestreDocumento26 páginas3ro Comunicacion y Lenguaje - 3er TrimestreAnahi EscaleraAún no hay calificaciones
- Introduccion A La PsiquiatriaDocumento25 páginasIntroduccion A La PsiquiatriaEdiades EspinoAún no hay calificaciones
- TDR Compuertas MetalicasDocumento3 páginasTDR Compuertas MetalicasJESUS TICONAAún no hay calificaciones
- Indice Informe de ActividadesDocumento6 páginasIndice Informe de ActividadesNil Zarate100% (1)
- Embargo coactivo por deuda tributariaDocumento1 páginaEmbargo coactivo por deuda tributariaCPJEP vAún no hay calificaciones
- Ficha Educativa Operador MontacargasDocumento4 páginasFicha Educativa Operador Montacargascasta13Aún no hay calificaciones
- El jurista como lector crítico y escritorDocumento2 páginasEl jurista como lector crítico y escritorAlejandro VizcainoAún no hay calificaciones
- Elementos Genero LiricoDocumento22 páginasElementos Genero Liricoamonnat38Aún no hay calificaciones
- La Educación, Entre El Cambio y La Permanencia, RoldánDocumento10 páginasLa Educación, Entre El Cambio y La Permanencia, RoldánMarcos Benitez CruzAún no hay calificaciones
- 07 DE JULIO-FICHA Nos Tratamos Con IgualdadDocumento1 página07 DE JULIO-FICHA Nos Tratamos Con IgualdadpieroAún no hay calificaciones
- Diseño Marca Zarcero PDFDocumento161 páginasDiseño Marca Zarcero PDFDagne PovedaAún no hay calificaciones
- ABC y La Z de La EconomiaDocumento120 páginasABC y La Z de La EconomiaLeandro Iñigo0% (1)
- Literatura UniversalDocumento34 páginasLiteratura UniversalBrayan Cabra100% (4)
- Ley Nro. 0135 (1992) - Modifica y Actualiza El Regimen TributarioDocumento7 páginasLey Nro. 0135 (1992) - Modifica y Actualiza El Regimen TributarioMoises LincolnAún no hay calificaciones
- Plan de acción certificado ambientalDocumento2 páginasPlan de acción certificado ambientalOscarAún no hay calificaciones