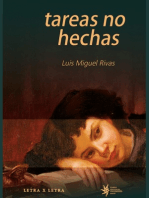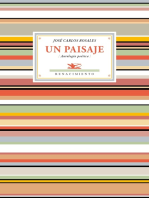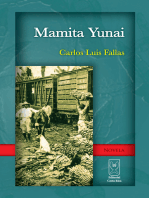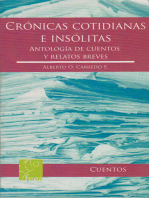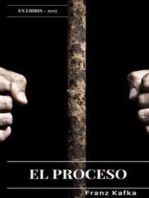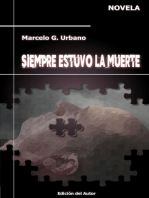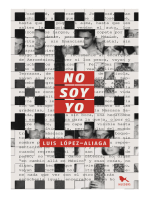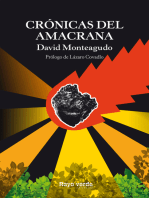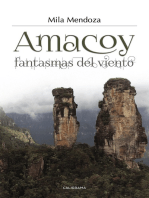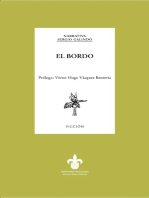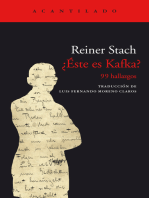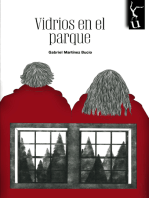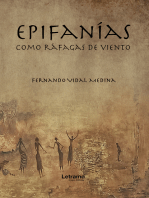Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Árbol de Botellas de Whisky
Cargado por
Dai LuquezDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Árbol de Botellas de Whisky
Cargado por
Dai LuquezCopyright:
Formatos disponibles
El árbol de botellas de whisky
KATHARINA BENDIXEN
O TR AS LI TE RA TU RA S
Manuel Crespo
Hay un tipo de cuento que ya es legión y que se podría resumir así: inmerso en
sus quehaceres, un personaje es acosado por una oscuridad que siempre
estuvo a la espera, camuflada bajo un paisaje doméstico que más temprano
que tarde volará en pedazos. Cortázar forjó una obra a partir de esa premisa,
Buzzati la industrializó con sus apariciones en el Corriere della Sera, Kafka la
dotó de fuerza simbólica, y en el medio incontables escritores y escritoras
aprovecharon la potencia irresistible de esta suerte de fantástico de entrecasa,
donde las visiones siniestras y los accesos de locura cobran un significado
supuestamente más hondo al inmiscuirse en las rutinas y las zonas precarias
de las relaciones familiares.
¿Qué pasa, entonces, cuando se renuncia a la contaminación por goteo y se
presenta un mundo aciago desde el vamos, sin fisuras, una versión
identificable del realismo que gobierna al otro lado del espejo? ¿Cómo hacer
para replicar la dejadez beckettiana ante el sinsentido y a la vez fabricar
narraciones de efecto clásico y mecánica desmontable? Tensándose o
diluyéndose según sea el caso, los cuentos de Katharina Bendixen (Alemania,
1981) investigan ambos extremos de esa cuerda.
Cuentos breves, elaborados en serie, una veintena en algo más de cien
páginas. En la mayoría —“La gramínea”, “Por el momento no quisiera
preocuparme” y “Un hámster choca contra una pared”, por citar tres— se hace
patente la búsqueda del impacto en la última línea, la puesta en abismo a
partir de finales que hagan ruido. Hay insistencia en el modelo, pero no
redundancia. Bendixen lo somete a argumentos delirantes en su concepción
—la multiplicación enloquecida de bebés en “Nuestra casa queda chica”— y en
ocasiones —“La sonrisa de los actores después de Nathan”, “Al final, nosotros
también evaluamos abrir los brazos”— el procedimiento casi prescinde de la
ilación anecdótica. La huella que imprimen los relatos se uniforma no a partir
de su fisonomía, sino de la textura que la autora les confiere. No hay
personajes con nombre propio. Abundan los él, los ella, los ellos; las
denominaciones familiares: el marido, el tío, la hija; y hasta queda espacio
para algún oficio: la apuntadora, el comandante. Ninguno reacciona con el
patetismo que demanda la tragedia, se trate de un accidente con un tractor o
de la muerte de una oficinista en su puesto de trabajo. El pasado no aporta
contexto, ni el presente soluciones, ni el futuro certidumbre. La apatía
denuncia el vacío y contra el vacío no hay mucho que hacer.
De manera oblicua, aunque quizás intencional, la traducción —tendiente a
instalar el voseo en los diálogos y favorecer que los personajes puteen en vez
de insultar mientras trabajan huertos en vez de huertas y aprietan
interruptores en vez de botones o llaves— amplía el clima de ajenidad. Mozas
atienden mesas ocultas por la niebla inexplicada, matrimonios comentan
logros de hijos inexistentes, negros voladores son la envidia de arios inútiles, y
no hay fisura a la vista, ni profanación gradual, ni terror agazapado, porque ya
está todo ahí, todo adentro, porque no hay más vida que la que las sombras
ofrecen.
Katharina Bendixen, El árbol de botellas de whisky, traducción de Carolina
Previderé, Serapis, 2021, 130 págs.
Publicado en www.otraparte.com
También podría gustarte
- Cartas: Cuentos de pasión, misterio y muerteDe EverandCartas: Cuentos de pasión, misterio y muerteAún no hay calificaciones
- Criados y doncellasDe EverandCriados y doncellasValentina Gómez MuñozAún no hay calificaciones
- Lo Grotesco PDFDocumento7 páginasLo Grotesco PDFPolAún no hay calificaciones
- FRANKENSTEIN, El Sabor DE LOS CLIMAS HELADOSDocumento3 páginasFRANKENSTEIN, El Sabor DE LOS CLIMAS HELADOSVirginia RodríguezAún no hay calificaciones
- La convulsión coliza: Yeguas del Apocalipsis (1987-1997)De EverandLa convulsión coliza: Yeguas del Apocalipsis (1987-1997)Aún no hay calificaciones
- Entre La Pocilga y La VanguardiaDocumento5 páginasEntre La Pocilga y La VanguardiaJuan PalomoAún no hay calificaciones
- Reseña OP Big RipDocumento3 páginasReseña OP Big RipSOlJengibreAún no hay calificaciones
- Clarice Lispector La Extraneza de Lo Cotidiano Croce M PDFDocumento7 páginasClarice Lispector La Extraneza de Lo Cotidiano Croce M PDFMe Eng MasAún no hay calificaciones
- Furiosa EscandinaviaDocumento4 páginasFuriosa EscandinaviaraulhgarAún no hay calificaciones
- Diosas, santas y malditas: Arquetipos del Eterno Femenino en la culturaDe EverandDiosas, santas y malditas: Arquetipos del Eterno Femenino en la culturaAún no hay calificaciones
- Catalogo Digital LBE 2020 PDFDocumento29 páginasCatalogo Digital LBE 2020 PDFAntonella SoriaAún no hay calificaciones
- Los pájaros prefieren volar en la tierra: CuentosDe EverandLos pájaros prefieren volar en la tierra: CuentosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Hazañas y desventuras de Amulius y NumitorDe EverandHazañas y desventuras de Amulius y NumitorCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Doce Cuentos Peregrinos AnalisisDocumento3 páginasDoce Cuentos Peregrinos AnalisisManuel GutierrezAún no hay calificaciones
- Obra Reunida - Horacio CastilloDocumento4 páginasObra Reunida - Horacio CastilloDai LuquezAún no hay calificaciones
- Conversaciones Con Olga OrozcoDocumento174 páginasConversaciones Con Olga OrozcoDai LuquezAún no hay calificaciones
- Registro de Conductas ABCDocumento1 páginaRegistro de Conductas ABCDai LuquezAún no hay calificaciones
- Lem - Congreso de FuturologíaDocumento3 páginasLem - Congreso de FuturologíaDai LuquezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Problemas de Conducta MDocumento4 páginasCuestionario de Problemas de Conducta MDai LuquezAún no hay calificaciones
- Obra ReunidaDocumento2 páginasObra ReunidaDai LuquezAún no hay calificaciones
- El Libro Vacío-Josefina VicensDocumento2 páginasEl Libro Vacío-Josefina VicensDai LuquezAún no hay calificaciones
- El Gran DespertarDocumento2 páginasEl Gran DespertarDai LuquezAún no hay calificaciones
- Lluvia Sobre El RíoDocumento3 páginasLluvia Sobre El RíoDai LuquezAún no hay calificaciones
- Cuando Los Inviernos Eran InviernosDocumento3 páginasCuando Los Inviernos Eran InviernosDai LuquezAún no hay calificaciones
- Su Cara en Las SombrasDocumento2 páginasSu Cara en Las SombrasDai LuquezAún no hay calificaciones
- Canto de MontañasDocumento3 páginasCanto de MontañasDai LuquezAún no hay calificaciones
- Autobiografía de Mi MadreDocumento2 páginasAutobiografía de Mi MadreDai LuquezAún no hay calificaciones
- Murmullos en Alguna CiudadDocumento2 páginasMurmullos en Alguna CiudadDai LuquezAún no hay calificaciones
- Moscú FelizDocumento3 páginasMoscú FelizDai LuquezAún no hay calificaciones
- Lem Stanislaw - El Castillo AltoDocumento102 páginasLem Stanislaw - El Castillo AltoDai LuquezAún no hay calificaciones
- TDF IiDocumento3 páginasTDF IiPedro Jorge Miguel Montoya MoralesAún no hay calificaciones
- Luces de MercurioDocumento137 páginasLuces de MercurioDaniela D. PacilioAún no hay calificaciones
- Repertorio (Guitarra D)Documento2 páginasRepertorio (Guitarra D)Evelyn Anahí García BarragánAún no hay calificaciones
- Examen de Diagnostico Matemáticas 1ro SecundariaDocumento3 páginasExamen de Diagnostico Matemáticas 1ro SecundariaFer RodAún no hay calificaciones
- Advertencia para Barcos Pequeños.Documento6 páginasAdvertencia para Barcos Pequeños.Lois MayorgaAún no hay calificaciones
- Fichas Técnicas Taller de Técnicas Básicas de PasteleríaDocumento52 páginasFichas Técnicas Taller de Técnicas Básicas de Pasteleríafernando gutierrez bejarAún no hay calificaciones
- ACHURRA - Panqueques Saludables PDFDocumento7 páginasACHURRA - Panqueques Saludables PDFinterlude347Aún no hay calificaciones
- Cabos Y Barriles S.A.S: Roble Hecho TradicionDocumento17 páginasCabos Y Barriles S.A.S: Roble Hecho Tradicionlorena parraAún no hay calificaciones
- Lider Como Agente de CambioDocumento3 páginasLider Como Agente de CambioJhonny PerezAún no hay calificaciones
- 28013Documento8 páginas28013Sergio Luis BlancoAún no hay calificaciones
- Portada A4 IndividualDocumento4 páginasPortada A4 IndividualAldana GoldAún no hay calificaciones
- Teoría 1 VitiviniculturaDocumento5 páginasTeoría 1 VitiviniculturaSofia Gersenowies0% (1)
- ??1°febrero Comprensió-Mate Mtro RuDocumento14 páginas??1°febrero Comprensió-Mate Mtro RuJudit Brianda CarrazcoAún no hay calificaciones
- Tableros Quiero No Quiero Masculino y Femenino PDFDocumento4 páginasTableros Quiero No Quiero Masculino y Femenino PDFcjc1114Aún no hay calificaciones
- Edwin MadridDocumento10 páginasEdwin MadridEdson FabricioAún no hay calificaciones
- Entrevista BlogDocumento3 páginasEntrevista BlogDaniel AlcaláAún no hay calificaciones
- AntecedentesDocumento4 páginasAntecedentesSidney LiraAún no hay calificaciones
- Diagramas Tarea 3Documento5 páginasDiagramas Tarea 3aleerossAún no hay calificaciones
- Libreta M 3 VERONICADocumento15 páginasLibreta M 3 VERONICAGilberto Fabián Rivera ReyesAún no hay calificaciones
- Organizador GráficoDocumento2 páginasOrganizador GráficoALVARO FABIAN JO GUIVARAún no hay calificaciones
- REC-GO-03 Recetario Bar Nuevos CoctelesDocumento9 páginasREC-GO-03 Recetario Bar Nuevos CoctelesbetsyAún no hay calificaciones
- Folleto Informativo Autismo Juvenil AzulDocumento2 páginasFolleto Informativo Autismo Juvenil AzulMartinez Castañeda Arely YadiraAún no hay calificaciones
- Observa Tu ADNDocumento5 páginasObserva Tu ADNAnitha AcostaAún no hay calificaciones
- Lista de PreciosDocumento5 páginasLista de PreciosRoxanne LCAún no hay calificaciones
- Vino BlancoDocumento23 páginasVino BlancoLuisa CortesAún no hay calificaciones
- Dieta Hiperproteica, Sin Carbohidratos en Las Cenas. 10Documento2 páginasDieta Hiperproteica, Sin Carbohidratos en Las Cenas. 10Álvaro CarbajulcaAún no hay calificaciones
- Indice Del Trabajo Gestión Comercial y Marketing para Los NegociosDocumento19 páginasIndice Del Trabajo Gestión Comercial y Marketing para Los NegociosYeisi Mavelin Pacco OviedoAún no hay calificaciones
- Reto 5 DiasDocumento9 páginasReto 5 DiasreynajazminfuentesmedinaAún no hay calificaciones
- La Patasola - Una Novela Negra - Juan Camilo Rodríguez MartinezDocumento157 páginasLa Patasola - Una Novela Negra - Juan Camilo Rodríguez MartinezJuan RodriguezAún no hay calificaciones
- Practica 10-Prueba TriangularDocumento4 páginasPractica 10-Prueba TriangularIsique ValverdeAún no hay calificaciones