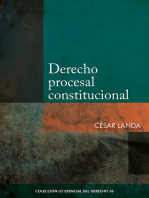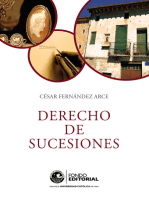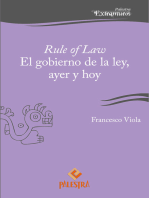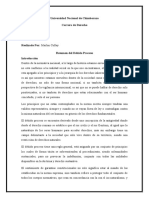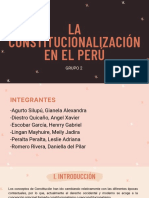Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reflexion Sobre El Derecho y La Ley
Reflexion Sobre El Derecho y La Ley
Cargado por
María José Zavala0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas7 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas7 páginasReflexion Sobre El Derecho y La Ley
Reflexion Sobre El Derecho y La Ley
Cargado por
María José ZavalaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA ROSA
FACULTAD DE DERECHO
REFLEXIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA LEY
Autora: Mariangel Arenas
Carora, 26 de febrero de 2021
REFLEXIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA LEY
Ensayo
Considero al Derecho como un sistema normativo, en el cual se debe
considerar, por una parte, la realidad social, y por otra, los valores y los fines
del Derecho para alcanzar una visión integrada que supere la rigidez de la
doctrina pura del Derecho. También es necesario comprender la relación del
Derecho con el poder y con la moral y de su característica propia de ser un
sistema u ordenamiento de normas jurídicas que hacen difícil definirlo a
cabalidad.
Actualmente el Estado, rompe los poderes por la pretensión de dominar
de forma autoritaria en el uso de toda la fuerza legítima que convierte al
Derecho en Derecho del Estado, de allí que la primera función del ciudadano
sea extender las doctrinas democráticas de la soberanía popular donde debe
tratar de producir Derecho y organizar la vida social, defendiendo los logros
de la sociedad civil organizada, como por ejemplo los contratos colectivos del
Derecho Laboral, en las normas del Derecho Comunitario, el Poder
Constituyente, la Asamblea, gobierno, jueces, el Poder Judicial, entre otros.
En el funcionamiento normal de una sociedad donde el Derecho es
obedecido habitualmente, la necesidad del apoyo de la fuerza de los órganos
estatales para ejecutar lo que no es cumplido voluntariamente se evidencia
de la fuerza legítima o cuando la desobediencia o la falta de eficacia
aparecen en la aplicación de una norma estatal directa. Por ello debemos ser
conscientes de que el Derecho no puede basarse en varias fuentes y un solo
procedimiento para el cumplimiento de las normas, todos debemos ser
garantes y cumplidores del Derecho.
Pero considero que para lograr lo anteriormente expuesto, el Derecho
debe ser justo para ser considerado como tal porque, según veo, comienza a
debilitarse y a perder fuerza en la cultura jurídica, fundamentalmente debido
al poder político y su monopolio en la producción del Derecho.
En ese sentido, resulta necesario asumir en el Derecho la existencia de
valores, de dimensiones materiales para completar los contenidos de la
validez que permitan una nueva forma de relación entre moral y Derecho,
implícito en la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos.
Este punto de vista es el que me parece más adecuado para establecer la
importancia del Derecho en la interpretación de la ley.
Por lo tanto, el Derecho debe existir con independencia y moralidad.
Todo ordenamiento jurídico expresa un punto de vista sobre la justicia, y
tiene unos determinados contenidos morales, pero estos no determinan su
juricidad. Son necesarios para identificar al Derecho, junto con los órganos
de producción y los procedimientos, pero vale cualquier contenido moral para
que esté cumplido el trámite. Otra cosa es que desde el punto de vista
histórico parezca más adecuado una ética pública que se sitúe en el ámbito
de los valores liberales, democráticos, sociales y republicanos.
Aunado a ello, la moralidad debe ser crítica para juzgar a ese
ordenamiento como justo o injusto donde claramente debemos entender que
el Derecho no utiliza sólo criterios formales sino también una moral crítica y a
la vez legalizada en los artículos 2, 3 y 7 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en el artículo 4 del Código Civil Venezolano, para
resaltar el carácter flexible y una capacidad de adaptarse a los momentos
históricos.
Asimismo, se debe ser consciente de la importancia del poder político,
como hecho básico que apoya la existencia de un sistema jurídico concreto.
La inclusión de los valores de justicia, de los criterios de moralidad, de ética
pública, como los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, propios de
una concepción democrática, dependerá de la voluntad del poder, que
asume e interioriza esos valores y esos fines. Sólo un poder democrático
apoya y desarrolla un Derecho positivo democrático, al asumir esos valores y
esos fines como propios. La participación política, el sufragio universal, los
derechos fundamentales como límites al poder, y como promoción desde el
poder y todos los principios de identidad de un poder político democrático,
serán así muy importantes para juzgar un ordenamiento jurídico.
La seguridad es también importante, en cuanto a la protección de las
personas sometidas a un ordenamiento jurídico concreto y del que
aparecerán las garantías personales y procesales, los derechos de seguridad
jurídica, en la detención y en la prisión y en el proceso, especialmente en el
penal. La legitimidad del poder y la justicia del Derecho son las dos caras de
una misma moneda, donde la ética pública carece de otro cauce para
acceder al Derecho, que no sea el poder soberano.
Nuestro sistema jurídico, según lo establecido en la constitución es un
sistema justo, que tiende a la justicia, apoyado en un poder democrático del
Estado parlamentario representativo. El sistema de justicia está representado
por el órgano productor de normas jurídicas, partiendo del soberano y
llegando hasta el último funcionario, pasando por el Parlamento, o los
Parlamentos, por el gobierno central y los jueces y tribunales y para que la
norma sea producida regularmente se pretende producir, la utilización de los
procedimientos parlamentarios, ejecutivos, administrativos o judiciales. Estas
reglas procedimentales en un sistema constitucional democrático deben ser
siempre seguidas, para obtener la producción normativa buscada.
De los contenidos materiales, valores, principios y derechos se puede
discrepar, incluso de aquellos, que están en la raíz del sistema, pero sólo
dejan de ser válidos si se cambian respetando los procedimientos,
especialmente el principio de las mayorías, y evitando siempre que el
escenario suponga un claro y presente peligro de violencia, lo que excluye
cualquier legitimidad de los promotores y de los intervinientes en ese tipo de
cambio.
En los casos normales los principios que dirigen y sirven para
interpretar, el sistema o subsistemas dentro del ordenamiento, y los derechos
fundamentales que actúan como derechos subjetivos, libertades, potestades
o inmunidades, y también como principios que guían la producción e
interpretación del Derecho.
Una norma será reconocida como perteneciente al ordenamiento
jurídico si está producida por el órgano competente, de acuerdo con el
procedimiento adecuado, y si está conforme con los valores, principios y
derechos, que forman parte de la constitución material y siempre que no
haya sido derogada.
El ordenamiento tiene en su base el respeto a la dignidad de la persona
como fundamento y razón de la convivencia y tiene el vínculo con los
ciudadanos ante el Derecho y ofrece buenas razones para defender la
obediencia como la opción más razonable en una sociedad abierta y libre.
Por ello, es común el dicho “La ley sólo dispone para el porvenir", por la ley
no debe ser retroactiva, excepto en casos especiales previstos normalmente
en favor del ciudadano, por lo que cabe reconocer que la ley está sometida a
interpretación, lo que no es otra cosa que un proceso que puede llevar un
enunciado a cambiar su significado.
Precisamente la ley escrita, en principio, es un acto de voluntad de uno
o más sujetos que actúan como legisladores, es decir dadores de la ley,
creadores de Derecho, pero quien puede hacer la ley también puede
deshacerla, es decir abrogarla y cambiarla. Así que carece de sentido decir
que el soberano se somete voluntariamente a la ley que crea. Una ley previa
que regule el procedimiento de elección del legislador y que lo pone en la
cúspide del sistema de las fuentes de Derecho.
Por ello es importante el razonamiento jurídico como actividad
intelectual discursiva dirigida a interpretar e integrar las normas de un
ordenamiento jurídico dado y a determinar su pertinencia para fundar y para
justificar una decisión jurídica, la cual sirve para una nueva norma jurídica
general o individualizada, previa utilización de ciertas técnicas
argumentativas y el recurso a los tópicos jurídicos con la finalidad de
suministrar una solución jurídicamente razonable.
En la interpretación existe una gran dicotomía entre la teoría de la
doctrina y la realidad de las normas y de su aplicación cotidiana: por un lado
tenemos la teoría que la explica como una operación perfectamente reglada
y exacta, mientras que, por el otro, nos enfrentamos a la realidad de los
jueces, humanos cuyas decisiones no sólo se hayan determinadas por las
normas -como ellos las entienden- sino, también, por sus sentimientos y
concepciones sobre lo "justo" y lo "correcto".
Las reglas de la interpretación en Venezuela, basadas en el artículo 4
del Código Civil, nos dejan ver que nuestras leyes son conjuntos sistemáticos
de frases atractivas y de significado impreciso que pueden fácilmente ser
manejadas de manera tal que conduzcan a resultados contradictorios. Dado
que no existen criterios objetivos que indiquen cuándo debe aplicarse una
máxima y cuándo otra, ellas ofrecen gran amplitud para que el juez llegue al
resultado que considera deseable.
No obstante, el sistema dota al juez de las herramientas necesarias
para que cuando desee aplicar la sanción de una norma a una situación que
no entra dentro del supuesto de hecho de ésta, se sirva del razonamiento
analógico o sostenga la existencia de un principio implícito. Además, la
interpretación restrictiva puede lograrse recurriendo al propósito probable de
la ley. Las interpretaciones extensivas se apoyan en el argumento de que
están reunidas las condiciones para el uso de la analogía.
Sin embargo, considero que la interpretación debe estar de acorde con
las reglas de consistencia, es decir que los enunciados y su negación no
pueden existir al mismo tiempo en la misma configuración de justificación,
las reglas de eficiencia, la interpretación no sólo deben tener un lenguaje
común sino que también deben usar cada expresión de una manera
uniforme, las reglas de sinceridad, no se puede invocar una justificación que
sabe es inválida y las reglas de generalización, no se puede invocar un juicio
de valor que él mismo no está dispuesto a generalizar para cubrir otros casos
similares.
Referencias
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453 (Extraordinario).
Marzo 24, 2000.
Petzold-Pernía, H. (2008). Sobre la Naturaleza de la Metodología Jurídica.
Frónesis, Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política, 15 [Revista en
línea] Disponible: https://bit.ly/2ZTdxPf [Consulta: Febrero 24, 2021]
Código Civil de Venezuela, (1982). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, 2990 (Extraordinario). Julio 26, 1982.
También podría gustarte
- Triptico - Manco Capac y Mama Ocllo - Los Hermanos AyarDocumento2 páginasTriptico - Manco Capac y Mama Ocllo - Los Hermanos AyarMariela Vasquez Pelaez100% (6)
- Ensayo Introduccion Al Estudio Del DerechoDocumento3 páginasEnsayo Introduccion Al Estudio Del DerechoLino Cervantes100% (6)
- La Supremacía ConstitucionalDocumento6 páginasLa Supremacía ConstitucionalRober Pires VRAún no hay calificaciones
- Principios Generales Del DerechoDocumento5 páginasPrincipios Generales Del DerechoCristian Oyuela100% (6)
- Dignidad HumanaDocumento3 páginasDignidad HumanaXimena Cortés VelasquezAún no hay calificaciones
- Insolvencia de La P.N No ComercianteDocumento21 páginasInsolvencia de La P.N No Comerciantegloria riveraAún no hay calificaciones
- El Estado Constitucional de Derechos y Justicia Del EcuadorDocumento7 páginasEl Estado Constitucional de Derechos y Justicia Del EcuadorErica0% (2)
- Declaracion Jurada VivenciaDocumento3 páginasDeclaracion Jurada VivenciaJamil Jaher Motta GilAún no hay calificaciones
- 3 Enfoques Del DerechoDocumento3 páginas3 Enfoques Del DerechoEiser Guzman50% (2)
- Debido ProcesoDocumento11 páginasDebido ProcesoMarlon SmithAún no hay calificaciones
- El Derecho y Sus Acepciones, Primera UnidadDocumento21 páginasEl Derecho y Sus Acepciones, Primera UnidadAnderson GodoyAún no hay calificaciones
- Conceptos Juridicos FundamentalesDocumento14 páginasConceptos Juridicos FundamentalesEli MendozaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Sociologia JuridicaDocumento16 páginasTrabajo de Sociologia JuridicaCarruyo ElizabethAún no hay calificaciones
- Qué Es El Derecho ConstitucionalDocumento7 páginasQué Es El Derecho ConstitucionalHaydeé SolórzanoAún no hay calificaciones
- Resume NDocumento4 páginasResume NLEONEAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Tributario Hilary Roxana Elizabeth Chen Chiquin 201642027Documento10 páginasFuentes Del Derecho Tributario Hilary Roxana Elizabeth Chen Chiquin 201642027hillaryAún no hay calificaciones
- Material de ClasesDocumento117 páginasMaterial de ClasesVictorAún no hay calificaciones
- Justificación Del Poder y Estado de DerechoDocumento3 páginasJustificación Del Poder y Estado de DerechoHans Dany Burga MartosAún no hay calificaciones
- La Ley y ReglamentoDocumento7 páginasLa Ley y ReglamentoEsthela SalasAún no hay calificaciones
- El Derecho Como Estructura de NormasDocumento8 páginasEl Derecho Como Estructura de NormasEliagny InfanteAún no hay calificaciones
- La Función de La Constitución Política Del EstadoDocumento4 páginasLa Función de La Constitución Política Del EstadoShirley Tiffany Chapoñan de la CruzAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigacionDocumento26 páginasTrabajo de Investigaciondylan gonzalezAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho ContitucionalDocumento4 páginasFuentes Del Derecho ContitucionalRenzo LayaAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigaciónDocumento4 páginasTrabajo de InvestigaciónJamesy CheryAún no hay calificaciones
- Normativismo JurídicoDocumento4 páginasNormativismo JurídicoAlison Evans75% (4)
- FD - Ensayo Filosofia Del DerechoDocumento10 páginasFD - Ensayo Filosofia Del DerechoManz MayAún no hay calificaciones
- Link de Investigacion de Leguislacion y Marco LegalDocumento25 páginasLink de Investigacion de Leguislacion y Marco LegalAlex MinAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigacionDocumento27 páginasTrabajo de Investigaciondylan gonzalezAún no hay calificaciones
- Las Fuentes Del Derecho Se Pueden Diferenciar en Fuentes Directas e IndirectasDocumento8 páginasLas Fuentes Del Derecho Se Pueden Diferenciar en Fuentes Directas e IndirectasJerry VeCóAún no hay calificaciones
- Grupo 2Documento9 páginasGrupo 2jwparedesAún no hay calificaciones
- Neocostitucionalismo Principios y ValoresDocumento5 páginasNeocostitucionalismo Principios y ValoresJoel AullaAún no hay calificaciones
- Derecho y PoderDocumento10 páginasDerecho y PoderJhon Saccsa ToscanoAún no hay calificaciones
- Fuerza Normativa de La ConstitucionDocumento4 páginasFuerza Normativa de La ConstitucionJavier Ramon RomeroAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Legalidad y LegitimidadDocumento4 páginasDiferencias Entre Legalidad y LegitimidadlukasAún no hay calificaciones
- Estado Constitucional de DerechoDocumento6 páginasEstado Constitucional de DerechoLuky CalderonAún no hay calificaciones
- Apuntes de Penal 1Documento566 páginasApuntes de Penal 1lvillelar1Aún no hay calificaciones
- Apuntes de PenalDocumento567 páginasApuntes de PenalDiego F. Rodriguez PardoAún no hay calificaciones
- Evidencia 3Documento6 páginasEvidencia 3Alan GonzalezAún no hay calificaciones
- Introduccion Al DerechoDocumento5 páginasIntroduccion Al Derechooscary pinedaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Fundamentos JuridicosDocumento9 páginasTrabajo de Fundamentos JuridicosVinicio HerreraAún no hay calificaciones
- El Principio de LegalidadDocumento4 páginasEl Principio de LegalidadErickVelásquezRojas100% (1)
- Vivas Gilces Mayerlin Principios Procesales de La Administración de JusticiaDocumento13 páginasVivas Gilces Mayerlin Principios Procesales de La Administración de JusticiaMayte VivasAún no hay calificaciones
- Hernandezr A2u2 CpeDocumento7 páginasHernandezr A2u2 CpeRicardo Hernández MondragónAún no hay calificaciones
- Van Rompaey El Derecho y La JusticiaDocumento3 páginasVan Rompaey El Derecho y La JusticiaArnaldo Preso De LigaAún no hay calificaciones
- El Estado de DerechoDocumento5 páginasEl Estado de DerechoTzuyo ChuAún no hay calificaciones
- Legalidad y Seguridad JurídicaDocumento10 páginasLegalidad y Seguridad JurídicaDennisbknfit RamírezAún no hay calificaciones
- Doctrina Nacional - Magistrados - Víctor Ticona PostigoDocumento24 páginasDoctrina Nacional - Magistrados - Víctor Ticona PostigoHenry W. Montesinos LimaAún no hay calificaciones
- Que Es El DerechoDocumento6 páginasQue Es El DerechoEleanyi EscorcheAún no hay calificaciones
- Abuso La Tutela JudicialDocumento128 páginasAbuso La Tutela Judicialjose javier jarrinAún no hay calificaciones
- Sistemas Jurídicos ContemporáneosDocumento206 páginasSistemas Jurídicos ContemporáneosGuillermo AlonsoAún no hay calificaciones
- Fernandez - Beas - Martha - Patricia - 1.4 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, LA INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION Y LA EVALUACION DE LAS REFORMASDocumento10 páginasFernandez - Beas - Martha - Patricia - 1.4 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, LA INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION Y LA EVALUACION DE LAS REFORMASuniverAún no hay calificaciones
- El Papel Del Derecho en La Construcción de Las Teorías de LaDocumento4 páginasEl Papel Del Derecho en La Construcción de Las Teorías de LaMariana Miranda LaparraAún no hay calificaciones
- Estado de Derecho - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento6 páginasEstado de Derecho - Wikipedia, La Enciclopedia LibreLaura Cristina Garzon MoraAún no hay calificaciones
- Ramas Del DerechoDocumento18 páginasRamas Del DerechoNixon Fabricio Sanchez SagastumeAún no hay calificaciones
- Ensayo de Justicia Constitucional y DemocraciaDocumento5 páginasEnsayo de Justicia Constitucional y DemocraciamarciaAún no hay calificaciones
- Los Principios Fundamentales de Un Derecho Penal DemocraticoDocumento8 páginasLos Principios Fundamentales de Un Derecho Penal DemocraticoYolanda MorenoAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Procesal PenalDocumento5 páginasFuentes Del Derecho Procesal PenalBrandon BautistaAún no hay calificaciones
- Grupo 5Documento10 páginasGrupo 5jwparedesAún no hay calificaciones
- TEMA 04principios Generales Del DerechoDocumento5 páginasTEMA 04principios Generales Del DerechoMaribel VictorioAún no hay calificaciones
- Leccion 1 Derecho PenalDocumento7 páginasLeccion 1 Derecho PenalGabriela Quintero CastroAún no hay calificaciones
- Conceptos Clase 1Documento7 páginasConceptos Clase 1SHARON NATALIA AVENDAÑO RAMOSAún no hay calificaciones
- Pasos para Preparar Un Proyecto Científico-03Documento6 páginasPasos para Preparar Un Proyecto Científico-03María José ZavalaAún no hay calificaciones
- Instrumento Evaluación Experimento CientíficoDocumento1 páginaInstrumento Evaluación Experimento CientíficoMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Instrucciones para Elaboración Del Proyecto de CienciasDocumento4 páginasInstrucciones para Elaboración Del Proyecto de CienciasMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Cuadro de Operacionalización de La VariableDocumento3 páginasCuadro de Operacionalización de La VariableMaría José Zavala0% (1)
- Formato Proyecto de CienciasDocumento8 páginasFormato Proyecto de CienciasMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Valores de Un Docente ProactivoDocumento1 páginaValores de Un Docente ProactivoMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Programa Integral Motivacional para El Personal de La UNEXPODocumento3 páginasPrograma Integral Motivacional para El Personal de La UNEXPOMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Perfil Del Docente ProactivoDocumento3 páginasPerfil Del Docente ProactivoMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Derecho Romano Mariangel ArenasDocumento5 páginasMapa Conceptual Derecho Romano Mariangel ArenasMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento4 páginasMapa ConceptualMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Ética JurídicaDocumento5 páginasCuadro Comparativo Ética JurídicaMaría José Zavala100% (1)
- Cuadro Comparativo Derecho Romano Mariangel ArenasDocumento4 páginasCuadro Comparativo Derecho Romano Mariangel ArenasMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Informe Derecho Romano Mariangel ArenasDocumento16 páginasInforme Derecho Romano Mariangel ArenasMaría José ZavalaAún no hay calificaciones
- Desctos Abril 2016Documento168 páginasDesctos Abril 2016vivianaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD Crusigrama Corriene ElectricaDocumento2 páginasACTIVIDAD Crusigrama Corriene Electricadora garzaAún no hay calificaciones
- Los Cuellos Blancos: Jacinto Salinas Cumplirá Arresto Domiciliario Por Peligro de Contraer COVID-19Documento12 páginasLos Cuellos Blancos: Jacinto Salinas Cumplirá Arresto Domiciliario Por Peligro de Contraer COVID-19Política LRAún no hay calificaciones
- Ampliación Plazo PasDocumento1 páginaAmpliación Plazo PasMario RivasAún no hay calificaciones
- Aportes de Melanie Klein A La Teoría PsicoanalíticaDocumento7 páginasAportes de Melanie Klein A La Teoría PsicoanalíticaCarlos G. CastilloAún no hay calificaciones
- Raúl Eduardo Mauro MachucaDocumento3 páginasRaúl Eduardo Mauro MachucaDiario GestiónAún no hay calificaciones
- Solicito Devolución de Vehiculo A La FiscaliaDocumento4 páginasSolicito Devolución de Vehiculo A La FiscaliaSandra hv.Aún no hay calificaciones
- Las Asambras de Dios de Bolivia-1Documento3 páginasLas Asambras de Dios de Bolivia-1Yely Tambillo MirandaAún no hay calificaciones
- Informe de Primera Practica 2023Documento5 páginasInforme de Primera Practica 2023Diego Alberto Vicencio RicraAún no hay calificaciones
- BinaventuranzasDocumento2 páginasBinaventuranzasAngel Eduardo Alvarez RodriguezAún no hay calificaciones
- El Retrato de Dorian GrayDocumento3 páginasEl Retrato de Dorian Graysebas0716Aún no hay calificaciones
- Proyecto de Tesis Control Aduanero y Delitos de Contrabando PeruDocumento12 páginasProyecto de Tesis Control Aduanero y Delitos de Contrabando PeruDayamonRosasJimenez100% (2)
- Resolucion+administrativa 000017 2022 P CsjliDocumento4 páginasResolucion+administrativa 000017 2022 P Csjliarmira del aguilaAún no hay calificaciones
- Manual de Gestion Penitenciaria PDFDocumento401 páginasManual de Gestion Penitenciaria PDFSergio Calfu100% (1)
- Exam Mat Verano 3°gradoDocumento5 páginasExam Mat Verano 3°gradoDiana PedrazaAún no hay calificaciones
- Definiciones y Visiones Del CaribeDocumento19 páginasDefiniciones y Visiones Del CaribeGeoorge Asscenciio DomiinguezzAún no hay calificaciones
- Solicita Alzamiento de Medida Precautoria de Luisa Toro RevisadaDocumento2 páginasSolicita Alzamiento de Medida Precautoria de Luisa Toro RevisadaKathleenolguinAún no hay calificaciones
- CantosDocumento2 páginasCantosSaidy Lora Sosa100% (1)
- Familia Bajo AtaqueDocumento2 páginasFamilia Bajo AtaqueCime Ake NatalieAún no hay calificaciones
- Formato para NotificaciónDocumento1 páginaFormato para NotificaciónKathyAún no hay calificaciones
- Acuerdo Privado Sobre Repartición de Utilidades de La EmpresaDocumento3 páginasAcuerdo Privado Sobre Repartición de Utilidades de La EmpresaxdeckAún no hay calificaciones
- Ejercicios OD-OIDocumento4 páginasEjercicios OD-OIRafael ChecaAún no hay calificaciones
- Electrónica + Plan de Acción en La "Ciudadela" Interna: No Necesito Nada de Esto, Tengo Una EscopetaDocumento17 páginasElectrónica + Plan de Acción en La "Ciudadela" Interna: No Necesito Nada de Esto, Tengo Una EscopetaSergio García AbellaAún no hay calificaciones
- Decreto Ley #20530Documento25 páginasDecreto Ley #20530Vladimir Juan Ramírez Vargas100% (1)
- Contestar Demanda Repetición de Lo PagadoDocumento2 páginasContestar Demanda Repetición de Lo PagadoMario GuillenAún no hay calificaciones
- F Contrato para Creditos de Libranza Ecre-027.a PDFDocumento3 páginasF Contrato para Creditos de Libranza Ecre-027.a PDFSeguros LinkAún no hay calificaciones