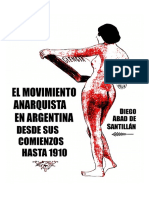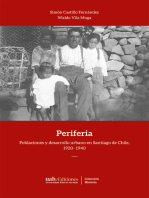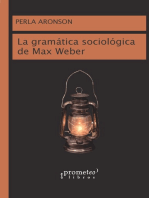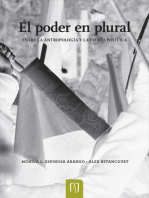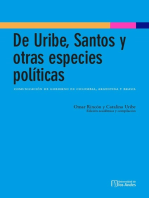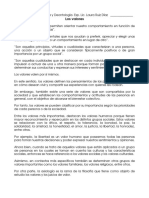Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Loïc Wacquant (Dir.) - Repensar Los Estados Unidos - para Una Sociología Del Hiperpoder PDF
Loïc Wacquant (Dir.) - Repensar Los Estados Unidos - para Una Sociología Del Hiperpoder PDF
Cargado por
Jhonny QuinteroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Loïc Wacquant (Dir.) - Repensar Los Estados Unidos - para Una Sociología Del Hiperpoder PDF
Loïc Wacquant (Dir.) - Repensar Los Estados Unidos - para Una Sociología Del Hiperpoder PDF
Cargado por
Jhonny QuinteroCopyright:
Formatos disponibles
Presentan estas obras una diferente sensi-
bilidad respecto a los problemas dolientes de
la actualidad. Abren una dimensión crítica y
solidaria con los conflictos de la concretez
viva que afectan a las distintas etnias y gru-
pos marginados por la modernidad ilustrada.
Su finalidad es hacer un análisis de la convi-
vencia social desde la demodiversidad y la
pluralidad de opciones y creatividad cultural.
L I B R O S D E L A R E V I S T A A N T H R O P O S
Repensar los EEUU.pmd 2 21/06/2005, 11:50
Repensar los Estados Unidos
Repensar los EEUU.pmd 3 21/06/2005, 11:50
This page intentionally left blank
Repensar los Estados Unidos
Para una sociología del hiperpoder
Loïc Wacquant (Dir.)
Pierre Bourdieu Neil Fligstein
Rogers Brubaker Nicolas Guilhot
Dan Clawson Carole Persell
Peter Cookson Barbara Rylko-Bauer
Frederick Cooper Teresa Sullivan
Rick Fantasia Elizabeth Warren
Paul Farmer Jay Lawrence Westbrook
Repensar los EEUU.pmd 5 21/06/2005, 11:50
Repensar los Estados Unidos : Para una sociología
del hiperpoder / Loïc Wacquant, dir.
239 pp.; 24 cm.— (Libros de la Revista
Anthropos)
ISBN 84-7658-743-0
1. Estados Unidos de América - Condiciones
sociales 2. Estados Unidos de América - Política
económica 3. Sociología - Estados Unidos de América
4. Capitalismo monopolista I. Wacquant, Loïc, dir.
II. Colección
301.153.1(73)
Primera edición: 2005
© Loïc Wacquant et alii, 2005
© Anthropos Editorial, 2005
Edita: Anthropos Editorial. Rubí (Barcelona)
www.anthropos-editorial.com
ISBN: 84-7658-743-0
Depósito legal: B. 30.103-2005
Diseño, realización y coordinación: Plural, Servicios Editoriales
(Nariño, S.L.), Rubí. Tel. y fax 93 697 22 96
Impresión: Novagràfik. Vivaldi, 5. Montcada i Reixac
Impreso en España - Printed in Spain
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida
por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Repensar los EEUU.pmd 6 21/06/2005, 11:50
Prólogo
América como profecía de autocumplimiento*
Loïc Wacquant
Pocas sociedades oponen al esfuerzo de objetivación científica obstáculos tan
considerables como los Estados Unidos. Ello no se debe a la inmensidad de su
territorio ni a su diversidad social y cultural, sino al hecho de tratarse de un país
que, desde sus orígenes, se ha pensado y se ha vivido como una «nación aparte»
que escapaba de las leyes y las determinaciones que habitualmente gobiernan la
estructura y trayectoria de las sociedades. La noción de «excepción», introducida
en la era jacksoniana por el visitante fascinado por la nueva república Alexis de
Tocqueville, y elaborada más tarde por toda una tradición de pensamiento califi-
cada de liberal, es en efecto consustancial a la ideología nacional, tal como lo
confiesa el historiador Richard Hostadter: «Nuestro destino no es el de ser una
nación que genera ideologías, sino el de encarnar una ideología».1 ¿Cómo podría la
Sociología, ciencia de lo normal y de lo común, de lo regular y de lo secular,
consagrada a la implantación de «modelos y leyes», según la formulación de Durk-
heim, y que proviene de instituciones sociales europeas en las que abunda un
pasado multisecular repleto de desigualdades heredadas, con esta visión, conse-
guir apropiarse de esta «Nueva Jerusalén»? Es decir, de una sociedad de inmigra-
ción fluida y móvil, una sociedad impregnada de religión y formada en el libre
juego del «fin» perpetuamente inalcanzado y dispuesto, a ultranza, hacia el futuro,
que encuentra precisamente su unidad en la creencia en su unicidad y en la
búsqueda ferviente de un destino manifiesto al que está predestinado y cree rea-
lizar en nombre del género humano.2
Otra razón es que el citado postulado de la «excepción», no sólo proporciona el
marco impensado de las artes, de las letras y del pensamiento político autóctonos,
* Traducción de Maritxell Pucurull Calvo.
1. Richard Hofstader, citado por S.M. Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword,
Nueva York, Norton, 1996, p. 18, obra de gran utilidad en tanto que ofrece un catálogo de los
tópicos más importantes sobre la temática; véanse igualmente J.P. Greene, The Intellectual Cons-
truction of America: Exceptionalism and Identity from 1492 to 1800, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 1993; y Byron E. Shafer (dir.), Is America Different? A New Look at Ameri-
can Exceptionalism, Oxford, Oxford University Press, 1991.
2. M.F. Jacobson, Barbarian Virtues: The United States Encounters Foreign Peoples at Home
and Abroad, 1876-1891, Nueva York, Hill and Wang, 2000.
Repensar los EEUU.pmd 7 21/06/2005, 11:50
sino también y sobre todo el de las ciencias sociales estadounidenses, que Dorothy
Ross, en The origins of American Social Science,3 mostraba que se fundamentan en
dos dogmas complementarios, y que constituyen un verdadero mito fundador de la
nación, el cual sólo pone en cuestión periódicamente para una mejor renovación
recurriendo a conceptos nuevos. El primero es aquel que se denomina el «individua-
lismo metafísico» que, de Ralph Waldo Emerson a Richard Rorty y de George Her-
bert Mead a James Coleman, hace del individuo el fundamento infundado de la
acción, el valor y el saber.4 El segundo considera que Norteamérica se ha de definir
por oposición a las viejas sociedades europeas, rígidas y conflictivas, organizadas de
acuerdo con esquemas colectivos históricamente retrógrados y por tanto, condena-
das con antelación al estancamiento y a la decadencia, a menos que se transformen
según el patrón estadounidense que bordea el antiestatalismo, tal como lo propo-
nen las diferentes variantes del discurso actual sobre la «globalización». Así se plan-
tea tras la Segunda Guerra Mundial con la teoría de la «modernización» bien recibi-
da por David McLelland, Daniel Lerner y Talcott Parsons.
Un tercer factor, éste más coyuntural, aumenta todavía la fuerza de la ilusión
de la excepcionalidad de Norteamérica: después de la caída del imperio soviético,
y bajo el efecto del despliegue de su capital económico, militar, jurídico y cultural
a través del planeta, ésta se ha convertido en la nación-faro de toda la humani-
dad. La dominación sin precedentes que ejerce Norteamérica, por un doble movi-
miento articulado de atracción (a través de la fuga de cerebros [brain drain] y la
exportación, mediante sus gabinetes estratégicos [think tanks], fundaciones, re-
corridos comerciales y varios organismos tildados de no gubernamentales) en el
movimiento internacional de bienes inmateriales, medios de comunicación, arte,
derecho, ciencia, filantropía, la pone en disposición de inculcar a todo el planeta
su visión particular del mundo.5 Estados Unidos, desde luego, tiene de excepcio-
nal que es, en los albores del siglo veintiuno, la primera sociedad de la historia
dotada de medios materiales e inmateriales para imponer su inconcebible marco
político y social como estructura de pensamiento universal y, también es excep-
cional en cuanto lo hace, transmutando sus particularidades en normas, véase
en ideal transhistórico. Y procediendo así, transformando toda la realidad a su
imagen y semejanza.
Un último obstáculo a la sociología de Norteamérica reside en los discursos
cruzados y cómplices de celebración y de denigración que la rodean y la envuelven
3. D. Ross, The Social Origins of American Social Science, Nueva York, Cambridge University
Press, 1991, y ídem, «An Historian’s View of American Social Science», Journal of the History of
thte Behaivoral Sciences, 29-2 (abril 1993), pp. 99-112.
4. El excepcionalismo también sirve de refugio al espiritualismo y sostiene una visión he-
roica de la historia, tal como indica esta cita llena de candor debido a su modo excesivo de
adular, de Seymour Martín Lipset: «La saga de la historia americana pone de manifiesto la
controversia alrededor de los grandes hombres en la historia. Pero sea cual sea la actitud que se
adopte en este debate, no podemos responder al hecho de que la Providencia se ha volcado en
una nación que encuentra un Washington, un Lincoln, o un Roosevelt en cuanto lo necesita. Al
tiempo que escribo estas líneas, pienso que extraigo conclusiones científicas, incluso si confieso
que las escribo como ciudadano americano orgulloso de su país».
5. Y. Dezalay y I. Garth, The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and
the Contest to Transform Latin American States, Chicago, University of Chicago Press, 2002.
Repensar los EEUU.pmd 8 21/06/2005, 11:50
en un denso entrelazado de nociones previas que se derivan del sentido común y
que, más allá de su antagonismo, se ponen de acuerdo para hacer de pantalla a
un conocimiento riguroso del funcionamiento de sus instituciones. Por esta razón
era necesario reunir aquí los trabajos de investigadores estadounidenses prove-
nientes de todas las disciplinas y acabar con el encantamiento del mito fundador
que convierte a Norteamérica en la figura emblemática de la prosperidad en coali-
ción con la libertad (de trabajar, de iniciativa, de aprender, de votar, etc.) pero
también para romper con la lógica del proceso, que razona en clave de «a favor o en
contra» con el objeto de inculpar o encontrar inocente. Ello con tal de obtener el
modo de comprender y explicar las relaciones y los mecanismos sociales que, no
por el hecho de desplegarse en un contexto específico, son menos genéricos.
Un mercado de trabajo del proletariado que estalla por estar sometido al des-
potismo legal del empresariado con motivo de la represión sin frenos ni descanso
de los sindicatos; crece la precariedad de la clase media en el seno mismo de una
prosperidad reencontrada debido a la división de la protección social en capas
sociales: escuelas de élite que otorgan a los herederos un quasi monopolio de facto
de las posiciones de poder más altas, y que agrupan a la clase dominante uniendo
a las familias patricias de la costa Este con los nuevos ricos de otras burguesías
regionales;6 un Estado que desregula el empleo y «mercantiliza», sin límites, la
salud llevando, bajo mano, una política fiscal e industrial en beneficio de los accio-
nistas y de los sectores punta de la «nueva economía»; las redes y las estratagemas
por las que las grandes empresas dominan la máquina electoral así como los atri-
butos bizantinos de su arquitectura política (que ha revelado la confusión jurídico-
política alrededor del recuento de votos en Florida después de la primera elección
de George W. Bush); el maridaje entre la brecha racial y el encarcelamiento masivo
como «política social» que se propone luchar no contra la pobreza sino contra los
pobres, entendidos como la negación viviente de la ideología nacional de la oportu-
nidad para todos; por último, la irrupción en el campus universitario con un dis-
curso flojo y confuso que revela más hechizo moral y político que teoría social, y
que tiene como efecto la fusión de las estructuras de desigualdad en el disolvente
retórico de la (pluri)cultura: otros tantos aspectos de la realidad estadounidense
que son desconocidos porque se oponen a una visión idealizada de la Norteamérica
hoy en día hegemónica tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Poniendo de manifiesto los efectos de la intrusión violenta y del imperio cre-
ciente del capital económico en todos los sectores de la vida social, estos análisis
contribuyen al progreso del conocimiento empírico de los Estados Unidos como
sociedad singular, pero también como analista histórico en tamaño real de las trans-
formaciones que se operan en nuestros días en todas las instituciones sociales
6. Cuya encarnación, ideal típico hasta el punto de ser caricaturesco, es el presidente George
W. Bush, multimillonario hijo de Presidente y nieto de senador, nació y se crió en una aldea de
alto copete de Connecticut, antiguo alumno —a fin de cuentas bastante mediocre— de una de
las «academias» privadas descritas por Caroline Persell y Peter Cookson («Pensionnats d’élite:
ethnographie d’une transmisión de pouvoir», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 138
(junio 2001), pp. 56-65 y también en este libro, cap. IV: El sufrimiento del privilegiado: internados
de élite y transmisión de poder) y, más tarde, de las Universidades de Yale y Harvard, pero cuya
imagen pública es la de un niño cualquiera de un buen pueblo de Texas.
Repensar los EEUU.pmd 9 21/06/2005, 11:50
sometidas a su tropismo. El hecho de radiografiar las instituciones de Norteamé-
rica supone, en efecto, proporcionar materiales indispensables para una antropo-
logía comparativa de una invención del neoliberalismo en la práctica, ya que los
Estados Unidos, tras el giro sociopolítico de mediados de los años setenta, son el
motor teórico y práctico de la codificación y la diseminación transnacional de un
proyecto ideológico que pretende someter el conjunto de las actividades humanas
a la tutela del mercado. Es por esta razón que el compendio de trabajos reunidos
en estos dos números presenta, además de un interés científico, un interés pro-
piamente cívico y requiere, por este hecho, una lectura atenta no limitada a un
público universitario. Dichos trabajos ponen luz sobre los cimientos nacionales
de una profecía social de autocumplimiento con expectativas planetarias.
10
Repensar los EEUU.pmd 10 21/06/2005, 11:50
Dos imperialismos de lo universal*
Pierre Bourdieu
Gran parte de lo que observamos en el trato entre Francia y Estados Unidos
es el producto de un sistema de relaciones que deben entenderse como la confron-
tación de dos imperialismos de lo universal.
Lo que se ha descrito como una de las propiedades más excepcionales de
estas dos naciones, la pretensión de cierta universalidad (sobre todo en el ámbito
político con, por ejemplo, una constitución y una tradición democrática determi-
nadas), forma parte de los recursos políticos, de los capitales simbólicos que estos
países pueden poner al servicio de formas muy particulares, y muy diferentes, de
imperialismo. Por supuesto, soy consciente de que el sociólogo siempre ha sido el
malo de la película: es el que desencanta, el aguafiestas; es el que no celebra la
democracia, sino que cuestiona los usos sociales, no siempre muy democráticos,
que pueden haberse construido a partir de la idea de democracia. Y ésta es la
intención de este discurso.
En primer lugar, quisiera mostrar el modo especial en que Francia ejerce
esta forma de imperialismo que denomino imperialismo de lo universal. Entien-
do por ello un imperialismo que se practica especialmente sobre el plano políti-
co, pero que incide también en los estilos de vida, la vida cotidiana, en nombre
de una legitimidad que resulta de su pretensión, más o menos ampliamente
reconocida, de la universalidad. En la lucha por el monopolio de lo universal se
enfrentan desde siempre las grandes naciones, invocando aquello más universal
que poseen en un momento determinado, como se ha hecho con las religiones
(como el cristianismo) o las morales llamadas universales. Francia goza, en esta
batalla, de cierta ventaja (por lo menos en la época moderna) gracias a su Revo-
lución (cuya precedencia ha sido discutida, y no por casualidad, con ocasión de
la celebración de la Revolución francesa). En su patrimonio, Francia posee la
Revolución universal por excelencia: la Revolución francesa, mito fundador de la
República francesa, es la Revolución universal y el modelo universal de todas las
revoluciones. De este modo, la tradición marxista otorgó la máxima legitimación
a la pretensión francesa de retener el monopolio de la Revolución universal. Y no
resulta muy sorprendente observar que los marxistas de todos los grandes paí-
ses modernos (Inglaterra, Estados Unidos, Japón, etc.) no han dejado de pre-
guntarse si ellos han vivido una verdadera revolución, es decir, una revolución
francesa o a la francesa...
* Traducción de Sergi Panisello.
11
Repensar los EEUU.pmd 11 21/06/2005, 11:50
Marx y el marxismo han contribuido en gran medida a instituir la Revolución
francesa como modelo universal de la revolución. Además, como todo el mundo
sabe, el pensador por excelencia de lo universal, aquel que debe invocarse en
cualquier discurso sobre lo universal, Kant, también consagró la revolución fran-
cesa como la Revolución universal. Se podrían nombrar un sinfín de atestaciones,
puramente sociológicas, de este reconocimiento casi planetario de la universali-
dad de la revolución singular que tuvo lugar en Francia y, al mismo tiempo, de la
nación procedente de esta revolución, que goza, por este mismo hecho, de una
especie de estatuto aparte. Opino que si la Revolución francesa está en el centro
de los debates actuales, desde ambos lados del Atlántico, y no únicamente con
motivo de los aniversarios, es precisamente porque a través de la Revolución fran-
cesa y de la idea que se tiene de ella, quizá se está compitiendo por el monopolio de
la universalidad, el monopolio de los derechos del hombre, el monopolio de la
humanidad...
Desde esta perspectiva, la Revolución francesa aparece como el mito funda-
dor y legitimador de la pretensión gala de la universalidad, y del derecho a la
universalización de su cultura nacional. Al poseer una cultura nacional que se
pretende universal, los franceses se sienten autorizados (por lo menos hasta la
Segunda Guerra Mundial) a ejercer una forma de imperialismo cultural que revis-
te la apariencia de un proselitismo legítimo de lo universal. El mejor ejemplo se
encuentra en sus acciones colonizadoras: tal como demuestra la historia compa-
rada de las estrategias de colonización de los franceses e ingleses, la colonización
francesa, a menudo concebida como una misión civilizadora y emancipadora, se
caracteriza por una extraordinaria seguridad en sí misma, que se basa en la cer-
tidumbre de poseer como peculiaridad la universalidad (hoy en día, a menudo se
olvida que hubo una colonización de izquierdas, propensa a concebir la anexión a
través de la asimilación como promoción liberadora hacia lo universal).
El imperialismo de lo universal se percibe como un imperialismo liberador; no
hay nada mejor que ser colonizado por Francia: «¿Qué otra cosa mejor puedo
hacer por el colonizado que convertirlo en un alter ego, que concederle acceso a lo
que soy yo, a esta cultura mía que, además, es universal?». Es por eso que la
pretensión de lo universal es más fuerte en el ámbito de la cultura. Una de las
particularidades históricas de Francia, que se confirmó sobre todo a finales del
siglo XIX, es la de asegurarse, mediante razones históricas, otro monopolio, el de la
legitimidad cultural o, para ser más precisos, el de este otro capital de lo univer-
sal: lo Chic. Valery escribió dos textos sobre París que resultan magníficos por su
triunfante inconsciencia.
No es fácil comprender cómo alguien pudo sentirse universal hasta ese grado,
hasta el punto de poder decir, en palabras llanas, que París es la capital, por
definición universal, del mundo cultural. Así, pues, Francia es una especie de
ideología consumada: ser francés es sentirse con el derecho de universalizar su
interés particular, el interés nacional que tiene la peculiaridad de ser universal. Y
esta cualidad de universal tiene un doble carácter: universal en el terreno político,
con el modelo puro de la revolución universal, y en el terreno cultural, con el
monopolio de lo chic (de París). Es comprensible que, aunque su monopolio de lo
universal sea muy contestado, especialmente por los Estados Unidos, Francia
siga siendo el árbitro de las elegancias en materia de radical chic, como dicen del
12
Repensar los EEUU.pmd 12 21/06/2005, 11:50
otro lado del Atlántico. Francia continúa ofreciendo al universo el espectáculo de
los juegos de lo universal y, en concreto, del arte de la transgression que estable-
cen las vanguardias políticas y/o artísticas, con ese modo particular (que se sien-
te inimitable) de saber ir siempre más allá, y más allá del más allá, de jugar de
manera virtuosa con los registros, difíciles de admitir, del vanguardismo político y
del vanguardismo cultural. Es también comprensible que el escritor cuyo nombre
está más discretamente vinculado a lo que fue la culminación del radical chic, la
revista Tel Quel, se haya revelado recientemente como uno de los defensores más
encarnizados de la ortografía francesa. No se toca una lengua que, según recono-
ció la academia de Berlín al coronar a Rivarol, es muy universal.
Frente a este imperialismo francés, que continúa siendo el paradigma del
imperialismo de lo universal, los Estados Unidos erigen el suyo propio, cuyo fun-
damento o caución hallan en el mythe de la democracie en Amerique, confecciona-
do por Tocqueville. Este autor, en tanto que francés y aristócrata, queda doble-
mente facultado para cumplir su función —para que yo sea legitimado, hace falta
que sea otro (un extranjero) el que me acredite; si me corono yo mismo, como hizo
Napoleón, en vez de pedir a un Papa que lo haga, no sirve de nada. En la lucha por
el monopolio de la universalidad, el reconocimiento concedido por los otros, sobre
todo por los demás países, es determinante. Así pues, no es una casualidad que se
convoque a los franceses para coronar la universalidad norteamericana —aún
hoy en día se hace, e incluso a veces ellos acceden de forma voluntaria.
El baluarte del imperialismo norteamericano de lo universal es sin duda la
Constitución, el Congreso, la unidad en el pluralismo, etc., y cuando lo que reivin-
dican los Estados Unidos es el universalismo político, se lo concedemos de buena
gana. Pero, desde hace un tiempo, también reivindican, con cierto éxito, la univer-
salidad cultural. Y aquí, como es evidente, chocan especialmente con las preten-
siones francesas, porque si bien la pretensión política ha sido menoscabada, a
pesar de los aún evidentes vestigios gaullistas, la pretensión del universalismo
cultural sigue estando muy arraigada. Se podría demostrar que en muchos ámbi-
tos, entre ellos el terreno de la ciencia, donde lo universal se mide con premios
Nobel, los franceses se esfuerzan mal que bien en rivalizar. Las estrategias de
universalización que emplean todas las naciones ambiciosas para justificar su
dominación adquieren, hoy en día, formas inesperadas. Así, por ejemplo, la cien-
cia misma —antes he mencionado los premios Nobel a propósito— se ha converti-
do en una de las grandes apuestas en la lucha por la legitimidad dentro de lo que
yo denominaría el campo político mundial; la ciencia y también una forma de
filosofía basada en la ciencia. En la lucha por el monopolio de la dominación
legítima en el mundo, la capital, según Valery, está actualmente en Harvard o en
Chicago. Estas ciudades reúnen y combinan, además de un gran capital científico
simbolizado por los premios Nobel, una constelación de productos culturales de
pretensión universal; una filosofía de la acción que representa la acción humana
como el resultado del cálculo racional, y que vincula así muy estrechamente la
intención humana a la racionalidad científica; una teoría económica muy forma-
lizada y legitimada en nombre de las matemáticas; una teoría filosófica de la elec-
ción racional, etc. Además, esta compleja epistemocracia cumple, según parece,
funciones de legitimación extraordinarias; para ello la ciencia, que es el discurso
universal por excelencia, se transforma en la forma suprema de la ideología justi-
13
Repensar los EEUU.pmd 13 21/06/2005, 11:50
ficadora. ¿Para qué, pues, añadir esa otra arma, la moral, que es el punto fuerte
tradicional de los Estados Unidos? Cabe recordar que todas las intervenciones
norteamericanas, después de 1917, se han justificado con la reivindicación de lo
universal, con la defensa de los valores y de la moral; se deberían analizar las
estrategias de universalización desarrolladas con ocasión de la Guerra del Golfo.
El retorno de la moral, que en la actualidad algunos franceses celebran, no está
desligado del progreso del imperialismo cultural estadounidense. Uno de los ám-
bitos donde mejor se distingue este nuevo imperialismo cultural es el de la pintu-
ra. Serge Guilbaut desarrolla un magnífico análisis en su libro How New York
Stole the Idea of Modern Art, publicado por University of Chicago Press en 1983,
donde describe el complejo proceso según el cual, poco a poco, la dominación
simbólica legítima, en materia de pintura, se trasladó de París a Nueva York.
De este modo, muchas de las cosas que se dicen o se escriben sobre Francia o
los Estados Unidos, o sobre sus relaciones, son el producto del enfrentamiento
entre dos imperialismos, uno en ascensión y otro en declive, y no hay duda de que
están motivados en gran parte por sentimientos de venganza o por resentimien-
tos; no se puede negar que parte de las reacciones que podrían catalogarse como
antiamericanismo del resentimiento, pueden y deben entenderse como estrate-
gias de resistencia legítima a unas nuevas formas de imperialismo. ¿Cómo distin-
guir las formas regresivas, nacionalistas o nacionalitarias, que tratan de sal-
vaguardar los mercados culturales protegidos, de las formas legítimas de defensa
contra la destrucción de modelos amenazados por la concentración monopolísti-
ca? Los intelectuales, que son los más incumbidos por el imperialismo de lo uni-
versal, hallan en una realidad ambigua ocasiones innumerables de alimentar sus
estrategias de mala fe. Por esto opino que de este breve análisis que he propuesto
debe sacarse una incitación a la vigilancia o, aún mejor, a la reflexividad. Muchos
de los discursos sobre las diferencias o las similitudes que hay entre naciones (sus
regímenes políticos, sus sistemas educativos, etc.) no son más que estrategias de
universalización destinadas a defender nuestro capital simbólico nacional contra
una agresión real o imaginaria. Pero no todo es tan simple, y las astucias de la
mala fe son innumerables. Los intereses sujetos a la lucha por la hegemonía cul-
tural en el espacio nacional pueden inducir a ciertos nacionales a hacerse cómpli-
ces del imperialismo cultural del extranjero —del mismo modo que otros se encie-
rran en un nacionalismo regresivo.
La universalización de los intereses particulares es la estrategia de legitima-
ción por excelencia, y se impone con una urgencia singular a los productores
culturales, cuya tradición les hace pensar que son los portadores y los portavoces
de lo universal, los «funcionarios de la humanidad». Aunque, si bien siempre se
deben analizar con la más extremada cautela todas las estrategias orientadas a la
unificación del campo cultural, hay que saber distinguir aquellas que planean
una unificación dentro del pluralismo de las que se proponen una unificación por
anexión o, si se prefiere, por imposición de un modelo nacional dominante (de esta
forma se ha llevado a cabo, las más de las veces, la unificación cultural correlativa
de la construcción de los Estados modernos). La cultura universal no puede re-
sultar de la universalización de una cultura, es decir, de la absolutización de una
cultura histórica, que implica la pérdida de una parte universal (y esto también es
válido para la lengua). El internacionalismo, hoy en día desacreditado injusta-
14
Repensar los EEUU.pmd 14 21/06/2005, 11:50
mente tras haber sido utilizado por una forma especialmente perversa de imperia-
lismo de lo universal (el imperialismo soviético), debe ser rehabilitado y restaura-
do en su forma verdadera. Se trata de inventar una cultura universal que no
resulte de la imposición universal de una cultura concreta, porque, en tal caso,
esa cultura no sería más universal que el Estado al que proclaman «gendarme del
mundo»: Estados Unidos. En realidad, no cabe esperar un progreso hacia una
cultura verdaderamente universal —o sea, una cultura hecha de múltiples tradicio-
nes culturales unificadas por el reconocimiento que se brindan entre ellas—, sino
más bien luchas entre imperialismos de lo universal. Estos imperialismos, a tra-
vés de los homenajes más o menos hipócritas que deben rendir a lo universal para
imponerse, tienden a hacerlo avanzar y, por lo menos, a hacer de él un recurso
que puedan utilizar contra los otros imperialismos que lo invoquen.
15
Repensar los EEUU.pmd 15 21/06/2005, 11:50
Una dictadura sobre el proletariado:
represión sindical y explotación obrera*
Rick Fantasia
La economía estadounidense se ha elogiado por sus bajos índices de desem-
pleo, su amplia productividad, su elevado nivel de vida y su notable capacidad
para generar trabajos. Para alcanzar este triunfo, se incita a otros países a emular
su organización económica, política y social. ¿Pero hasta qué punto la economía
norteamericana es un éxito, y qué precio se debería pagar por imitarla? De hecho,
se puede decir que lo verdaderamente excepcional de Estados Unidos no se halla
tanto en sus mecanismos institucionales, ni en sus dispositivos culturales, sino
más bien en la facilidad con que las prácticas e ideas neoliberales se han podido
propagar sin apenas resistencia. El neoliberalismo ha podido disponer de un au-
téntico laboratorio social en la sociedad norteamericana, lo que explica por qué los
países europeos que tratan de emprender reformas centradas en la economía de
mercado la han citado como ejemplo de la desregulación de los negocios, de la
privatización de los servicios públicos, de la rápida expansión del sector de los
servicios y la consecuente innovación tecnológica, así como de la amplia configu-
ración de prácticas destinadas a sustituir el interés público por beneficios. Sin
embargo, lo que a menudo pasa inadvertido en los análisis es el peso que el edi-
ficio neoliberal carga sobre la situación del mundo laboral, incluyendo sus condi-
ciones materiales, sus formas de organización social y su vida simbólica.
Hay una tendencia, por el contrario, a concentrarse en corrientes estadísticas
escogidas de forma selectiva y dislocadas del contexto social específico del trabajo, y
el efecto que se alcanza es el de prestar a Estados Unidos cierto carisma de gran
generador de productividad, de empleo y de libertad de empresa. Pero, sin que se
pretenda desprestigiar demasiado las artes estadísticas, un simple vistazo a las ta-
sas de productividad internacionales permite afirmar, en primer lugar, que aunque
Estados Unidos liderara holgadamente la carrera por la productividad durante la
posguerra, en la década de 1990 algunos países (incluyendo a Francia) ya lo habían
superado; y en segundo lugar, que entre 1960 y 1997, por lo menos cinco países
(incluyendo a Francia)1 registraban una tasa anual de crecimiento de la productivi-
* Traducción de Sergi Panisello.
1. Un estudio de la OCDE dirigida por el Economic Policy Institute permite constatar que,
entre 1960 y 1997, la tasa de productividad de Estados Unidos (1,4 %) fue superada por Japón
(4,5 %), Italia (3,6 %), Alemania (3,1 %), el Reino Unido (2,6 %) y Canadá (1,5 %); también
advertía que si bien la productividad norteamericana doblaba a la de la mayoría de países
16
Repensar los EEUU.pmd 16 21/06/2005, 11:50
dad más elevado que el norteamericano. Aunque se sabe difícil de medir o de norma-
lizar, el nivel de productividad, y su tasa de crecimiento, se ha considerado tradicio-
nalmente el principal factor determinante de los niveles de vida presentes y futuros
en los distintos países. Sin duda, la productividad ha constituido el mayor argumen-
to de las críticas estadounidenses hacia Europa, por el afán de conservar sus am-
plias prestaciones sociales y sus sistemas de negociación colectiva. Sin embargo,
que ciertos países europeos hayan superado a los Estados Unidos en sus niveles de
producción, parece poner en tela de juicio la extendida idea de «euroesclerosis».
Del mismo modo, aunque Estados Unidos haya inscrito buenos resultados en
lo referente a la creación de empleos durante las últimas décadas en relación con
Europa, deben añadirse ciertas limitaciones a esta caracterización. La primera
precisión es temporal, puesto que, si tan sólo consideramos el período de 1975 a
1985, en que la mayoría de países europeos experimentaban un débil crecimiento
económico, un aumento de las tasas de paro y una reducción del empleo, mien-
tras que en Estados Unidos se creaban 20 millones de puestos de trabajo, pode-
mos creer haber descubierto una milagrosa «máquina de empleos».2 No obstante,
si nos fijamos en la tasa de crecimiento anual de empleo, durante el período 1979-
1989, vemos que si bien en Estados Unidos era bastante elevada (1,7 % anual), y
superior a la de la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), no alcanzaba las cifras de Australia (2,4 %), Ca-
nadá (2,0 %) o Suiza (1,8 %); y en un período más reciente (1989-1998), en que la
tasa de crecimiento de empleo se redujo en Estados Unidos hasta 1,3 %, los índi-
ces de Irlanda (3,7 %), Holanda (2,0 %), Nueva Zelanda (2,1 %), Noruega (1,4 %) y
Australia (1,4 %) excedieron todos la tasa del primero.3
Asimismo, como muchos ya saben, una gran proporción de los empleos que se
han creado son precarios o atípicos (a tiempo parcial, temporales, autónomos, inte-
rinos, subcontratados); son proclives a ser menos seguros, peor pagados y a garan-
tizar menos prestaciones sociales que los trabajos a tiempo completo. Desde princi-
pios de la década de 1980, las reducciones salariales instaron a muchos
norteamericanos a buscar segundos y terceros empleos, hasta que en 1999 el 5,9 %
de la población activa (8 millones de personas) tenía dos o más trabajos, muchos de
los cuales eran a tiempo parcial y se concentraban en industrias y ocupaciones
poco retribuidas. El rápido desarrollo de las cadenas de establecimientos del sector
de los servicios, cuyos éxitos se basaban en volúmenes de venta elevados, tecnolo-
gía punta y escasos costes laborales, impulsó la expansión del trabajo a tiempo
parcial. Este sistema horario facilita la labor de los gestores que buscan perpetua-
europeos en 1960, éstos (junto con Japón) redujeron esta diferencia de productividad, y que en
1997 Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Noruega habían alcanzado el nivel de producción
estadounidense. Véase Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt (2001): The State of
Working America 2000-2001, Ithaca - Nueva York, Cornell University Press, pp. 375-377
2. Dentro del Mercado Común el empleo declinó durante estos años, mientras que en el
conjunto de países de la OCDE ascendió ligeramente de 2,5 millones; véase Richard B. Free-
man (ed.) (1994): Working Under Different Rules, Nueva York, Russell Sage Foundation, pp. 2-3.
3. Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., p. 403. Como la tasa de em-
pleo se establece en parte según el número de horas trabajadas, una tasa de empleo que se
base en períodos breves y numerosas horas de trabajo semanales puede reflejar una distinción
equívoca de una economía (véase a continuación).
17
Repensar los EEUU.pmd 17 21/06/2005, 11:50
mente una mayor «flexibilidad» laboral, tal como admitía el director de un super-
mercado a un investigador: «las ventajas de contratar gente a tiempo parcial son los
[bajos] niveles salariales que puedes pagarles y la mayor flexibilidad [horaria] de
que dispones para lidiar con posibles variaciones en el negocio o los volúmenes».4
Empresas como McDonald’s mantienen un 80 % de su plantilla a tiempo parcial (y
100 % no sindicados), mientras que ciertas cadenas de tiendas camuflan el número
de empleados a tiempo parcial con una simple redefinición de términos. Por ejem-
plo, Wal-Mart puede garantizar que un 70 % de su plantilla trabaja a «tiempo com-
pleto» con tan sólo limitar esta modalidad horaria a 28 horas semanales, y la cadena
de cafeterías Starbucks, reduciendo la «jornada completa» a 20 horas semanales,
puede afirmar que un 57 % de sus trabajadores gozan de este tipo de contrato.5
También hay que añadir que la industria del trabajo temporal pasó de 0,4 millones
de asalariados en 1982 a 3 millones en 1999, cuando uno de cada cuatro emplea-
dos en los Estados Unidos trabajaba en una situación atípica, circunstancia que
muchos eligen de forma voluntaria, pero que muchos otros deben aceptar.6
En cuanto a los anuncios de la tasa de paro en Estados Unidos, hay que
tomarlos con la misma dosis de escepticismo que las alusiones a la creación de
empleo. Es cierto que el desempleo en Estados Unidos se ha mantenido a niveles
muy bajos durante las dos últimas décadas, pero no hay en ello nada de excep-
cional, puesto que la tasa de paro ha sido aún menor en varios países de la
OCDE. Así, mientras que en 1999 el índice de desempleo en Estados Unidos
(4,2 %) constituía casi la mitad de la media (8,1 %) de los países de la OCDE (y
cerca de un tercio de la tasa francesa de 11,3 %), cuatro países europeos esta-
ban por debajo de la cifra norteamericana: Austria (3,7 %), Holanda (3,3 %),
Noruega (3,2 %) y Suiza (3,5 %); esta situación ya estaba vigente en 1989 (y en
1979, el 5,8 % del paro estadounidense superaba la tasa de 4,4 % de la OCDE).7
Además, se calcula que los dos millones de individuos (en su mayoría jóvenes
negros e hispanos) encarcelados en prisiones norteamericanas han contribuido
a reducir artificialmente la tasa de paro un 2 % durante la década de 1990.8 De
4. Citado por Chris Tilly (1996): Half a Job: Bad and Good Part Time Jobs in a Changing
Labor Market, Filadelfia, Temple University Press, p. 47.
5. La empresa de confección The Gap redefinió del mismo modo la duración del tiempo
completo a 30 horas semanales, lo que le permite afirmar que un 70 % de sus trabajadores
trabajan a tiempo completo. Las cifras concernientes a estas dos firmas proceden de la obra de
Naomi Klein (1999): No Logo: Taking Aim at the Brain Bullies, Nueva York, Picador, p. 476.
6. Citando los datos del estudio del Bureau of Labor Statistics, Lawrence Michel, Jared
Bernstein y John Schmitt (op. cit. pp. 244-253) exponen las cifras más recientes, de 1999: entre
el 1,7 % de los empleados a tiempo parcial (en oposición a las demás formas de trabajo preca-
rio), un 85 % afirman haber elegido esta modalidad, mientras que el 15 % dicen haberse visto
obligados ante la imposibilidad de encontrar trabajo a jornada completa. Sin embargo, los in-
vestigadores citan estudios precedentes que muestran que el incremento de empleos a tiempo
parcial entre 1973 y 1989 fue esencialmente involuntario y no la consecuencia de una preferen-
cia de los trabajadores por horarios más cortos (p. 250).
7. Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., p. 404.
8. Véase Loïc Wacquant (1999): Les prisons de la misère, París, Raisons d’agir Éditions,
p. 90; véase también Bruce Western y Katherine Beckett (1999): «How unregulated is the US
labor market? The penal system as a labor market institution», American Journal of Sociolo-
gy, 104, pp. 1.135-1.172.
18
Repensar los EEUU.pmd 18 21/06/2005, 11:50
este modo, la encarcelación de los jóvenes en Estados Unidos en la práctica
puede representar una solución perversa al problema del desempleo, porque si
se analizan exclusivamente las tasas de paro de la población adulta, los porcen-
tajes son ligeramente más bajos en Francia que en Estados Unidos.9 Además, en
su estudio mensual sobre las familias, del que se extrae el índice de desempleo,
la Oficina del censo de Estados Unidos incluye bajo la rúbrica «mano de obra
activa» a cualquier persona mayor de dieciséis años y que haya trabajado un
mínimo de una hora durante la semana anterior. Esta clasificación parece esta-
blecer una cimentación poco sólida para un edificio de la magnitud de «la gran
máquina de empleos norteamericana». Por otra parte, por importante que sea
un empleo en Estados Unidos, su beneficiario puede ser despedido en cualquier
instante, sin ninguna explicación o advertencia, y sin ninguna indemnización
por cese (con la excepción de ciertas categorías de maestros de escuela, profeso-
res universitarios y funcionarios titulares, y de ciertos ejecutivos en cuyos con-
tratos se estipula una indemnización por despido). En general, pues, podría
afirmarse con cierta seguridad que, a pesar de varias décadas de retórica y du-
dosas suposiciones, si se analizan las tasas de empleo y desempleo en un con-
texto social, la situación no parece, ni con mucho, tan singular o excepcional
como se había pretendido.
En cuanto a los salarios asociados a los empleos cabe indicar que si bien la
tesis del aburguesamiento de la clase trabajadora podía quizá aplicarse a la so-
ciedad norteamericana cuando fue formulada en los años sesenta, la situación
no tardó en invertirse, ya que los ingresos semanales del 85 % de los trabajado-
res estadounidenses, hasta entonces ajustados por la inflación, cayeron un 18 %
entre 1973 y 1995.10 De este modo, el considerable crecimiento de salarios acae-
cido durante los últimos años (un aumento del 7,3 % entre 1995-1999) debe
observarse como la contrapartida a una reducción de ingresos mucho más larga,
continua y sustancial que afectó durante dos décadas a obreros, empleados del
sector de los servicios y a la mayor parte de trabajadores no manuales de los
Estados Unidos.
Todos los trabajadores, a excepción de los directivos, de los profesionales liberales y de
los técnicos, vieron cómo su salario por horas disminuía regularmente y de una forma
sustancial entre 1973 y 1999 (teniendo en cuenta el aumento de sueldos que se ha
producido entre 1995 y 1999). La reducción afectó a vendedores, personal administra-
tivo y oficinistas, a personal del sector terciario (incluyendo agentes de policía y bom-
beros) y a obreros (trabajadores cualificados, operarios industriales, transportistas y
peones). Los ingresos de las mujeres aumentaron de forma regular para estas mismas
9. Aunque el paro en los jóvenes haya sido un problema especialmente difícil en Europa del
Oeste, comparado con el de los Estados Unidos, un economista británico muy respetado dijo, en
una entrevista con el Financial Times, que «entre 1988 y 1994, el 11 % de los hombres de entre 25
y 55 años estaban desempleados en Francia, contra un 13 % en el Reino Unido, 14 % en los
Estados Unidos y 15 % en Alemania» [subrayado por el autor], citado por John Gray (1998): False
Dawn: the Delusions of Global Capitalism, Nueva York, The New Press.
10. Véase John Gray, ibíd., pp. 111 y 114. Para una recapitulación del aburguesamiento de
los obreros, véase la «introducción» en John Goldthorpe et al. (1969): The Affluent Worker in the
Class Structure, Londres, Cambridge University Press.
19
Repensar los EEUU.pmd 19 21/06/2005, 11:50
categorías, pero se situaban muy por detrás de las retribuciones masculinas antes de
1973, y continúan siendo inferiores para ocupaciones y puestos iguales.11
Durante este período, la proporción de trabajadores cuyo salario se situaba
en el umbral de la pobreza se elevó en todos los sectores y resultó especialmente
importante en el caso de latinos y negros.
Entre 1973 y 1999 el porcentaje de hispanos de género masculino cuyo salario les
situaba en el umbral de pobreza aumentó de 25,1 % a 40,3 %; el porcentaje corres-
pondiente a la población negra pasó de 24,8 % a 39,5 %; y el porcentaje de los
blancos de 10,7 % a 16,1 %. Un «salario en el umbral de pobreza» se define como «el
sueldo por horas que un empleado a tiempo completo, trabajando durante todo el
año, debe ganar para mantener una familia de cuatro personas en el límite del um-
bral de pobreza», lo que en 1999 equivalía a 8,19 dólares (en dólares de 1999). Mien-
tras que la definición oficial de «umbral de pobreza» es una cifra precisa que reviste
una gran autoridad, muchos consideran su método de cálculo arbitrario y anticua-
do, hasta el punto de desestimar la mitad del porcentaje de personas que sin duda se
hallan en condiciones materiales insuficientes.12 Y no hay que olvidar que el aumento
del número de estos trabajadores incluye las alzas salariales de 1995 a 1999 (a ex-
cepción de los hispanos cuyos salarios no aumentaron durante este período).
En términos generales, las personas que no siguieron la enseñanza secunda-
ria sufrieron una reducción de salario por horas de 2,81 dólares entre 1973 y
1999, y los que poseían un diploma de estudios secundarios pasaron a percibir
1,51 dólares menos durante el mismo período (estas dos categorías cubrían un
41 % de la población activa en 1999).13 Esto representa una disminución de los
ingresos medios anuales de 4.500 dólares. El estudio indica que incluso aquellos
que fueron a la universidad (pero no se graduaron) también sufrieron una caída
de salario de un dólar entre 1973 y 1999.14 En este sentido, se debería apuntar
que la diferencia relacional entre educación y salario se describe a menudo en los
medios de comunicación como una prima destinada a aquellos que lograron com-
pletar los estudios universitarios (que muchas veces se presentan como una defi-
ciencia de los que no los completaron).
La reducción de beneficios no se aplica solamente al salario, sino también a lo
que los norteamericanos denominan fringe benefits (las prestaciones no moneta-
rias), una expresión que sugiere precisamente la carencia institucional de medi-
das sociales en Estados Unidos. Ante la ausencia de un sistema de seguridad
11. Véase Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., pp. 4-6 y 122. Esta obra
publicada por The Economic Policy Institute es una fuente extraordinaria de datos en lo relativo a
salud, ingresos y gran variedad de otros indicadores de la desigualdad social en Estados Unidos.
12. Ibíd., pp. 129-136.
13. Ibíd., p. 153.
14. Ibíd., pp. 152-153. Cabe mencionar que la principal razón de la diferencia de salarios
entre los asalariados que han seguido un curso universitario y los otros, no se centra tanto en
la fuerte subida de salario de los primeros sino en la grave bajada de los segundos; los trabaja-
dores que obtuvieron un título de 4 años en la universidad aumentaron modestamente su
salario un 3,2 % entre 1979 y 1999. Los que obtuvieron un título universitario elevado pudie-
ron beneficiarse de una subida del 11,5 % durante este mismo período, pero tan sólo represen-
taban un 9 % de los trabajadores en 1999.
20
Repensar los EEUU.pmd 20 21/06/2005, 11:50
social generalizado y en un contexto de privatización casi completa de la asisten-
cia hospitalaria, un seguro médico suscrito por el empresario se hace indispensa-
ble para la mayoría de trabajadores norteamericanos. Sin embargo, entre 1979 y
1998, la proporción de empleados del sector privado que, por contrato, se benefi-
ciaban de un seguro de enfermedad descendió de 70,2 % a 62,9 %, una reducción
del 7,3 %; y durante este mismo período, el financiamiento de las jubilaciones por
parte de las empresas disminuyó un 1,9 %, con lo que sólo el 49,2 % de la pobla-
ción activa del sector privado disponía de esta garantía en 1998.
El programa de seguridad social, instaurado en la década de 1930, establece
un régimen general de jubilación muy modesto al que contribuyen todos los asala-
riados, aunque la mayoría de trabajadores deben complementarlo para evitar reti-
rarse en la pobreza. Los contratos de la mayoría de empleados del servicio público
conciertan algún tipo de seguro por enfermedad (pero, como para muchos trabaja-
dores del sector privado, los porcentajes que deben abonar de las cuotas del seguro
son cada vez más elevados, y además deben absorber ellos mismos los crecientes
costes de los cuidados médicos). Hay que señalar que el sector público representa
tan sólo el 16 % de la mano de obra en los Estados Unidos, una cifra muy inferior
a la francesa, y que la disminución de seguros médicos y jubilaciones ha sido más
acentuada entre los trabajadores cuyos ingresos son más bajos. Si se examinan,
por ejemplo, los empleados que constituyen el último quinto en una escala de
salarios, tan sólo un 29,6 % de ellos goza de un seguro médico suscrito por su
patrono, porcentaje que sufrió una reducción de 11,1 % entre 1979 y 1998. Duran-
te el mismo período el número de personas que se beneficiaban de una pensión de
jubilación también disminuyó un 1,6 % (sólo un 17,9 % de los trabajadores menos
retribuidos tienen derecho, por contrato, a una pensión). Generalmente, para los
empleados que se sitúan en los dos quintos inferiores en la escala de ingresos,
los costes de un seguro médico que les cubra a ellos y a su familia y las cuotas de
un plan de pensiones privados son prohibitivos: es dentro de este grupo que se
encuentra una gran parte de los 44 millones de norteamericanos no asegurados.15
A la precariedad del sistema social hay qua añadir que los Estados Unidos
son el único país de la OCDE en el que los asalariados trabajan más tiempo de
media, en un período de un año, que hace veinte años.16 Mientras que los otros
países industrializados han visto cómo sus horarios laborales se han reducido en
163 horas anuales durante las dos últimas décadas, los estadounidenses traba-
jan 63 horas más ahora que entonces.17 La razón principal de esta diferencia se
debe a que la media de vacaciones para un trabajador norteamericano es sólo de
15. Todas las cifras se han extraído de Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt,
op. cit., pp. 137-140.
16. Éste no ha sido siempre el caso. Hace treinta años, los norteamericanos trabajaban
menos horas por año que los franceses o los alemanes. Véase Richard B. Freeman (1994):
Working Under Different Rules, op. cit., p. 3.
17. Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., p. 400. Suecia también fue
uno de los países en que se aumentaron las horas laborales por año entre 1979 y 1998; este
incremento simplemente situó a Suecia en tercera posición entre una lista de 20 países, con
1.551 horas anuales (Francia estaba en sexta posición con 1.634 horas anuales, mientras que
Estados Unidos ocupaba la última posición con 1.966 horas, en 1998). Para las consecuencias de
las horas extra, véase Juliet B. Shor (1991): The Overworked American, Nueva York, Basic Books.
21
Repensar los EEUU.pmd 21 21/06/2005, 11:50
16 días (y los patronos no están obligados por ley a ofrecer vacaciones, pagadas o
no); esta cifra es inferior al mínimo establecido en todos los países europeos, y
supone la mitad de las vacaciones que por ley corresponden a los trabajadores en
Francia, Finlandia, Austria, Dinamarca, España y Suecia.18 Además, los emplea-
dos norteamericanos no sólo disponen de menos descanso diario o de menos pau-
sas en el trabajo que sus homólogos europeos, sino que no tienen ningún derecho
a descansos o pausas para ir al servicio, por larga que sea su jornada laboral (de
hecho, los directivos por ley pueden exigir horas extraordinarias a los trabajado-
res, sin límite alguno).19 Sin duda, los patronos franceses pueden multar o sancio-
nar a los empleados que abusan de las pauses pipi, no obstante, el Estado puede
intervenir, a falta de compañeros de trabajo que lo hagan, para defender este
imperativo humano que no está reconocido por las leyes en Estados Unidos.20
Asimismo, aparte de la carencia de legislación en lo referente a los descansos o las
vacaciones, en Estados Unidos no existe ningún seguro de baja por enfermedad,
ya sea retribuida o no, o de baja por maternidad (aunque se autoriza una baja por
maternidad de 13 semanas, no pagadas), ni ningún subsidio familiar.21
Como es evidente, aunque el Estado establezca tan pocos beneficios sociales,
la patronal ofrece ciertas garantías en este sentido. La diferencia crucial radica en
que, en Estados Unidos, la inclusión de beneficios sociales en los contratos de-
pende o de la situación del mercado laboral o del poder colectivo de los trabajado-
res. En otras palabras, la principal motivación por la que una empresa ofrece
ventajas específicas está relacionada con la tensión que regula el mercado del
trabajo en un momento y un lugar determinado o en un sector en concreto (te-
niendo en cuenta la capacidad de una empresa para atraer y conservar trabajado-
res cualificados). El segundo factor determinante es el poder de organización de
los empleados frente a la patronal. Así pues, si tantos indicadores de las condicio-
nes sociales parecen tan negativos, se debe a una irregularidad fundamental que
18. Véase Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., p. 401. Véase también
Juliet B. Shor, op. cit. La media vacacional de días pagados en Estados Unidos es de 16, un gran
número de trabajadores tiene menos y hay otros que no tienen ninguno. Hay que añadir que
para los asalariados norteamericanos, tan sólo hay entre 8 y 10 días de fiesta, mientras que la
cifra media europea es 12. Véase Richard B. Freeman, op. cit., p. 22.
19. Las excepciones son los empleados de transportes, los controladores aéreos, los con-
ductores de camiones y autobuses, cuyos horarios están establecidos por el gobierno federal y
por los Estados. Véase el libro de Marc Linder y Ingrid Nygaard (1998): Void Where Prohibited:
Rest Breaks and the Right to Urinate on Company Time, Ithaca - Nueva York, Cornell University
Press, pp. 1 y 9. Presentan datos que indican que un tercio de los empleados en pequeñas y
medianas empresas (y cerca de un 50 % de los que trabajan en pequeñas empresas o para el
Estado) no gozan de tiempo de descanso remunerado.
20. Marc Linder y Ingrid Nygaard, ibíd., relatan que en 1995, en Francia, los empleados de
una empresa de embalado de carnes hicieron una huelga para protestar contra la decisión de la
dirección de multar a los que no respetaran la duración de las tres «pauses pipi» de cinco minutos
estipulados (p. 4); en 1996, también en Francia, un tribunal laboral estableció, oficialmente, que
ir al servicio «responde a una necesidad fisiológica que tan sólo el individuo puede estimar» y que
el derecho de ir al servicio no puede estar sujeto a la autorización de un tercero (p. 159).
21. Mientras que los trabajadores estadounidenses perciben un subsidio de desempleo del
50 % de su salario durante seis meses, los trabajadores europeos perciben normalmente un 47 %
de subsidio durante 16 meses. Véase Richard B. Freeman, op. cit., p. 22. Hay que mencionar que en
Estados Unidos no existe ninguna disposición legal en lo referente al subsidio de desempleo.
22
Repensar los EEUU.pmd 22 21/06/2005, 11:50
es la fuente de todos los problemas: el sistema de relaciones laborales en Estados
Unidos favorece de forma abrumadora a la patronal.
Para las decenas de millones de trabajadores que no ejercen una profesión
liberal y que no tienen ningún cargo directivo, un carnet de afiliación sindical es el
principal pasaporte hacia la ciudadanía social. Mientras que en Europa las venta-
jas sociales, más o menos sustanciales, se conceden en base a la simple ciudada-
nía, en Estados Unidos la mayoría de garantías sociales se otorga, en gran parte,
en función de la afiliación sindical. Por este motivo, durante la mayor parte de la
posguerra, tan sólo los asalariados norteamericanos de los sectores sólidamente
sindicados de la economía industrial pudieron gozar de un conjunto de ventajas
sociales comparables (pero no equivalentes) a las que la ciudadanía confería a los
europeos. Las consecuencias de estas ventajas son el débil porcentaje de trabaja-
dores sindicados en Estados Unidos (menos del 13 %) y la dificultad de afiliarse a
un sindicato (casi comparable a la obtención de la ciudadanía en la mayoría de
países europeos); además, una vez obtenida la afiliación debe ser defendida cons-
tantemente contra las ofensivas patronales.
Una organización descentralizada
La extrema descentralización del sistema de negociación colectiva y de las relacio-
nes laborales en los Estados Unidos constituye una de las principales diferencias entre
este país y Francia. En Norteamérica, los representantes sindicales negocian con los
empresarios miles y miles de contratos por separado, en relación a los distintos centros
de trabajo sindicados, y tan sólo son aplicables a cada una de estas empresas específi-
cas. Del mismo modo, el número de afiliaciones al sindicato se logra (y se mantiene) en
cada lugar de trabajo de forma independiente, por un proceso de relativa autoorganiza-
ción durante el cual la base de obreros está respaldada por representantes de una de las
66 organizaciones sindicales autónomas de la nación, cuyas competencias se hallan
estrictamente delimitadas (según las industrias y los puestos de trabajo). Los obreros se
movilizan para convencer a la mayoría de sus colegas de que se afilien colectivamente
al sindicato en ocasión de unas elecciones de representación sindical controladas por el
Estado. En caso de éxito, una sección sindical relativamente autónoma del sindicato
nacional se designará oficialmente como agente de negociación para los trabajadores
del establecimiento.*
* Para un rápido repaso del funcionamiento de los sindicatos en los Estados Unidos, véase D. Yates
(1998): Why Union’s Matter, Nueva York, Monthly Review Press, 1998.
El trabajo siempre ha estado en el corazón del debate sobre la excepción nor-
teamericana.22 Como los movimientos obreros son el estímulo de las transforma-
22. La ausencia de política socialista a largo plazo y la existencia de un sindicalismo particu-
larmente pragmático fueron el núcleo de un largo debate académico sobre la excepción norte-
americana, que llevó a Wermer Sombart a plantear, en un contexto inusitado, la cuestión cen-
tenaria: Why is There No Socialism in the United States?, White Plains, M.E. Sharpe, 1976. Se
23
Repensar los EEUU.pmd 23 21/06/2005, 11:50
ciones sociales, se pueden considerar un mecanismo que es la condición para la
evolución del conjunto de formaciones de una sociedad. Lo que significa que la
situación singular del sindicalismo en Estados Unidos puede entenderse a la vez
como la causa y el efecto de los principios que se dicen «constitutivos» de la socie-
dad estadounidense, desde el mito de la «sociedad sin clases» o de las múltiples
«libertades», hasta su implacable individualismo ideológico. Es cierto que, cuando
se trata de disposiciones socioeconómicas, el actor colectivo se remplaza por el
individuo, unidad básica de la percepción social en Estados Unidos, lo que confie-
re cierta credibilidad a ese cuento de la sociedad sin clases que se utiliza para
encubrir los indicadores materiales de una sociedad «con clases».23
No hay duda de que todo esto se ha logrado gracias a un estilo cultural de
alegre democracia y a un perpetuo movimiento de publicidad hiperbólica, siempre
útil para disimular los aspectos más crudos de la vida social en los Estados Uni-
dos. La constancia y los esfuerzos de los medios, de la clase política y de los
ejércitos de «expertos» universitarios o técnicos han contribuido al nacimiento
simbólico de una sociedad del todo encantadora, aunque principalmente imagi-
naria (que es objeto de una admiración sin fin). Así, aunque la debilidad del movi-
miento obrero se suele considerar el producto de las características singulares de
la sociedad norteamericana, también nos podemos plantear si no es este sindica-
lismo desgastado y dócil lo que permite esta imagen de una sociedad sin clases,
libre y compuesta exclusivamente de individuos soberanos.
Es evidente que se trata de una situación ideal, casi utópica, para todos aque-
llos que tienen las riendas en las manos, porque facilita un máximo de manipula-
ción con un mínima amenaza de agitación social, y porque ha conseguido eclipsar
las prácticas laborales de las que depende.
La guerra en las relaciones laborales
No se exagera si se dice que ciertos derechos fundamentales, como la creación
de sindicatos, la negociación colectiva y el derecho de huelga, se han limitado tanto
que para la mayoría de trabajadores estadounidenses ni siquiera existen. En 1965
se dio comienzo a una continua ofensiva patronal con la creación del Labor Law
Study Group, una organización que agrupaba a los principales ejecutivos de las
cincuenta mayores empresas privadas y de cuarenta cámaras sindicales, cuyo de-
clarado objetivo era restablecer el equilibrio de la negociación colectiva y de la con-
podría responder de forma razonable adelantando que absolutamente todas las situaciones
consideradas son excepcionales. Véase Aristide R. Zolberg: «How many exceptionalisms?», en
I. Katznelson y Aristide R. Zolberg (1986):Working Class Formation: Nineteenth Century Patterns
in Western Europe and the United States, Princeton, Princeton University Press.
23. Hoy en día es evidente que, de entre todos los píses de la OCDE, es en Estados
Unidos donde se encuentra la mayor desigualdad de ingresos y fortuna. Es un hecho que las
clases sociales no responden tan sólo a criterios objetivos, sino que se pueden considerar
como grupos en perpetua formación, de modo que entrañan una existencia a la vez objetiva
y alegórica, sujetos a predisposiciones y a azares históricos de quienes les representan. Una
clase social pues debe ser definida de forma conceptual, pero al mismo tiempo aprehendida
a diferentes niveles.
24
Repensar los EEUU.pmd 24 21/06/2005, 11:50
ducta de las relaciones laborales.24 El Labor Law Study Group (más tarde conocido
como el Business Roundtable), que trabajó en la sombra durante los años setenta,
presionó al Congreso, organizó comités de acción política y utilizó grandes cantida-
des de dinero y de influencia para manipular la opinión pública.
Las cuarenta cámaras sindicales implicadas en el proyecto fueron moviliza-
das en una campaña de opinión pública dirigida, tras los bastidores, por la direc-
ción de Hill et Knowlton, la primera empresa de relaciones públicas en el mundo,
muy conocida por su antisindicalismo, que ha ideado la imagen corporativa de las
mayores sociedades nacionales. Según se informó, Hill et Knowlton anunció a
Labor Law Study Group que, para divulgar el tema del «terrorismo sindical», su
acción incluiría la creación de argumentos para autores que colaboraran regular-
mente en revistas nacionales, encuentros con reconocidos «intelectuales liberales»
a fin de organizar entrevistas públicas con los que se mostraran «flexibles y dúcti-
les» hacia la causa antisindical, la colaboración con editoriales de periódicos, pro-
ductores y escritores de radio y televisión, y dibujantes de prensa; también pro-
metía «trabajar junto con editores y autores de manuales de educación cívica, de
historia y economía para persuadirles de que utilizaran el material que Hill et
Knowlton les había preparado».25
Aunque no se pueda saber si todas estas medidas se cumplieron íntegramen-
te, la creación de una opinión pública era tan sólo una pequeña parte de las
actividades de Labor Law Study Group. Como sus miembros representaban a
las principales empresas sindicadas de la construcción, la organización empleó
sus primeros esfuerzos para arremeter contra los sindicatos de ese sector. En
colaboración con la principal asociación industrial del país, Associated Builders
and Contractors, y con la ayuda de distintas empresas constructoras no sindica-
das que se especializaban en la sustitución de trabajadores en huelga, el grupo
había logrado, a principios de los ochenta, recortar el 50 % de trabajadores sindi-
cados de la industria de la construcción. Este éxito constituyó todo un estímulo
para los esfuerzos que ya se habían emprendido desde otros sectores distintos.26
A finales de la década de 1970 se operaba, en la industria estadounidense, una
ofensiva brutal en dos frentes al mismo tiempo: una batalla feroz para minar las
afiliaciones de los sectores ya sindicados, y una lucha continua contra el derecho de
los trabajadores a organizar firmas e industrias aún no sindicadas. Sobre ambos
frentes se desplegó una hueste de consultores, especializados en la destrucción de
sindicatos, que florecía impulsada por la demanda del mercado. Estas empresas
asesoras, formadas por abogados, personal de seguridad y expertos en relaciones
24. Citado en Haynes Johnson y Nick Kotz (1972): The Unions, Nueva York, Pocket
Books, p. 112.
25. Véase James A. Gross (1995): Broken Promises: The Subversion of US Labor Relations
Policy, 1947-1994, Filadelfia, Temple University Press, pp. 205-214.
26. En 1984, la tasa de sindicalización, que era del 50 % en la década de 1960, había caído
hasta el 23,4 %; y grupos como el Council on a Union Free Environment del grupo industrial
National Association of Manufacturers, así como la American Hospital Association y la National
Retail Merchants Association conjugaron sus esfuerzos para destruir los sindicatos. Véanse
Miachael Goldfield (1987): The Decline of Organized Labor in the United States, Chicago, Univer-
sity of Chicago Press, pp. 190-191; y Mike Davis (1986): Prisoners of the American Dream, Nueva
York, Verso, pp. 132-133.
25
Repensar los EEUU.pmd 25 21/06/2005, 11:50
laborales, se ofrecían a las compañías a precios desorbitados para trazar oscuras
estrategias de erradicación de sindicatos. Se generalizó, entre la comunidad em-
presarial, el comercio de seminarios, manuales, guías y videocasetes que ilus-
traban cómo romper los sindicatos; el efecto fue que se legitimaron y se favore-
cieron ciertos tipos de actividades que tan sólo dos décadas antes se hubieran
creído irrealizables debido a un «sistema moderno de relaciones laborales».27
En su testificación ante el Congreso, el presidente del consejo de administración de la
West Coast Industrial Association, una de las consultorías antisindicales más violen-
tas, subrayó de propósito que el asesoramiento jurídico constituía tan sólo una míni-
ma parte de sus actividades y que, además de abogados, «entre nuestros colaborado-
res hay profesionales multidisciplinarios, expertos en recursos humanos [...] antiguos
empleados de la National Labor Relations Board, del Federal Mediation and Concilia-
tion Services, del Ministerio de Justicia y de diferentes organizaciones laborales».28
Tras unas décadas de letargo, el arte de romper huelgas revivió como una ruti-
na antisindical y, desde mediados de 1970 y durante la década de 1980, los consul-
tores enseñaron esta siniestra metodología a directores de fábrica, jefes de plantilla
y ejecutivos, que crearon un modelo virtual para ser aplicado en la práctica:29
1. Durante la negociación por un nuevo convenio, las empresas deben exigir a
los trabajadores que renuncien a ciertas ventajas básicas conseguidas en los años
precedentes, y deben negarse a discutir cualquier cuestión importante para el
sindicato, limitando la conversación a los temas más triviales (táctica denomina-
da «negociación hasta el impasse»).
2. La empresa debe permanecer inflexible en la expiración del antiguo contra-
to, forzando al sindicato a acceder a las exigencias de la dirección o a responder
27. Con títulos como «Disolver los sindicatos», «Sin los sindicatos», «Cómo actuar durante
las huelgas», «Cómo desacreditar a un sindicato», las prácticas que se incitaban en esta flore-
ciente bibliografía se oponían de forma radical a los trabajos de eruditos como Clark Kerr et al.
(1960): Industrialism and Industrial Man, Cambridge, Harvard University Press; Daniel Bell(1960):
The End of Ideology, Glencoe, the Free Press; y Arthur Ross y Paul Hartmann (1960): Changing
Patterns of Industrial Comflict, Nueva York, Wiley. Estos autores dominaron los debates de la
posguerra augurando que con la madurez de las relaciones laborales, una forma más rutinaria
y burocrática de gestión tomaría el lugar de los conflictos de clase. Lo que no atisbaron (y que ha
sido especialmente evidente en Estados Unidos, como veremos más adelante) es que la buro-
cracia del trabajo se transformaría en una arma contra el bienestar de los obreros.
28. Extraído de «Pressures in today’s workplace», vol. III, p. 304-305, Oversight Hearings of
the Committee on Education and Labor, US House of Representatives, 15 de diciembre de
1979/ 26-27 de febrero de 1980. Para un informe de primera mano de las actividades de un
«rompe-sindicatos», véase Martin Jay Levitt (1933): Confessions of a Union Buster, Nueva York,
Crown Publishers; y para la gama de estrategias y de tácticas empleadas, véase Herbert C.
Meyer: «The decline of strikes», Fortune Magazine, 2 de noviembre de 1981; Robert Georgine
(1980): «From brass knuckles to briefcases: the modern art of union busting», en Mark Green
(dir.): The Big Business Reader, Nueva York, Pilgrim Press; y Ron Chernow (1980): «The new
Pinkertons», Mother Jones Magazine, mayo.
29. Las luchas para combatir las huelgas adoptaron un carácter formalizado debido a su
éxito generalizado y a la gran distribución de guías pedagógicas, como la de R. Perry et al.
(1982): «Operating during Strikes», Industrial Research Unit de la Wharton Business School de
la Universidad de Pennsylvania; y Ted M. Yeiser (1979): How to De-certify a Union?, Memphis,
Management Press Inc.
26
Repensar los EEUU.pmd 26 21/06/2005, 11:50
El terrorismo económico en el trabajo
7 de agosto de 1979
THE WACKENHUT CORP.
Coral Gables, Fla.
Estimado…,
Si uno de sus clientes afronta dificultades en las negociaciones con la plantilla y se ve amena-
zado por una posible huelga, quizá le sea útil conocer los servicios de protección y de asistencia
que Wackenhut ha aportado a un gran número de grandes compañías, de muchos sectores indus-
triales, en Estados Unidos.
Estos servicios se llevan a cabo a través de equipos profesionales experimentados y capaces
de desactivar las situaciones más explosivas. Nuestro personal conoce perfectamente las disposi-
ciones de la Fair Labor Standards Act, por lo que sabe cómo distinguir aquellas acciones contrarias
al derecho laboral y cómo cursar expedientes sobre estas actuaciones.
El servicio de protección y de asistencia en caso de huelga incluye:
1. Análisis de los puestos de seguridad. Examinamos las distintas medidas de seguridad,
como los cercados del perímetro, la iluminación exterior, el control de entrada y los sistemas de
identificación del personal; evaluamos las necesidades que se deben cubrir y las áreas conflictivas.
2. Agentes de seguridad uniformados. Para la protección de los locales, los equipos y el
personal, disponemos de agentes de seguridad entrenados para tal efecto, que actúan bajo el
mando de supervisores experimentados. Unos y otros están en contacto a través de un avanzado
sistema de comunicación UHF que se opera desde sus equipos portátiles.
3. Protección en carretera. Facilitamos escoltas motorizados y agentes de seguridad para la
entrada y salida de camiones y para la asistencia en carretera.
4. Investigaciones. Detectives y fotógrafos experimentados se encargan de buscar posibles
pruebas de acciones ilegales.
5. Protección de la directiva. Ofrecemos protección perfeccionada a los directivos y sus fami-
lias con una mínima interferencia en sus estilos de vida habituales.
6. Equipos logísticos en el interior del centro de trabajo. A fin de asegurar al personal de
seguridad la calma y el confort necesarios, contamos con un equipo móvil que procura sabrosas
comidas (importantes para la moral cuando se está encerrado en una fábrica), camas, ropa de
cama, servicio de lavandería, útiles domésticos y material de recreo.
Todas los preparativos se deberían disponer con tiempo, desde que se prevé el problema. La
primera diligencia consistirá en un estudio confidencial de los arreglos necesarios, que nos permiti-
rá hacerle un presupuesto.
Debería mencionar también que, en más de una ocasión, la llegada a tiempo de uno de
nuestros inmensos tráileres con su cargamento de cocinas móviles, entre otras muchas cosas, ha
contribuido a detener las amenazas de huelga.
Desearía enviarle un lote de folletos sobre los servicios de asistencia y de protección absolu-
tamente únicos de Wackenhut. Tan sólo debe rellenar la solicitud adjunta y enviarla con el sobre a
franquear en destino.
En caso de detención del trabajo, puede llamarme al (305) 445-1481. Se sorprenderá de
nuestra rapidez, de nuestra eficacia y también de la serenidad con que desarrollamos nuestras
operaciones de asistencia.
Espero sus noticias.
Atentamente,
George R. Wackenhut
Fuente: Carta publicitaria incluida en el dossier y publicada de nuevo en «Pressures in Today’s Work-
place», Oversight Hearings Held on October 16-18, 1979, antes del Subcommittee on National Labor-
Management Relations Board of the Committee on Education and Labor of the House of Representatives,
96th Congress, vol. 1, p. 39-40.
27
Repensar los EEUU.pmd 27 21/06/2005, 11:50
con una huelga (los asalariados apoyarán esta reacción, puesto que estarán furio-
sos por la insultante intransigencia de la empresa).
3. Una vez aplicada la convocatoria de huelga, las empresa debe contratar
«sustitutos permanentes» que franqueen los piquetes y ocupen los puestos de los
huelguistas.
4. Tras un año de huelga, la empresa debe organizarse para celebrar discreta-
mente una votación de «desafiliación» (decertification election), bajo supervisión
estatal, en que sólo los trabajadores suplentes puedan tomar parte; de este modo
se pone término a los fueros sindicales y se excluye a la empresa de sus obligacio-
nes de negociación.
En un giro paradójico, la huelga (o más bien contra-huelga) se fue convirtiendo
en una arma esencial del arsenal de la patronal, y muchas de las cientos de huelgas
que se aprobaban oficialmente cada año, consideradas hasta entonces «pequeñas
escaramuzas», de repente se convirtieron en feroces combates «a muerte», en los que
los sindicatos perdían mucho más de lo que ganaban. Aunque sólidamente estable-
cidos desde 1947, los mecanismos legales de la lucha antisindical no se utilizaron
de forma generalizada hasta mediados de los años setenta, y sus prácticas entraña-
ban, principalmente, un extraordinario zigzag legal: los trabajadores en Estados
Unidos tienen derecho a huelga, mientras que sus patronos tienen derecho a susti-
tuirlos de forma permanente (de modo que se anula de forma efectiva el primero).30
Romper una huelga puede suponer una inversión extremadamente costosa,
desde el punto de vista financiero o de las relaciones públicas de la empresa, pero
resulta muy atractivo a las compañías porque una vez que se han remplazado los
trabajadores, se dispone de un mecanismo legal para desautorizar oficialmente, o
destruir el sindicato de forma íntegra. En un contexto económico muy liberalizado,
que otorga tan pocas ventajas legales a los empleados, la persecución de esta estra-
tegia puede representar para las empresas una gran inversión a largo plazo.31 Du-
30. Aunque la ley norteamericana prohíbe las sustituciones permanentes, durante las huel-
gas, porque son consideradas un procedimiento ilegal que supone una «práctica desleal», los
patronos tienen la costumbre de conseguir ayuda de sus consultores para disimular sus prác-
ticas desleales hacia la plantilla. Además, la reinserción de los huelguistas que han sido injus-
tamente sustituidos puede llevar años. Por ejemplo, en un caso investigado por Human Rights
Watch, los obreros de una acería de Colorado que fueron sustituidos durante una huelga que
terminó en 1997, tuvieron que esperar aún tres años para su reinserción. Véase Unfair Advan-
tage Workers Freedom of Association in the US, Nueva York, Hu-man Rights Watch, 2000, p. 31.
Un estudio sobre las huelgas que tuvieron lugar en 1985 y 1989 demuestra que se reclutaron
sustitutos permanentes en una tercera parte de las huelgas, mientras que se amenazó de ha-
cerlo en muchas otras. Véase John F. Schnell y Cynthia L. Gramm (1994): «The Empirical
Relations between Employers’ Striker Replacement Strategies and Strike Duration», en Indus-
trial and Labor Relations Review, enero, vol. 47, pp. 189-206; y véase el capítulo I («The Right to
Strike: False Promises and Underlying Promises»), en James B. Atelson (1983): Values and
Assumptions in American Labor Law, Amherst, University of Massachusetts Press.
31. En Estados Unidos, que es la única sociedad industrial avanzada que autoriza la sustitu-
ción permanente de los huelguistas, los sustitutos tienen derecho a participar junto con los
huelguistas en una elección de desafiliación; los veinte Estados llamados de «derecho al trabajo»
van aún más lejos en la reducción de las garantías sindicales, ya que los huelguistas pierden su
derecho a voto después de un año de huelga. Véanse Kim S. Cornwell (1990): Post Strike Job
Security of Strikers and Replacement Workers: a United States-Canada Comparison, Research
28
Repensar los EEUU.pmd 28 21/06/2005, 11:50
Gráfico 1. Votos de controversia de los sindicatos
de los Estados Unidos (1968-1998)
1.000
922
902
869 875 865
900 849 856 857
74,8%
72,7%
807
76,5%
76,2%
75,5%
74,9%
75,4%
777
76%
800 755
73,6%
75%
76,2%
700
n.º de votos
644
611 622 606
587
71,3%
573
600
70,9%
72,8%
531
70,1%
516
71%
69,8%
490 493 488 485 456
500
68,9%
451 453
73,4%
65,9%
69%
67,8%
70,7%
405
69,3%
401
69,5%
70,3%
400
69,6%
68,6%
293 301
300 239
69,8%
66,2%
65,3%
200
100
0
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Porcentaje de elecciones ganadas por los sindicatos Porcentaje de elecciones perdidas por los sindicatos
Fuente: Annual Reports of the National Labor Relations Board.
rante el último cuarto de siglo, ha habido miles de huelgas radicales que se han
provocado de esta forma, como las convocadas por trabajadores de las papeleras en
Maine, Wisconsin, y Penssylvania; los de las minas de cobre en Arizona y las minas
de carbón en Virginia; por los maquinistas en Connecticut; los operarios de las
fábricas de neumáticos y de útiles de Illinois; los electricistas y los obreros de la
industria de los radiadores en Massachusetts; los trabajadores del procesado de
alimentos en Iowa, Minnesota y California; los de prensa en Nueva York; así como
asistentes de vuelo, controladores y pilotos aéreos, mecánicos de avión y conducto-
res de autobús en todo el país.32 El gran aumento de las elecciones de desafiliación33
y el importante porcentaje de votaciones que pierden los sindicatos aportan una
imagen aproximada, pero inequívoca, de la topografía de esta ofensiva antisindical.
Aunque sea imposible de determinar la proporción de votaciones de desafiliación que
resulta de las huelgas provocadas por las empresas, o «contra-huelgas», el incremen-
to espectacular de este tipo de comicios es un fiel indicador de la rápida expansión de
la actividad antisindical. El gráfico 1 muestra que el número de elecciones comenzó
Essay Series, 27, Kingston, Industrial Relations Centre, Qeens University, p. 7; y John C.
Anderson et al. (1980): «Union decertification in the US, 1947-1977», Industrial Relations, 19,
pp. 100-107; véase también William Akrupman y Gregory I. Rasin (1979): «Decertification,
removing the shroud», Labor Law Journal, n.º de abril, pp. 231-241.
32. Existe una abundante bibliografía sobre la mayoría de estas batallas épicas y de otras
«huelgas contra los rompe-sindicatos» menos conocidas. Para una visión general, véase Jeremy
Brecher (1997): Strike!, edición revisada y actualizada, Boston, South End Press; y Rick Fanta-
sia: «Strike and “counter-strike”, a relational view of industrial action in postwar America», en
Monique Borrel (dir.): Postwar Trends in the Evolution of French and American Industrial Rela-
tions, Berkeley, University of California Press.
33. La «decertification election» es una votación organizada por el gobierno, tras una peti-
ción de los empleados (esquiroles o scabs), motivada y orquestada por el empresario, que trata
de rebatir la existencia misma del sindicato.
29
Repensar los EEUU.pmd 29 21/06/2005, 11:50
a descender en los años 90, tras una ofensiva continuada y creciente de la patronal,
pero que más tarde se estabilizó a un nivel dos veces superior al registrado en 1968,
año en que había empezado el incremento. Si bien el mecanismo del voto de desafi-
liación en ocasiones se utiliza por las bases obreras que tratan de sustituir un sindi-
cato ineficaz o no democrático por otro más eficaz y receptivo, los datos ofrecidos se
refieren tan sólo a las elecciones de desafiliación donde tan sólo había un sindicato
en juego y que, por tanto, reflejan más bien los conflictos entre la patronal y los
sindicatos, y no las disputas intersindicales.
Los derechos de negociación colectiva, huelga y organización son los tres pila-
res básicos de lo que se considera la «libertad de asociación», un conjunto de dispo-
siciones internacionales cuyos principios se establecen en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la ONU, y en las convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo. Aunque los Estados Unidos no hayan ratificado las dos
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tratan de for-
ma explícita la libertad de asociación, han reconocido la obligación de suscribir los
principios de la OIT relativos a estos derechos fundamentales.34 Por esta razón, se
debe ser escéptico en cuanto a los principios morales y jurídicos de la OIT, puesto
que la flexibilidad del derecho estadounidense y la inconsistencia de los mecanis-
mos de regulación y de sanción han permitido al patronato industrial anular, en la
práctica, el derecho de los trabajadores a organizarse (a pesar de las afirmaciones
legales). En su conjunto, el empeño por preservar un «medio libre de sindicatos» ha
adquirido un amplio alcance y ha adoptado complejas estrategias, que le han lleva-
do de una «agresividad institucional pasiva» a lo que debería considerarse «gangste-
rismo de empresa».35 Un ejemplo de esta pasiva agresividad es la estrategia sindical
adoptada por ciertas compañías que, al sentirse abrumadas por una mano de obra
sindicada, aplican cada vez más a menudo el principio que determina que «ninguna
fábrica sindicada ampliará sus actividades en ese mismo emplazamiento».36 Esto
significa, según Thomas Kochen et al., que las empresas sindicadas desarrollarán
sus actividades en los puestos no sindicados. De esta forma se crea un fuerte sector
no sindicado en el interior de la empresa, que atrae la parte más sustancial de las
inversiones de capital y, por consiguiente, permite a la compañía abandonar pau-
latinamente el sector sindicado.37 Al contrario que en Francia u otros países eu-
ropeos, no existen comités de empresa en la industria estadounidense y las socie-
34. Se trata de las convenciones 87 y 98 de la OIT. Tal como declararon los Estados Unidos en
1998: «Todos los miembros, incluso aquellos que no hayan ratificado las convenciones en cues-
tión, tienen la obligación, en calidad de su condición de miembro de la Organización, de respetar y
promover, lealmente y de acuerdo a la constitución [de la OIT], los principios de los derechos
fundamentales recogidos en estas convenciones: la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a negociar [...]», citado en el Human Rights Watch Report, Unfair Advantage:
Worker’s Freedom of Association in the United States, Nueva York, Human Rights Watch, 2000.
35. La expresión «medio libre de sindicatos» proviene de la National Association of Manu-
facturers, un grupo inter-indusrial en cuyo seno existió un Commitee for a Union-Free Environ-
ment (Comité para un medio libre de sindicatos), responsable de la política antisindical.
36. Citado por Dan y Mary Clawson (1999): «What happened to the US labor movement?»,
Annual Review of Sociology, 25, p. 103, a raíz de una investigación dirigida por H.Katz y R. Mcken-
zie (1986): The Transformation of American Industrial Relations, Nueva York, Basic Books.
37. T. Kochan, H. Katz y R. Mckenzie (1986): The Transformation of American Industrial
Relations, Nueva York, Basic Books.
30
Repensar los EEUU.pmd 30 21/06/2005, 11:50
dades retienen el poder de controlar las inversiones que, desde hace tres décadas,
se han realizado en un contexto de antisindicalismo sutil.
Otra práctica antisindical pasiva recomendada por los consultores consiste
en utilizar el proceso de contratación para purgar a los candidatos que presenten
un pasado sindical o que se muestren «proclives» al sindicalismo. Durante una
entrevista, se pueden advertir estas tendencias si el aspirante denota una «simpa-
tía por los desfavorecidos», en apoyo por las causas progresistas, si demuestra un
conocimiento excesivo de sus derechos, o si, como revela la grabación de un semi-
nario de consultores, pertenece a según qué grupos étnicos:
Tengo la firme convicción de que los negros tienden a ser más partidarios del sindi-
calismo que los blancos. Actualmente, existe la Equal Employment Opportunity Com-
mission (EEOC) y se deben seguir sus directrices. Pero nada les obliga a comportarse
como héroes, inspirados por una justicia abstracta para tratar de socorrer a los
oprimidos. Así que no jueguen a los héroes, ¡carajo!, llenando la plantilla de negros.
Intenten tener un mínimo, será lo mejor...
[...] Opino lo mismo de los indios que de los negros. Manténganse tan lejos como
les sea posible de los portorriqueños. Los mexicanos están bien si sienten que su
supervisor directo es su amigo y habla español. Los cubanos son formidables.38
Cuando obtienen el puesto, los trabajadores norteamericanos experimentan,
cada vez con más frecuencia, una «vigilancia pasiva», aunque no menos amenaza-
dora, de sus dirigentes. Según la American Management Association, dos tercios
de las principales sociedades norteamericanas ejercen un control electrónico de
sus trabajadores a través de cámaras, también inspeccionan sus correos electró-
nicos y escuchan sus mensajes, o comprueban los sitios Web que visitan durante
las pausas o durante las horas de trabajo.39 Se pueden imaginar múltiples razo-
nes por las que un empresario desee mantener una vigilancia de sus empleados,
y el miedo al sindicato es sin duda una de ellas.
Para que un empresario desate una agresiva, o incluso furiosa, campaña an-
tisindical no se requiere demasiada actividad sindical por parte de los trabajado-
res, sino menos de lo que se pueda pensar. La menor acción colectiva en un
puesto no sindicado a menudo incitará al empresario a contratar los servicios de
un consultor para que le ayude a desarrollar una contraofensiva (a menos que la
empresa no disponga ya de especialistas antisindicales entre sus empleados, como
sucede en muchas empresas no sindicadas). En una testificación ante el Congre-
so sobre las actividades de 3M, una reconocida consultoría especializada en el
sindicalismo del sector médico (que se enorgullece de un índice de éxito del 93 %
en su lucha contra los sindicatos hospitalarios), un dirigente sindical explicaba:
El sello de las campañas dirigidas por 3M es la creación deliberada de una atmósfera
de miedo y de presión. Quien haya trabajado en un hospital durante una de estas
campañas, puede dar fe de la agitación que se produce. Parece que la lucha antisindi-
cal se haya convertido en la prioridad del hospital; los cuidados a los enfermos se
38. Citado por Alan Kistler en los US Congress Oversight Hearings «Pressures in Today’s
Workplace», op. cit., p. 41.
39. Véase Barbara Ehrenreich (2000): «Warning: this is a rights free work place», The New
York Magazine, 5 marzo, pp. 88-92
31
Repensar los EEUU.pmd 31 21/06/2005, 11:50
relegan a un segundo plano [...] la estrategia de 3M es una especie de guerra psicológi-
ca total. Su arma principal es el miedo. Los consultores de la compañía 3M concentran
sus esfuerzos en los jefes de planta; luego ellos ya se encargarán de amedrentar al
resto de trabajadores. Se saca a los supervisores de sus puestos durante horas para
que asistan a reuniones y sesiones de formación antisindical [...] Se aborda a los
empleados y se los adoctrina sobre los supuestos males del sindicato [...] La presión
cotidiana, la interrupción de la rutina, la descarga de propaganda antisindical, los
ataques personales a los partidarios del sindicato... Puedo afirmar por mi experiencia
como Jefe de Servicio del Hospital para mujeres de Boston, y por mi experiencia con
otros trabajadores de hospital que tratan de sindicarse frente a un ataque conducido
por 3M, que ir a trabajar por la mañana se convierte muy pronto en un tormento...40
En un estudio consagrado a las elecciones sindicales celebradas en 1986,
1987 y 1994, se halló que un 87 % de la patronal contrató a consultores externos
para dirigir su campaña antisindical; en un 64 % de las campañas se organizaron
al menos cinco reuniones con «audiencia cautiva» (encuentros obligados en horas
de trabajo donde se asistía a un discurso antisindical); y el 76 % de los patronos
utilizaba la táctica del «cara a cara»: los jefes de planta, bajo la dirección de los
consultores, citaban a cada trabajador de su departamento para conocer sus vi-
siones sobre el sindicalismo, insistiendo en la postura antisindical de la empre-
sa.41 El peso de la dirección es, en general, mucho más importante en la industria
norteamericana que en otros países de la OCDE, porque en las empresas estado-
unidenses hallamos 5,7 obreros por cada directivo, mientras que el número as-
ciende a 17,9 en una empresa francesa (cifras de 1980).42
Si bien la ley en Estados Unidos prohíbe que los superiores se sindiquen, lo
que sí que es completamente legal es exigirles que formen parte de una sección
que es, en realidad, un grupo de acción para combatir posibles insurgencias. Para
la mayoría de obreros que no tienen ninguna experiencia en conflictos tan bruta-
les, la situación es especialmente peliaguda, ya que sin un sindicato los trabaja-
dores tienen muy poca protección, y cualquier supervisor comprensivo que quiera
rechazar su participación en la sección antisindical será despedido al instante por
insubordinación, sin ninguna posibilidad de recurso.43
40. Testimonio ante la Comisión de supervisión del Congreso, «Pressures in Today’s Work-
place», op. cit., vol. I, p. 102. esta descripción es muy similar a muchos casos que he estudiado
sobre la acción sindical de empleados de hospital. Véase Rick Fantasia: «Strike and “counter-
strike”…, op. cit., cap. 4.
41. Kate Bronfenbrenner y Tom Juravich: «It takes more than house calls: organizing to win
with a comprehensive union-building strategy», en Kate Bronfenbrenner et al. (1998): Organi-
zing to Win: New Research on Union Strategies, Ithaca, ILR Press.
42. Esta proporción es de 6,5 obreros por 1 ejecutivo en Gran Bretaña, 22,7 en Alemania,
27 en Italia, 25 en Suecia y 27,8 en Suiza, que registra la relación empleado/ejecutivo más
elevada. Las cifras han sido calculadas por Chris Tilly y Charles Tilly (1998): Working Under
Capitalism, Nueva York, Westview Press, p. 205, y se basan en un estudio presentado por David
Gordon (1994): «Bosses of different stripes: A cross-national perspective on monitoring and
supervision», American Economic Review, 84(2), pp. 375-379.
43. Richard Freeman y Joel Rogers (1999): What Workers Want, Nueva York, Russell Sage
Foundation, p. 62. Según estos autores, el 53 % de los ejecutivos afirman que se opondrían a
cualquier movilización sindical en su centro de trabajo, cifra aún superior durante una acción
sindical, con la intervención y la presión de los consultores y los directivos.
32
Repensar los EEUU.pmd 32 21/06/2005, 11:50
Durante una campaña electoral, no se permite a ningún representante sindi-
cal entrar en los lugares de trabajo, ni tampoco distribuir información del sindica-
to a los trabajadores en ninguno de los emplazamientos de libre acceso (como
aparcamientos, centros comerciales o parques industriales), y en el recinto de
trabajo, normalmente tan sólo se permite a los militantes repartir folletos en la
entrada, sobre la vía de acceso público (o en el domicilio de los empleados).44
Con leyes que parecen favorecer tan claramente a los empresarios en la lucha
antisindical, cuesta imaginar por qué podrían necesitar evadir la ley ante tales
circunstancias, pero lo cierto es que lo hacen, de forma frecuente y sistemática.
Las violaciones más atroces del derecho a organizarse se manifiestan cada año en
los miles de despidos ilegales que tienen lugar durante las campañas sindicales,
despidos que representan una de las cinco formas de «actividad laboral ilegítima»
que contraviene las protecciones legales del trabajador en Estados Unidos.
Un estudio sobre los atestados del National Labor Relations Board revela un
increíble incremento de las inculpaciones a patronos del 750 % entre 1957 y 1980,
mientras que el número de elecciones sindicales celebradas durante este mismo
período tan sólo aumentó un 50 % y que, entre 1990-1998, más de 184.000 tra-
bajadores percibieron atrasos salariales en compensación de represalias sufridas
debido a su actividad sindical.45
Gráfico 2. Infracciones al derecho al trabajo cometidas por los empresarios
(1950-1998)
32
30
n.º de infracciones (en millones)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Infracciones cometidas por los empresarios Despidos abusivos por actividad sindical
Fuente: Annual Reports of the National Labor Relations Board.
Como indica el gráfico 2, el número de infracciones de que se acusa a la
patronal por llevar a cabo prácticas laborales ilegítimas a) aumentó regularmente
44. Véase Human Rights Watch Report, Unfair Advantage…, op. cit., pp. 18-21.
45. Véase Paul Weiler (1983): «Promises to keep: Security workers’ right to self-organization
under the NLRA», Harvard Law Review, 96, pp. 1.769-1.827; y véase Human Rights Watch
Report, Unfair Advantage…, op. cit., p. 73 nota 134.
33
Repensar los EEUU.pmd 33 21/06/2005, 11:50
durante los años 60 y 70, y ha persistido elevado, con un mínimo de 22.000
violaciones anuales de 1975 en adelante.
Asimismo, el gráfico permite seguir la curva b), donde se muestran aquellos
delitos e infracciones, perpetrados por los empresarios, que se refieren específica-
mente a despidos indebidos de trabajadores por su actividad sindical. Como se
puede observar, desde 1975 han acaecido cada año más de 10.000 casos de esta
forma particularmente ruda de «pena capital». Aunque pueda parecer que el nivel
de infracciones haya remitido desde 1980, se trata tan sólo de una ilusión, puesto
que esta aparente reducción corresponde simplemente a una disminución del
número de elecciones, más que a un retroceso del antisindicalismo ejercido por la
patronal. Teniendo en cuenta que el número de elecciones disminuyó un 50 % en
1981 y que la tasa de infracciones patronales declinó en una tenue proporción, se
puede afirmar que las prácticas antisindicales (medidas en número de infraccio-
nes por actividad laboral ilegítima) continuaron aumentando a lo largo de la déca-
da de 1980. Cabe también subrayar que esta cifra tan sólo representa los delitos
probados (sin duda hay muchos otros sin demostrar); y sólo aquellos delitos con
pruebas suficientes para que se emita un fallo (y los consultores antisindicales
son expertos en destruir este tipo de evidencias).
Según una muestra del National Labor Relations Board (NLRB), donde se analizan
cuatrocientas votaciones elegidas al azar (celebradas entre 1998 y 2000), los sindica-
tos tan sólo presentan demandas por infracciones al Código laboral en un 14 % de
todos los casos en que los patronos amenazan (ilegalmente) de cerrar la fábrica
durante la campaña electoral. Según este estudio, el escaso número de demandas
presentadas se debe a la dificultad de informarse y de aportar pruebas de las coac-
ciones verbales, así como a la insuficiencia de las soluciones que se ofrecen a estas
prácticas ilegales. Esta investigación ha permitido probar que más de la mitad de los
empresarios amenazan con el cierre durante una acción sindical y que las amenazas
afectan a los resultados de la votación.46
Aunque no se precisan demasiadas explicaciones para este testimonio, no se
deberían pasar por alto, además de la obvia vileza de la acción encubierta que se
emprendió, las manipulaciones más sutiles que se destapan. Tal como se indica,
la dirección había doblado la plantilla antes de las elecciones sindicales (probable-
mente para diluir la concentración de la fuerza sindical), y justo antes de la vota-
ción, se cesaron (temporalmente) más de cien obreros, sindicados en su mayoría,
para poder destruir el núcleo del sindicato. Para facilitar la acción, antes se des-
plazaron estos empleados a departamentos donde no podían recurrir a sus dere-
chos por antigüedad. Se obligó al sindicato a retirar su solicitud de votación,
porque la mayoría de sus partidarios se habían marchado repentinamente, mien-
tras que el número total de empleados había aumentado mucho. Como esos obre-
ros habían sido cesados (en teoría, de forma temporal) y no verdaderamente des-
pedidos, lo más probable era que las maquinaciones del empresario no se
46. Kate Bronfenbrenner (2000): Uneasy Terrain: The Impact of Capital Mobility on Workers,
Wages and Union Organizing, Informe para la Comisión de revisión del déficit comercial de los
Estados Unidos, Nueva York, State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University,
6 de septiembre de 2000.
34
Repensar los EEUU.pmd 34 21/06/2005, 11:50
Confesiones de un espía del trabajo
[El siguiente fragmento se ha extraído del testimonio de Roci Pettigrew (alias Roci West)
ante el Congreso de Estados Unidos en una vista de 1979, donde se investigaban las «presio-
nes ejercidas hoy día en los lugares de trabajo». Pettigrew, que testificaba bajo juramento,
había sido empleado por Anja Engineering Company de Monrovia, California, a través de un
subcontrato con una empresa de seguridad, la West Coast Detectives.]
SR. PETTIGREW: Me llamo Rocci Pettigrew, pero también se me conoce como Rocci West.
Resumiré mi experiencia en el cuerpo policial: trabajé en la oficina del shérif del condado de
Clark durante ocho años y, antes de llegar a California, estuve en la brigada antidroga durante
seis años. Al llegar a California empecé a trabajar para la West Coast Detectives como agente
secreto, para investigar el tráfico de droga. Bajo esta tapadera, me enviaron en primer lugar a
Anja Engineering. He aquí la razón por la que estaba allí, para tratar de descubrir el tráfico de
estupefacientes que tenían.
Tres o cuatro años después de mi llegada, el sindicato intentó organizar una sección
sindical, y fue entonces cuando el presidente de la West Coast me llamó para que concentrara
mis esfuerzos y mi atención en las personas más activas en esa tentativa de organizar el
sindicato. Debíamos, entre otras cosas, observar a los empleados durante las pausas, duran-
te su tiempo libre, durante sus comidas. Debíamos anotar los nombre de los que oyéramos
hablar a favor del sindicato. Si sus nombres aparecían en los informes de varios agentes,
hallábamos el modo de tenderles una trampa, de hacer que los despidieran, o incluso de que
los arrestaran del departamento de policía de Monrovia.
MR. THOMPSON (miembro del Congreso): ¿Cuántos agentes estaban implicados?
SR. PETTIGREW: Yo tenía 25 agentes a mi cargo, que yo sepa.
MR. FORD (miembro del Congreso): ¿Para cuántos trabajadores? ¿Cuántos formaban la
plantilla?
SR. PETTIGREW: Antes de que el sindicato empezara sus movilizaciones, había unos 220,
y entonces aumentaron el personal hasta 400.
MR. THOMPSON: ¿25 agentes?
SR. PETTIGREW: Sí, señor.
MR. MILLER (miembro del Congreso): ¿En la agencia de detectives o en la empresa?
SR. PETTIGREW: Esos venían de nuestra agencia de detectives. Sabía que había otros
detectives privados procedentes de otras agencias [...] y yo contribuí a despedir a 46 emplea-
dos pro sindicato, y a tender una trampa a otros 16 que más tarde serían arrestados por la
policía de Monrovia, uno incluso fue deportado. Todos ellos eran empleados leales y hones-
tos, hasta que llegamos nosotros, porque nosotros les indujimos a robar [...]: «tan sólo esta-
mos tú y yo aquí, ¿por qué no coges esto?», y «nadie vigila»...
Y antes de la votación sindical que debía tener lugar en enero de 1977, o sobre esa
fecha, tuvimos una reunión a la que debíamos asistir todos los agentes, como pasaba con
todas las reuniones sindicales, para anotar los nombres de los empleados que asistían y hacer
lo que estuviera en nuestras manos para que les cesaran o que les trasladaran a otros depar-
tamentos donde gozarían de menos antigüedad. Pero los despidos provocaron una bajada de
la producción. Contando a los agentes que salieron, despedimos a 105 empleados de un total
de 400. Ahora trabajan con 216 empleados.
MR. THOMPSON: ¿Se celebró la votación?
SR. PETTIGREW: No, el sindicato retiró su petición [del National Labor Relations Board]
por la falta de apoyo que resultó de este despido masivo. Un 90 % de todos los cesados eran
trabajadores pro sindicato que nosotros habíamos pillado para que les despidieran.
Fuente: «Pressures in Today’s Work», vistas previas celebradas el 4 y 6 de diciembre de 1979, ante el
Subcommittee on National Labor-Management Relations Board del Commitee on Education and Labor de
la Cámara de los Representantes, 96.º Congreso, volumen II, pp. 35-36.
35
Repensar los EEUU.pmd 35 21/06/2005, 11:50
consideraran una práctica laboral ilegítima. Aún más reveladora fue la declara-
ción de Pettigrew cuando le preguntaron de Los Angeles Times cuántas agencias
de detectives, como la West Coast Detectives, podían intervenir en el sector, en
una actividad antisindical similar: «Así, a botepronto, en el gran Los Ángeles co-
nozco diez [...] hay por lo menos diez porque tengo amigos que trabajan en diez
agencias. Son detectives secretos destinados a diferentes fábricas en la ciudad del
comercio, en Azusa, El Monte, Burkbank, en la ciudad de Carson y en otras fábri-
cas donde se han dedicado a la misma labor que yo».47
En gran parte, los patronos infringen la ley porque las penas son muy benévo-
las: el derecho laboral en Estados Unidos enmienda pero no castiga, no existen
sanciones penales o civiles para las prácticas laborales ilegítimas. A un empresa-
rio que viola la ley simplemente se le ordena que deje de hacerlo; debe colgar un
anuncio en el centro de trabajo en el que se compromete a no repetir la infracción
y, en caso de despido ilegal, debe reintegrar al trabajador y pagarle los atrasos.48
Así, en 1994, durante una campaña de organización sindical, la dirección de una
clínica de West Palm Beach, en Florida, despidió a cinco empleados pro sindicato
muy activos de entre una plantilla poco numerosa, compuesta en gran parte de
haitianos —al final los trabajadores de la clínica ganarían la campaña.49 Tras una
primera resolución legal por el despido improcedente de los cinco empleados, el
patrono pudo recurrir el juicio, una apelación tras otra, durante cinco años. En
agosto de 1999, finalmente, el NLRB confirmó el primer fallo y la suma que debió
pagar el empresario a cada militante sindicado fue de 1.700 dólares (incluidos
impuestos). El único aspecto especialmente singular de este caso fue la victoria de
los obreros en la elección sindical.
De cualquier modo, este suceso demuestra lo rentable que es para un empresa-
rio violar impunemente la ley, porque si el sindicato pierde la votación, que es lo
más probable, él se habrá ahorrado los elevados costes potenciales de tener que
negociar con un sindicato que representa a toda la plantilla; a lo que se deben restar
los sustanciales, aunque breves, honorarios de los consultores antisindicales y los
insignificantes atrasos de los sindicalistas despedidos. Este caso también revela la
insensatez de un marco legal cuyas reparaciones (como reincorporación o atrasos
salariales) se destinan tan sólo al individuo y no al grupo, puesto que (de nuevo, si
el voto es desfavorable al sindicato) los trabajadores pierden su poder colectivo y su
futuro bienestar. En fin, el ejemplo ilustra la capacidad de los empresarios a mani-
pular el sistema legal, para su beneficio, retrasando las posibles soluciones, ya sea
la reincorporación de un militante despedido en medio de una campaña sindical, o
la votación misma, tal como aconsejaba un consultor a un grupo de ejecutivos:
La demora es vital para su estrategia. Retrasen la primera reunión sindical. Saquen
a la luz ciertas cuestiones, con la gente apropiada: con ciertas secciones, con jefes de
plantilla, con empleados de confianza, con trabajadores a tiempo parcial. No permi-
47. Extraído de Los Angeles Times, 18 de noviembre de 1979, y citado en las Sesiones de
supervisión del Congreso de EE.UU., «Pressures in Today’s Workplace», op. cit., vol. II, p. 29.
48. Como es lógico, el monto del salario del interino se deduce de los atrasos salariales del
trabajador. Véase Human Rights Watch Report, Unfair Advantage…, op. cit., pp. 54-55.
49. Los detalles del desarrollo de la huelga se pueden hallar en King David Center y proce-
den de Human Rights Watch Report, Unfair Advantage…, op. cit., pp. 82-88.
36
Repensar los EEUU.pmd 36 21/06/2005, 11:50
tan que se celebre ninguna elección hasta que no se resuelvan todos los problemas.
Luego retrasen las vistas, retrasen el examen de los informes. A la mínima oportuni-
dad que tengan, retrasen y frenen. Si el 30 % de los empleados se afilian, el sindicato
puede organizar una votación. ¿Pueden bloquear la elección? Sí [...] contraten a más
gente. El tiempo juega de la parte del empresario.50
En este contexto, el tiempo se puede utilizar para aplacar el ímpetu del movi-
miento sindical, para sembrar el miedo y para hacer promesas, más o menos vagas,
sobre mejoras en las condiciones de trabajo y en la comunicación, que se cumplirán
si los trabajadores renuncian al sindicato. En la actualidad los sindicatos estado-
unidenses pierden aproximadamente un 55 % de las elecciones de representación,
porcentaje mucho mayor al 30 % de mediados del siglo XX.51 En cambio, si se tiene
en cuenta la ascensión de las prácticas antisindicales que hemos trazado, resulta
increíble que los sindicatos ganen tantas elecciones. Sobre todo porque el movi-
miento obrero en EE.UU. ha estado dominado durante décadas por un sindicalis-
mo cooperativo absolutamente pragmático y conservador (business unionism), que
parecía incapaz de comprender la naturaleza de los asaltos que le descargaban, y
mucho menos de movilizarse para una auténtica contraofensiva.52 Aunque una
nueva dirección ha tomado las riendas con vigor para revitalizar el movimiento
obrero y para modificar las estrategias de movilización, es poco seguro, y poco pro-
bable, que se pueda alterar la balanza de fuerzas de una forma considerable.
Cualesquiera que sean las perspectivas de futuro, no obstante, cuando se
habla del ámbito laboral, se deberían evitar todo tipo de presupuestos culturalis-
tas que asuman la idea de un «carácter nacional» estadounidense. Sin duda hay
muy poco de «intrínseco» en una situación que deriva de una clara trayectoria
social e histórica, y que ha permitido a la patronal modelar el terreno donde ope-
ran la mano de obra, su cultura y sus formas de organización. Dicho de otro
modo, la excepción norteamericana la han motivado los empresarios, por lo que
es tan sólo el singular poder social de este colectivo lo que ha engendrado la
excepcional falta de poder del sindicalismo.53
50. Robert Georgine (1980): «From brass knuckles to briefcases…, op cit., p. 96. Mientras
que la burocratización, en un primer tiempo, se había considerado la expresión de la «madurez»
de la industria, porque había desplazado los conflictos sociales, aquí se puede ver cómo esta
burocracia se convirtió en un medio importante de promover el conflicto social.
51. Michael Yates, op. cit., 1998, p. 34.
52. El carácter social e institucional del movimiento obrero es demasiado complejo y con-
tradictorio para resumirlo aquí, pero estoy preparando una obra con Kim Voss, para las edicio-
nes Raisons d’agir, en la que trataremos de hacerlo. En el presente se pueden consultar las
siguientes fuentes: Paul Buhle (1999): Taking care of Business, nueva York, Monthly Review
Press; Gregory Mantsios (dir.) (1998): A New Labor Movement for the New Century, Nueva York,
Monthly Review Press; Jo-Ann Mort (dir.) (1998): Not Your Father’s Union Movement, Londres,
Verso; Ray M. Tillman y Michael S. Cummings (1999): The Transformation of US Unions, Lon-
dres, Lynne Rienner Publishers.
53. En diversos análisis del mercado laboral norteamericano se ha expuesto una tesis, de
forma implícita o explícita, sobre el excepcionalismo de los negocios en Estados Unidos. Véase
Kim Voss (1993): The Making of American Exceptionalism, Ithaca, Cornell University Press, 1993;
Reeve Vanneman y Lynn W. Cannon (1987): The American Perception of Class, Filadelfia, Temple
University Press, 1987; y Rick Fantasia (1988): Cultures of Solidarity, Beckerley, University of
California Press.
37
Repensar los EEUU.pmd 37 21/06/2005, 11:50
El cliente siempre tiene la razón
«Los trabajadores son también consumidores», entona inevitablemente el coro
neoliberal, «gracias a los bajos salarios, los bienes y servicios son accesibles a
todos». En la medida en que prevalezca este razonamiento (y en Estados Unidos se
le atribuye mucho sentido común), una sociedad puede parecer haber interioriza-
do los principios de su dominación, aunque para hacerlo creíble se requiere una
dominación institucional del sector empresarial acompañada, a nivel simbólico,
de una increíble artimaña. Así como la explotación real de los trabajadores se ha
intensificado en los puestos de trabajo, el asalariado prácticamente ha sido borra-
do del imaginario público como tema socioeconómico. En su lugar ha aparecido el
Consumidor, que ha acaparado el papel de principal sujeto y objeto de la práctica
económica, y en cuyo nombre se han anulado sistemáticamente una multitud de
regulaciones económicas. Éste es un proceso que ilustra la reprimenda de Adam
Smith (hacia los mercantilistas) al afirmar que «el consumo es el único fin y el
único propósito de toda producción; y se debería prestar atención al interés del
productor, en tanto se precise para impulsar el del consumidor».54
Esta transformación simbólica se ha manifestado, por una parte, en una cons-
tante inflación de los derechos de los consumidores: el «derecho a elegir», a obtener
crédito, a comprar cualquier día y a todas horas, a pedir que entreguen todo lo
necesario directamente en casa, a no esperar, y generalmente a disponer de mu-
chas facilidades, concedidas por los comerciantes, que fuera de Norteamérica de-
ben parecer ridículas. Por otra parte, el cambio se ha producido a expensas de los
derechos de los trabajadores, que han sufrido una disolución sistemática: au-
mento de la precariedad, reducción salarial, explotación, horas extras obligato-
rias, controles en el trabajo, efímeras ventajas sociales, pérdida efectiva del dere-
cho de huelga, complicidad estatal en las prácticas antisindicales, etc. El problema
no se debe entender como una proporción inversa entre el sector de la producción
y el del consumo, sino como una influencia recíproca que genera las condiciones
de una y otra esfera.
Esta relación se puede distinguir muy claramente en las prácticas de las gran-
des cadenas de distribución estadounidenses como K Mart, Toys R’ Us y Wal-
Mart, que son como «fábricas de venta» a bajo precio y en gran volumen. La clave
está en producir bienes con una mano de obra internacional barata, para que
luego, en la fase comercial «hiperracionalizada» del proceso, los productos se ven-
dan con una mano de obra nacional, precaria, de bajo salario y no sindicada.
La situación laboral es central, ya que los cuatro pilares del éxito de Wal-Mart
son: 1) uso brillante de tecnología punta; 2) flexibilidad logística; 3) recurso a
materiales importados; 4) contratación de mano de obra no sindicada, que de
hecho es indispensable para que se cumplan los tres primeros. Wal-Mart, un
imperio de 200 billones de dólares cuyas ventas anuales pronto superarán a las
de General Motors, es una compañía que además de mantener una inmensa
plantilla propia, de salarios reducidos y no sindicada (900.000 trabajadores en
EE.UU.), es también capaz de influir en las condiciones laborales de las 65.000
54. Extraído del libro 4, cap. VIII («Conclusion of mercantile system»), Adam Smith (1937):
The Wealth of Nations (177r), Nueva York, The Modern Library, p. 625.
38
Repensar los EEUU.pmd 38 21/06/2005, 11:50
empresas proveedoras.55 Al exigir a sus proveedores bajos costes (y su magnitud
se lo permite), Wal-Mart ejerce una poderosa presión a la baja sobre salarios y
beneficios en sectores industriales enteros y en vastas regiones. Además, como
los trabajadores que cobran salarios reducidos exigen productos baratos, Wal-
Mart es capaz de generar las condiciones (de producción) que crean de forma
simultánea su propia demanda.
Es la generalización de los productos relativamente baratos, como ropa, ali-
mentos, vivienda, transportes, lo que mantiene el nivel de vida norteamericano
por encima del de los otros países de la OCDE «más caros» —cuando se compara
en términos de poder adquisitivo (purchasing power parities).56 Se podría imaginar
una situación en la que los trabajadores, bien organizados en sindicatos, percibie-
ran salarios relativamente elevados que les permitieran pagar precios más altos, y
quizá más razonables, por bienes y servicios (por lo que se originaría más tiempo
libre, más seguridad laboral, más dignidad en el trabajo y ventajas sociales más o
menos importantes); sin embargo, de los norteamericanos se espera que se peleen
por conseguir los productos más baratos, fabricados por una mano de obra que
cada vez cobra menos, para así «compensar» un cuarto de siglo de estancamiento
salarial y de disgregación sindical.
Al mismo tiempo, los ahorros familiares han descendido a cero, la tasa anual
de quiebra se ha multiplicado por siete desde 1980, mientras que la industria de
las tarjetas de crédito continúa enviando cada año 2,5 billones de solicitudes a los
buzones norteamericanos, que rebosan de correo publicitario.57 Las presiones al
consumo se han vuelto casi tan feroces como las presiones que se sufren en el
trabajo; y los estadounidenses, en sus acciones como Consumidores, no tienen
más opción que ir en contra de sus propios intereses como Trabajadores. En
Estados Unidos, cuando «el consumidor tiene siempre la razón», el obrero tiene
problemas.
55. Leslie Kaufman (2000): «As biggest business, Wal-Mart Propels changes elesewhere»,
The New York Times, 22 de octubre, p. A1. Para un estudio del imperio de Wal-Mart, véanse Bob
Ortega (1998): In Sam We Trust: The Untold Story of Sam Walton and how Wal-Mart is devouring
America, Nueva York, Random House; y Sandra S. Vance y Roy V. Scott (1994): Wal-Mart: A
History of Sam Walton’s Ritail Phenomenon, Nueva York, Twayne Publishers.
56. Según los investigadores del Economic Policy Institute, el uso de las tasas de cambio
del mercado para contrastar el coste de los bienes y de los servicios entre distintas sociedades
puede dar una imagen errónea de los niveles de vida relativos, ya que los precios varían consi-
derablemente según los países y están sujetos a fluctuaciones tan drásticas como rápidas.
Estos académicos afirman que la «purchasing power parity» (ppp) es una medida más fiable que
permite comprobar que en prácticamente todos los países de la OCDE, incluyendo a Estados
Unidos, la renta per cápita se ha reducido de forma considerable durante las décadas de 1980
y 1990 y, sobre todo, que la tasa de crecimiento en EE.UU. se ha mantenido en todo momento
en la media, o por debajo, durante todo el período comprendido entre 1960 y 1998. Véase
Lawrence Michel, Jared Bernstein y John Schmitt, op. cit., pp. 373-374, tabla 7.2.
57. Véase Juliet Schor (2000): Do Americans Shop Too Much?, Nueva York, The New Press.
39
Repensar los EEUU.pmd 39 21/06/2005, 11:50
Una prosperidad precaria:
la inseguridad financiera de la clase media*
Teresa Sullivan, Elizabeth Warren
y Jay Lawrence Westbrook
En los albores del tercer siglo de historia de la República norteamericana, el
dominio político y económico que Estados Unidos ejerce sobre el mundo es mayor
que nunca. La clase media, espina dorsal del país, ha vivido uno de los períodos
de prosperidad económica más largos de su historia. Para muchos creadores de
opinión estadounidenses, una posible fragilidad de la clase media es más bien
remota, o incluso fantasiosa. Ellos mismos son componentes de una floreciente
clase media, y señalan con orgullo a los jóvenes nuevos ricos de la revolución
tecnológica como pruebas adicionales del éxito del gran motor económico estado-
unidense. Asimismo, el descenso de la proporción de norteamericanos que se
hallan bajo el umbral de la pobreza sugiere que los beneficios de la expansión
económica han sido generalizados. Insinuar cierta vulnerabilidad económica pue-
de parecer ingenuo, o incluso antipatriótico.
No obstante, hay otros norteamericanos para quienes la década de los noven-
ta supuso desconcierto y frustración desde un punto de vista económico. No fue
hasta 1997 que el salario medio recuperó el nivel alcanzado en 1989. A partir de
1970, la parte del total de ingresos que percibió la quinta mediana de la población,
se redujo del 17,6 % hasta el 15,7 %.1 En muchos hogares los ingresos aumenta-
ron durante los noventa por el simple hecho de que dos o más miembros familia-
res percibían un sueldo. Las familias con doble carrera profesional prevalecían en
la prensa popular por sus cenas de media hora, su capacidad para hacer malaba-
rismos con las tareas domésticas y su búsqueda de tiempo libre (quality time) para
compartir con sus hijos. Lo que a menudo se omitía era que el fin principal de
tanto esfuerzo era poder mantener los ingresos familiares a un nivel más o menos
estable. Escondidas tras la casas de los suburbios, explícitas en los acuerdos de
divorcio e implícitas en la consulta del pediatra, las deudas de consumo florecían.
La clase media, con los préstamos, siempre puede mantener su estilo de vida
durante algún tiempo; aunque, cumplido el plazo, los acreedores quieren que les
rembolsen lo debido. El problema de la insolvencia depende, entre otros factores,
de la jurisdicción de los tribunales de quiebras (Bankrupcy Courts).
* Traducción de Sergi Panisello.
1. US Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1999, Washington DC,
Government Printing Office, 1999, pp. 478-479.
40
Repensar los EEUU.pmd 40 21/06/2005, 11:50
Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha producido un incesante, y en los
últimos años espectacular, incremento del número de deudores que solicitan la
declaración de quiebra en los Estados Unidos. Este aumento se aceleró durante
las décadas de 1980 y 1990, a menudo batiendo récords de un trimestre al otro,
año tras año. Entre 1979 y 1997 el número de solicitudes aumentó más de un
400 %.2 El rápido incremento de las quiebras personales acaecido a mediados
de la década de los noventa resultó especialmente asombroso debido a la gene-
ralizada recuperación económica que le acompañaba. La emergencia de ese de-
rrumbe financiero en medio de la prosperidad planteó una paradoja que nos
dispusimos a dilucidar.
Lo que ha convertido al fenómeno en algo tan notable, a finales de la década
de 1990, ha sido que el porcentaje de miembros de la clase media norteamericana
que se ha dirigido al tribunal de quiebras ha superado cualquier expectativa razo-
nable. El gráfico 1 muestra que, hasta 1980, el número de declaraciones de quie-
bra en relación con la población adulta fue relativamente estable, hasta que a
principios de la década de 1980 se disparó. Mientras que a grandes rasgos Nortea-
mérica ha prosperado, un número cada vez mayor de familias ha pedido a los
tribunales que le liberen de las deudas que no puede rembolsar.
Gráfico 1. Cantidad de casos de quiebras y endeudamiento (1962-1995)
Ratio deuda sobre ingresos del año anterior
6.000 85
(por millón de personas adultas)
5.000 80
Cantidad de casos
75
4.000
70
3.000
65
2.000
60
1.000 55
0 50
1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998
Cantidad de casos
Ratio deuda sobre ingresos
Años de recesión según la definición del National Bureau of Economic Research
Se han registrado cerca de un millón de declaraciones de quiebra en un año,
lo que significa que la quiebra afecta a más de un millón de hogares norteamerica-
nos. Puesto que el país cuenta con unos 100 millones de familias, la cifra implica
que en diez años cerca del 10 % de la población habrá recurrido a la solicitud de
2. Administrative Office of the US Courts, Annual Report, Washington DC, The Office,
1980-1997.
41
Repensar los EEUU.pmd 41 21/06/2005, 11:50
quiebra, teniendo en consideración que algunas de las declaraciones pueden ser
múltiples. Éstos son los índices para una década calificada «de boom económico»;
y aún podrían aumentar en caso de que sobreviniera una recesión, como siempre
acaba pasando.
El procedimiento de quiebra
Una familia con graves problemas de insolvencia puede recurrir a diferentes
juristas. Las que eligen declararse en quiebra acudirán, normalmente, a un abo-
gado que las asista durante el proceso. Los honorarios de los abogados suelen
oscilar entre los 750 y los 1.500 dólares. ¿De dónde saca ese dinero alguien que
está en la ruina? Éste es el primer secreto profesional que el abogado confía a su
cliente. A veces, el abogado recomienda que se paguen gradualmente las deudas
y los honorarios siguiendo un plan bajo supervisión judicial. En otras ocasio-
nes, el abogado sugiere que se deje el pago de ciertas facturas en suspensión
mientras el deudor reúne suficiente líquido para pagarle por adelantado. Más
tarde el abogado ayudará al deudor a cumplir con sus obligaciones con el resto
de acreedores.
La mayoría de la gente que solicita la declaración de quiebra se ve obligada a
reunir y notificar un gran número de informaciones financieras y, en ocasiones,
personales. El proceso exige rellenar extensos cuestionarios judiciales (inventa-
rios) concernientes a los ingresos familiares, el activo y las deudas. En estas listas
se incluyen hipotecas inmobiliarias, créditos para coches, retrasos fiscales, saldos
negativos de tarjetas bancarias, cuidados médicos, créditos financieros y un po-
purrí de otros débitos. Hay deudas, como las hipotecas inmobiliarias o los crédi-
tos para coches, que son catalogadas como «garantizadas», debido a que están
protegidas por una garantía real que el acreedor puede embargar en caso de im-
pago. En cambio hay otras deudas, como tarjetas de crédito o gastos médicos, que
representan una promesa de reembolso «no garantizada», puesto que no está vincu-
lada a ninguna propiedad específica.
Los inventarios también deben incluir información relativa a procesos judi-
ciales, transacciones financieras y anteriores recursos al tribunal de quiebras.
Es importante completar los informes con precisión, ya que cualquier deudor
que omita o falsifique información básica puede perder la protección del procedi-
miento de quiebra y ser acusado de perjurio. Si un acreedor inculpa al deudor de
fraude, o si hay un gran número de propiedades valiosas en juego, la situación se
puede complicar rápidamente. Pero para la mayoría de deudores el procedimien-
to es muy simple, les basta con seguir las instrucciones del abogado. Los testimo-
nios que hemos reunido muestran claramente que la quiebra sigue siendo una
experiencia dolorosa y humillante para muchos, pero en líneas generales el pro-
ceso no presenta demasiadas dificultades, y el abogado se hace cargo de casi
todos los detalles.
La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de legis-
lar sobre las leyes de quiebra; por esta razón, los procedimientos de quiebra son
regulados por el derecho federal y están bajo la jurisdicción de los tribunales
federales ubicados por todo el país. La legislación federal dispone que cada Estado
42
Repensar los EEUU.pmd 42 21/06/2005, 11:50
puede declarar inembargables cierto número de bienes. Estas «exenciones» varían
de forma significativa. En algunos Estados, por ejemplo, no se protege la propie-
dad inmobiliaria del embargo, aunque en siete de los Estados se permite que el
deudor conserve su casa, cualquiera que sea su valor, a condición de que pague la
hipoteca. El derecho federal también especifica qué débitos no pueden eludirse a
través del procedimiento de quiebra: se trata principalmente de deudas como las
pensiones alimenticias, los impuestos y los créditos para la educación. Asimismo,
mucha gente continúa pagando los créditos de los coches o las hipotecas de las
casas para no perder sus propiedades.
En cualquier tipo de procedimiento de quiebra, el punto principal es el «co-
menzar de nuevo», la descarga de todas las deudas, menos ciertas excepciones
específicas. Los acreedores perciben cualquier pago que se pueda efectuar du-
rante el proceso de quiebra (por liquidación de bienes o de futuros ingresos),
pero pierden en lo sucesivo todos sus derechos a que les rembolsen las deudas
contraídas antes de la quiebra. Cuando se aplica el capítulo 7, que cubre el 70 %
de todas las solicitudes, el proceso es rápido. Se estudia la situación de los
deudores, un síndico vende todas las propiedades no «exentas» y los deudores,
unas semanas más tarde, reciben un certificado de liquidación por correo. A
partir de entonces se prohíbe a los deudores volver a recurrir al capítulo 7 du-
rante seis años.
El 30 % restante de casos se acogen al capítulo 13, por el que los deudores
proponen un plan de devolución para pagar todos sus ingresos disponibles a los
acreedores durante un período de entre tres y cinco años. Los porcentajes corres-
pondientes a las deudas «no garantizadas» que los deudores se comprometen a
pagar, varían sustancialmente según la región del país en que se hallen.3 En algu-
nas zonas, muchos deudores se comprometen a pagar el 100 % de sus deudas,
para que les concedan un plazo de reembolso más amplio. En otras regiones, es
habitual que se acuerden unos porcentajes mucho más modestos, que a menudo
son muy inferiores al 50 % de las sumas totales.
Cualquiera que sea el compromiso al que se llegue, es muy común que se
incumpla. Según nuestras investigaciones, y otras, dos de cada tres de los proce-
dimientos que se rigen según el capítulo 13 se vienen abajo antes de que se hayan
cumplido todos los pagos. En estos casos, se pueden dar dos alternativas: o bien
el tribunal desestima cualquier petición, y los deudores se ven obligados a presen-
tar una nueva solicitud o a arreglárselas sin la ayuda de un procedimiento de
quiebra, o se recurre a la liquidación prevista por el capítulo 7. En caso de que los
deudores cumplan con su compromiso de devolución durante el período de tres a
cinco años, se les descargará del resto de deudas de forma casi íntegra. Deberán
seguir pagando las hipotecas inmobiliarias, las pensiones alimenticias, los retra-
sos fiscales y los créditos para estudios, pero por lo demás volverán a empezar de
cero (con pocas posesiones, pero con pocas deudas). Parece ser que ciertas fami-
3. William Whitford (1994): «The ideal of individualized justice: Consumer bankruptcy as
consumer protection, and consumer protection in consumer bankruptcy», American Bankrupt-
cy Law Journal, 68, p. 397, y Teresa A. Sullivan, Elisabeth Warren y Jay Lawrence Westbrook
(1994): «The persistence of local legal culture: twenty years of evidence from the federal Bankruptcy
Courts», Harvard Journal of Law Public Policy, 17, pp. 801-865.
43
Repensar los EEUU.pmd 43 21/06/2005, 11:50
lias intentan repetidas veces ejecutar un capítulo 13 apropiado, o recurren al
capítulo 7 después del fracaso del capítulo 13, por lo que pasan dos o tres veces
por el sistema de quiebra.
El laboratorio de quiebras
El régimen jurídico de quiebra constituye una especie de protección social
para los miembros de la case media que hayan sufrido un revés financiero. Gra-
cias al procedimiento de quiebra, aquellos que anteriormente gozaban de una
sólida posición en las clases medias no tienen por qué perderlo todo y descender
en el escalafón social. Al declararse en quiebra los deudores pueden librarse de
algunas deudas, reponerse de la carga de las facturas impagadas y recuperar
sus futuros ingresos que, en lo sucesivo tras la quiebra, podrán destinar al pago
de las facturas en curso (alimentación, bienes de consumo, atención médica,
etc.), así como de las hipotecas, créditos de los coches e impuestos. Puede que
después de la liquidación no les quede gran cosa, además, es muy probable
que deban seguir rembolsando sumas considerables, y la quiebra no les garan-
tiza en ningún caso empleo ni asistencia sanitaria. No obstante, se les ofrece
una oportunidad —a menudo la última— de conservar su posición dentro de la
clase media a la que pertenecen. A los declarados insolventes se les facilita la
posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores que amenazaban con echar-
les de casa, quitarles sus propiedades, gravar sus futuros ingresos y forzarles a
vivir con la constante afluencia de cobradores de deudas. Aunque es posible que
desciendan hacia la base de la clase media, los deudores, al poder lidiar con sus
deudas más abrumadoras, conservan la posibilidad de frenar su caída en la
escala social y económica.
Los datos colectados desmienten el estereotipo que presenta la quiebra como
un fenómeno característico de las clases bajas. Según apuntan los indicadores
extraeconómicos que desarrollamos (concernientes al nivel de educación y a la
profesión), los deudores en quiebra son miembros de la clase media. Nuestra
muestra incluye a contables, ingenieros informáticos, médicos, dentistas, admi-
nistrativos y ejecutivos, vendedores, bibliotecarios, profesores y empresarios. De
este modo, las familias en quiebra constituyen una buena, aunque no exacta,
muestra representativa de la población de Estados Unidos en cuanto a edad,
género, origen racial, estado civil, pertenencia étnica, ciudadanía y situación pro-
fesional. Incluso la información financiera, si bien demuestra que un número
considerable de deudores vive por debajo del nivel de pobreza establecido por el
gobierno, refleja que su situación económica pertenecía anteriormente a un nivel
de vida que se corresponde con el de la clase media. Estos fallidos proceden de
una posición social y económica más elevada, como así lo demuestra el hecho de
que posean un considerable nivel de formación, de que los ingresos que percibían
antes de la quiebra fueran más cuantiosos y de que un sustancial porcentaje de
ellos sea dueño de su propia casa. Quizá la clase media pueda confortarse pen-
sando que la quiebra tan sólo afecta a las clases bajas, o quizá necesita hacerlo.
De todas formas, los datos demuestran que cualquier consuelo sacado de una
suposición como ésta tan sólo puede ser ilusorio.
44
Repensar los EEUU.pmd 44 21/06/2005, 11:50
Los deudores en quiebra son los primeros en sucumbir a las dificultades que
muchos de sus conciudadanos también afrontan. Son como esos canarios que los
mineros acostumbraban a llevarse a las minas; los gases tóxicos, en caso de ha-
berlos, afectaban a los pájaros antes de que los mineros pudieran sentir sus efec-
tos. Los deudores en quiebra son una primera advertencia para todos los estado-
unidenses. Recuerdan, de forma silenciosa, que lo que separa a la familia más
segura de las catástrofes financieras a que se enfrentan ellos mismos, puede ser
simplemente una pérdida de trabajo, o un problema médico, o el uso descontrola-
do de una tarjeta de crédito.
La investigación
Durante la primera fase del Consumer Bankrupcy Project, estudiamos una
muestra sistemática de 1.500 quiebras personales archivadas en 1981. Analiza-
mos los documentos judiciales, que se centraban en las condiciones financieras
de los deudores, especialmente en sus deudas, sus bienes y sus ingresos. Utiliza-
mos sus exhaustivas informaciones financieras y demográficas para trazar un
retrato del norteamericano fallido,4 y a la vez describir cómo funciona el sistema
de quiebra para las personas que recurren a él buscando una solución.
De este primer estudio concluimos que los deudores en quiebra eran miem-
bros muy representativos de la clase media. No hallamos ningún sustrato de jor-
naleros o sirvientes en los registros judiciales, sino más bien gente característica
de la clase media con ingresos de clase baja. De cualquier modo, esto es todo lo
que pudimos observar a través de este estudio inicial, ya que los tribunales hacen
menos preguntas que los investigadores.
Emprendimos una segunda investigación, de la que se informa aquí, que in-
cluía archivos judiciales y cuestionarios individuales concernientes a las caracterís-
ticas personales de los fallidos, incluyendo nivel de estudios, profesión y otros.5 Esta
segunda fase del proyecto amplió nuestro estudio a 2.400 casos declarados en 1991.
Gracias a la cooperación de la Office of the U.S. Trustee y de la Administrative
Office of the United States Courts, se pidió a las personas que recurrían a los
capítulos 7 o 13 en los distritos que ya habíamos estudiado anteriormente que
rellenaran un cuestionario donde se les preguntaba sobre su edad, educación,
profesión, estado civil, origen racial o étnico y ciudadanía. En los casos de matri-
monios que presentaban una solicitud conjunta, pedimos información individual
de cada uno de los cónyuges.
Al final del cuestionario, los fallidos debían responder por qué habían recurri-
do al procedimiento de quiebra; de este modo esperábamos desvelar más informa-
ción sobre los factores que llevan a la gente a semejante situación de fragilidad
económica. Algunos se limitaron a dar respuestas lacónicas: «Demasiadas deudas
para tan pocos ingresos», mientras que otros se desahogaban relatando intrinca-
4. Teresa A. Sullivan, Elisabeth Warren y Jay Lawrence Westbrook (1989): As We Forgive
Our Debtors: Bankruptcy and Consumer Credit in America, Nueva York, Oxford University Press.
5. Teresa A. Sullivan, Elisabeth Warren y Jay Lawrence Westbrook (2000): The Fragile Middle
Class: Americans in Debt, New Haven, CT, Yales University Press.
45
Repensar los EEUU.pmd 45 21/06/2005, 11:50
das historias sobre ex-maridos infieles, cierres de fábricas y detallados historiales
médicos. Los nombres de los deudores, así como otras informaciones que pudie-
ran identificarlos, se modificaron para proteger su privacidad. Examinamos el
contenido de sus respuestas, sin que hubiera sufrido censura ni corrección algu-
na, y utilizamos estos análisis como datos en bruto. También recopilamos datos
financieros de los archivos judiciales para una muestra secundaria de 600 deudo-
res, a la cual se aplicaron métodos cuantitativos convencionales.
Asimismo se adjuntó, como información adicional, una pequeña investiga-
ción llevada a cabo en el distrito sur de Ohio en 1997 por la honorable Barbara
Sellers, una jueza que ocupa su asiento en ese mismo distrito. En su estudio, se
utilizó un cuestionario similar al nuestro para clasificar datos sobre los deudores
que acudían al tribunal. Con su consentimiento analizamos los datos de su in-
vestigación, que nos proporcionaron un segundo período para poder corroborar
nuestras deducciones.
Presumiblemente haya errores en las informaciones recolectadas, ya que las
solicitudes de quiebra exigen a los deudores que faciliten información exhaustiva
sobre ingresos, activo, deudas, anteriores comparecencias ante el tribunal de quie-
bras, dirección actual, direcciones antiguas, obligaciones en curso, honorarios
pagados al abogado, etc. Sería admirable que cada dólar, cada fecha, cada direc-
ción y cada descripción fueran exactos; pero las familias que sufren una crisis
financiera pueden no ser las más adecuadas para colectar datos de forma precisa
y cuidadosa, y los formularios de quiebra son documentos complejos y detallados.
En cualquier caso, estos formularios se rellenan en la oficina del abogado,
normalmente con la ayuda de un procurador o de un asistente de abogado
acostumbrado a realizar informes financieros personales. Los formularios se
completan bajo juramento y algunas de las informaciones deben justificarse
mediante documentos adicionales. Muchos tribunales, por ejemplo, exigen a
los deudores que presenten nóminas recientes para verificar sus ingresos. El
valor de las propiedades principales (automóvil e inmueble) se suele determinar
sin mayor dificultad, y los inventarios normalmente son estudiados de forma
minuciosa por todas las partes. Se nombra a un síndico para revisar todos los
formularios, y los deudores testifican bajo juramento ante él y los acreedores.
Además, los acreedores en todo momento pueden impugnar cualquiera de las
informaciones, lo que tratan de aprovechar en caso de que el deudor infravalore
sus bienes o formule una relación incorrecta de sus deudas. Cualquier deudor
que falsifique su situación financiera está expuesto a que se revoque su solici-
tud de quiebra e incluso a que le acusen de delito. Aun aquellos deudores que
enmascaran la verdad se arriesgan a que el tribunal, debido a la falta de candor
demostrada, justifique la desestimación por falso testimonio. En resumen, hay
razones de peso para intentar ser preciso en la aportación global de datos a los
formularios judiciales.
Ningún motivo hace pensar que los errores puedan ser sistemáticos, que se dé
una continuada subvaloración o sobrevaloración en una u otra rúbrica. En reali-
dad, la mayor parte de los contenciosos suscitados por inexactitudes en los for-
mularios son fruto de negligencias y no de errores intencionados. Casi todos los
jueces y profesionales opinan que la posibilidad de incidir en errores es mayor
cuando se solicitan estimaciones de futuros gastos e ingresos a los deudores,
46
Repensar los EEUU.pmd 46 21/06/2005, 11:50
incluso si éstos se hallan en las situaciones financieras más estables. Estas esti-
maciones no fueron utilizadas en nuestros estudios.
En el cuestionario utilizado para este estudio siempre existe la posibilidad de
que alguien pueda falsear su edad o estado civil, pero hay escasos motivos para
hacerlo, y la información que se solicita no presenta demasiadas dificultades. La
única pregunta que puede suscitar una respuesta errónea es la que inquiere el
motivo que llevó al fallido a solicitar la quiebra. En este caso los deudores pueden
invocar las razones que más les convengan, que no guardan mucha relación con
las que propondría un analista financiero externo perfectamente informado. En
cierto modo, nunca se puede saber el porqué de una quiebra; aunque los deudo-
res ofrecieran detalles completos, cada analista podría observar causas diferen-
tes. Tomemos como ejemplo el caso de un deudor que perdió su empleo porque la
empresa despidió a algunos trabajadores. Aunque hay otros trabajadores que sí
conservaron su empleo, él no siguió el reciclaje y no lo trasladaron al departamen-
to central de la empresa. ¿Por qué no cambió de puesto? Porque los horarios
hubieran sido más amplios y no tenía cómo ocuparse de sus hijos después de las
17:30. ¿Entonces la quiebra debe imputarse a un despido? ¿A una falta de forma-
ción? ¿A las obligaciones familiares? La causa real de las dificultades económicas
es motivo de discrepancia incluso entre analistas independientes.
¿Y por qué elegir la quiebra como solución? Hay personas que prefieren
sacrificar casa y coche a acudir a un tribunal; otras desaparecen de noche y se
convierten en nómadas económicos; otras trabajan sin contrato en la economía
sumergida. Finalmente, hay otras que continúan con el juego del escamoteo,
que consiste en pagar cada mes a un acreedor distinto, siempre al borde del
colapso, pero lejos de los tribunales. Cuando estudiamos las razones que con-
ducen al procedimiento de quiebra, debemos atenernos a lo que dicen los deu-
dores, sin perder de vista que se trata de sus propias versiones de los hechos, y
quizá de sus propias justificaciones.
Si bien los deudores son libres de darnos las razones más aceptables social-
mente de su fracaso financiero, gran parte de la información que aportan en sus
explicaciones puede comprobarse por otros medios. Cuando atribuyen la quiebra
a un reciente divorcio y al impago por parte del ex-cónyuge de la pensión alimen-
ticia, las preguntas sobre la situación familiar presente y pasada pueden corrobo-
rar la separación, mientras que en los formularios de la solicitud se puede ver
reflejada como fuente de ingresos la pensión alimenticia debida. El hecho de que
los endeudados insistan a menudo en los problemas laborales coincide perfecta-
mente con lo que nuestro análisis de los documentos judiciales nos ha revelado.
En estos documentos, los niveles de ingresos confirman pérdidas de empleo du-
rante los dos años anteriores a la solicitud de quiebra. Aunque no podamos veri-
ficar cada argumento, ni tan sólo cada tipo de argumento, las descripciones que
los deudores trazan de sus problemas encajan con las pautas que hemos observa-
do en la información disponible.
No obstante, hay que reconocer que trabajamos con representaciones que la
gente hace de sus propios problemas. Mientras que muchos se odian a sí mismos
por lo sucedido, otros se eximen y culpan a otros de su decadencia financiera. Si
el endeudado, al exponer su situación, debe elegir entre haber sido despedido por
emborracharse en el trabajo o, simplemente, haber perdido su empleo, escogerá
47
Repensar los EEUU.pmd 47 21/06/2005, 11:50
sin duda la segunda opción por ser más breve y más aceptable. Los datos obteni-
dos no nos permiten determinar con precisión la parte de responsabilidad perso-
nal ni evaluar el grado de moralidad de los deudores para diferenciarlos de los
demás componentes de la clase media que no están en quiebra. Lo que si que
podemos documentar con cierta seguridad es el caos en que se hallan estos deu-
dores. Independientemente de la combinación de mala suerte y de errores de apre-
ciación que llevó a estas familias al tribunal de quiebras, podemos formular dos
afirmaciones: que se encuentran en una situación financiera desesperada y que
para explicar el motivo de sus circunstancias aluden constantemente a proble-
mas similares.
Tabla 1. Distribución de ingresos, activos y deudas por hogares
declarados en quiebra en 1981, 1991 y 1997 (en dólares 1997)*
1981 Ingresos Total Total Deudas Deudas
activos deudas con garantía sin garantía
Media 27.861 51.831 68.154 40.671 27.365
Desviación-tipo 16.966 70.687 96.786 68.094 55.209
25.º centil 16.681 5.275 17.210 4.591 6.755
Mediana 26.439 24.764 37.002 16.952 12.452
75.º centil 37.660 78.279 78.538 53.783 24.605
Total 1.289 1.490 1.496 1.501 1.495
Sin respuesta 213 12 6 1 7
1991 Ingresos Total Total Deudas Deudas
activos deudas con garantía sin garantía
Media 23.927 45.344 65.158 38.320 26.618
Desviación-tipo 14.357 67.512 91.533 71.310 48.461
25.º centil 14.141 3.724 17.897 529 8.208
Mediana 21.155 14.907 34.795 11.519 15.128
75.º centil 31.110 67.859 77.212 53.382 26.934
Total 641 681 684 687 687
Sin respuesta 95 55 49 49 49
1997 Ingresos Total Total Deudas Deudas
activos deudas con garantía sin garantía
Media 19.641 - 61.320 29.586 29.529
Desviación-tipo 10.482 - 64.201 43.872 37.618
25.º centil 12.072 - 24.303 2.818 12.368
Mediana 18.756 - 40.960 12.285 19.515
75.º centil 25.748 - 78.431 41.525 31.389
Total 100 - 100 100 100
Sin respuesta 0 - 0 0 0
Fuente: Consumer Bankruptcy Project I, 1991; Consumer Bankruptcy Project II, 1991; Ohio Bankruptcy
Study, 1997.
* Observación: Los casos con valores extremos respecto a los activos, el total de los ingresos o los ingresos
han sido eliminados. Superaban los límites fijados en As We Forgive Our Debtors calculados en dólares constan-
tes a partir del índice de los precios al consumo. La corrección en dólares 1991 y 1997 de las cifras de 1981 se
efectúa multiplicándolos respectivamente por 1,4 983 498 y 1,7 656 766. Se aplica a los datos de 1991 un factor
de 1,1 784 141 (establecido gracias al índice de los precios) para tenerlos en dólares 1997. Se multiplican los
valores de 1997 por 0,8 485 981 para trasladarlos a dólares 1991.
48
Repensar los EEUU.pmd 48 21/06/2005, 11:50
La crítica situación de los deudores
La última década ha destacado por el número récord de familias que ha
acudido al tribunal para solicitar la quiebra. ¿Por qué estas familias son mucho
más numerosas ahora que a principios de los años ochenta? Una de las hipótesis
podría desestimar el posible incremento del número de personas que se hallan
en dificultades financieras, y apuntar a la generalización de la quiebra como
medio para evitar el pago de las deudas. Si realmente los endeudados eligieran la
quiebra, aun pudiendo devolver una parte importante de sus obligaciones, nues-
tros datos deberían situarlos en mejor condición financiera a finales de la década
de los noventa que a inicios de los ochenta. En cambio, como se muestra en la
tabla 1, el número de quiebras ha ascendido de forma espectacular durante el
último decenio, mientras que las circunstancias de los fallidos han empeorado.
En 1981, el salario medio de los aspirantes a la quiebra era de 26.400 dólares; en
1991 había descendido a 21.200 dólares, y en el reducido estudio llevado a cabo
en 1997 la caída alcanzaba los 18.000 dólares (en dólares de 1997).
Nuestros datos conducen forzosa e invariablemente a la misma conclusión: la
quiebra resulta de un desequilibrio grave entre las deudas y los ingresos, situa-
ción que se ocasiona cuando hay un incremento de las deudas o una reducción
aguda e inesperada de los ingresos. En estos casos, los ingresos que deberían
estar destinados a reembolsos y a gastos cotidianos, son insuficientes para pagar
las deudas y los intereses que generan, y la quiebra se convierte en una posible
alternativa. Cuando aparecen ciertos cambios sociales que generan una multipli-
cación de las deudas o una disminución de los salarios, los índices de quiebra
tienden a subir.
Los datos nacionales muestran que los ingresos personales reales en los Esta-
dos Unidos disminuyeron entre 1987 y 1997. No obstante, la evolución descen-
dente de los salarios no se ajusta a la espectacular progresión de las declaraciones
de quiebra. Aunque es cierto que se redujeron los salarios —más o menos según
la familia—, el problema más grave parece ser el aumento de las deudas.
La tabla 1 indica que el valor medio de las deudas no garantizadas ascendió
de 12.500 dólares en 1981 a 15.100 dólares en 1991, y alcanzó los 19.600 dólares
en 1997. Si bien la mediana de los préstamos garantizados declinó, la de la suma
total de esto tipo de deudas pasó de 37.000 dólares en 1981 a 41.000 en 1997.
Esta evolución coincidió con una caída de los ingresos, por lo que los deudores se
hallaron inmersos en una situación aún más catastrófica. La proporción media de
las deudas respecto a los salarios ascendió del 1,41 en 1981, hasta el 1,69 en
1991, y hasta el 2,44 en 1997 (documento no facilitado). Así pues, el monto medio
de las deudas de una familia fallida en 1981 representaba el 141 % de sus ingre-
sos anuales, suma que ascendió hasta el 244 % en 1997.
El gráfico 1 refleja la existencia de una estrecha relación entre la declaración
de quiebra y el crédito al consumo, que ha aumentado el riesgo de quiebra entre
muchas familias de clase media. Recurrir a este tipo de créditos de forma signi-
ficante incrementa la vulnerabilidad de las familias ante cualquier problema
que pueda surgir. Así, por ejemplo, si se tiene una tarjeta de crédito a una tasa
de interés elevado y con un saldo negativo de 200 dólares a corto plazo, es posi-
ble, aunque difícil, hacer frente a seis semanas de paro. Pero las mismas seis
49
Repensar los EEUU.pmd 49 21/06/2005, 11:50
Una titulada endeudada
Kathy Word es titulada de la Universidad. Tiene veintinueve años y disfruta de una
situación profesional estable. Cuando vino el juzgado para verse con sus acreedores, tal
como la jurisdicción sobre la quiebra lo prevé, respondió a nuestro cuestionario. Y escri-
bió esto: «He empezado a endeudarme con la Universidad. Al tener algunos ahorros,
muchas entidades de crédito me propusieron pedir más dinero prestado. Con el tiempo
he perdido el control de mis deudas. He comenzado a conseguir dinero líquido abriendo
líneas de crédito sólo para cubrir mis pagos y llegar a fin de mes. Como mi sueldo se
consumía con los vencimientos me vi obligada a comprar a plazos y a pedir dinero pres-
tado. Se convirtió en un círculo vicioso».
semanas sin salario serán un desastre para alguien que deba alimentar un im-
placable descubierto de 20.000 dólares con unos intereses acumulados del 18 %
y con recargos de 50 dólares a cada vencimiento. Del mismo modo, a una familia
cuyas deudas sean moderadas le será difícil hacer frente a una factura médica
de 5.000 dólares, pero logrará abonarla; mientras que una familia que ya se
halla sujeta al pago de un mínimo mensual en concepto de un débito que repre-
senta el salario de varios meses, no puede asumir ninguna deuda adicional. Y en
la esfera doméstica, en 1970, una familia que emprendía los trámites de separa-
ción sin más deuda importante que una hipoteca podía formar un segundo ho-
gar, si bien para ello debía adoptar un tren de vida más modesto. En cambio, a
finales de la década de 1990, la misma familia, cuyos cónyuges ya trabajan
ambos a tiempo completo y están ambos endeudados, sencillamente no puede
incurrir en el incremento de gastos que generaría una nueva unión. La multipli-
cación de los créditos al consumo significa una reducción de la protección frente
al desastre financiero.
A estas tendencias generales se une la expansión de todo un nuevo sector de
la industria del crédito al consumo, que debe su existencia a la revolución de la
informática y las telecomunicaciones (véase tabla 1). Este nuevo sector se dirige a
los mismos consumidores que eran temidos y eludidos por las entidades de crédi-
to hace tan sólo unos años. Se trata de un conjunto de la población que ya se halla
muy endeudado respecto a sus ingresos. Lo que se denomina el préstamo sub-
prime —concedido a particulares que tienen un pasado irregular como deudores,
o que ya están abrumados por las deudas— constituye el sector más rentable, y
por consiguiente el más prolífico, del crédito al consumo. El grupo de usuarios de
tarjetas de crédito que más se está ampliando se compone de clientes cuyos ingre-
sos están por debajo del umbral de pobreza. Además, ahora las entidades expedi-
doras de tarjetas de crédito buscan de forma activa a aquellos que ya hayan pasa-
do por un proceso de quiebra, puesto que les está prohibido recurrir de nuevo al
tribunal de quiebras durante un período de seis años.
Una nueva generación de entidades de crédito ha descubierto que este tipo de
clientes, a pesar de su precariedad financiera, presenta dos características intere-
santes: no reembolsan sus deudas muy rápidamente, lo que permite que los inte-
reses se acumulen, y aceptan sin discutir tasas de interés altas. Por supuesto, los
índices de impago también son elevados, pero los milagros de la modernidad aportan
50
Repensar los EEUU.pmd 50 21/06/2005, 11:50
soluciones. Gracias a la informática las empresas pueden seguir de cerca la cuen-
ta de cada cliente, mientras que las comunicaciones baratas permiten a los cobra-
dores mantener un contacto constante con los deudores para instarles a la liqui-
dación de sus obligaciones y, cuando las exhortaciones no producen ningún
resultado, para iniciar los trámites necesarios. Si bien hasta ahora este nuevo
negocio ha demostrado ser muy rentable, hay que señalar que todavía no ha sido
puesto a prueba por ninguna auténtica recesión.
Gráfico 2. Causas de quiebra
70
67,5
60
50
Porcentaje
40
30
20
22,1
19,3
10 13,6 13,6
6,2
0
Empleo Problema con Salud Familia Vivienda Otras
el acreedor
Ateniéndonos a las respuestas de la última pregunta de nuestro cuestionario,
hemos identificado cinco fuentes de presión financiera que conducen a la quiebra:
1) la acrecentada precariedad de empleos y salarios; 2) la generalización del crédi-
to al consumo con tasas de interés astronómicas; 3) los divorcios y los modelos
familiares que amplían el número de hogares monoparentales; 4) la sorprendente
capacidad de tratar los problemas médicos, a un precio no menos sorprendente;
5) la firme determinación del norteamericano a comprar y conservar su casa a
cualquier precio. El gráfico 2 propone un resumen de estas razones.
En este estudio se invitaba a los endeudados a precisar las razones de su
fracaso financiero, sin ninguna restricción sobre el número de respuestas, lo que
explica que el total de contestaciones aportadas excediera el 100 %. Tal como se
refleja claramente en el diagrama, los problemas de trabajo son el principal moti-
vo de quiebra para casi dos tercios de los encuestados, mientras que el resto de
respuestas se reparte entre cuestiones de crédito específicas, problemas de salud
y accidentes, conflictos familiares, dificultades con la vivienda, y una combina-
ción de otros factores.
El empleo
Como es lógico, si bajan los salarios aumenta el riesgo de que las familias
quiebren. La inestabilidad profesional por consiguiente puede constituir un in-
51
Repensar los EEUU.pmd 51 21/06/2005, 11:50
dicador tan relevante como el nivel real de desempleo. Tener que renunciar a
horas extraordinarias, o pasar de un desahogado salario de ejecutivo al de un
comercial a comisión, puede ser suficiente para desestabilizar un presupuesto
familiar. Los asalariados que percibían un sueldo íntegro y de pronto se hallan
«externalizados», trabajando por contrato, con ingresos inciertos y sin ventajas
sociales, pueden sufrir un desequilibrio entre los ingresos y las deudas. Suspen-
siones de empleo y despidos crean una enorme fragilidad. Aun si el trabajador
encuentra otro puesto, la privación temporal de su salario puede ocasionarle
deudas insuperables, especialmente si ya arrastraba un importante descubierto
en el momento de la pérdida de empleo.
Durante los años noventa, ha sido precisamente la pérdida de empleo la
mayor amenaza económica que ha tenido que afrontar el asalariado de clase
media. A partir de cierta edad, el paro puede equivaler a una jubilación forzada.
El trauma resultante quizá sea la respuesta más plausible para explicar la esta-
bilidad de los salarios (y la ausencia de inflación que conlleva) en un momento
en que el nivel de desempleo es excepcionalmente bajo. Para ser más concretos,
en un contexto de creciente inestabilidad laboral, la gente teme reclamar au-
mentos de sueldo y tarda en aprovechar nuevas oportunidades. El peligro, en
esta economía de continuas transformaciones, no es tan sólo la desocupación,
sino también el cambio de trabajo que implica descender algún peldaño en la
escala social.
Nuestros datos indican que son muchos los que pasan a engrosar las filas de
los fallidos tras haber perdido el puesto que habían ocupado a menudo desde
hacía años y que creían seguro. Estas informaciones concuerdan con un estudio
del gobierno federal sobre los trabajadores despedidos. Las cifras de esta investi-
gación reflejaban que más del 30 % de parados que provenían de una situación
laboral duradera no lograron encontrar un nuevo empleo.6 Entre aquellos que
consiguieron otro puesto, sobre un 20 % trabajaban a tiempo parcial o se estable-
cieron por su cuenta, lo que significa que aproximadamente un 45 % de los des-
pedidos no lograron encontrar una ocupación a tiempo completo.
En los debates sobre la precariedad laboral —y sobre las deslocalizaciones
al extranjero—, se ha afirmado que los efectos más negativos del nuevo contexto
los sufren los trabajadores poco cualificados. Sin embargo, los diplomas univer-
sitarios no escasean entre nuestros endeudados. El conjunto de fallidos de nuestro
estudio posee una educación ligeramente superior a la media de la población.
De modo que se puede constatar como mínimo la existencia de un grupo signi-
ficativo de gente formada que debe afrontar el despido. Esta conclusión con-
cuerda con las últimas cifras del Bureau of Labor y del Council of Economic
Advisors que indican que, a principios de la década de 1990, el riesgo a ser
despachado aumentó bruscamente entre los trabajadores no manuales, en com-
paración con los obreros.7
Se reconoce, por otra parte, que el despido conlleva una reducción sustancial
de los ingresos para la mayoría de la gente, incluso cuando se consigue otro em-
6. US Department of Labor, News Release, n.º 94-434, 1994.
7. Council of Economic Advisers (1996): «Job creation and employment opportunities», The
United States Labor Market, 1993-1996, Washington DC, The Council.
52
Repensar los EEUU.pmd 52 21/06/2005, 11:50
pleo a tiempo completo. La última investigación del Ministerio de Trabajo refleja
que unos 8 millones de trabajadores fueron despedidos entre 1995 y 1997, ya sea
por el cierre de una fábrica o por una reducción de plantilla. En febrero de 1998,
la mitad de ellos había alcanzado un nivel de remuneración igual o superior al de
su anterior empleo, pero un 25 % permanecía en el paro y el 25 % restante perci-
bía un 20 % o menos de su antiguo salario.8 Así, cerca de 2 millones de trabajado-
res víctimas de una u otra forma de despido seguían desempleados y otros
2 millones vieron su salario significativamente amputado. Un estudio anterior
estimaba que la pérdida media de ingresos ascendía al 14 %.
Todos somos conscientes de los dolorosos reajustes que una pérdida de em-
pleo puede imponer a nuestro modo de vida, pero la dificultad aún es mayor si los
empleados ya habían comprometido la mayor parte de los ingresos de que dispo-
nían para el reembolso de un préstamo a una tasa de interés alta. A pesar de las
dificultades, se pueden recortar de forma sustancial los futuros gastos, pero no
las deudas anteriores. Todo lo contrario, éstas continúan ascendiendo, con intere-
ses compuestos del 18 % o más. Un estudio llevado a cabo en 1998 mostraba, de
un modo muy revelador, que casi la mitad de los consumidores que se declaraban
insolventes también afirmaban que sus sueldos eran «inusitadamente bajos». Sus
ingresos se habían reducido hacía poco, por lo que se propició el clásico desequi-
librio entre deudas y salarios.9 En algunos casos el desequilibrio fue lo suficiente-
mente importante como para provocar un derrumbe financiero.
Fieles a su historia, los norteamericanos han elegido pagar, a cambio de una
prosperidad económica global, el precio de grandes desigualdades y, para algu-
nos, graves dificultades financieras. En el pasado ya sacrificamos la seguridad
económica por la movilidad social y política, y por las oportunidades económi-
cas; en los años noventa el proceso se repite. Una de las consecuencias podría
ser la fragilización de la clase media, en ningún sitio más evidente que en el
mercado laboral.
Tarjetas de crédito y crédito al consumo
La insolvencia puede también originarse cuando los salarios son estables pero
las deudas superan las posibilidades de devolución. Si los consumidores incurren
en excesivas deudas en relación con los ingresos, se arriesgan a la quiebra. Estas
condiciones se alcanzan cuando la inclinación de los consumidores a endeudarse
y de la industria del crédito a conceder préstamos son mayores.
Durante los últimos veinte años, un gran número de estadounidenses ha
visto su sueldo estancarse. Al mismo tiempo, la disposición de los individuos a
solicitar créditos y de las entidades a concederlos ha aumentado de forma espec-
tacular. De 1980 a 1992, la suma total de las hipotecas inmobiliarias y de las
compras a plazos experimentó una progresión de más del 400 % (en dólares no
8. US Bureau of Labor Statistics (1998): Worker Displacement Survey, 1995-1997. http://
stats.bls.gov/newsrels.htm
9. Ibíd.
53
Repensar los EEUU.pmd 53 21/06/2005, 11:50
ajustados): pasó de 1.4 a 5.7 trillones de dólares.10 En 1994, el conjunto de crédi-
tos de las familias representaba el 81 % del total de ingresos, contra el 65 % en
1980.11 Dicho de otro modo, el endeudamiento al consumo, en dólares reales, ha
aumentado radicalmente durante un largo período de tiempo, en el transcurso del
cual el salario real de muchos trabajadores se ha estancado o reducido. El resul-
tado, que cualquier observador hubiera podido predecir, ha sido un incremento
del número de quiebras.
Otro de los agravantes del problema son las tasas de interés. Aunque los
niveles de ingresos y deudas sean estables, el peso de las obligaciones es mayor
cuando suben las tasas de interés. Desde que a comienzos de los ochenta una
inflación extrema condujo a la abolición o la completa atenuación de las leyes de
usura a nivel nacional y federal, los intereses de los préstamos al consumo no
han dejado de batir récords históricos. Si bien el Citibank paga un 50 % menos
(7,5 puntos porcentuales) a sus inversores por la financiación de las tarjetas de
crédito, las tasas de interés que carga sobre las mismas tan sólo han disminuido
un 10 % (1,7 puntos porcentuales).12 Hace veinte años, el 18 % de interés a que
se someten los consumidores habría significado la cárcel para los ejecutivos de
las sociedades de crédito, y no los retratos elogiosos que les consagran hoy en día
las revistas financieras Forbes y Buisiness Week. En 1998, un artículo publicado
por la Federal Deposit Insurance Corporation estableció que la abrogación de las
leyes de usura había suscitado una superabundancia de créditos al consumo y,
al mismo tiempo, un incremento del número de declaraciones de quiebra.13 La
increíble expansión de los créditos al consumo, y en particular de las tarjetas de
crédito universales, se debe en gran parte a las enormes primas que autoriza la
jurisdicción actual.
Aun cuando el consumidor renuncia a cualquier préstamo suplementario
debido a las dificultades financieras, su deuda, que no deja de agrandarse por las
subidas del tipo de interés, ha adquirido un impulso hasta hoy desconocido. Aho-
ra muchos acreedores imponen a los clientes que no cumplen el plazo de pago
una tasa de interés «por impago» del 24 % o superior.14 Hay motivos de sobra para
pensar que la gente tan sólo ha podido adaptarse de una forma muy lenta e imper-
fecta a estas radicales transformaciones del sistema financiero. Por otra parte,
hasta hace poco, 1989, los intereses de los créditos daban derecho a deducciones
fiscales, de modo que es probable que ciertas personas no hayan tenido del todo
en cuenta el coste final, después de impuestos, de estos nuevos tipos de interés
notablemente mas elevados.
10. US Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1997, Washington
DC, Government Printing Office, 1997.
11. Glenn B. Canner y Charles A. Luckett (1991): «Payment of Household Debts», Federal
Reserve Bulletin, 77.
12. US Bureau of the Census, op. cit.
13. Ellis, 1998.
14. John Drake (1998): «Credit card crunch: Lenders’ new rules hit consumers», Huston
Chronicle, noviembre.
54
Repensar los EEUU.pmd 54 21/06/2005, 11:50
Accidentes y enfermedades
Según los testimonios recogidos, la consecuencia más grave de una enferme-
dad o un accidente es la pérdida del salario, ya sea provisional, durante la conva-
lecencia o la rehabilitación, o definitiva, en caso de invalidez. En gran parte esta
privación se debe imputar a la estructura misma de nuestro sistema de protec-
ción social. Las indemnizaciones que perciben los trabajadores y los sistemas de
invalidez públicos o privados se conciben intencionadamente de modo que el tra-
bajador perciba tan sólo una parte de su antiguo salario. Son ayudas quizá sufi-
cientes para vivir, pero dejan poco margen para la liquidación de créditos, sobre
todo si éstos ejercen sobre los ingresos disponibles una presión proporcional al
antiguo salario. Aun cuando la pérdida de ingresos es tan sólo temporal, en el
caso de una convalescencia o una rehabilitación, los intereses que se acumulan
durante este período dificultarán mucho el reembolso de las deudas.
Si bien la principal consecuencia de los problemas de salud es la privación de
salario, la imposibilidad de asumir los gastos médicos también constituye, según
los fallidos de nuestro estudio, un factor importante. Se ha hablado y discutido
ampliamente sobre la sorprendente subida de los costes médicos registrada a lo
largo de las dos últimas décadas. Aunque el empresario actúa muy a menudo de
tercer pagador, muchos estadounidenses de clase media se ven igualmente obli-
gados a sufragar una parte importante de sus facturas médicas. Y este número
aumenta cada vez que alguien obtiene un empleo temporal o un trabajo por
contrato, tras perder un puesto fijo y las correspondientes ventajas. Pese a que
muchos doctores y hospitales dispensan servicios gratuitos, todavía hay mucha
gente agobiada por fuertes deudas médicas. Y aun con ingresos estables, se pue-
de llegar a una situación de insolvencia si los débitos aumentan inesperadamen-
te. Para ello, basta con que sobrevenga un imprevisto médico que no esté cubier-
to por ningún seguro. Cuanta más gente padezca serios problemas de salud, o
cuanto más aumenten los costes que se derivan de ellos, o también, cuanta me-
nos gente disponga de un seguro médico, más deudores recurrirán al procedi-
miento de quiebra.
Los gastos médicos, así como el problema de la pérdida de seguro médico que
implica una pérdida de trabajo, han ocupado un primer plano en los debates
sobre las dificultades a que se enfrenta la clase media. Un reciente informe reali-
zado por el Ministerio de Trabajo señala que cerca de un 25 % de los desemplea-
dos que ocupaban un puesto estable, en ningún momento se beneficiaron de un
seguro médico (aunque esta cifra es ligeramente favorable respecto a la de la déca-
da precedente).15 El número de niños norteamericanos no asegurados continúa
aumentando; un 80 % de ellos viven en familias que se hallan bajo el umbral de
pobreza.16 Una reciente investigación de la Oficina del censo reveló que, a lo largo
de un período de tres años, cerca de 64 millones de personas se vieron privadas
durante cierto tiempo de la protección que constituye un seguro médico frente a
15. Jennifer M.Gardner (1996): «Worker displacement: A decade of change», Monthly
Labor Review, 119.
16. US Bureau of the Census (1998): «Children without health insurance», Census Brief,
marzo.
55
Repensar los EEUU.pmd 55 21/06/2005, 11:50
los gastos sanitarios, y entre ellos, unos 9,5 millones no gozaron de ningún tipo de
protección durante casi todo el período.17
Si bien nuestras informaciones demuestran que los cuidados médicos contri-
buyen en gran medida a las dificultades financieras que soportan las familias, las
cifras del ámbito de la salud también indican otros puntos vulnerables. El proble-
ma más grave para muchas familias es la pérdida de salario por enfermedad o
lesión. Un problema de salud que interfiera en el ámbito profesional puede afectar
de forma negativa a los ingresos, hasta el punto de llevar a una familia a la ruina.
En este sentido, las políticas sociales que deliberadamente han limitado los sub-
sidios por discapacidad a un porcentaje del salario anterior pueden, en la prácti-
ca, imposibilitar la liquidación de las deudas preexistentes. Esta reducción del
salario supone un incentivo para regresar al trabajo, pero puede sumir a los deu-
dores en la insolvencia. El sistema de protección social desarrollado, en principio,
para permitir que las familias se beneficien de los tratamientos médicos no sólo
afecta a la remuneración de los que les proporcionan estos cuidados, sino que
también puede concernir al resto de acreedores.
Divorcio y segundas nupcias
Así como la quiebra es nuestro primer indicador de la crisis financiera que
aqueja la clase media, el índice de divorcios es una prueba de su malestar social.
La familia es el corazón que rige la vida de la clase media, sin embargo, hoy día
hay muchas familias que se rompen y otras que se reforman, con lo que se agrava
la inestabilidad social, a la par que se aumenta la fragilidad económica. El tren de
vida de una pareja que se separa (después de haber dispuesto, en la mayoría de
casos, de dos salarios), siempre tenderá a declinar; en caso tener hijos o hijas, la
situación se verá aún más agravada. Las mayores conmociones afectivas y los
más serios trastornos de la vida personal están inextricablemente relacionados
con una presión financiera importante.
Los cambios en los hábitos tienen profundas repercusiones financieras. El
divorcio es el ejemplo por excelencia. La familia, además de sus definiciones social
y moral, constituye una unidad financiera, y su desmembración provoca con fre-
cuencia gastos y deudas desproporcionadas en relación a los medios disponibles.
Cuando dos hogares se deben repartir unos ingresos que hasta entonces habían
asegurado el funcionamiento de uno solo, sobreviene un período de precariedad
financiera. Un agravamiento de la inestabilidad familiar —en una época en que
las familias ya están cargadas de deudas— puede conducir a una multiplicación
de las quiebras.
De entre el conjunto de la población, uno de cada diez adultos está en la
actualidad divorciado —y no soltero, casado o viudo. Esta proporción alcanza a
tres de cada diez en el caso de los fallidos, por lo que se puede deducir que el
riesgo de hallarse en la quiebra en un año determinado es tres veces mayor para
17. US Bureau of the Census (1995): «Dynamics of economic well-being: health insurance
1991 to 1993», Current Population Reports, serie P70-43.
56
Repensar los EEUU.pmd 56 21/06/2005, 11:50
una persona divorciada que para otra casada o soltera. El coste financiero que
entraña la disgregación de una familia supone a menudo un revés para quien
desea formar un nuevo hogar. Después de un divorcio, hombres y mujeres aflu-
yen a los tribunales de quiebras, aunque todo hace pensar que son estas últimas
las que padecen mayores dificultades financieras, sobre todo porque son ellas las
que se encargan de criar a sus hijos. Si bien existen controversias sobre la magni-
tud de los efectos del divorcio, todos los investigadores coinciden en decir que
existen repercusiones financieras nefastas que afectan a ambos géneros y que las
mujeres son las más perjudicadas. También están de acuerdo en que el remedio
está en las segundas nupcias, especialmente para las mujeres. No sorprende en-
tonces que la proporción de personas solas sea más elevada en nuestra muestra
de fallidos que en el total de la población.
La razón principal de que hallemos a menudo los fragmentos de los matrimo-
nios rotos ante los tribunales de quiebras nos es familiar: las deudas contraídas a
un nivel de ingresos netos disponibles son demasiado elevadas cuando los ingre-
sos disminuyen. Aunque en esta misma situación, el cálculo se puede aplicar de
un modo distinto, porque aun con salario(s) estable(s), vivir por separado es más
caro. El resultado al que se llega es el mismo. El marido, abrumado por la pensión
alimenticia que abona a su ex-mujer y a sus hijos, ya sea voluntariamente o para
evitar la cárcel, puede llegar a la conclusión de que la quiebra, puesto que permite
eliminar el resto de deudas, es el único medio de poder consagrar una parte sufi-
ciente de sus ingresos a las obligaciones ineludibles que siguen al divorcio. Asi-
mismo, la esposa que se queda sola, con unas competencias profesionales enmo-
hecidas, unos hijos que criar y unas pensiones alimenticias percibidas de forma
irregular, puede apelar a la declaración de quiebra para borrar antiguos créditos,
si hacerlo le permite asegurar un techo a sus cabezas y un plato en la mesa, y
además poder sobrevivir financieramente. No hay lugar a dudas de que muchos
otros logran evitar el tribunal de quiebras con obligaciones comparables, pero las
presiones financieras que se ejercen sobre los hogares después de un divorcio son
incuestionables.
Créditos hipotecarios
Es evidente que los créditos inmobiliarios representan una parte considera-
ble, crucial, del endeudamiento de la mayoría de norteamericanos, pero nunca
nadie se ha ocupado de establecer una relación entre la quiebra y el acceso a la
vivienda. Después de la Segunda Guerra Mundial, o quizá incluso desde antes, se
ha estado repitiendo al pueblo estadounidense que convertirse en propietario cons-
tituye la inversión suprema, la garantía de una seguridad financiera duradera,
sin mencionar el prestigio social y las tentadoras deducciones fiscales que de ello
se derivan. Pero el alza de los tipos de interés, el estancamiento de los salarios y el
aumento de los gastos que entrañan los bienes inmuebles (incluyendo impuestos)
han hecho de la compra de la vivienda un riesgo, en un contexto de incertidum-
bres profesionales. Si a ello se añaden la urgencia de mudarse para conservar un
empleo, la solicitud de segundas hipotecas para financiar los estudios universita-
rios o las facturas de ortodoncia, y un mercado inmobiliario estable o en desacele-
57
Repensar los EEUU.pmd 57 21/06/2005, 11:50
ración, el bien inmueble puede pasar rápidamente de la columna de activos a la
de pasivos en el libro de cuentas de cualquier familia. Muy recientemente ha
aparecido una fuerte tendencia a acumular segundas (o terceras) hipotecas para
poder refinanciar clásicos créditos al consumo.18
Hay poca costumbre de incluir el acceso a la vivienda en la letanía de las
desgracias de la clase media. Los bienes inmuebles, junto con las tarjetas de
crédito, se cuentan entre las fuentes voluntarias de dificultades financieras. Nadie
desea el despido o la enfermedad, y la amalgama de disfunciones que conduce al
divorcio es distinta en cada matrimonio, pero es de buen grado, e incluso con
entusiasmo, que se incurre en deudas para la adquisición de una casa. Mientras
que las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios suelen ser objeto de promo-
ciones agresivas, la propiedad es diferente desde el punto de vista de la respetabi-
lidad. Es poco probable que los amigos le feliciten por haber vaciado una tarjeta
Visa, pero levantarán un vaso para brindar por la obtención de un préstamo que
le permitirá adquirir la casa de sus sueños. A pesar del éxito alcanzado por las
formas modernas de usura, existe una sensación generalizada de que las tarjetas
de crédito son peligrosas y que abusar de ellas es un signo de irresponsabilidad.
En cambio, es raro que se desapruebe la compra de una vivienda, al contrario, con
frecuencia se aplaude. El acceso a la propiedad, no obstante, es una causa de
dificultades financieras igual que las otras: los compradores adquieren un bien
que está por encima de sus medios y no disponen de un margen suficiente cuando
se presenta cualquier grave imprevisto. La diferencia, en principio, está en el ca-
ché de la inversión y, después, en el apego personal y social a la casa. Cuando se
ven afectados por circunstancias adversas, ciertos propietarios se declaran en
quiebra, ya que no pueden seguir asumiendo su préstamo inmobiliario. Como en
el caso de las pensiones alimenticias, eliminar las demás obligaciones les permite
concentrarse en el reembolso de su vivienda y así salvarla. Para muchos, la obse-
sión por conservar su casa tiene poco que ver con el cariño que se tiene a la
tapicería de la cocina y a la barbacoa del jardín. Si no pueden cumplir el resto de
obligaciones, los vecinos y amigos no lo sospecharán quizá nunca, pero dejar una
casa para instalarse en un apartamento es más difícil de explicar, es el anuncio
público de un descenso social.
La proliferación espectacular de segundas hipotecas en el transcurso, aproxi-
madamente, de la última década, constituye sin duda un fenómeno revelador que
hay que atribuir al hecho de que el monto de la deuda inmobiliaria ha progresado
con mayor rapidez que el valor de los bienes inmuebles que sirven de garantía.
Texas fue recientemente el último Estado en abolir la mayoría de sus estrictas
limitaciones sobre las segundas hipotecas. En los meses que siguieron a esta
liberalización, sus habitantes vieron florecer los anuncios que les invitaban a pe-
18. Según un estudio reciente solicitado por la Consumer Bankers Association, más de
4 millones de familias han financiado las deudas contraídas sobre su tarjeta de crédito empe-
ñando su capital inmobiliario por una suma estimada de 26.000 millones de dólares. Véase la
obra de Linda Punch (1998): «The Home-Equity Threat», Credit Card Management (septiembre),
p. 1. La curva constata un fuerte aumento de los préstamos sobre bienes inmuebles y en parti-
cular de los préstamos sub-prime a tasas elevadas, véase American Banker-Bond Buyer, «Intro-
duction and summary», Mortgage-Backed Securities Letter, 13 (14 diciembre 1998), p. 1.
58
Repensar los EEUU.pmd 58 21/06/2005, 11:50
dir una segunda hipoteca para hacer de ella una nueva fuente de ingresos. Como
se trata demográficamente del segundo Estado norteamericano, es probable que
asistamos, a escala nacional, a una nueva y rápida propagación de este tipo de
préstamos. Los deudores utilizan sus casas para garantizar préstamos que les
sirven para financiar trabajos, estudios, universidades, o el cuidado de sus ancia-
nos padres; pero se arriesgan a perder su hogar por lo que durante mucho tiempo
se había considerado un simple crédito al consumo —tarjetas de crédito y otras
formas de crédito que prevén, en un momento dado, un reembolso global. Si bien
las repercusiones de las segundas hipotecas (o terceras, o incluso cuartas) pue-
den ser desproporcionadas, sus posibles implicaciones siguen en gran parte sin
explorar. Cualesquiera que sean las razones, cerca de la mitad de deudores en
quiebra son propietarios de un inmueble, lo que demuestra que el sueño norte-
americano de estabilidad adquirida por el acceso a la propiedad se halla en grave
peligro. Cada vez son más los propietarios que se afanan como nunca para preser-
var el principal símbolo de su pertenencia a la clase media, y los tribunales de
quiebras son a menudo la última oportunidad de estabilizar su economía antes
de tener que afrontar la ejecución de la hipoteca.
Como la propiedad es uno de los signos más visibles de su estatuto social, las
familias de clase media endeudadas se esfuerzan desesperadamente en conservar
sus casas, y la declaración de quiebra puede tener como objetivo eliminar cual-
quier otra deuda para poder destinar sus ingresos, a menudo reducidos, al reem-
bolso de los préstamos inmobiliarios. Para muchos de ellos, aferrarse a su hogar
no tiene nada que ver con la racionalidad económica, sino que es una lucha por
conservar una parte importante de sus vidas, a la que un consultor financiero
quizá les pediría que renunciaran. Los problemas relacionados con la propiedad a
menudo se cruzan claramente con dificultades laborales. Asimismo, los datos
también revelan importantes diferencias en función del origen racial: parece que
los propietarios negros e hispanos están más apegados a sus viviendas y luchan
más obstinadamente por conservarlas.
Quiebra en Europa y Canadá
Desde hace varias décadas, los Estados de Europa occidental se esfuerzan en
abrigar a sus clases medias de las posibles adversidades económicas. Después de
la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron un extraordinario sistema de protec-
ción social, cuyas prestaciones actúan de sostén para mitigar los efectos de pérdi-
das de empleo, graves complicaciones de salud y, finalmente, separaciones. Sub-
vencionaron también la enseñanza superior, que en Estados Unidos se ha
convertido en uno de los mayores gastos que muchas familias de la clase media
debe asumir. Asimismo intervinieron de forma directa para regular los créditos al
consumo y favorecieron sistemas bancarios que restringían drásticamente la ofer-
ta a corto plazo y a tasas de interés elevadas.
Gracias a esta actitud extremadamente protectora frente al riesgo económico,
estos países nunca han precisado nada parecido al sistema de quiebra norteame-
ricano. Como los mecanismos de fallida europeos aportaban poca protección a las
familias en dificultades, su porcentaje de quiebras individuales se ha mantenido
59
Repensar los EEUU.pmd 59 21/06/2005, 11:50
bajo. En 1980, por ejemplo, época en que los Estados Unidos registraron un índi-
ce de 1,3 fallidos por cada 1.000 habitantes, la proporción de estos particulares
insolventes (consumer insolvency) tan sólo alcanzó 0,08 por cada 1.000 en Inglate-
rra y el país de Gales, y 0,03 por cada 1.000 en Escocia.19 Tomando en considera-
ción las diferencias demográficas, se pueden inscribir en 1980 cerca de 130 fami-
lias en quiebra en Estados Unidos por cada 8 hogares ingleses y galeses y 3 hogares
escoceses en la misma situación.
Canadá posee un sistema de protección social mejor que el de Estados Uni-
dos, pero claramente menos evolucionado y ventajoso que el europeo. En primer
lugar, se puede constatar que durante años Canadá ha restringido el crédito al
consumo más que los Estados Unidos, pero menos que la mayoría de países euro-
peos. Del mismo modo, los subsidios por desempleo son a su vez más consisten-
tes y duraderos que en Estados Unidos, pero no igualan las amplias prestaciones
británicas. El sistema de quiebra canadiense también ocupa una posición inter-
media, ya que si bien no concede derecho directo a la supresión de todas las
deudas como ocurre en Estados Unidos, tampoco adopta el enfoque habitualmen-
te restrictivo de los europeos. En 1980, el índice de quiebras personales canadien-
se, de 0,85 por 1.000, se situaba igualmente entre los dos extremos. Dicho de otro
modo, por cada 85 declaraciones en Canadá, se inscribían 130 en los Estados
Unidos y 8 en Inglaterra y el país de Gales.
Las recientes transformaciones de las economías de la Europa occidental de-
mostraron la existencia de una estrecha relación entre la quiebra y la regulación
económica. Tras años de increíbles beneficios en Norteamérica, Mastercard y Visa
«descubrieron» Europa y se lanzaron a la conquista de este nuevo mercado. Los
bancos locales respondieron del mismo modo que habían hecho en Norteamérica,
y aprendieron de sus homólogos estadounidenses hasta qué punto el crédito al
consumo podía resultar beneficioso. En medio del movimiento general de desre-
gulación y bajo presiones específicas por parte de unas instituciones bancarias
que deseaban abrirse a los nuevos mercados, los gobiernos europeos empezaron a
liberalizar la industria de los créditos al consumo a finales de los años ochenta.
Estos productos alcanzaron entonces un éxito tan espectacular como el norte-
americano: el total de préstamos al consumo se dobló entre 1986 y 1997, pasando
de 658.181 a 1.254.103 dólares. El Reino Unido, que arrancó de más abajo, regis-
tró una progresión porcentual ligeramente superior, con un total de 77.548 millo-
nes de libras en 1997 contra 30.150 millones en 1986. Canadá presenció un salto
similar: de 56.882 millones de dólares canadienses en 1986 a 138.408 millones
de dólares canadienses en 1997.
19. Los datos utilizados para esta comparación han sido comunicados por la Administrati-
ve Office of the United States (Estados Unidos), el Federal Reserve Board (Estados Unidos), el
Ministerio de Comercio e Industria, Statistics Direcorade (Inglaterra, País de Gales y Escocia), la
Office for National Statistics (Reino Unido), la Industry Canada, Office of the Superintendant of
Bankruptcy (Canadá), el Statistics Canada (Canadá), The Bank of Canada (Canadá). Se pueden
hallar todos estos datos y otras informaciones de una misma naturaleza sobre un período de
veinte años para los países mencionados, así como para Finlandia, Australia y Nueva Zelanda,
en un artículo de Trent Craddock presentado en el «Conference of the Contemporary Chalenges
of Consumer Banckruptcies in a Comparative Context», celebrada en la Universidad de Toron-
to, el 22 y 23 de agosto de 1998.
60
Repensar los EEUU.pmd 60 21/06/2005, 11:50
Al aumento de la deuda le ha seguido una generalización del malestar fi-
nanciero del consumidor. El resultado ha sido que por primera vez en su histo-
ria, cierto número de países europeos están experimentando con sistemas indi-
viduales de suspensión de pagos.20 Los canadienses, también confrontados al
éxito del crédito al consumo y a la consecuente progresión de familias en apuros
financieros, han reforzado su jurisdicción sobre la quiebra, aunque con la mis-
ma diversidad de perspectivas que en Estados Unidos.21 Así, el índice de quie-
bra se ha incrementado en ambas orillas del Atlántico. La proporción de casos
individuales de insolvencia en Inglaterra y el país de Gales, de 0,08 por 1.000 en
1980, alcanzó 0,47 por 1.000 en 1997, lo que supone un aumento del 600 %.
En el mismo período, Canadá pasó de 0,85 por 1.000 a 3 por 1.000, un progreso
del 350 %. Al igual que en Estados Unidos, los vínculos entre la evolución del
crédito al consumo y la insolvencia son indiscutibles.
Sin embargo, la correlación es aquí más sutil. A pesar de los numerosos deba-
tes suscitados por el desmoronamiento del sistema de protección social, las fami-
lias europeas y canadienses están más resguardadas de los accidentes financie-
ros que sus homólogas norteamericanas;22 la eficacia del dispositivo social es mayor,
como así lo reflejan los índices observados. Aunque exista una progresión en los
niveles de endeudamiento y de quiebra de Europa y Canadá, en términos absolu-
tos, las cifras alcanzadas en Estados Unidos están muy lejos de ser igualadas. En
1997, registraron un índice de quiebra de 5,1 por 1.000, o sea que había 510
quiebras en Norteamérica por cada 300 en Canadá y 47 en Inglaterra y el país de
Gales. Es Estados Unidos, y no los países con un sistema de protección social más
adelantado, el país donde una mayor proporción de ciudadanos se beneficia de las
leyes de quiebra.
Estos datos sugieren que la necesidad de una legislación sobre la insolvencia
depende directamente de la magnitud del sistema de protección social, por una
parte, y de la oferta del crédito al consumo, por la otra. Como ocurre con los
trípodes, cuando la longitud de una de sus patas varía, las otras dos se ven afec-
tadas. Estados Unidos ofrece mayores posibilidades a las familias en quiebra,
pero, al mismo tiempo, concede un gran campo de acción a la economía del crédi-
to, y una menor protección a sus familias frente a las consecuencias de una pér-
dida de empleo, un problema de salud, un accidente o una separación, por ejem-
plo. Si la industria del crédito al consumo estuviera sujeta a limitaciones más
estrictas o si los impuestos ayudaran a atenuar los riesgos de las familias, el
20. Johana Niemi-Kiesilainem (1997): «Changing directions in consumer bankruptcy law
and practice in Europe and USA», Journal of Consumer Policies, 20, p. 133.
21. Jacob Ziegel, The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy Sys-
tems: A Canadian-US Comparison, p. 8, en impresión.
22. El profesor Ziegel, The Philosophy…, op. cit., formula la comparación en estos términos:
«Aunque los Estados Unidos cuentan con una población nueve veces superior a la Canadiense,
nuestros estilos de vida son comparables en muchos aspectos. Los dos países tienen un gobier-
no federal y reglas jurídicas específicas inspiradas en el derecho consuetudinario. Ambos se
caracterizan por una economía de mercado. Las tarjetas de crédito son muy populares. Ambos
asisten a una explosión del número de quiebras personales a lo largo de los últimos veinte años.
La diferencia radica en que Canadá posee un sistema de protección social considerablemente
más desarrollado que el de Estados Unidos.
61
Repensar los EEUU.pmd 61 21/06/2005, 11:50
sistema de quiebra desempeñaría un papel menos importante en el rescate de los
hogares fallidos. Los métodos europeo y canadiense, en cambio, ofrecen una ma-
yor seguridad (aunque una menor competitividad).
Según sugiere la comparación con los sistemas económicos británico y cana-
diense, plantear la cuestión de cómo remediar la fragilidad de la clase media nor-
teamericana sería formular la pregunta equivocada. No hay remedio. La verdade-
ra interrogación radica en cómo el gobierno pretende responder a los riesgos que
pesan sobre cada ciudadano. Para los que creen que el riesgo se debería asumir
de forma colectiva y no individualmente, la respuesta más obvia está en reforzar
los sistemas de protección social y restringir la oferta de crédito al consumo. En
este caso, las leyes de quiebra pueden ser bastante modestas, y utilizarse tan sólo
en aquellos casos más extremos. Para los que, al contrario, no creen que el riesgo
deba compartirse, el sistema de quiebra debe proporcionar soluciones urgentes,
que al mismo tiempo eviten los conflictos sociales y permitan a un máximo de
actores no ser excluidos del juego económico.
La estabilidad es la esencia misma de la clase media, a la vez que la fuente
del desprecio que le inspira la burguesía, con sus ambiciones y su esplendor.
Pero la dinámica económica contemporánea se distingue por los cambios acele-
rados que han suscitado modificaciones espectaculares en la naturaleza y el
alcance del riesgo. La quiebra es un fenómeno característico de la clase media y
la importancia que ha ganado durante los años noventa es un indicio del males-
tar que azota a esta franja social. Algo funciona mal, cuando menos desde un
punto de vista financiero, en el corazón mismo de la sociedad estadounidense.
Aunque la clase media vea a muchos de sus miembros prosperar en uno de los
auges económicos más largos de la historia norteamericana, ya no conserva la
seguridad de tiempos anteriores.
Nuestras observaciones en los tribunales de quiebras han puesto de mani-
fiesto el papel decisivo ejercido por la celeridad a la que se producen los cambios.
No fue hasta la década de 1970 que el mundo de las finanzas descubrió al fin que
la rapidez en la evolución del valor de las inversiones —el delta— era un elemento
clave del análisis financiero. Nuestros resultados contribuirán quizá a demostrar
que los mismos parámetros son válidos para lo que constituye la principal inver-
sión de la mayoría de los miembros de la clase media: su trabajo.
Las quiebras de los años noventa tan sólo pueden llegarse a comprender si se
tiene en consideración la inestabilidad del mercado laboral. Las deudas que po-
dían parecer razonables (aunque fuera al límite de lo razonable) en el momento en
que fueron contraídas, de repente pueden resultar aplastantes si las perspectivas
de futuro se reducen. Aunque el empleado que fue despedido se reincorpore al
mercado laboral a un nivel de ingresos equivalente, el intervalo entre ambos pues-
tos, durante el cual los intereses continúan acumulándose a una tasa elevada,
puede incrementar el déficit hasta el punto de no poder satisfacerlo.
Asimismo, no hay que olvidar que otros cambios importantes que afectan al
número de divorcios, al precio de los inmuebles y al coste de los cuidados médi-
cos, han agitado el mundo de la clase media. Aunque quizá haya resultado aún
más decisiva la velocidad, en cuanto a innovación y comercialización, que caracte-
riza a la industria de la tarjeta de crédito, y que ha sido impulsada por la genera-
lización y la buena acogida de sus productos.
62
Repensar los EEUU.pmd 62 21/06/2005, 11:50
A todas estas dificultades a menudo hay que añadir el tiempo de reacción al
desastre. Según parece, los seres humanos no pueden digerir las consecuencias
de una catástrofe sin un intervalo de tiempo; de modo que, en realidad, las deudas
pueden aún acrecentarse (especialmente sobre las tarjetas de crédito que se en-
vían a diario por correo), en tanto que el cabeza de familia empieza a aceptar que
las cosas no van a arreglarse pronto.
Hay que añadir que Norteamérica, que se muestra sobre este punto profun-
damente ambigua, no parece segura de que sea aconsejable dar remedio al pro-
blema. Las posiciones de nuestros economistas sobre si se debe practicar el aho-
rro o no son muy vacilantes. Predican el ahorro, en nombre de la inversión y de la
productividad, pero al mismo tiempo advierten que se debe aumentar el consumo
para que haya crecimiento económico. En resumen, desean que se economice y se
gaste al mismo tiempo; aunque, aparentemente, están demasiado ocupados para
explicar como lograr esta proeza, especialmente con los salarios congelados. Una
posible solución, en aras del consumo, y a pesar del bloqueo de sueldos, es incu-
rrir en más deudas. Son muchos los que tienen gran interés económico en incitar-
nos a hacerlo, pero por lo visto no hay nadie a quien le convenga recordarnos los
riesgos que se corren.
63
Repensar los EEUU.pmd 63 21/06/2005, 11:50
El sufrimiento del privilegiado:
internados de élite y transmisión de poder*
Caroline H. Persell y Peter W. Cookson
Estudiar en un internado privado en los Estados Unidos ha representado
desde siempre una de las mejores vías para acceder a los puestos de poder. Aun-
que estas instituciones acogen a menos del 1 % de los estudiantes de bachillerato,
forman a un número bastante elevado de personalidades influyentes en el mundo
de los negocios, de la política y de la cultura. Tradicionales y conservadores, los
institutos privados constituyen una institución típicamente americana que no
tiene equivalencia, algo puritana, en parte inglesa, y un toque de «Wall Street». Los
primeros mecenas fueron unos magnates como Mellon, Du Pont y Morgan. Desde
el principio, los internados han reclutado a sus huéspedes en las clases pudientes
que gozan tradicional o recientemente de un notable bienestar económico, y las
han fusionado en lo que el sociólogo E. Digby Baltzell ha dado en llamar la clase
dominante nacional. Aún en la actualidad, amén de la «coeducación» y de unas
reglas de admisión más flexibles, siguen siendo lugares exclusivos y privilegiados.
Señala William G. Saltanstall, antiguo rector de Exeter, que «para la mayoría so-
mos unos provincianos de la buena burguesía, con sus acciones en bolsa, dueños
de una hacienda estilo Tudor y que gustan de las salidas de club de campo».
La creación de los internados en los Estados Unidos formaba parte de un
«movimiento de enclosure» de la clase dominante que data de finales del siglo
XIX.1 El objetivo perseguido era aislarse por lo que se reservaron sus propios
barrios, sus iglesias, sus espacios de ocio en el campo y en la periferia, y crearon
una serie de clubes sociales y deportivos. Coincide con la primera publicación
del Registro Social (Social Register), y en una muestra arrogante de consumismo,
con la inauguración de la temporada mundana con bailes de debutantes y galas
benéficas. Por otra parte, se había civilizado el individualismo feroz de estos
barones-bandidos (robber barons): ya no bastaba con ganar, en adelante se exi-
giría aportar auténticas credenciales así como identificar y proteger al linaje
familiar. Amparadas en esta suerte de aislamiento, las clases dominantes po-
dían seguir con su particular creación de una aristocracia americana a salvo de
las miradas inquisitoriales.
* Traducción de Carmen Ramírez.
1. El «movimiento de enclosure» [cercado], en su origen, designa la transformación en la ce-
sión de las tierras que tuvo lugar en Gran Bretaña en el siglo XV: terrenos hasta entonces consi-
derados como bienes municipales se dividieron en parcelas privadas para la crianza de ovejas.
64
Repensar los EEUU.pmd 64 21/06/2005, 11:50
Las dieciséis escuelas de élite con más prestigio
Establecimiento Lugar Fecha de creación
1. Phillips Academy Andover, Massachusetts 1778
2. Phillips Exeter Academy Exeter, New Hampshire 1783
3. Episcopal High School Alexandrie, Virginie 1839
4. Hill School Pottstown, Pennsylvanie 1851
5. St. Paul’s School Concord, New Hampshire 1856
6. St. Mark’s School Southborough, Massachusetts 1865
7. Lawrenceville School Lawrenceville, New Jersey 1883
8. Groton School Groton, Massachusetts 1884
9. Woodbury Forest School Woodbury Forest, Va. 1889
10. Taft School Water Town, Connecticut 1890
11. Hotchkiss School Lakeville, Connecticut 1892
12. Choate School Wallingford, Connecticut 1896
13. St. George’s School Newport, Rhode Island 1896
14. Middlesex School Concord, Massachusetts 1901
15. Deerfield Academy Deerfield, Massachusetts 1903
16. Kent School Kent, Connecticut 1906
Fuente: E. Digby Baltzell, Philadelphia Gentlemen: The Making of a National Upper Class, Chicago,
Quadrangle Books, 1958, p. 306.
Según Baltzell2 (1958), el instituto de élite privado ha desempeñado un papel
primordial en la formación y el mantenimiento de la clase dominante americana al
admitir sin distinción a patricios y advenedizos de la costa Este: de esta forma se
les estaba brindando la posibilidad a los detentores de la sangre noble o del dinero
de reconocer sus comunes intereses y de actuar conjuntamente. Además, com-
partir una experiencia tan ruda como el «rito de paso» creaba lazos de lealtad que
no podrían quebrantar ni siquiera diferencias de origen social. La identidad colec-
tiva forjada en estos institutos privados se convirtió pues en la base de la solidari-
dad y de la conciencia aristocrática.
Una educación total
Alejados de sus padres, los internos tienen que forjar nuevas alianzas para
poder sobrevivir. Su vulnerabilidad es proporcional a su falta de privacidad en la
institución; desde el exterior resulta algo increíble esta intimidad social que se les
impone. Al igual que los soldados en los campamentos, los alumnos de este tipo
de instituto deben acostumbrarse a comer, dormir, estudiar y jugar juntos. Escri-
be un alumno: «El arte de vivir en proximidad con otras personas forma parte de
la educación. Por un lado uno aprende a ducharse con otras diez personas por la
mañana, y por otra parte uno descubre el carácter de sus amigos en los más
mínimos detalles».
2. E. Digby Baltzell, Philadelphia gentleman: The Making of a National Upper Class, Chicago,
Quadrangle Books, 1958, p. 306.
65
Repensar los EEUU.pmd 65 21/06/2005, 11:50
Gráfico 1. Inmigración en los Estados Unidos
y creación de escuelas de élite (1820-1979)
10 40
Cantidad de instituciones fundadas
9 35
Millones de personas
8
30
7
6 25
5 20
4 15
3
10
2
1 5
0 0
1820- 1830- 1840- 1850- 1860- 1870- 1890- 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980-
1829 1839 1849 1859 1869 1879 1899 1909 1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989
Cantidad de instituciones Cantidad total de inmigrantes
Fuente: Tratamiento concomitante de datos del censo (US Bureau of Census) y de los datos del The
Handbook of Private Schools, Boston, Massachusetts, porter Sargent, 1981.
Desde el punto de vista del alumno, el edificio más interesante del campus
privado no es la capilla, ni la sala de clase o la biblioteca, sino el dormitorio. Los
acontecimientos importantes ocurren precisamente en los dormitorios donde los
alumnos deben aprender a integrarse en el grupo si quieren sobrevivir. Cada es-
cuela tiene su peculiar forma de hospedar a los alumnos. Los grandes dormitorios
de ladrillos, usuales en los Institutos del Este, por ejemplo, se asemejan más a un
bloque de celdas que a un hogar lejos de la casa familiar. La mayoría de las habi-
taciones dan a un corredor central con un cuarto de baño común situado al final
de cada pasillo. Todas las habitaciones son iguales y las decora el mobiliario de la
institución —camas, sillas y mesas. Los dormitorios de las internas suelen ser
menos sobrios que los de los internos y, en algunos casos, las chicas no viven en
estas habitaciones sino en casas adaptadas. A partir de los años sesenta, las
escuelas tuvieron que prestar más atención a la cultura de los jóvenes: los dormi-
torios se modernizaron e incorporaron salones, espacios libres, salas de juegos,
lavanderías y a veces un rincón cocina.
En casi todos los casos las habitaciones, los salones y los espacios libres se
convierten en una suerte de «espacios de resistencia». Son los lugares en los que
los alumnos se despojan de los factores socializadores oficiales de la institución y
crean su propia cultura, que a menudo parece estar en contradicción con la cul-
tura oficial de la escuela. Estos espacios búnker forman un territorio muy dispu-
tado. El personal del pensionado suele invadirlo principalmente para quitar los
pósters, la tapicería y otra decoración mural, limitar el tipo de música que se les
deja escuchar e inspeccionar las habitaciones en busca de droga, alcohol y otros
productos clandestinos.
Cuando los alumnos ingresan en una escuela de élite pasan por lo que se
conoce como un doble rito de paso. En efecto, padecen el tratamiento «intervencio-
66
Repensar los EEUU.pmd 66 21/06/2005, 11:50
nista» oficial de la escuela, y un proceso oficioso más intenso de socialización que
se desarrolla entre los propios internos. Los alumnos viven entonces una situa-
ción paradójica. Por una parte, se les anima a someterse a un rito de paso conce-
bido por los propios directores de centro como una educación moral. Desde el
punto de vista de la ética del liceo privado, la formación del carácter constituye
una dimensión esencial de la experiencia del internado. Por otra parte, también
tienen que pasar por lo que se podría denominar una carrera «inmoral». En efecto
la cultura estudiantil presiona a los alumnos para que incumplan las reglas de la
escuela y ejerzan una especie de subversión discreta pero constante en relación al
programa oficial. Esto puede desencadenar en ellos una confusión y una aliena-
ción importantes. Una chica escribe que el internado «le enseñó a ser desdichada,
le arrebató su tan preciada libertad y la llevó a odiar a las personas». Otro alumno
señala que el internado «le permitió comprender que los ricos WASP [protestantes
blancos anglosajones] son unos asquerosos estúpidos e ignorantes». En el entor-
no del internado, el Yo está tan expuesto al público que los adolescentes se sien-
ten extremadamente vulnerables. Parte del precio que se ha de pagar por el privi-
legio deudor es (irónicamente) una pérdida de la vida privada. En el instituto
privado, la personalidad se construye a partir de las opiniones colectivas de todos
los demás miembros de la institución, resultando, pues, una personalidad de
índole básicamente social. Para equilibrar este doble rito de paso los alumnos son
sometidos a pruebas de gran dureza. Muchos de estos adolescentes se abisman
en la apatía, devienen cínicos, o se complacen en la autodestrucción. Un alumno
La encuesta
Entre 1978 y 1983, hemos visitado 55 internados a lo largo y ancho de los Estados
Unidos. La mayor parte se encuentran en Nueva Inglaterra o más abajo en la costa Este,
pero también hemos visitado el Oeste, el Suroeste, el Medioeste y el Sur. Nos hemos
quedado entre uno y cinco días en cada escuela. Hemos asistido a las clases, a las
asambleas, a los servicios religiosos, a encuentros deportivos, a acontecimientos cultura-
les, a reuniones de comités de disciplina y a veladas de estudiantes y profesores. Hemos
compartido almuerzos y visitado dormitorios, bibliotecas, laboratorios, gimnasios y otras
instalaciones. Hemos entrevistado a un gran número de directores de centros (hombres y
mujeres), a directores de programa de admisión, a consejeros universitarios, a represen-
tantes de estudiantes, a vigilantes de dormitorios, a psicólogos y médicos, y a centenares
de profesores —y por supuesto a estudiantes tanto individualmente como en pequeños
grupos. También hemos interrogado a más de cien antiguos internos, investigando sus
sentimientos en relación a sus experiencias, a sus amigos y la influencia de la escuela.
Para una muestra representativa de 20 escuelas, hemos distribuido cuestionarios
anónimos a 2.475 alumnos de primero y de último año, cuestionarios relativos a su entor-
no familiar, a sus opiniones sobre el ambiente académico de la escuela, lo que han
preferido y lo que les ha gustado menos en el instituto privado, por qué lo han elegido, si
les ha parecido o no que la experiencia les había cambiado y de qué modo también han
sido preguntados acerca de sus objetivos académicos y de las salidas profesionales así
como en relación a sus metas en la vida. Y finalmente hemos realizado un sondeo a
partir de 382 profesores en 20 escuelas.
67
Repensar los EEUU.pmd 67 21/06/2005, 11:50
del último curso escribe: «He envejecido antes de tiempo». En otro comentario se
expone que el internado «sin duda ha agudizado el cinismo de los teenagers».
Estos adolescentes se debaten continuamente entre el deseo de individuali-
dad y las presiones sufridas para unirse a la colectividad. Algunos alumnos se
retiran en la soledad. Uno confiesa: «Cada vez me gusta más estar solo». Otros son
más explícitos y alguno que otro de estos internos manifiesta que el internado «lo
ha transformado en una persona egoísta e introvertida que no quiere encontrarse
con nadie», y otro añade que se ha convertido en un «ermitaño». Otro alumno
incluso confiesa: «He tenido que crearme otra personalidad», y un alumno de últi-
mo curso afirma que el internado le ha «hecho odiar la vida en la institución».
Sin embargo, las violentas reacciones de los alumnos frente a la institución
probablemente estén menos relacionadas con su vida en los dormitorios que con
la estructura vital de toda la institución. La pérdida del Yo y la obligación de una
intimidad compartida sólo constituyen el comienzo del control social que las es-
cuelas procuran imponer a sus alumnos. A las instituciones de educación totales
se les encomienda inmiscuirse en las profundidades del comportamiento así como
regular la vida íntima de los alumnos.
La importancia del ritual y de lo simbólico
Pierre Bourdieu ha descrito los procesos de investidura por los cuales las dife-
rencias entre los individuos quedan legitimadas por los ritos de las instituciones.
La función social del ritual consiste en crear una separación entre los que han
padecido algún rito de paso y los que no. Es manifiesto que en este caso el rito de
paso sirve para diferenciar a los estudiantes del internado de los demás. Por lo que
los diplomados por una escuela de élite deben dar pruebas de carácter, de sentido
del honor, de perseverancia, de discreción y sobre todo de lealtad a su clase social.
La función social del ritual y del símbolo consiste pues en representar los valores
del grupo con el fin de interiorizar las fronteras sociales creadas como naturales y
legítimas. De un modo u otro, casi todos los aspectos de la vida del internado están
ritualizados e incluso escenificados. La cohesión del grupo, por ejemplo, se ve re-
forzada por reglamentos sobre vestimenta que obligan a los alumnos a vestir el
uniforme de la escuela, o un determinado atuendo. Los alumnos aprenden a me-
nudo a mostrar un respeto simbólico por la cultura de la escuela al dirigirse con
especial deferencia a los profesores y a los compañeros de más edad (AINES). Muy
a menudo, los alumnos tienen que pasar por una serie de ceremonias de iniciación
como vestirse con ropa extraña para indicar su deseo de someterse al grupo. En
muchas escuelas los apellidos de los alumnos están grabados en placas de madera
después de haber obtenido su diploma, y esto simboliza que aunque hayan dejado
la escuela físicamente su vida está por siempre vinculada a la institución. La situa-
ción geográfica y el entorno de la mayor parte de los institutos privados también
tienen una función en la formación de la personalidad del alumno típico. Contra-
riamente a la mayoría de los establecimientos públicos americanos que suelen ser
edificios funcionales muy parecidos a las fábricas o las oficinas, los institutos pri-
vados se ubican casi siempre en un entorno rural, idílico y aislado. Así en los
campus de estas escuelas podemos encontrar campos, montañas, ríos, lagos, de-
68
Repensar los EEUU.pmd 68 21/06/2005, 11:50
siertos, marismas y valles. Dos escuelas poseen para ellas solas un terreno equiva-
lente al 5 % del estado de Rhode Island. En realidad, el conjunto de los bienes
inmuebles de los internados americanos representa un auténtico «parque nacional
privado». Suelen disfrutar de equipamientos espléndidos. Globalmente, los gimna-
sios, los dormitorios, las bibliotecas, los teatros y los edificios científicos cuentan
con mejores instalaciones que las de muchas universidades. Aunque todavía igno-
ramos la relación precisa que existe entre la conciencia y la estética, podemos
suponer que muchos estudiantes al vivir en estos entornos acaban por creer a lo
mejor que gozan de un derecho natural. «Esta escuela exige que yo realice un
trabajo de calidad porque tengo cristales en las ventanas de mi cuarto», dice un
alumno. Otra alumna escribe que lo que ella prefería en el internado era «el diseño
de la escuela; es un lugar magnífico para trabajar. No creo que tuviera la misma
actitud si estuviera construida y concebida de otro modo».
La visita a la capilla también forma parte de los rituales comunes. Más recien-
temente la capilla constituía un modo de vida de muchos internos, sobre todo de
aquellos que eran de obediencia episcopal o católica. El servicio se realiza a diario
y dos veces en domingo. En muchas escuelas de estas confesiones religiosas, se
les sigue obligando a presenciar el oficio, y en casi todos los institutos privados
hay misa dominical. En las escuelas aconfesionales, el servicio reviste formas más
sencillas y neutrales, mientras que en las escuelas de tradición religiosa, el servi-
cio adquiere un carácter marcadamente ritualizado. Al igual que durante los ser-
vicios anglicanos, se indica a los alumnos cómo entrar y salir, cuándo tienen que
levantarse, arrodillarse, cantar y escuchar. Los rectores de las escuelas religiosas
suelen estar en posesión de algún título de teología y sirven de modelos en materia
de devoción. El servicio religioso también contribuye a desarrollar aún más los
niveles jerárquicos de la escuela. Así en la mente de algunos alumnos, el poder se
asocia a la autoridad religiosa y les garantiza un apoyo moral en su particular
búsqueda y captura de las posiciones sociales.
Sin duda debido a sus tradiciones aristocráticas y militares, los ingleses están
mucho más deseosos de pompa que los americanos, sobre todo marcados por el
puritanismo o la preocupación comercial. Los ritos sociales son por consiguiente
menos elaborados que en ciertas escuelas inglesas. Pueden adoptar la forma de
juegos colectivos como la rivalidad escolar entre equipos renovados anualmente.
En algunos internados de jovencitas, por ejemplo, las alumnas están divididas en
equipos con distintos nombres: los Linces y los Perros, los Duendes y las Arañas
o los Rojos y los Blancos. Una costumbre frecuente en estas escuelas de niñas es
lo que una escuela ha dado en llamar «Sing-Sing»: se trata de dos equipos que
avanzan uno hacia el otro en una amplia pradera, y cada cual intenta cantar lo
más alto posible. También existen rituales muy elaborados como las «antiguas
nuevas»: las nuevas no pueden utilizar determinados vías pero sí deben memori-
zar elementos importantes del folclore de la escuela, como canciones… etc.
Regulación de la estructura profunda
Los educadores de internado, no obstante, no utilizan sólo los rituales y los
símbolos como método de control del comportamiento estudiantil. Modificaciones
69
Repensar los EEUU.pmd 69 21/06/2005, 11:50
actitudinales más permanentes exigen un control de los estudiantes en un nivel
más profundo. Por definición, las escuelas externas están limitadas en su capaci-
dad para regular los hábitos corporales, mientras que una institución total ofrece
la organización ideal para la «regulación de la estructura profunda».
Controlar el cuerpo de un individuo significa ejercer sobre él un poder impor-
tante. Las perspectivas de socialización aumentan claramente cuando el sujeto de-
pende de su «entrenador» para su supervivencia. ¿Qué mejor manera de forjar una
identidad colectiva que obligar a los individuos a dormir y a comer de un modo
uniformizado? ¿Cómo puede una escuela infiltrarse más profundamente en la psi-
que de los alumnos si no es regulando su vida sexual? En cierto sentido, la domina-
ción social empieza con la represión del Yo, y ¿dónde asimilar mejor las tácticas de
la abnegación sino en un entorno sin salidas donde se ha suprimido la tentación y
castigado el placer? Durante una época, los alumnos aceptaron esta forma extrema
de control social que era admitida como parte del aprendizaje. Hoy en día, en cam-
bio, la cultura «joven» está casi por completo opuesta a estas culturas represivas. Si
se tienen en cuenta las realidades contemporáneas, las escuelas han tenido que
renunciar a su control sobre las personas físicas de los estudiantes, dificultando
cada vez más la uniformización. Las reglas relativas al alimento y a la vida sexual,
por ejemplo, se han flexibilizado considerablemente en estos últimos veinte años.
Uno de los choques más duros que sienten los recién llegados es sin duda la
ausencia del frigorífico lleno de su casa. La mayor parte de estos jóvenes han sido
mimados por su madre o por el cocinero que les preparaba hasta entonces sus
platos preferidos y en abundancia. El ingreso en el internado rompe, pues, este
lazo inconsciente entre la alimentación y la educación —un nivel esencial de la
noción de hogar. Le siguen a partir de entonces comidas colectivas, «comilonas»
colectivas como las llaman algunos alumnos: los alumnos ya no tienen libre acce-
so a un frigorífico y tienen que guardar cola hasta coger lo que queda y comer en
compañía de desconocidos. En la mayor parte de las escuelas de élite, la comida
es abundante, pero no siempre, llegando a ser frugal, e incluso a veces insuficien-
te. El 37 % de los alumnos declaran que la comida es el punto del internado que
menos les agrada. En una de estas escuelas, se enseña a los alumnos a evitar el
despilfarro obligándoles, durante la pausa de las 10 horas, a terminar las sobras
del día anterior. Las escuelas conceden gran importancia a los aspectos sociali-
zantes de los almuerzos. En un gran número de escuelas primarias y en las es-
cuelas más tradicionales, se come dos o tres veces al día. Estas comidas pueden
convertirse en auténticas ceremonias: los sitios están asignados, marcados por
iniciales, y rige una férrea etiqueta de obligado respeto y cumplimiento. La comida
se sirve y se consume en un tiempo determinado. El director suele incorporarse al
almuerzo, presidiendo la mesa principal, y el almuerzo empieza con una bendi-
ción seguida de anuncios varios. La hipótesis implícita en estos almuerzos tan
ritualizados es la siguiente: quienes comen lo mismo actúan del mismo modo y
quizá también piensen de la misma manera.
Incluso cuando la comida de la escuela es abundante, los alumnos conservan
prácticamente siempre una reserva privada de alimentos procedente por lo gene-
ral de su familia, o de la ciudad. Naturalmente, el mercado negro de la comida es
un negocio próspero: en realidad, la comida puede convertirse en moneda de cam-
bio tanto para consolidar amistades como para procurarse unos extras de patatas
70
Repensar los EEUU.pmd 70 21/06/2005, 11:50
fritas, galletas o chucherías. A veces los alumnos intentan calentar su comida
introduciendo de forma clandestina platos calentadores en los dormitorios. Así en
una de esas escuelas, reza en el reglamento la siguiente recomendación: «las habi-
taciones no son cocinas».
La gestión del eros
El estatus de mixticidad ha difuminado bastante la pudibundez que carac-
terizaba la ética de los institutos privados. Pero incluso así en la actualidad
sólo unos santos podrían vivir según las normas impuestas por las escuelas
más tradicionales. Está claro que uno de los objetivos principales de un esta-
blecimiento escolar no mixto radica en desalentar la actividad sexual de los
adolescentes, y hasta hace poco muchas escuelas mixtas seguían imponiendo
la política de «mírame y no me toques». Al tomar en cuenta las necesidades
sexuales de los adolescentes se integraron a la vida del pensionado el deporte,
las duchas frías y la hiperactividad. Los directores de antaño consideraban a
los chicos como particularmente sensuales y pensaron que suprimiendo el es-
tímulo (las chicas) disminuiría su interés por el sexo: la idea no podía ser más
peregrina. Las esposas de los profesores, en particular, podían originar fantas-
mas sin fin en los estudiantes. Muchos de los chicos mayores se quejaban de
estar «con el mono» y disfrutaron con tan sólo confesar que las chicas eran lo
que más echaban en falta. Ellas, por lo general, se mostraban más recatadas a
la hora de expresar abiertamente sus deseos sexuales, pero no por ello tenían
menos fantasmas que sus compañeros, y así lo reflejaban las paredes de algu-
nas habitaciones adornadas con pósters más o menos eróticos de estrellas del
rock y de atletas.
A finales de los años algunos institutos privados empiezan a admitir la nor-
malidad del impulso sexual en los adolescentes. El régimen mixto ha abierto pers-
pectivas nuevas, pero así también ha alumbrado nuevas problemáticas. Es evi-
dente que la mixticidad suaviza algunos aspectos, incluso los más brutales, en la
vida de un instituto para chicos. Por otra parte, las nuevas cuestiones que se
plantean son evidentes —incluido algún que otro embarazo. Una antigua alumna
nos contó la historia de una chica que había dado a luz en el internado. Los
embarazos son menos frecuentes en la actualidad según opina un antiguo alum-
no, recientemente egresado: «no había muchos embarazos porque la escuela adop-
taba, y con razón, una política liberal en materia de anticonceptivos. Los anticon-
ceptivos o el aborto eran las únicas elecciones posibles».
Hoy por hoy muchos de los institutos privados mixtos tienen una concepción
más liberal de la sexualidad, lo cual se traduce en la práctica por no cerrar los ojos
ante las relaciones sexuales ni tampoco por condenarlas, imponiéndose siempre
el buen gusto y la discreción. La norma que se impone afecta el tiempo y el espa-
cio: las actividades sexuales se practicarán fuera de horario, en privado, y sin
demasiadas «muestras públicas de afecto». Comparados con los campus de los
institutos públicos, los campus de los institutos privados dan una impresión de
espacio casi asexuado. En Nueva Inglaterra, ni siquiera en los primeros días pri-
maverales hemos avistado ninguna pareja de adolescentes abrazados bajo los
71
Repensar los EEUU.pmd 71 21/06/2005, 11:50
Distinciones entre hombres y mujeres
Los internados americanos tienden a minimizar las diferencias entre los sexos. Estas
diferencias están menos marcadas en estas escuelas que en los institutos americanos públi-
cos, incluso menos, creemos, que en Francia. Esta casi fusión de lo masculino y de lo femeni-
no se refleja concretamente en los resultados académicos de chicos y chicas, en los porcenta-
jes de matrícula en las universidades más prestigiosas, pero también se recoge en los modos
de vestirse y en su comportamiento sexual.
Fue en los años setenta cuando la mayor parte de los institutos privados americanos
introdujeron la mixticidad. De hecho, en la actualidad subsisten muy pocas escuelas que no lo
son. Este cambio se refleja también en una equiparación en la enseñanza superior exclusiva-
mente reservada hasta entonces para los chicos. Y en estos últimos veinticinco años, univer-
sidades como las de Yale, Princeton y Dartmouth tampoco dudaron en incorporar el régimen
mixto. Este cambio representa una atenuación importante de las distinciones sexuales. Si
hombres y mujeres ya no necesitan una educación separada es porque en el fondo no deben
ser tan diferentes como se creía en un principio. Hemos de señalar que la mayoría de los
institutos privados (salvo algunas escuelas cuáqueras) no han alcanzado la cuota paritaria del
50/50 sino del 60/40.
Cuando llegan al instituto, los chicos y las chicas estudian las mismas materias, partici-
pan en actividades similares (exceptuando algunos deportes como el fútbol americano y la
lucha), realizan pruebas académicas equivalentes y poseen un número idéntico de oportuni-
dades para seguir sus estudios en las universidades de renombre.1 Cada vez más se homoge-
neiza también su forma de vestir y de comportarse durante sus años de estudios. Las chicas
se ponen amplias camisas de hombre (incluso las camisas de smoking), chaquetas sastre,
smoking o blazers, abrigos de tweed, vaqueros o pantalones y zapatillas de deporte o botas.
Muchas evitan el bolso de mano. Se maquillan poco (salvo quizá un poco de rojo en los labios)
y no se perfuman. Por su parte, los hombres enarbolan colores chillones como el verde «Nelly»
y chaquetas o pantalones de rayas. Presentan un look quizá menos masculino, y las chicas un
aspecto menos acorde con lo femenino tradicional.
En el pasado, los chicos y las chicas por lo general no se educaban juntos, y sus vidas
tomaban giros distintos, aunque complementarios. Esto se observa en los estudios de los
antiguos internados. Estuvimos revisando el estudio de Eckland y Peterson del año 1969,
correspondiente a un internado de chicos, y un sondeo de 1981 realizado entre antiguos
alumnos de la promoción de 1956 en un internado de chicas muy prestigioso. Casi todos los
hombres y el 78 % de las mujeres tenían una vida activa, pero los tipos de ocupación estaban
perfectamente diferenciados. Un 25 % de los hombres ocupaba puestos de responsabilidad:
un 10 % estaba al frente de una empresa, otro 10 % trabajaba en la banca, otro 10 % eran
abogados o notarios, un 7 % médico, un 6 % profesor de universidad y otro 6 % desempeña-
ba otras profesiones.
La vida profesional de las mujeres ofrecía un perfil muy distinto, aun cuando el sondeo se
había realizado trece años más tarde. Tres mujeres eran agentes inmobiliarias, tres eran repre-
sentantes comerciales, dos eran transportadoras de fondos profesionales, dos eran profeso-
ras, cuatro escritoras, dos secretarias, una era marionetista, otra asistente familiar, había una
enfermera, una abogada, una socióloga, una historiadora del arte, una inversora, una oce-
anógrafa, una bibliotecaria, una voluntaria, una directora de programa de botánica, una artista
sobre fibras, una experta en medioambiente, una gerente de personal y una cocinera. En 1981,
sólo dos ganaban más de 30.000 dólares al año. Al menos el 63 % de las mujeres realizaban
trabajo de voluntariado. Habían conservado cierto interés por el deporte; el 78 % había mencio-
nado que seguía practicando mucho ejercicio físico, veinticinco años después de haber obteni-
do su título en el instituto. Ellas se inclinaban por el tenis, el footing, la natación, el esquí, el
squash, la vela, la equitación, la caza del zorro, los encuentros hípicos y el golf.
72
Repensar los EEUU.pmd 72 21/06/2005, 11:50
Para esta generación, en las biografías de estas mujeres se pone de relieve la importan-
cia de educar a dos o cinco hijos, la presencia en general de varios animales domésticos, el
hecho de ocuparse de uno o de varias parejas, una colaboración esporádica en la empresa
familiar y una gran participación en tareas de voluntariado. Suponemos que en el futuro segui-
rán quedando algunas divergencias entre la vida adulta de los hombres y de las mujeres pero
que no será tan pronunciada como en el pasado.
1. C.H. Persell, S. Catsambis y P.W. Cookson, «Differential Asset Conversion: Class and Gendered
Pathways to Selective Colleges», Sociology of Education, 65, p. 208-225, 1992.
árboles. Ciertamente la discreción los caracteriza y los distingue de los miembros
de las demás clases sociales, y esta distinción está perfectamente respetada. Por
otra parte, los vastos dominios en los que se ubican casi todos los internados de
élite constituyen un refugio frente a la mirada del otro. Se aprende mucho más
fácilmente la discreción cuando uno se beneficia del soporte del espacio y de la
intimidad que la riqueza puede ofrecer, y que constituye asimismo una de las
grandes lecciones del aprendizaje de la vida adulta.
No se puede evaluar cuantitativamente la vida sexual en los internados. Los
antiguos alumnos tienden a subdividirse en dos grupos en cuanto se plantea el
tema: unos pretenden que a casi nadie afecta y otros, por el contrario, señalan
que a todos concierne. Es probable que el comportamiento sexual varíe según la
escuela, la clase o la tribu a las que uno pertenece. Algunas escuelas pueden ser
más liberales, algunas clases pueden estar más «en el rollo» que otras, y si algu-
nos grupos están preocupadas por el sexo, otros son más pudorosos. Para al-
gunos, el sexo constituye la experiencia primordial de la vida en el internado. En
las escuelas mixtas, en particular, un gran número de estudiantes se siente
obligado a pasar mucho tiempo con miembros del sexo opuesto. Varios antiguos
alumnos han señalado que «las chicas del internado alcanzaban demasiado rá-
pido la edad adulta». De forma que más tarde algunos de estos egresados deci-
dieron no enviar a sus hijas.
La frustración sexual es algo común entre los adolescentes, pero en el interna-
do frustraciones de este tipo pueden utilizarse para forjar identidades colectivas.
La masturbación, por ejemplo, es considerada como la solución privada arquetípi-
ca para un problema universal; aunque en los internados esta actividad solitaria
puede llegar a convertirse en una práctica de grupo. La falta de intimidad, combi-
nada con el deseo sexual, hace que la masturbación mutua sea una práctica co-
mún en las escuelas de élite —la «masturbación en círculo» era antaño una tradi-
ción de muchas escuelas para niños. Este tipo de intercambio crea sin lugar a
duda una forma de lealtad muy profunda que supera incluso la fidelidad que deri-
va de los juramentos de solidaridad. En los institutos privados, se distingue este
tipo de homosexualidad «legítima» de la homosexualidad más molesta que es fruto
de una elección individual y de sus preferencias sexuales personales.
Unos antiguos alumnos nos han confesado que no se hablaba nunca de ho-
mosexualidad para evitar levantar sospechas entre los compañeros, y que algu-
nas profesoras lesbianas habían sido despedidas de sus escuelas, así también
algunos profesores homosexuales. En aquel entonces, fue un escándalo. Los da-
73
Repensar los EEUU.pmd 73 21/06/2005, 11:50
tos indican que la homosexualidad como modo de vida está menos extendida en
las escuelas americanas que en los internados británicos en los que también pa-
rece estar en regresión.
Al igual que en otros muchos ámbitos de la vida, en el internado no es tanto lo
que se hace lo que importa como con quién se hace. Para muchos padres que su
hijo o su hija salgan con otro estudiante de un medio similar al suyo es más
importante que saber si mantienen relaciones sexuales o no. Para los padres, las
experiencias de sus hijos en el internado les garantizan que aunque corren el
riesgo de perder su virginidad, al menos no perderán su vida al precipitarse en un
coche para llegar a una cita que está en el exterior. La promiscuidad sexual es
rara en los internados —simplemente no se tiene ni tiempo ni energía suficien-
tes para gozar de una vida sexual satisfactoria. Por otra parte, en casi todas las
escuelas nadie escapa del sexo, de lo que todos hablan.
La prueba del instituto privado
La ideología oficial de las escuelas no tiene en cuenta la evidencia: los alum-
nos de un instituto privado evolucionan en un entorno extremadamente competi-
tivo. Los padres esperan de sus hijos esencialmente el éxito, y no el autodesarro-
llo. En muchas escuelas, las culturas estudiantiles reflejan no tanto la idiosincrasia
de la institución como los valores de los padres: el dinero, el éxito y el poder son
los objetivos vitales que se imponen al desarrollo personal a largo plazo y a la
contemplación estética. Lo que marca el sistema de valores del alumnado es lo
que poseen, dónde pasan las vacaciones, qué círculo social frecuentan.
Los alumnos deben combinar las exigencias de dos culturas que tienen muy
poco en común. No sólo se espera de ellos que se conviertan en buenos alumnos
sino que además sepan beber, hacer amigos, conversar y vestirse conforme a las
expectativas de la sociedad en la que viven. La presión que causa esta doble obli-
gación desemboca en un intenso estrés psíquico.
Por consiguiente, para entrar en el círculo cerrado del sistema de prestigio de
los institutos privados, es necesario que los estudiantes respeten imperativos con-
tradictorios y, al mismo tiempo, sigan siendo gente «cool». El idealismo y el cinis-
mo, la generosidad y el interés personal, la renuncia y el narcisismo deben perma-
necer en equilibrio si se quiere obtener una tarjeta de socio permanente.
La consecuencia psíquica más importante de las pruebas en el instituto pri-
vado es la pérdida de la inocencia, la toma de conciencia de que la bondad sin el
poder no tiene ningún valor en la carrera por los privilegios. La grandeza exige el
sacrificio de la inocencia: el coste del poder radica en aceptar el mundo tal cual es
y no tal cual debiera ser. Estas lógicas no son fáciles de aceptar por parte de los
jóvenes. Uno de ellos ha escrito lo siguiente: «A veces me pregunto si la educación
desemboca realmente en la felicidad y si la universidad me hará más o menos feliz
que antes; una cosa es segura: desde que perdí todos mis valores y mis conviccio-
nes, soy desdichado. Detrás de las apariencias de chico pijo buen rollo de los
institutos privados, son muchos los momentos de tristeza, de desesperanza, e
incluso de tragedia». Otro alumno señalaba que el internado había creado en él
«una fuerte propensión al cinismo que acabará por precipitarlo hacia el lado oscu-
74
Repensar los EEUU.pmd 74 21/06/2005, 11:50
ro de la vida». Muchos alumnos de los institutos privados intentan escapar a estas
presiones tomando alcohol o drogas.
La consecuencia social más importante del rito de paso que impone el institu-
to privado es el sentido de la colectividad que se crea entre los titulados. Están
muy unidos, lo cual les permite trabajar juntos en un mismo mercado económico
y cultural, y agruparse en una fuerza política y económica importante siempre y
cuando las condiciones exijan una actuación común concertada. El 88 % de los
alumnos mayores preguntados han declarado que la experiencia del instituto pri-
vado los había cambiado, efectivamente las escuelas de élite son muy eficaces a la
hora de obrar transformaciones en sus alumnos.
La adquisición del capital cultural
Cuanto más anclados están los valores culturales, más posibilidades tienen de
ser percibidos como incuestionables y universales. De este modo, el plan de estudio
se convierte en el vivero de la cultura y la cuna de la alta cultura. La definición de los
planes de estudio, incluso los más clásicos, ha ido evolucionando con bastante
naturalidad desde el siglo XIX. El griego y el latín han dejado de ser materias obliga-
torias en la mayor parte de las escuelas —y en contrapartida se han multiplicado
las asignaturas optativas. En cualquier caso, formar mentes disciplinadas y compe-
titivas sigue siendo el objetivo mayor de los estudios en los internados.
El programa de estudios Groton se basa en una convicción: determinadas cualida-
des de la mente son prioritarias, la capacidad de comunicar de modo preciso y articu-
lado; la aptitud para calcular de forma precisa y para razonar cuantitativamente; el
dominio del método científico para abordar los problemas, la comprensión del fondo
cultural, social, científico y político de la civilización occidental y la aptitud para
razonar rigurosa y lógicamente, y dar pruebas de imaginación y de perspicacia. Por
consiguiente, la escuela subraya de forma especial el lenguaje, las matemáticas, las
ciencias, la historia y las artes.
Los programas de los internados están generalmente agrupados por temas
y, en las escuelas más importantes, el listado y el descriptivo de las asignaturas
pueden ocupar varias decenas de páginas. Estas materias no resultan nada
monótonas, y en las asignaturas descritas en las guías de estudiante el gran
objetivo estriba en agudizar la curiosidad intelectual. Las optativas suelen tener
títulos tan atractivos como «Hemingway: el hombre y la obra», «Las formas de la
experiencia poética», «Operar un cambio político», «CIAT con el Amaggedon», y
para aquellos a quienes les gustan las ciencias «Zoología de los vertebrados» o
«Anatomía y fisiología de los mamíferos». Se anima a los estudiantes a que lean
mucho y que profundicen en sus lecturas. Un curso de literatura americana
moderna puede incluir al menos a diez autores, desde William Faulkner hasta
Jack Kerouac. Casi todas las escuelas proponen un curso sobre Shakespeare
del que se leerán al menos seis o siete obras.
Un curso de inglés avanzado utilizará una colección de los Cuentos de Canter-
bury de Geoffrey Chaucer que incluirá el texto original sobre la página izquierda y
una traducción en inglés moderno en la página de la derecha. Un curso de francés
75
Repensar los EEUU.pmd 75 21/06/2005, 11:50
de tercer año incluirá tres o cuatro novelas así como dos libros de gramática y de
lectura. También en las clases de ciencias sociales abundan las lecturas progra-
madas. En el curso titulado «Introducción al comportamiento humano», los estu-
diantes deben leer unos once textos, entre los cuales están las obras de Burrhus,
F. Skinner, Sigmund Freud, Erich Fromm, Jean Piaget y Rollo Moy. En historia,
se prefieren generalmente los textos originales antes que los fragmentos de los
manuales. En una de estas escuelas, un curso sobre la historia de la presidencia
comprende las siguientes lecturas obligatorias: La presidencia americana, La tradi-
ción política americana, El poder presidencial, Los mil días, Lyndon Jonson y el
sueño americano y Deslealtad. A menudo se utiliza un texto de referencia de nivel
universitario como La nación americana o Historia del mundo moderno. También se
enseña la historia económica. En otra escuela, hemos asistido a una discusión
sobre las relaciones entre la política y la recesión de 1837, en la que se subrayaba
la multiplicidad de perspectivas en el ámbito de la historia. No es de extrañar,
pues, que muchos de los egresados de los institutos privados consideren su pri-
mer año de universidad como relativamente fácil.
Los itinerarios curriculares obligatorios suelen incluir normalmente cuatro
años de lengua inglesa, tres años de matemáticas, tres años de una lengua ex-
tranjera y un año de literatura. Muchas de estas escuelas exigen asimismo un año
de filosofía o de religión y proponen también asignaturas obligatorias «fuera de
programa» como cuatro años de educación física, una introducción a la informá-
tica y un seminario de educación sexual.
Sin embargo, el acervo cultural no equivale necesariamente al conocimiento
de uno mismo, también puede incluir técnicas de creación de nuevos conocimien-
tos o la voluntad y consiguientes actuaciones por actualizar los saberes. Pierre
Bourdieu explica cómo la escritura permite a algunos grupos sociales practicar
una acumulación primitiva del acervo cultural». Esta forma primitiva de acumu-
lación se efectúa, señala, «al monopolizar los medios por los que se puede uno
apropiar de los recursos (la escritura, la lectura y otras técnicas de descodifica-
ción), que están a partir de entonces preservadas no en las memorias sino en los
textos». Es evidente que uno de los recursos intelectuales claves del presente y del
futuro es el ordenador, instrumento que permite a sus usuarios crear nuevos
conocimientos y controlar los conocimientos preexistentes. Aunque hoy por hoy
las escuelas de élite americanas no tengan el monopolio de los ordenadores es
probable que sus aulas estén mejor equipadas en este sentido que en las escuelas
públicas. Simbólicamente, se puede tomar posesión de un capital de esta índole al
poseerlo, al exponerlo o al matricularse en una escuela que claramente lo posee
aunque no sepa utilizarlo. La posesión simbólica puede estar considerada como
un modo de acumular una reserva de medios culturales.
Las recompensas, los honores y los premios otorgados a los estudiantes y a
los equipos más meritorios al final del año son ejemplos típicos de búsqueda de la
excelencia atlética, cultural y académica. Los trofeos deportivos se presentan a
menudo bajo la forma de grandes copas de plata, con la inscripción grabada en
cada lado de los nombres de los campeones del año. En algunas escuelas, las
recompensas son tan frecuentes que se ha edificado ad hoc un edificio entero que
alberga sobre varios centenares de metros de exposición el botín de los ganadores:
decenas de medallas, trofeos y otros recuerdos.
76
Repensar los EEUU.pmd 76 21/06/2005, 11:50
Los premios académicos tienden a ser más discretos pero no dejan por ello de
ser importantes para la causa. Los directores y las directoras de las escuelas
americanas están convencidos de que hay que premiar la excelencia, y por ello la
mayor parte de las escuelas otorgan un número de premios culturales y académi-
cos así como premios que recompensan la dedicación de algunos alumnos, al final
del curso. Existe en general al menos un premio por cada disciplina académica y
premios que recompensan los éxitos o los esfuerzos colectivos. También hay pre-
mios para los voluntarios más comprometidos, sin olvidar los premios de elocuen-
cia y de creatividad. Casi todas las escuelas tienen cum laude y asociaciones de
estudiantes que han obtenido un grado académico.
Asistir de principio a fin a una ceremonia de entrega de los títulos en un
internado puede convertirse en un verdadero test de resistencia —algunas escue-
las entregan tanto premios que habría tiempo de ir y volver de Nueva York a
Boston en avión entre la entrega de los premios para los clásicos y aquella entre-
gada al mejor trabajo de ebanistería o de tejido.
Las paradojas de los privilegios
Ningún estudiante escapa al rito de paso del instituto privado porque, como
ya lo explicara uno de ellos, «el sufrimiento presente es un caudal para el porve-
nir». Otro declaraba: «He adquirido más confianza en mí y en mi porvenir que
aquellos de entre mis amigos que no han ido a un internado». En realidad, los
alumnos de los institutos privados acaban creyendo que tienen derechos y algu-
nos privilegios porque son auténticos aristócratas. Como nos lo explicaba muy
En la cima
Una mañana clara en Nueva Inglaterra, Chip, un estudiante-guía de una escuela de
élite nos escolta de la capilla hasta el gimnasio, y después hasta el dormitorio. Inteligente
y locuaz, este joven estudiante, alto, delgado, pelirrojo, nos hace un elogio chispeante de
la escuela. Es una escuela «súper», nos repite varias veces «mi padre ya estuvo aquí, es
una escuela “genial”». Con una natural inclinación por las relaciones públicas, Chip lo
sabe todo de su escuela. Empieza a dar series de cifras sin ningún problema: está espe-
cialmente orgulloso de la nueva ala científica así como de la capilla gótica con sus «vi-
drieras auténticas». «Por cierto, aquí hay algo que creo os va a interesar», nos dice
señalando una especie de promontorio detrás de la biblioteca.
El sendero hasta llegar es estrecho y pedregoso. Y mientras penamos lentamente,
Chip vuela delante de nosotros y nos espera con paciencia en la cima.
«¿Acaso no les parece increíble la vista desde aquí?», nos pregunta barriendo el
horizonte con sus brazos. Ciertamente la vista es espléndida. Las montañas verdean y
caen en picado hacia el agua celeste durante kilómetros y kilómetros bordeando la costa
atlántica. Veleros con sus spinnakers multicolores en pleno viento cimbrean sobre las
olas. Chip calla de repente, su rostro pierde seguridad y gana en inocencia. Sus ojos
siguen los veleros durante unos segundos: «y esto», añade simplemente, «es el lugar
donde vengo para llorar. Todo el mundo debe tener un lugar dónde poder llorar».
77
Repensar los EEUU.pmd 77 21/06/2005, 11:50
cándidamente uno de estos alumnos: «El internado me convirtió en alguien arro-
gante, y no alcanzo a persuadirme de que yo no soy mejor que los demás».
La misión de servir a la escuela, tan querida por generaciones de directores y
de profesores, no siempre sirve para transformar a todos los estudiantes. Así nos
lo confesó un director: «El objetivo que me fijo consiste en que los estudiantes
adquieran un sentido de los valores, con objeto de desarrollar una vida construc-
tiva y sabiendo lo que significa ayudarse unos a otros». En efecto, la moral oficial
de las escuelas parece tener poco impacto sobre la conciencia social de los alum-
nos: el 17 % de los alumnos de tercer curso y el 17 % de los alumnos mayores
creen que es «muy importante» asumir responsabilidades sociales; el 25 % de los
alumnos de tercer curso y el 25 % de los alumnos mayores piensan que es muy
importante corregir las desigualdades. La vida en el internado y la cultura estu-
diantil en particular distan de ser ideales; algunos aspectos resultan incluso sór-
didos. La impresión de estar entre los mejores es en realidad una ilusión creada
en el nivel social y cultural, un privilegio necesariamente adquirido. Las profundi-
dades de la vida aristocrática son terriblemente opresoras, incluso asfixiantes. La
convicción arrogante de ser el mejor puede llevar a deformar, hasta pervertir la
percepción. Así nos lo explicó una antigua alumna: una vez obtenido su título, le
pareció que ya había conocido a todas las personas que necesitaba conocer, a
través de su familia, por las relaciones que se había forjado en el internado, de
forma que no estaba interesada en conocer a nadie más.
La estructura casi penitenciaria de la vida en el internado convierte a algu-
nos estudiantes en cautivos de su propia clase. Después del instituto privado, se
marchan a estudiar a una prestigiosa universidad, se casarán con el hombre o
con la mujer prevista, vivirán una situación ideal, se inscribirán en los mejores
clubes, viajarán a los países donde hay que viajar, y cuando el cansancio llegue,
adoptarán el estilo de vida más adecuado. Así, el ciclo de socialización reprodu-
cirá generaciones de individuos cuyos privilegios atrofiarán sus posibilidades en
lugar de liberarlos.
78
Repensar los EEUU.pmd 78 21/06/2005, 11:50
El mito del mercado:
el Estado y la «nueva economía»*
Neil Fligstein
Hoy en día, la economía de los Estados Unidos se presenta en todo el mundo
como un modelo de «empresa libre» donde la competencia es dinámica, las empre-
sas eficaces y los gobiernos de los Estados y de la Unión lo más discretos posible.
Se supone que estos últimos se mantienen al margen del «mercado» sin favorecer
a ninguna empresa, tecnología o industria en particular y que, cuando intervie-
nen, lo hacen sólo para garantizar la plena y total libertad de competencia. Pero la
realidad no coincide mucho con esta visión, ya que, desde sus orígenes, el Estado
siempre ha permanecido profundamente implicado en el funcionamiento de la
economía nacional, de un modo que no resulta muy ajeno a los europeos.1 En
efecto, la creación y el desarrollo de nuevos mercados rara vez se dejan exclusiva-
mente en manos de los empresarios, pues éstos se benefician del apoyo continuo
de un gran número de instituciones, tanto públicas como privadas. Este artículo
no trata de negar el papel determinante de la iniciativa empresarial y de la compe-
tencia en la progresiva aparición de nuevas industrias, sino más bien intenta
afinar nuestra comprensión al demostrar que estas últimas nunca podrían pro-
ducirse y difundirse sin el sustento de unas estructuras sociales estables y, en
concreto, sin la acción continua y multiforme del Estado federal.
Hay dos factores esenciales que condicionan las acciones estratégicas de las
empresas: el comportamiento de sus competidores y la capacidad de los Estados
de definir lo que constituye una conducta aceptable desde el punto de vista de la
competencia. Esto se debe a que la principal preocupación de los dirigentes y de
los propietarios de las firmas es la de asegurar la estabilidad de sus interacciones
con los principales rivales. Si la empresa consigue establecer un marco de interac-
ción duradero, que sea legal y rentable, se esforzará en perpetuar este marco y el
conjunto de estrategias asociadas a él. Los dirigentes y los propietarios de todas
las empresas implicadas en un mercado determinado desarrollan de este modo
previsiones concretas en relación al comportamiento de cada uno, lo que refuerza
y perpetúa su posición en el sector.2
* Traducción de Sergi Panisello.
1. Así lo demostré con el ejemplo de la evolución durante la larga continuidad del modo de
control de las cien mayores empresas estadounidenses en mi libro (1990): The Transformation
of Corporate Control, Cambridge, Harvard University Press.
2. Por ejemplo, el mercado de las sodas en los Estados Unidos está claramente dominado por
79
Repensar los EEUU.pmd 79 21/06/2005, 11:50
El gobierno norteamericano modela el funcionamiento de los mercados de
tres maneras. En primer lugar, elabora y aplica un conjunto de leyes y medi-
das burocráticas que atañen a la política fiscal, al capital bursátil y el pasivo
de las empresas, a los informes salariales, a las patentes y los derechos de
propiedad (material, comercial, intelectual, etc.), así como a la política de com-
petencia. Si surge una necesidad de actores especialmente influyentes en al-
guna industria, el Estado intervendrá, de forma eventual, con el fin de favore-
cer o incluso salvar a ciertas empresas.3 En segundo lugar, el Estado puede
comprar en grandes cantidades (y, por tanto, favorecer) ciertos productos o
financiar la investigación y el desarrollo de algunos procedimientos y bienes de
consumo y, por consiguiente, de ciertas empresas. En los Estados Unidos, el
Ministerio de Defensa siempre ha desempeñado un papel crucial en este senti-
do, como así lo demuestra el hecho de que una gran parte de las innovaciones
tecnológicas recientes, empezando por Internet, son de origen militar. Final-
mente, el gobierno estadounidense financia desde todos los niveles la investi-
gación universitaria y promueve el lanzamiento de productos considerados
socialmente útiles. En las últimas tres décadas, los Estados de la Unión han
reducido de forma considerable su participación en el capital de las empresas
de servicios y trabajos públicos, pero aun así, continúan siendo los accionistas
mayoritarios en muchos sectores como el de la distribución del agua y la elec-
tricidad. Además, siguen financiando las infraestructuras públicas y privadas
indispensables para la creación de empresas, entre muchas otras cosas. El
Estado emprende muchas actividades que directa o indirectamente ayudan a
las empresas, como infraestructuras del transporte, seguridad pública, defen-
sa, etc. Además, también garantiza las «cláusulas no contractuales» de los con-
tratos privados, por utilizar la expresión de Émile Durkheim, y la estabilidad
del sistema financiero, lo que resulta vital para el funcionamiento del conjun-
to. No hay que olvidar tampoco las funciones de asistencia del Estado-Provi-
dencia (que continúan siendo esenciales, aunque en los últimos tiempos ha-
yan empezado a debilitarse).
Nos proponemos analizar aquí dos adelantos fundamentales de la economía
de los Estados Unidos, que son generalmente elogiados como emblemas de las
virtudes del «libre mercado»: la emergencia del «valor para el accionista» (share-
holder value) como concepción del control de las empresas y la expansión de
Silicon Valley, cuna y puntero en la industria informática del país. Con esto,
trataremos de demostrar que estos dos fenómenos motores del dinamismo capi-
talista americano no se deben tan sólo a la acción de la iniciativa empresarial,
cuyos méritos se elogian por todas partes, sino que, en ambos casos, el Estado y
dos firmas, Pepsi-Cola y Coca-Cola, cuya estrategia común de competencia es la de disputarse
sectores del mercado por medio de la publicidad y de ofertas promocionales. Esta dominación
compartida y las estrategias comunes en las que se asienta perduran desde hace cuarenta años.
3. De este modo, el gobierno federal no carga ningún impuesto de venta a cualquier compra
que se realice a través de Internet. Esta política se supone que debe permitir la plena expansión
de Internet como medio de intercambio. La concesión de una reducción en el precio del 5 al 8%
en relación a las empresas tradicionales (catalogadas como brick and mortar business) constitu-
ye de forma evidente una política preferencial para los vendedores que pasen por la Red.
80
Repensar los EEUU.pmd 80 21/06/2005, 11:50
la implantación de ciertas condiciones sociales han desempeñado un papel de-
terminante.4
«Valor para el accionista» y control de sociedades
El «valor para el accionista» da nombre a un conjunto de relaciones que se dan
entre los directores de las empresas que cotizan en Bolsa, los consejos de admi-
nistración y los mercados bursátiles donde se afanan los accionistas.5 La idea
principal reside en el hecho de que los directores de las empresas deben asegurar
la máxima tasa de beneficio a sus accionistas. De este modo, se supone que un
consejo de administración debe controlar continuamente a directores y ejecutivos
supeditando sus ganancias al comportamiento de la empresa o, en caso de que
estos incentivos no produzcan ningún resultado, cambiando el equipo de gestión.
Por el contrario, si el consejo fracasa en su labor de control, el mercado bursátil
castigará a las empresas devaluando su capital en acciones. Si, después de todo,
los directores y el consejo de administración se empecinan en ignorar las adver-
tencias del mercado y en descuidar la rentabilidad de la empresa, y el valor de las
acciones sigue bajando, sobrevendrá la última amenaza disciplinaria: la Oferta
Pública de Adquisición (OPA). En tal caso, un nuevo equipo de dirigentes y propie-
tarios comprarán los activos de la empresa a un precio irrisorio, a fin de restable-
cer la rentabilidad al servicio del «valor para el accionista».
La ideología del «valor para el accionista» describe un mercado de control de
sociedades (coporate control), que define los medios utilizados por los dirigentes
y los propietarios para hacer rendir sus activos. Una concepción de control como
ésta constituye así una versión idealizada del funcionamiento de los mercados,
puesto que los propietarios y los directores que se muestren diligentes en la
búsqueda de beneficios, conservarán su derecho de propiedad sobre los activos
de la empresa. Sin duda, habrá otros participantes que querrán comprar las
acciones de la compañía (ya que una acción conlleva un derecho sobre los bene-
ficios de ésta). El precio de las acciones en un momento dado refleja, por consi-
guiente, las perspectivas presentes y futuras del equipo de gestión en su perse-
cución de rentabilidad.
Esta noción particular de control se basa en distintos rasgos institucionales.
En primer lugar, las normas y las leyes adoptadas deben permitir a los consejos de
administración y a los mercados bursátiles comportarse del modo descrito. Éstas
comprenden reglas que permiten la protección de los derechos de los accionistas,
la existencia de prácticas contables estrictas y el lanzamiento de una Oferta Públi-
ca de Adquisición. En segundo lugar, el accionariado debe ser lo suficientemente
4. Se puede encontrar un desarrollo más sistemático al del enfoque «político-cultural» de la
economía, sobre el que se basan estos dos estudios de casos, en N. Fligstein (2001): The Archi-
tecture of Markets: An Economic Sociology of 21st-Century Capitalist Societies, Princenton, Prin-
centon University Press.
5. Véanse M. Jensen (1989): «Eclipse of the Public Corporation», Harvard Business Review,
67, pp. 61-73; E. Fama y M. Jensen (1983): «Separation of Ownership and Control», Journal of
Law and Economics, 26, pp. 301-325.
81
Repensar los EEUU.pmd 81 21/06/2005, 11:50
difuso para permitir a los equipos de gestión y a los propietarios adquirir la empre-
sa. Si ésta se halla estrechamente controlada por una familia, un banco, el Estado,
o si está en propiedad cruzada, será difícil, sino imposible, readquirirla sin la
cooperación de la parte implicada. En este aspecto, Estados Unidos se distingue
porque el accionariado de sus mayores empresas es extremadamente difuso.6 Cada
día se intercambian paquetes de acciones gigantescos en los mercados bursátiles
y es posible adquirir una parte mayoritaria de casi todas las sociedades.
Si otro país intentara establecer un mercado para el control de sociedades con
el propósito de constreñir a sus empresas a maximizar el «valor para el accionaria-
do», es muy probable que debiera emprender toda una serie de reformas políticas.
Dicho mercado nunca aparecería de forma «natural», antes requeriría la participa-
ción activa del Estado. Los sistemas de derecho de la propiedad que actualmente
están en vigor tienden a favorecer a las élites nacionales, y no cabe lugar a dudas
de que éstas intentarían evitar que el gobierno socavara su poder económico. Ante
la ausencia de presiones políticas de sus élites económicas, no cuesta comprender
por qué la mayoría de países europeos no han emprendido reformas de este carác-
ter. No es sorprendente que la única excepción sea el Reino Unido, que sigue el
modelo norteamericano desde hace un par de décadas. ¿Entones por qué y cómo
el «valor para el accionista» se ha impuesto como concepción de control en los
Estados Unidos? Es evidente que la élite directiva de las grandes empresas debe-
ría haberse opuesto a esta concepción apelando al Estado. Para entender por qué
no lo hizo, dejando de este modo el camino libre al ascenso del «valor para el
accionista», debemos remontarnos a la concepción de control que le precedió.
Esta noción de control, llamada «financiera», apareció en el transcurso de los
años sesenta con motivo del singular incremento del número de fusiones en Nortea-
mérica.7 En esta época, se empezó a concebir la empresa como un «paquete» de
activos que sus directores podían utilizar y reutilizar adquiriendo o desembarazán-
dose de las filiales según su rentabilidad. Durante los años sesenta, se manipulaban
de este modo carteras de activos con el objetivo de maximizar la tasa de beneficio de
la empresa. Esta concepción de control se basaba en tres postulados: a) las empre-
sas podían atenuar los efectos de los ciclos económicos invirtiendo en una serie de
industrias con diferentes rendimientos y sensibilidades respecto a los diferentes
ciclos; b) los directores provenientes de las secciones «finanzas», concentrando su
control sobre los activos de la empresa, podían sacarle más rendimiento que los
inversores pasivos o los ejecutivos tradicionales; c) los directores financieros rete-
nían el poder y las competencias para decidir qué inversiones eran las más sensatas.
Dos fueron los factores que originaron la concepción «financiera». En primer
lugar, las actividades de las grandes empresas de la posguerra ya se encontraban
considerablemente diversificadas. El problema vinculado a la necesidad de con-
trolar un amplio abanico de productos proporcionó a los directores la justificación
que se requería para evaluar la rentabilidad de determinadas actividades. Los
directores financieros redujeron el problema de la información al rendimiento de
6. Véanse M. Roe (1994): Strong Managers, Weak Owners, Princenton, Princenton Universi-
ty Press; M. Roe y M. Blair (1999): Employees and Corporate Governance, Washington, Broo-
kings Institution.
7. N. Fligstein: The Transformation of Corporate Control, op. cit., cap. VI.
82
Repensar los EEUU.pmd 82 21/06/2005, 11:50
estas actividades y así transformaron la empresa diversificada en una entidad que
se podía gestionar. En segundo lugar, unos años después de la Segunda Guerra
Mundial, el gobierno federal aplicó estrictas leyes antimonopolio, e incluso pro-
movió una ley que encuadraba las fusiones de un modo singular, volviéndolas
particularmente arduas, ya fuera con participantes directos o con proveedores.
Estas medidas tuvieron como consecuencia imprevista el fomento de las fusiones
entre empresas que trabajaban en sectores radicalmente distintos, y que asegura-
ban así su crecimiento al mismo tiempo que prevenían la intervención del Estado.
De este modo, los directores financieros obtuvieron una mayor legitimidad en
virtud de su presunta experiencia en la evaluación de rendimientos potenciales de
actividades ajenas a la especialización tradicional de una empresa, y esto gracias
a la utilización de criterios puramente financieros.8
Los ejemplos más edificantes de esta nueva concepción «financiera» de control
llegaron de empresas que se situaban en los márgenes del capitalismo estadouni-
dense. Los inventores del conglomerado (Tex Thornton de Textron, Jim Ling de
LTV, Harold Green de ITT) demostraron que las manipulaciones financieras, y
más particularmente el endeudamiento de la empresa, podían generar un creci-
miento rápido aun con una inversión mínima de capital. Todas las variedades de
reorganización financiera, oferta pública de adquisición, ventas precipitadas
de activos, tomas de control, acumulación de deudas y readquisición de acciones
fueron inventadas o sistematizadas en esa época. Los años sesenta presenciaron
la eclosión de un movimiento de fusiones a gran escala, durante el cual muchas
de las grandes empresas ampliaron sus actividades y se diversificaron. Como re-
sultado de este éxito, los directores financieros empezaron a convertirse, cada vez
con más frecuencia, en directores de los consejos de administración de las gran-
des empresas. A partir de 1969, la concepción «financiera» había alcanzado el
grado de doxa en el mercado de control de sociedades y, por extensión, en las
estrategias y las estructuras de las grandes compañías norteamericanas.
Así pues, la concepción «financiera» del control, que dominó el mercado del
control de sociedades durante los años sesenta, veía a la empresa en términos
estrictamente financieros. El «valor para el accionista», por otra parte, también
constituye un conjunto de estrategias financieras, pero además comporta una
crítica muy evidente a la concepción «financiera», del modo en que evolucionó a lo
largo de los años sesenta y setenta. Lo que más se censuró de esta concepción fue
el haber fracasado en su labor de maximización del valor bursátil de las empresas
(el «valor para el accionista»). ¿Cómo se puede explicar la aparición de esta crítica?
La gran sociedad norteamericana debió afrontar, al inicio de los años ochenta,
dos fuerzas exógenas: la inflación acuciante y desaceleración económica, que ca-
racterizaron la década anterior, y la intensificación de la competencia extranjera.
Esta última, que procedía principalmente de Japón, disminuyó de forma conside-
rable la presencia de las empresas estadounidenses en ciertos mercados y, en
algunos casos, como en el sector de la electrónica, la redujeron a cero. La inflación
de los años setenta tuvo del mismo modo numerosas y funestas consecuencias
para estas grandes empresas. El valor de sus activos reales (inmuebles, maquina-
8. Ibíd., cap. VI.
83
Repensar los EEUU.pmd 83 21/06/2005, 11:50
ria, tierras, etc.) aumentó de un modo sustancial. Las altas tasas de interés lleva-
ron a los inversores a optar por las inversiones de renta fija, como los bonos de
Estado, lo que originó un descenso del valor de las acciones. La mayor parte de los
dirigentes de estas empresas reaccionaron dejando los activos oficialmente infra-
valorados. Debido a la alta inflación y al estancamiento económico, los márgenes
de beneficio se restringieron rápidamente. Si las empresas revalorizaban sus acti-
vos al alza, sus resultados financieros se degradarían según los indicadores de
funcionamiento utilizados (rendimiento de los activos, por ejemplo), que harían
que los beneficios relativos parecieran aún más débiles. Por otra parte, como las
empresas debían evitar los préstamos, debido a las elevadas tasas de interés, guar-
daban vastas reservas en líquido. Con sus acciones poco cotizadas, sus activos
infravalorados y su importante liquidez, el valor de las empresas norteamericanas
en los mercados bursátiles, a finales de los años setenta, era inferior a lo que
poseían realmente en activos y en líquido.9 Se trataba, en resumen, de una crisis
de rentabilidad. Así pues, las condiciones estaban a punto para el nacimiento de
una nueva concepción del control destinada a remplazar a la que parecía fracasar.
Se presentaban entonces tres problemas: ¿cómo se definiría este análisis?, ¿quién
sería su mensajero?, y ¿qué papel desempañaría el Estado en su difusión?
El discurso político de la desregulación ya había empezado a tomar forma en
Estados Unidos en los años setenta. El gobierno de Carter acogió la idea de que la
única solución al problema de la estagflación (inflación elevada y estancamiento
económico simultáneos) consistía en liberalizar los mercados de trabajo y de pro-
ductos. Muchos consideraban que la desregulación estimularía la competencia,
reduciría los salarios y disciplinaría la inflación. La reducción de los precios que
se derivaría de esta acción, fomentaría el consumo y el crecimiento económico.
Sobre esta base, la presidencia de Carter ensayó la experiencia liberalizando el
transporte terrestre y aéreo. De cualquier modo, las elecciones de 1980 llevaron al
poder a Ronald Reagan, cuyas visiones anti-Estado y pro capitalistas se han con-
vertido en una leyenda. En el contexto de una grave desaceleración económica,
una de sus primeras actuaciones políticas fue la de desmantelar el sindicato de
controladores aéreos. Como resultado, se aplacaron seriamente las esperanzas
del movimiento obrero en los Estados Unidos y se aceleró el declive secular de la
presencia sindical en el país.
El gobierno de Reagan fue el responsable directo del movimiento de fusiones
que tuvo lugar en los años ochenta, y que admite muchas consideraciones. William
Baxter, el fiscal del Tribunal Supremo responsable de la sección antitrust, durante
los años de práctica privada y de vida universitaria siempre había sido un ardien-
te adversario de las leyes antitrust. Ya en 1981, Baxter anunció una nueva política
de competencia. El proyecto que presentó, de hecho, equivalía a una aprobación
casi incondicional de todas las fusiones, a excepción de las que entrañaran tasas
de concentración industrial superiores al 80% (de modo que, en la práctica, daba
luz verde a toda forma de fusión, pequeña o grande, horizontal o vertical). Del
mismo modo, se redujo considerablemente el impuesto de sociedades, y se incitó
9. B. Friedman (1985): «The Sustitutability of Equity and Debt Securities», en Friedman, B.
(dir.), Corporate Capital Structures in the United States», Chicago, University of Chicago Press.
84
Repensar los EEUU.pmd 84 21/06/2005, 11:50
a las empresas a utilizar este nuevo margen de maniobra invirtiendo en la econo-
mía. Como era de prever, las empresas invirtieron principalmente en fusiones y
adquisiciones de sus rivales. Queda claro que, según esta interpretación, el mer-
cado del control de sociedades en los años ochenta se precipitó debido a una crisis
de la concepción «financiera» precedente y a las transformaciones sobrevenidas en
el entorno político, que alentaron a las empresas a aprovechar las ocasiones que
se presentaban para reorganizar sus activos.
¿Qué actores se erigieron como defensores del «valor para el accionista» y
cómo debe entenderse su relación con aquellos que se guiaban por los principios
de la concepción «financiera» del control? Según lo que se sabe del movimiento de
fusiones, es posible atribuir la ideología del «valor para el accionista» a los inverso-
res institucionales, es decir, a los bancos de inversión, a las compañías de seguros
y a los fondos mutuos. La base ideológica de esta concepción, en cambio, proviene
principalmente de la economía financiera, y más en concreto de la agency theory.
Los inversores institucionales empezaron a comprender que ciertas empresas es-
taban, respecto a sus activos reales, muy infravaloradas en Bolsa. Este tipo de
análisis financiero se basaba en la idea de que, si los accionistas tenían una ima-
gen tan negativa de las perspectivas de una empresa, de forma que su valoración
en Bolsa fuera inferior al valor de sus activos, era porque los dirigentes no estaban
maximizando la capitalización bursátil.
Hábiles analistas advirtieron que si se dividían las empresas en componentes
más pequeños el resultado podía ser muy lucrativo. Los bancos de inversiones y
otros inversores institucionales se determinaron a recaudar los fondos necesarios
para las ofertas públicas de compra. La innovación financiera más importante a
este respecto fue la creación de productos financieros de alto rendimiento (los
famosos junk bonds, o bonos basura) para financiar estas readquisiciones. Estos
bonos podían utilizarse para absorber la mayoría de acciones de una sociedad y,
después, reorganizar su estructura interna para poder pagar la deuda contraída
—se entendía por «reorganización», como se puede sospechar, despidos y venta de
activos de la empresa. La retórica del «valor para el accionista» se basa también en
una falta de consideración hacia los empleados, los consumidores o los proveedo-
res en nombre de los beneficios más elevados e inmediatos para los accionistas.
Todavía en la actualidad, se elogia el «valor para el accionista» como la mejor
solución de control de las sociedades al problema de la competitividad de las
empresas.10 ¿Acaso las reorganizaciones que se han llevado a cabo en su nombre
han mejorado la rentabilidad de las sociedades norteamericanas y han restaura-
do la posición dominante que perdieron en muchas industrias a lo largo de los
años setenta? Los trabajos empíricos responden sin lugar a dudas de forma nega-
tiva. Quienes más se beneficiaron de las fusiones de los años ochenta son, indis-
cutiblemente, los vendedores, las víctimas de las recompras; mientras que los
nuevos propietarios no lograron aumentar las tasas de beneficio a un nivel supe-
rior, ya sea al anterior o al de las tasas medias de una industria determinada.11
10. Véase por ejemplo M. Jensen, «Eclipse of Public Corporation», op. cit.
11. M. Jensen y R. Ruback (1994): The Market Corporate Control: The Scientific Evidence»,
Journal of Financial Economics, 11, pp. 5-50.
85
Repensar los EEUU.pmd 85 21/06/2005, 11:50
Este resultado podría sorprender, puesto que existe un mito según el cual los
preceptos del «valor para el accionista» conllevan una mejor repartición de
los activos y beneficios más elevados. Sin embargo, como la mayoría de ofertas
públicas de compra requerían un endeudamiento considerable del comprador,
las empresas no pudieron acumular tasas de beneficio suficientes en relación a la
subida repentina de su capitalización en bolsa y al aumento artificial de su deuda,
transferida por el comprador al pasivo de la empresa.
El vínculo entre la maximización del «valor para el accionista» y la competiti-
vidad de una empresa es aún menos perceptible. Los textos que tratan la compe-
titividad de las empresas demuestran que los principales factores que la determi-
nan son la aptitud para organizar la producción y el desarrollo de tecnologías
nuevas y útiles.12 Estas capacidades están muy relacionadas al trato hacia los
empleados o a la naturaleza de las inversiones. Una preocupación excesiva por
los accionistas, en detrimento del resto de socios de la empresa, puede llevar a un
éxodo de sus mejores elementos o a una subinversión crónica, lo que acarrea una
disminución proporcional de la competitividad de la empresa. Entonces, como es
lógico, las sociedades norteamericanas que sucumbieron al encanto del «valor
para el accionista» nunca recuperaron su posición en las industrias en que ha-
bían perdido su ventaja competitiva frente a Japón o a Europa (p. ej. la electróni-
ca, los automóviles, los artículos de lujo o los instrumentos de alta precisión).
Muchas de estas empresas prefirieron abandonar los sectores que no podían
dominar; en vez de intentar perfeccionar sus productos, se deshicieron de los
activos poco rentables.
Al pregonar las virtudes de la desregulación como solución a todos los pro-
blemas económicos, el gobierno estadounidense adoptó un discurso que favore-
ció la aparición del «valor para el accionista» como concepción de control. La
desregulación de los mercados de productos y de trabajo se concibió como un
estimulante apto para devolver el crecimiento a Norteamérica. Pero esta desre-
gulación, a pesar de su nombre, nunca significó el fin de la intervención del
Estado en la regulación de los mercados, de los contratos, de los impuestos,
del trabajo y del capital. Todo lo contrario, el Estado, con la regulación de los
mercados financieros, proporcionó la infraestructura institucional necesaria para
la maximización del «valor para el accionista». Ofreció ventajas fiscales y finan-
ciación a las fusiones y prometió a las empresas que no las desaprobaría. Se
abstuvo de forma sistemática de legislar a favor de nadie que no fuera accionis-
ta. Asimismo, animó a las empresas y les mostró como renegociar los convenios
colectivos a la baja, con lo que aumentaba la precariedad de los trabajadores.
Aunque el gobierno norteamericano no inventó el concepto de «valor para el
accionista», se convirtió en su mensajero, trabajando continuamente al servicio
de los poseedores de capital y en nombre del beneficio.
12. M. Piore y C. Sabel (1984): The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Nue-
va York, Basic Books; M. Porter (1990): The Competitive Advantage of Nations, Nueva York, Free
Press; J. Womack, D. Jones y D. Roos (1991): The Machine That Changed the World, Nueva York,
Rawson Associates.
86
Repensar los EEUU.pmd 86 21/06/2005, 11:50
Defensa, universidad, industria: la Silicon Valley
La explosión de las tecnologías de la información que se produjo a finales del
siglo XX creó un nuevo conjunto de mercados. Empecemos primero resumiendo
su historia, tal como la cuentan la mayoría de observadores (periodistas, políticos
y universitarios confusos), o sea, como el efecto espontáneo de la iniciativa empre-
sarial. Estos analistas consideran que las nuevas tecnologías no sólo han trans-
formado profundamente el mundo en que vivimos, sino que, además, estos nue-
vos mercados son el origen de un nuevo tipo de empresa, la empresa en red,
menos jerarquizada y más ávida de aprovechar las oportunidades de innovación y
de beneficio que las empresas tradicionales.13 Para evitar ser eliminadas, estas
firmas convierten el aprendizaje continuo y la transformación permanente en un
imperativo, y de este modo logran crear riquezas singulares en la historia. Asimis-
mo, el trabajo en el seno de estas empresas experimentó una mutación: los asala-
riados ya no deben lealtad, empiezan a ser móviles entre empresas competidoras;
a cambio de las generosas remuneraciones que reciben en forma de opciones de
compra de acciones, invierten un gran número de horas de trabajo y aceptan una
flexibilidad extrema a fin de asegurar una innovación constante de la empresa. La
Silicon Valley y sus émulos, que son los «semilleros informáticos» de Seattle, Aus-
tin, Washington, Boston o Ann Arbor, encarnan desde ahora un futuro cercano en
que las empresas serán rápidas, flexibles, de talla pequeña, y crearán alianzas y
redes al gusto de sus intereses estratégicos cambiantes.
En este nuevo mundo las empresas no pueden establecer ningún monopolio a
través de su permanente innovación. Las que tratan de excluir a sus competidores
de la utilización de ciertos productos o tecnologías son irremediablemente eludi-
das, incluso marginadas. De esta forma, Apple (con su sistema operativo incom-
patible) y Sony (con su sistema magnetoscópico Beta) perdieron terreno rápida-
mente en aquellos mercados en que los consumidores preferían sistemas «abiertos»
y más baratos. La constitución «abierta» de los productos de Intel y de Microsoft,
como contrapartida, estimuló la creación de industrias enteras de proveedores de
soporte lógico y de componentes. La lección es evidente: el camino del éxito es el
de la apertura y la compatibilidad de los sistemas, y no la defensa excesiva de los
derechos de propiedad intelectual. Es mejor establecer el «estándar» de la indus-
tria que ser el propietario de un producto clave. A fin de evitar que sus productos
se vuelvan obsoletos y continuar en la carrera, una empresa debe innovar y, por
tanto, aprender continuamente, debe escuchar a su clientela y acechar a su com-
petencia, y utilizar las redes para este fin. De esta forma se cierra el círculo virtuo-
so según el cual la mejor de entre las tecnologías vencerá y la mejor empresa
acabará utilizando la mejor tecnología.
Según la economía industrial tradicional, el crecimiento de una empresa lleva
eventualmente a una saturación en el mercado; el precio del producto cae sustan-
cialmente y los beneficios marginales de la empresa se reducen a cero. Pues, en la
actualidad, existe una rama entera de las ciencias económicas que niegan esta «ley».
13. Véanse M. Castells (1994): L’Ère de l’information, t. I, La Société en réseaux, París, Fa-
yard; A. Saxenian (1994): Regional Advance, Cambridge, Harvard University Press.
87
Repensar los EEUU.pmd 87 21/06/2005, 11:50
Algunos sostienen de este modo que las tecnologías de la información producen
«rendimientos de escala crecientes».14 El coste asociado a la fabricación de un pro-
ducto de software es elevado al principio, pero si se convierte en la norma, el mercado
queda «bloqueado». Es lo que algunos economistas norteamericanos llaman lock-in,
y se debe al hecho de que algunos consumidores se acostumbran a un producto
determinado y los productos relacionados se producen para que sean compatibles.
En el caso de un soporte lógico, por ejemplo, el costo marginal asociado a la produc-
ción de unidades adicionales (disquetes) es extremadamente reducido. Si el producto
se convierte en la norma, los beneficios pueden aumentar de manera proporcional a
la venta de unidades adicionales, ya que su coste de producción es prácticamente
nulo. Además, según dicen los trovadores de la «nueva economía», las agitaciones
que tienen lugar en esta «nueva economía» se producen sin aportación alguna del
Estado. Éste no regula los mercados de este tipo, no elige ni los perdedores ni los
ganadores, y no realiza ninguna inversión. La «economía del conocimiento» fue in-
ventada en las universidades y sustentada por los empresarios en red.
En realidad, existen muchas imprecisiones en la historia del modo en que se
ha presentado. En primer lugar, se ha silenciado, o incluso negado, el papel esen-
cial del Estado en el establecimiento de reglas, el financiamiento de la investiga-
ción y del desarrollo, y la adquisición de productos a los fabricantes de material
informático. En segundo lugar, no se han tomado en consideración las caracterís-
ticas genéricas de los mercados emergentes: cuando nace un mercado, siempre
existe una cantidad innombrable de empresas cuya dinámica está asociada a la
efervescencia de los movimientos sociales. Los nuevos actores proliferan, la pe-
queña organización en red es una de las estrategias seguidas por las empresas.
Estás se enfrentan a un entorno inseguro y no saben qué productos conseguirán
abrirse camino en el mercado. En un contexto donde todavía es imposible contro-
lar la competencia, es lógico que las empresas se unan unas con otras para espi-
gar la información y anticipar los avances que están por llegar en el mercado.
Nuestra crítica tendrá, por consiguiente, un doble carácter. Primero, tendrá
que determinar el papel del Estado en las oleadas de innovación que han llevado
a la creación de las industrias de la informática, de las telecomunicaciones y de
Internet; y, más en concreto, lo que el Estado ha obtenido de la Silicon Valley.
Segundo, se deberá examinar la imagen de una industria flexible y descentraliza-
da: ¿es cierto que las nuevas tecnologías introducirán una industria en red, o más
bien ciertas empresas, gracias a la «normalización» de sus productos, acabarán
controlando el mercado?
Ha habido cuatro oleadas de innovación en el sector de la informática. La
primera fue propiciada por la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría y llevó al
desarrollo de las tecnologías relacionadas con los sistemas de radio y de microon-
das, al radar y a los mísiles dirigidos. La segunda tuvo lugar al final de los años
cincuenta con la invención y el lanzamiento del circuito integrado, que se utilizó
en un comienzo para los mísiles guiados y después para los semiconductores. La
tercera oleada fue la de los microordenadores a principios de los años setenta.
14. B. Arthur (1994): Increasing Returns an Path Dependence in the Economy, Ann Arbor,
University of Michigan Press.
88
Repensar los EEUU.pmd 88 21/06/2005, 11:50
Finalmente, después de los años noventa, hemos presenciado el crecimiento des-
mesurado de Internet. El Estado siempre fue una parte integrante de todos estos
períodos de innovación, en algunos de ellos tuvo un papel determinante y en otros
uno más discreto.
Antes de la Segunda Guerra Mundial ya existía una pequeña industria de la
electrónica en Silicon Valley, en California;15 aunque, la mayor parte de las empre-
sas de este sector estaban ubicadas en el este del país. Fue la guerra lo que cata-
pultó a Silicon Valley. Hewlett Packard, la primera empresa de electrónica de la
región, pasó de nueve empleados y 70.000 dólares de volumen de negocio en 1939
a cien empleados y 1 millón de dólares en 1943, y esto gracias, exclusivamente, a
su papel de proveedor del Ejército de Estados Unidos. A lo largo de los años cin-
cuenta, Varian Associates fue la empresa que experimentó un mayor crecimiento
en la región; ahora bien, el 90 % de su producción se vendía al Ministerio de
Defensa. Al final de esta década, Hewlett Packard, Varian, Lockheed y el resto de
empresas de Silicon Valley vendían la mayor parte de sus ordenadores, equipos
electrónicos, mísiles dirigidos y vehículos espaciales al Estado norteamericano.16
El Ministerio de Defensa no se limitó a hacer de cliente de las empresas de
esta región. Leslie demuestra que la guerra supuso el nacimiento de muchos des-
cubrimientos, sobre todo el desarrollo de la tecnología de tubos, y también del
espectro electromagnético.17 Durante los primeros años de la guerra fría, el Pentá-
gono se convirtió en el principal socio capitalista de la R & D y en el principal
comprador de tecnologías innovadoras. Además, el Estado financió de forma ge-
nerosa la investigación y la educación universitarias. Bresnahan considera que
más del 70 % de ayudas a la investigación en ingeniería, en informática y en
disciplinas conexas procedía únicamente del gobierno federal. Asimismo, más de
la mitad de los estudiantes-investigadores de estas disciplinas estaban financia-
dos por programas federales. Y bastante más de la mitad de artículos científicos
publicados en las revistas de informática dan sus agradecimientos a un organis-
mo federal por su apoyo financiero.18
Uno de los principales beneficiarios de estas magnificencias fue la Universi-
dad de Standford. El entonces decano de la Escuela de Comercio de esta univer-
sidad, Frederick Terman, desempeñó un papel crucial en el posicionamiento de la
Facultad de Ingeniería Civil como la institución de investigación predominante en
la costa oeste. Terman en seguida se percató de que el crecimiento industrial de
Silicon Valley dependía ante todo de la implantación de infraestructuras de inves-
tigación en la región. Con esta finalidad, la Facultad de Ingeniería Civil debía
establecer relaciones íntimas con el Estado.19 La Universidad de Standford llevó a
15. T. Sturgeon (2000): «How Silicon Valley Came to Be», en M. Kenney (dir.), Understanding
Silicon Valley, Standford, Standford University Press.
16. D. Henton (2000): «A Profile of Silicon Valley’s Envolving Structure», en C. Lee, W. Miller,
M. Hancock y H. Rowen (dirs.): The Silicon Valley Edge, Standford, Standford University Press.
17. S. Leslie (2000): «The biggest Angel of Them All: The Military and the Making of Silicon
Valley», en M. Kenney (dir.): Understanding Silicon Valley, Standford, Standford University Press.
18. T. Bersnahan (1999). «Computing», en D. Mowery (dir.): US Industry in 2000: Studies in
Comparative Performance, Washington, DC, National Academy Press.
19. S. Leslie (2000), op. cit.
89
Repensar los EEUU.pmd 89 21/06/2005, 11:50
cabo numerosos programas a fin de explotar los intercambios potenciales entre
los sectores empresariales, el Estado, los estudiantes y los profesores. Terman fue
uno de los primeros que alentó a profesores y estudiantes para que llevaran sus
ideas a la práctica creando empresas privadas en Silicon Valley. Asimismo, la
universidad facilitaba, con un gran número de ingenieros, posibles empleados
para estas nuevas empresas. El caso más célebre es el de Hewlett Packard. Por
otra parte, Terman, al buscar financiación para esta sociedad, desarrolló lo que
más tarde sería el «capital riesgo» (venture capital), una de las creaciones específi-
cas de Silicon Valley. Más tarde, en los años cincuenta, los venture capitalists,
seducidos por los contratos públicos de estas empresas, afluyeron a la región y
proporcionaron el financiamiento necesario para la creación de Varian Associates
y de Fairchild Semiconductor.
Los sectores que emergieron con el transistor, el semiconductor y la informá-
tica fueron todos sustentados por la financiación del gobierno federal, más con-
cretamente por el Ministerio de Defensa, entre 1945 y 1965.20 La primera empresa
que trabajó en el sector del semiconductor fue Fairchild Semiconductor. Sus gran-
des innovaciones en los años cincuenta le permitieron obtener una gran parte de
la producción militar. A partir de 1960, esta empresa pasó a ser el mayor fabri-
cante de componentes con base de silicona de los Estados Unidos, y su principal
cliente era el Ministerio de Defensa. Muchos de sus ejecutivos dejaron la sociedad
de forma eventual para fundar sus propias empresas, como por ejemplo Intel. El
Estado continuó apoyando la investigación y el desarrollo, tanto en el sector priva-
do como en las universidades, y continuó ejerciendo un protagonismo en el mer-
cado de la alta tecnología hasta el fin de la guerra fría. De todos modos, durante el
transcurso de los años setenta y ochenta, la naturaleza de los productos fabrica-
dos en Silicon Valley empezó a cambiar. El microordenador, y más tarde Internet,
denotaban un crecimiento del mercado de los bienes de consumo en detrimento
del material militar.
La mayoría de textos que hablan sobre Silicon Valley, se refieren al período
más reciente, en el que el Estado ha adoptado una posición más discreta. Pero la
mayoría de las innovaciones introducidas en estos sectores tuvieron lugar des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra fría. Además, la razón
por la cual Silicon Valley se convirtió, hacia los años setenta, en un actor tan
importante del sector de la alta tecnología se debe en gran parte a los miles de
ingenieros que atrajo la industria militar. En los últimos veinte años se ha produ-
cido una explosión de la actividad empresarial en esta región, vinculada a la no
menos espectacular explosión del capital riesgo que requiere, pero estos fenóme-
nos nunca hubieran podido acaecer sin la ayuda del Estado en la posguerra. Así
pues, a pesar del innegable papel desempeñado por los empresarios durante los
últimos veinte años, la acción del Estado no puede ser omitida. La última de estas
innovaciones, Internet, también le debe mucho al Ministerio de Defensa. Un orga-
nismo que depende de este Ministerio, el Advanced Research Project Agency (ARPA),
fundado en los años sesenta, financió el Arpanet, una red informática descentra-
20. C. Lecuyer (2000): «Fairchild Semiconductor and Its Influence», en C. Lee, W. Miller, M.
Hanock y H. Rowen (dir.), op. cit.
90
Repensar los EEUU.pmd 90 21/06/2005, 11:50
lizada cuyo objetivo consistía en asegurar la comunicación en caso de guerra
nuclear. Se concedió acceso al Arpanet a ciertos científicos y estudiantes, que lo
utilizaron para hacer circular mensajes e informes. Con objeto de permitir el tra-
tamiento de grandes cantidades de datos, se introdujeron muchas mejoras que
motivaron el perfeccionamiento del software. La mayoría de estas innovaciones se
concibieron en las universidades, gracias a la aportación de fondos públicos.
La ayuda del Estado en los sectores de la informática y de la electrónica va
mucho más allá de su papel de comprador y de socio capitalista en la investigación.
El Congreso norteamericano también establece leyes que favorecen los intereses de
estas empresas. Las leyes sobre la propiedad intelectual benefician a las personas
que tienen patentes. No resulta muy sorprendente saber que el estado de California,
por ejemplo, dispone de leyes de la propiedad intelectual que favorecen a los progra-
madores informáticos. La Telecommunications Act de 1996, creó normas de compe-
tencia que son, por lo general, favorables a las empresas telefónicas y de cable. Estas
leyes no han obligado a las sociedades de telecomunicación y de cable a luchar entre
ellas, sino que más bien han reforzado la posición de las firmas dominantes. Asimis-
mo, los empresarios de Silicon Valley convencieron al gobierno de que suavizara las
leyes de inmigración para asegurarse el abastecimiento de ingenieros extranjeros, y
eso que ellos estaban deslocalizando su producción al extranjero.
¿Es cierto, entonces, que Silicon Valley se halla realmente dominada por las
redes de actores que trabajan en pequeñas empresas y que colaboran unos con
otros, y que este modelo conlleva cierta estabilidad para los productores? Las
investigaciones más citadas sobre esta cuestión afirman que esta particularidad
de Silicon Valley explica su ventaja competitiva.21 Pero esta imagen parece, sin
duda, contradecir lo expuesto anteriormente sobre el papel del Estado en la inves-
tigación, el desarrollo y la adquisición de productos. También parece socavar la
idea que sitúa a las grandes empresas como los principales beneficiarios de
la intervención estatal.
En primer lugar, el éxito de Silicon Valley debió estar propiciado por muchos
factores, que seguramente han cambiado a lo largo de su corta historia. Por eso es
importante estudiarlos de forma íntegra. Bajo una perspectiva temporal de sesenta
años, resulta más fácil ver la importancia que tuvo la guerra fría al brindar oportu-
nidades a ciertos universitarios particularmente industriosos. También es esencial
que se entiendan bien los factores sociales que permitieron el florecimiento de una
aglomeración industrial como Silicon Valley, como la investigación y la educación
universitarias. Si tan sólo se analiza el papel de las redes de ingenieros o de los
venture capitalists, por el efecto de la observación, éstos se transformarán en
los únicos protagonistas de la escena, mientras que otros actores igual de impor-
tantes, como el Estado, no se tendrán en cuenta. Dicho esto, sería deplorable negar
que los empresarios tuvieron la gran idea de crear y desarrollar productos innova-
dores que crearon la base de nuevos sectores económicos. No obstante, no lo hicie-
ron solos, se beneficiaron para ello del apoyo del Estado y de otras instituciones.
21. M. Castells (1994), op. cit.; A. Saxenian (1994), op. cit.; E. Castillo, H. Hwang, E. Grano-
vetter y M. Granovetter (2000): «Social Networks in Silicon Valley», en M. Hancock. y H. Rowen
(dir.): The Silicon Valley Edge, Standford, Standford University Press.
91
Repensar los EEUU.pmd 91 21/06/2005, 11:50
De este modo, la «teoría de las redes» descuida algunas de las más importan-
tes propiedades de la organización industrial de Silicon Valley. En la actualidad
ya se advierten niveles de concentración extremadamente elevados en los merca-
dos de las tecnologías de la información. Microsoft (software), Sun Microsystems
(equipos de alimentación de Internet), Cisco Systems (interruptores y ruteadores),
Intel (chips informáticos), AT&T (cables de comunicación y telefonía interurbana)
y AOL-Time-Warner (cables y acceso a Internet) controlan más del 60 % de sus
respectivos mercados. Si bien es cierto que algunas de estas empresas son inno-
vadores tecnológicos, utilizan igualmente estrategias muy tradicionales con la fi-
nalidad de controlar la competencia. Microsoft, Intel y Cisco fueron perseguidas
por las leyes antitrust debido a su comportamiento monopolístico (que al menos en
el caso de Microsoft fue ampliamente demostrado). Cada uno de estos nuevos
mercados fue rápidamente dominado por una y única empresa.
Resulta edificante preguntarse qué tipos de mercados se construyen realmente
a raíz de estas nuevas tecnologías. Las empresas dominantes acechan a los innova-
dores tecnológicos con el propósito ya sea de absorberlos o de integrar sus descu-
brimientos a sus propios productos. Estas empresas permanecen en la competi-
ción absorbiendo a los «ganadores» que trabajan en mercados vinculados al suyo.
Se conoce que Microsoft, por ejemplo, se dirige a pequeñas start-up y les propone
adquirirlas. En caso de que éstas no accedan, Microsoft desarrolla sus productos y
los incluye en la siguiente edición del sistema operativo de Windows.
Si las empresas que dominan estos sectores utilizan su posición para absor-
ber a sus competidores o expulsarlos del mercado, ¿qué hacen las empresas
dominadas? Éstas pueden tratar de crearse un nicho de mercado. Las empre-
sas dominadas son los innovadores que adoptan una estrategia de riesgos. En el
caso de que tengan éxito, se les abren tres posibles perspectivas (por lo menos
desde el punto de vista de sus propietarios): pueden inscribirse en Bolsa, ofre-
cerse a los gigantes del sector o intentar convertirse ellas mismas en gigantes.
Esto constituye una concepción de control que define la estructura de los domi-
nantes y los dominados. El resultado es que los inversores tienen la posibilidad
de recolectar los beneficios de un producto ganador, mientras que las empresas
dominantes pueden adquirir fácilmente las innovaciones que les permiten con-
servar su posición en el sector de la alta tecnología. Los dominantes y los domi-
nados, de esta forma, mantienen una relación simbiótica que al mismo tiempo
les hace ser competidores y socios en la creación de reglas tácitas que aseguren
su subsistencia.
La cuestión de la compatibilidad y el problema subyacente de la normaliza-
ción técnica de los productos son puntos complejos.22 La compatibilidad beneficia
a los inventores de nuevos productos y a los propietarios de la estructura que se
ha convertido en la norma. Las grandes empresas actualizan sus productos y
aseguran su estabilidad con el bloqueo tecnológico (lock-in) de sus productos. La
compatibilidad, que apareció motivada por los fracasos de los sistemas incompa-
tibles, es una forma de asegurar la estabilidad del mercado.
22. M. Edstrom (1999): «Controlling Markets in Silicon Valley: A Case Study of Java», Me-
moria de Máster, Facultad de Sociología, Universidad de California.
92
Repensar los EEUU.pmd 92 21/06/2005, 11:50
Cabe esperar que el sector de la informática se consolide gradualmente alrede-
dor de un número relativamente limitado de grandes empresas que posean las
tecnologías esenciales. Asimismo se puede prever que las empresas estén cada vez
más polarizadas entre las pequeñas y dominadas, dispuestas a ser absorbidas, y
las grandes y diversificadas, que tratan de crear las normas técnicas que sirvan de
orientación en el mercado y no dudan en absorber las nuevas tecnologías que po-
drían amenazar su posición. Las grandes empresas dominan. Es posible triunfar
con la creación de una pequeña empresa, pero tan sólo en la medida en que se
pueda revender a un buen precio. Esta concepción de control, si emerge y se estabi-
liza, va a constituir la trama de fondo de la actividad empresarial de este sector.
Los fundamentos políticos de la empresa y de los mercados
Es más fácil comprender el funcionamiento de las empresas y de los merca-
dos cuando se examina su profunda dependencia, en lo concerniente al derecho,
de las instituciones del Estado. Un mundo en el que las empresas pudieran hallar
soluciones estables a sus problemas de competencia sin la ayuda de sus extendi-
das relaciones sociales, o en el que los mercados pudieran existir sin la participa-
ción del Estado, es un mundo inconcebible.
El «valor para el accionista» fue una concepción de control inventada para
afrontar los peculiares problemas de la empresa norteamericana. Hacía 1980,
ésta padecía los efectos de unos resultados financieros negativos que resultaban
de la elevada inflación y de la desaceleración del crecimiento económico de los
años setenta. Estos lamentables resultados se atribuyeron a la mala gestión de
las empresas, y se concibieron herramientas financieras para analizar y remediar
esta situación. El Estado participó en este proceso suspendiendo eventualmente
sus propias leyes antitrust y reduciendo el impuesto de empresas. Estas acciones
otorgaron la carta blanca a las empresas que deseaban reorganizar su estructura.
El Estado liberalizó numerosos sectores económicos, entre ellos el mercado labo-
ral, y con ello se propició un aumento sustancial de las desigualdades sociales. De
todos modos, y de forma bastante paradoxal, el problema de la competitividad de
las empresas norteamericanas no se solucionó, ya que no lograron reconquistar
los mercados que habían perdido durante los años setenta y principios de los
ochenta. Las empresas reorganizadas financieramente no resultaron más renta-
bles que las otras, y tan sólo sirvieron para facilitar el traspaso de riquezas de los
trabajadores a los ejecutivos, a los dirigentes y a los accionistas. El «valor para el
accionista», por tanto, no es el remedio al problema de la competitividad industrial
que tanto elogian algunos. Esta concepción del control más bien incita a las em-
presas a preocuparse tan sólo por criterios estrictamente financieros en sus deci-
siones comerciales, en detrimento de una visión estratégica más global. Como
consecuencia, los dirigentes de una empresa que sufre dificultades en un sector
determinado no trataran de mejorar su competitividad, sino que antes abandona-
rán la actividad en cuestión.
La revolución informática llevada a cabo en Silicon Valley durante los años
ochenta y noventa parece haberse convertido en un emblema del capitalismo esta-
dounidense de la libre empresa. No obstante, un análisis minucioso revela que el
93
Repensar los EEUU.pmd 93 21/06/2005, 11:50
Estado norteamericano está, desde hace medio siglo, profundamente implicado en
la financiación de la investigación y la enseñanza que requiere esta industria, así
como en la adquisición de sus productos. Del mismo modo, también ha proporcio-
nado incitaciones fiscales y legislación sobre patentes para favorecer a los inverso-
res y a los fabricantes que estén dispuestos a arriesgarse en esta aventura técnica y
comercial. Pero estas acciones no han sido suficientes para estabilizar el volátil
mercado de la alta tecnología. Así pues, las grandes firmas del sector han estableci-
do oligopolios y monopolios que absorben las pequeñas empresas innovadoras,
situación que beneficia a todos los protagonistas. Por una parte, los fundadores de
empresas start-up se exponen a grandes riesgos, pero sacan beneficios potencial-
mente colosales, mientras que por la otra, las grandes empresas aseguran su posi-
ción apropiándose de las nuevas tecnologías creadas por los innovadores.
La recomendación que plantean habitualmente los aduladores del dinamis-
mo económico de los Estados Unidos es simple, por no decir simplista: evitar el
«intervencionismo» del Estado, asegurar la libertad de competencia entre las fir-
mas y desregularizar el mercado laboral. Aquí se ha demostrado que esta cantine-
la no se corresponde en absoluto con la realidad del funcionamiento económico de
los Estados Unidos. En Norteamérica, como en Europa, el Estado y las empresas
mantienen una relación íntima, y la relativa capacidad de las economías capitalis-
tas de generar riquezas, beneficios, bienes y servicios depende directamente de
esta relación. Cualquier explicación de las dichas y desdichas de la economía de
los Estados Unidos (o de cualquier otro país) que no tome en consideración a estos
dos actores será, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, errónea.
94
Repensar los EEUU.pmd 94 21/06/2005, 11:50
Tráfico de influencias: dinero y política*
Dan Clawson
Una de las contradicciones fundamentales de las democracias capitalistas
radica en que, en la esfera política, se supone que todos los individuos son iguales
y que cada uno dispone de una sola voz frente a las urnas, mientras que, en el
ámbito del mercado, se supone que aquellos que cuentan con mayores riquezas
poseen más influencia. Ahora bien, es difícil, o incluso imposible, mantener una
frontera hermética entre las esferas política y económica. En efecto, en una socie-
dad donde se dan enormes disparidades de riquezas y de salarios, las personas y
las organizaciones que disponen de un mayor capital gozarán, de hecho, de una
mayor influencia sobre las campañas electorales, así como sobre las formas que
adopten las políticas públicas.
Si la influencia política depende de la riqueza, actualmente en los Estados
Unidos el 10 % de la población que pertenece a la clase social más elevada tiene
más «voz» que el 90 % de la población restante, y sólo Bill Gates tiene más voz que
los cien millones de norteamericanos más pobres.1 Si bien en la práctica todas las
democracias capitalistas han establecido leyes para limitar la influencia política
de la riqueza, los más ricos siempre logran utilizar su dinero para ejercer una
mayor influencia en la esfera política. En los últimos años, los problemas de fi-
nanciación de las campañas electorales han suscitado polémicas y han atraído la
atención del público no sólo en los Estados Unidos, sino también en Francia,
Alemania, Japón e Italia, entre otros muchos países.
Las elecciones presidenciales de 2000 fueron las más analizadas de la histo-
ria de los Estados Unidos. La atención de los medios de comunicación se centró
básicamente en el carácter confuso del voto y en el número limitado de ciudada-
nos que se vieron privados de él. Sin embargo, esto no son más que disfunciones
insignificantes si lo comparamos con el hecho de que la mitad de los ciudadanos
norteamericanos no votan en las principales elecciones nacionales (y una propor-
ción aún mucho más elevada no lo hace en las locales).2
* Traducción de Sergi Panisello.
1. Véanse N. Wolf (1995): «How the pie is sliced: America’s growing concentration of
wealth», American prospect 22 (verano 1995), pp. 58-64, y (1996): Top Heavy: A Study of
Increasing Inequality of Wealth in America and Can Be Done About It, Nueva York, New Press.
El 10 % de los norteamericanos más ricos controla más de dos tercios de la riqueza nacio-
nal; 1 % de la población controla el 42 % de las riquezas.
2. Frances Fox Piven y Richard A. Cloward (1988): Why Americans Don’t Vote, Nueva York,
Panteon.
95
Repensar los EEUU.pmd 95 21/06/2005, 11:50
En el siglo XIX, la participación electoral en los Estados Unidos alcanzaba
alrededor de un 80 % del censo electoral, pero el resultado de las elecciones de
1896 supuso una reordenación política e introdujo una serie de cambios que
debían conducir a una reducción brutal del número de votantes. Entre estos cam-
bios figuraba la introducción de la inscripción de los electores, que en lo sucesivo
debían presentarse al ayuntamiento antes de las elecciones, con una antelación
mínima de treinta días, para poder votar.
El registro del electorado se aplicó inicialmente tan sólo en las zonas metropo-
litanas, donde se concentraba la población inmigrante. Las consecuencias de este
sistema obligatorio de inscripción fueron inmediatas y se revelaron dramáticas: la
participación electoral se redujo del 77,9 % en 1896, al 63,9 % en 1904 y al 55,7 %
en 1912.3 La participación aumentó en los años treinta, pero durante los últimos
cuarenta años ya no ha dejado de declinar, de modo que, desde hace más de
veinte años, en todas las elecciones presidenciales, aproximadamente tan sólo la
mitad de los electores estadounidenses han participado en la votación.
La abstención está muy vinculada al nivel de educación y a los ingresos. Si la
participación de los electores republicanos depende de la clase social, ésta no influ-
ye en el voto de los demócratas. Tal como subrayó Walter Dean Burnham, «el con-
junto de datos parece indicar que si hay una lucha de clases en la política norte-
americana, ésta es unilateral». Para expresarlo de otro modo: «la importancia del
partido de los no votantes es aproximadamente proporcional a la pérdida de cohe-
rencia del Partido Demócrata y a su progresivo alejamiento de la izquierda de nues-
tro espectro político».4 Si el Partido Demócrata presenta candidatos y propuestas
políticas parecidos a los del Partido Republicano, el efecto más significativo en las
elecciones es un aumento en el número de personas que deciden no votar.
¿Por qué motivo persiste esta situación? ¿Por qué los demócratas no concen-
tran su política en la izquierda, de modo que puedan movilizar al importante
sector de población que decide no votar? La razón es muy simple: en el sistema
norteamericano el éxito electoral se supedita en gran medida al financiamiento de
las campañas. Los partidos políticos son débiles, lo que significa que cada candi-
dato hace rancho aparte y que la mayoría de campañas electorales están muy
influenciadas por las aptitudes individuales de los candidatos para seducir al
público. Los partidos políticos y las asociaciones alternativas carecen a menudo
de la capacidad de establecer un contacto directo con un número significativo de
electores. Esto significa que las campañas electorales dependen en gran mesura
de los medios y, sin embargo, no se concede ningún espacio radiofónico o televisi-
vo a los candidatos.5
3. Véase Water D. Burnham: «The system of 1896: An analysis», pp. 147-202, en Paul
Klappner (dir.) (1981): The Evolution of American Electoral Systems, Wesport, Connecticut,
Greenwood Press, p. 193 para las cifras sobre el declive de la participación electoral. Véase
también Water D. Burnham (1970): Critical Elections and the Mainsprings of American Politics,
Nueva York. W.W. Norton & Company; Water D. Burnham (1965): «The changing shapre of
American political universe», American Political Science Review, n.º 1, vol. 59, pp. 7-28.
4. Water D. Burnham (1982): The Current Crisis in American Politics, Nueva York, Oxford
University Press, pp. 188-189.
5. El debate televisivo de las presidenciales es una de las excepciones.
96
Repensar los EEUU.pmd 96 21/06/2005, 11:50
En las campañas para el Congreso, por ejemplo, los candidatos a la Cámara
de Representantes «que entraron en la recta final de las tres últimas semanas con
las sumas de dinero más importantes a su disposición, y que habían gastado más,
ganaron en un 93 % de los casos».6 Los candidatos, y junto con ellos el Partido
Demócrata, concluyen que su prioridad debe ser la de procurarse la máxima fi-
nanciación posible; para ello, adoptarán posiciones «moderadas» que no ofendan
a los principales donantes. Como consecuencia de esto, un gran número de elec-
tores determinan que la diferencia que se da entre los dos partidos no merece la
pena ser llevada a votación, que ambos partidos dan preferencia a los ricos do-
nantes y no se preocupan demasiado por los electores comunes.
Tres cuartas partes (77 %) de los estadounidenses creen que los miembros del
Congreso están más pendientes de los grandes donantes provenientes de Estados
a los que no representan, que de los electores de su propio Estado.7 Los políticos
opinan que, visto desde dentro, «la verdadera campaña» es la carrera por el dinero,
de manera que, incluso en los momentos más intensos de la campaña, los candi-
datos dedican «por lo menos la mitad de su jornada (unos dos o tres días por
semana) a hablar por teléfono para pedir dinero». Esto sin contar el tiempo que
pasan en reuniones cuyo objetivo es la movilización de fondos.8
En el sistema norteamericano actual, la distinción más importante concer-
niente a la movilización de fondos es la que se realiza entre el «dinero duro» y el
«dinero blando». En teoría, la legislación establece estrictos límites a las contri-
buciones financieras a las campañas. Tan sólo los individuos, y no las organiza-
ciones, pueden donar dinero, y las contribuciones no pueden exceder los 1.000
dólares por candidato para cada elección. La expresión «dinero duro» sirve para
designar las contribuciones reguladas a través de estas leyes. Pero tanto los
políticos como los donantes importantes tratan de encontrar medios para evadir
la ley. En 1979, hallaron una laguna en las leyes con los donativos destinados «a
reforzar el partido», que no aparecen reflejados en la legislación existente. El
resultado fue que los donantes (no sólo particulares, sino también personas ju-
rídicas como sociedades, colectivos, etc.) podían destinar cantidades ilimitadas a
estas actividades. Estos donativos, que eluden las leyes restrictivas de las contri-
buciones, se denominan «dinero blando».
El principal objetivo del Partido Demócrata fue el de igualar al Partido Repu-
blicano en la movilización de fondos, y casi lo consigue. En las elecciones de 2000,
por ejemplo, los gastos para el Congreso fueron casi equivalentes a las sumas
totales de «dinero blando». Durante la campaña presidencial, los republicanos se
distinguieron por una importante recaudación de «dinero duro», mientras que el
resto de partidos y candidatos quedaron muy por debajo. En la disputa por la
presidencia, Ralf Nader acumuló tan sólo 8,7 millones de dólares y Patrick Bucha-
nan consiguió reunir 47,2.
La disparidad financiera esencial no se produjo entre partidos, sino más bien
entre las contribuciones procedentes del sector empresarial y las que provenían
6. Boston Globe, 8 de noviembre de 1997, p. A26.
7. Princenton Survey Research Associates, «Money and politics survey: summary and over-
view», 1997.
8. The New York Times, 1 de noviembre de 1996, p. A1.
97
Repensar los EEUU.pmd 97 21/06/2005, 11:50
Total de fondos recaudados en las elecciones 2000
(en millones de dólares americanos)
Republicanos Demócratas
Presidenciales 191,6 132,6
Congreso 506,0 508,2
Senado 202,3 228,9
Cámara de Representantes 305,9 277,1
Partidos políticos 691,8 513,1
Dinero duro 447,4 269,9
Dinero blando 244,4 243,1
Fuente: www.opensecrets.org (basado en los informes de la Comisión de Elecciones Federales)
del sector laboral. Aunque los datos correspondientes a los años setenta no son del
todo comparables a aquellos de años más recientes, en 1974 el sector laboral con-
tribuyó más que el empresarial (la relación fue de 0,76 a 1), mientras que en 1980,
la situación se invirtió a favor del sector empresarial (la relación fue de 2,66 a 1).9
Con el transcurso de los años, la parte de financiación correspondiente al sector de
los negocios no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar hoy en día una relación
de 15 contra 1 en su favor. Los republicanos casi no obtienen ningún apoyo finan-
ciero del mundo laboral, pero, en la actualidad, incluso los demócratas reciben seis
veces más apoyo financiero proveniente del sector empresarial que del laboral. Los
recaudadores de fondos demócratas no desean perder los 52 millones de dólares
que perciben del sector del trabajo, pero están mucho más interesados en mante-
ner los 340 millones de dólares que reciben del ámbito de las empresas. Es por esto
que el Partido Demócrata es extremadamente prudente en cualquier posiciona-
miento que reclame políticas económicas más progresistas, a fortifiori, aquellas que
impliquen una redistribución de la riqueza y los ingresos. ¿Cómo se ha llegado a
esta situación y cuáles son las consecuencias?
Totales según la fuente de financiación elecciones 2000
(en millones de dólares americanos)
Fuentes de financiación Republicanos Demócratas
Sector empresarial 496,0 340,3
Sector laboral 3,8 52,4
Grupos ideológicos 16,4 175
Otros y fuentes desconocidas 112,6 60,3
Fuente: www.opensecrets.org
9. Gary C. Jacobson (1984): «Money in the 1980 and 1982 congressional elections», pp. 38-
69, en Michael J. Malbin (dir.) (1984): Money and Politics in the United States, Chatham, New
Yersey, Chatham House Publishers.
98
Repensar los EEUU.pmd 98 21/06/2005, 11:50
Las leyes y la historia
La reforma de los modelos de financiación de las campañas electorales fue
promulgada en respuesta a los escándalos de Watergate, especialmente tras des-
cubrir que la campaña de Nixon había exigido contribuciones secretas a numero-
sas compañías por valor de hasta 100.000 dólares cada una.
El sistema impulsado en 1974 fue establecido en torno a las siguientes dispo-
siciones básicas:10
1) Transparencia: toda contribución igual o superior a 200 dólares debe ha-
cerse pública.
2) Limitación de los donativos: ninguna persona física puede donar más de
1.000 dólares por candidato y por elección, y sus donativos no pueden exceder
una suma anual total superior a 25.000 dólares. Los particulares también pue-
den contribuir con sumas de hasta 5.000 dólares en un comité de acción política
(Political Action Commitee [PAC]) y pueden donar hasta 5.000 dólares directa-
mente a un partido político. Los PAC pueden realizar donativos por valor de hasta
5.000 dólares por candidato y por elección, sin límite sobre el total de sus contri-
buciones al conjunto de los candidatos.
3) Donativos individuales y voluntarios: todas las contribuciones políticas de-
ben ser fruto de la libre decisión de los individuos. Las compañías, los grupos de
interés u otras asociaciones pueden formar PAC para recaudar donativos volunta-
rios de sus miembros o empleados y pueden pagar todos los costes de funciona-
miento del PAC (alquiler, teléfono, salarios del personal), pero no pueden donar
dinero de la organización (los beneficios de las empresas, o las cuotas que pagan
los miembros de los sindicatos, etc.).
4) No existen límites para los candidatos: los candidatos en campaña pueden
utilizar su propio dinero de forma ilimitada, lo que incita a la designación de candi-
datos bastante ricos para que puedan financiar su propia elección. Jon Corzine, de
Goldman Sachs y New Jersey ganó las elecciones al Senado en 2000, en represen-
tación de los demócratas, por el precio de 61 millones de sus propios dólares.
De este modo, aunque las leyes de financiamiento limitaron el valor de los
donativos individuales, no lo hicieron respecto a la suma total que cada candidato
puede recaudar.
Ningún donante puede aportar a un candidato más que una pequeña fracción
de la suma total que se precisa para financiar una campaña. El motivo y el efecto
de este sistema es que los candidatos dependen de la clase social más elevada en
general, y no de una persona o de una única empresa. En teoría, las contribucio-
nes financieras deben ser utilizadas para las campañas políticas y las actividades
relacionadas con ellas, pero en la práctica este principio se interpreta de forma
muy libre (un candidato se compró un coche de lujo y otro se cobró 57.000 dólares
de los fondos de campaña para alquilar parte de su casa y utilizarla como oficina
central de la campaña).11
10. Para la presentación y análisis de las leyes de financiación de campañas, incluyendo
los detalles que no se mencionan aquí, véase Frank J. Sorauf (1992): Inside Campaign Finance:
Myths and Realities, New Haven, Yale University Press.
11. The New York Times, 12 de noviembre de 1990, p. A18.
99
Repensar los EEUU.pmd 99 21/06/2005, 11:50
En las últimas dos décadas el Congreso no ha modificado la ley en lo más
mínimo, pero en la práctica ésta ha cambiado de forma drástica; aunque el «dinero
blando» es, con diferencia, la principal escapatoria a la legislación, no es de ningún
modo la única. Con el «dinero blando» se invalidan las dos disposiciones más im-
portantes de la legislación original (limitación de los donativos y contribuciones
voluntarias e individuales). En un principio, el «dinero blando» entrañó sumas de
dinero relativamente modestas (se estiman 19,1 millones de dólares en 1980 y
21,6 millones en 1984), pero estas cifras se incrementaron rápidamente (hasta 232
millones de dólares en 1996 y 463 millones de dólares en 2000). En las elecciones
de 1992, las aportaciones de «dinero blando» empezaron a regularse; se comenzó a
exigir la identidad de los donantes y se impusieron algunas reglas sobre cómo
gastar estas contribuciones, lo que dificulta aún más la distinción entre «dinero
duro» y «dinero blando». El dinero, por ejemplo, no puede ser utilizado en ningún
mensaje publicitario que inste a la gente a votar por un candidato específico, aun-
que en su conjunto puede exponer los puntos de vista del candidato y/o atacar a
un opositor, siempre y cuando en el spot no se mencione específicamente «voten
por este candidato». Durante los últimos años se han desarrollado nuevas formas
de evasión que cada vez gozan de una mayor importancia; en caso de que se prohi-
biera el «dinero blando» (como propuso la legislación de McCain-Feingold), estos
nuevos modelos de evasión se desarrollarían de forma considerable.
El dinero y sus efectos
Para un candidato, las sumas de dinero que se manejan son enormes, pero
para un donante proveniente del mundo de los negocios se trata tan sólo de can-
tidades efímeras. En las elecciones al Congreso, el candidato que dispone de más
dinero es elegido en un 90 % de los casos. El dinero es especialmente importante
para los aspirantes; los políticos en ejercicio siempre pueden recaudar fondos
suficientes para seguir adelante en la carrera, pero los contendientes rara vez lo
consiguen.12 Cualquier contendiente que pretenda ocupar un asiento en la Cáma-
ra de los Representantes tiene menos de un 0,5 % de posibilidades de ganar, a
menos que consiga recaudar un mínimo de medio millón de dólares; y las eleccio-
nes al Senado exigen cantidades mucho más importantes. En cuanto a las cam-
pañas al Congreso, cuatro de cada cinco aspirantes no logran colectar más de la
mitad de las sumas recaudadas por el candidato en ejercicio; de hecho, tan sólo se
produce una situación de competencia en un 3 % de estas campañas (con márge-
nes de victoria de 55 % frente a 45 % o inferiores). Tan sólo en uno de cada cinco
casos, el contendiente puede disponer de al menos la mitad del presupuesto de su
competidor, y tan sólo el 39 % de las elecciones que se celebran en estas condicio-
nes implican una competencia.13
12. Gary C. Jacobson (1980): Money in Congressional Elections, New Haven: Yale University
Press. Véase también su «The Effects of Campaign Spending in House Elections: New Evidence for
Old Arguments», American Journal of Political Science, (mayo 1990) vol. 34, n.º 2, pp. 334-362.
13. Dan Clawson, Alan Neustadtl y Denise Scott (1992): Money Talks: Coroprate PACs and
Political Influence, p. 203, Nueva York: Basic Books, y Dan Clawson, Alan Neustadtl y Mark
100
Repensar los EEUU.pmd 100 21/06/2005, 11:50
El sistema actual excluye de forma sistemática a cualquier candidato que no
pueda recaudar cantidades de dinero sustanciosas. Estas primarias del dinero
eliminan a los candidatos potenciales de una manera tan decisiva como las pri-
marias electorales. Desde el punto de vista de la clase capitalista el sistema es
extremadamente efectivo, ya que, a menos que un candidato pueda captar un
apoyo significante de los que se hallan en posesión de dinero, se verá excluido del
debate público y apenas tendrá opción alguna de ser elegido. Es importante preci-
sar que el actual sistema electoral norteamericano, basado en el dinero, supone
una eficaz tecnología de poder: las campañas mediáticas, apoyadas en amplios
sondeos, dirigidas por consultores políticos notablemente remunerados, pueden
hacer fracasar a aquellos candidatos que pretendan sustituir el poder del dinero
por la participación popular. Este hecho pone en evidencia tanto la debilidad de la
cultura de la oposición como la fuerza del sistema electoral basado en el dinero.
Los políticos en ejercicio utilizan el dinero, cada vez más, para ganar las eleccio-
nes antes de que los votantes se puedan expresar. Si los candidatos consiguen
recaudar dinero con suficiente antelación, ningún contendiente «principal» podrá
suponerles una amenaza. El senador Rudy Boschwitz, tras las elecciones, redactó
un texto confidencial sobre su estrategia de campaña: «A nadie en política (¡excep-
to a mí mismo!) le gusta tener que recaudar fondos, así que pensé que el mejor
modo de desalentar a los adversarios más duros era tener algunos dólares en el
calcetín. Creo que la estrategia funcionó... Con todas las formas de recaudación
de fondos utilizadas, pude reunir 6 millones de dólares y tan sólo tuve tres o
cuatro (o quizá cinco) historietas o caricaturas fastidiosas en los medios. Ahora,
mirando hacia atrás, me alegro de haber conseguido el dinero».14
Se trata de una estrategia enormemente efectiva y cada vez más corriente.15
En marzo de 1996, Bill Paxon, presidente del comité de campaña de los republi-
canos a la Asamblea, dijo: «Nos hemos abalanzado sobre los miembros [del Con-
greso] para obtener más dinero antes de la fecha límite; si responden de forma
favorable, deberíamos poder desanimar a los oponentes».16 Como consecuencia,
muchas de las campañas para el Congreso transcurren sin oposición alguna, o
con una oposición meramente simbólica; aunque no cabe duda de que estas
premisas no siempre se cumplen. En su segunda elección, Paul Boschwitz recau-
dó tanto dinero que todos los candidatos «principales» renunciaron a desafiarle, y
aunque Boschwitz había gastado cinco veces más que su oponente, este último
(el inconformista Paul Wellstone) terminó ganando.
Aunque a los candidatos las sumas de dinero les parecen enormes, comparadas
con los beneficios de los sectores de los negocios son insignificantes; estos sectores
Weller (1998): Dollars and Votes: How Business Campaign Contributions Subvert Democracy, pp.
1-4, Filadelfia: Temple University Press.
14. El senador Rudy Boschwitz, citado en Brooks Jackson (1988): Honest Graft: Big Money
an the American Political Process, Nueva York, Knopf, pp. 251-252
15. David Epstein y Peter Zemsky: «Money Talks: Deterring Quality Challengers in Con-
gressional Elections», American Political Science Review, n.º 89, pp. 295-308; y Peverill Squire
(1991): «Preemptive Fundraising and Challenger Profile in Senate Elections», Journal of Politics,
n.º 53, pp. 1.150-1.164.
16. Citado en Elisabeth Drew (1997): Whatever it Takes: The Real Struggle for Political Power
in America, Nueva York, Viking, pp. 19-20.
101
Repensar los EEUU.pmd 101 21/06/2005, 11:50
podrían contribuir con cantidades mucho más importantes. El presupuesto publici-
tario de las 50 principales empresas anunciantes superan los 25.000 millones de
dólares al año. Si estas 50 empresas traspasaran un 10 % de sus presupuestos pu-
blicitarios a la financiación de campañas, en un ciclo de elección de dos años, aporta-
rían más dinero del que costarían las campañas de ambos candidatos para todas las
elecciones al Congreso y a la presidencia. No son las limitaciones económicas el impe-
dimento, sino más bien el miedo de que estas donaciones masivas acarreen cuestio-
namientos sobre la legalidad de estas acciones y una reacción popular.17
¿Por qué contribuyen los grandes donantes? Algunos lo hacen porque apoyan
las ideas de un candidato y esperan que sus donaciones aumenten sus posibilida-
des de ganar. La mayor parte de las donaciones, sin embargo, busca obtener una
«accesibilidad» al poder. Los críticos del sistema de financiación de las campañas
presentan estas contribuciones como si constituyeran un mercado de transaccio-
nes, en el que cada donación sirve para comprar un voto. Tal como sucede en el
mercado, parecen opinar, los intercambios son directos y equivalentes, la transac-
ción es ecuánime, se requiere una mínima confianza mutua y no se establece ningu-
na obligación duradera. La alternativa más común a esta metáfora del mercado es la
reivindicación, a menudo por parte de los mismos donantes, de que estas contribu-
ciones promueven buenos gobiernos y liderazgos políticos de calidad. Las fuentes
bibliográficas sobre la financiación de campañas, ya sean populares o académicas,
están marcadas por esta visión de la realidad, y los investigadores siempre tratan de
poner a prueba estas teorías.18 Los donantes afirman que ellos ni compran ni pue-
den comprar el voto de un miembro del Congreso, en sentido propio. Tal como me
dijo el vicepresidente de un importante gabinete de abogados: «Nunca conseguirá
comprar a nadie con 500, 1.000 o incluso 10.000 dólares, esto es un chiste».19 Los
políticos que solicitan donaciones comparten el mismo análisis. Tony Coelho, el
mayor recaudador de fondos demócrata, en el intervalo entre Lyndon Johnson y Bill
Clinton, advertía a sus benefactores: «Nunca intente darme la impresión, ni tampoco
me diga (porque si llega a decirlo, todo habrá acabado) que con su dinero ha adqui-
rido algún compromiso de mi parte, porque este no es el caso».20 La investigación
académica sostiene esta posición cuando lo que se plantea es si las donaciones
17. Véase Dan Clawson, Alan Neustadtl y Mark Weller (1998): Dollars and Votes: How Busi-
ness Campaign Contribution Subvert Democracy, Filadelfia, Temple University Press, p. 124.
18. Para exposiciones populares véanse Philip M. Stern (1988): The Best Congress Money
Can Buy, Nueva York, Pantheon; y Lars-Erik Nelson (1998): The Buying of the Congress. Para
análisis académicos véanse Janet M. Grenzke (1989): «PACs and the Congressional Super-
maket: The Currency is Complex», American Journal of Political Science, n.º 33, pp. 1-24 y Tho-
mas Romer y James M. Jr. Synder (1994): «An Empirical Investigation of the Dynamics of PAC
Contributions», American Journal of Political Science, n.º 38, pp. 745-769. Para una argumenta-
ción ampliamente teórica donde se sostiene que de hecho los políticos extorsionan a empresas
inocentes, véase , Fred S. Mcchesney (1997): Money for Nothing: Politicians, Rent Extraction, and
Political Extortion, Cambridge, MA, Harvard University Press.
19. Esta cita y todas las demás citas de ejecutivos de empresas provienen de entrevistas
que realicé con altos responsables de grandes empresas, por lo general vicepresidentes. Me
permitieron registrar las entrevistas, a cambio de que les garantizáramos una completa confi-
dencialidad respecto a sus personas y a sus empresas. Para más información sobre los méto-
dos, véase Dan Clawson, Alan Neustadtl y Mark Weller, op. cit.
20. Citado en Brooks Jackson, op. cit.
102
Repensar los EEUU.pmd 102 21/06/2005, 11:50
comportan un intercambio directo de equivalentes: los estudios cuantitativos que
tratan de establecer un vínculo entre las donaciones y el voto de leyes complacientes
por parte de los elegidos han hallado muy poca o ninguna correlación.
Las contribuciones financieras para las campañas electorales se deben enten-
der más bien como presentes cuyo fin es el de crear un sentimiento general de
obligación. Marcel Mauss escribió: «En los países escandinavos, y en muchas otras
civilizaciones, los contratos y los intercambios de bienes se realizan en base a las
donaciones».21 Estas donaciones, explica Marcel Mauss, en teoría son «volunta-
rias, desinteresadas y espontáneas», aunque en realidad «son obligatorias e inte-
resadas». Una donación establece una relación duradera, de las que duran por lo
menos hasta que se da una situación de reciprocidad. De este modo, las empresas
prefieren realizar sus contribuciones por adelantado, incluso antes de tener algún
favor que pedir, con la intención de crear un sentimiento general de obligación.
Además, según Marcel Mauss, «hacer una donación significa imponer su identi-
dad». Teniendo en cuenta la poca importancia de la mayor parte de las donaciones
(de 1.000 a 2.000 dólares por candidato al Congreso), las empresas contribuyen
de buen grado con los candidatos durante años, con la hipótesis de que un día
futuro podrían desear una modificación de la legislación que sea favorable a sus
intereses. Mauss señaló que: «el ritual de las donaciones, en cualquier sociedad,
es un método para establecer relaciones importantes, pero que no dejan de ser
inciertas; las donaciones se ofrecen a personas o colectivos cuya buena voluntad
es necesaria, pero no evidente».
Si las financiaciones de las campañas no pretendieran influenciar el resultado
de las elecciones, los donantes no tendrían la necesidad de ser reconocidos. Dado
que las donaciones en realidad forman parte de un sistema complejo de intercam-
bios que establece un conjunto de obligaciones, los donantes insisten en entregar
las donaciones personalmente. Siempre actúan de esta forma durante las recauda-
ciones de fondos y así tienen la ocasión de conocer a los políticos y a sus equipos.
Tal como me explicó el vicepresidente de una importante sociedad de Texas: «Hacer
una donación a una persona que no lo sabe no tiene ningún sentido... Si nos limi-
tamos a enviar dinero a alguien que no es consciente de ello, no sacamos ningún
provecho». Por consiguiente, las personas encargadas de las relaciones públicas de
las grandes empresas acuden a decenas (en algunos casos centenas) de reuniones
para recaudar fondos en cada ciclo de elecciones. La colecta de fondos permite
hablar a los candidatos y a su equipo de los intereses de la empresa y, por supuesto,
establecer vínculos con representantes de otras empresas.
Incluso si las empresas son enemigas en el mercado, trabajan a menudo de
forma conjunta en política.22 De esta forma, el ejecutivo de una empresa explicaba
que su sociedad (de la industria farmacéutica) tenía un rival particularmente amar-
go: «no se podría dar una competencia mayor que la nuestra... Nos estamos de-
21. Marcel Mauss (1925/1967): The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Socie-
tes, Nueva York, W.W. Norton; traducido por Ian Cunnison, p. xiv.
22. Véanse Mark Mizruchi (1992): The Structure of Corporate Political Action: Interfirm Rela-
tions and Their Consequences, Cambridge, MA, Harvard University Press; Dan Clawson; Alan
Neustadtl y James Bearden (1986): «The Logic of Business Unity», American Sociological Review,
vol. 51, n.º 6, pp. 797-811.
103
Repensar los EEUU.pmd 103 21/06/2005, 11:50
mandando continuamente... Nos odiamos, pero en cambio tengo muy buenas
relaciones con ellos aquí [en Washington, DC], y a menudo trabajamos juntos con
algunas leyes». Los ejecutivos de las compañías a menudo trabajan en el comité
que recauda fondos para un candidato y, desde esta posición, consiguen que 5 o
10 compañías más donen dinero para el candidato. La empresa solicitada hace
una donación como un favor a la empresa solicitante, e incluso puede hacerlo
aunque no le guste el candidato. Este proceso permite a una empresa convertirse
en responsable (y por tanto ganar crédito hacia el candidato) de una colecta de
fondos que exceda a la del mismo PAC, y así producir «dinero duro» que pue-
de emplearse para cualquier fin (a diferencia del «dinero blando» cuya utilización
se somete a condiciones muy precisas).
La accesibilidad
Al asistir a las reuniones para recaudar fondos y al reforzar los vínculos que
en ellas se establecen, las empresas donantes pretenden obtener un medio de
acceder al miembro oportuno del Congreso en caso de necesidad. Hablar de «acce-
sibilidad» es un eufemismo para designar un proceso que entraña mucho más que
una simple oportunidad para los responsables de las compañías de intercambiar
sus puntos de vista con los miembros del Congreso. Si bien las cantidades permi-
tidas por la ley son demasiado modestas como para determinar el voto de un
miembro del Congreso sobre una proposición de ley muy vistosa, cada empresa
utiliza sus posibilidades de acceso al candidato elegido para inducirle a realizar
modificaciones menores en la redacción de una disposición oscura al proyecto de
ley, modificaciones que le permitirán de forma eficaz quedar exenta de toda la
fuerza de la ley. Por ejemplo, la ley sobre la reforma fiscal de 1986 contenía una
disposición que tan sólo concernía a una empresa, identificada del modo siguien-
te: una «sociedad creada el 13 de junio de 1917, cuya sede social se halla en
Bartlesville, Oklahoma». Como se observa en esta disposición, la redacción de la
ley nunca identifica una sociedad por su nombre (de modo que nadie, al leer el
texto de la ley, podría decir que se trata de Phillips Petroleum), ni tampoco esta-
blece la relación con una donación, ni hay modo de saber qué miembro del Con-
greso incluyó la disposición. Muchos de lo textos de ley norteamericanos ocupan
muchas páginas, y gran parte del texto final lo forman estas disposiciones. El
resultado es que la Ley de Reforma Fiscal no implica una verdadera reforma del
sistema de impuestos y que la Ley de Pureza del Aire permite la contaminación
del aire. El jefe del departamento de relaciones públicas de una importante y muy
contaminante empresa química me confesó: «He pasado siete años de mi vida
tratando de evitar la adopción de una ley de pureza del aire». Sin embargo, estaba
completamente de acuerdo en aportar su contribución financiera a los legislado-
res que votaron a favor de la ley (como finalmente hicieron la mayoría de ellos)
puesto que «el hecho de que una persona vote el texto final de una ley no suele ser
representativo de los esfuerzos que esta persona ha realizado». Algunos de los
legisladores que votaron el texto de la ley final de hecho ayudaron a minimizar sus
efectos: «Durante el proceso, algunos de ellos mantuvieron una postura muy favo-
rable a nuestras preocupaciones», explica este ejecutivo.
104
Repensar los EEUU.pmd 104 21/06/2005, 11:50
El redactado típico de una ley en Estados Unidos
Una proposición de ley norteamericana típica está llena de disposiciones tituladas «inte-
reses especiales» que rara vez son mencionadas por los medios. Estas disposiciones se
adjuntan de forma secreta a la proposición de ley durante las sesiones parlamentarias. Por
regla general, es imposible conocer el nombre del miembro del Congreso que solicitó la inclu-
sión de la disposición. La disposición suele estar redactada por los responsables de la empre-
sa en cuestión, de modo que tan sólo atañe a una y única empresa, que aparece descrita sin
que se revele su identidad. Por ejemplo, en una disposición de la reforma fiscal se especifica
una exención en caso de que un «proyecto forme parte de un plan de modernización de un
producto liso y enrollado que se presentó originalmente en el consejo de administración de los
contribuyentes el 8 de julio de 1983».1
En teoría, el Congreso debe estimar el coste de estas disposiciones y establecer un pre-
supuesto que se adecúe a ellas; las estimaciones de los costes, sin embargo, no son significa-
tivas. Así, por ejemplo, el Joint Taxation Committe (Comité Conjunto de Tasación) en un prin-
cipio dijo que el coste de las disposiciones concernientes a la central nuclear Shoreham era de
1 millón de dólares; después revisó ese coste y valoró en 241 millones de dólares. El coste
actual estimado está entre 3,5 y 4 mil millones de dólares.2
A modo de ejemplo, podríamos analizar lo que fue quizá la mayor victoria de los trabaja-
dores norteamericanos en esta última década: la aprobación de la ley sobre el salario mínimo
a pesar de la mayoría republicana en el Congreso. Además de aumentar el salario mínimo, la
ley también:
• «Clarifica que los ingresos procedentes del comercio exterior de un FSC y los ingresos
de las exportaciones de un ETC no constituyen una renta pasiva en la definición de un PFIC.»
Aunque casi nadie puede comprender esta jerga, se estima que a la empresa Hercules Inc. le
ahorró 22 millones de dólares de impuestos en un año.
• Revoca un impuesto sobre los inhaladores para asmáticos que contengan clorofluoro-
carbonos (CFC). Esta disposición, conquistada por la filial norteamericana de Rhone-Poulenc
(cuyos inhaladores utilizan CFC), perjudicó a la empresa Minnesota Mining & Manufacturing,
que había desarrollado un inhalador sin CFC.
• Introduce una deducción fiscal para aquellas tiendas que tengan una gasolinera anexada.
• Permite a las empresas ahorrar 427 millones de dólares al revocar un impuesto desti-
nado a desalentar la deslocalización de mano de obra.
• Facilita a las empresas periodísticas clasificar a sus trabajadores con la categoría «in-
dependientes», eximiéndolas por este procedimiento de un gran número de regulaciones la-
borales y de ciertos impuestos patronales. Los trabajadores se quedan sin jubilación, seguri-
dad social ni subsidio de desempleo, pero los beneficios de la empresa aumentan.
• Incluye decenas de disposiciones adicionales, muchas de las cuales son demasiado
complicadas como para explicarlas. Las disposiciones de esta ley en particular destinadas al
«bienestar empresarial» costaron 16,2 mil millones de dólares.
1 Código de leyes de los Estados Unidos, Statues at Large, vol. 100, 1986, Public Law 99-514,
p. 2.150, sec. 204.
2. Donald L. Barlett y James R. Steele, , «The great tax give-away», capítulo especial en el Philadel-
phia Inquirer, que incluye artículos publicados originalmente el 10 y el 16 de abril y el 25 y 26 de
septiembre de 1988.
Con el fin de obtener las disposiciones que desean, las empresas quizá deban
visitar a muchos miembros del Congreso y quizá se vean obligadas a reelaborar
sus disposiciones iniciales. El vicepresidente de una acería explicaba del siguiente
105
Repensar los EEUU.pmd 105 21/06/2005, 11:50
modo el procedimiento: «Los miembros del Congreso dicen: “Yo pienso de este modo,
usted piensa de este otro modo, ¿puede usted retocar su propuesta de disposición
para que yo pueda darle una pequeña parte del pastel, sin tener que engañar al
93 % de mi distrito restante que no desea esta disposición?” Y nosotros responde-
mos: “Sí, usted puede hacer lo que dice; esto no va a cambiar la ley, pero al menos
nosotros podremos hacer esto”. Es lo divertido del juego».
El vicepresidente de una de las más grandes empresas financieras del país se
mostró tajante sobre el tema: «A nosotros no nos preocupa el tema de los votos...
Porque en muchos casos el voto final sobre una ley particular no es realmente
importante... Probablemente lo más importante son las disposiciones de leyes que
se eliminan, internamente, en el seno de algunos de los comités importantes del
Congreso. Y no importa demasiado el posterior resultado de los votos».
Los ejecutivos de las empresas afirman que, básicamente, todos los miembros
del Congreso participan en este procedimiento; los ultra-conservadores que insis-
ten en «la no interferencia de gobierno con el mercado» incluirán disposiciones en
este sentido, del mismo modo que los «liberales», a pesar de su reputación «an-
tiempresarial». Un ejecutivo de rango medio de una empresa de servicios me dijo:
«Hay tíos que organizan congregaciones justo fuera de este edificio, que celebran
conferencias de prensa y coordinan piquetes periódicamente, cada año, para ata-
car la compañía y su política. Pero cuando llegan al Congreso, esas mismas perso-
nas cooperan con la empresa. No trato de decir que son los mejores amigos que
tenemos en el gobierno, pero se puede acudir a ellos».
Las contribuciones individuales y de los PAC son los caminos normales que
permiten el «acceso» a los miembros ordinarios del Congreso; el dinero blando se
ha convertido en el camino de acceso a los miembros del partido nacional y al
presidente. El presidente Clinton defendía las reuniones que celebraban en la
Casa Blanca junto a una taza de café: «Busco maneras de poder tener conversa-
ciones genuinas con la gente. Aprendo mucho cuando escucho a la gente».23 Pero
la gente que escuchaba el presidente Clinton no era exactamente una muestra
representativa de la población: el precio de admisión a esos cafés era de 100.000
dólares. Según las informaciones recibidas, la mayoría de esas discusiones se
centraban principalmente en política general, y no tanto en la inserción directa de
lagunas legales que sirviesen de escapatoria a las empresas; en ellas se hallaban
implicados ejecutivos de nivel CEO (por oposición a los vicepresidentes y a los
directores, que por regla general hablan con los miembros del Congreso y con sus
equipos). Uno de los participantes a estas sesiones de café las defendía alegando
que el presidente Clinton «parecía realmente querer conocer la perspectiva de los
hombres de negocios sobre sus actuaciones en materia de economía, impuestos,
asistencia sanitaria, etc.».24
23. The New York Times, 8 de marzo de 1997, p. 9
24. Boston Globe, 25 de enero de 1997, p. A6
106
Repensar los EEUU.pmd 106 21/06/2005, 11:50
Citas de ejecutivos de empresas
El ejecutivo de una empresa tabacalera explica: «Sabe, los miembros del Congreso
tienen, como todo el mundo una energía y un tiempo limitados. Imagínese que el repre-
sentante de una empresa viene a ver a un miembro del Congreso para darle 1.000
dólares y otro viene tan sólo para saludarle. Si el político elegido tan sólo tiene tiempo
para ver a una persona, ¿a quién cree que recibirá? Así pues, el objetivo de los PAC es
el de atraer la atención.
El vicepresidente y miembro del consejo de administración de una empresa que es
una de los doce principales donantes políticos dijo: «Nuestra estrategia no consiste úni-
camente en atraer la atención de los elegidos que son favorables a nuestras actividades,
sino también en conseguir el apoyo de los otros elegidos. Si no te intentas acercar a
ellos, estarán condenados a “quedarse en el otro bando” y a no apoyar tus ideas. Ése es
el motivo de que hayamos ayudado a cierto elegidos que, a priori, no se mostraban
favorables hacia nuestras actividades. Quizá no consigamos influenciar su voto, pero
por lo menos podremos neutralizarlos...».
El vicepresidente de una empresa química explicó: «Estos tipos son muy difíciles de
ver; es muy difícil conseguir una cita, siempre están tan ocupados. Pero durante una
reunión para recaudar fondos, tienes la ocasión de estrechar una mano, de hablar con
alguien durante dos o tres minutos. Esto es importante».
El vicepresidente de una importante compañía consultora dijo: «En total, el año
pasado estuvimos implicados en 532 campañas electorales. Yo no puedo hacer tantas
contribuciones personales, así que utilizamos las redes de que disponemos, nuestros
grupos de presión y nuestros empleados. Intentamos que nuestras donaciones siempre
sean los más personales posible».
El ejecutivo de una empresa farmacéutica explica: «Puedo ir a desayunar con esta
gente y robarles dos minutos de su tiempo para hablar de mi problema, y después pasar
el resto del tiempo hablando de todo y de nada. Algunas de estas personas son mis
mejores amigos aquí. Les veo tanto en sociedad como personalmente, y ellos siempre
están muy dispuestos a ayudarme. No creo que sea necesario quitarle dos horas de
tiempo a una persona para acosarle con un problema hasta hacérselo entrar en la cabe-
za, con algunos minutos ya basta».
La ideología
Las compañías también realizan contribuciones por motivos ideológicos; al-
gunas adoptan casi exclusivamente una perspectiva ideológica, y muchas otras
dedican al menos cierta atención a cuestiones de esta naturaleza. Cuando adop-
tan una estrategia basada en la «accesibilidad», las empresas contribuyen a la
financiación de los candidatos independientemente del partido político al que
pertenecen y, por regla general, sin tener en cuenta la ideología que profesan
(porque, en la práctica, todos los legisladores participan de este proceso de acce-
sibilidad). En cambio, las empresas «ideológicas» desean transformar el Congre-
so; para ello contribuyen con los candidatos que favorecen a las empresas (en la
práctica son todos republicanos) y que dirigen campañas ajustadas, cuyo resul-
tado electoral podría estar influenciado por las contribuciones. Las elecciones de
107
Repensar los EEUU.pmd 107 21/06/2005, 11:50
1980 se diferenciaron de todas las otras porque una amplia proporción de entre
todas las empresas siguió una estrategia ideológica agresiva. Si nos fijamos en
empresas que hayan contribuido con un 30 % o más de su dinero a favor de los
aspirantes republicanos, hubo más en 1980 que en el total de elecciones celebra-
das entre 1976 y 2000.
El vicepresidente de una compañía explica: «Fue un auténtico movimiento, en
estas elecciones se produjo casi un fenómeno de contraataque por parte del sector
de los negocios de este país. Había un verdadero fervor. Nos decíamos: “Salgamos
ahí y podremos hacerlo, podemos cambiar el sistema”».
Inmediatamente después de las victorias republicanas de 1980, los estrate-
gas demócratas (dirigidos por Tony Coelho, que más tarde sería el jefe de campaña
de Al Gore) reorganizaron el partido de forma drástica y se dirigieron al sector de
los negocios con el fin de recaudar donaciones para los demócratas. Coelho señaló
a los ejecutivos que los demócratas (en ese momento) todavía controlaban la Cá-
El dinero blando, los cafés con Clinton
Una contribución de 100.000 dólares daba derecho a los donantes a formar parte del
reducido grupo de personas que tomaban café con Clinton y otros altos funcionarios. Algu-
nos grandes donantes seleccionados fueron también invitados a pasar la noche en la Casa
Blanca, algunos durmieron en la habitación de Lincoln y desayunaron con los Clinton.
El ejemplo típico de uno de estos encuentros en la Casa Blanca es el celebrado el
13 de mayo de 1996, con la presencia de Terry Murray, presidente y CEO del Fleet Bank;
John McCoy, presidente del Bank One; Paul Hazen, presidente y CEO del Wells Fargo
Bank; Thomas G. Labrecque, presidente y CEO del Chase Manhattan Bank; también del
Ministro de Hacienda E. Rubin; de Don Fowler, el presidente del Comité demócrata na-
cional; de Marvin S. Rosen, responsable de finanzas del partido Demócrata y, por su-
puesto, del presidente Clinton. John P. Manning, presidente y CEO de Boston Capital
Partners, explicó que a los cafés que él asistió «hubo un toma y daca sobre numerosos
asuntos económicos y financieros».1
Quizá los dos participantes menos usuales que asistieron a esas reuniones fueron
dos representantes de la tribu cheyenne-arapaho de Oklahoma. De los 11.000 miem-
bros que forman la tribu, un 60 % no tenía trabajo, y los que lo tenían ganaban una media
anual de 6.074 dólares. Con un gran esfuerzo consiguieron los 100.000 dólares que les
permitieron tomar café con Clinton y explicarle su problema. En 1883, por orden del
presidente Chester A. Arthur, les confiscaron las tierras; la orden especificaba, por lo
menos, que éstas les serían devueltas cuando dejaran de utilizarse para fines militares.
El fuerte se cerró en 1948, pero nunca les devolvieron las tierras. Estas tierras «incluyen
tumbas sin identificar, zonas reservadas para danzas rituales y reservas de petróleo y de
gas valoradas en 500 millones de dólares». Los representantes de la tribu ya habían
tratado de ver al senador de su Estado, pero les habían denegado la visita. El presidente
Clinton escuchó sus inquietudes, les miro fijamente a los ojos y les dijo: «Veremos lo que
se puede hacer». De hecho, no hizo nada. Cuando protestaron y acudieron a la prensa,
les devolvieron el dinero, pero el gobierno se quedo con sus tierras.2
1. The Boston Globe, 25 de enero de 1997, p. A6.
2. The New York Times, 12 de agosto de 1997, p. A18.
108
Repensar los EEUU.pmd 108 21/06/2005, 11:50
mara de Representantes y que, por tanto, «no creo que tratar de destruirnos sea
una buena decisión empresarial»,25 dijo. Coelho reconoce: «[en 1980] nos die-
ron una patada en el culo», y está convencido de que si él, junto a otros demócra-
tas, no se hubiera dirigido a los empresarios, los republicanos «hubieran remata-
do la faena». El resultado fue que muchas empresas volvieron a las estrategias
basadas en la «accesibilidad».
Las pocas empresas que siguen fieles a la ideología, están furiosas con la estra-
tegia de accesibilidad que mantienen las otras compañías. Un miembro del Conse-
jo de Administración de un importante grupo industrial dijo: «No puedo imaginar
cuál es su motivación. Por mucho que me fijo en su estrategia, una y otra vez, no
llego a comprenderlo». Estas empresas, añadió, vierten dinero por candidatos «que
no necesitan dinero y que no perderían aunque los encontraran en flagrante delito
con la esposa del gobernador en la plaza pública de la capital». Según su opinión,
«el comportamiento de los comités de acción política de las empresas es absoluta-
mente vergonzoso... E ilimitadamente estúpido y corto de miras».
La mayoría de los ejecutivos de las empresas, sin embargo, prefieren la
situación actual, en la que ambos partidos principales están muy a favor de las
empresas y dependen ampliamente de las contribuciones procedentes del sec-
tor de los negocios. Un antiguo miembro de partido, en la actualidad responsa-
ble de las contribuciones políticas de una compañía petrolera, me explicó: «No
hago esto por mí mismo, lo hago por la empresa. Ya no pienso que deba apoyar
a un partido; creo que profesar una afiliación por un partido sería una tontería
para cualquier persona vinculada a este negocio. No creo que eso sea muy salu-
dable». Como consecuencia, los dos partidos norteamericanos mayoritarios de-
penden principalmente del sector de los negocios para la financiación de las
campañas. Si tomamos el dinero blando como ejemplo, la cantidad recibida por
los demócratas por parte de las empresas es seis veces superior a la procedente
de los sindicatos.
Los republicanos lograron enormes adelantos en las elecciones de 1994 y to-
maron el control de las dos cámaras del Congreso. La explicación más cómoda de
esta victoria sería que el sector de los negocios logró volver a movilizar fondos
de forma masiva, como en 1980, como propusieron muchos analistas de izquierda.
Thomas Ferguson, por ejemplo, escribió que «El mar de dinero que había fluido de
forma invariable hacia los miembros demócratas del Congreso y el partido que
controlaba la Casa Blanca, invirtió la dirección de forma repentina y empezó a
derramarse, a torrentes, sobre los oponentes republicanos».26 Pero, de hecho, no
hay nada de cierto en esta afirmación: las contribuciones financieras de las cam-
pañas eran, en 1994, exactamente las mismas que en el resto de elecciones poste-
riores a las de 1982. El contraste con 1980 es absoluto. En 1980, los aspirantes
republicanos recibieron un 28,6 % del total de contribuciones aportadas por em-
25. Thomas Byrne Edsall (1 de diciembre de 1985): «Coelho Mixes Democratic Fund-rai-
sing, Political Matchmaking», Washington Post, pp. A17-A18. Véase también Edsall: «The
Reagan Legacy», The Reagan Legacy, editado por Sidney Blumenthal y Edsall, Nueva York,
Pantheon, pp. 3-50, y Brooks Jackson, op. cit
26. Thomas Ferguson (26 de diciembre de1994): «GOP Money Talked: Did Voters Listen?»,
The Nation, p. 792
109
Repensar los EEUU.pmd 109 21/06/2005, 11:50
presas; en 1994, recibieron tan sólo el 5,7 %.27 Las victorias republicanas de 1994
no fueron el resultado de una movilización masiva del sector de los negocios, ni
tampoco fueron las empresas las que financiaron a los republicanos en 1996 (lo
que podría explicar por qué el presidente Clinton fue fácilmente reelegido en 1996,
y por qué los republicanos consiguieron tan pocos cambios políticos a raíz de las
victorias de 1994.28
Posibilidades de reforma
La financiación de campañas indudablemente no es más que uno de los
muchos medios utilizados por el sector empresarial para mantener su despro-
porcionada influencia sobre el debate político. También se utiliza un gran núme-
ro de medidas alternativas: influencia sobre la cobertura mediática, contribucio-
nes a asociaciones caritativas seleccionadas, publicidad, grupos de reflexión y
grupos políticos, movilización de directores y ejecutivos; y, por encima de todo,
los efectos económicos directos, en especial, las decisiones de inversión y las
amenazas de deslocalización. A pesar de todo, la financiación de campañas con-
tinúa siendo un factor determinante en la continua dominación política ejercida
por el mundo de los negocios.
Los ejecutivos responsables de las operaciones políticas de sus empresas no
se inquietan ante la perspectiva de una reforma en la financiación de las campa-
ñas. Para empezar, la mayor parte de las «reformas» no están destinadas a reducir
la influencia de los adinerados, sino que más bien son maniobras partidistas.
Cada partido propone abolir cualquiera de las prácticas de financiación de cam-
pañas que más beneficien al partido adversario. En segundo lugar, en público,
(casi) todos los políticos dicen apoyar la idea de una reforma de los sistemas de
financiación de campañas, pero en privado muchos de ellos se esfuerzan en sabo-
tear cualquier tentativa dirigida en este sentido. Las expresiones públicas de apo-
yo no (todas) se deben tomar en serio. En 1990, la Casa Blanca y el Senado pre-
sentaron medidas, de forma conjunta, destinadas a la reforma, pero la reunión
del comité que debía resolver las diferencias entre ambos proyectos de ley nunca
tuvo lugar. En 1992, el Congreso adoptó una ley en este sentido y la remitió al
presidente Bush, con la certeza de que éste la vetaría (como así lo hizo). En 1993,
el Congreso pudo haber enviado el mismo texto de ley al nuevo presidente Clinton
(que había prometido firmarlo); pero como la posibilidad de que la ley entrara en
vigor era ahora real, se paralizó en el comité y nunca fue sometida a voto.
Los ejecutivos de las empresas tratarán de detener cualquier reforma, pero
están convencidos de seguir delante aun si se aprueba una u otra propuesta. Tal
como decía un «viejo buen muchacho» de Texas: no importan las restricciones que
se adopten, «siempre hay el modo de esquivarlas». Además, mientras que empre-
sarios y políticos están continuamente concibiendo nuevas formas de evasión, el
27. Dan Clawson, Alan Neustadtl y Mark Weller, op. cit., p. 160
28. Ibíd. En 1996 el sector empresarial aumentó sus contribuciones a los republicanos
elegidos (desde entonces se hicieron con la mayoría en el Congreso y empezaron a controlar los
comités clave), pero no a los republicanos aspirantes.
110
Repensar los EEUU.pmd 110 21/06/2005, 11:50
Congreso avanza con lentitud. En este sentido, un vicepresidente me confesó:
«Para cuando ellos [los miembros del Congreso] emprenden cualquier cambio, ya
es demasiado tarde». Aunque sea concebible que se adopten ciertas reformas par-
ciales sobre la financiación de campañas, ninguna de las reformas que han sido
estudiadas en serio podría reducir de forma significante la influencia del sector
empresarial y de los ricos donantes en política. La estrategia de multiplicar las
restricciones (la táctica preferida del Estado liberal) es un fracaso seguro.
Las actuales esperanzas en materia de reformas se centran en una propuesta
de ley de origen bipartito presentada al Senado por John McCain (el principal
adversario de George W. Bush en las primarias republicanas de 2000) y por Russ
Feingold (uno de los seis demócratas que apoyaron la confirmación del ultradere-
chista John Ashcroft como ministro de Justicia del presidente Bush). En la actua-
lidad, 60 de los 100 senadores han anunciado su apoyo al proyecto de ley, lo que
constituye no sólo una mayoría sino también un margen suficiente para romper
cualquier eventual obstrucción parlamentaria. La Cámara de los Representantes
ha aprobado, en dos ocasiones, un proyecto de ley, no obstante, es muy poco
probable que la ley pase. El presidente Bush anunció que la vetaría a menos que
incluyera una disposición que los republicanos denominan paycheck protection, y
que constituye un anatema para sindicatos y demócratas. Esta disposición obli-
garía a los sindicatos a recibir formularios de autorización firmados por cada uno
de sus miembros antes de gastar, con fines políticos, cualquier cantidad de dinero
correspondiente a sus cuotas. Algunas versiones de la disposición exigen que los
miembros firmen formularios de autorización cada año, y algunas otras son tan
restrictivas que no permitirían al sindicato informar a sus miembros sobre las
posiciones que los candidatos toman sobre estas cuestiones. Ninguna disposición
equivalente jamás ha sido propuesta, ni lo será, al sector empresarial: las socieda-
des nunca han requerido la autorización de sus accionistas para gastar dinero
con fines políticos. La insistencia de Bush en imponer esta disposición pretende
desbaratar la proposición de ley sobre la reforma, y al mismo tiempo le permite
culpar a los sindicatos por su rechazo.
Si la ley McCain-Feingold se aprobara, su efecto principal sería la prohibición
del dinero blando y el intento (cuyo fracaso sería muy probable) de restringir algu-
nas otras prácticas que se han estado utilizando para esquivar las leyes sobre la
financiación de campañas. Esto significa que en el caso de que se aprobara la
legislación y se implementara con éxito, se restablecería en los Estados Unidos
exactamente la misma situación que prevalecía a mediados de los años ochenta
—aunque, en ese momento, la mayoría de la población pensaba que el sistema
estaba repleto de abusos y que necesitaba una rigurosa revisión.
La única proposición de reforma concerniente al sector de los negocios, y
que actualmente podría marcar la diferencia, sería establecer un sistema com-
pleto de financiación pública. Una política de este carácter no tiene ninguna
posibilidad de pasar al Congreso estadounidense, pero en los últimos años ha
sido adoptada en algunos estados a través de un referéndum directo de los
electores. Existe una parte de la proposición de ley «dinero limpio» que se aplica
a todos los candidatos: se suprimen el dinero blando y algunas otras lagunas
legales. Pero la parte más importante tan sólo se aplica a aquellos candidatos
que deciden entrar en el sistema de «dinero limpio». A estos candidatos se les
111
Repensar los EEUU.pmd 111 21/06/2005, 11:50
prohíbe recaudar fondos hasta seis meses antes de la elección y deben aceptar
estrictos límites en la cantidad de contribuciones privadas. Cuando se entra en
los seis meses previos a la elección, tienen un período de 60 días para poder
optar a la financiación pública; para ello, deben reunir firmas y pequeñas dona-
ciones (de un mínimo de 5 dólares y un máximo de 100) de un número especí-
fico de electores en sus respectivos distritos. La financiación pública no sólo
está abierta a demócratas y republicanos, sino también a cualquier tercer can-
didato que pueda colectar el número de donaciones requerido. Estos candida-
tos reciben entonces dinero suficiente como para poder financiar una campaña
electoral modesta, pero viable. Si se llevaran a cabo, dichas reformas ofrecerían
Las elecciones han acabado, pero la carrera continúa
Frente a la imprecisión del posible resultado de votos en el estado de Florida, los
dos candidatos tuvieron que reunir sumas importantes para prepararse para la batalla
jurídica y mediática. En algunos días, ambos consiguieron reunir enormes sumas: un
mes después de la elección, Bush había reunido 7,4 millones de dólares, más del
doble que Al Gore, que tan sólo había recaudado 3,2 millones. Los republicaron logra-
ron esa cifra gracias a su amplia base de pequeños donantes: Bush ganó la campaña
postelectoral del dinero, a pesar de haber limitado el valor de las donaciones a 5.000
dólares por contribución.
Gore dependía principalmente de algunos grandes donantes, entre los que se
hallaban Steven T. Kirsh, cuyas empresas pertenecen al sector de Internet y que donó
500.000 dólares; la actriz Jane Fonda, que contribuyó con 100.000 dólares; el produc-
tor Stephen Bing, dio 200.000 dólares; el presidente de los productos alimenticios Slim-
fast, S. Daniel Abraham, que donó 100.000 dólares; Jonathan Rish, presidente de los
hoteles Loews, dio 50.000 dólares; y Vance K. Opperman, un inversor de Miniápolis,
dio 100.000 dólares.
Bush y Gore no fueron los únicos candidatos que empezaron a reunir fondos inme-
diatamente después de que se celebraran las elecciones. Un elegido republicano de
Florida, Ric Kelleher, que había obtenido 1,5 millones de dólares para su campaña elec-
toral, empezó a movilizar fondos para su siguiente campaña incluso antes de empezar
su ejercicio. «Es importante que los elegidos demuestren a sus futuros opositores que
van a ser duros adversarios, y para ello hay que reunir grandes reservas de dinero en el
banco desde ahora hasta el 1 de junio», explica.
Para la Super Bowl norteamericana, sesenta y cinco republicanos dieron 10.000
dólares cada uno, a cambio de poder seguir el partido con el portavoz de la Cámara de
los Representantes y de dormir a Disney World.
A principios de febrero, el presidente del comité demócrata de la campaña para
el Congreso pasó el fin de semana en la estación de deportes de invierno de Telluride,
Colorado, en compañía de algunos de los mayores donantes.
Tal como explica el presidente del comité encargado de recaudar fondos para los
republicanos a la Cámara de Representantes: «Con la espada de Damocles de una
eventual reforma del sistema de financiación de las campañas, opino que los dos parti-
dos se hallan bajo presión y hacen todo lo posible para procurarse importantes sumas en
un tiempo récord. No tenemos ni idea de cuales serán las nuevas reglas, pero en todo
caso, lo mejor es tener importantes reservas en el banco».
112
Repensar los EEUU.pmd 112 21/06/2005, 11:50
la posibilidad de presentarse a las elecciones a personas cuyas conexiones y
visiones políticas nunca permitirían recaudar cantidades importantes de dine-
ro. De este modo, por primera vez en muchos años, las elecciones norteameri-
canas podrían abrirse a candidatos que reivindicasen una redistribución de la
riqueza y del salario, o que aludieran a otras cuestiones «prohibidas». Sin em-
bargo, en la mayoría de estados en que las iniciativas de «dinero limpio» han
sido aprobadas por los electores, sus opositores han encontrado medios para
evitar su aplicación.
Las lecciones
Los debates públicos y los medios de comunicación, cada vez que discuten el
problema de financiación de campañas en los Estados Unidos, tienden a plan-
tearse si las contribuciones financieras a las campañas compran o no los votos de
los políticos. Esta cuestión pone de manifiesto una total incomprensión sobre el
funcionamiento del sistema. Apenas existe correlación alguna entre las contribu-
ciones financieras a las campañas y el voto de leyes muy visibles. Incluso para
cuestiones no tan visibles que se resuelven a través de cambios «menores» en el
texto de oscuras disposiciones, el proceso es mucho más ambiguo e incierto que
una simple transacción comercial. No se trata tanto de un problema de soborno
descarado como de la creación de una red de obligaciones; la inclusión de una, o
dos, o tres nuevas regulaciones no alteraría el proceso de forma significante.
Al menos en el contexto norteamericano, la publicación de las contribuciones
financieras no ha tenido demasiadas repercusiones en cuanto a los comportamien-
tos reguladores. Los datos sobre las contribuciones a las campañas se pueden con-
sultar en la Web,29 pero sus consecuencias sobre los comportamientos han sido
escasas. Quizá esta situación sería diferente en una sociedad con una mayor con-
ciencia de clases, pero no conozco ningún estudio que lo haya demostrado.
Otra conocida proposición de reforma, que consiste en limitar las donaciones
a cantidades lo suficientemente reducidas como para no poder influenciar el com-
portamiento político, tampoco parece muy susceptible de ser eficaz. Es cierto que
actualmente, sobre todo en el caso del dinero blando, la mayor parte de los fondos
provienen de unos pocos donantes importantes. En 1996, de los 27.596 donantes
de dinero blando, 19.670 dieron una cantidad igual o menor a 1.000 dólares.
Estos contribuyentes representaban el 71,3 % de los donantes, pero, en cambio,
tan sólo aportaron el 3,6 % del dinero recaudado. Por otra parte, los 487 donantes
que ofrecieron 100.000 dólares o más, constituían el 1,8 % de los contribuyentes
y desembolsaron el 49,9 % del dinero.30 De todos modos, lo más probable es que si
se impusieran límites a las contribuciones, las empresas se organizaran para in-
crementar el número de donantes, como sucede a menudo en la actualidad cuan-
do algunas empresas contribuyen a petición de otras.
29. En el sitio Web de la Comisión Federal de Elecciones, www.fec.gov, y en el del grupo de
observadores no partidarios, el Center for Responsive Politics, www.crp.org
30. Dan Clawson, Alan Neustadtl y Mark Weller, op. cit., p. 114; basado en los datos de la
Comisión Federal de Elecciones.
113
Repensar los EEUU.pmd 113 21/06/2005, 11:50
Debido a que el sector empresarial dispone de muchos más recursos que
ningún otro grupo, con el tiempo ha ido alcanzando una dominación cada vez
mayor en la financiación de las campañas. En 1974 el sector laboral aportaba
más que el empresarial y se oponía a la financiación pública de las campañas,
ya que consideraba que su amplia base de pequeños donantes le daría la fuerza
política necesaria. La ventaja fue revirtiendo hacia el sector empresarial, hasta
alcanzar un margen de 15 a 1 a su favor. No fue hasta hace unos años que el
sector laboral aceptó que ya no podría competir, por lo que cambió de estrategia y
comenzó a dar su apoyo al sistema de financiación pública de las campañas.
Al sector empresarial no le preocupan las estrategias que supongan la impo-
sición de regulaciones adicionales, las empresas están convencidas de que halla-
rán nuevas formas de evadir la ley antes de que el Congreso aplique nuevas regu-
laciones. La única estrategia de reforma que inquieta a este sector, o que por lo
menos ha demostrado un gran potencial para alterar el sistema de forma drástica,
es la financiación pública completa y a un nivel que posibilite la viabilidad de las
campañas. La financiación pública parcial no supondrá ningún cambio sustan-
cial: las actuales elecciones presidenciales en los Estados Unidos reciben financia-
ción pública, pero los candidatos pueden recaudar fondos adicionales, y es ese
dinero privado el que concede el margen de victoria.
114
Repensar los EEUU.pmd 114 21/06/2005, 11:50
Cuando la medicina se convierte en industria*
Paul Farmer y Barbara Rylko-Bauer
A partir de 1999, más de 43 millones de americanos dejaron de beneficiarse de un
seguro médico tanto público como privado, en una época en la que los gastos anua-
les en materia de salud alcanzaban más de un trillón de dólares, es decir el 14 % del
producto interior bruto. Incluso los beneficiarios de cobertura de seguridad social
se enfrentaban a grandes dificultades a la hora de acceder a las prestaciones médi-
cas, debido a los copagos o a otros tipos de gravamen. Y cabe destacar que el
sistema de salud nacional no aportó ninguna propuesta válida ni para resolver los
insuficientes accesos a las prestaciones ni para reducir sus excesivos costes. En
los albores del nuevo milenio, los Estados Unidos siguen siendo el único país desa-
rrollado que no cuenta con un dispositivo que garantice un acceso universal a las
prestaciones médicas… Las estructuras de opresión y las causas sociales de la
enfermedad… han puesto de manifiesto que los problemas se agudizaban conforme
el mundo empresarial invadía el ámbito de la salud.
HOWARD WAITZKIN, The Second Sickness, 2000
Está claro que la biomedicina moderna, al igual que la economía mundial,
está en plena expansión. Nunca los resultados de la investigación fundamental se
habían puesto tan rápidamente al servicio de las tecnologías del hombre. Abun-
dan los titulares que anuncian la secuencia completa del genoma humano, los
exitosos implantes de órganos o el descubrimiento de nuevos tratamientos. Todos
los males, incluso aquellos debidos al lógico paso del tiempo, han de hallar su
remedio: el arsenal terapéutico crece y la demanda de salud convierte la industria
farmacéutica en la más rentable de todas las grandes industrias.1
Pero, al mismo tiempo, aumentan las desigualdades en cuanto al acceso a las
prestaciones y a los resultados en materia de salud.2 Cada medalla tiene su rever-
so: protestas de los autóctonos en contra del Programa del genoma humano,3
* Traducción de Carmen Ramírez.
1. Según un estudio de Fortune Magazine, en 1999 la industria farmacéutica registraba már-
genes claramente superiores a todas las demás industrias americanas, con beneficios sobre ingre-
sos de un 18,6 % de media; le seguían los bancos de comercio, con un margen del 15 % mientras
que los beneficios de los demás sectores se situaban en una horquilla entre el 0,5 % y el 12,1 %.
2. Véase Kim, Millen, Irwin, Gersham, Dying for Growth: Global Inequality and the Health
of the Poor, 2000.
3. Véanse las numerosas páginas Web y foros de discusión que han surgido en torno a esta
cuestión. La prensa, por su parte, ha trasladado generosamente estas protestas (véanse los
115
Repensar los EEUU.pmd 115 21/06/2005, 11:50
siniestros asuntos de órganos robados a los pobres y con lo que se lucran aquellos
que tienen los medios para costearse un transplante; industria farmacéutica dis-
puesta a favorecer la elaboración de los nuevos tratamientos contra la calvicie
antes que aquellos fármacos antituberculosos llamados «huérfanos» (orphan drug).4
En el corazón de cada una de estas historias, al igual que en el desarrollo feliz
de otras, como así también en la mayoría de los malos relatos, la medicina se
asimila con operaciones comerciales. Se les conoce como «complejos médico-in-
dustriales», los instauran los monopolios del capital económico y el juego de
influencias en el seno de los sistemas de salud y se encuentran en todas las
naciones capitalistas avanzadas. Pero seguramente sea en Estados Unidos donde
el fenómeno cobra mayor relevancia.
No se puede negar que las firmas especializadas en productos farmacéuticos
y la biotecnología pueden obrar milagros, pero hay que añadir que se apoyan
ampliamente en subvenciones públicas para obtener ingentes beneficios priva-
dos. La organización empresarial y la ideología comercial invaden todos los aspec-
tos de la salud y de los servicios médicos: basta con observar la velocidad con la
que se desarrollan y se multiplican las estructuras dirigidas por accionistas con
fines lucrativos: hospitales y clínicas especializadas, cuidados a domicilio, orga-
nismos de gestión de la salud, e incluso consultas médicas. Si los adeptos de este
sistema se jactan de las reducciones de coste, de una mayor eficacia y de mejoras
cualitativas, la realidad ofrece un cuadro menos optimista y más complejo.
Está claro que considerar la medicina como una mercancía sometida a la
lógica empresarial obliga a replantear el modo en el que los tratamientos médicos
están financiados y dispensados en Estados Unidos, desde las vías de comerciali-
zación de los servicios y la proliferación de las organizaciones médicas privadas
(HMO)5 hasta la microgestión de las decisiones clínicas, los tratamientos, y asi-
mismo la relación entre el médico y su paciente. Cada vez más el objetivo es ven-
der un «producto» más que dispensar cuidados dirigidos a los enfermos antes
«clientes» que pacientes. Y así lo revela nuestro epígrafe tomado prestado de Howard
Waitzkin una parte importante de la población ve cómo le ofrecen prestaciones de
baja calidad, cuando no se las niegan del todo. No deja de sorprender que muchas
de estas «innovaciones» diseñadas para abaratar costes y aumentar el rendimien-
documentos citados por Harry, 2000; Rifkin, 2000); consúltese también el número de Cultural
Survival Quarterly titulado «Genes, people, and property; furor erupts over genetic research and
indigenous groups» (1996).
4. El US Orphan Drug Act define de esta forma el medicamento huérfano: sus ventas do-
mésticas no permiten cubrir los gastos de desarrollo y afectan a menos de 200.000 individuos
en suelo americano. A la clasificación de los tratamientos contra la tuberculosis en esta catego-
ría no le falta ironía cuando se sabe que a escala mundial la tuberculosis sigue siendo, junto
con el sida, la principal causa infecciosa de mortalidad en el adulto. La lógica de mercado
desemboca en un callejón sin salida en materia de investigación y desarrollo. En el caso de la
tuberculosis, desde hace más de treinta años no se conoce ningún tratamiento nuevo porque
estos medicamentos no han sido considerados rentables.
5. «En los Estados Unidos, los Health Maintenance Organizations (HMO) son organismos
privados que ofrecen prestaciones médicas (incluso hospitalarias) a sus afiliados. En una vo-
luntad de controlar los costes, estos organismos insisten en la medicina preventiva y obligan a
consultar a médicos habilitados. En este sentido, difieren de los seguros médicos privados con
los que a veces se asimilan.» (Le Robert et Collins super senior, 2.ª ed. 2000.)
116
Repensar los EEUU.pmd 116 21/06/2005, 11:50
to de los servicios médicos hayan sido adoptadas con entusiasmo por dirigentes
extranjeros en el marco de las reformas de la sanidad en Europa, en América
Latina y en otros países. Se pone claramente de manifiesto la urgente tarea de
oponerse a la mercantilización de la medicina con discursos críticos que tengan
en cuenta los contextos sociales, que se ocupen de justicia social y que antepon-
gan la equidad a la eficacia.
Cualquier análisis en torno al peso del neoliberalismo en la economía mun-
dial y de las manifestaciones específicas que supone la invasión de la medicina
por la ideología de mercado debería prestar una especial atención al caso de Nor-
teamérica. En este «país de la igualdad»6 existe una gran variabilidad en cuanto a
accesos a las prestaciones y 43 millones de personas no cuentan con ningún tipo
de cobertura sanitaria.7
Se dice que el dispositivo médico y el sistema de sanidad de un país son el
reflejo de sus estructuras sociales e ideológicas, así como la imagen de su pasado.
Como señala Waitzkin, «los principales problemas de la medicina son también
problemas de sociedad […] Las dificultades en materia de salud y de atención
médica nacen de las contradicciones sociales de las que cuesta disociarlas».8 No
hay duda de que en Norteamérica la persistencia de «la pobreza en el corazón de la
abundancia», a la cual es preciso añadir la omnipresencia del racismo, del sexis-
mo, de la violencia, del desempleo y de la explotación salarial así como otras
formas de desigualdad social —que los términos de «violencia estructural» pueden
resumir— se manifiestan de múltiples formas tanto en la situación sanitaria de
algunas poblaciones como en las disparidades que caracteriza la oferta de las
prestaciones en los Estados Unidos.
La excepción americana en materia de servicios médicos se debe en parte al
hecho de un sistema de salud que «es a la vez el más caro y el más inadaptado del
mundo desarrollado, y de una complejidad única».9 En 1997, los Estados Unidos le
han dedicado a la sanidad un montante total de 1.092 millones de dólares, esto es
el 13,5 % de su producto interior bruto (PIB). Supone unos 4.000 dólares por
persona10 y, en los hechos, un absoluto desigual reparto de los recursos. La expli-
cación de estos gastos importantes se basa en las tres razones siguientes: los mé-
dicos americanos perciben unos salarios muy elevados en comparación con sus
6. Esta definición de Norteamérica, «país de las oportunidades, de la igualdad, de la liber-
tad y de la justicia», se invoca a menudo en la retórica patriótica y política y forma parte de la
simbólica cultural americana.
7. Varias tendencias económicas y políticas han contribuido a que aumente el número de
personas mal o no aseguradas: recurrencia del tiempo parcial y de las interinidades; supre-
sión por parte del empresario de la cobertura u obligación para los trabajadores de asumir
una parte mayor de los gastos (lo cual ha privado a muchos asalariados de renta baja de un
seguro por enfermedad); «reforma» del sistema de prestaciones sociales que en 1996 forzó a
antiguos beneficiarios a aceptar empleos mal remunerados; reducción de la cobertura en el
marco de programaciones de los gastos farmacéuticos, y de un modo general aumento del
coste de los seguros, entre otros.
8. Waitzkin, 2000, p. 4.
9. Angell, 1999, p. 48.
10. Iglehart, 1999a, según datos de la Health Care Financing Administration. Después de
Norteamérica, Suiza presenta los gastos sanitarios más elevados con 2.500 dólares por perso-
na; véase Angell, 1999, que utiliza cifras de la OCDE.
117
Repensar los EEUU.pmd 117 21/06/2005, 11:50
colegas extranjeros; las estancias hospitalarias, aunque más cortas en Estados
Unidos en comparación con otros muchos países, son muy gravosas; y en relación
con la tecnología médica, se verifica un mayor desarrollo y un uso más voluntario.
A favor del sistema de salud americano hay que indicar que cuenta con la
tecnología médica más avanzada y con la formación de mayor extensión y calidad
hasta el punto que constituye un modelo para el resto del mundo.11 Probablemen-
te el mayor fallo es que Norteamérica, de todas las naciones desarrolladas, es la
única que no le proporciona a sus ciudadanos una cobertura sanitaria asumible.
Estos no son los únicos indicadores de disfuncionamientos y de insuficiencias.
De los 43 millones de no asegurados, la mayoría son americanos que trabajan y a
los que se suman sus familias, y no son desempleados o beneficiarios de prestacio-
nes sociales. Además, el Servicio del Censo arroja un número de ciudadanos bas-
tante más elevado: según sus estimaciones, un 71,5 % carece de cobertura sanita-
ria durante una parte del año. Todo se agrava al tratarse principalmente de niños.
Aunque el aumento sostenido del número de americanos sin seguros (1 millón por
año entre 1990 y 1998) preocupa a médicos, representantes oficiales y a especialis-
tas de las políticas sanitarias, Grumbach observa que una «aura de indivisibilidad»
ha recaído sobre el problema en la sociedad americana.
A finales de los años ochenta y a principios del decenio siguiente, no pasaba ni
una semana sin que un gran periódico, una revista o una revista de información
televisiva importantes no lanzara un titular de portada relativo al número creciente
de personas sin asegurar o a una historia muy humana narrando estos sufrimien-
tos. A mediados de los años noventa, todo esto desaparece y los medios informativos
ya sólo se interesan por los altercados de los asegurados con los organismos de
gestión de la sanidad… En su mayoría, los americanos están hoy por hoy convenci-
dos de que en los Estados Unidos los que no están asegurados pueden recibir los
cuidados indicados cuando los necesitan».12
También preocupa constatar cada vez más que a pesar de una sofisticada
tecnología biomédica, los servicios médicos americanos distan mucho de ser unos
modelos de seguridad y de calidad. Dos encuestas recientes del Instituto de medi-
cina han puesto de relieve importantes problemas relacionados con la calidad de
los cuidados médicos en Estados Unidos. El primer informe, titulado «To err is
human: building is safer health system», pasaba revista a la documentación rela-
tiva a los errores médicos y concluía que faltas graves y comunes desembocaban
a menudo, para los pacientes, en perjuicios evitables. Y llamaba aún más la aten-
ción que los errores médicos hubiesen constituido una de las principales causas
de fallecimiento en Norteamérica.
El segundo informe, un estudio complementario titulado «Crossing the Quali-
ty Chasm», comprende una acusación aún más global: «hoy por hoy las actuacio-
11. Pero la excelencia de los centros de medicina universitarios se encuentra amenazada
por el modo en que el mercado, preocupado por sus beneficios y rentabilidades, influye sobre la
oferta de prestaciones médicas: entre los fenómenos significativos, notamos la financiación de
los servicios médicos por parte de los organismos de gestión de la salud y la disminución de las
subvenciones otorgadas por el gobierno a la formación médica.
12. Grumbach, 2000, p. 2.115.
118
Repensar los EEUU.pmd 118 21/06/2005, 11:50
nes médicas suelen tener demasiado a menudo consecuencias nefastas, y sus
beneficios no suelen desembocar en ninguna realidad material… Entre los servi-
cios médicos que tenemos y aquellos que podríamos tener no existe una simple
diferencia sino un abismo».13
Este análisis plantea una reestructuración del sistema sanitario americano
que obedezca al principio siguiente: la atención médica debiera ser segura, efecti-
va, centrada en el paciente, eficaz y equitativa —todos coinciden en que estos
puntos deberían mejorarse. Resulta bastante «excepcional» que se emita un juicio
tan severo acerca del dispositivo de la sanidad americana y que se manifieste
desde el propio stablishment científico y médico apoyado por el gobierno federal.
El sistema sanitario americano
Se ha calificado el dispositivo sanitario americano de no-sistema, de simple
producto del azar, de patchwork de servicios; también se le ha calificado de plura-
lista, no sistemático, fragmentario, ineficaz. Feldstein señala que existen en reali-
dad varios sistemas de sanidad en los Estados Unidos: […] uno para los antiguos
combatientes [inválidos y] sin recursos [la Veteran’s Administration], otro para aque-
llos que dependen de la ayuda social o no pueden sufragar sus gastos sanitarios
(Medicaid), uno para las personas mayores (Medicare) y otro para las rentas altas
o medianas (primas no gravables pagadas por el empresario). Los que no están
asegurados o que no tienen derecho a Medicaid… no tienen ningún tipo de vínculo
oficial con el sistema de la sanidad.14
Medicaid es un régimen de cobertura sanitaria financiada por el gobierno
federal y está administrado por los estados que deciden también acerca de las
prestaciones y de los criterios de acceso les dan derecho. Garantiza la cobertura
médica de 41,3 millones de personas con rentas bajas, mayores, discapacitados,
dependientes de la asistencia pública o trabajadores sin seguro (datos de 1997).
No obstante, y entre los más desfavorecidos muchos son los que además no cum-
plen los requisitos, y por otro lado el grado de pobreza que permite acceder a los
servicios sanitarios varía bastante de un estado a otro.15
La ironía es que el azar (es decir el estado en el cual residimos) juega un papel
importante en el acceso a las prestaciones de los ciudadanos americanos de salud
«más» amenazada (pobres, discapacitados, SDF).
Medicare es un régimen de cobertura por enfermedad gestionado por el go-
bierno federal, que cuenta alrededor de 39 millones de beneficiarios —personas
con más de 65 años, discapacitados y pacientes con insuficiencias renales en fase
13. Institut de Médecine, 2001, p. 1.
14. Felstein, 1992, p. 21. Hay que añadir que el Indian Health Service es el primer y a
menudo el único organismo de salud accesible a muchos amerindios y a autóctonos de Alaska.
Además, el ejército americano posee su propio servicio de salud para sus miembros en activo y
para sus familias.
15. No exageramos nada cuando decimos «que hay en realidad más de cincuenta regíme-
nes Medicaid —uno por estado, más… el distrito de Columbia, y aquellos de los territorios
americanos— porque las reglas que se aplican varían mucho de un estado a otro», Iglehart,
1999b, p. 404.
119
Repensar los EEUU.pmd 119 21/06/2005, 11:50
terminal. Los fondos proceden de las contribuciones obligatorias de los empresa-
rios y de los empleados, de los ingresos fiscales, de las primas, así como de las
franquicias y copago de los pacientes. Medicare garantiza el acceso a la cobertura
por enfermedad, pero no cubre todos los gastos, y para aquellas personas mayo-
res pobres o casi, y que no tienen derecho a Medicaid, ello puede suponer impor-
tantes gastos médicos no reembolsados, difíciles de asumir.16 Por ello algunos han
sugerido que se parta de una extensión de este sistema para dotar a los Estados
Unidos de una cobertura universal.
No obstante, la mayoría de los americanos dependen de sus empleadores en
cuanto a cobertura médica se refiere. En 1997, 167,5 millones de americanos (me-
nores de 65 años) tenían contratada una póliza privada de seguro por enfermedad
y, para un 90 % de ellos, mediante programas de sanidad financiados por sus
empresarios. Hasta hace poco tiempo, los pagos en el acto constituían el modo más
corriente de financiar y de prestar atención y servicios médicos. Pero a lo largo de
1990, distintos programas de gestión de la sanidad han empezado a suplantar el
sistema tradicional combinando la oferta de un amplio abanico de prestaciones
integradas en las poblaciones beneficiarias y la financiación de estos servicios de
forma «prospectiva» sobre la base de un presupuesto terminado y limitado.
A mediados de los años noventa, culminaba el proceso de transformación del sistema
sanitario americano: se habían sustituido las pequeñas estructuras profesionales
autónomas por macro sociedades que proponen redes de prestaciones virtuales inter-
conectadas a través de una cascada de contratos —y que luchan por sobrevivir y
obtener el primer puesto en el mercado. Las tres cuartas partes de los americanos al
tener un seguro privado… más de la mitad de los afiliados a Medicaid... y más del
10 % de los de Medicare… estaban inscritos en una de las formas de lo que se deno-
mina hoy «el management de la salud» o sistemas integrados de salud (managed care).17
En este contexto el ejercicio de la medicina, que era «antes una industria
doméstica, se ha convertido en una verdadera empresa».18 Su marca de fábrica
es el managment de los médicos y de los pacientes mediante técnicas de dominio
de los costes, por lo que se somete a un estricto control el recurso a los servicios
médicos, la elección de los prestatarios y de las opciones terapéuticas por parte
de los pacientes y quienes, mediante las ventajas fiscales, incitan a los médicos
y los hospitales a reducir gastos y a limitar los servicios.19
16. Gross, Alecxih, Gibson et al., en un estudio sobre los datos nacionales de Medicare han
observado que las personas mayores que viven por debajo del umbral de pobreza le dedicaban
una media del 35 % de sus ingresos a gastos de salud no reembolsables, frente al 23 % para los
«casi pobres» (aquellos cuyo sueldo representa el 100-125 % del umbral de pobreza). Por el
contrario, para las personas de 65 años y más, con rentas medias y altas, esta cifra alcanzaba
el 17 % y el 10 % respectivamente (1999, p. 248).
17. Rosenbaum, 1999, p. 1.220.
18. Clancy, Brody, 1995, p. 338.
19. Para reducir los costes, los organismos de gestión de las prestaciones recurren a diver-
sas técnicas que han suscitado en algunos casos no pocas preocupaciones de orden ético, entre
las cuales hay que citar los límites fijados para los reembolsos; la exigencia de una pre-autori-
zación para determinadas actuaciones como la cirugía o las admisiones en la sala de urgencias;
la utilización de los médicos generalistas como «guardianes» que controlan el recurso a los
120
Repensar los EEUU.pmd 120 21/06/2005, 11:50
Los años noventa se han caracterizado por una multiplicación de las privatiza-
ciones en el sector de la sanidad: hospitales, HMO, policlínicos y estructuras de
atención domiciliaria se convertían en sociedades con fines lucrativos. Por ejemplo,
en 1997, el 62 % de los afiliados a los HMO estaban inscritos en un programa de
salud financiado por accionistas. Según un análisis político… la tendencia al accio-
nariado privado modifica profundamente el producto subyacente, es decir las pres-
taciones sanitarias. La severa competencia entre sociedades especializadas en ser-
vicios médicos y la exigencia de rentabilidad por parte de los accionistas ha
contribuido a poner de manifiesto la contención de los costes: el resultado es que los
no-especialistas han ejercido un control más estrecho sobre los profesionales de la
salud. El papel creciente de Wall Street también ha conducido a más absorciones, a
participaciones, a fusiones y efectos de ensayo-reacción tan propios del mercado.20
La mayor parte de las instancias de gestión de la salud se han convertido ya en
empresas con fines lucrativos, y esta extensión manifiesta de las leyes del mercado
hacia el ámbito de la sanidad ha suscitado no pocas polémicas e inquietudes. La
segunda mitad de este artículo está dedicado a analizar el desarrollo de una medi-
cina con vocación comercial y en qué medida el excepcional sistema de salud de los
Estados Unidos responde (o no) a las necesidades de los ciudadanos americanos, en
particular de aquellos que se encuentran en la parte inferior de la escala social.
No es necesario volver a demostrar que para cualquier población los factores
determinantes en el ámbito de la sanidad dependen de la estructura social. Pero si
se establece que la salud del conjunto de la población es igualmente el reflejo, en
una cierta medida, del carácter adecuado y de la calidad de las prestaciones mé-
dicas, no cabe dudar de que no todo sea rosa en Norteamérica. Si nos basamos en
los macro indicadores de salud, la comparación con los demás países no beneficia
a los Estados Unidos: en 1995, registran una tasa de mortandad infantil mucho
más elevada (8 para 1.000 niños nacidos vivos) que en Canadá (6), en Reino Unido
(6), en Alemania (5,3) y en Japón (4,3); la esperanza de vida tanto masculina co-
mo femenina era igualmente más reducida en los Estados Unidos.21 En un estu-
dio comparativo reciente sobre trece países industrializados, Norteamérica ocu-
paba en promedio el duodécimo lugar en los dieciséis indicadores propuestos.22
especialistas; «la descalificación» —que consiste en sustituir a los profesionales (como los médi-
cos) por prestatarios con menos titulación (asistentes médicos, por ejemplo)—; incentivos finan-
cieros para animar a los médicos a limitar la utilización de los servicios médicos por parte de los
pacientes; una evaluación de las actuaciones del facultativo realizada a partir de encuestas de
satisfacción destinadas a los pacientes y a partir de un examen de los resultados. «El denomina-
dor común es el control… de la elección que tradicionalmente se operaba exclusivamente en el
marco de la relación entre paciente y médico».
20. Kuttner, 1999b.
21. La esperanza de vida de los hombres era en los Estados Unidos de 72,5 años, frente a
75,3 años en Canadá y 76,4 en Japón; asimismo era de 79,2 años para las mujeres americanas,
frente al 81,3 en Canadá y 82,8 en Japón. Estas estadísticas así como aquellas relativas a la
mortandad infantil proceden de los datos sanitarios de la OCDE correspondientes al año 1997.
22. En particular, los Estados Unidos ocupan el último puesto en las tasas de neonatos de
escaso peso, en las de mortandad neonatal y mortalidad infantil global, y son décimos en cuan-
to a mortandad por edad. Las comparaciones relativas a otros tipos de medidas en términos de
esperanza de vida tampoco arrojaban un saldo ventajoso para ellos. Starfield, 2000, p. 483.
121
Repensar los EEUU.pmd 121 21/06/2005, 11:50
Si los factores relacionados con el modo de vida explican sólo en parte estos
resultados relativamente malos, es probable que haya otros elementos más deter-
minantes: debilidad de la infraestructura de los servicios médicos corrientes, efec-
tos iatrogénicos del recurso intensivo a la alta tecnología y alta recurrencia de los
errores médicos con el consiguiente repertorio de perjuicios físicos, fallecimientos
y actuaciones médicas superfluas.
Otras de las causas posibles de los malos resultados evidenciados por los indicado-
res de salud son las grandes disparidades de rentas que caracterizan los Estados
Unidos. Numerosas investigaciones muestran que encontrarse en el nivel más bajo
de la escala socio-económica tiene efectos negativos persistentes sobre la salud; los
últimos estudios sugieren que éstos no son imputables sólo a la situación social pero
sobre todo en los países industrializados a la posición social «relativa».23
Si el sistema no funciona «de modo global» tan bien como cabía esperarlo en
relación a los dólares gastados y al volumen de riquezas y de recursos disponibles,
¿qué decir de las poblaciones «específicamente vulnerables» que tienen menos o
ningún acceso a este abanico de riquezas y de recursos, y que son los pobres, los
niños, las personas mayores, los portadores de sida, los enfermos crónicos, los
deficientes mentales y los discapacitados, los SDF, los inmigrantes y los refugia-
dos? Desde este ángulo, el funcionamiento del sistema de sanidad americano
aparece aún más deficiente.
Los servicios médicos están en gran medida puestos a disposición de los po-
bres, de los no asegurados y de las demás poblaciones vulnerables de los Estados
Unidos, por parte de numerosos prestatarios que se autodenominan «dispositivo de
seguridad médica» (health care safety net). Los principales son los hospitales públi-
cos que prestan cuidados gratuitos (1.300 en los Estados Unidos), los centros mé-
dico-sociales (que se ocupan esencialmente de la prevención y de la atención prima-
ria) y los servicios de asistencia médica locales (que proponen diversas prestaciones:
exámenes de detección preventiva, educación para la salud y servicios médicos). El
dispositivo de seguridad médica se basa además en los hospitales municipales y en
los CHU, en los médicos liberales que realizan actuaciones gratuitas (en particular
aquellos médicos minoritarios que ejercen en las zonas rurales y en los barrios
desheredados), y en los centros médico-sociales centrados en las escuelas.
El grupo quizá más expuesto y el más agraviado en este «excepcional» sistema
de salud está integrado por los niños no asegurados, que suponía en 1996 el
15,4 % del conjunto de los jóvenes menores de 18 años.24 En varios estudios se
plantean las mismas conclusiones: los niños que viven en la pobreza o que no
23. Starfield, p. 484.
24. Según los resultados de un estudio nacional detallado centrado en el sistema de sani-
dad americano, en 1996, el 63,8 % de la totalidad de los niños poseían cobertura privada. El
20,8 % sólo tenía un seguro público, y el 15,4 % restante no tenía ningún tipo de cobertura (esa
cifra representa a unos 11 millones de niños). Si los ciudadanos blancos económicamente más
débiles constituían el grupo de no asegurados más denso, la proporción de hijos de ciudadanos
hispanos y de la población negra sin cobertura era aún mayor —el 27,7 % y el 17,6 % frente al
12,2 % para los niños blancos. El censo indicaba que 800.000 niños habían sido llevados siste-
máticamente a urgencias para todas las actuaciones médicas.
122
Repensar los EEUU.pmd 122 21/06/2005, 11:50
La historia de Calvin
Un ejemplo del sistema sanitario norteamericano
Calvin nació en 1951, en Nueva York. Sus padres se instalaron allí poco tiempo antes
con la esperanza de encontrar un empleo estable y de escapar al racismo que en el sur sólo
les dejaba escasas perspectivas económicas. Se dieron cuenta de que Nueva York no valía
mucho más. Calvin y sus hermanas crecieron junto a un padre que fue coleccionando em-
pleos mal remunerados y de corta duración y a una madre que, más tarde y durante muchos
años, trabajó en el servicio de los informes médicos de un hospital de Brooklyn.
Calvin obtuvo su título de bachillerato en 1969 y a los 19 años se incorporó al ejército
americano. Habló poco de su período de servicio en Vietnam. Estaba en campaña en abril de
1971 y, durante una marcha sobre un terreno difícil, sufrió una herida profunda en la planta del
pie derecho. La herida se infectó rápidamente y tuvo que pasar por quirófano y le suministra-
ron antibióticos por vía intravenosa. Este incidente se iba a convertir para él en la fuente de un
sin fin de problemas.
Otra consecuencia desgraciada de su servicio militar tiene que ver con la heroína. En una
ocasión, Calvin vinculó el uso de los opiáceos con el dolor crónico que le causaba su herida;
en otro momento, declaró que su consumo regular de heroína era anterior en meses a su
accidente. En cualquier caso es en Vietnam y no en Nueva York cuando Calvin tiene el primer
contacto con las drogas: estaban baratas, fácilmente accesibles, y (muchos dan testimonio)
de un uso corriente en los soldados americanos más deprimidos.
En 1972, Calvin volvió al estado de Nueva York donde vivió con su madre y una de sus
hermanas. En los Estados Unidos, bebió y fumó, a veces muchísimo, pero en un principio no
volvió a la heroína; se reenganchó a finales de los años setenta y continuó a tomar heroína,
regular o intermitentemente hasta 1992.
En 1991, es hospitalizado por una crisis de endocarditis con estafilococo que le dejó
secuelas irreversibles en una válvula cardiaca. Además, su antigua herida en el pie no para-
ba de dolerle y empezó a supurar. Se le diagnosticó una osteomielitis que necesitaba dos
meses de tratamiento anti-infeccioso. Durante los meses pasados en el hospital de la Vete-
rans’ Administration (VA), Calvin empezó a odiar el medio hospitalario y el sentimiento pare-
ce haber sido recíproco. Los informes médicos lo describen como un paciente «difícil» y en
los informes de seguimiento se repite la palabra «indisciplinado», aunque no alcanzamos a
discernir por qué razones exactamente. Calvin fue mejorando con su exigente tratamiento
contra la endocarditis y la osteomielitis y, a lo largo del año siguiente, tomó regularmente
medicamentos contra la hipertensión. También dejó de consumir estupefacientes, aunque
más tarde le dieron metadona.
En la primavera de 1992, empezó a toser. Gran fumador, pensó primero que se trataba
de una bronquitis intermitente desde hacía años. No tenía ningún interés en regresar a la
clínica de la VA y cuando le dieron varios ataques de fiebre y una fuerte sudoración pensó que
tenía sida. Estos síntomas lo condujeron finalmente a la sala de urgencias donde le diagnos-
ticaron una tuberculosis pulmonar.
Se trataba de una afección a la cual estaba muy expuesto al ser afro-americano: las
víctimas de la reciente epidemia proceden mayoritariamente de poblaciones pobres y, a me-
nudo, afecta a personas de color. En 1994, un representante de la Unión Internacional contra
la Tuberculosis y las Enfermedades declaró a un periodista: «Si no han oído hablar de la
tuberculosis en América del Norte es porque quienes la padecen hoy por hoy son en su mayo-
ría los inmigrantes indios, los pobres o los portadores del sida».1
Calvin empezó reaccionando bien ante una combinación de tres medicamentos que es-
tuvo tomando durante varias semanas. Tuvo la impresión de que uno de ellos —no se sabe
cuál exactamente, pero no era la isoniazida— le causaba picores y dejó de tomarlo. Unos
análisis demostraron más tarde que la variante de la tuberculosis de la que estaba aquejado
123
Repensar los EEUU.pmd 123 21/06/2005, 11:50
era resistente a la isoniazida. Calvin no tomaba, pues, dos sustancias activas, como así creían
los facultativos de la sanidad pública, sino una sola. Es difícil determinar a posteriori qué parte
del tratamiento erróneo tuvo que ver con una actuación médica. Le había comentado los
picores a su médico de cabecera, quien le aconsejó «tomar piridoxina con la isoniazida», aun
cuando ya se había demostrado que era inoperante incluso en este caso. Después de unos
seis meses de tratamiento, Calvin se dio cuenta de que su tos empeoraba. Una radiografía
hacía pensar en una recaída y se le prescribió un medicamento suplementario. Aunque hubie-
ran revisado los resultados de los análisis, su resistencia probada a la isoniazida de nuevo
escapó a la atención de los médicos, ya que siguió tomando el fármaco.
El estado de Calvin mejoró ligeramente pero poco tiempo. En 1992, se sintió «más enfer-
mo que nunca». Siguió con su prescripción pero no regresó ni a la clínica de la asistencia
pública, ni a la de la VA. En enero, muy probablemente en plena crisis pulmonar, «despegó»
hacia la ciudad de Nueva York.
El médico de Calvin, hombre afable pero muy ocupado, atribuyó más tarde la ligera
mejoría del enfermo a su «infección por VIH». Después de que se le repitiera que varias
serologías habían determinado que Calvin era seronegativo, recordó que la cepa de M.
tuberculosis por la cual su paciente había sido infectado era «ligeramente resistente». Aña-
dió que Calvin, conocido «por su falta de disciplina», simplemente no cumplía las «condicio-
nes del programa». En cualquier caso, su médico no volvió a saber nada de este paciente.
Cuando las autoridades sanitarias del estado de Nueva York crearon un banco de datos
centralizado con un registro de los pacientes aquejados de tuberculosis, el apellido de Cal-
vin no aparecía en la lista.
Por supuesto, se corre el riesgo de exagerar los efectos de las disfunciones del sistema
médico (aun teniendo relación con la pobreza del enfermo), ya que en sí mismos no podrían
explicar la desigual distribución estadística de la tuberculosis. Los errores imputables a los
médicos no crean la pobreza o las desigualdades sociales, que son determinantes en el repar-
to de las tasas de tuberculosis al igual que del resto de las enfermedades infecciosas como el
sida. Según la fórmula de Pierre Chaulet: «[en tanto] indicador de pobreza [la tuberculosis]
pone de manifiesto las desigualdades de renta y las disparidades en la distribución de las
riquezas… En un mundo al tiempo sin referencia y «desregularizado», la tuberculosis persiste
y se extiende, sigue alcanzando a los pobres».2
¿El racismo ha podido jugar algún papel en el infortunio médico de Calvin? Se le pregun-
tó más de una vez. En el hospital de la VA tuvo la impresión de estar sancionado por su
pasado de toxicómano y se irritaba de la relativa tolerancia del personal, la mayoría blancos,
hacia el alcoholismo —principal problema de abuso de sustancias tóxicas en la mayoría de los
pacientes, la mayoría blancos, ellos también. Pero quizá en Calvin sea el hecho de haber
contraído primero la tuberculosis, lo que más directamente sea imputable a la discriminación
racial. En cuanto a su trayectoria clínica se parece bastante a la de muchos americanos po-
bres afectados por la misma enfermedad.
Los estudios sobre el tema justifican sin ninguna duda las sospechas de Calvin acerca
del papel del racismo en su recorrido médico. Una reseña reciente ha puesto de manifiesto
«un cúmulo de elementos incontestables y preocupantes [demostrando] que los ciudadanos
negros americanos están peor atendidos».3 Los estudios citados han demostrado la existen-
cia de distinciones con fundamento racial en el tratamiento del dolor, y ello en diversas confi-
guraciones. Los ciudadanos negros se benefician menos que los ciudadanos blancos de una
intervención quirúrgica curativa para un cáncer de pulmón, de colon o de un seno, aún poco
desarrollado o de un examen de diagnóstico completo en caso de síntomas asociados a una
enfermedad coronaria grave. No es de extrañar, pues, que presenten una tasa global de
cáncer más elevada y que esta enfermedad mate en su entorno mucho más que en cualquier
otro grupo racial/étnico. También se han constatado disparidades basadas en criterios étnicos
o raciales en la atención a los adultos afectados de sida, si bien el desfase se ha reducido en
estos últimos años.
124
Repensar los EEUU.pmd 124 21/06/2005, 11:50
El caso de Calvin ilustra algunas insuficiencias cualitativas señaladas anteriormente, in-
cluida la plaga que suponen los errores médicos. También saca a la luz la fragmentación del
sistema de salud, en particular para las poblaciones social y económicamente desfavorecidas.
Como se ha visto, los pobres dependen de un patchwork de prestatarios y de instituciones y
deben a menudo recurrir a la sala de urgencias y al servicio de consultas externas de los
hospitales públicos, dispositivos «de seguridad» en los que la burocracia, los plazos de espe-
ra, una atmósfera impersonal y la ausencia de seguimiento son monedas corrientes.
En realidad, las admisiones en sala de urgencias han aumentado regularmente a lo largo
de los últimos años, en parte porque resulta difícil para los americanos más pobres y para
aquellos, muy numerosos (43 millones), que no están asegurados, consultar a un médico
generalista. En 1996, son 16 millones de personas sin coberturas, es decir casi un 17 % de las
admisiones por año, las que han recibido atención médica en el servicio de urgencias.4 En la
mayoría de los casos, en particular en las zonas urbanas, las consultas no son casos de
verdaderas urgencias.5 Se trata de un problema de hace mucho tiempo del sistema de salud
americano, revelador no sólo de la escandalosa falta de accesos a las demás estructuras
médicas para las poblaciones vulnerables, sino también de la rareza de las instancias dispen-
sadoras de cuidados corrientes y de su escasa disponibilidad para el público. Como dice un
médico de urgencias: «La situación es grave […] Somos un síntoma de la enfermedad que es
el sistema de salud».6
En comparación con la mayor parte, Calvin tenía suerte en tanto era seguido por un
médico y tenía acceso a los establecimientos de salud públicos así como a la clínica y al
hospital de la VA que acogen a los antiguos combatientes. Incluso así, aunque no sepamos
lo que ha sido de él, está claro que no recibió los cuidados apropiados y que fue un caso
«perdido para cualquier seguimiento». No está claro que su historia médica hubiera sido
más feliz de haber pertenecido a un programa de gestión de atención médica. Aunque a
tenor de los datos examinados supra, tal vez podamos pensar que sólo habría servido para
agravar la situación.
1. Feldberg, 1995, p. 214.
2. P. Chaulet, 1996, p. 7.
3. Freeman, Payne, 2000, p. 1.045.
4. Nedza, Mulligan-Smith, 2000. La ley impone que los servicios de urgencias deben examinar y
estabilizar a todas las personas cuyo estado reclama una intervención inmediata. Es el único lugar que les
garantiza a los no asegurados el acceso al sistema de salud.
5. Steinhauer (2000) señala que una encuesta reciente hecha en Nueva York ha mostrado que tres de
cada cuatro visitas de urgencias no estarían justificadas como verdaderas urgencias. Esto es, según las
estadísticas del National Center for Health, en el caso de la mitad de los ingresos de 1992 (véase Andrulis,
1998, p. 413). Se pueden ver elementos sobre el carácter crónico de este problema a escala nacional en
Barbara Rylko-Baner, 1988, p. 133.
6. Steinhauer, 2000, p. AI.
se benefician de una cobertura por enfermedad tienen menos posibilidad de ser
percibidos por sus padres como gozando de una excelente salud, de dirigirse re-
gularmente al mismo centro médico y de beneficiarse de las actuaciones de pre-
vención corrientes. Luego no sorprende que sean los peores inmunizados y los
que pueden estar un año sin acudir a consultar a un médico.
Dado el elevado número de estudios dedicados a los problemas de acceso a los
servicios médicos en Norteamérica, debería haber quedado claro que la dificultad
para ser tratados depende de la clase social en detrimento de la salud. Las encues-
tas etnográficas dejan pensar que pobres y no asegurados recurren masivamente a
estrategias terapéuticas propias y a remedios caseros. Otros estudios han señalado
125
Repensar los EEUU.pmd 125 21/06/2005, 11:50
los problemas de acceso específicos encontrados por los SDF, así como las tasas de
morbidez y de mortalidad más elevadas que caracterizan a estas poblaciones.
A pesar de la prosperidad de los años noventa, los Estados Unidos siguieron
con las desigualdades socioeconómicas que se reflejan en el acceso a las prestacio-
nes médicas.25 Una reciente revisión de los documentos disponibles ha estableci-
do que la probabilidad de constatar una mala salud, de tardar en consultar y de
renunciar a curarse a pesar de síntomas alarmantes era mayor entre los adultos
no asegurados (en una gran mayoría con rentas bajas). Por otra parte, éstos se
beneficiaban en menor medida de exámenes de detección precoz de cáncer y
de los factores de riesgo cardiovasculares, habían sufrido muchas hospitalizacio-
nes innecesarias y conocían una mortalidad más elevada, en particular en caso de
hospitalización.
El comercio de la medicina
A lo largo de la década de 1990, la gestión empresarial de las prestaciones
médicas y la ideología de mercado se han presentado como las tablas de salva-
ción del sistema sanitario americano, pero ¿realmente se han cumplido las pro-
mesas de reducción de coste, de aumento de eficacia, de pertinente gestión de
recursos y de mejoras en las lógicas cualitativas?
En una crítica lanzada contra el mercantilismo progresivo de los servicios
médicos, Edmund Pellegrino intenta mostrar que la salud no puede ser conside-
rada como una mercancía con un lugar designado en la economía de mercado
americano como si de alimentos o de ropa se tratara. Muchos son los que piensan
que las fuerzas del mercado constituyen el sistema de distribución de los bienes y
de los servicios ideales en una sociedad democrática, pero este modelo no puede
valer en el caso de la profesión médica: «curar [es] un tipo particular de actividad
25. La reforma de la ayuda social promulgada en 1996 en los Estados Unidos con objeto de
llevar a la «autosuficiencia económica» a los beneficiarios de prestaciones gubernamentales
significó para muchos la pérdida de su seguro de enfermedad. Desgraciadamente sólo dispone-
mos de estimaciones como la cifra de 675.000 dada por Families USA en la base de datos del
Servicio de Censo, pues la ley no exigía el seguimiento de los antiguos beneficiarios de la ayuda
social. El senador Paul Wellstone escribió que la reforma había desembocado en la aparición de
una nueva categoría: «los americanos desaparecidos», principalmente niños (1999, p. 6). La
reforma también obligó a que antiguos beneficiarios de prestaciones sociales aceptaran em-
pleos mal remunerados que no les daban derecho a un seguro por enfermedad y las nuevas
reglamentaciones dificultaron aún más los informes de candidatos a Medicaid: este doble fenó-
meno ha contribuido al aumento del número de americanos no asegurados (Kuttner, 1999a).
Además un informe de 1997 acerca de una encuesta realizada a unas 44.000 personas, bajo la
dirección del Centro de Estudio de las Evoluciones del Sistema de Sanidad, y citada por Andru-
lis, 1998, ha demostrado que eran en la mayoría de los casos los hogares con rentas bajas los
que presentaban más dificultad de acceso —y cada vez más en los últimos tres años. Esto era
válido especialmente para los no asegurados que tenían también más dificultad que los asegu-
rados privados para acceder a las actuaciones hospitalarias (en el caso de una hospitalización).
En su estudio detallado de los combates librados por una familia afroamericana pobre para que
la curaran, Laurie Kaye Abraham escribe: «El “único” momento, quizá, en el que los no asegura-
dos gozan a tiempo de las grandes posibilidades de las prestaciones de calidad es en el umbral
de la muerte» (1993, p. 3).
126
Repensar los EEUU.pmd 126 21/06/2005, 11:50
humana, regida por una ética que está al servicio de estos fines y no de los intere-
ses personales de los médicos, de los asegurados o de los accionistas».26
¿Qué ocurre cuando las prestaciones sanitarias se mercantilizan, cuando los
médicos efectúan «transacciones comerciales» con sus pacientes, cuando los orga-
nismos privados de gestión de la salud se convierten en «proveedores»? Pellegrino
advierte que la lógica mercantil no se puede trasladar a la medicina: las desigual-
dades en la distribución de los servicios no son asuntos de las economías de
mercado. No es que el pasado no ofrezca casos de pacientes desatendidos por no
poder pagar las prestaciones, pero esta actitud no podía estar justificada como sí
lo está en un sistema de economía liberal donde adquiere normalidad plena el
hecho de que los pacientes paguen las consecuencias de una mala elección en
materia de régimen sanitario… En esta óptica, las disparidades son desgraciadas
pero no son injustas; simplemente algunos pierden en la lotería biológica y social.
La filosofía de mercado no prohíbe en sí misma el altruismo, pero tampoco plantea
la asistencia a su semejante como un deber moral.27
Otros también han subrayado aquello que opone la ideología mercantilista
del mundo de los negocios y aquella que, tradicionalmente, caracteriza a profesio-
nes liberales tales como el derecho y la medicina.28 Howard Waitzkin, en su crítica
del sistema de salud capitalista señala que «[…] desde el punto de vista del dere-
cho privado, no hay razón alguna para que las sociedades no sitúen la medicina
en el mismo plano que los demás productos de bienes y servicios. La comercializa-
ción de las prestaciones médicas y de la tecnología asociada es una característica
esencial del sistema político-económico capitalista».29
Se trata de un argumento simple pero convincente en contra de una medicina
sometida a las leyes del mercado, y que «por su propia naturaleza» le concede más
importancia a los beneficios que a los seres humanos, anteponiendo la eficacia a
la equidad. Es un argumento decisivo para cualquiera que crea que la salud y el
acceso a las prestaciones debieran ser un derecho y no una posibilidad.
Por otra parte, querer aplicar a la salud la lógica del beneficio en términos de
resultados financieros (de bottom line) es una contradicción en sí. Waitzkin subra-
ya la existencia de un imperativo tecnológico que pretende que se recurra «cada
vez más» a las tecnologías caras.
La salvaguardia de los beneficios de la empresa exige en general que haya expansión,
diversificación a través de distintas gamas de productos y creación de nuevos merca-
26. Pellegrino, 1999, p. 246.
27. Ibíd., p. 252.
28. Barber señala que uno de los elementos constitutivos de la ideología mercantilista es la
convicción por la que «el afán de lucro, en los distintos escenarios de la sociedad, acaba por
garantizar que los negocios estarán al servicio del bien público. La obligación fiduciaria… debe
caracterizar no ya las finanzas sino las profesiones llamadas liberales» (1983, p. 101). Los repre-
sentantes de algunas de éstas, como el derecho y la medicina, gozan de una posición social
privilegiada por sus competencias técnicas reconocidas, su obligación fiduciaria de hacer primar
el interés del paciente o del cliente y la convicción que servirán a la colectividad. La realidad no
siempre se acomoda a este ideal: el estado de la medicina actual, sometida a las leyes del merca-
do, crea una fuerte «angustia existencial» entre los médicos y plantea no pocos interrogantes
acerca del papel específico de la medicina en la sociedad» (Sullivan, 1999; Campion, 2001).
29. H. Waitzkin, 2000, p. 7.
127
Repensar los EEUU.pmd 127 21/06/2005, 11:50
dos. La tecnología médica abre perspectivas lucrativas para numerosas industrias…
Y mientras proliferan las técnicas dispendiosas, descuidamos las prestaciones de
salud más comunes y baratas que podrían justamente mejorarse.30
Asimismo, encontramos el imperativo de la gestión (fundado en los princi-
pios de liberalismo económico) que pretende «limitar la utilización» de los servi-
cios sanitarios por parte de los pacientes con objeto de reducir los costes —y para
aumentar así los beneficios. El management de las prestaciones médicas ha in-
troducido un racionamiento «explícito» que se basaría en un análisis de las varia-
bles de las que dependen los resultados sanitarios, y en la convicción de que en
medicina la racionalidad y la eficacia deben considerarse como las claves de la
evaluación y del tratamiento de las patologías —siendo el objetivo último obtener
buenos resultados en términos de salud antes que multiplicar las actuaciones
médicas. Al evitar el recurso superfluo a los servicios (basándose en directri-
ces racionales y científicas) se rentabiliza al máximo la eficacia de las prestacio-
nes dispensadas, los pacientes mejoran y hasta se puede ahorrar —ésta es la
lógica del razonamiento.
Algunas «voces» han manifestado su escepticismo y su indignación, y se han
expresado contra esta evolución: pacientes, médicos, especialistas en deontología,
analistas políticos y otros observadores que se preocupan por la dirección tomada
por el sistema sanitario americano y por todo aquello que desaparece a su paso. El
management de la salud y los abusos denunciados por el público han suscitado
«una reacción brutal». Algunos pacientes reclaman a voz en grito una «declaración
de derechos» (bill of rights),31 los médicos actúan ante los tribunales,32 y los analis-
tas de las políticas sanitarias se dedican a una reevaluación de los principios y de
los resultados de los organismos de gestión de la atención sanitaria.
Estas voces nos proporcionan los medios y los resultados para determinar si
el mercado y el management de la salud han cumplido con las expectativas plan-
teadas. Pero son los enfermos y los pobres los que aportan el testimonio más
decisivo puesto que su experiencia nos recuerda que la desigualdad de acceso y
de resultados constituye el gran drama de la medicina moderna.
30. Ibíd.
31. Algunas declaraciones de los «derechos de los enfermos» han sido propuestas en el
marco de las legislaturas de los estados y en el Congreso, con objeto de devolver a los pacientes
y a los médicos más control sobre las decisiones médicas. Pero, y así lo señala Angell, estas
reformas y las demás medidas tomadas de inmediato no atacan al problema de fondo: el acceso
y la calidad. «Contrariamente a lo que nos enseña la sabiduría popular, los cambios marginales,
como una legislación sobre los derechos de los pacientes, seguirán siendo infructuosos. En un
mercado privado competitivo, no hacen más que engendrar reacciones que anulan los objetivos
sociales de la jurisdicción». En su lugar, aboga a favor de una transformación radical del siste-
ma, que desemboque en la creación de un seguro de enfermedad universal, financiada por una
instancia única (2000, p. 1.664).
32. Dos grupos que representan 7.000 médicos de Connecticut han demandado (en febre-
ro de 2001) a seis grandes HMO acusándolas de «perjudicar sistemáticamente» a los pacientes
por negarles tratamientos médicos esenciales y retener millones de dólares destinados a pagar
a los médicos (Zielbauer, 2001).
128
Repensar los EEUU.pmd 128 21/06/2005, 11:50
Brenda y las excusas de la época
Brenda es oriunda de Boston y se encontraba en un estadio avanzado de sida cuando
vino por primera vez a la consulta de mi clínica. No sabe cómo fue infectada —cada vez son
más los que están en este mismo caso. Pero pensaba que era el padre de su primer hijo ya
que había consumido heroína, mientras que ella, nunca. Tenía entonces 28 años cuando la
conocí y una retinitis con CMV (citomégalovirus) casi la había dejado ciega. Pesaba 40 kilos y
le costaba mucho cuidar de sus hijos, incluso con ayuda. El objetivo que se había fijado al
conocer el diagnóstico era ver a su hijo mayor obtener el grado de bachiller. En los años
siguientes, sus esperanzas fueron menguando: Andrew tenía 7 años en 1995, el año en que
perdió la vista, y tuvo que conformarse con asistir a su último año de colegio.
En 1997, la esperanza volvía. Había oído hablar de una nueva combinación de medica-
mentos que parecían resucitar hasta a los moribundos y ella incluso conocía a una mujer
infectada por el sida y en estado de incapacidad que mediante este tratamiento había recupe-
rado su energía —al menos según Brenda— en pocos meses.
«Por fin algo», pensó Brenda, después de haber soportado los efectos secundarios (que
iban de la pancreatitis a la nausea persistente) de otros antirretrovirales, y finalmente saber
que estos fármacos no influían de modo significativo en el curso de su enfermedad. «¡En fin!»
Pero observamos que en sus terapias anteriores (estériles todas), ella se había mostrado
indisciplinada —al menos era la opinión de algunos de los que se ocuparon de ella. Una
etiqueta así le dejaba poca oportunidad para participar en los ensayos clínicos que constituyen
tantas veces la única vía para estos pacientes de rentas bajas de procurarse los medicamen-
tos en cuestión.1 The New York Times señalaba que los médicos racionaron en adelante los
inhibidores de proteasis y otros nuevos antirretrovirales, y se los reservaron a aquellos pacien-
tes que eran capaces de disciplinarse.
No cabe dudar de las buenas intenciones de mis colegas, pero tales estrategias presentan
defectos de bulto. En primer lugar, distintos estudios han puesto de manifiesto que los médicos
no son capaces de prever la regularidad con la cual los pacientes seguirán sus prescripciones.2
En segundo lugar, los que tienen menos oportunidades para disciplinarse son también aquellos
que están en peor situación para hacerlo. Entre mis pacientes, al menos, la violencia estructural
(discriminación sexual, racismo, paro, imposibilidad de asegurarse, de tener un alojamiento,
violencias domésticas) limita la capacidad para doblegarse a tratamientos médicos complejos.
La mayor parte de mis pacientes que conviven con el sida deben ocuparse también de sus
familias, sin poder acceder a las guarderías y sin poder costearse a niñeras ni a ninguna persona
que los asista. En la espiral de lo cotidiano, entre otras cosas, hay que cuidar a los niños, cuando
se marchan para el colegio y cuando regresan, y la propia salud pierde importancia. A menudo
los he visitado en sus domicilios particulares y he podido darme cuenta de que su sorpresa era
sincera cuando yo les preguntaba si se habían tomado los medicamentos de por la mañana. Los
veía dirigirse hacia el armario —cuando lo había—, tomar un vaso de agua y se disculpaban. La
indisciplina voluntaria es en muchos casos lo que hemos dado en llamar un «diagnóstico de
exclusión». Tercero, racionar las terapias eficaces puede en realidad contribuir a ampliar el
desfase entre ricos y pobres. Si los fármacos de reducida eficacia contra el VIH no son accesi-
bles a los pobres, la salud de estos sólo se ve afectada de un modo marginal. Pero si tratamien-
tos extremadamente eficaces —como son los «cócteles» de antirretrovirales de última genera-
ción— no están al alcance de los más indigentes, entonces seguirán agravándose las
desigualdades de resultados generadas por las desigualdades sociales.
Las excusas que se dan en nuestra época son a menudo muy ingeniosas. Bajo el titular
«Cachets de altura», The Wall Street Journal ha publicado en primera página un artículo sobre
los inhibidores de proteasis y sobre las reacciones negativas que suscitan, si le damos crédito
a un subtítulo como «Es necesario enmendarse». Pero ¿y yo qué tengo que decirles exacta-
mente a mis pacientes como Brenda, que carecen muchos de ellos de las prestaciones médi-
129
Repensar los EEUU.pmd 129 21/06/2005, 11:50
cas más corrientes y de una simple guardería? Si yo pudiera confesar que sus vidas las han
mermado el racismo y, muy a menudo, la discriminación sexual; si al menos yo fuera capaz de
hallar las palabras para decirlo, yo se lo diría. Si yo pudiera asegurarles que se merecen los
mejores cuidados que yo pudiera dispensarles, no me privaría tampoco. Son tantas las cosas
que me gustaría decirles, pero de un modo u otro, lo que no puedo es decidirme a aconsejar-
les que «se enmienden».3
Porque vive en un país tan próspero y muy cerca de uno de sus más famosos hospitales
universitarios, Brenda acabó por obtener su tratamiento. Está mucho mejor. Su deficiencia
visual es irreversible, y ha recuperado nueve kilos durante 1998. A veces vuelve a tener espe-
ranza y piensa que quizá pueda ver a sus hijos obtener el grado de bachiller. Durante una de
las consultas en la clínica, calificó la mejora de su estado de «milagroso».
Desgraciadamente, hay miles y miles de hombres, de mujeres y de niños que al ser
pobres o al no estar asegurados, porque están discapacitados o padecen alguna enfermedad
«difícil» como el sida, se encuentran perjudicados (cuando no han sido dejados del todo de la
mano de dios) dadas las exigencias de eficacia y de reducción de costes que caracteriza hoy
por hoy el sistema de la sanidad. Los resultados financieros se imponen en una medicina cada
vez más sometida al mercado y la equidad no entra a formar parte de la ecuación de la bottom
line. Sin embargo, un examen «aún más profundo» del management de los cuidados médicos
demuestra que la lógica mercantilista no fue fiel a sus promesas en términos de calidad, de
costes, de eficacia, y que ha influido de un modo preocupante en la profesión médica en tanto
que repercute en la relación terapéutica entre el médico y su paciente.
1. La participación en tests clínicos es la principal fuente de cuidados médicos para muchos de los
pacientes aquejados de una enfermedad crónica y mal o no asegurados. Esta situación es problemática
desde el punto de vista ético en tanto los médicos a menudo hacen experimentos. El tratamiento termina
con los ensayos, lo cual obliga a los pacientes pobres a «jugar a las montañas rusas» acudiendo a los
tests una y otra vez. Voces acusadoras se han alzado para denunciar que es un ejemplo más de la
explotación de las poblaciones de pobres: otros ven en esto un modo suplementario de obtener prestacio-
nes para aquellos que tienen escasas posibilidades (Kolata, Eichenwald, 1999).
2. En su análisis de las circunstancias nocivas respecto a la prescripción, Esther Sumartojo cita traba-
jos de investigación que muestran que las «prescripciones de los médicos» en materia de indisciplina se
verifican en menos del 50 % de los casos: según una encuesta, los «médicos sólo detectan el 32 % de los
enfermos indisciplinados, y estiman erróneamente fiables el 8 % de los enfermos disciplinados (1993,
p. 1.312). Véase también las síntesis de Appel Mushlin (1977) y Wardman, Knox Muers, Page (1988).
3. Otros, sin embargo, parece que sienten algún que otro escrúpulo a la hora de emitir un juicio de
este tipo. Georges Sher, para explicar por qué algunos piensan que es «posible que sea necesario
reducir la oferta de los servicios médicos» escribe: «Se puede decir que la pobreza es merecida porque
es el fruto de las acciones anteriores. Pero también se puede vincular al mérito si nos basamos en el
comportamiento presente. Sea cual sea el pasado, un individuo puede, en la actualidad, evitar la pobre-
za. Puede encontrar un trabajo que le garantizaría una renta decente. Si una persona económicamente
débil rechaza este tipo de empleo o busca sin convicción, estamos de entrada autorizados a decir que
merece su situación».
El management de la salud
El management de la salud se basa en la idea de que «hacer menos es más
productivo para el paciente que una intervención, y promueve además el interés
general».33 El interés del proveedor, quizá, cuyo pago, en muchos dispositivos de
atención médica gestionados por organismos privados, está subordinado a la ca-
33. Birenbaum, 1997, p. 13.
130
Repensar los EEUU.pmd 130 21/06/2005, 11:50
pacidad de no superar los presupuestos asignados. También intervienen el inte-
rés de las instancias que compran las prestaciones médicas (en primer lugar el
mundo de los negocios / los empleadores y el gobierno) a quienes «les cuesta su
dinero», el interés del organismo de gestión de la salud, para quien «menos es más»
y que se traduce en beneficios. La cuestión delicada, evidentemente, está en saber
si se trata del interés del enfermo y de la sociedad en su conjunto (y que recoge el
sentido de la expresión «interés general»).
Un informe reciente sobre la calidad de las prestaciones médicas en los Esta-
dos Unidos concluía en estos términos: trabajos de investigación muy complejos
muestran que hoy en Norteamérica no hay ninguna garantía de que todo indivi-
duo tenga prestaciones de calidad en caso de un problema de salud, sea cual sea.
«La sobreexplotación de los servicios, la subexplotación y los errores en las elec-
ciones terapéuticas» son la plaga de la industria de las prestaciones médicas.34
Varias conclusiones derivan de esta observación. Visiblemente el despilfarro
de los recursos es imputable a tratamientos superfluos o duplicados. Pero tam-
bién está claro que los servicios necesarios no siempre están garantizados y que,
en muchos casos, las prestaciones médicas están denegadas o aplicadas de modo
inadecuado. Parece que «menos» no es siempre adlátere del «bien», lo cual se veri-
fica sin dificultad alguna si observamos la situación sanitaria de las poblaciones
más vulnerables y de los pacientes no-asegurados así como la acogida que les
reservan los servicios médicos.
No obstante, la constatación anterior plantea cuestiones más profundas acer-
ca de las mutaciones que han afectado la oferta de servicios médicos en Norteamé-
rica a lo largo de las últimas décadas. Como ya se ha señalado, trabajos recientes
han estudiado la calidad de las prestaciones actualmente propuestas en los Esta-
dos Unidos. En el momento preciso en el que el management de las prestaciones
transformaba el sistema de salud, con su búsqueda de racionalidad, de eficacia,
de rentabilidad, de gestión y de reorganización de los servicios y de la financia-
ción, una crisis desencadenada seguramente por múltiples factores ha afectado la
calidad de los servicios médicos, el acceso a las prestaciones y la salud pública.
¿Será una simple coincidencia —un falacioso concurso de circunstancias—? ¿O
acaso existen vínculos de causalidad entre el desarrollo del management de la
salud y los resultados recogidos en términos de calidad, de acceso y de estado de
la población, en cuyo caso un análisis «crítico» más profundo se impone?35
34. Advisory Committee on Consumer Protection and Quality (1998). Lo resaltado es nuestro.
35. En un informe dedicado a la política sanitaria, Bodenheimer plantea una cuestión de la
misma índole: «¿Por qué precisamente cuando el control de los costes domina los pliegos de
condición de la sanidad entra en escena el movimiento a favor de la mejora de los servicios
médicos?» (1999, p. 492). Desgraciadamente no se relacionan estos dos fenómenos, aunque con-
cluya su examen observando que el movimiento [de defensa de la calidad] debe superar impor-
tantes obstáculos. Las empresas clientes y los gobiernos han revisado a la baja las tasas de
reembolso de aquellos que prestan los servicios, de ahí una reducción de personal hospitalario y
del tiempo dedicado por los médicos a sus pacientes. Los organismos de salud y los proveedores
gestionados por accionistas han exacerbado estas tendencias afectando los beneficios y la admi-
nistración de los fondos que antes iban directamente al dispositivo médico (p. 492). No deja de
sorprender que ni siquiera exista un cuestionamiento en torno a la posibilidad de una relación
entre estas estrategias de dominio de costes y los obvios problemas cualitativos.
131
Repensar los EEUU.pmd 131 21/06/2005, 11:50
En el último balance del Instituto de Medicina acerca de la calidad de las
atenciones médicas, «Crossing the Quality Chasm» (2001), no se acusa abierta-
mente el management de la salud pero se plantea una cuestión equivalente: lo más
alarmante quizá sea que no se ha producido ninguna avanzadilla en cuanto a
reestructurar los servicios médicos para resolver a la vez problemas de calidad y
de coste, como tampoco se ha planteado recurrir a una mayor utilización de las
nuevas tecnologías de la información para mejorar los procedimientos adminis-
trativos y clínicos… Es como si el último cuarto del siglo XX fuera como una «época
de movimiento browniano en el ámbito de la salud». Las fusiones, la participación
y las afiliaciones han tenido una fuerte presencia en diversos sectores: consultas
médicas, hospitales y regímenes de seguro (Colby, 1997). Todos estos cambios
organizativos sólo han desembocado en exiguas transformaciones en el modo en
el que se dispensan las atenciones médicas.36
La diferencia, por supuesto, es que el movimiento browniano constituye el
desplazamiento aleatorio, inofensivo, que caracteriza partículas en suspensión en
un líquido y que resulta de un choque entre estas últimas y las moléculas del
fluido. Pero difícilmente se puede calificar de aleatorias o de inofensivas las trans-
formaciones que han afectado los servicios médicos americanos a lo largo de estas
dos últimas décadas.
¿Cuál ha sido el éxito del management de las prestaciones en otros sectores de
la salud?, ¿dónde se suponía que era el motor del cambio? Sus resultados apare-
cen mitigados o problemáticos en términos de reducción de costes, de eficacia, de
relación entre el médico y su paciente, de satisfacción del enfermo y del papel del
médico en el universo de la empresa.
Esto ha contribuido sin lugar a dudas a ralentizar la progresión de los gas-
tos sanitarios en Norteamérica a mediados de 1990, pero algunos analistas pien-
san que se trataba, como mucho, de una circunstancia excepcional. Y el coste
de las prestaciones, incluido el de los seguros privados, parece estar de nuevo a
la alza. Algunos críticos subrayan que si los organismos de gestión de la sanidad
limitan de hecho la utilización de los servicios médicos y pueden exigir impor-
tantes rebajas por parte de los proveedores, estos ahorros relacionados princi-
palmente con la medicina, sólo son un aspecto del conjunto de los gastos en
materia de salud. Se dispone también de una abundante documentación en
relación a los recursos para las diversas transferencias de costes (HMO hacia los
pacientes o hacia los dispositivos federales, por ejemplo). Los gastos administra-
tivos, que han aumentado de un modo exponencial, constituyen una variable
más en esta ecuación; nadie se extrañará si la vigilancia, el control y la gestión
requieren pesadas burocracias. Otros estudios sugieren que los costes más ele-
vados se dan en los hospitales gestionados por accionistas que están más intere-
sados en rentabilizar al máximo los beneficios que en reducir los gastos al míni-
mo. También cabe preocuparse por lo que pueda suceder con estos organismos
sanitarios con fines lucrativos, en caso de ralentización económica o de degrada-
ción de la situación en Wall Street. Muchas de estas sociedades en manos de
accionistas ya ven disminuir sus márgenes e intensifican la competencia. En
cuanto a la eficacia prometida, se acompaña de un espeso nivel burocrático, de
36. Institut de Médecine, 2001, p. 3.
132
Repensar los EEUU.pmd 132 21/06/2005, 11:50
una elección limitada de prestatarios para el paciente, de la obligación de editar
una documentación completa sobre las prestaciones dispensadas, y de una nu-
trida relación de centros, cada cual imponiendo sus propias condiciones de au-
torización previa y su selección de contrayentes (lo cual significa que los pacien-
tes y los médicos sólo pueden dirigirse a estos hospitales, laboratorios, farmacias
y otras estructuras acreditadas).37 El último informe del Instituto de Medicina
sobre la calidad de las atenciones médicas resume bastante bien la situación: «el
modelo que regula la oferta de los servicios médicos es compleja; comprende
estadios de procedimientos que los pacientes y las familias encuentran descon-
certantes y los médicos superfluos. De este modo se están despilfarrando los
recursos y las distintas coberturas adolecen de muchas carencias: se pierde
información y están desaprovechadas las fuerzas del conjunto de los profesiona-
les de la salud que son los que garantizan las atenciones dispensadas en el
momento oportuno, de un modo seguro y apropiado».38
La medicina invadida por el mercado ha supuesto también graves conse-
cuencias para la profesión médica. No podemos negar que la medicina, tal como
se practica en los Estados Unidos, siempre ha sido un comercio: en la época del
«pago en el acto», los médicos se definían al mismo tiempo como desempeñando
una profesión liberal y como empresarios independientes, y siempre ha existi-
do una tensión entre estas dos funciones. Pero numerosos analistas observan que
este equilibrio se ha roto de una forma decisiva «puesto que la biomedicina ameri-
cana se ha convertido en un gran negocio comercial que además no suele reco-
nocerse como tal».39 En su agudo estudio de las transformaciones operadas en el
concepto de «médico como icono cultural», Deborah Stone subraya que durante
gran parte del siglo XX, el «médico» en tanto «figura cultural» era percibido como un
profesional que se situaba por encima de consideraciones de orden financiero. Se
trataba por supuesto de una simple apariencia, pero los médicos creían en ella y
corregía los efectos más llamativos del mercantilismo de la medicina.
En el nuevo silogismo de la economía de finales del siglo XX, el médico es un actor
económico como cualquier otro; las prestaciones médicas consumen cada vez más
37. Para ejemplificar lo absurdo de una «balcanización» de los servicios de sanidad producido
por este dispositivo, véase Bodenheimer, 2000. Dos obras recientes remiten una imagen preocu-
pante de los problemas que rodean la idea de sistema de sanidad «rentable» y el deseo de los HMO
por acrecentar sus márgenes, a pesar de las protestas virulentas de médicos y pacientes. En
Health Against Wealth, George Anders explica cómo el sistema de gestión privado de la salud ha
realizado lo que ha dado en llamar el «management de calidad total» (TMQ) su método de análisis
preferido para evaluar la calidad de las prestaciones, a partir de métodos de ingeniería, calidad
que el mundo de los negocios aplica desde hace años: «Para muchos defensores de la gestión
privada de la sanidad, la medicina no es tan diferente de la producción de cuidados o de la
fabricación de chips informáticos —más allá de lo que piensen pacientes y médicos» (p. 40). En
este dispositivo, los cuidados de base y la prevención dominan, y en la lógica empresarial, una
HMO podría estar bien considerada «aun sin tener la capacidad de dispensar cuidados adecua-
dos en caso de crisis» (1996, p. 41) —entre otros términos, sin ocuparse nunca de los enfermos.
Encontramos en Making a killing: HMOs and the threat to your health estadísticas y ejemplos
alarmantes de la mala (y a veces letal) atención prestada a los pacientes (Court, Smith, 1999).
38. Institut de Médecine, 2001, p. 29.
39. Stein, 1995, p. 86.
133
Repensar los EEUU.pmd 133 21/06/2005, 11:50
recursos sociales, y los médicos son las principales autoridades decisorias en mate-
ria de consumo sanitario: luego tendrían que interiorizar los costes de su decisiones
clínicas si se pretende dominar los gastos en materia de salud.40
Una nueva imagen se desdibuja: «[…] el médico visto como un hombre de
negocios cuyas motivaciones financieras y las exigencias profesionales concuer-
dan perfectamente».41 Evidentemente se trata una vez más de una apariencia,
pero en este caso les viene muy bien a los mánagers que reestructuran la medici-
na americana. Esta lógica empresarial sin tapujos ha generado numerosos con-
flictos de intereses entre los médicos42 y una profunda angustia existencial en el
seno de la profesión. Muchos manifiestan su «malestar» y confiesan los dilemas
éticos y morales que crean las estructuras de gestión privada de la salud al pedir-
les que consideren la salud como una mercancía, al negarles a los pacientes aque-
llo que constituye a sus ojos un tratamiento necesario o subordinando las gratifi-
caciones financieras a la «productividad» (no en el sentido en el que lo entienden
los enfermos) y al racionamiento de los servicios.43 Los médicos que ejercen en
tales escenarios se declaran a menudo forzados a limitar las orientaciones hacia
los especialistas de otras prestaciones, hasta el punto que peligra el propio recur-
so a la prestación médica.
Muchos se han pronunciado sobre lo que consideran un cambio a peor en la
relación entre el médico y el paciente en el contexto de los HMO. Señalan que la
preocupación por dominar los costes propios del management de la salud está
«potencialmente habilitada para minar globalmente la relación ideal entre el mé-
dico y el paciente», y con seis operaciones basta: elección, competencia, comuni-
cación, compasión, seguimiento y (ausencia de) conflictos de intereses.44 Mien-
tras se afanaban en obtener reducción de costes, las HMO han descuidado de
cierto modo aquello que para muchos es crucial para una medicina eficaz: la
inscripción en el tiempo de la relación entre el médico y su paciente. No sólo hace
falta más tiempo para conocer en mayor profundidad la historia social y médica
del paciente, sino que además esta relación reviste en sí mismo un valor terapéu-
tico: cuando un médico conoce bien a su paciente, puede nacer una atención y
un compromiso sinceros que generan en el paciente autoestima y deseos de cam-
biar. La salud no es un estado prescrito por el médico; pero la relación terapéuti-
40. Stone, 1997, p. 552.
41. Ibíd.
42. Conflictos de intereses que han estallado en parte porque al expresarse más abierta-
mente la lógica de mercado se traduce en el ámbito de la salud por la emergencia en los médicos
de un espíritu empresarial que nada tiene que ver con su praxis profesional específica (por
ejemplo, la compra de aparatos de sanidad) y por un estrechamiento de los lazos entre médicos
e industrias farmacéuticas o de biotecnología.
43. Bodenheimer y Casalino citan un ejemplo particularmente curioso y sin embargo emo-
tivo en relación a este dilema moral: a lo largo de su testimonio frente a la subcomisión de la
cámara ante la sanidad y el entorno de la doctora [Linda] Peeno [ex directora médica de una
HMO] declaró: «yo quisiera empezar por hacer una confesión pública. En la primavera de 1987,
en tanto médica [directora médica], causé la muerte de un hombre [negándole un transplante
de corazón]… No me demandaron ni tampoco se me pidió ninguna explicación en el marco de
cualquier tribuna profesional o pública. En verdad, ocurrió todo lo contrario y se me «recompen-
só» por esta decisión» (1999, p. 2.032).
44. Emanuel, Dubler, 1995, p. 323.
134
Repensar los EEUU.pmd 134 21/06/2005, 11:50
ca constituye el espacio en cuyo seno la curación puede producirse. Conocemos
el valor de este lazo, y por ello nos parece irónico que la mentalidad empresarial
considere a médicos y pacientes como piezas anónimas de la maquinaria médica
y que puedan ser sustituidos impunemente. Esperamos ver emerger proyectos
sensatos que no nieguen lo que cuesta deshumanizar la salud y que tomen en
cuenta el hecho de que realmente la compasión es rentable.45
Podemos añadir que la facilidad de acceso a las prestaciones sanitarias así
como a los servicios elementales de prevención y de mantenimiento de la salud
(cuidados prenatales, vacuna, detección de cáncer, por ejemplo) es igualmente
rentable. Y sin embargo, resulta que es precisamente esta facilidad de acceso la
que se le niega a una parte escandalosamente importante de la población ameri-
cana que nunca está autorizada ni siquiera a traspasar este umbral, y aún menos
a expresar compasión.
Para juzgar de su rentabilidad, tal vez sea necesario preguntarse hasta qué
punto esta medicina mercantilizada (y sus más concretas expresiones como son
los organismos privados de gestión de la salud) ha conseguido responder a las
necesidades de las poblaciones americanas «más vulnerables». Lo cual construye
otra suerte de bottom line, otro modo de medir la eficacia, más humana, más moral
y, al fin, más propia a estimar el «coste verdadero» de las prestaciones sanitarias.
¿Gestión de la salud o gestión de las desigualdades?
El aumento del número de americanos no asegurados, la importancia cada
vez más decisiva de los costes en el mercado de la salud y el aumento de las
afiliaciones de beneficiarios de Medicaid a organizaciones privadas de gestión de la
salud pueden tener consecuencias cruciales para la viabilidad futura del sistema
de seguridad social americano, que es el recurso de una gran parte de los ciuda-
danos con renta baja o no asegurados.46
Esta constatación que abre el «Executive Summary» de un informe reciente
del Instituto de Medicina titulado «American’s health care safety net: intact but
endangered» responde, al menos en parte, a la cuestión planteada antes.
Este dispositivo de seguridad —«constituido por prestatarios que organizan y
dispensan un volumen significativo de atenciones médicas y de servicios anexos
a los no asegurados, beneficiarios de Medicaid y otros pacientes vulnerables»—
ha venido funcionando a lo largo de los años en ausencia de cobertura sanitaria
universal completa. Es otra de las características que convierten en «único» este
«excepcional» sistema de salud americano, otro «sistema» de atenciones suple-
mentarias en el seno del gran dispositivo de la sanidad. Los principales prestata-
rios de esta red de servicios no integrada, tan escasamente regulada como el
catch (match-as-catch-can) y al cual acuden pobres y no asegurados en caso de
enfermedad, comprenden los hospitales públicos, los centros médico-sociales fi-
nanciados por el Estado y los servicios sanitarios públicos locales, a los que hay
que sumar algunos hospitales universitarios y municipales, médicos privados y
45. Doner, 1995, p. 609.
46. Lewin, Altman, 2000, p. 1.
135
Repensar los EEUU.pmd 135 21/06/2005, 11:50
ambulatorios que se dedican a ayudar a los más desfavorecidos. «En muchos
municipios rurales y en barrios urbanos desheredados, estos servicios constitu-
yen el corazón del dispositivo de seguridad médica y representan «la única fuente
de prestaciones médicas elementales» para las poblaciones más vulnerables resi-
dentes en estas zonas».47
El conservadurismo fiscal que ha dominado en los años noventa y que se ha
traducido por reformas en la asistencia social y por la reducción de los subsidios
públicos directos e indirectos que ayudan a financiar las atenciones médicas gra-
tis ha provocado, en gran medida, el aumento de los no asegurados así como la
precariedad, la situación «amenazada» de los principales componentes del dispo-
sitivo de seguridad médica. Por ejemplo, los hospitales públicos (que proporcio-
nan más del 23 % de las atenciones hospitalarias gratis del país) sufren cambios
que ponen en peligro su misión social: por ejemplo, disminución de las subvencio-
nes, aceptación de pacientes beneficiarios de Medicaid (es decir, de clientes que
pagan los servicios médicos) por parte de organismos de gestión de la salud, y
privatizaciones. Existen indicios para pensar que la financiación de servicios mé-
dicos gratis disminuye después de la transformación de una estructura pública
en empresa privada.
Los centros médico-sociales y los servicios de salud públicos deben asimismo
enfrentarse a este estado de cosas desde varios planos. El aumento del número de
no asegurados somete a una dura prueba su capacidad de acogida: la adhesión
de beneficiarios de Medicaid a organismos de gestión de la salud los priva de una
parte de los reembolsos que les correspondían de ordinario; y algunos servicios de
salud públicos firman acuerdos con organismos de salud privados para prestar
atenciones individualizadas a enfermos inscritos en Medicaid.
Pero cuando las estructuras médicas municipales trabajan con sociedades privadas
se arriesgan a que este partenariado fuerce la organización pública a que apunte a
los adherentes al programa y se detenga en el conjunto de la población. Además, es
posible que la filosofía empresarial prohíba la puesta en marcha o la responsabilidad
de encargarse de operaciones de prevenciones carentes de efectos en relación al
descenso de los costes… La importancia concedida a los resultados financieros inci-
ta claramente a los organismos médicos a evitar a los pacientes de alto riesgo y a
concentrarse en sus afiliados antes que realizar tareas de prevención dirigidas al
conjunto de la población.48
Además, la baja de los tipos de reembolso decretada tanto por parte de los
aseguradores privados como por el gobierno federal y los Estados, sumada a las
restricciones cada vez más severas impuestas por los organismos de salud priva-
dos en un afán de dominar los costes, han tenido influencias sobre la proporción de
prestaciones gratis dispensadas por los demás prestatarios (médicos, hospitales
municipales, dispensarios). En el pasado, estos últimos lograban que los costes de
sus servicios no abonables fueran pagados por los demás clientes (pacientes, com-
pañías de seguro, etc…), pero esta práctica se revela cada vez más difícil en un
mercado de la sanidad cada vez más competitivo. Por ejemplo, los CHU y otros
47. Lewin, Altman, 2000, p. 4. Lo resaltado es nuestro.
48. Halverson, Haley, Mays, 1998, p. 39.
136
Repensar los EEUU.pmd 136 21/06/2005, 11:50
centros médicos universitarios están amenazados por la importancia que revisten
beneficios y costes así como por la disminución de los fondos asignados por el
gobierno para la formación médica.
Las actuaciones gratuitas consentidas por los médicos constituyen un com-
ponente nada desdeñable del dispositivo de seguridad médica. Una tercera parte
aproximadamente de las personas no aseguradas consideran la consulta médica
como su fuente de prestaciones habituales, y la suma de las prestaciones no
retribuidas para dar crédito a los médicos era estimada en no menos de unos 11
mil millones de dólares en 1994. Un estudio reciente indica que los médicos que
están más implicados en programas de salud privados son menos dados a las
actuaciones gratuitas. Además, parece que a los médicos que se encargan de un
mayor número de pacientes no asegurados se les niegan más frecuentemente
contratos con organismos de gestión de la salud.
Otro fenómeno peligroso para el dispositivo de seguridad médica del país es la
rápida tendencia de los beneficiarios de Medicaid a vincularse con programas de
gestión de la sanidad privada. La encuesta del Instituto de Medicina no recoge
todos los efectos negativos: por ejemplo, mientras que el número de las afiliacio-
nes aumenta, el presupuesto de Medicaid que contribuía antes a subvencionar los
servicios gratis, recae en programas y en prestatarios privados. Paralelamente, los
derechos de muchos beneficiarios de Medicaid van y vienen: los prestatarios so-
ciales seguirían a menudo a curar a estos pacientes incluso después de la pérdida
de su cobertura Medicaid. Los organismos de salud privados no tienen al respecto
obligación ni legal ni moral.
Bibliografía
ABRAHAM, Laurie Kaye (1993), Mama Might Be Better Off Dead: The Failure of Health
Care in Urban America, Chicago, University of Chicago Press.
ADAY, Lu Ann (1993), At Risk in America: The Health and Health Care Needs of Vulnera-
ble Populations in the United States, San Francisco, CA, Jossey-Bass Publishers.
AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS (1997), «Inner-city health care», Annals of Internal
Medicine, 127, pp. 485-490.
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (AMA) (1992), Council on Ethics and Judicial Affairs,
«Conflicts of interest: physician ownership of medical facilities», Journal of the
American Medical Association, 267 (17), pp. 2.366-2.369.
— (1995), «Ethical issues in managed care», Journal of the American Medical Association,
273 (4), pp. 330-335.
— (1998), «Business and professionalism in medicine at the American Medical
Association», Journal of the American Medical Association, 279 (2), pp. 169-170.
ANDERS, George (1994), «Money machines: HMOs pile up billions in cash, try to decide
what to do with it», Wall Street Journal (21 diciembre), p. 1.
— (1996), Health Against Wealth: HMOs and the Breakdown of Medical Trust, Boston.
Houghton Mifflin Co.
ANDRULIS, Dennis P. (1998), «Access to care is the centerpiece in the elimination
of socioeconomic disparities in health». Annals of Internal Medicine, 129, pp.
412-416.
—, K.L. ACUFF, K.B. WEISS et al. (1996), «Public hospitals and health care reform:
choices and challenges», American Journal of Public Health,. 86, pp. 162-165.
137
Repensar los EEUU.pmd 137 21/06/2005, 11:50
ANGELL, Marcia (1999), «The American health care system revised — A new series»,
New England Journal of Medicine, 340 (1), p. 48.
— (2000), «Patients’ rights bills and other futile gestures», New England Journal of
Medicine, 342 (22), pp. 1.663-1.664.
AYANIAN, John Z. (1994), «Race, class and the quality of medical care», Journal of the
American Medical Association, 271 (15), pp. 1.207-1.208.
—, J.S. WEISSMAN, E.C. SCHNEIDER et al. (2000), «Unmet health needs of uninsured
adults in the United States», Journal of the American Medical Association, 284 (16),
pp. 2.061-2.069.
BAER, Hans A., Merrill SINGER E Ida SUSSER (1997), Medical Anthropology and the World
System: A Critical Perspective, Westport, CT, Bergin & Garvey.
BARBER, Bernardo (1983), The Logic and Units of Trust, New Brunswick, NY, Rutgers
University Press.
BIRENBAUM, Arnold (1997), Managed Care: Made in America, Westport, CT, Praeger.
BODENHEIMER, Thomas (1999), «The American health care system: the movement for improved
quality in health care», New England journal of Medicine, 340 (6), pp. 488-492.
— y Lawrence CASALINO (1999), «Executives with white coats — The work and world
view of managed-care medical directors», New England Journal of Medicine, 341
(26), pp. 2.029-2.032.
BOURGOIS, Philippe (1995), In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, Cambridge,
Cambridge University Press.
BRICKNER, Philip W., Linda KEEN SCHARER, Barbara A. CONANAN, et al. (eds.) (1990),
Under the Safety Net: The Health and Social Welfare of the Homeless in the United
States, Nueva York, W.W. Norton & Co.
BROWN, Lawrence (1998), «Exceptionalism as the rule? US health policy innovation and
cross-national learning», Journal of Health Politics, Policy and Law, 23 (I), pp. 35-51.
— y Volker E. AMELUNG (1999), «»Manacled competition»: market reforms in German
health care», Health Affairs, 18 (3), pp. 76-91.
BROWN, Montague (1998), «Privatization of public hospitals: trends and strategies», en
P.K. Halverson, A.D. Kaluzny, C.P. McLaughlin et al. (eds.), Managed Core and
Public Health, Gaithersburg, MD, Aspen Publishers, Inc., pp. 73-82.
BUCHANAN, Allen (1998), «Managed care: rationing without justice, but not unjustly»,
Journal of Health Politics, Policy and Law, 23 (4), pp. 617-634.
BUDRYS, Grace (2001), Our Unsystematic Health Care System, Lanham. MD, Rowman
& Little Publishers.
CAMPION, Edward W. (2001), «A symptom of discontent», New England Journal of Medi-
cine, 344 (3), pp. 223-225.
CHAULET, P. (1996), «Les Nouveaux Tuberculeux», Le journal de la tuberculose et du
sida, 6 (4), pp. 6-8.
CLANCY, Carolyn M. y Howard BRODY (1995), «Managed care: Jekyll or Hyde?», JAMA,
273 (4), pp. 338-339.
COHEN, Lawrence (1999), «Where it hurts: Indian material for an ethics of organ
transplantation», Daedalus, 128 (4), pp. 135-165.
COURT, J. y F. SMITH (1999), Making a Killing: HMOs and the Threat to Your Health,
Monroe, ME, Common Courage Press.
COUSINEAU, Michael R. y John N. LOZIER (1990), «Assuring access to health care for
homeless people under national health care», en Pauline Vaillancourt Rosenau
(ed.), Health Care Reform in me Nineties, Thousand Oaks, CA, Sage. pp. 257-271.
CROSSETTE, Barbara, «The century of refugees ends. And continues», The New York
Times (31 diciembre), pp. 4-5.
CUNNINGHAM, Peter J., Joy M. GROSSMAN, Robert F. ST. PETER, et a1. (1999), «Managed
care and physicians’ provision of charity care», Journal of the American Medical
Association, 281 (12), pp. 1.087-1.092.
138
Repensar los EEUU.pmd 138 21/06/2005, 11:50
DONER, K.S. (1995), «Managed care: ethical issues», Journal of the American Medical
Association,.274 (8), p. 609.
DUBOS, René (1959), Mirage of Health: Utopias, Progress, and Biological Change, Nueva
York, Harper & Row.
DUNCAN, Cynthia M. (1999), Worlds Apart: Why Poverty Persists in Rural America, New
Haven, CT, Yale University Press.
DYE, C., S. SCHEELE, P. DOLIN, et al. (1999), «Global burden of tuberculosis: estimated
incidence, prevalence, and mortality by country», Journal of American Medical
Association, 282 (7), pp. 677-686.
EICHENWALD, Kurt y Gina KOLATA (1999), «When physicians double as entrepreneurs»,
The New York Times (30 noviembre), p. Al.
EMANUEL, Ezekjel J. y Nancy NEVELOFF DUBLER (1995), «Preserving the physician-patient
relationship in the era of managed care», Journal of the American Medical Association,
273 (4), pp. 323-329.
ENGELHARDT, H. Tristram Jr. y Michael A. RIE (1988), «Morality for the medical-indus-
trial complex: a code of ethics for the mass marketing of health care», New England
Journal of Medicine, 319 (16), pp. 1.086-1.089.
FARMER, Paul (1999), Infections and Inequalities: The Modem Plagues, Berkeley, Uni-
versity of California Press.
— (2000), «Prevention without treatment is not sustainable», National AIDS Bulletin, 13 (6),
pp. 6-9, 40.
—, Pathologies of Power: Structural Violence and the Assault on Health and Human
Rights, Berkeley, University of California Press (en preparación).
—, CONNORS, Margaret y Janie SIMMONS (eds.) (1996), Women, Poverty and AIDS: Sex,
Drugs and Structural Violence, Monroe, ME, Common Courage Press.
FELDBERG, G.O. (1995), Disease and Class: Tuberculosis and the Shaping of Modem
North American Society, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press.
FELDMAN, Roger D., Douglas R. WHOLEY y Jon B. CHRISTIANSON (1999), «HMO consolida-
tions: how national mergers affect local markets», Health Affairs, 18 (4), pp. 96-104.
FELDSTEIN, Paul J. (1992), «The changing structure of the health care delivery system
in the United States», en Marilynn M. Rosenthal y Marcel Frankel (eds.), Health
Care Systems and Their Patients: An International Perspective, Boulder; CO, West
view Press, pp. 21-36.
FISCELLA, K., P. FRANKS, M.R. GOLD et al. (2000), «Inequality in quality: addressing socio-
economic, racial, and ethnic disparities in health care», Journal of the American Medical
Association, 283, pp. 2.579-2.584.
Fortune (2000), «How the industries stack up» (17 abril), pp. 25-29.
FOSSETT, James W. y Frank J. THOMPSON (1999), «Back-off not backlash in Medicaid
managed care», Journal of Health Politics, Policy and Low, 24 (5), pp. 1.159-1172.
FREEMAN, Harold P. y Richard PAYNE (2000), «Racial injustice in health care», New
England Journal of Medicine, 342 (14), pp. 1.045-1047.
FREUDENHEIM, M. (1995), «Penny-pinching HMOs show their generosity in executive
paychecks», The New York Times (11 abri1), p. D1.
— (2000), «Aetna to shed customers and jobs in effort to cut health care costs», The
New York Times (19 diciembre), p. Al.
FRIEDLAENDER, Johnathan (ed.). 1996. «Genes, people, and property: furor erupts over
genetic research and indigenous groups», Cultural Survival Quarterly, 20 (2).
GANS, Herbert J. (1995), The War Against the Poor: The Underclass and Antipoverty
Policy, Nueva York, Basic Books.
GERTH, J. y S.G. STOLBERG (2000), «Drug companies profit from research supported by
taxpayers», The New York Times (23 abril), sección 1, p. l.
GINZBERG, Eli (1999), «The uncertain future of managed care», New England Journal of
Medicine, 340 (2), pp. 144-146.
139
Repensar los EEUU.pmd 139 21/06/2005, 11:50
GORNICK, Marian, Paul W. EGGERS, Thomas W. REILLY et a1. (1996), «Effects of race
and income on mortality and use of services among Medicare beneficiaries», New
England Journal of Medicine, 335 (11), pp. 791-799.
GROSS, David J., Lisa ALECXIH, Mary Jo GIBSON et a1. (1999), «Out-of-pocket health
spending by poor and near-poor elderly Medicare beneficiaries», Health Services
Research, 34 (I, parte II), pp. 241-254.
GRUMBACH, Kevin (2000), «Insuring the uninsured: time to end the aura of invisibility»,
Journal of the American Medical Association, 284 (16), pp. 2.114-2.116.
—, Dennis OSMOND y Karen VRANIZAN (1998), «Primary are physicians’ experience of
financial incentives in rnanaged care systems», New England Journal of Medicine,
339 (21), pp. 1.516-1521.
GUNDERMAN, Richard, «Medicine & the pursuit of wealth», Hastings Center Report, 28
(1), pp. 8-13.
HALVERSON, P.K., D.R. HALEY y G.P. MAYS (1998), «Current practice and evolving roles in
public health», en P.K. Halverson, A.D. Kaluzny, C. McLaughlin et a1. (eds.), Managed
Core and Public Health, Gaithersburg, MD, Aspen Publishers Inc., pp. 11-41.
HARRY, D. (2000), «Indigenous people should control research that could affect them»,
St. Louis Post-Dispatch (24 septiembre), p. F3.
HASAN, M.M., «Let’s end the non-profit charade», New England Journal of Medicine,
334, pp. 1.055-1057.
HOLAHAN, John y Johnny KIM (2000), «Why does the number of uninsured Americans
continues to grow?», Health Affairs, 19 (4), pp. 188-196.
HOLL, Jane L., Peter G. SZILAGYI, Lance E. RODEWALD et al. (1995), «Profile of uninsured
children in the United States», Archives of Paediatric and Adolescent Medicine, 149,
pp. 398-406.
IGLEHART, John K. (1999a), «The American health care system: expenditures», New
England Journal of Medicine, 340 (1), pp. 70-76.
— (1999b), «The American health care system: Medicaid», New England Journal of Medi-
cine, 340 (5), pp. 403-408.
— (1999c), «The American health care system: Medicare», New England Journal of
Medicine, 340 (4), pp. 327-332.
INSTITUTE OF MEDICINE (1999), Ensuring Quality Cancer Care, Maria Hewitt y Joseph V.
Simone (eds.), Washington, DC, National Academy Press.
— (2000), To Err is Human: Building a Safer Health System, Linda T. Kohn, Janet M.
Corrigan y Molla S. Donaldson (eds.), Washington, DC, National Academy Press.
— (200l), Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee
on Quality of Health Care in America, Washington, DC, National Academy Press.
KASSIRER, J.P. (1998a), «Managing care — should we adopt a new ethic?», New England
Journal of Medicine, 339 (6), pp. 397-398.
— (1998b), «Doctor Discontent», New England Journal of Medicine, 339 (21),
pp. 1.543-1.544.
KAVENY, M. Cathleen (1999), «Commodifying the polyvalent good of health care», Journal
of Medicine and Philosophy, 24 (3), pp. 207-223.
KIM, J.Y., J.V. MILLEN, A. IRWIN y J. GERSHMAN (eds.) (2000), Dying for Growth: Global
Inequality and the Health of the Poor, Monroe, ME, Common Courage Press.
KOLATA, Gina y Kurt EICHENWALD (1999), «For the uninsured, experiments may provide
the only treatment», The New York Times (22 junio), p. Al.
KOZOL, Jonathan (1995), Amazing Grace: The Lives of Children and the Conscience of o
Notion, Nueva York, Harper Perennial.
KRONENFELD, Jennie Jacobs (1993), Controversial Issues in Health Care Policy, Newbury
Park, CA., Sage.
KUTTNER, ROBERT (1999a), «The American health care system: health insurance
coverage», New England Journal of Medicine, 340 (2), pp. 163-168.
140
Repensar los EEUU.pmd 140 21/06/2005, 11:50
— (1999b), «The American health care system: Wall Street and health care», New
England Journal of Medicine, 340 (8), pp. 664-668.
— (1999c), «Managed care and medical education», New England Journal of Medicine,
341 (14), pp. 1.092-1.096.
— (1999d), «The American health care system: employer-sponsored health coverage»,
New England Journal of Medicine, 340 (3), pp. 248-252.
LASCHOBER, Mary A., Patricia NEUMAN, Michelle S. KITCHMAN et al. (1999), «Medicare HMO
withdrawals: what happens to beneficiaries?», Health Affairs, 18 (6), pp. 150-157.
LEICHTER, Howard M. (1999), «The poor and managed care in the Oregon experience»,
Journal of Health Politics, Policy and Low, 24 (5), pp. 1.173- 1.184.
LEWIN, Marlon Ein y Stuart ALTMAN (eds.), 2000, America’s Health Core Safety Net:
Intact but Endangered, Washington, DC, National Academy Press.
LIEBOW, Elliot (1993), Tell Them Who 1 Am: The Lives of Homeless Women, Nueva
York., Free Press.
LUNDBERG, George D. (1990), «Countdown to Millennium —balancing the professionalism
and business of medicine», Journal of the American Medical Association, 263 (1), pp. 85-87.
LURIE, Nicole (2000), «Strengthening the US health care safety net», Journal of the
American Medical Association, 284 (16), pp. 2.112-2.114.
MCBRIDE, D. (1991), From TB to AIDS: Epidemics Among Urban Blacks Since 1900,
Albany, SUNY Press.
MCKEOWN, Thomas (1979), The Role of Medicine: Dream, Mirage, or Nemesis? Prince-
ton, NJ, Princeton University Press.
NAVARRO, Vincente (ed.) (2001), The Political Economy of Social Inequalities: Consequences
for Health and Quality of Life, Amityville, NY, Baywood.
NEDZA, S.M., D. MULLIGAN-SMITH y R. HARRIS (2000), «Emergency departments and
uninsured children: an enrolment opportunity», Annals of Emergency Medicine, 36
(3), pp. 240-242.
NEILL, Kevin Gerard (2001), «Dancing with the devil: health, human rights, and the
export of US models of managed care to developing countries», Cultural Survival
Quarterly, 24 (4), pp. 61-63.
NEWACHECK, Paul W., Dana C. HUGHES y Jeffrey J. STODDARD (1996), «Children’s access to
primary care: differences by race, income. and insurance status», Paediatrics, 97 (1),
pp. 26-32.
PARDES, Herbert (2000), «The perilous state of academic medicine», Journal of the
American Medical Association, 283 (18), pp. 2.427-2.429.
PELLEGRINO, Edmuno D. (1999), «The commodification of medical and health care: the
moral consequences of a paradigm shift from a professional to a market ethic»,
Journal of Medicine and Philosophy, 24 (3), pp. 243-266.
PETERSON, Mark A. (1999), «Introduction: politics, misperception, or apropos?», Journal
of Health Politics, Policy and Low, 24 (5), pp. 873-886 (n.º especial: «The managed
care backlash»).
PHILLIPS, Kathryn A., Michelle L. MAYER y Lu Ann ADAY (2000), «Barriers to care among
racial/ethnic groups under managed care», Health Affairs, 19 (4), pp. 65-75.
POPPENDIECK, Janet (1998), Sweet Charity: Emergency Food and the End of Entitlement,
Nueva York, Viking.
PANELL, Francis D. y Albert E. WESSEN (1999), Health Care Systems in Transition: An
International Perspective, Thousand Oaks, CA, Sage.
REAGAN, Michael D. (1999), The Accidental System: Health Care Policy in America,
Boulder; CO, Westview Press.
RELMAN, Arnold (1980), «The new medical-industrial complex», New England Journal
of Medicine, 303 (17), pp. 963-970.
— (1992), «“Self-referral” — what’s at stake», New England Journal of Medicine, 327
(21), pp. 1.522-1.524.
141
Repensar los EEUU.pmd 141 21/06/2005, 11:50
RICE, Thomas, Brian BILES, Richard BROWN E. et al. (2000). «Introduction», Journal of
Health Politics, Policy and Low, 25 (5), pp. 863-874 (firma especial: «Reconsidering
the role of competition in health care markets»).
RIFKIN J., «The price of life: a call for radical reform, as the Guardian launches its
special inquiry into the onrush of gene patenting», The Guardian (Londres), 15
noviembre 2000, p. 22.
ROBINSON, James C. (1999), The Corporate Practice of Medicine: Competition and
Innovation in Health Care, Berkeley: University of California Press.
ROBINSON, R. y A. STEINER (1998), Managed Health Care: US Evidence and Lessons for
the National Health Service, Buckingham, Open University Press.
ROCHA, Cynthia J. y Liz E. KABALKA (1999), «A comparison study of access to health care
under a Medicaid managed care program», Health & Social Work, 24 (3), pp. 169-179.
RODWIN, Marc A. (1995), Conflicts in managed care, New England journal of Medicine,
332 (9), pp. 604-607.
ROSENBAUM, Sara (1999), Recensions de: Marsha Gold (ed.), Walter Zelman y Robert
Berenson, «Contemporary Managed Care», «The Managed Care Blues and How to
Cure Them», Journal of Health Politics. Policy and Law,24 (5), pp. 1.219-1.230.
RYLKO-BAUER, Barbara (1988), «The development and use of freestanding emergency
centers: a review of the literature», Medical Care Review 45 (1), pp. 129-163.
SALMON J., Warren (ed.). (1990), The Corporate Transformation of Health Care, Part I:
Issues & Directions. Amityville, NY, Baywood.
— (1993), The Corporate Transformation of Health Care. Part II: Perspectives and
Implications, Amityville, NY, Baywood.
SCHEPER-HUGHES, Nancy (1996), «Theft of life: the globalization of organ stealing rumors»,
Anthropology Today, 12 (3), pp. 3-11.
— (2000), «The global traffic of human organs», Current Anthropology 41 (2), pp. 191-224.
SCHUSTER, Mark A., Elizabeth A. MCGLYNN y Robert H. BROOK (1998), «How good is the
quality of health care in the United States?», Milbank Quarterly, 76 (4), pp. 517-563.
SHAPIRO, Martin F., Sally C. MORTON, Daniel F. MCCAFFREY et al. (1999), «Variations in
the care of HIV-infected adults in the United States», Journal of die American Medical
Association, 281 (24), pp. 2.305-2.315.
SMITH, David Barton (1999), Health Care Divided: Race and Healing a Nation, Ann
Arbor, University of Michigan Press.
SONTAG, D. y L. RICHARDSON, Doctors withhold HIV pill regimen from some, The New
York Times, 2 marzo 1997, I, p. 31.
SPILLMAN, Brenda C. (2000), «Adults without health insurance: do state policies matter?»,
Health Affairs, 19 (4), pp. 178-187.
STARFIELD, Barbara. (2000), «Is US health really the best in the world?», Journal of the
American Medical Assaciation. 284 (4), pp. 483-485.
STEIN, Howard (1995), «When money and biomedicine mix: a tale of two colliding
discourses», Mind and Human Interaction, 6 (2), pp. 84-97.
STEINHAUER, Jennifer, «Emergency room, to many, remains the doctor’s office», The
New York Times, 25 octubre 2000, pp. A1, A25.
STERN, V. (1998), A Sin Against the Future: Imprisonment in the World, Londres, Penguin
Books.
STOCKER, Karen, Howard WAITZKLN y Celia IRIART (1999), «The exportation of managed
care to Latin America», New England Journal of Medicine, 340 (14), pp. 1.131-1.136.
STONE, Deborah A. (1999), «The doctor as businessman: the changing politics of a
cultural icon», Journal of Health Politics, Policy and Law, 22 (2), pp. 533-556.
SULLIVAN, Kip (2000), «On the «Efficiency» of Managed Care Plans», Health Affairs, 19
(4), pp. 139-148.
SULLIVAN, William M. (1999), «What is left of professionalism after managed cared»,
Hastings Center Report, 29 (2), pp. 7-13.
142
Repensar los EEUU.pmd 142 21/06/2005, 11:50
SUMARTOJO, E. (1993), «When tuberculosis treatment fails: a social behavioural account of
patient adherence», American Review of Respiratory Disease, 147 (5), pp. 1.311-1.320.
T’HOEN, E. (2000), Rapport de Médecins sans Frontières, Campagne pour l’accès aux
soins indispensables, Health Issues Group DG Trade.
THOMAS, Jo. (2000), «HMO’s to drop many elderly and disabled people», The New York
Times, 31 diciembre 2000, p. A14.
THOMSON, Gerald E. (1997), «Discrimination in health care», Annals of Internal Medici-
ne, 126 (11), pp. 910-912.
VERHOVEK, Sam Howe, «Frustration grows with cost of health insurance», The New
York Times, 18 septiembre 2000, p. A1, 20.
VUCKOVIC, Nancy (2000), «Self-care among the uninsured: «you do what you can do»»,
Health Affairs, 19 (4), pp. 197-199.
WACQUANT, Loïc (1999a), Les Prisons de la misère, París, Raison d’agir Éditions.
— (1999b), «America as social dystopia: the politics of urban disintegration, or the
French uses of the «American model»», Pierre Bourdieu (ed.), The Weight of
the World: Social Suffering in Contemporary Society, Stanford, CA. Standford
University Press, pp. 130-139.
WAITZKIN, Howard (2000), The Second Sickness: Contradictions of Capitalist Health Core,
Revised and Updated Edition, Lanham. MD, Rowman & Littlefield Publishers.
WAZANA, Ashley (2000), «Physicians and the pharmaceutical industry», Journal of the
American Medical Association, 283 (3), pp. 373-380.
WEINICK, Robin M., Margaret E. WEIGERS y Joel W. COHEN (1998), «Children’s health insurance,
access to care, and health status: new findings», Health Affairs, 17 (2), pp. 127-136.
WELLSTONE, Paul (1999), «America’s Disappeared», The Nation, 269 (2), pp. 5-6.
WONG, Kenman L (ed.) (1998), Medicine and the Marketplace: The Moral Dimensions of
Managed Core, Notre Dame, IN, Notre Dame University Press.
WOOLHANDLER, Steffie y David U. HIMMELSTEIN (1999), «When money is the mission —
The high costs of investor-owned care», New England Journal of Medicine, 341 (6),
pp. 444-446.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ) (2000), Global
Tuberculoses Control: WHD Report 2000, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.
ZIELBAUER, Paul (2001), «Doctors sue health plans over», The New York Times (15
febrero), p. B1.
143
Repensar los EEUU.pmd 143 21/06/2005, 11:50
El color de la justicia. Cuando gueto y cárcel
se asemejan y se ensamblan*
Loïc Wacquant
Al comenzar el nuevo milenio, tres hechos ineludibles reclaman en Estados
Unidos la atención del sociólogo de la desigualdad racial y del encarcelamiento.
En primer lugar, desde 1989 y por primera vez en la historia nacional, los Afro-
americanos constituyen la mayoría de aquellos que ingresan en prisión todos los
años. De hecho, en cuatro breves décadas, la composición étnica de la población
carcelaria estadounidense se ha invertido: varió del 70 % de Blancos a mediados
del siglo pasado a casi el 70 % de Negros y Latinos en la actualidad, si bien los
patrones étnicos de actividad criminal/delictiva no han sufrido modificaciones
sustanciales durante este período (LaFree et al., 1992; Sampson y Lauritzen, 1997).
En segundo lugar, el índice de encarcelamiento para Afroamericanos ha al-
canzado niveles astronómicos y desconocidos en otras sociedades, ni siquiera en
la Unión Soviética en el cenit del gulag o Sudáfrica durante el apogeo de las luchas
violentas que marcaron la agonía del régimen de apartheid. A partir de mediados
de 1999, aproximadamente 800.000 hombres negros estaban en custodia en pe-
nitenciarías federales, prisiones del Estado y cárceles de condados. Esta cifra co-
rresponde a un hombre negro de cada veintiuno (4,6 %) y uno de cada nueve se
encuentra en la edad media de 20 a 34 años (11,3 %). A lo que se suman unas
68.000 mujeres negras encerradas, o sea una cantidad superior al total de la
población carcelaria de cualquier nación de Europea occidental (Beck, 2000).1
Varios estudios, comenzando con una serie de informes publicados por el Senten-
cing Project, que tuvieron cierto eco, revelan que en cualquier momento más de un
tercio de los hombres Afroamericanos entre 20 y 30 años están encerrados en
* Traducción de Maritxell Pucurull Calvo.
1. Dado que el 93 % de la población en las prisiones del Estado y cárceles federales en
EE.UU. y que el 89 % de los internos en penitenciarías está compuesto por hombres, y puesto
que la imposición de disciplina a las mujeres de las clases y castas inferiores sigue funcionan-
do principalmente mediante las agencias del aspecto social (o asistencial) del Estado america-
no (los programas dirigidos a la ayuda a los desprotegidos, welfare, y los programas de trabajo
forzado, workfare, que se han añadido tras la «reforma» de la ayuda social de 1996), este
artículo se centra exclusivamente en los hombres. Sin embargo, se necesita con urgencia un
análisis total de las causas y consecuencias del sorprendente crecimiento del encarcelamien-
to de las mujeres negras e hispanas (se ha más que duplicado en veinte años), entre otras
razones porque el confinamiento penal de la mujer tiene efectos tremendamente perniciosos
en sus hijos (Hagan y Dinovitzer, 1999).
144
Repensar los EEUU.pmd 144 21/06/2005, 11:50
espera de proceso penal, con sentencia en suspenso, tras los barrotes o en liber-
tad bajo fianza (Donziger, 1996, pp. 104-105). Y en el centro de las antiguas ciu-
dades industriales del norte, cuna de los grandes guetos del país, esta proporción
sobrepasa con frecuencia los dos tercios.
Una tercera tendencia interpela al sociólogo acerca del dominio racial, del Es-
tado y de la institución penal en los Estados Unidos: las últimas dos décadas han
sido testigos de una continua profundización de la brecha entre los índices de encar-
celamiento de Negros y Blancos (ha pasado de aproximadamente uno de cada 5 a
uno de cada 8,5), y este aumento de la «desproporción racial» se comprueba como
el efecto de una única política federal, la «Guerra contra la Droga», lanzada por
Ronald Reagan y expandida por la Administración de George Bush y William Je-
fferson Clinton. En 10 de los 38 Estados en los que ha crecido esta disparidad entre
Blancos y Negros, se encarcela a diez veces más Afroamericanos que a sus compa-
triotas de origen europeo.2 La élite política del país puede apreciar el fenómeno
claramente puesto que la jurisdicción que ostenta el récord nacional en el tema no
es otra que el distrito de Columbia, sede de Washington, donde en 1994 era 35
veces más probable encarcelar a un Negro que a un Blanco (Mauer, 1997).
Repensar el hiper-encarcelamiento de los negros norteamericanos
Estas sombrías estadísticas son perfectamente conocidas y admitidas por los
criminólogos y penólogos, a pesar de que han sido sistemáticamente ignoradas o
minimizadas por los analistas de la pobreza urbana y por las políticas públicas,
que no han tenido en cuenta el impacto tremendamente desestabilizador que el
encarcelamiento ejerce sobre los barrios negros desheredados, tal como lo advier-
te Jerome Miller (1997). Sin embargo, subsiste el debate sobre las causas y los
mecanismos que actúan sobre este súbito «ennegrecimiento» que ha convertido al
sistema carcelario estadounidense en una de las pocas instituciones nacionales
dominadas por Afroamericanos, junto con el deporte profesional y sectores pun-
tuales de la industria del espectáculo. La mayoría de los analistas se han concen-
trado en las tendencias de la criminalidad y se han preocupado por descomponer
los orígenes de la sobre-representación de los Negros en las cárceles clasificando y
examinando patrones de criminalidad, de sesgo racial en materia de interpela-
ción, instrucción y juicio, y antecedentes judiciales (véanse Blumstein, 1993, para
un estudio ejemplar y Tonry, 1995, pp. 56-79, para una reseña válida y rigurosa
del tema). Algunos han ampliado sus investigaciones hasta medir la influencia de
variables no judiciales tales como el peso demográfico de la población negra, el
índice de pobreza, el desempleo, la inflación, el nivel de ingresos, el valor de la
ayuda social a los necesitados, la zona de residencia, el apoyo al fundamentalismo
religioso y el partido político gobernante (Lessan, 1991; Yates, 1997; Greenberg y
2. Debe recalcarse, sin embargo, que este incremento en «desproporción racial» ha sido
notoriamente subestimado puesto que la categoría «Blanco» abarca un significativo y creciente
número de Latinos, ya que con el tiempo la proporción de los mismos en la población total de
internos va en aumento (y es más evidente en los estados que han encabezado el encarcela-
miento masivo, tales como Texas, California y Florida).
145
Repensar los EEUU.pmd 145 21/06/2005, 11:50
West, 1998). Pero ninguno de estos factores, sea por separado o en conjunto, da
cuenta de la gran magnitud, sorprendente rapidez y cronología precisa de la re-
ciente «racialización» del encarcelamiento en los Estados Unidos, cosa que ocurre
precisamente en un período en que los índices de criminalidad se mantienen esta-
bles antes de decaer claramente hacia el final. Por esta razón, es necesario reto-
mar el tema desde una amplia perspectiva histórica y romper el estrecho paradig-
ma de «crimen y castigo» con el fin de estimar el papel extrapenológico del sistema
penal como instrumento de gestión de los grupos desposeídos y deshonrados.
Romper la atadura del esquema «crimen-y-castigo» es atenerse a la exhortación de
George Rusche (1933, p. 11) en un artículo breve pero agudo que resume la estruc-
tura de su próxima obra clásica, escrita con Otto Kirschheimer Peine et structure
sociale: «El vínculo, transparente o no, que se supone existe entre delito y castigo [...]
debe romperse. El castigo no es una mera consecuencia del crimen, ni la otra cara
del crimen, ni siquiera un mero medio que se determina por el fin que se quiere
lograr. El castigo debe entenderse como un fenómeno social independiente, tanto de
su concepto jurídico como de su fin social», es decir, su misión oficial de controlar el
delito, de modo que sea situado de nuevo en el seno del sistema completo de las
estrategias, incluidas las políticas sociales, encaminadas a regular a los pobres. Sin
embargo, me separo claramente de Rusche cuando éste 1) postula la existencia de
una relación directa entre fuerzas económicas brutas y política penal; 2) reduce las
fuerzas económicas al estado del mercado laboral, y más aún a la sola oferta de
trabajo; 3) limita la función de control de la cárcel a las clases más bajas, por oposi-
ción a otras categorías subordinadas (étnicas o nacionales, por ejemplo); 4) descuida
los efectos simbólicos ramificantes que ejerce el sistema penal al trazar, dramatizar
y sancionar límites entre grupos. De hecho, en el caso de los Negros estadouniden-
ses, la función simbólica del sistema carcelario es de capital importancia.3
En este trabajo, me baso en un análisis histórico, que sitúa de nuevo a la
institución carcelaria en todo el arco de la división y dominación etnorracial en
los Estados Unidos (Wacquant 2000) para explicar el sorprendente incremento
en el encarcelamiento de Negros en las últimas tres décadas como resultado de la
caída en desuso del gueto en tanto instrumento de control de castas y la necesi-
dad de un aparato sustituto para mantener a los Afroamericanos (no cualifica-
dos) «en su sitio», es decir, en una posición subordinada y confinada en el espacio
físico, social y simbólico. Además sostengo que, en la nueva era abierta por la
conquista real de los derechos civiles de los años sesenta, los restos del gueto
negro y el sistema carcelario de los Estados Unidos en rápida expansión se han
vinculado estrechamente por medio de una triple relación de equivalencia funcio-
nal, homología estructural y sincretismo cultural. Esta relación ha generado un
continuum carcelario que atrapa en sus mallas a una población supernumerosa
de hombres negros jóvenes quienes, o bien rechazan o son rechazados por el
mercado laboral desregulado de bajos salarios, en un círculo sin fin entre las dos
instituciones. Este ensamblaje carcelario se ha fraguado a través de dos series de
3. Para una ilustración sucinta de este enfoque aplicado al encarcelamiento de inmigrantes
en la Unión Europea hoy, véase Wacquant (1999b), y para un más amplio panorama, los artícu-
los publicados en el número de Actes de la Recherche en Sciences Sociales dedicado a la transi-
ción «De l’État social à l’État pénal» (n.º 124, septiembre 1998).
146
Repensar los EEUU.pmd 146 21/06/2005, 11:50
cambios concurrentes e interrelacionados: por una parte, poderosas fuerzas eco-
nómicas y políticas han remodelado la estructura y función del «Cinturón Negro»
urbano de mediados de siglo para hacer al gueto cada vez más parecido a una
cárcel. Por otra parte, la «sociedad de los internos» que pobló el sistema peniten-
ciario de los Estados Unidos durante las décadas de la posguerra se ha descom-
puesto de forma tal que hace que la cárcel se parezca más a un gueto. La simbiosis
entre gueto y cárcel resultante de esa doble transformación convergente, no sólo
refuerza y perpetúa la marginalidad socioeconómica y la mancha simbólica del
subproletariado negro urbano, alimentando el crecimiento incontrolable de un
sistema carcelario promovido al rango de componente importante del Estado post-
keynesiano. También juega un papel crucial en la redefinición correlativa de la
ciudadanía mediante la producción de una cultura pública racializada de demo-
nización y envilecimiento de los criminales.
Un análisis más completo, que se extiende más allá del gueto negro, revelaría
que el recurso más extendido de encarcelamiento para reforzar la frontera de castas
en la sociedad estadounidense es parte de un movimiento amplio de crecimiento del
sector penal del Estado que, junto con la drástica reducción de su sector social,
trata de imponer el trabajo asalariado desocializado como norma de ciudadanía
para las fracciones no cualificadas de la clase trabajadora postindustrial (Wacquant,
1999a). Este nuevo gobierno de la miseria, que une la «mano invisible» del mercado
laboral desregulado con el «puño de hierro» de un aparato punitivo, intruso y omni-
presente se afirma, no por medio de un «complejo industrial carcelario» —como
sostienen los opositores políticos de la política de encarcelamiento masivo— (por
ejemplo, Davis, 1998), sino por un complejo carcelario-asistencial que cumple su
misión de supervisar, capacitar y neutralizar a las poblaciones recalcitrantes o su-
perfluas para el nuevo régimen económico y racial según una división del trabajo
por género: los hombres son controlados por el componente penal mientras que
(sus) mujeres e hijos son controlados por un renovado sistema de asistencia social
(el binomio «welfare-workfare») diseñado para mantener el empleo temporal. Esta
transición del tratamiento social de la pobreza a un tratamiento penal y sus corre-
latos al final de la estructura de clases y castas, que siguió a la reprobación del
contrato social fordista-keynesiano, es la que volvió a poner la cárcel en el centro de
la escena social, desmintiendo las profecías optimistas por parte de los mejores
analistas de la cuestión carcelaria a comienzos de la década de 1970 —como David
Rothman y Michel Foucault— que se habían aventurado a anunciar su declive
inevitable, incluso su inminente desaparición.
Reconocer que el crecimiento hipertrófico de la institución penal es un com-
ponente entre otros de una reestructuración más amplia del Estado norteameri-
cano para adecuarse a los requisitos del neoliberalismo no es negar ni mucho
menos minimizar el papel específico que la división racial tuvo en él. Si la cárcel se
ofreció como vehículo viable para la resolución de la «cuestión negra» después de
la crisis del gueto —es decir, reformularla para a su vez disimularla y reactivarla
bajo nuevos oropeles: el delito, la «dependencia de la ayuda social», y la underclass
esta falsa categoría que obstruye y oscurece el debate sobre la desigualdad urba-
na desde los ochenta—, sin duda se debe a que Norteamérica es la sociedad que
ha dado mayor impulso a la lógica de mercantilización de las relaciones sociales y
al deterioro organizado del Estado-providencia (Esping-Andersen, 1987; Handler,
147
Repensar los EEUU.pmd 147 21/06/2005, 11:50
1997). Pero, a la inversa, si los EE.UU. aventajan en mucho a las naciones avan-
zadas en cuanto a la tendencia internacional hacia la penalización de la inseguri-
dad social, es que, así como el desmantelamiento de los programas de bienestar
social (welfare) fue acelerado por la combinación clara de «raza» (negra) e inmora-
lidad en la cultura y la política nacionales (Gilens, 1999), el «gran confinamiento»
de los rechazados por la sociedad de mercado, los pobres, los enfermos mentales,
los sin techo, los desempleados, los sin papeles y los inútiles, puede describirse
como un saludable crackdown («operación puñetazo») contra ellos, esos delincuentes
de piel oscura surgidos de un grupo paria que sigue siendo considerado extraño al
cuerpo de la nación. De este modo, así como la frontera de casta heredada de la
época de la esclavitud sureña determinó directamente la figura desdibujada del
«estado de semibienestar» (semi-welfare state) americano en el período de gesta-
ción del del New Deal (Lieberman, 1996), igualmente el manejo de la cuestión de la
«underclass» por parte del sistema carcelario a finales del siglo XX modela de forma
decisiva en el XXI el rostro deforme del Estado post-keynesiano.
Del gueto comunitario al hipergueto o cómo el gueto se fue asemejando
a la cárcel
El «hipergueto» de fin de siglo presenta cuatro características principales que
lo diferencian marcadamente del «gueto comunitario» de la época fordista-keyne-
siana y convergen para hacer su estructura social y clima cultural más afín a los
de la cárcel.4 Trataré sucesivamente de cada una a su debido tiempo elaborando
un contraste ideal-típico entre la Bronzeville de mediados de siglo descrita por
St. Clair Drake y Horace Cayton (1945) en su libro Black Metrópolis y el Área Sur
(South Side) de Chicago tal como la observé unos cuarenta años después mediante
un extenso trabajo de campo (más de tres años), estadísticas oficiales y datos de
encuestas mediante cuestionario.
1. La segregación de clase se superpone a la segregación racial: el gueto negro
de mediados del siglo XX albergaba un juego completo de clases sociales, por la
sencilla razón de que incluso la burguesía afro-americana no podía escapar de su
populoso y compacto perímetro mientras que la mayoría de los adultos estaban
trabajando como asalariados en una amplia gama de profesiones. Es cierto que
desde su cristalización hacia 1920 el Área Sur de Chicago mostraba subdivisiones
netamente marcadas por una estratificación de clase; la pequeña élite de médicos,
abogados, maestros y hombres de negocios residía en los vecindarios más esta-
bles y más deseables del extremo sur, cercanos a los distritos residenciales blan-
cos, mientras que las familias de trabajadores y empleados domésticos se masifi-
caban en zonas castigadas por la insalubridad y el crimen, hacia el extremo norte,
cerca del centro de la ciudad (Frazier, 1932). Pero la distancia social entre las
clases estaba limitada entonces por la cercanía física y la densidad de los extensos
lazos familiares; el poder económico de la burguesía negra estaba en el suministro
4. Para un debate en profundidad sobre la distinción conceptual y empírica entre «gueto
comunitario» e «hipergueto» remito a Wacquant (1994 y 1997).
148
Repensar los EEUU.pmd 148 21/06/2005, 11:50
Cuatro «instituciones peculiares»
A fin de determinar la posición estratégica que ha asumido el aparato penal dentro del
sistema de instrumentos de (re)producción de la jerarquía etnorracial en Estados Unidos, en
la fase de reacción que se enfrenta a los avances del movimiento de reivindicación negro de
los años sesenta, es indispensable adoptar una perspectiva histórica de largo alcance para
situar la cárcel en la estirpe multisecular de las instituciones que, en cada época, han llevado
a cabo el trabajo de «race-making» (configuración de la raza), o sea trazar e imponer la
peculiar «línea de color» que divide profundamente las estructuras sociales y mentales del
país. Para abreviar, durante cuatro siglos los Estados Unidos han recurrido no a una sino a
varias «instituciones peculiares»1 para definir, confinar y controlar a los Afro-americanos como
se muestra en la tabla 1:
Tabla 1. Las cuatro «instituciones peculiares» y sus bases
Forma de Eje de la economía Tipo social dominante
ocupación
ESCLAVITUD Servil + fija Plantación Esclavo
(1619-1865)
JIM CROW Libre + fija Agrario y Aparcero
(Sur, 1865-1965) extracción
GUETO Libre + Industrial Obrero de fábrica
(Norte, 1915-1968) móvil segmentada
Receptor de ayuda
HIPERGUETO + Excedente + Servicios social (mujer)
CÁRCEL (1968-) fija postindustriales +delincuente (hombre)
polarizados
La primera es la esclavitud como recurso para la economía de la plantación y principal
generadora de la división racial de la era colonial hasta la Guerra de Secesión. La segunda es el
sistema llamado «de Jim Crow». Se trata de un sistema legal de discriminación y de segregación
desde la cuna hasta la tumba. Se establece en la sociedad agraria del Sur de finales de la
Reconstrucción hasta la Revolución de los Derechos Cívicos, que acabaría por derrocarlo un
largo siglo después de la abolición de la esclavitud. El tercer dispositivo especial mediante el cual
Norteamérica dispone de los descendientes de los esclavos en la metrópolis del Norte industrial
es el gueto, producto del cruce entre la urbanización y la proletarización de los de la Gran
migración de 1914-1930 hasta los años sesenta, cuando el cambio conjunto de la economía y
del Estado, además de la movilización colectiva de los negros contra la exclusión de la casta,
que culminó con la oleada de tumultos urbanos expuestos en el informe de la comisión Kerner,
lo volvieron parcialmente obsoleto. La cuarta «institución peculiar» de Norteamérica es el nuevo
complejo institucional compuesto de los vestigios del gueto negro y del aparato carcelario al que
se ha unido el gueto mediante una relación de simbiosis estructural y de suplencia funcional.
Si gueto y prisión se encuentran unidos orgánicamente a la era post-keynesiana se debe
a que, tal como se ha mostrado en otro estudio (Wacquant 2000) estas dos organizaciones
provienen de una misma clase, la de las instituciones de encierro forzoso: el gueto es una
especie de «prisión social» mientras que la prisión funciona como un «gueto judicial». Ambos
tienen por misión el confinamiento de una población estigmatizada con el objeto de neutralizar
la amenaza material y/o simbólica que ésta produce a la sociedad de la que se extirpa. Es por
esta razón que gueto y prisión tienden a desarrollar tipos de relaciones sociales y formas
149
Repensar los EEUU.pmd 149 21/06/2005, 11:50
culturales que muestran buen número de similitudes y paralelismos. Así situada en la trayec-
toria histórica completa de la dominación racial en los Estados Unidos, la «desproporcionali-
dad racial» flagrante y en aumento que aflige a los Afro-americanos en materia de encarcela-
miento desde hace décadas puede interpretarse como el resultado de las funciones
«extra-penalógicas» que el sistema penitenciario ha tenido que asumir tras la crisis del gueto.
El principal motor de la expansión extraordinaria del Estado penal americano en la era post-
keynesiana y el sentido de su política de preferencias en el ingreso de Afro-americanos en
prisión (carceral affirmative action) no es la criminalidad: es la necesidad de reforzar una
separación de castas que se erosiona mientras sostiene el régimen emergente del asalariado
no socializado al que están condenados la mayoría de los negros, debido a la falta de capital
cultural solvente y al que los más desfavorecidos de entre ellos resisten mientras tratan de
escapar de la economía sumergida de la calle.
1. Inicialmente, la expresión «institución peculiar» se utilizó para designar y justificar la esclavitud en
la sociedad sudista enraizándola con aspectos (climáticos, culturales, sociales y somáticos) que podían
mostrar su necesidad (véase el estudio clásico de Stamp 1956). Hay que señalar aquí dos rasgos del
«excepcionalismo racial» estadounidense. Primero, los Estados Unidos son virtualmente la única nación
del mundo que define como «negro» a toda persona de linaje africano, lo que crea una clara dicotomía
blanco/negro entre dos comunidades mutuamente excluyentes; en segundo término, dentro de los Esta-
dos Unidos, el principio estricto de hipodescendencia (llamado «one-drop rule») según el cual los hijos de
cualquier pareja mixta son asignados automáticamente a la categoría inferior (aquí los Negros), sin tener
en consideración su fenotipo, educación y cualquier otra propiedad social, se aplica exclusivamente a los
Negros americanos, lo que hace de ellos el único grupo étnico que no puede «mezclarse» con la sociedad
blanca mediante casamientos mixtos. Esta concepción tan particular de «lo negro» («blackness») crista-
lizó en el Sur de la preguerra para proteger la institución de la esclavitud y luego para solidificar el sistema
de segregación de Jim Crow (Davis, 1992).
de bienes y servicios a sus hermanos de las clases populares; y todos los residen-
tes llamados brown («morenos») (tal como los negros americanos se nombraban a
sí mismos entonces) de la ciudad estaban unidos por su rechazo común a la
subordinación de casta y por su decisión compartida de «promover la raza», a
pesar de las peleas internas y los vapuleos recíprocos de los Big Negroes y los riff-
raff (Drake y Cayton, 1945, pp. 716-728). Como resultado de ello, el gueto de la
inmediata posguerra estaba unificado tanto social como estructuralmente —hasta
los shadies que se ganaban la vida con negocios ilícitos como las apuestas clan-
destinas, la venta de alcohol de contrabando, la prostitución y otras empresas de
«vicio», estaban íntimamente entrelazados con las distintas clases.
La burguesía negra de hoy sigue sometida a una estricta segregación residen-
cial y sus oportunidades de vida siguen truncadas por su cercanía geográfica y
simbólica con el (sub)proletariado afroamericano (Patillo-McCoy, 1999). Sin embar-
go, se ha acrecentado considerablemente la distancia física que la separa del cora-
zón del gueto al establecerse en su periferia barrios negros satélites, tanto dentro de
la ciudad como en los suburbios.5 Su base económica ha pasado del servicio directo
5. No se trata tanto de que la clase media negra se haya ido del sector superpoblado y
ruinoso de la ciudad, como lo sostiene Wilson (1987); sino que ha crecido y sobrepasado el
centro histórico del gueto después de su apogeo. Pues la burguesía negra era minúscula hasta
después de la Segunda Guerra Mundial y ya en la década de 1930 había establecido puestos de
avanzadilla más allá del perímetro de Bronzeville, como señalan Drake y Clayton (1945, p. 384).
150
Repensar los EEUU.pmd 150 21/06/2005, 11:50
de la comunidad al del Estado, los empleos en las administraciones públicas pro-
porcionaron la mayoría de los puestos de profesiones liberales, cuadros y técnicos
que tuvieron los Afroamericanos en los últimos treinta años. Los lazos genealógicos
de la burguesía de color con los negros pobres también se distanciaron y debilita-
ron. Además, el centro histórico Black Belt ha sufrido un despoblamiento y una
desproletarización masivos, de tal magnitud que la gran mayoría de sus residentes
ya no tiene empleo en el sector asalariado: dos tercios de los adultos de «Bronzeville»
no tenían trabajo en 1980, cuando treinta años antes esto era así sólo para la mitad
de ellos (cf. Tabla 2); la mujer era la cabeza de familia en tres de cada cuatro hoga-
res, mientras que la tasa oficial de pobreza se acercaba al 50 %.
Tabla 2. Evolución de la estructura de clase
del Southside de Chicago, 1950-1980*
1950 1980
Total % Total %
Propietarios, gerentes, profesionales 5.270 3,3 2.225 3,2
liberales y técnicos
Oficinistas, vendedores 10.271 6,4 5.169 7,5
Operarios, obreros, artesanos 42.372 26,7 6.301 9,3
Empleados domésticos y de servicio 25.182 15,8 5.203 7,5
Total de adultos empleados 83.095 52,2 18.898 27,5
Adultos sin empleo 75.982 47,8 50.148 72,5
Total de población adulta 159.077 100 69.046 100
Fuente: Chicago Fact Book Consortium, Local Community Fact Book, Chicago, Center for the Study of
Family and Community, 1955, and Chicago Review Press, 1985.
* Comprende los tres barrios del Gran Boulevard, Oakland, y Washington Park; se considera adultos a las
personas de 15 y más años para 1950; de 18 y más años para 1980.
Esta reducción y la marcada homogeneización de la composición social del
gueto lo asemejan a la prisión bajo el prisma de la uniformidad de su reclutamiento
de clase, en el que predominan como es sabido las fracciones más precarias del
proletariado urbano, parados y trabajadores temporales, y sin instrucción. Así pues,
el 36 % del medio millón de detenidos alojados en las cárceles de los Estados Uni-
dos, en 1991 estaban sin empleo en el momento de su detención y otro 15 % sólo
trabajaba a tiempo parcial o irregularmente. La mitad no había terminado los estu-
dios secundarios y dos tercios venía de una familia que ganaba menos de mil
dólares al mes ese mismo año; además, uno de cada dos presos había crecido en
un hogar que recibía beneficencia y solamente un 16 % estaba casado, contra el
52 % de los hombres de su misma edad (Harlow, 1998). Los residentes del hiper-
gueto y los clientes de la institución carcelaria presentan pues perfiles similares
caracterizados por la marginalidad económica y la desafiliación social.
151
Repensar los EEUU.pmd 151 21/06/2005, 11:50
2. Pérdida de una función económica positiva: la particular estructura de clase
del hipergueto es el producto de su posición fluctuante en la nueva economía
política urbana que trajo el postfordismo. Hemos visto que, desde la Gran Migra-
ción de los estados sureños desencadenada por la Primera Guerra Mundial y
hasta la década de los sesenta, el gueto negro tuvo una función económica positi-
va como reserva de mano de obra flexible y barata para las fábricas de la ciudad.
Durante ese período fue «directamente explotado por intereses económicos exter-
nos, y brindó un lugar cómodo donde arrojar los desechos humanos creados por
el cambio económico. Estas condiciones económicas fueron estabilizadas por un
sistema de transferencia y pagos públicos que mantuvo al gueto en un estado de
miseria que se recreaba de generación en generación», lo que aseguraba la dispo-
nibilidad inmediata de fuerza de trabajo a bajo costo (Fusfeld y Bates, 1982,
p. 236). A la llegada de los años setenta, esto ya no era así puesto que el motor de
la economía metropolitana pasó de la industria de manufacturas a los servicios a
las empresas con alto nivel educativo y las fábricas se reubicaron a centenares
cada año, del centro de la ciudad a los polígonos industriales de las zonas subur-
banas y extraurbanas así como a los estados sureños, de legislación antisindical,
y a los países del Tercer Mundo.
Entre 1954 y 1982 la cantidad de industrias fabriles en Windy City se pre-
cipitó de 10.288 a 5.203, mientras que la cantidad de trabajadores en la pro-
ducción cayó de casi medio millón a apenas 172.000. La demanda de mano de
obra negra cayó proporcionalmente haciendo temblar toda la estructura de la
comunidad afroaamericana hasta sus cimientos (Wacquant, 1989, pp. 510-
511), puesto que la mitad de todos los negros empleados en Chicago a fines de
la Segunda Guerra Mundial eran «cuellos azules». De la misma manera que la
mecanización había permitido al Sur agrícola prescindir de la mano de obra
negra en la generación anterior, la «automatización y la deslocalización subur-
bana crearon una crisis de dimensión trágica para los trabajadores negros no
cualificados» del Norte, ya que «por primera vez en la historia de los Estados
Unidos, los Afroamericanos ya no eran necesarios al sistema económico» de la
metrópolis (Rifkin, 1995, p. 79; y también Sugrue, 1995, pp. 125-152). Los
efectos de los cambios tecnológicos y de la postindustrialización de la produc-
ción se multiplicaron por la inflexible segregación residencial, el hundimiento
del sistema de enseñanza público, y la renovación de la inmigración obrera
procedente de América Latina y Asia de tal modo que la gran mayoría de los
negros no instruidos se vieron condenados a la redundancia económica. El hi-
pergueto tiene ahora la función económica negativa de almacenamiento del exce-
so de población sin utilidad de mercado, y en este aspecto se parece también
cada vez más al sistema carcelario.
3. Sustitución de las instituciones comunitarias por instituciones estatales de
control social: las organizaciones que formaron el marco de la vida cotidiana y
fijaron las estrategias de reproducción de los negros de las ciudades en la déca-
da de 1950 eran establecimientos cuya base y objetivos eran específicos de ese
grupo, creados y dirigidos por Afroamericanos para servir a su comunidad. Los
periódicos negros, las iglesias negras, las logias y las órdenes fraternales ne-
gras, los clubes sociales y el aparato político de los negros entretejían un denso
152
Repensar los EEUU.pmd 152 21/06/2005, 11:50
conjunto de recursos y sociabilidad que apoyaban su ansia de orgullo y supera-
ción étnicos. Para sus 200.000 miembros, las quinientas congregaciones reli-
giosas que salpicaban el Área Sur no sólo eran lugares de culto y entreteni-
miento, sino que constituían también un vehículo potente de movilidad individual
y colectiva dentro del orden específico del gueto que atravesaba los límites de la
clase y fortalecía el control social interno, incluso si los proletarios negros que-
rían manifestar su diferencia mediante continuas «protestas contra la supuesta
codicia e hipocresía de los funcionarios eclesiásticos y los fieles» (Drake y Cay-
ton, 1945, pp. 710-711, 650).
En el campo económico, también, los Afroamericanos podían buscar o mante-
ner la ilusión de autonomía y progreso. Si bien la «empresa negra» era de pequeña
escala y comercialmente débil, los tres tipos de negocios más habituales pertene-
cientes a negros eran salones de belleza, almacenes de ultramarinos y barberías.
Pero la popular «doctrina del “Double-Duty Dollar”», según la cual comprarle a
empresas negras implicaría «promocionar la raza» (Drake y Cayton, 1945,
pp. 430-431, 438-439), prometía un camino de independencia económica respec-
to de los blancos, y el «numbers games» parecía probar que era efectivamente
posible edificar una economía autosuficiente dentro de la Metrópolis Negra. Con
aproximadamente 500 puestos que empleaban a 5.000 personas y pagando sala-
rios anuales que superaban el millón de dólares por tres sorteos diarios, la «policy
racket», como así llamaban a la lotería clandestina del gueto, era al mismo tiempo
un gran negocio, el apoyo a una magnífica sociabilidad de grupo y un culto popu-
lar. Protegidos por un entrecruzamiento de relaciones, obligaciones y «favores»
cuidadosamente mantenidos con funcionarios judiciales, la policía y los políticos,
los «reyes de la lotería» («policy king») eran considerados «Líderes de la Raza (Race
leaders), patronos de la caridad y pioneros en establecer negocios legítimos» (Drake
y Cayton, 1945, p. 486; también Light, 1977).
Pero a principios de la década de 1980, la ecología organizativa del gueto
había sido modificada radicalmente por el deterioro generalizado de las institu-
ciones públicas y de los establecimientos comerciales del centro urbano, así
como por el sucesivo decaimiento de las asociaciones de negros provocado por
la confluencia del retroceso del mercado de trabajo y la reducción de gastos del
Estado social (Wacquant, 1998a). Tres decenios de desindustrialización diez-
maron la infraestructura física y la base económica del Área Sur dejando miles
de tiendas cerradas y edificios abandonados pudriéndose a lo largo de los bule-
vares desiertos cubiertos de escombros y desechos. Mientras que el componente
más potente del gueto comunitario sin discusión alguna, la Iglesia, perdió su
capacidad de transmitir energía y organizar la vida social en el Área Sur. Los
pequeños despachos religiosos independientes trabajando a partir de un store-
front cerraron por cientos y las congregaciones que a duras penas habían resis-
tido tuvieron que luchar por la supervivencia o contra los residentes del barrio.
A comienzos de 1990, en el cruce de la calle 63 con la Stony Island Avenue, la
Apostolic Church of God, financiada generosamente y frecuentada por negros
de la burguesía expatriada a las afueras, estaba ocupada en una verdadera
guerra de trincheras con la población pobre de los alrededores que la considera-
ban una invasora, de modo tal que la iglesia tuvo que ser vallada y se contrata-
ron guardias de seguridad para permitir que los miembros de la iglesia pudie-
153
Repensar los EEUU.pmd 153 21/06/2005, 11:50
ran entrar en el barrio para asistir a sus tres servicios los domingos.6 De modo simi-
lar, la prensa negra había crecido fuera del gueto pero había casi desaparecido den-
tro del mismo como vector de la opinión pública: Bronzeville tenía cinco semanarios
cuando estalló la Segunda Guerra Mundial; cuarenta años después, sólo queda The
Chicago Defender y apenas como una pálida sombra de lo que fue, se distribuye
escasamente incluso en el corazón del Área Sur, mientras que tenía alrededor de
100.000 lectores y todos lo discutían ardorosamente en la década de 1940.7
El vacío creado por la caída de las organizaciones propias del gueto ha sido
ocupado por las burocracias estatales de control social, cuyo personal proviene de la
nueva clase media negra y cuya expansión reside, no en su capacidad de servicio a
la comunidad, sino en su disposición para asumir el ambiguo papel de tutor
—incluso de cabo de vara— del subproletariado urbano negro en nombre de la
sociedad blanca. Desde la década de 1980, las instituciones que marcaban la pau-
ta de la vida diaria y determinaban la suerte de la mayoría de los residentes del Área
Sur de Chicago eran 1) los programas de ayuda social, austeros y humillantes,
reforzados y luego reemplazados, después de 1996, por dispositivos de «trabajo
forzado» (workfare) diseñados para restringir el acceso a los listados de ayuda social
y empujar a quienes la recibían al mercado laboral de bajos salarios; 2) un parque
de viviendas públicas totalmente decrépitas que exponían a sus ocupantes y a la
población de los alrededores a niveles inauditos de inseguridad criminal, deterioro
de las infraestructuras y desprecio oficial (su administración estaba tan abandona-
da que la Chicago Housing Authority acabó bajo supervisión federal); 3) servicios de
salud pública y escuelas públicas en permanente decadencia, que funcionan con
recursos, normas y resultados dignos de países del Tercer Mundo; y 4) no menos
importante, la policía, los tribunales y estas extensiones in situ del sistema penal
que son los agentes responsables encargados de supervisar a los condenados con
la sentencia en suspenso y las personas en libertad condicional, así como los miles
de «soplones» reclutados por la policía, a menudo bajo amenaza de duras acciones
penales, a fin de extender las redes de vigilancia y de captura del Estado al interior
del hipergueto (Miller, 1997, pp. 102-103).8
6. La noche de Navidad de 1988, fui a misa en la iglesia bautista cerca de la ciudad de
Robert Taylor Homes, en el epicentro del área Sur, la mayor concentración de viviendas sociales
de Chicago (y de los EE.UU.) con una población residente de unos 20.000 habitantes. La parti-
cipación fue tan escasa (aproximadamente sesenta personas) que, improvisadamente, algunos
asistentes tuvieron que unirse al coro para poder llevar a cabo su lastimoso repertorio. La
atmósfera que había al salir del edificio cavernoso era de descontento y depresión. Pocos meses
después, la estructura ruinosa fue cerrada y antes de la Navidad siguiente ya había sido demo-
lida y el lugar pasó a ser un descampado más.
7. El papel de The Chicago Defender como «periódico de raza» ha sido asumido en parte
por The Call, el órgano oficial de la organización político-religiosa la «Nación del Islam», pero la
circulación de este último no es más que una fracción de la de su predecesor y su impacto es
mucho menor.
8. Para informes detallados de los graves disfuncionamientos sistemáticos de estas institu-
ciones y su impacto en los residentes del hipergueto de Chicago véanse, respectivamente, Abra-
ham (1992) sobre el sistema de salud pública, Venkatesh (2000) sobre vivienda social, Ayers
(1997) sobre tribunales de delincuentes menores, Chicago Tribune (1992) sobre la escuela pú-
blica, y Conroy (2000) y Amnistía Internacional (1999) sobre la policía (incluyendo informes de
más de una década de prácticas rutinarias de tortura en la comisaría de la zona 2 del área Sur,
154
Repensar los EEUU.pmd 154 21/06/2005, 11:50
4. Pérdida de la «función amortiguadora» y despacificación de la vida cotidiana:
Al perder su función económica de reserva de mano de obra y la extensa red
organizativa que mantenía, el gueto perdió su capacidad de servir de amortigua-
dor entre sus habitantes y las fuerzas externas. Deja de ser una estructura bifa-
cial, instrumento de exclusión pero también coraza protectora, soporte de un es-
pacio protegido que permitiera la supervivencia y la autoafirmación colectivas
frente a la hostilidad del grupo dominante, como lo había sido en la edad de oro de
la era fordista-keynesiana. Se ha convertido en un mecanismo unívoco para el
relegamiento a secas, un almacén humano para arrumbar aquellos componentes
de la sociedad urbana considerados como desviados, depravados y peligrosos. Y,
con la contracción conjunta del mercado asalariado y el Estado social en el con-
texto de una implacable segregación, se ha saturado de inseguridad económica,
social y física (Massey y Denton, 1993; Krivo y Peterson, 1996).
Niveles de criminalidad violenta pandémica —tiroteos y agresiones físicas se
han vuelto algo habitual, con tasas de homicidio que superan a 100 por 100.000
en el corazón del Área Sur en 1990— han acabado por hundir la economía local y
deshacer el tejido social. La despacificación de la vida cotidiana, la reducción de
las redes y la informalización de las estrategias de supervivencia se han combina-
do en el hipergueto para reestructurar las relaciones sociales según un estilo de
cariz eminentemente carcelario (Kotlowitz, 1991; Jones y Newman, 1997; Wac-
quant, 1998b): el miedo y el peligro contaminan todo el espacio público; las rela-
ciones interpersonales están enturbiadas por la sospecha y la desconfianza, lo
que lleva a un evitarse mutuamente y a refugiarse en el espacio privado propio;
recurrir a la violencia es el mejor medio para hacerse respetar, regular las con-
frontaciones y controlar su territorio; las relaciones con las autoridades son de
una enorme animosidad y desconfianza —patrones ya familiares a los analistas
del orden social en las cárceles estadounidenses contemporáneas (por ej., Carroll,
1974; Jacobs, 1977; Irwin, 1980).
Dos ejemplos ilustran bien esta creciente similitud del hipergueto con el mo-
delo carcelario. El primero es la «carcelización» de la vivienda social, así como de
las residencias para jubilados, los hogares de acogida (single-room occupancy hos-
tels o SRO) para trabajadores e indigentes, albergues para gente sin hogar y otros
establecimientos de vivienda colectiva, que tienden a parecerse y a funcionar como
centros de detención.9 Se han vallado los «núcleos» HLM, su perímetro vigilado
por patrullas de seguridad y sometido a controles autoritarios, incluyendo verifi-
caciones de la identidad, firma obligatoria de un registro de visitas, vigilancia
electrónica, infiltración policial, «registros sorpresa, segregación, toques de queda
y recuento de residentes... todo ello procedimientos habituales de cualquier pri-
que implicaban simulacros de ejecución, «horcas palestinas», choques eléctricos con instru-
mentos para arrear ganado, quemaduras con radiadores y asfixia con bolsas de plástico, ade-
más del patrón común de brutalidad policial, disparos injustificados seguidos de falsos testimo-
nios y encubrimientos policiales, detenciones arbitrarias y el interrogatorio a niños en custodia.
9. Véase el relato de Gerstel et al. (1996) sobre los albergues para las personas sin hogar y
la vívida descripción de la «SRO Death Row» de Chicago que hace Klinenberg (1999, pp. 269-
272). Dordick (1997, pp. 126-149) establece un sinfín de paralelismos entre la cultura carcela-
ria y la administración del Armory, el albergue para las personas sin hogar más grande de
Nueva York.
155
Repensar los EEUU.pmd 155 21/06/2005, 11:50
sión eficiente» (Miller, 1997, p. 101). Durante la pasada década, la Chicago Housing
Authority (CHA, delegación HLM de la ciudad) desplegó su propia fuerza policial y
trató, incluso, de instaurar su propio «tribunal de delitos menores» para juzgar in
situ y sin demora a los residentes culpables de mal comportamiento. Los residen-
tes del «Robert Taylo Home», en el epicentro del Área Sur, fueron sometidos a
vigilancia por vídeo y obligados a llevar tarjetas de identificación especiales, así
como a pasar por detectores de metales, sufrir cacheos corporales y advertir de
cualquier visita a un funcionario vigilante situado en recepción (Venkatesh, 2000,
pp. 123-130). En 1994, CHA lanzó una amplia operación paramilitar de limpieza
bajo el nombre de código Operation Clean Sweep («Operación Barrida Limpia»),
que se tradujo en registros sorpresa en decenas de edificios antes del amanecer
que llevaron a arrestos masivos con violación de los derechos constitucionales,
operación bastante similar a los shakedowns, registros periódicos en las cárceles
que tenían por objeto vaciar las celdas de armas de fabricación artesana (shanks)
y de otros objetos de contrabando. Como dijo un residente de edad avanzada que
vivía en un núcleo degradado del distrito de Columbia sometido a este tipo de
vigilancia: «Es como si se estuviese preparando a los niños para la cárcel, de
modo que cuando se los ponga realmente detrás de rejas, estarán acostumbrados
a una situación de encierro» (citado por Miller, 1997, p. 101).
Las escuelas públicas del hipergueto se han deteriorado de igual modo, al
punto en que funcionan como instituciones de confinamiento cuya misión principal
no es educar sino asegurar «la custodia y el control» (custody and control), toman-
do el lema de muchas administraciones penitenciarias del país. Como en el siste-
ma carcelario, su población está muy sesgada según la clase y pertenencia etno-
rracial: 84 % de los alumnos de los establecimientos de Chicago provienen de
familias que viven por debajo del umbral oficial de pobreza y nueve de cada diez
son negros o latinos. Al igual que los presos, estos niños son hacinados en insta-
laciones insalubres y superpobladas construidas como búnkeres en las cuales
maestros poco capacitados y mal pagados, padeciendo una penuria grotesca de
equipamientos y suministros —muchas escuelas no tiene fotocopiadora, ni biblio-
teca, ni laboratorio de ciencias ni siquiera servicios que funcionen y utilizan viejos
textos de más de treinta años de antigüedad recuperados de los que han sido
descatalogados por prósperas escuelas suburbanas—, se esfuerzan por regular
su conducta a fin de mantener el orden y minimizar los incidentes violentos. La
mayoría de los establecimientos escolares parecen fortalezas, con alambradas en
el vallado exterior, ventanas tapiadas, grandes cerraduras en las puertas de ace-
ro, detectores de metal en las entradas y pasillos patrullados por guardias arma-
dos que realizan controles de identidad y cacheos personales en los pabellones.
A lo largo de los años, la ciudad ha recortado los programas educativos esenciales
para conseguir fondos destinados a más detectores de armas, cámaras de vigilan-
cia, teléfonos de emergencia, aparatos de control y personal de seguridad cuya
misión es repeler a intrusos indeseables procedentes del exterior y contener a los
alumnos dentro de las paredes de la escuela.10 En realidad, parece que el propósi-
10. En 1992, la Division of School Safety del Rectorado de la ciudad de Nueva York tuvo un
presupuesto de 73 millones de dólares, un parque automovilístico de 90 vehículos y más de 3.200
vigilantes uniformados, lo que la convertía en la novena fuerza policial del país, justo antes que la de
156
Repensar los EEUU.pmd 156 21/06/2005, 11:50
to principal de estas escuelas es sencillamente «neutralizar» a los jóvenes conside-
rados indignos e indisciplinados manteniéndoles bajo candado durante el día de
modo tal que, por lo menos, no se involucren en delitos callejeros. Ciertamente es
difícil sostener que educarlos es una prioridad cuando la mitad de los estableci-
mientos de enseñanza media de la ciudad se ubican en el 1 % de los institutos de
más bajo nivel de toda la nación, según la clasificación federal realizada por el
American College Test, y cuando dos tercios de los estudiantes del gueto no com-
pletan sus estudios mientras que los que se gradúan alcanzan un nivel de lectura
equivalente al de 4.º grado (Chicago Tribune, 1992, pp. 12-13). Como es lógico, la
atmósfera carcelaria de los institutos y la presencia constante de vigilantes arma-
dos en las entradas, los pasillos, la cafetería y el patio de recreo de sus estableci-
mientos acostumbran a los niños del hipergueto al modo de actuar, la táctica y
estilo interactivo de los funcionarios de la administración penitenciara que mu-
chos de ellos habrán de encontrar poco después de finalizar su escolaridad.
De la «casa grande» al depósito o cómo la cárcel se fue asemejando
al gueto
Las dos décadas que siguieron al clímax del movimiento de los Derechos Civi-
les no sólo fueron testigos de un gran cambio en la función, estructura y textura del
gueto negro en la metrópolis postindustrial. La reacción racial y social que reconfi-
guró la fisonomía de la ciudad también produjo una transformación general radical
de los objetivos y la organización social de la institución carcelaria. En pocas pala-
bras, la «Casa Grande» (Big House) que encarnaba el ideal correccional de un trata-
miento terapéutico y la reinserción de los presos en su comunidad de origen11 pasó
a ser un vulgar «depósito» (warehouse) estratificado según el color de la piel, asedia-
do por la violencia y cuyo único objetivo era neutralizar a los marginados sociales
secuestrándolos físicamente lejos de la sociedad —al igual que el gueto «clásico»
conjuraba la amenaza de contaminación que suponía la presencia de un grupo
estigmatizado, enjaulándolo dentro de sus paredes; de forma parecida el hipergue-
to post-fordista se desarrolla en un contexto de fragmentación social, de miedo
contagioso y desesperación. El crecimiento exponencial de la población carcelaria
que condujo a una superpoblación generalizada, el aumento de la proporción de
Miami (Devine, 1995, pp. 76-77), mientras que en 1968 esta división no existía. John Devine (1996,
pp. 80-82) advierte que una de las mayores preocupaciones de los directores de los establecimien-
tos escolares clasificados por debajo de la jerarquía de los institutos es la administración de esta
«fuerza paramilitar [que] tiene una existencia autónoma con su propia organización y procedimien-
tos, lenguaje, normas, equipo, vestuarios, uniformes, vehículos y líneas de autoridad».
11. Debemos evitar idealizar el pasado carcelario: incluso en el apogeo de la «reinserción»
(rehabilitación), que corresponde a la plena madurez de la economía fordista y el estado keyne-
siano, la cárcel no rehabilitaba mucho debido a la prevaleciente «prioridad dada al manteni-
miento del orden institucional, la disciplina y la seguridad» (Rotman, 1995, p. 295). Pero el ideal
del tratamiento, la intervención de terapeutas profesionales (psicólogos, sociólogos, trabajado-
res sociales, etc.) y el despliegue de actividades orientadas a la reinserción, sí mejoraban las
condiciones de detención y reducían la arbitrariedad, la crueldad y la ilegalidad detrás de rejas.
Lo que es más, el desarrollo del «programming» de gran importancia contribuía a lograr una
estabilidad interna y transmitía a los presos una actitud optimista hacia el futuro.
157
Repensar los EEUU.pmd 157 21/06/2005, 11:50
internos que cumplía condenas prolongadas, la proliferación de bandas con base
étnica, la creciente población de delincuentes relacionados con las drogas y espe-
cialmente de jóvenes delincuentes profundamente vinculados a la economía su-
mergida y a la cultura opositora de la calle, la «sociedad de los reclusos» (inmate
society) descrita en la clásica investigación del universo carcelario de las décadas
de posguerra zozobró, como observó John Irwin (1990: vi) en su prefacio de 1990 a
The Felon (El criminal): «Ya no existe una cultura u organización social carcelaria
común, unificadora, como era frecuentemente el caso veinte años antes, cuando se
escribió The Felon. La mayoría de los presos restringen su relación a unos pocos
presos y se retiran de la vida pública de la cárcel. Una minoría se une a bandas,
juega y apuesta, compra y vende artículos de contrabando y adopta conductas
homosexuales típicas de las prisiones. Sin embargo, si optan por esta vía deben
actuar como «duros» y estar dispuestos a vivir según el nuevo código, es decir, estar
dispuestos a responder a las amenazas de violencia con violencia».
No es fácil caracterizar los cambios que han remodelado la cárcel americana a
la imagen del gueto en las últimas tres décadas, no sólo debido a la «sorprendente
diversidad» de los establecimientos y de los regímenes en todos los niveles del
sistema carcelario y según los distintos estados (Morris, 1995, pp. 228), sino tam-
bién porque contamos con muy poca información in situ sobre la vida cultural y
social dentro de los penales contemporáneos. Los sociólogos han abandonado la
institución —tras haber sido firmemente invitados a ello por las administraciones
penitenciarias cada vez más cerradas y secretas— justo cuando estaba situándo-
se a la cabeza de los instrumentos de regularización de la pobreza y la división
racial. Con la excepción parcial de los establecimientos para mujeres, los estudios
de campo han prácticamente desaparecido y la investigación sobre el encarcela-
miento ha cambiado su objetivo: las monografías de tipo etnográfico sobre el or-
den interno de la cárcel, sus jerarquías, valores y costumbres, han sido sustitui-
dos por análisis «distantes» sobre índices de encarcelamiento, la dinámica y la
eficacia de los modos de gestión penitenciaria, los determinantes de las sanciones
y el miedo al delito basados principalmente en las estadísticas oficiales, los infor-
mes administrativos, los veredictos de los procesos y encuestas cuantitativas con
un amplio muestreo (Dilulio, 1991; Simon, 2000).12 Aun así, se pueden provisio-
nalmente diferenciar cuatro tendencias que refuerzan los vínculos estructurales y
funcionales entre el gueto y la cárcel en los grandes Estados (post)industriales
que han puesto a los Estados Unidos en el sendero del encarcelamiento masivo.
12. Adviértase el paralelismo con la evolución de la investigación sociológica sobre el gueto:
los estudios de campo de la década de1960 sobre las instituciones del gueto con altura humana
de miras, desde el punto de vista indígena, desaparecieron en los años setenta para ser reem-
plazados una década más tarde por las investigaciones basadas en encuestas estadísticas so-
bre la underclass, por ejemplo los agregados poblacionales construidos desde lejos y desde
arriba a través de la manipulación de los indicadores cuantitativos (a su vez respaldados por
datos y categorías administrativas). Hay que destacar también que el silencio de las ciencias
sociales sobre la «sociedad de los presos» reproduce a nivel cognitivo la política tan entrañable-
mente estadounidense de «invisibilidad» de los problemas sociales y de las poblaciones llama-
das «problemáticas» (hoy en día se aplica la misma técnica a los beneficiarios de la ayuda social).
En contraste, la investigación etnográfica sobre la cárcel está viva y es productiva en Europa,
especialmente en Inglaterra y Francia.
158
Repensar los EEUU.pmd 158 21/06/2005, 11:50
1. La división racial de todo: el conjunto de posturas y expectativas relativa-
mente estables definidas principalmente por los estatus criminales y la conducta
carcelaria sobre el que se asentaba hasta hace poco la organización del mundo de
los presos ha sido reemplazado por un marco caótico y conflictivo en el cual «la
división racial predomina sobre cualquier otra identidad particular y ejerce su
influencia en todos los aspectos de la vida» (Irwin, 1990, p. v; también Carroll,
1982; Johnson, 1996 y Hassine, 1999, pp. 71-78). El bloque, el piso, la celda, y la
litera que se le asigna; el acceso a la comida, al teléfono, la televisión, las visitas y
los programas internos; las alianzas y protecciones que se tengan, que a su vez
determinan las probabilidades de ser víctima o autor de violencia: todo está deter-
minado por la comunidad étnica de procedencia. La lealtad electiva hacia los pre-
sos como clase genérica que daba la posibilidad de permanecer no alineado ha
sido suplantada por una lealtad forzada y exclusiva de cada uno hacia su «raza»
concebida y definida con rigidez, según el esquema de castas, sin posibilidad de
elección o de neutralidad —como dentro del gueto urbano. Y el eje central sobre el
que gira toda estratificación dentro de la «trena» ha pasado de una división vertical
entre presos y guardias, marcada por la prohibición de «columpiar a un preso» (to
rat on a con) de explotar a los otros reclusos y de hablar con el carcelero (talk to a
screw), a una división horizontal entre los propios presos: entre negros, latinos y
blancos (los asiáticos son asimilados con mayor frecuencia a los blancos mientras
que los de Oriente Medio tienen la posibilidad de escoger su afiliación).
En el relato clásico de Sykes (1958), los «roles del argot» que componen la
estructura social y el tejido cultural de la cárcel son específicos al cosmos carcela-
rio: se llama rats («soplones») y center men («hombres de centro») a los que traicio-
nan el valor fundamental de la solidaridad entre los presos al violar la prohibición
de comunicación con los guardias; los merchants trafican en la economía ilícita de
la institución, mientras que los gorillas acosan a los internos débiles para obtener
cigarrillos, alimentos, ropa y favores; de forma similar, las denominaciones wolf
(«lobo»), punks («novicio») y fag («marica») describen los roles sexuales adoptados
tras las rejas. Finalmente los ball busters («cabezas quemadas») y los real men
(«hombres verdaderos») son categorías definidas por el tipo de relación que estos
prisioneros mantienen con los guardias: desafiantes y sin nada que perder, los
primeros hacen pasar un mal rato a los carceleros y los segundos van a la suya
(«pull their own time») sin mostrar sumisión ni agresividad. En el retrato que hace
John Irwin (1990) de la organización social de los reclusos en las cárceles de
California en la década de 1960, la subcultura carcelaria no es una respuesta a
las privaciones inducidas por la cárcel sino algo importado de la calle. Sin embar-
go, son las identidades criminales de thief («ladrón»), convict («convicto») y square
(«gogo») las que predominan tras las rejas. Como contraste, en la actual cárcel-
depósito, la afiliación racial se ha vuelto el «rasgo de estatus dominante» (Hughes,
1945) que aplasta a los demás marcadores y gobierna todas las relaciones y espa-
cios, desde las celdas y los pasillos al comedor, la cantina y el patio.13
13. La organización de la cárcel-depósito según un criterio de castas se extiende a la gestión
de las relaciones con el exterior. En la cárcel de San Quintín, cerca de San Francisco, siempre que
un preso negro (o latino) es agredido en un pabellón, se prohíben automáticamente las visitas a
todos los presos afroamericanos (latinos) de esa unidad, y las mujeres a quienes se niega el acceso
al locutorio comienzan a pensar de sí mismas en esos términos categóricos en su trato con la
159
Repensar los EEUU.pmd 159 21/06/2005, 11:50
Es cierto que en las cárceles americanas, tanto en el Norte como en el Sur,
siempre ha habido una segregación estricta según el origen etnorracial. Pero esta
segregación tendía tradicionalmente a delimitar y consolidar las demarcaciones car-
celarias, ya que el mundo social de los presos negros y el de sus congéneres blancos
eran de algún modo paralelos, «separados pero iguales», para así decirlo utilizando el
vocablo constitucional (Jacobs, 1983, pp. 75-76). Tras la movilización afro-america-
na de la década de 1960 y el rápido «ennegrecimiento» de la población penitenciaria,
las divergencias raciales llegaron a aminorar y luego reemplazar las carcelarias. Y el
patrón perenne de separación y rechazo que caracterizó las relaciones entre las
comunidades en los años de la posguerra se fue amplificando por la hostilidad ma-
nifiesta y la agresividad patente, particularmente por la actividad de las bandas.
2. El «código de la calle» suplanta el «código del preso»: junto con la división
racial, la cultura predadora de la calle, centrada en los valores hipermasculinos de
«honor», «dureza» (tougness), «aplomo» (coolness), ha penetrado y transformado la
estructura social y la cultura de calabozos y cárceles. El «código del preso» enraiza-
do en la solidaridad entre los detenidos y la hostilidad hacia los guardias (Sykes y
Messinger, 1960) ha sido efectivamente superado por el «código de la calle» (Ander-
son, 1998), con su ardiente imperativo de «respeto» individual garantizado median-
te el alarde de agresividad y la demostración periódica de la capacidad de infligir
violencia física. Así, el «antiguo “héroe” del mundo carcelario —el “tipo correcto”
(“the right guy”)— ha sido reemplazado por los forajidos y los miembros de las
bandas. Estas dos categorías han elevado la “dureza” y la falta de misericordia a lo
más alto del sistema de la escala de valores de los presos» (Irwin, 1990, p. vii).
Bandas y «superbandas» callejeras con base étnica, tales como los Disciplines, El
Rukn, Vice Lords y Latin Kings en Illinois, la Mexican Mafia, Black Guerrilla Family y
Aryan Brotherhood en California y los Ñetas en la ciudad de Nueva York, han toma-
do bajo su autoridad la economía ilícita de la cárcel y desestabilizado totalmente el
sistema social de los detenidos, forzándoles a pasar de «tener su tiempo propio»
(«doing own time») a «tener el tiempo de la banda» («doing gang time»). Han precipita-
do incluso una reestructuración total de la administración de los sistemas carcela-
rios a gran escala, de Illinois a California pasando por Texas (Jacobs, 1977, pp.
137-174; Irwin, 1980, pp. 186-192; Martin y Ekland-Olson, 1987).
Junto con los cambios habidos en la composición de la clientela de las cárce-
les, la creciente circulación sub rosa de drogas y la consolidación de las bandas de
base racial, el eclipse de la antigua estructura de poder de los presos ha dado como
resultado un aumento de la brutalidad interpersonal o colectiva.14 De modo tal que
cárcel (comunicación personal de Megan Comfort, basada en el trabajo de campo que lleva a cabo
en The Tube, el área cerrada en la que los visitantes de la cárcel esperan su turno de visita).
14. «Las actividades de estos grupos violentos que, en busca de botín, sexo y venganza,
atacan a cualquier extraño han barrido completamente todo remanente de los antiguos códigos de
honor y las redes de informadores que anteriormente habían ayudado a mantener el orden. En
un espacio limitado, cerrado, como la cárcel, las amenazas o los ataques de estos grupos no
pueden ser ignorados. Los presos deben estar dispuestos a protegerse a sí mismos o apartarse
a tiempo. Aquellos que han elegido continuar circulando entre los otros, con pocas excepciones
han formado o se han unido a una pandilla o banda para su propia protección. En consecuen-
cia, los grupos de orientación violenta dominan, si no todas, la mayoría de las grandes cárceles
de hombres.» (Irwin, 1980, p. 192, el subrayado es mío.)
160
Repensar los EEUU.pmd 160 21/06/2005, 11:50
«lo que hasta entonces había sido una Big House (“Gran Casa”) represiva pero
relativamente segura, ahora es con frecuencia una jungla social inestable y violen-
ta» (Johnson, 1996, p. 133) en la que las relaciones sociales están contaminadas
por los mismos desórdenes, la misma agresividad y la misma imprevisibilidad que
en el hipergueto. Los presos de hoy «se quejan de la mayor fragmentación y desor-
ganización que experimentan ahora. La vida en la cárcel ya no está organizada sino
que se la ve como arbitraria y peligrosa» (Hunt et al., 1993, p. 407). Aquellos que
vuelven a estar detrás de las rejas después de pasar extensos períodos afuera
constatan invariablemente que no reconocen «la trena» y que no pueden ya llevarse
bien con sus compañeros internos debido a la anomia que predomina.15
Cuando Ashante, mi mejor amigo e informador del Área Sur de Chicago,
tuvo que cumplir una condena de seis años en un establecimiento de baja segu-
ridad al sur de Illinois después de haber «permanecido limpio» fuera durante
más de diez años, tras un período de ocho años en la penitenciaría de Stateville,
inmediatamente solicitó el traslado a una cárcel de máxima seguridad: estaba
azorado por la arrogancia y la indisciplina de los «young punks» de las calles de
Chicago que ignoraban el antiguo código de los convictos, no respetaban a los
decanos de los presos y buscaban continuamente la confrontación por cualquier
motivo. Ashante sabía bien que si era trasladando a Stateville o Pontiac, sopor-
taría un régimen mucho más restrictivo en un ambiente físico más deprimente
con acceso a menos «programas», pero creía que un ambiente más previsible
regido por reglas de la antigua «sociedad de presos» supondría una estancia
menos arriesgada.16 La creciente entropía y el caos que caracterizan la vida carce-
laria hoy explican que «no es raro hallar el 10 % de la población de las grandes
cárceles en “custodia protegida”», un régimen restrictivo reservado a los detenidos
que se consideran amenazados (Morris, 1995, p. 248). Esto explica también la
proliferación de las penitenciarías «de máxima seguridad» en todo el país (llama-
das «supermax») a medida que las autoridades se esfuerzan por restaurar el orden
relegando «a los peores de los peores» internos a establecimientos especiales don-
de son mantenidos en un encierro casi total bajo regímenes de detención tan
severos que prácticamente no se distinguen de la tortura tal como ésta es definida
por las convenciones internacionales sobre Derechos Humanos (King, 1999).
3. Purga de los indeseables: la «Gran Casa» de las décadas de posguerra esta-
ba animada por una teoría consecuencialista del castigo cuyo objetivo era reso-
cializar a los presos de modo que se redujese la probabilidad de reincidencia a su
vuelta a una sociedad que esperaba que fuesen eventualmente miembros res-
15. Véase, por ejemplo, el relato de primera mano de Hassine (1999, pp. 41-42) sobre el
conflicto entre los «presos nuevos y los antiguos (old heads)» en la «subcultura carcelaria» guetiza-
da, marcada por «su desprecio por la autoridad, la drogadicción, el analfabetismo y su mentalidad
de asistido, en resumen, por todos los males de la decadencia del inner city estadounidense».
16. El mismo razonamiento se aplica en las cárceles de la gran ciudad, que se han vuelto
tan desorganizadas, violentas y punitivas que muchos detenidos se apresuran a declararse
culpables para ser rápidamente «sent to state» (por ejemplo, enviados rápidamente a una cárcel
del Estado tras ser condenados): «Mejor pasar un año en una estatal que tres meses en estos
calabozos del demonio», es lo que me dijeron varios detenidos de la Men’s Central Jail de Los
Ángeles interrogados durante el verano de 1998.
161
Repensar los EEUU.pmd 161 21/06/2005, 11:50
petuosos de la ley, cuando no miembros productivos. Después del repudio oficial
de la filosofía de «reinserción» en la década de 1970 (Allen, 1981), la cárcel de hoy
tiene como único propósito neutralizar a los delincuentes —y a los individuos
presumiblemente susceptibles de violar la ley, como los que están en libertad
condicional— tanto materialmente, extirpándolos de la sociedad para amurallar-
los en una especie de cueva institucional, como simbólicamente, trazando una
rígida y estricta línea de demarcación entre los criminales y los ciudadanos pre-
sumiblemente respetuosos con la ley. El paradigma de seguridad de «Ley y orden»
(«Law and order») que ha alcanzado una incontestable hegemonía en la política
criminal y judicial en las últimas dos décadas, da al traste con cualquier noción
de prevención y proporcionalidad, apelando directamente al resentimiento popu-
lar a través de medidas que dramatizan el miedo y el asco del crimen, considera-
do como la conducta aberrante de individuos viciados y viciosos.17 Esas apelacio-
nes al resentimiento, escribe Hirsch (1999, p. 676), «reflejan una ideología cuya
finalidad es purgar de “indeseables” el cuerpo político», y en la cual el encarcela-
miento es esencialmente un medio de excomunión social y moral. Esto hace que
la misión de la cárcel hoy sea idéntica a la del gueto tradicional, cuya razón de ser
era precisamente poner en cuarentena al grupo «contaminante», excluyéndolo
del cuerpo urbano.
Cuando se hace uso de la cárcel como instrumento de purga social y cultural, al
igual que el gueto, ya no apunta más allá de sí: se vuelve un dispositivo encerrado
en sí mismo que cumple su función y encuentra su justificación por su mera exis-
tencia. Y sus habitantes aprenden a (sobre)vivir en el aquí-y-ahora, inmersos en la
inmediatez del momento, bañados en el concentrado de violencia y desesperación
que va fermentando entre sus paredes. En su descripción autobiográfica de la cam-
biante estructura social y cultural de un establecimiento de máxima seguridad en
Pennsylvania en los últimos dieciséis años, el preso Victor Hassine (1999, p. 41)
capta perfectamente el proceso de involución que va de la Big House («Gran Casa»),
orientada hacia una eventual reinserción del preso en la sociedad, a la Warehouse
(«Depósito») que no lleva a ningún lado, sino a un muro de desesperación:
Mediante este proceso gradual de deterioro, la cárcel Graterford se convirtió en el
gueto Graterford, un lugar donde los hombres se olvidan de los tribunales o de la
diferencia entre bien y mal porque están demasiado ocupados pensando en vivir,
morir, o peor aún.
En un gueto no existe reforma, rehabilitación ni redención. Sólo existe la super-
vivencia de los mejor adaptados (survival of the fittest). Crimen, castigo, responsabi-
lidad son palabras sin importancia para hombres que viven en una sociedad sin
leyes, una sociedad en la que sus actos no tienen otro límite que los muros de
cemento y de acero que los rodean. Si bien una prisión debería, práctica o teórica-
mente, fomentar el mayor bien, en cuanto se transforma en gueto sólo puede prome-
ter insurrección y violencia.
17. La ley llamada «Three Strikes and You’re Out» que estipula el encarcelamiento automá-
tico a perpetuidad de los condenados en la plenitud de su carrera delictiva culpables de doble
reincidencia, ejemplifica esta idea de «venganza como política pública» (Shicor y Sechrest, 1996)
por el desprecio que muestra hacia los principios de proporcionalidad y de eficiencia penológi-
ca, así como en el uso descarado de una metáfora pegadiza proveniente del béisbol que equipa-
ra la lucha contra el delito a una especie de deporte de competición.
162
Repensar los EEUU.pmd 162 21/06/2005, 11:50
4. La organización socio-racial dualista del reclutamiento y de la autoridad peni-
tenciarios: la cárcel contemporánea se parece al gueto por la sencilla razón de que
una abrumadora mayoría de sus ocupantes provienen del centro segregacionado
de las principales ciudades del país, adonde regresan al salir, para caer rápida-
mente en manos de la policía antes de ser enviados nuevamente tras las rejas
para una estancia más larga, en un ciclo automantenido que los hunde cada vez
más en la marginalidad socioeconómica y la inhabilitación legal. Para citar un
ejemplo, hacia finales de los ochenta tres de cada cuatro presos que cumplían
condena en las cárceles del estado de Nueva York provenían únicamente de siete
barrios negros y latinos de la ciudad de Nueva York, que también eran las zonas
más pobres de la metrópolis, principalmente Harlem, el Bronx Sur, el este de
Nueva York y Brownsville (Ellis, 1993). Cada año estos barrios segregados y des-
heredados suministraban un nuevo contingente de aproximadamente 25.000 pre-
sos al tiempo que unos 23.000 eran puestos en libertad —la mayoría de ellos en
libertad condicional— y reenviados a esas zonas devastadas. Teniendo en cuenta
un porcentaje de reincidencia criminal en todo el estado del 47 %, puede estimar-
se que alrededor de 15.000 de ellos, como mínimo, regresan cada año a la cárcel.18
El hecho de que el 46 % de los presos de las cárceles del estado de Nueva York
provengan de barrios atendidos por las dieciséis peores escuelas públicas de la
ciudad (Davidson, 1997, p. 38) asegura que su clientela será debidamente reabas-
tecida en el futuro.
El sistema carcelario contemporáneo y el gueto no muestran sólo un recluta-
miento y una composición similar según el origen de clase y casta. El primero
también reproduce la estructura de autoridad característica del segundo en tanto
que coloca a una población de Negros pobres bajo el control directo de los Blancos
—si bien, en este caso, son Blancos de clase inferior. En el gueto comunitario de la
posguerra, los residentes Afroamericanos apencaban bajo la tutela directa de los
propietarios blancos, los empleadores blancos, los sindicatos de blancos, los tra-
bajadores sociales blancos y los policías blancos (Clark, 1965). De igual modo, al
terminar el siglo, los convictos de la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Baltimore,
Cleveland, Detroit y Chicago —preponderantemente Afroamericanos— cumplen
sus condenas en establecimientos cuyo personal se compone mayoritariamente
de funcionarios blancos (cfr. gráfico). En Illinois, por ejemplo, dos tercios de los
41.000 presos de las cárceles del estado son Negros que viven bajo la tutela de
una fuerza uniformada de 8.400 hombres, de los cuales el 84 % son blancos. Con
la proliferación de los establecimientos de detención en zonas rurales, la estabili-
dad económica y el bienestar material de los blancos de las clases más bajas del
interior del país en declive depende en lo sucesivo de la marginalidad socioeconó-
mica y de la reclusión penal de un número cada vez mayor de Negros del subpro-
letariado de los grandes centros urbanos.
18. Es revelador que esta información provenga de una encuesta sobre la procedencia
geográfica de los presos llevada a cabo por los mismos internos: pudieron así sentir in situ lo
que el militante y estudioso de las cárceles Eddie Ellis (1993, p. 2; y también 1998) llama la
«relación de simbiosis» que emerge entre el gueto y el sistema carcelario, incluso cuando los
funcionarios del gobierno y los investigadores en ciencias sociales no reparaban en ello o les
era indiferente.
163
Repensar los EEUU.pmd 163 21/06/2005, 11:50
Presos negros bajo vigilancia de guardianes blancos
10,5
Nueva York 54,3
8,3
Pennsylvania 56,5
8,7
Maryland
77,2
21,3
Ohio 53,8
14,3
Michigan 55,7
13,2
Illinois 65,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80
% Afroamericanos (1997)
Presos Guardianes
Fuente: Camille Graham Camp y George M. Camp. (eds.), The Corrections Yearbook 1998, Middletown,
Criminal Justice Institute, 1998, pp. 13 y 130.
Los cambios convergentes que han «carcelizado» al gueto y «guetizado» la cár-
cel en la época posterior a la revolución por los Derechos Civiles sugieren que la
sobre-representación desmesurada y en creciente aumento de los Negros detrás
de las rejas no tiene su origen únicamente en el punto de mira discriminatorio de
las políticas penales específicas tales como la «Guerra contra las Drogas», como lo
propuso Tonry (1995), ni en los efectos desestabilizantes de una mayor penetra-
ción del Estado penal en los barrios del gueto, como sostiene Miller (1997). Esto
no implica que estos dos factores no tengan su importancia, puesto que se ve
claramente que están profundamente implicados en el hiper-encarcelamiento de
los Afroamericanos; sino que no son suficientes para captar la naturaleza exacta
y la magnitud de las transformaciones que han entrelazado la cárcel con el
(hiper)gueto mediante una relación de equivalencia funcional —sirven a un único y
mismo propósito: el confinamiento coercitivo de una población estigmatizada— y
de homología estructural —comprenden y conforman el mismo tipo de relaciones
sociales y la misma estructura autoritaria— hasta formar un mismo entramado
institucional, capaz de cumplir nuevamente la misión históricamente atribuida a
las «instituciones peculiares» de Norteamérica.
La tesis de un acoplamiento estructural-funcional de los restos del gueto con
el sistema carcelario tiene su razón de ser si se considera el momento en que se da
la transición racial: con un decalaje de casi quince años, el «ennegrecimiento» de la
población carcelaria se produce a continuación de la desaparición del «Black Belt»
como instrumento eficiente para el control de castas en el medio urbano-indus-
trial, del mismo modo que, un siglo antes, la repentina represión penal de los
Afroamericanos había contribuido a consolidar «los muros de la supremacía blan-
164
Repensar los EEUU.pmd 164 21/06/2005, 11:50
ca mientras que el Sur pasaba de la era de esclavitud racial a la era de castas
raciales» (Oshinsky, 1996, p. 57). También se verifica por el patrón geográfico de
desproporcionalidad racial y su evolución: fuera del Gran Sur —que por razones
históricas obvias requiere un análisis por separado— la distancia Negros-Blancos
en cuanto a encarcelamiento es más pronunciada y ha crecido más rápidamente
en aquellos estados del Medio Oeste y el Noreste que son la cuna histórica del
gueto del Norte (Mauer, 1997).
La interrelación entre el cinturón negro urbano y el sistema carcelario en-
cuentra una confirmación suplementaria, además de un apoyo importante, en la
fusión entre la cultura del gueto y la carcelaria, como lo expresan con fuerza las
letras de los cantantes de gangsta rap y de los artistas hip hop (Cross, 1993), los
graffitis y los tatuajes (Phillips, 1999, pp. 152-167), y la difusión en el corazón de
las ciudades, y más allá, de los modelos de lenguaje, de vestimenta y de interac-
ción renovados dentro de cárceles y penitenciarías. La llegada del hiperencarcela-
miento para los negros y latinos de las clases más bajas, de hecho, ha dejado
caduca entre los estudiosos del encarcelamiento la clásica disputa entre la «tesis
de la privación», canonizada por Gresham Sykes, y la «tesis de la importación»
propuesta como respuesta por John Irwin y Donald Cressey. Esta alternativa está
ya superada por la fusión de la simbólica de la calle y la de la cárcel, la mezcla
resultante se vuelve a exportar al gueto y se difunde a toda la sociedad mediante
los circuitos comerciales que proveen al mercado consumidor de los jóvenes, los
deportes profesionales e incluso los medios de comunicación convencionales.19
Esto se confirma con la moda tan difundida entre los adolescentes de los pantalo-
nes tipo baggy que se llevan con la entrepierna abierta hasta la mitad del muslo y
la resurgente popularidad del body art que retoma los temas y la iconografía de la
cárcel, por lo general sin que sus seguidores lo sepan.
Cómo la cárcel (re)configura la frontera racial y remodela la ciudadanía
La esclavitud, el sistema llamado «de Jim Crow» y el gueto son «instituciones
conformadoras de raza» (race-making institutions), dispositivos que construyen esta
división social enormemente singular que es la «raza» como etnicidad denegada,
en tanto que no se contentan con tratar una división etnorracial existente, de
algún modo, independientemente de ellas. De hecho cada una de estas institucio-
nes produce —o co-(re)produce— continuamente esta división a partir de demar-
caciones y disparidades de poder heredadas que inscribe en cada época en una
19. No pasa una semana apenas sin que The New York Times publique uno o varios artícu-
los sobre algún aspecto de la cárcel no relacionado con ningún delito, lo que da fe de la penetra-
ción y la normalización de la cultura carcelaria: por ejemplo, «Accesorios para la Big House, los
carceleros estudian sus opciones para mantener el control sobre los prisioneros» (en el suple-
mento del domingo); «Con la Jailhouse Chic, un anti-estilo se convierte en un estilo propio» (un
artículo de la sección Modas); «Habitaciones disponibles en una Gated Community: $20 noche»
(sección Sociedad); «Utilizando Internet tras las rejas» (Sociedad); «Un acercamiento a la forma-
ción de cuadros» (seminarios sobre técnicas de comunicación para ejecutivos llevados a cabo
dentro de Attica, en la sección Negocios); «Encerrada en las cárceles, la literatura se evade» (en
Artes e Ideas) (14 de mayo, 13 de junio, 10 de julio, 1, 23 y 26 de agosto, respectivamente).
165
Repensar los EEUU.pmd 165 21/06/2005, 11:50
constelación característica de formas materiales y simbólicas.20 Y todas se han
esforzado en racializar el límite arbitrario que deja a los Afroamericanos fuera del
resto de las ciudades estadounidenses al negar activamente su origen cultural en
la historia, para atribuírselo a la necesidad ficticia de la biología.
El concepto muy particular de «raza» que Estados Unidos ha inventado, vir-
tualmente único en el mundo por su rigidez e implicaciones, es resultado directo
de la tremenda colisión entre la esclavitud y la democracia como modos de orga-
nización de la vida social después de que se hubiese establecido el trabajo servil
como forma predominante de reclutamiento laboral y control de la mano de obra
en una colonia poco poblada con un sistema de producción precapitalista (Fields,
1982). El régimen de Jim Crow remodeló la frontera racializada entre esclavos y
hombres libres convirtiéndola en una rígida separación de castas, oponiendo Whites
(blancos) y Negros (negros) —siendo considerada de estos últimos toda persona
con ancestros africanos reconocidos, sin importar hasta qué grado—, que conta-
minó hasta el último resquicio del sistema social y simbólico del Sur tras la Gue-
rra de Secesión (Powdermaker, 1939). El gueto, a su vez, imprimió esta dicotomía
en la organización espacial y los esquemas institucionales de la metrópolis indus-
trial. Tanto es así que al día siguiente de iniciarse las «revueltas urbanas» de la
década de 1969 —que, en verdad, eran levantamientos contra la subordinación
de casta y de clase—, «urbano» y negro se volvieron casi sinónimos en el discur-
so de política pública así como en el habla cotidiana. Y la «crisis» de la ciudad se
convirtió en la perenne contradicción entre, por una parte, el carácter individua-
lista y el espíritu competitivo de la vida estadounidense y, por otra, la exclusión
permanente de los Afroamericanos de este espacio vital.21
En el comienzo de un nuevo siglo, es la cuarta «institución particular» naci-
da de la asociación del hipergueto y del sistema carcelario quien debe refundir el
significado y el alcance social de la «raza» según los dictados de la economía
desregularizada y el Estado post-keynesiano. Ahora bien, el aparato penal ha
actuado desde hace mucho tiempo como cómplice de la dominación etnorracial,
al contribuir a estabilizar un régimen contestado o a llenar los hiatos entre regí-
20. El hecho de que la «raza» como principio social de visión y división (invocando la noción de
Pierre Bourdieu) sea una fabricación histórica y por tanto sujeta a contestación, como sucede con
todas las entidades sociales, no significa que sea eo ipso indefinidamente maleable, ni dotada de
una «fluidez», una «inestabilidad inherente» y hasta una «volatilidad» que permitiría reconfigurarla
por completo a cada cambio histórico (como lo sostiene Berlin, 1998, pp. 1-3). La insistencia sobre
las luchas, la resistencia y el cambio que ha sido el sello distintivo de recientes enfoques populis-
tas, «desde abajo», en la historiografía y la sociología de la dominación etnorracial, no debe impe-
dirnos ver que la ductilidad y durabilidad de la «raza» es altamente variable según las épocas y
sociedades, dependiendo, precisamente, de la naturaleza y funcionamiento de las «instituciones
particulares» existentes en ese momento que la producen y reproducen en tal o cual contexto.
21. Bastan dos indicadores para destacar el persistente ostracismo al que se ven someti-
dos los Negros en la sociedad estadounidense. Son el único grupo al que se «hipersegrega», su
aislamiento espacial se desplaza progresivamente desde el nivel «macro» del Estado y el conda-
do al nivel «micro» de la municipalidad y del barrio, de modo tal que se minimizan los posibles
contactos con los Blancos a lo largo de todo el último siglo (Massey y Denton, 1993; Massey y
Hajnal, 1995). Siguen siendo excluidos por el hecho de exogamia hasta niveles desconocidos en
las otras comunidades, a pesar del crecimiento reciente de las familias llamadas «multirracia-
les»; menos del 3 % de mujeres negras se casan fuera de su grupo cuando una mayoría de
mujeres de origen hispánico y asiático lo hace (DaCosta, 2000).
166
Repensar los EEUU.pmd 166 21/06/2005, 11:50
menes sucesivos: así, los «Códigos negros» del período de reconstrucción de la
Unión sirvieron para mantener en su sitio a la mano de obra afroamericana
después de la abolición de la esclavitud, mientras que la criminalización del
movimiento de reivindicación de los derechos civiles en el Sur, en la década de
1950, tenía como objetivo retardar la agonía del sistema Jim Crow. Pero el rol de
la institución carcelaria de hoy es distinto porque por primera vez en la historia
de los Estados Unidos ha sido elevada al rango de principal maquinaria para la
race-making.
De entre los múltiples efectos de la unión del gueto y la cárcel en una amplia
malla carcelaria, el más decisivo es sin duda el haber reavivado en la práctica y
reforzado oficialmente la asociación plurisecular entre «blackness» y violencia cri-
minal. Junto con el regreso de las mitologías al estilo Lombroso sobre el atavismo
criminal y la amplia difusión de las metáforas de animales en el campo periodísti-
co y político (donde menciones como «superdepredadores», «manadas de lobos» y
otros «animales» son algo habitual),22 el superencarcelamiento masivo de los Ne-
gros ha proporcionado una garantía poderosa de «sentido común» para «usar el
color de la piel como indicador de peligrosidad» (Kennedy, 1997, p. 136). En los
últimos años, los tribunales han continuado autorizando a la policía a emplear la
«raza» como «una señal negativa de riesgo incrementado de criminalidad», y los
juristas se han apresurado a apoyar este uso como «una adaptación racional a la
demografía del delito», resaltada y verificada, como si lo estuviera, por el ennegre-
cimiento de la población carcelaria, a pesar de que semejante práctica implica
contradicciones jurídicas importantes desde el punto de vista del constitucional
(Kennedy, 1977, pp. 143 y 146). En todo el sistema de justicia criminal, la fórmula
«joven+negro+varón» equivale abiertamente, hoy en día, a una «causa probable»
que justifica el arresto, el interrogatorio, el registro personal y la detención de
millones de Afroamericanos todos los años (Gaynes, 1993).
En la era de las políticas de seguridad con objetivos raciales y su vertiente
sociológica —el encarcelamiento masivo racialmente tendencioso—, la imagen pú-
blica reinante del delincuente no es solamente la de «un monstruo: un ser cuyas
características son inherentemente distintas de las nuestras» (Melossi, 2000,
p. 311), sino la del monstruo negro, hasta tal que los jóvenes Afroamericanos del
inner city han llegado a personificar esa mezcla explosiva de degeneración moral y
destrucción material.23 La persistente fusión de lo negro (blackness) con el crimen
en la representación colectiva y la política de gobierno (la otra cara de esta ecua-
ción es la fusión de lo negro con el recurrir a la ayuda social) reactiva, de este
modo, la «raza» dando una salida legítima a la expresión de la animosidad anti-
negro: la vituperación pública de delincuentes y presos. Como señala el escritor
John Edgar Wideman (1995, p. 504): «Es totalmente respetable cubrir con brea y
emplumar a los delincuentes, pedir su encierro y que se tire la llave. No es racista
22. Para el resurgimiento y la difusión de pseudo-teorías genéticas sobre el crimen en el
mundo universitario periodístico o político, que participan de la proto-racialización del estigma
judicial, con la instauración de mecanismos de control social y de marcaje postpenal cada vez
más amplios, véase Wacquant (2001).
23. De ahí el éxito comercial, basado en una fascinación malsana, del relato autobiográfico
de uno de los miembros de una banda de Los Ángeles, bien apodado «Monster» Kody, que apa-
rece frecuentemente en las crónicas periodísticas (Shakur, 1993).
167
Repensar los EEUU.pmd 167 21/06/2005, 11:50
estar contra el delito, incluso cuando el delincuente arquetípico en los medios de
masas y en el imaginario colectivo casi siempre tiene el rostro de “Willie” Horton
[un condenado negro, culpable de violar a una Blanca, tras ser liberado anticipa-
damente, hecho que el Partido Republicano utilizó sin pudor alguno para simbo-
lizar su oposición al “laxismo” hacia el “crimen” en la campaña presidencial de
George Bush, en 1992]. Gradualmente, “urbano” y “gueto” se han convertido en
palabras código que representan esos lugares terribles donde sólo residen los
Negros. La “cárcel” está en fase de ser rápidamente “relexicalizada” según el mis-
mo procedimiento segregacionista».
De hecho, cuando «ser un hombre negro procedente de un cierto medio social
y una clase económica determinada es equivalente para la sociedad a ser un de-
lincuente», ser procesado por el sistema penal equivale a ser transformado en
Negro y «purgar la pena» tras las rejas es al mismo tiempo «mostrar su raza» (Wide-
man, 1995, p. 505).24
Un segundo efecto importante de la penalización de la «cuestión racial» me-
diante la expansión hipertrófica del sistema carcelario ha sido despolitizarla radi-
calmente. Ya que reformular los problemas que plantea mantener la división etno-
rracial ante la desaparición del gueto en términos de «respeto a la ley» es deslegitimar
automáticamente cualquier intento de resistencia y reparación colectivos. Las or-
ganizaciones existentes que se ocupan de las reivindicaciones cívicas de los Afro-
americanos no pueden enfrentarse plenamente a la crisis del hiperencarcelamien-
to en su comunidad por temor a que esto parezca validar la fusión explosiva entre
blackness y delito, que prevalece en la percepción pública y que alimenta precisa-
mente esta crisis. De ahí, el silencio de la NAACP, la Urban League, la Black
Congressional Caucus y las Iglesias negras sobre el tema, incluso cuando la tute-
la penal de los Afroamericanos ha alcanzado niveles nunca experimentados por
ningún otro grupo en la historia, ni aun bajo los regímenes autoritarios más re-
presivos ni en las sociedades de estilo soviético. Esta reticencia se refuerza aún
más por el hecho —advertido ya hace tiempo por W.E.B. DuBois— de que la débil
posición de la burguesía negra en la jerarquía sociorracial es directamente tribu-
taria de su capacidad de distanciarse de sus indisciplinados e imprevisibles con-
géneres de clases inferiores: para compensar el handicap simbólico de pertenecer
a una casta estigmatizada, los Afroamericanos de clases medias deben forzosa-
mente mostrar a los Blancos que ellos «no tienen ninguna clase de simpatía ni
nexo conocido con ningún Negro que haya cometido algún crimen» (DuBois, cita-
do en Christianson, 1998, p. 228).
Hasta las revueltas, la última arma de protesta que le quedaba a un subpro-
letariado urbano rechazado por un sistema político totalmente dominado por el
electorado blanco suburbano y las grandes empresas (Clawson, 2001), han sido
desprovistas de sentido por los encarcelamientos masivos. Por lo general, se
cree que las «revueltas raciales» en Estados Unidos alcanzaron su cumbre du-
rante la década de 1960 antes de desaparecer totalmente, salvo algunas espo-
24. Teresa Gowan (2000) informa que ex convictos blancos forzados a establecerse en los
barrios pobres y negros del centro de St. Louis para estar cerca de las oficinas de libertad
condicional después de salir de las cárceles de Missouri se quejan de que el trato de la justicia
penal los «convierte en Negros».
168
Repensar los EEUU.pmd 168 21/06/2005, 11:50
rádicas explosiones de violencia, como las de Miami en 1980 y Los Ángeles en
1992. En realidad, a las revueltas de los guetos entre 1963 y 1968 siguió una
ola de levantamientos dentro de las cárceles, desde Attica y Soledad pasando por
decenas de penales de Michigan, Tennessee, Oklahoma, Illinois, Virginia y Penn-
sylvania, entre otros (Morris, 1995, pp. 248-249; Useem y Kimball, 1989). Pero
al salir del escenario público de las calles y pasar al perímetro cerrado de las
penitenciarías, estas explosiones colectivas difieren de las de los años sesenta
en tres puntos esenciales. En primer lugar, las revueltas de los guetos eran
muy visibles y, a través de los medios de comunicación, interpelaban directa-
mente a las más altas autoridades del país. Las revueltas carcelarias, por el
contrario, nunca fueron muy visibles (salvo que provocaran grandes destrozos)
y rápidamente se han vuelto cada vez menos perceptibles hasta el punto de casi
desaparecer de la escena pública.25 Además, han tenido respuestas administra-
tivas desde dentro de la burocracia penitenciaria, en lugar de las respuestas
políticas dadas desde el exterior, y estas medidas sólo han agravado el proble-
ma: el tratamiento que daba el Estado a la beligerancia de los internos en la
década de 1950 era «intensificar la dinámica terapéutica en las cárceles» (Rot-
man, 1995, p. 189); treinta años después, su réplica consiste en intensificar el
esfuerzo de «clasificar, separar y aislar» (Irwin, 1980, p. 228), endurecer la dis-
ciplina, banalizar el recurso al régimen de lockdown (durante el cual todos los
prisioneros permanecen las 24 horas del día en su celda y esto durante meses)
y multiplicar el uso de «unidades de alojamiento especial» y establecimientos de
«supermáxima» seguridad (llamados supermax). Una tercera diferencia entre
las tumultuosas revueltas del gueto en las décadas anteriores y las revueltas
carcelarias difusas y silenciadas que las sucedieron es que, por lo general, es-
tas últimas enfrentan no a los Negros contra los Blancos, sino a grupos étnicos
dominados entre ellos —habitualmente, Negros contra Mexicanos— con lo que
disminuyen sus posibilidades de una interpretación sociopolítica amplia que
los relacionaría con la transformación del orden etnorracial que prevalece fuera
25. Hasta tal punto que han escapado incluso de la atención de los estudiosos del tema:
dos días antes de la conferencia sobre «Mass Incarceration in the USA: Social Cuses and Conse-
quences» (organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en febrero de
2000) en la cual se presentaba una versión preliminar de este trabajo, se desató una revuelta
racial entre unos 200 internos negros y latinos en la cárcel Pelican Bay de alta tecnología en
California (establecimiento de máxima seguridad con la reputación de ser «el más seguro de la
nación» y conocido por ser una «zona de guerra» entre Afroamericanos y Blancos), durante la
cual los guardias mataron a un preso e hirieron de gravedad a otros doce. Les llevó más de
media hora a 120 correctional officers reprimir la reyerta frenética, a pesar del uso del gas
lacrimógeno, el spray pimienta, las balas de goma y madera y dos docenas de cartuchos dispa-
rados con rifles Ruger Mini-14. Al día siguiente, las autoridades pusieron a la totalidad de las 33
cárceles del Estado en estado de alerta («Guardias matan preso en disputa en Pelican Bay», San
Francisco Chronicle, 24 de febrero de 2000; «Interno muere y doce son heridos al producirse una
revuelta en una cárcel de California», The New York Times, 24 de febrero de 2000; «El Estado
pone a todas las cárceles en estado alerta: las autoridades indagan señales de tensión racial
después de que una revuelta terminara en la muerte de un tiro de un interno en Pelican Bay»,
Los Ángeles Times, 25 de febrero de 2000). Ninguno de los participantes de la conferencia men-
cionó durante las jornadas de debate este disturbio, el más violento ocurrido en cárceles de
California en dos décadas.
169
Repensar los EEUU.pmd 169 21/06/2005, 11:50
de la cárcel.26 Al encerrar a Negros pobres en la tumba formada por las paredes de
cemento de la cárcel, el Estado penal ha silenciado efectivamente la revuelta del
subproletariado.
El superdesarrollado sistema carcelario de Estados Unidos, al asumir un rol
central en el gobierno post-keynesiano de la división social y de la miseria, en la
encrucijada del mercado desregularizado de trabajo no cualificado, en un sistema
de welfare-workfare («bienestar-trabajo») diseñado para apoyar el empleo precario
y los vestigios del gueto, se ha convertido en un instrumento importante de pro-
ducción simbólica por propio derecho.27 Es la institución preeminente para dar
significado y sancionar en la sociedad estadounidense contemporánea la black-
ness (la negrura), como lo hizo la esclavitud durante los tres primeros siglos de la
historia del país. Y así como la esclavitud provocaba la «muerte social» de los
cautivos africanos importados a territorio americano y sus descendientes (Patter-
son, 1982), el encarcelamiento masivo también produce la muerte cívica de aquellos
que atrapa al expulsarlos del pacto social. Los reclusos de hoy son entonces el
objetivo de un triple movimiento de encierro y expulsión:
1. Se niega el acceso a los presos al capital cultural considerado valioso: cuan-
do tener un título universitario es un requisito indispensable para obtener un
empleo en el (semi)protegido sector del mercado de trabajo, los reclusos han sido
excluidos de la educación superior al ser tachados oficialmente del programa Pell
Grants (Becas Pell) (que debe garantizar el acceso a la universidad a estudiantes
sin medios), exclusión que se aplicó sucesivamente a los condenados por infringir
la legislación sobre drogas en 1988, a los convictos condenados a muerte o a
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1992, para alcanzar
finalmente a todos los otros reclusos de las cárceles del Estado o federales en
1994, fuese cual fuese el motivo de su condena. Esta radiación fue votada por el
Congreso con el único propósito de acentuar la división simbólica entre delin-
cuentes y «ciudadanos respetuosos con la ley» a pesar de la abrumadora eviden-
cia, según estudios del gobierno, de que los programas educativos dados en las
cárceles reducen drásticamente la tasa de reincidencia y ayudan a mantener el
orden carcelario (Page, 2001).
2. Se excluye sistemáticamente a los presos de la redistribución social y de la
ayuda pública a los necesitados en un período en el cual la inseguridad de empleo
26. Esto no quiere decir, por supuesto, que esto signifique que todas las revueltas en las
cárceles estén causadas por conflictos raciales. La típica revuelta carcelaria implica un gran
número de agravios combinados, desde mala comida y cuidados médicos hasta el carácter
arbitrario y represivo de las decisiones administrativas pasando por la inactividad y carencia de
programas de rehabilitación. Pero las divisiones y tensiones etnorraciales siempre son un tras-
fondo propicio, cuando no un factor importante de incidentes violentos, reales o percibidos, de
los que los establecimientos carcelarios en EE.UU. son el teatro (en el verano de 1998, corría la
voz entre los detenidos de la cárcel del Condado de Los Ángeles de que había que evitar algunos
centros a cualquier precio, porque tenían «una revuelta racial todos los días»).
27. El argumento que se sostiene a continuación está influenciado por la explicación
neo-durkheimiana de Garland (1991: 219) sobre el «castigo como un conjunto de prácticas
significativas» que «ayuda a producir subjetividades, formas de autoridad y relaciones socia-
les» ampliadas».
170
Repensar los EEUU.pmd 170 21/06/2005, 11:50
hace que el acceso a esos programas sea más necesario que nunca para todos
aquellos que residen en las zonas inferiores del espacio social. La ley priva auto-
máticamente a cualquier persona detenida durante más de 60 días de percibir
pagos de asistencia social, pensiones de veteranos de guerra y bonos de comida.
La Work Opportunity and Personal Responsability Act (Ley de oportunidad laboral y
responsabilidad personal), que «reformó» la ayuda social en1996, aleja a gran
parte de ex convictos del acceso a la ayuda médica gratuita (Medicaid), de las
viviendas sociales y de otras formas de asistencia a los necesitados. En la prima-
vera de 1998, el presidente Clinton denunció enérgicamente como «un fraude y un
abuso» intolerables perpetrados contra las «familias trabajadoras» (working fami-
lies) que «respetan las reglas de juego» el hecho de que algunos presos (o sus
familias) seguían recibiendo subsidios debido a una aplicación burocrática inefi-
caz de estas prohibiciones. Y con orgullo puso en marcha un plan sin precedentes
de «cooperación entre las administraciones federales, del Estado y locales, así
como nuevos e innovadores dispositivos» que se apoyan en «las más avanzadas
tecnologías para excluir a todo recluso»28 que aún recibiera algún subsidio (Clin-
ton, 1998), previendo sobretodo el pago de incentivos a los condados que enviaran
con diligencia a los servicios del Seguro Social información que permitiera identi-
ficar rápidamente a los detenidos de sus cárceles.
3. Se prohíbe a los reclusos toda participación política mediante la prescripción
penal de los derechos civiles (criminal disenfranchisement) practicada a una escala
y con un vigor desconocido e inimaginable en cualquier otro país. Todos los miem-
bros de la Unión, excepto cuatro estados, privan del derecho al voto a los adultos
encarcelados; 39 estados prohíben a las personas condenadas a cárcel con la
sentencia en suspenso a ejercer sus derechos políticos y 32 estados aplican tam-
bién esta misma prohibición a condenados que están en libertad condicional. En
14 estados, antiguos reincidentes son despojados del derecho al voto aun cuando
ya no estén en manos de la justicia —esto es de por vida en diez de esos Estados.
El resultado es que casi 4 millones de estadounidenses son temporal o perma-
nentemente excluidos de las urnas, en esta cifra se incluye a 1,47 millones de
americanos que no están tras las rejas y 1,39 millones que ya cumplieron su pena
por completo (Fellner y Mauer, 1998). Sólo veinticinco años después de que su
comunidad obtuviese el derecho al voto efectivo (con la Voting Rights Acts de
1965), uno de cada siete hombres negros en todo el país es apartado de las urnas
mediante la privación penal de sus derechos civiles y siete estados prohíben votar
a perpetuidad a más de un cuarto de sus residentes negros varones.
A través de esta triple exclusión, la cárcel y el sistema de justicia criminal más
ampliamente, contribuyen a la continua reconstrucción de la «comunidad imagina-
ria» de los americanos mediante la oposición bipolar entre las «familias trabajado-
ras» (working families) respetables —implícitamente blancas, periurbanas y dig-
nas— y la despreciable underclass de delincuentes, holgazanes y parásitos sociales,
esa hidra antisocial de dos cabezas personificada, del lado femenino, por la welfa-
re mother, madre joven libertina que vive a costa de la ayuda social, y del lado
28. El presidente Clinton utiliza la expresión «to weed out» (arrancar) que también se utiliza
con el significado de «arrancar las malas hierbas».
171
Repensar los EEUU.pmd 171 21/06/2005, 11:50
masculino, por el peligroso gang banger de las calles —por definición, de piel
negra, urbano e indigno (undeserving). Se exalta a los primeros como la encarna-
ción viva de los auténticos valores americanos, autocontrol, deferred gratification,
subordinación de la vida al trabajo;29 los segundos son vituperados como la en-
carnación despreciable de la profanación sacrílega de estos mismos valores, la
«cara negra» del «sueño americano» de abundancia e igualdad de oportunidades
para todos que se cree fluye de una sana moralidad anclada en lo doméstico-
conyugal y el trabajo. Y la línea de demarcación que los separa está cada vez más
marcada —tanto material como simbólicamente— por la cárcel.
Al otro lado de esa línea se encuentra un paisaje institucional que no se pare-
ce a ningún otro. El historiador Moses Finley (1968), en sus célebres análisis de la
Antigua Grecia, introduce una acertada distinción entre «sociedades con esclavos»
(societies with slaves) y «auténticas sociedades esclavas» (slaves societies). En las
primeras, la esclavitud no es más que uno de los diversos modos de control de la
fuerza de trabajo, y la división entre esclavo y libre no es impermeable ni axial
para la organización del orden social. En las segundas, por el contrario, el trabajo
servil es el núcleo de la producción económica y de la estructura de clases, y la
relación amo-esclavo proporciona el modelo sobre el que se construyen o inflexio-
nan todas las relaciones sociales, de modo tal que no existe el más mínimo rincón
de la cultura, de la sociedad o de uno mismo que escape a su influencia. La
astronómica sobrerrepresentación de los Negros en los establecimientos de arres-
to penal y el entrelazamiento cada vez más estrecho entre hipergueto y sistema
carcelario sugieren que, dado que Estados Unidos ha adoptado el encarcelamien-
to masivo como política social dirigida a poner a raya a los pobres y controlar a los
miembros de las categorías sociales sin rango social, los Afroamericanos de las
clases inferiores viven ahora no en una «sociedad con cárceles» como sus compa-
triotas blancos, sino en la primera «auténtica sociedad carcelaria» de la historia.
Bibliografía
ABRAHAM, Laurie Kay (1993), Mama Might Be Better Off Dead: The Failure of Health
Care in Urban America, Chicago: The University of Chicago Press.
ALLEN, Francis A. (1981), The Decline of the Rehabilitative Ideal, New Haven: Yale Uni-
versity Press.
AMNESTY INTERNATIONAL (1999), Summary of Amnesty International’s Concerns on Police
Abuse in Chicago, Londres: Amnesty International, AMR/51/168/99.
ANDERSON, Elijah (1998), Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the
Inner City, Nueva York: Knopf.
29. Como cuando Albert Gore, Jr., en prime time, declaró en su discurso de investidura en
la Convención de los Demócratas el 20 de agosto de 2000: «En nombre de todas las “familias
trabajadoras” que son la fuerza y el alma de Norteamérica, acepto vuestra nominación como
candidato a la Presidencia de los Estados Unidos» , lo que indica de paso que a las familias no
trabajadoras y a los individuos aislados, indignos de ser incluidos en este acto de delegación
política, las elecciones no les conciernen, ni tienen porqué. El vicepresidente hizo la proeza de
pronunciar la expresión «familias trabajadoras» nueve veces en sólo 52 minutos y todos los
oradores importantes esa noche la invocaron en repetidas oportunidades.
172
Repensar los EEUU.pmd 172 21/06/2005, 11:50
AYERS, William (1997), A Kind and Just Parent: The Children of Juvenile Court, Boston:
Beacon Press.
BECK, Allan (2000), Prison and Jail Inmates at midyear in 1999, Washington, D.C.:
Bureau of Justice Statistics.
BERLIN, Ira (1998), Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North
America, Cambridge: Harvard University Press.
BEST, Joel (1997), «Victimization and the Victim Industry», Society 34-4 (mayo-ju-
nio): 9-17.
BLUMSTEIN, Alfred (1993), «Racial Disproportionality of U.S. Prison Revisited», Universi-
ty of Colorado Law Review 64: 743-760.
BRENNAN, Patricia, Sarnoff A. MEDNICK y Jan VOLACKA (1995), «Biomedical Factors in Crime»,
en James Q. Wilson y Joan Petersilia (eds.), Crime. San Franciso: ICS Press, pp. 65-90.
BRODERICK, Francis L. y August Meier (1965), Negro Protest Thought in the Twentieth
Century, Indianápolis: Bobbs-Merrill.
CARROLL, Leo (1974), Hacks, Blacks, and Cons. Lexington: D.C. Heath and Co.
— (1982), «Race, Ethnicity, and the Social Order of the Prison», en Robert Johnson y
HansToch (eds.), The Pains of Imprisonment, Beverly Hills: Sage, pp. 181-201.
CLARK, Kenneth C. (1965), Dark Gueto: Dilemmas of Social Power, Amherst: University
of Massachusetts Press.
CLINTON, William Jefferson (1998), «Saturday Radio Address», 25 abril 1998 (disponi-
ble en la web site de la Casa Blanca).
Chicago Tribune (Staff of the) (1992), The Worst Schools in America, Chicago:
Contemporary Press.
CHRISTIANSON, Scott (1998), With Liberty for Some: Five Hundred Years of Imprisonment
in America, Boston: Northeastern University Press.
CONROY, John (2000), Unspeakable Acts, Ordinary People: The Dynamics of Torture,
Nueva York: Knopf.
COOPER, Scott A. (1998), «Community Notification and Verification Practices in Three
States», en National Conference on Sex Offender Registries, pp. 103-106, Washing-
ton: Bureau of Justice Statistics.
CROSS, Brian (1993), It’s Not About a Salary: Rap, Race, and Resistance in Los Angeles,
Nueva York: Verso.
DA COSTA, Kim (2000), Remaking the Color Line: Social Bases and Implications of the
Multiracial Movement, Berkeley, Ph.D Dissertation.
DAVIDSON, Joe (1997), «Caged Cargo: Cashing in on Black Prisoners», Emerge (octu-
bre 23), 36-46.
DAVIS, Angela Y. (1998), «Globalism and the Prison Industrial Complex: An Interview
with Angela Davis», Race and Class 40-2/3 (octubre): 145-157.
DAVIS, F. James. (1992), Who Is Black? One’s Nation Definition, University Park: Penn
State Press.
DEVINE, John (1995), «Can Metal Detectors Replace the Panopticon?», Cultural
Anthropology 10-2: 171-195.
DIIULIO, John J. (1991), «Understanding Prisons: The New Old Penology», Law & Social
Inquiry 16-1 (invierno): 65-99.
DOLLARD, John (1937), Caste and Class in a Southern Town, Nueva York: Doubleday
Anchor (reimpresión 1957).
DONZIGER, Steven (1996), The Real War on Crime, Nueva York: Basic Books.
DORDICK, Gwendolyn (1997), Something Left to Lose: Personal Relations and Survival
Among New York’s Homeless, Filadelfia: Temple University Press.
DRAKE, St. Clair y Horace CAYTON (1945), Black Metropolis: A Study of Negro Life in a
Northern City, Nueva York: Harper and Row, 1962.
ELLIS, Edwin (1993), The Non-Traditional Approach to Criminal Justice and Social Justice,
Harlem: Community Justice Center, mimeo.
173
Repensar los EEUU.pmd 173 21/06/2005, 11:50
— (1998), «An Interview with Eddie Ellis», Humanity and Society 22-1 (febrero): 98-111.
ELLIS, Lee y Anthony WALSH (1997), «Gene-Based Evolutionary Theories in Criminology»,
Criminology 35-2 (mayo): 229-276.
ESPING-ANDERSEN, Gosta (1987), Three World of Welfare, Princeton: Princeton Univer-
sity Press.
FELLNER, Jamie y Marc MAUER (1998), Losing the Vote: The Impact of Felony Disenfran-
chisement in the United States, Washington: The Sentencing and Human Rights Watch.
FIELDS, Barbara Jean (1982), «Race and Ideology in American History», en J. Morgan
Kousser y James M. McPherson (eds.), Region, Race, and Reconstruction: Essays in
the Honor of C. Vann Woodward, Nueva York: Oxford University Press, pp. 143-177.
FINLEY, Moses (1968), «Slavery», International Encyclopedia of the Social Sciences, Nue-
va York: Free Press.
FLIGSTEIN, Neil (1981), Going North: Migration of Blacks and Whites from the South,
1900-1950, Nueva York: Academic Press.
FRAZIER, E. Franklin (1932), The Negro Family in Chicago, Chicago: The University of
Chicago Press.
FUSFELD, Daniel R. y Timothy BATES (1984), The Political Economy of the Gueto.
Carbondale: Southern Illinois University Press.
GARLAND, David (1991), «Punishment and Culture: The Symbolic Dimension of Crimi-
nal Justice», Studies in Law, Politics, and Society 11: 1911-122.
GERSTEL, Naomi, Cynthia J. BOGARD, Jeff MCCONNELL y Michael SCHWARTZ (1996), «The
Therapeutic Incarceration of Homeless», The Social Service Review 70-4 (diciem-
bre): 543-572.
GILENS, Martin (1999), Why Americans Hate Welfare: Race, Media, and the Politics of
Anti-Poverty Policy, Chicago: The University of Chicago Press.
GOWAN, Teresa (2000), «Excavating Globalization from Street Level: Homeless Men
Reclycle their Pasts», en Michael Burawoy et al., Global Ethnography, Berkeley,
University of California Press, pp. 74-105
GREENBERG, David y Valerie WEST (1999), «Growth of State Prison Populations, 1971-
1991», Informe presentado en el Annual Meetings of the Law and Society Association,
Chicago, mayo.
GROSSMAN, James R. (1989), Land of Hope: Chicago, Black Southerners, and the Great
Migration, Chicago: The University of Chicago Press.
HAGAN, John y Ronit DINOWITZER (1999), «Collateral Consequences of Imprisonment
for Children, Communities, and Prisoners», en Michael Tonry y Joan Petersilia
(eds.), Prisons, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 121-162.
HANDLER, Joel (1997), Down with Bureaucracy, Princeton: Princeton University Press.
HARLOW, Caroline Wolf (1998), Profile of Jail Inmates 1996, Washington: Bureau of
Justice Statistics.
HASSINE, Victor (1999), Life Without Parole: Living in Prison Today, Boston: Roxbury
Publications, 2.ª ed.
HERRNSTEIN, R.J. (1995), «Criminogenic Traits», en James Q. Wilson y Joan Petersilia
(eds.). Crime, San Franciso: ICS Press, pp. 39-64.
HIRSCH, Andrew von (1999), «Penal Theories», en Michael Tonry (ed.), The Handbook of
Crime and Punishment, Oxford: Oxford University Press, pp. 659-683.
HUGHES, Everett C. (1945), «Dilemmas and Contradictions of Status», reimpreso en
David Riesman y Howards S. Becker (eds.), The Sociological Eye, New Brunswick:
Transaction, 1984, pp. 141-152.
HUNT, Geoffrey, Stephanie RIEGEL, Tomas MORALES y Dan WALDORF (1993), «Changes
in Prison Culture: Prison Gangs and the Case of the “Pepsi Generation”», Social
Problems 40-3: 398-409.
IRWIN, John (1980), Prisons in Turmoil, Boston: Little, Brown.
— (1990), The Felon. Berkeley: University of California Press, nueva edición (orig. 1970).
174
Repensar los EEUU.pmd 174 21/06/2005, 11:50
JACOBS, James B. (1977), Stateville: The Penitentiary in Mass Society. Chicago: The
University of Chicago Press.
— (1983), «Race Relations and the Prisoner Subculture», en New Perspectives on Prisons
and Imprisonmen, Ithaca: Cornell University Press, pp. 61-79.
JONES, LeAlan y Lloyd NEWMAN (1997), Our America: Life and Death on the South Side
of Chicago, Nueva York: Washington Square Press.
KATZNELSON, Ira (1976), Black Men, White Cities: Race, Politics and Migration in the United
States, 1900-1930, and Britain, 1948-68, Chicago: The University of University Press.
KENNEDY, Randall (1997), «Race, Law, and Suspicion: Using Color as a Proxy for Dan-
gerousness», en Race, Crime and the Law, Nueva York, Pantheon, pp. 136-167.
KING, Desmond (1995), Separate and Unequal: Black Americans and the U.S. Federal
Government, Oxford: Oxford University Press.
KING, Roy D. (1999), «The Rise and Rise of Supermax: An American Solution in Search
of a Problem?», Punishment & Society 1-2 (octubre): 163-186.
KLINENBERG, Eric (1999), «Denaturalizing Disaster: A Social Autopsy of the 1995 Chi-
cago Heat Wave», Theory and Society 28-2 (april): 239-295.
KOLCHIN, Peter (1987), Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom, Cam-
bridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
KOTLOWITZ, Alex (1991), There Are No Children Here, Nueva York: Anchor Books.
KRIVO, Lauren J. y Ruth D. PETERSON (1996), «Extremely Disadvantaged Neighborhoods
and Urban Crime», Social Forces 75-2 (diciembre): 619-650.
LAFREE, Gary, K. DRASS y P. O’DAY (1992), «Race and Crime in Post-War America: Determi-
nants of African American and White Rates, 1957-1988», Criminology 30:157-188.
LESSAN, Gloria T. (1991), «Macro-Economic Determinants of Penal Policy: Estimating the
Unemployment and Inflation Influences on Imprisonment Rate Changes in the United
States, 1948-1985», Crime, Law and Social Change 16-2 (septiembre): 177-198.
LEVINE, Lawrence (1977), Black Culture and Black Consciousness, Oxford: Oxford
University Press.
LIEBERMAN, Stanley (1998), Shifting the Color Line: Race and the American Welfare
State, Cambridge: Harvard University Press.
LIGHT, Ivan (1977), «Numbers Gambling among Blacks: A Financial Institution»,
American Sociological Review, 42-6 (diciembre): 892-904.
MAITLAN, A.S. y R.D. SLUDER (1998), «Victimization and Youthful Prison Inmates», Prison
Journal 78: 55-73.
MARKS, Carole (1989), Farewell, We’re Good and Gone: The Great Black Migration.
Bloomington: Indiana University Press.
MARTIN, Robert J. (1996), «Pursuing Public Protection through Mandatory Community
Notification of Convicted Sex Offenders: The Trials and Tribulations of Megan’s
Law», The Boston Public Interest Law Journal 26 (otoño): 26-56.
MARTIN, Steve J. y Sheldon EKLAND-OLSON (1987), Texas Prisons: The Walls Came
Tumbling Down, Austin: Texas Monthly Press.
MASSEY, Douglas y Nancy DENTON (1993), American Apartheid: Segregation and the
Making of the Underclass, Cambridge: Harvard University Press.
— y Zoltan L. HAJNAL (1995), «The Changing Geographic Structure of Black-White Segre-
gation in the United States», Social Science Quarterly 76-3 (septiembre): 527-542.
MAUER, Marc (1997), «Racial Disparities in Prison Getting Worse in the 1990s»,
Overcrowded Times 8-1: 8-13.
MCMILLEN, Neil R. (1990), Dark Journey: Black Mississippians in the Age of Jim Crow.
Urbana: University of Illinois Press.
MELOSSI Dario (2000), «Changing Representations of the Criminal», British Journal of
Criminology 40-2 (primavera): 296-320.
MILLER, Jerome G. (1997), Search and Destroy: African-American Males in the Criminal
Justice System, Cambridge: Cambridge University Press.
175
Repensar los EEUU.pmd 175 21/06/2005, 11:50
MORGAN, Edmund S. (1975), American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colo-
nial Virginia, Nueva York: W.W. Norton.
MORRIS, Norval (1995), «The Contemporary Prison, 1965-Present», en Norval Morris y
David Rothman (eds.), The Oxford History of the Prison, Nueva York: Oxford Univer-
sity Press, pp. 226-259.
MYRDAL, Gunnar (1944), An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Demo-
cracy, Nueva York: Harper Torchbook (reimpresión 1962).
OSHINSKY, David M. (1996), Worse Than Slavery: Parchman Farm and the Ordeal of Jim
Crow Justice, Nueva York: Free Press.
PAGE, Josh (2000), Eliminating the Enemy: A Cultural Analysis of the Exclusion of Priso-
ners from Higher Education, M.A. paper, Department of Sociology, University of Cali-
fornia-Berkeley.
PATILLO-MCCOY, Mary (1999), Black Picket Fences: Privilege and Peril among the Black
Middle Class, Chicago: The University of Chicago Press.
PATTERSON, Orlando (1982), Slavery as Social Death, Cambridge: Harvard Universi-
ty Press.
PENS, Dan (1998), «Federal Prisons Erupt», en Daniel Burton-Rose, Dan Pens y Paul
Wright (eds.), The Celling of America: An Inside Look at the U.S. Prison Industry,
Monroe, Maine: Common Courage Press, pp. 244-249.
PETERSILIA, Joan (1999), «Parole and Prisoner Reentry in the United States», en Michael
Tonry y Joan Petersilia (eds.), Prisons, Chicago: The University of Chicago Press,
pp. 479-529.
PHILIPPS, Susan A. (1999), Wallbangin’: Graffiti and Gangs in L.A. Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press.
POWDERMAKER, Hortense (1939), After Freedom: A Cultural Study of the Deep South. Ma-
dison: University of Wisconsin Press (nueva ed. 1993).
RIFKIN, Jeff (1995), The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the
Dawn of the Post-Market Era, Nueva York: Tarcher and Putnam.
ROTMAN, Edgardo (1995), «The Failure of Reform: United States, 1865-1965», en Norval
Morris y David J. Rothman (eds.), The Oxford History of the Prison, Nueva York:
Oxford University Press, pp. 169-197.
RUSCHE, Georg (1980 [1933]), «Labor Market and Penal Sanction: Thoughts on the
Sociology of Punishment», en T. Platt y P. Takagi (eds.), Punishment and Penal Disci-
pline, Berkeley: Crime and Justice Associates, pp. 10-17.
SAMPSON, Robert J. y Janet L. LAURITSEN (1997), «Racial and Ethnic Disparities in
Crime and Criminal Justice in the United States», en Michael Tonry (dir.),
Ethnicity, Crime, and Immigration: Comparative and Cross-National Perspectives,
Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 311-374.
SHAKUR, Sanyika (1993), Monster: The Autobiography of an L.A. Gang Member, Nueva
York: The Atlantic Monthly Press.
SHICHOR, David y Dale K. SECHREST (eds.) (1996), Three Strikes and You’re Out:
Vengeance as Public Policy, Thousand Oaks: Sage Publications.
SIMON, Jonathan (2000), «The ‘Society of Captives’ in the Era of Hyper-Incarceration»,
Theoretical Criminology 4-3: 285-308.
SPEAR, Allan H. (1967), Black Chicago: The Making of a Negro Gueto, 1890-1920, Chi-
cago: The University of Chicago Press.
SUGRUE, Tom (1996), The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar,
Detroit, Princeton: Princeton University Press.
SYKES, Gresham (1958), The Society of Captives: A Study in a Maximum Security Prison.
Princeton: Princeton University Press (reimpresión 1974).
— y Sheldon MESSINGER (1960), «The Inmate Social System», en Richard Cloward et
al., Theoretical Studies in the Social Organization of the Prison, Nueva York: Social
Science Research Council, pp. 6-10.
176
Repensar los EEUU.pmd 176 21/06/2005, 11:50
TAKAKI, Ronald T. (1993), Violence in the Black Imagination, Oxford: Oxford University
Press (edición revisada y ampliada).
TOLNAY, Stewart E. y E.M. BECK (1992), «Racial Violence and Black Migration in the American
South, 1910 to 1930», American Sociological Review 57-1 (febrero): 103-116.
TONRY, Michael (1995), Malign Neglect: Race, Class, and Punishment in America, Nueva
York: Oxford University Press.
USEEM, Bert y Peter KIMBALL (1989), States of Siege: U.S. Prison Riots, 1971-1986,
Nueva York: Oxford University Press.
VENKATESH, Suhdir (2000), American Project: The Rise and Fall of a Modern Gueto,
Cambridge: Harvard University Press.
WACQUANT, Loïc (1989), «The Gueto, the State, and the New Capitalist Economy», Dissent
(otoño): 508-520.
— (1998a), «Negative Social Capital: State Breakdown and Social Destitution in America’s
Urban Core», The Netherlands Journal of the Built Environment 13-1: 25-40.
— (1998b), «Inside the Zone: The Social Art of the Hustler in the Black American
Gueto», Theory, Culture, and Society 15-2 (mayo): 1-36 (Traducción al español: La
miseria del mundo, Pierre Bourdieu et al., Madrid, Ediciones Akal, Buenos Aires y
México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 133-150.
— (1998c), «“A Black City within the White”: Revisiting America’s Dark Gueto», Black
Renaissance - Renaissance Noire 2-1 (otoño-invierno): 141-151.
— (1999a), Les Prisons de la misère, París: Editions Raisons d’agir (Traducción al
inglés forthcoming como Prisons of Poverty, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2001). Traducción al español: Las cárceles de la miseria, Madrid, Alianza
Editorial, 2001.
— (1999b), «“Suitable Enemies”: Foreigners and Immigrants in the Prisons of Europe»,
Punishment & Society 1-2 (otoño): 215-223. Traducción al español: «“Enemigos
convenientes”: Extranjeros e inmigrantes en las cárceles de Europa», en Parias
urbanos, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2001, pp. 199-204.
— (2000), «The New “Peculiar Institution”: On the Prison as Surrogate Gueto», Theoretical
Criminology 4-3, Fascículo especial en «New Social Studies of the Prison»: 377-389.
Traducción al español: «Sobre la prisión como sustituto del gueto», Potlach. Antro-
pología y Semiótica, Buenos Aires, 2-2 (verano 2005), pp. 157-168.
WILLIAMSON, Joel (1986), A Rage for Order: Black-White Relations in the American South
since Emancipation, Nueva York: Oxford University Press.
WILSON, William Julius (1980), The Declining Significance of Race, Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 2.ª edición.
— (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy.
Chicago: The University of Chicago Press.
WOODWARD, C. Vann (1971), American Counterpoint: Slavery and Racism in the North-
South Dialogue, Boston: Little, Brown.
WIDEMAN, John Edgar (1995), «Doing Time, Marking Race», The Nation 261 (30 octu-
bre): 503-505.
YATES, Jeff (1997), «Racial Incarceration Disparity among States», Social Science
Quarterly, 78-4 (diciembre): 1.001-1.010.
177
Repensar los EEUU.pmd 177 21/06/2005, 11:50
Más allá de la «identidad»*
Rogers Brubaker y Frederick Cooper
«Lo peor que uno puedo hacer con las palabras es rendirse a ellas», escribió
George Orwell hace medio siglo. Si la lengua ha de ser «un instrumento para
expresar y no para encubrir u ofuscar el pensamiento», continuaba, «uno debe
dejar que el significado elija la palabra, y no viceversa».1 La hipótesis de este artículo
es que las ciencias sociales y humanas se han rendido a la palabra «identidad»;
que eso tiene un coste intelectual como político y que es posible rectificar. El
término «identidad», argentamos, tiende a significar demasiado (cuando se entien-
de en sentido fuerte), demasiado poco (cuando se entiende en sentido débil) o
nada (debido a su total ambigüedad intrínseca). Hacemos el recuento de la labor
conceptual y teórica que se supone que la palabra «identidad» debe cumplir y
sugerimos que esta labor podría llevarse a cabo con más precisión si se emplearan
otros términos menos ambiguos y menos sobrecargados de las connotaciones
reificadas que comporta el término de «identidad».
Sostenemos que la prevaleciente postura constructivista frente a la identidad
—el intento de «suavizar» el término, para liberarlo de la acusación de «esencialis-
mo», mediante la estipulación de que las identidades son constituidas, fluidas, y
múltiples— nos deja sin argumento para hablar sobre identidades y sin los recur-
sos necesarios para examinar la dinámica «dura» y las posturas esencialistas de
las políticas de «identidad» contemporáneas. El constructivismo «suave» permite
una proliferación de «identidades». Pero mientras éstas proliferan, el término pier-
de su valor analítico. Si la identidad está en todas partes, entonces, no está en
ninguna. Si es fluida, ¿cómo podremos entender las formas en que las autocom-
prensiones pueden fortalecerse, solidificarse y cristalizarse? Si es construida, ¿cómo
podemos entender la, a veces, fuerza coercitiva de las identificaciones externas? Si
es múltiple, ¿cómo podemos entender la terrible singularidad que suele ser perse-
guida —y a veces alcanzada— por los políticos que intentan transformar meras
categorías en grupos unitarios y exclusivos? ¿Cómo podemos entender el poder y
el pathos de la política identitaria?
«Identidad» es un término clave en el vocabulario vernáculo de la política con-
temporánea y el análisis social debe tener en cuenta este hecho. Pero esto no
implica que tengamos que usar la «identidad» como una categoría de análisis o
hacer de la «identidad» un concepto como algo que todo el mundo tiene, busca,
* Traducción de Maritxell Pucurull Calvo.
1. De «Politics and the English Language», en George Orwell, A Collection of Essays, Nueva
York, Harcourt Brace, 1953, pp. 69-170
178
Repensar los EEUU.pmd 178 21/06/2005, 11:50
construye y negocia. Conceptuar todo tipo de afinidades y filiaciones, toda forma
de pertenencia, todos los sentimientos de comunidad, vinculación y cohesión,
toda forma de autocomprensión y autoidentificación es cargar con vocabulario
poco específico, plano e indiferenciado.
No pretendemos aquí contribuir al debate en curso acerca de las identidades
políticas.2 Más bien nos concentramos en la «identidad» como categoría analítica.
Esta cuestión no es «meramente semántica» o terminológica. El uso y abuso del
término «identidad» afecta desde nuestro punto de vista, no sólo al lenguaje del
análisis social sino también —indisolublemente— a su sustancia. El análisis so-
cial —incluyendo el análisis de la política identitaria— requiere categorías de aná-
lisis relativamente desprovistas de ambigüedad. Por muy sugestivo e indispensa-
ble que sea en ciertos contextos prácticos, el término de «identidad» es demasiado
ambiguo, demasiado destrozado entre significados «duros» y «débiles», entre sus
connotaciones esencialistas y matices constructivistas, como para satisfacer las
exigencias del análisis social.
La crisis de la «identidad» en las ciencias sociales
La palabra «identidad» y sus términos emparentados en otros idiomas tienen
una larga historia como términos técnicos en la filosofía occidental, desde la anti-
gua Grecia hasta la filosofía analítica contemporánea. Han sido utilizados para
referirse a los eternos problemas filosóficos: los de la permanencia en el cambio,
los de la unidad en la diversidad manifiesta.3 Sin embargo, el extendido uso ver-
náculo y socio-analítico del término «identidad» y otros términos emparentados se
ha acentuado mucho más recientemente y tiene una procedencia más localizada.
La introducción del término «identidad» en el análisis social y su difusión
inicial en las ciencias sociales y el discurso público ocurrió en los Estados Unidos
en los años sesenta (con algunas anticipaciones a señalar en la segunda mitad de
los cincuenta).4 La trayectoria más conocida e importante fue la que se dio por la
2. Para una crítica razonable de las políticas identitarias, véase Tood Gitlin, The Twilight of
Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars, Nueva York, Henry Holt, 1995, y
para una defensa sofisticada, Robin D.G. Kelley, Yo Mama’s Disfunktional: Fighting the Culture
Wars in Urban America, Boston, Beacon, 1997.
3. Avrum Stroll, «Identity», Encyclopedia of Philosofy, Nueva York, MacMillan, 1967, vol. IV,
pp. 121-124. Para un tratamiento filosófico contemporáneo, véase Bartholomaeus Boehm, Iden-
tität und Identifikation: Zur Persistenz Physikalischer Gegenstände, Frankfurt/Main, Peter Lang,
1989. Sobre la historia y vicisitudes del término «identidad» y otros asociados, véanse W.J.M.
Mackenzie, Political Identity, Nueva York, St. Martin’s, 1978, pp. 19-27, y John D. Ely, «Commu-
nity and the Politics of Identity: Toward the Genealogy of a Nation Sate Concept», Stanford
Humanities Review, 5/2 (1997), pp. 76 ss.
4. Véase Philip Gleason, «Identifying Identity: a Semantic Story», Journal of American His-
tory, 69/4 (marzo 1983), pp. 910-931. En los años treinta la Enciclopedia of the Social Sciences,
Nueva York, MacMillan (1930-1935), no contiene la entrada de «Identidad», pero sí la de «Iden-
tificación» —artículo centrado esencialmente en huellas digitales y otras formas judiciales de
marcar individuos (Thorstein Sellin, vol. VII, pp. 573-575). La International Enciclopedia of the
Social Sciences de 1968 (Nueva York, MacMillan) contiene un artículo sobre la «identificación
política», William Buchanan (vol. VII, pp. 57-61), que se refiere a la «identificación de una perso-
179
Repensar los EEUU.pmd 179 21/06/2005, 11:50
apropiación y popularización del trabajo de Erik Erikson (responsable, entre otras
cosas, de acuñar el término «crisis de identidad»).5 Pero como ha demostrado Phi-
lip Gleason,6 también hubo otros caminos de difusión. La noción de identificación
fue tomada de su contexto original, específicamente psicoanalítico (donde el tér-
mino había sido introducido inicialmente por Freud), y se hallaba asociado, por
un lado, a la etnicidad (debido a la influencia en 1954 del libro de Gordon Allport
The Nature of Prejudice), y por el otro, a la teoría sociológica de los roles y a la teoría
del grupo de referencia (a través de figuras como Nelson Foote y Robert Merton).
La sociología del interaccionismo simbólico, preocupado de entrada por la cues-
tión del «yo» comenzó a hablar, cada vez más, de la «identidad» en parte por la
influencia de Anselm Strauss.7 Sin embargo, más influencia en la popularización
del término «identidad» tuvieron Ervin Goffman, cuyo trabajo se sitúa en la perife-
ria de la tradición del interaccionismo simbólico, y Peter Berger, vinculado con las
tradiciones del constructivismo social y de la fenomenología.8
Por varias razones el término «identidad» tuvo gran resonancia en los sesenta,9
difundiéndose rápidamente más allá de las fronteras nacionales y disciplinarias,
imponiéndose tanto en el léxico periodístico como en el académico e introduciéndo-
se en el lenguaje de la práctica social y política así como en el del análisis político y
social. El carácter eminentemente individualista del ethos y el idioma americanos
atribuyó una atención y una resonancia muy particulares a las cuestiones de «iden-
tidad», especialmente en el marco de la tematización, en los años cincuenta, del
problema de la «sociedad de masas», y en los años sesenta con las rebeliones gene-
racionales. Más tarde, de los sesenta en adelante, con el nacimiento del movimiento
de los Black Panthers y, consecuentemente, con otros movimientos étnicos para los
que éste sirvió como modelo, no fue difícil traspasar a escala de grupo —no sin
complacencia— las problemáticas de la identidad individual ya ligadas por Erik
Erikson a la «cultura comunitaria».10 La proliferación de reivindicaciones identita-
na con un grupo» que incluye clase social, partido político y grupo religioso; y otro sobre la
«identidad psicosocial» de Eric Erikson (ibíd., pp. 61-65), que se refiere a los «roles de integración
del individuo en su grupo».
5. Philip Gleason, «Identifying Identity», art. cit., p. 914 ss.; para la apropiación del trabajo
de Ericson por la ciencia política, véase W.J.M. Mackenzie, Political Identity, op. cit.
6. Phillip Gleason, «Identifying Identity», art. cit., pp. 915-918.
7. Anselm Strauss, Mirrors and Masks: the Search for an Identity, Glencoe, I-III, Free
Press, 1959.
8. Ervin Goffmane, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Englewod Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall, 1963; Peter Berger y Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality,
Garden City, N.Y., Doubleday, 1966; Peter Berger, Brigitte Berger y Hansfried Kellner, The Ho-
meless Mind: Modernization and Consciousness, Nueva York, Random House, 1973; Peter Ber-
ger, «Modern Identity: Crisis and Continuity», en Wilton S. Dillon (ed.), The Cultural Drama:
Modern identities and Social Ferment, Washington, Smithsonian Institution Press, 1974.
9. Tal como lo señaló Philip Gleason, la popularización del término empezó bastante antes
de las turbulencias de mitad y fin de la década de los sesenta. Gleason atribuye su popularidad
inicial al prestigio y autoridad cognitiva de las ciencias sociales a mitad de siglo.
10. Ericson caraterizó la identidad como «un proceso localizado en el corazón del individuo
pero también en el corazón de su cultura comunitaria, un proceso que establece la identidad de
esas dos identidades» (Identity: Youth and Crisis, Nueva York: Norton, 1968, p. 22, cursivas en el
original). A pesar de que se trate de una formulación relativamente tardía, la ligazón estaba ya
establecida en los escritos de Ericson de la posguerra inmediata.
180
Repensar los EEUU.pmd 180 21/06/2005, 11:50
rias fue facilitada por la relativa debilidad institucional de los partidos de izquierda
en los Estados Unidos y por la debilidad concomitante del análisis político y social
en términos de clase. Como numerosos analistas han observado, la clase por sí
misma puede ser interpretada como una identidad.11 La cuestión que nos interesa
aquí es simplemente que la debilidad de la política de clases en los Estados Unidos
(en comparación con Europa) ha constituido un terreno particularmente propicio y
ha dejado el camino libre para la proliferación de reivindicaciones identitarias.
Ya a mediados de los años setenta, W.J.M. Mackenzie pudo hablar de la iden-
tidad como de una palabra «desquiciada por su excesivo uso», y Robert Coles
remarcó que las nociones de identidad y crisis de identidad se habían convertido
en «puros clichés».12 Pero esto fue sólo el comienzo. En los ochenta, con el auge de
la raza, la clase, el género como la «santísima trinidad» de la crítica literaria y los
cultural studies,13 las ciencias humanas bajaron a la arena del debate con fuerza.
Y el «discurso identitario» —dentro o fuera de la academia— continúa proliferando
hoy.14 La crisis de «la identidad» —que implica una inflación y consecuentemente
una devaluación del sentido— no muestra signos de debilidad.15 Los indicadores
11. Véase por ejemplo Craig Calhoun, «New Social Movements of the Early Nineteenth Cen-
tury», Social Science History 17/3 (1193), pp. 385-427.
12. W.J.M. Mackenzie, Political Identity, op. cit. p. 11 (según el texto de un seminario de
1974); Robert Coles es citado en Philip Gleason, «Identifying Identity», art. cit., p. 913. Gleason
repara en que el problema fue señalado aún antes: «A fines de los sesenta, la situación termino-
lógica estaba ya completamente embrollada» (ibíd., p. 915). El propio Eric Erikson se lamentó
del «indiscriminado» uso de las nociones de «identidad» y de «crisis de identidad», en Identity:
Youth and Crisis, op. cit., p. 16.
13. Kwame Anthony Appiah y Henry Louis Gates, Jr. (eds.), «Introduction: Multiplying Identi-
ties», en K.A. Appiah y H.L. Gates (dirs.), Identities, Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 1.
14. Por ejemplo, sólo entre 1990 y 1997 el número de artículos periodísticos recencionados
en la base de datos de Current Contents cuyo título contenía la palabra «identidad» o «identida-
des» se dobló con creces, mientras que el total de los artículos sólo creció un 20 % aproximada-
mente. James Fearon observó un incremento similar en el número de abstracts de tesis que
contenían el término «identidad», incluso después de verificar la progresión del número total de
tesis. (Véase «What is Identity [As We Now Use The Word]», manuscrito inédito, Department of
Political Science, Stanford University, p. 1.)
15. No se puede, pues, hablar de una «crisis de la “crisis de identidad”». Acuñada y popula-
rizada por Eric Erikson, y llevada a las colectividades sociales y políticas por Lucian Pye y otros,
la noción de «crisis de identidad» se expandió en los sesenta. (Las reflexiones retrospectivas de
Erikson sobre los orígenes y vicisitudes de esta expresión se pueden ver en el prólogo de Identi-
ty: Youth and Crisis, op. cit., p. 16 y ss.) Las crisis se han hecho (como un oxímoron) crónicas; y
las pretendidas crisis de identidad proliferaron hasta el punto de destruir el sentido que el
término pudo tener alguna vez. Ya en 1968, Erikson se lamentaba de que el término se hubiese
puesto de moda y se tomara como un gesto ritual (ibíd., p. 16). Una muestra bibliográfica recien-
te reveló que las «crisis de identidad» eran el predicado no sólo de los temas usuales —identida-
des étnicas, raciales, nacionales, especialmente identidades de género y sexuales— sino tam-
bién de temas tan heterogéneos como la Galia del siglo quinto, las profesiones forestales, las
histologías, las corporaciones médicas francesas durante la Primera Guerra Mundial, Internet,
Sonowal Kacharis, la educación técnica en la India, la educación primaria, las enfermeras france-
sas, las puericultoras, la televisión, la sociología, los grupos de consumidores japoneses, la
Agencia Espacial Europea, el MITI japonés, la National Association of Broadcasting, la Cathay
Pacific Airways, los presbiterianos, la CIA, las universidades, Clorox, Chevrolet, los juristas, la
San Francisco Redevelopment Agency, la teología negra, la literatura escocesa del siglo XVIII y,
nuestro tema favorito, los fósiles dermópteros.
181
Repensar los EEUU.pmd 181 21/06/2005, 11:50
tanto cualitativos como cuantitativos señalan la posición central, por no decir
«inabarcable» del topos de la «identidad». En los últimos años aparecieron dos
nuevas revistas interdisciplinarias en torno a la «identidad», en cuyos comités de
redacción figuran un cierto número de «famosos».16 Dejando de lado el penetrante
interés de la cuestión de la «identidad» en los estudios de género (gener studies),
los trabajos sobre sexualidad, raza, religión, etnicidad, nacionalismo, inmigra-
ción, nuevos movimientos sociales, cultura y «política identitaria», incluso aque-
llos cuyo tema no tenía inicialmente que ver con los mencionados, se sintieron
obligados a tratar la cuestión de la identidad. Se puede hacer una selectiva lista
de grandes figuras de la teoría social y de las ciencias sociales cuyas principales
obras se sitúan fuera de los territorios tradicionales de la teoría de la identidad,
pero que no por eso han escrito menos explícitamente acerca de la «identidad» en
los últimos años: Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, Crig
Calhoun, S.N. Eisenstadt, Anthony Giddens, Bernhard Giesen, Jurgen Haber-
mas, David Laitin, Claude Lévi-Strauss, Paul Ricoeur, Amartya Sen, Margaret
Somers, Charles Taylor, Charles Tilly y Harrison White.17
16. Identities: Global Studies in Culture and Power, que apareció en 1994, «explora la rela-
ción entre las identidades raciales, étnicas y nacionales y las jerarquías de poder en ámbitos
nacionales y mundiales [...] Responde a la paradoja de nuestro tiempo: el crecimiento de una
economía global y movimientos de población transnacionales producen o perpetúan prácticas
culturales distintivas e identidades diferenciadas» (presentación de «objetivos y perspectiva»
impresa en la contracubierta). Social identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture,
cuyo primer número apareció en 1995, se concentra en cuestiones de «formación y transforma-
ción de identidades socialmente relevantes, las formas de exclusión y poder material que les
son asociadas y las posibilidades políticas y culturales abiertas por estas identificaciones» (de-
claración impresa en la contracubierta).
17. Zygmunt Bauman, «Soil, Blood and Identity», Sociological Review 40 (1992), pp. 675-
701; Pierre Bourdieu, «L’identité et la représentation: élements pour une réflexión critique sur
l’idée de région», Actes de la Recherche en Sciences Sociales 35 (1980), pp. 63-72; Fernand
Braudel, L’Identité de la France, trad. Inglesa, The Identity of France, trans. Sian Reynolds, 2
vols., Nueva York, Harper & Row, 1988-1990; Craig Calhoun, «Social Theory and the Politics
of Identity», en Craig Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics of Identity, Oxford, U.K. and
Cambridge, Mass, Blackwell, 1994; S.N. Eisenstadt y Bernhard Giesen, «The Construction of
Collective Identity», Archives Européennes de Sociologie 36, n.º 1 (1995), pp. 72-102; Anthony
Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge,
Polity Press-Oxford, Blackwell, 1991; Jürgen Habermas, Staatsbürgerschaft und nationale Iden-
tität: Überlegungen zur europaïschen Zukunft, St. Gall, Erker, 1991; David Laitin, Identity in
Formation, Ithaca, Cornell University Press, 1998; Claude Lévi-Strauss (ed.), L’identité: sémi-
naire interdisciplinaire, París, Presses Universitaires de France, 1997; Paul Ricoeur, Soi-même
comme un autre, París, Le Seuil, 1990; Amartya Sen, «Goals, Commitment, and Identity»,
Journal of Law, Economics and Organization 2 (otoño de 1985), pp. 341-355; Margaret Somers,
«The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Aproach», Theory and Socie-
ty, 23, (1994), pp. 605-649; Charles Taylor, «The Politics of Recognition», en Multiculturalism
and «The Politics of Recognition: An Essay», Princeton, Princeton University Press, 1992, pp.
25-74; Charles Tilly, «Citizenship, Identity and Social History», en Charles Tilly (ed.), Citizen-
ship, Identity and Social History, Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press, 1996;
Harrison White, Identity and Control: A Structural Theory of Social Action, Princeton, N.J., Prin-
ceton University Press, 1992.
182
Repensar los EEUU.pmd 182 21/06/2005, 11:50
Categorías de la práctica y categorías de análisis
En las ciencias sociales interpretativas y en historia numerosos términos cla-
ve como «raza», «nación», «etnicidad», «ciudadanía», «democracia», «clase», «comuni-
dad» y «tradición», por ejemplo, son a la vez categorías de la práctica social y políti-
ca y categorías de análisis social y político. Por «categoría de la práctica», siguiendo
a Bourdieu, entendemos algo parecido a lo que otros han llamado categorías «in-
dígenas» o «populares» o «profanas». Se trata de categorías de la experiencia social
cotidiana, desarrolladas y mostradas por los actores sociales ordinarios, en con-
traste con las categorías empleadas por los analistas sociales y construidas lejos
de la experiencia.18 Si preferimos la expresión «categoría de la práctica» a otras que
implican una distinción relativamente neta entre las categorías «indígenas», «po-
pulares» o «profanas» de un lado, y las categorías «científicas» de otro, es porque
conceptos tales como la «raza», la «etnicidad» o la «nación» ven recortados e in-
fluenciados mutuamente sus usos prácticos y analíticos.19
La «identidad» es también una categoría de práctica y de análisis. Como cate-
goría de la práctica es utilizada por actores «profanos» en algunas (no todas) situa-
ciones de la vida cotidiana para dar cuenta de sí mismos, de sus actividades, de lo
que comparten con otros y de lo que los diferencia de ellos. También es utilizada
por los líderes políticos para persuadir a la gente a que se comprenda a sí misma,
sus intereses, sus dificultades de una cierta manera, para persuadir (con vistas a
unos objetivos) a algunos de que son «idénticos» entre sí al tiempo que diferentes
de otros, y para encauzar de forma justificada la acción colectiva en una cierta
dirección.20 Así, el término «identidad» se encuentra implicado tanto en la vida
cotidiana como en la «política identitaria» de varias maneras.
El «discurso identitario» cotidiano y la «política identitaria» son fenómenos
reales e importantes. Pero la imposición contemporánea de la «identidad» como
categoría de la práctica no implica el uso como categoría de análisis. Considere-
mos una comparación. La «nación» es una categoría de la práctica social y política
muy recurrida. Las reivindicaciones y reclamos hechos en nombre de «naciones»
putativas —por ejemplo, las reivindicaciones por la autodeterminación— han sido
centrales en política durante siglo y medio. Sin embargo, no es necesario utilizar
la «nación» como categoría analítica para entender y analizar tales reivindicacio-
nes y reclamos. No es necesario usar la categoría inherente a la práctica del na-
18. Sobre los conceptos de experiencia-cercana y experiencia-distante —los términos son
derivados de Heinz Kohut—, véase Clifford Geertz, «From the Native’s Point of View, en Local
Knowledge, Nueva York, Basic Books, 1983, p. 57. El contraste básico se retrotrae como míni-
mo a las Régles de la méthode sociologique de Émile Durkheim, que criticaban el uso sociológico
de las «prenociones» o la derivación de conceptos «creados por y para la experiencia»
19. Como señala Loïc Wacquant acerca de la raza, los «continuos intercambios entre nocio-
nes analíticas y populares, la combinación incontrolada de las acepciones sociales y sociológi-
cas de la raza» son «características intrínsecas a esta categoría». Desde el principio, la ficción
colectiva que asume la etiqueta de “raza” ... siempre mezcló ciencia con sentido común y nego-
ció la complicidad de una y otra» («For an Analytic of Racial Domination», Political Power and
Social Theory 11, (1997), pp. 222-223.
20. Sobre los «empresarios de identidades étnicas», véase Barbara Lal, «Ethnic Identity
Enterpreneurs: Their Role in Transracial and Intercountries Adoptions», Asian Pacific Migration
Journal 6, (1997), pp. 385-413.
183
Repensar los EEUU.pmd 183 21/06/2005, 11:50
cionalismo —la concepción realista, reificada, de las naciones como comunidades
reales— para hacer de ella una categoría central de la teoría del nacionalismo.21
Tampoco es necesario usar la «raza» como una categoría de análisis —salvo que la
«raza» sea tomada por algo que realmente «existe»— para entender y analizar las
prácticas políticas y sociales determinadas por la supuesta existencia de «razas»
putativas.22 Igual que uno puede analizar «el discurso nacionalista» y la política
nacionalista sin dar por supuesta la existencia de «naciones», y abordar el «discur-
so racista» y la política racista sin suponer la existencia de «razas», también uno
puede analizar «discusiones sobre la identidad» y la política identitaria sin supo-
ner, como analista, la existencia de «identidades».
La reificación es un proceso social, no sólo una práctica intelectual. Como tal,
es central para las políticas de «etnicidad», «raza» y «nación» y otras «identidades»
putativas. Los analistas de este tipo de políticas deberían intentar «dar cuenta» de
este proceso de reificación. Nosotros deberíamos intentar explicar los procesos y
mecanismos por los cuales lo que se ha llamado la «ficción política» de la «nación»
—o del «grupo étnico», «raza» u otra «identidad» putativa— puede cristalizarse, en
ciertos momentos, como una realidad potente e irresistible.23 Pero deberíamos
evitar reproducir o reforzar involuntariamente tal reificación al adoptar, sin espíri-
tu crítico, categorías de la práctica y categorías de análisis.
El mero uso de un término como «categoría de la práctica», por supuesto, no
basta para descalificar su uso como categoría de análisis.24 Si lo hiciera, el vocabula-
rio del análisis social sería incomparablemente mucho más pobre y más artificial de
lo que es. Lo problemático no es el hecho de que un cierto término sea usado, sino
cómo se usa. El problema, tal como Loïc Wacquant argumentó con respecto al térmi-
no de «raza», es la «combinación incontrolada de acepciones sociales y sociológicas...
(o) populares y analíticas».25 El problema es que los términos de «nación», «raza» e
21. Este argumento se desarrolla en Roger Brubaker, Nationalism Reframed, Cambridge,
Cambridge University Press, 1996, cap. 1.
22. Mara Loveman, «Is “race” essential? A comment on Bonilla-Silva», American Sociological
Review, november 1999. También véanse Wacquant, «For an Analytic of Racial Domination»,
art. cit.; Rupert Taylor, «Racial Terminology and the Question of “Race” in South Africa», manus-
cript, p. 7; y Max Weber, Economy and Society, ed. Günter Roth y Claus Wittich, Nueva York,
Bedminster Press, 1968, t. 1, pp. 385 ss. para un argumento de una modernidad a tener en
cuenta que cuestiona la utilidad analítica de las nociones de «raza», «grupo étnico», y «nación».
23. Sobre la «nación» como «ficción política», véase Louis Pinto, «Une fiction politique: la
nation», Actes de la Recherche en Sciences Sociales 64 (septiembre 1986), pp. 45-50 (una apre-
ciación con influencias de P. Bourdieu sobre los estudios del nacionalismo llevados a cabo por
el eminente historiador húngaro Jeno Szucs. Acerca de la raza como «ficción colectiva», véase
Loïc Wacquant, «For an Analytic of racial Domination», pp. 222-223. El trabajo clave de Bour-
dieu a este respecto es «L’identité et la representation: éléments pour une reflexión critique sur
l’ídée de région», art. cit., Actes de la Recherche en Sciences Sociales 35 (noviembre 1980), parte
del cual es reeditado en Bourdieu, Language and Symbolic Power, trans. Mathew Adamson, ed.
John B. Thompson (Cambridge: Hardvard, 1991).
24. Incluso el mismo Émile Durkheim rechaza en su manifiesto sociológico de un objetivis-
mo sin concesiones esta posición extrema. Véase Les Régles de la méthode sociologique, cap. II.
25. Loïc Wacquant, «For an Analytic of Racial Domination», art. cit., p. 222. Véase también
su crítica al concepto de «underclass» en «L’underclass urbaine dans l’imaginaire social et scien-
tifique americain», en Serge Paugam (ed.), L’exclusión: l’état de savoirs, París, La Découverte,
1996, pp. 248-260.
184
Repensar los EEUU.pmd 184 21/06/2005, 11:50
«identidad» son utilizados con mucha frecuencia de una manera que apenas se dis-
tinguen de cómo son utilizados en la práctica; implícita o explícitamente reificadas,
de un modo que implica o asegura que las «naciones», las «razas» y las «identidades»
«existen» y que la gente «tiene» una «nacionalidad», una «raza», una «identidad».
Puede objetarse que esto pasa por alto esfuerzos recientes por evitar reificar la
«identidad» y por elaborar una teoría de las identidades consideradas como múlti-
ples, fragmentadas y fluidas.26 De hecho, el «esencialismo» ha sido vigorosamente
criticado, y actualmente la mayoría de las discusiones sobre la «identidad» son
acompañadas por una mirada constructivista.27 Sin embargo todavía solemos
encontrar una inestable amalgama de lenguaje constructivista y argumentación
esencialista.28 Esto no es un problema de indolencia intelectual. Más bien, refleja
la orientación dual de muchos académicos especialistas en identidad como analis-
tas y protagonistas de políticas identitarias a la vez. Refleja la tensión entre el
lenguaje constructivista requerido por la corrección académica y el mensaje fun-
damentalista o esencialista necesario si se quiere que las apelaciones a la «identi-
dad» sean eficaces en la práctica.29 La solución tampoco ha de encontrarse en un
26. Para un ejemplo influyente, véase Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity, Nueva York y Londres, Routledge, 1990.
27. Para una síntesis reciente, véase Craig Calhoun, «Social Theory and the Politics of Iden-
tity», op. cit., pp. 9-36.
28. Eduardo Bonilla-Silva, por ejemplo, se basa en una impecable caracterización construc-
tivista de los «sistemas sociales racializados» como «sociedades [...] parcialmente estructuradas
por la asignación de los actores a las categorías raciales» para reivindicar, en un deslizamiento
significativo, que esta asignación «produzca relaciones sociales definidas entre las razas», en las
que éstas sean «caracterizadas como grupos sociales reales con intereses objetivos diferentes»
(«Rethinking Racism: Toward a Structural Interpretation», American Sociological Review, 62 (1996),
pp. 469-470. En su influyente Racial Formation in the United States (2.ª ed., Nueva York: Routled-
ge, 1994), Michael Olmi y Howard Winant exponen un punto de vista constructivista más conse-
cuente. Pero también ellos fracasan en el intento de mantenerse fieles a su definición constructi-
vista de «raza» como un «complejo inestable y descentrado de significados sociales que es
constantemente transformado por la evolución política... [y como] un concepto que significa y
simboliza los conflictos y los intereses sociales remitiéndoles a diferentes tipos de cuerpos huma-
nos» (p. 55, subrayado en el original). Las experiencias históricas de los inmigrantes «europeos
blancos», argumentan ellos, fueron y se mantienen fundamentalmente diferentes de las de esas
«minorías raciales» (incluyendo tanto los Latinos y los Asiamericanos como los Afroamericanos y
Nativo-americanos»); el «paradigma de la etnicidad» es aplicable a los primeros pasados pero no a
los segundos —por su «desprecio de la raza en sí»— (pp. 14-23). Esta distinción aguda entre
grupos «étnicos» y grupos «raciales» descuida el hecho —ahora bien establecido en la investigación
histórica— de que la «blancura» de muchos de los grupos de inmigrantes era «llevada a término»
después de un período inicial en que frecuentemente eran categorizados en términos raciales o
semi-raciales como «no blancos»; también los autores descuidan lo que podríamos llamar los
procesos de «desracialización» en algunos grupos que ellos consideran como fundamentalmente
«raciales». Sobre los primeros, véase James R. Barrett y David Roediger, «Inbetween Peoples:
Race, Nationality and the “New Immigrant” Working Class», Journal of American Ethnic History 16
(1997), pp. 3-44; sobre los segundos, véase Joel Perlman y Roger Waldinger, «Second Generation
Decline? Children of Immigrants, Past and Present —a Reconsideraton», International Migration
Review, 31/4 (invierno 1997), pp. 893-922, especialmente pp. 903 ss.
29. Walter Benn Michaels ha argumentado que las nociones ostensiblemente culturalistas
de la identidad cultural, en la medida en la que se las presenta —y así ocurre con frecuencia en
la práctica, especialmente en conexión con la raza, la etnicidad y la nacionalidad— como razo-
nes para mantener o valorar una serie de creencias o prácticas no pueden evitar el referirse, de
185
Repensar los EEUU.pmd 185 21/06/2005, 11:50
constructivismo más consecuente: en efecto, no está claro por qué lo que se carac-
teriza rutinariamente como múltiple, fragmentado y fluido deba ser conceptuali-
zado como «identidad».
Los usos del término «identidad»
¿A qué se refieren los eruditos cuando hablan de la «identidad»?30 ¿Qué traba-
jo conceptual y explicativo se supone que realiza ese término? Esto depende del
contexto de su uso y de la tradición teórica de la que deriva el uso en cuestión. El
término es ampliamente —o más bien para un concepto analítico, irremediable-
mente— ambiguo. Pero se podrían identificar algunos usos clave:
1. Entendido como una razón o fundamento para la acción social o política, la
«identidad» suele oponerse al «interés» en un esfuerzo por iluminar y conceptuali-
zar modos no instrumentales de la acción social y política.31 Con una pequeña
diferencia de énfasis analítico, se usa para subrayar la forma en que la acción
—individual o colectiva— puede ser gobernada por «autocomprensiones particu-
laristas», en vez de por interés personal pretendidamente universal.32 Éste es pro-
bablemente el uso más generalizado del término, frecuentemente se le encuentra
en combinación con otros usos. Implica tres formas de oposición en conceptuali-
zar y explicar la acción, relacionadas pero distintas. La primera opone la auto-
comprensión y el interés individual (estrictamente entendido).33 La segunda opo-
ne lo particular y lo universal (supuesto). La tercera opone dos formas de concebir
la localización social. Muchas (aunque no todas) ramas de la teoría identitaria ven
la acción social y política poderosamente configurada por la posesión habida en el
un modo esencialista, a lo que «somos». «No hay concepciones no esencialistas de la identidad
[...] El esencialismo no es inherente a la descripción de la identidad sino al intento de hacer
derivar las prácticas de la identidad —nosotros hacemos esto porque somos esto. Por tanto el
antiesencialismo... no puede consistir en producir explicaciones más sofisticadas de identidad
(esto es, esencialismos más sofisticados) sino en cesar de explicar lo que la gente hace o debiera
hacer por referencia a quiénes son y/o a qué cultura pertenecen» («Race into culture: A Critical
Genealogy of Cultural Identity», en Identities, ed. K.A. Appiah y H.L. Gates, p. 61). Repárese, sin
embargo, al final del pasaje citado, en la elisión crucial entre «hacer» y «debiera hacer». El esen-
cialismo reside, diga lo que diga Michaels, menos en el «intento de derivar [de manera explica-
tiva] la práctica de la identidad» que en el intento de «describir» las prácticas sobre la base de
una identidad «asignada»: tú «deberías hacer» esto porque tú «eres» esto.
30. Para una diferente aproximación a esta cuestión, véase James Fearon, «What is Identi-
ty (As We Now Use the Word)?», art. cit.
31. Véase, por ejemplo, Jean L. Cohen, «Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms
and Contemporary Social Movements», Social Research, 52/4 (invierno 1985), pp. 663-716.
32. Margaret Somers, «The Narrative Constitution of Identity», art. cit.
33. Esta oposición depende de una conceptualización estrecha de la categoría de «interés»,
referida a entender los intereses como directamente derivados de la estructura social (véase,
por ejemplo, ibíd., p. 624). Si, en cambio, el interés es entendido como culturalmente o discur-
sivamente constituido, como dependiente de la «identificación» discursiva de intereses y (más
fundamentalmente) de unidades portadoras de intereses, «constituido y reconstituido en y a lo
largo del tiempo», como las identidades según las entiende Margaret Somers, entonces la oposi-
ción pierde mucha de su fuerza.
186
Repensar los EEUU.pmd 186 21/06/2005, 11:50
espacio social.34 En esto concuerdan con muchas (no todas) ramas de la teoría
universalista e instrumentalista. Pero la «localización social» significa algo bastan-
te distinto en un caso y en el otro. Para la teoría «identitaria», remite a la posición
habida en un espacio multidimensional definido por atributos categóricos particu-
laristas (raza, etnicidad, género, orientación sexual). Para la teoría instrumentalis-
ta, remite a la posición ocupada dentro de una estructura social concebida como
universal (por ejemplo, la posición ocupada en el mercado, en la estructura profe-
sional o en el modo de producción).35
2. Entendida como un fenómeno específicamente colectivo, la «identidad» de-
nota una semejanza fundamental y consecuente entre los miembros de un grupo
o categoría. Esto puede ser entendido objetivamente (como una semejanza «en sí
misma») o subjetivamente (como una semejanza experimentada, sentida o perci-
bida). Se supone que esta semejanza se manifiesta en la solidaridad, en una con-
ciencia y disposiciones compartidas, o en la acción colectiva. Este uso del término
se encuentra especialmente en la literatura sobre movimientos sociales;36 sobre
género37 y sobre raza, etnicidad y nacionalismo.38 En este uso, la línea divisoria
entre la «identidad» como categoría de análisis y como categoría de la práctica
suele ser difusa.
3. Entendida como un aspecto central de «la individualidad» (particular o co-
lectiva) o como una condición fundamental del ser social, la «identidad» es invoca-
da para nombrar algo pretendidamente profundo, fundamental, constante o funda-
cional. Se distingue de aspectos o atributos del «yo» más superficiales, accidentales,
efímeros o contingentes y es entendida como algo a valorar, cultivar, respaldar,
reconocer y preservar.39 Este uso es característico de ciertas ramas de la literatura
psicológica (o psicologizante), especialmente de las influidas por Erik Erikson,40
34. Algunas ramas de la teorización identitaria enfatizan la autonomía relativa de las auto-
comprensiones vis-à-vis la posición social. Esta tendencia es más pronunciada en el cuarto y el
quinto de los usos esbozados aquí.
35. El enfoque contemporáneo de la identidad como no anclado en la estructura social es
extraño a la mayor parte de los escenarios sociales premodernos, en los que las identificaciones
de sí y de los otros son generalmente entendidas como consecuencia directa de la estructura
social. Véase, por ejemplo, Peter Berger, «On the Obsolescence of the Concept of Honor», pp.
172-181, en Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy, ed. Stanley Hauerwas y Alas-
dair MacIntyre, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1983.
36. Alberto Melucci, «The Process of Collective Identity», en Social Movements and Culture,
ed. Hank Johnston y Bert Klandermans, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995.
37. Muchos de los trabajos recientes sobre la cuestión del género han criticado como «esen-
cialista» la idea de que las mujeres presentan una semejanza fundamental. Algunas tendencias
recientes, sin embargo, predicaron tal semejanza de un «grupo» definido por la «intersección» de
género con otros atributos categoriales (raza, etnia, clase, orientación sexual). Véase, por ejem-
plo, Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Cosciousness, and the Politics of
Empowerment, Boston, Unwin Hyman, 1990.
38. Véanse, entre otros, Harold R. Isaacs, Idols of the Tribe: Group Identity and Political
Change, Nueva York, Harper & Row, 1975; Walker Connor, Ethnonacionalism, The Quest for
Understanding, Princeton, Princeton University Press, 1994, pp. 195-209.
39. Para una mirada histórica y filosófica sofisticada, véase Charles Taylor, Sources of the
Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge, Harvard University Press, 1989.
40. Para una explicación clave por el propio Erikson, véase Identity: Youth and Crisis,
op. cit., p. 22.
187
Repensar los EEUU.pmd 187 21/06/2005, 11:50
aunque también aparece en la literatura sobre las razas, la etnicidad y el naciona-
lismo. Aquí también los usos prácticos y analíticos del término «identidad» se
confunden con frecuencia.
4. Entendida como un producto de la acción social o política, la «identidad» es
invocada para destacar el desarrollo progresivo e interactivo de un cierto tipo de
autocomprensión colectiva, solidaridad, o de un sentimiento de «grupo» que posi-
bilita la acción colectiva. En este uso, encontrado en ciertas ramas de la literatura
del «nuevo movimiento social», la «identidad» es entendida tanto como un «produc-
to contingente» de la acción social o política, como un motivo o base para una
acción más ascendente.41
5. Entendida como el producto evanescente de discursos múltiples y en com-
petencia, la «identidad» es invocada para señalar la naturaleza inestable, múltiple,
fluctuante y fragmentada del «yo» contemporáneo. Este uso se encuentra espe-
cialmente en la literatura influenciada por Michel Foucault, en el postestructu-
ralismo y el postmodernismo.42 De una manera algo diferente, sin los adornos
postestructuralistas, también se le encuentra en ciertas ramas de la literatura
consagrada a la etnicidad, en particular los trabajos «situacionistas» o «contex-
tualistas» de la etnicidad.43
Sin lugar a dudas, al término «identidad» se le pide el cumplimiento de muchas
funciones. Se le utiliza para destacar los modos de acción no instrumentales; para
concentrarse en la autocomprensión antes que en el interés individual; para desig-
nar la semejanza entre personas o la semejanza a lo largo del tiempo; para captar
aspectos pretendidamente esenciales y fundamentales del «yo»; para negar que
tales aspectos esenciales y fundamentales existen; para resaltar el desarrollo pro-
gresivo e interactivo de la solidaridad y de la autocomprensión colectivas; y para
subrayar el carácter fragmentario de la experiencia contemporánea del «yo», un
«yo» formado por un montaje inestable de fragmentos discursivos y «activado» de
forma contingente en contextos diferentes.
Estos usos no son sólo heterogéneos; apuntan cada uno en direcciones com-
pletamente diferentes. Desde luego, hay ciertas afinidades entre algunos de ellos,
en especial entre el segundo y el tercero, y entre el cuarto y el quinto. Y el primer
uso es lo suficientemente general para ser compatible con los demás. Pero tam-
bién existen fuertes tensiones. Tanto el segundo como el tercer uso señalan una
«semejanza fundamental» —semejanza entre las personas y semejanza a través
del tiempo—, mientras que el cuarto y el quinto rechazan ambos las nociones de
semejanza fundamental o permanente.
Así, pues, la «identidad» soporta una carga teórica polivalente, incluso contra-
dictoria. ¿Necesitamos realmente de un término tan pesadamente cargado y tan
41. Véanse, por ejemplo, Craig Calhoun, «The problem of Identity in Collective Action», art. cit.;
Alberto Melucci, «The Process of Collective Identity»; art. cit.; Roger Gould, Insurgent Identities: Class,
Comunity and Protest in París from 1848 to the Comune, Chicago, University of Chicago Press, 1995.
42. Véase, por ejemplo, Stuart Hall, «Introduction: Who Needs “Identity”?», en Questions of
Cultural Identity, Stuart Hall y Paul du Gay (eds.), Londres, Sage, 1996.
43. Véase, por ejemplo, Richard Werbner, «Multiple Identities, Plural Arenas», en Richard
Werbner y Terence Ranger (eds.), Postcolonials Identities in Africa, Londres, Zed, 1996, pp. 1-26.
188
Repensar los EEUU.pmd 188 21/06/2005, 11:50
profundamente ambiguo? La presión irresistible de la opinión académica sugiere
que sí.44 Incluso los teóricos más sutiles, al tiempo que reconocen de buena gana
la naturaleza elusiva y problemática del término de «identidad», sostienen que es
indispensable. Así, la discusión crítica sobre «identidad» no ha aspirado a de-
sechar sino a salvar el término mediante su reformulación para inmunizarlo de
ciertas objeciones, especialmente de la temible acusación de «esencialismo». De
esta manera, Stuart Hall caracteriza la identidad como «una idea que no puede ser
ya pensada a la vieja usanza, pero sin la que no es posible pensar de ninguna
manera ciertas cuestiones esenciales».45 La naturaleza de esas cuestiones esen-
ciales , y las razones por las que no puede darse cuenta de ellas sin el concepto de
«identidad», permanecen oscuras en la argumentación sofisticada pero abstrusa
de Hall.46 En el comentario de Hall resuena una vieja fórmula de Claude Lévi-
Strauss, que caracterizó la «identidad» como «una especie de hogar virtual» (foyer
virtuel) al que debemos referirnos para explicar ciertas cosas, sin que exista real-
mente».47 Lauwrence Grossberg, interesado por la relación cada vez más estrecha
entre los estudios culturales y «la teoría y la política identitarias», asegura repetida-
mente al lector que él «no desea» negar el concepto de identidad o su importancia
política en ciertas luchas y que «su proyecto no era escapar al discurso identitario
sino reubicarlo, rearticularlo».48 Alberto Melucci, una de las figuras exponentes
44. Dos importantes excepciones, aunque parciales, merecen ser señaladas. Walter Benn
Michaels ha formulado una crítica brillante y provocativa del concepto de «identidad cultural»
en «Race into Culture». Pero ese ensayo se concentra menos en los usos analíticos de la noción
de «identidad» que en la dificultad de especificar qué hace que «nuestra» cultura o «nuestro»
pasado se consideren como «nuestros» —cuando la referencia no es a las prácticas reales o
al pasado real de una persona sino a algún grupo putativo o a su pasado— sin invocar implíci-
tamente la noción de «raza». Concluye que «nuestro sentido de la cultura tiene la característica
de ser pensado para desplazar a la raza, pero ... la cultura ha resultado ser una vía para perpe-
tuar en vez de para terminar con el pensamiento racial. Es sólo la atracción de la raza lo que...
les da su pathos a nociones como la pérdida de nuestra cultura, o su preservación, [o]... la
restitución de su cultura a un pueblo» (pp. 61-62). Richard Handler argumenta que «debería-
mos tener tantas sospechas con “identidad” como hemos aprendido a tenerlas con “cultura”,
“tradición” “nación” y “grupo étnico”», pero después da sus puñetazos críticos (27). Su argu-
mento central —que la importancia de «identidad» en Occidente contemporáneo, especialmente
en la sociedad americana, «no significa que el concepto puede ser aplicado sin meditación a
otros tiempos y lugares» (p. 27)— ciertamente es verdad, pero implica que el concepto puede ser
aplicado fructíferamente en escenarios occidentales contemporáneos, algo que otros pasajes en
el mismo artículo y su propio trabajo en nacionalismo quebequés tiende a poner en duda. Véase
«Is “Identity” a Useful Cross-Cultural Concept?», en John Gillis (ed.), Commemorations: The Poli-
tics of National Identity, Princeton, Princeton University Press, 1994; las citas son de la página
27. Véase también Richard Handler, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison,
University of Wisconsin Press, 1988.
45. Stuart Hall, «Who needs “Identity”?», op. cit., p. 2.
46. «Uso el término identidad para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura,
entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelar”, hablarnos para colocar-
nos en un lugar como sujetos sociales con discursos particulares, y por el otro lado, los proce-
sos que producen subjetividades, que nos producen como sujetos que pueden ser “hablados”.
Identidades son puntos de ligazón temporal a las posiciones subjetivas que las prácticas dis-
cursivas construyen para nosotros» (ibíd., pp. 5-6).
47. Claude Lévy-Strauss (ed.), L’identité, Conclusiones de Claude Lévy-Strauss, p. 332.
48. Lawrence Grossberg, «Identity and Cultural Studies: Is That All There Is», en Stuart Hall
y Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, op. cit., pp. 87-88.
189
Repensar los EEUU.pmd 189 21/06/2005, 11:50
del análisis de los movimientos sociales en el campo de la identidad sostiene que
«la palabra identidad... es semánticamente inseparable de la idea de permanencia»
y es «quizá, por esta misma razón, inadecuada para el análisis procesual por el
que él está debatiendo».49 Inadecuado o no, el concepto de «identidad» continúa
encontrando un lugar central en los escritos de Melucci.
No estamos persuadidos de que el término «identidad» sea indispensable. A
continuación, bosquejamos una lista de términos analíticos alternativos que, cum-
pliendo las funciones conceptuales necesarias, evitan el surgimiento de las con-
fusiones habituales. Basta decir que si uno quiere argumentar que las autocom-
prensiones particularistas dan forma a la acción social y política de manera no
instrumental es suficiente con decirlo. Si uno quiere trazar el proceso que lleva a
personas que tienen en común ciertos atributos categóricos a compartir una
misma definición de sus dificultades, un mismo entendimiento de sus intereses y
una disposición para emprender una acción colectiva, es mejor hacerlo de una
manera que ilumine las relaciones variables y contingentes entre las simples
categorías de personas y los grupos unidos, solidarios. Si uno quiere examinar el
significado y la importancia que la gente les da a los constructos tales como la
«raza», la «etnicidad» y la «nacionalidad», debe comenzar por abrirse camino a
través de espesuras conceptuales, y no está claro qué es lo que se gana con
agregarlos a la homologadora rúbrica de la «identidad». Y si se trata de traducir el
sentido moderno y tardío de un «yo» que se construye en continua reconstrucción
sobre una variedad de discursos diferentes —siempre frágil, fluctuante y frag-
mentado—, no es obviamente la palabra «identidad» la mejor para expresar el
significado que se pretende.
Concepciones «fuertes» y «débiles» de identidad
Al principio sugerimos que la «identidad» tendía a significar tanto demasiado
como demasiado poco. Podemos ahora volver sobre este asunto. Nuestro inventa-
rio de los usos de la «identidad» ha revelado no sólo una gran heterogeneidad sino
también una fuerte antítesis entre posiciones que quieren mostrar la existencia de
una semejanza fundamental o estable y otras que expresamente rechazan la no-
ción de una semejanza fundamental. Las primeras pueden ser designadas como
concepciones «duras» de la identidad, las segundas como débiles o «blandas».
Las concepciones fuertes de la «identidad» conservan el significado común del
término —el empeño en la semejanza a través del tiempo o entre las personas. Y se
corresponden con la manera en que el término es usado en la mayoría de las
formas de política identitaria. Ahora bien, precisamente porque adopta, con pro-
pósitos analíticos, una categoría de la experiencia cotidiana y de la práctica políti-
ca, acarrean una serie de supuestos profundamente problemáticos:
1. La identidad es algo que todas las personas tienen, o deberían tener, o
están buscando.
49. Alberto Melucci, «The Process of Collective Identity», art. cit., p. 46.
190
Repensar los EEUU.pmd 190 21/06/2005, 11:50
2. La identidad es algo que todos los grupos (por lo menos ciertos grupos, p.e.:
étnicos, raciales, o nacionales) tienen o deberían tener.
3. La identidad es algo que las personas (y grupos) pueden tener sin ser cons-
cientes de ello. Desde esta perspectiva, la identidad es algo a ser descubierto y algo
sobre lo que uno puede estar equivocado. Así, el concepto fuerte de identidad
reproduce la epistemología marxiana de la clase.
4. La concepción fuerte de la identidad colectiva implica una concepción fuer-
te de los vínculos que unen a los miembros de un grupo entre sí y de la homoge-
neidad del grupo. Implica un alto grado de «grupalidad», de «identidad» o semejan-
za entre los miembros del grupo al tiempo que una marcada distinción respecto
de los no miembros, y un claro límite entre el adentro y el afuera.50
Teniendo en cuenta que desde muchos lugares diferentes se han desafiado las
concepciones sustancialistas del grupo y las concepciones esencialistas de la iden-
tidad, se podría pensar que aquí hemos bosquejado un «espantajo». De hecho,
concepciones fuertes de la «identidad» todavía continúan dando forma a impor-
tantes ramas de la literatura sobre género, raza, etnias, y nacionalismo.51
Las concepciones débiles de la «identidad», en cambio, rompen consciente-
mente con el significado cotidiano del término. Son estas concepciones débiles o
«blandas» las que han sido fuertemente favorecidas en discusiones teóricas sobre
la «identidad» en los últimos años, a medida que los teóricos se han vuelto cada
vez más conscientes de las implicaciones fuertes o «duras» del significado cotidia-
no de la palabra «identidad» sin asumirlas. Sin embargo, este nuevo «sentido co-
mún» teórico tiene sus propios problemas. Nosotros esbozamos tres de ellos:
1. El primero es el que llamamos el «cliché constructivista». Las concepciones
débiles o blandas de la identidad son envueltas rutinariamente con calificativos
generalizados indicando que la identidad es múltiple, inestable, fluida, contingen-
te, fragmentada, construida, negociada y así sucesivamente. Estos calificativos se
han vuelto tan familiares —por no decir obligatorios— en los últimos años que su
lectura (y escritura) evidencian prácticamente el automatismo. Corren el riesgo de
convertirse en meros simulacros, en señales que indican una postura más que
palabras que expresan un significado.
2. No está claro en qué estas concepciones débiles de la «identidad» son aún
concepciones de la identidad. El sentido cotidiano de «identidad» sugiere fuerte-
mente, por lo menos, la idea de una especie de semejanza a través del tiempo, una
persistencia de algo que permanece idéntico, parecido, mientras otras cosas están
cambiando. ¿Para qué usar el término de «identidad» si este significado central es
expresamente repudiado?
50. Aquí la confusión entre categorías de la práctica y categorías de análisis es particularmen-
te patente. Como argumentó Richard Handler, las concepciones académicas de «nación» e «identi-
dad nacional» han tendido a replicar características clave de ideología nacionalista, notablemente
las nociones axiomáticas de limitación y homogeneidad en la «nación» putativa (Nationalism and
the Politics of Culture in Québec, op. cit.). El mismo argumento puede aplicarse a «raza» o «etnia».
51. Véase, por ejemplo, H.R. Isaacs, Idols of the Tribe; W. Connor, «Beyond Reason: The
Nature of the Etnonational Bond», en Ethnonationalism, op. cit.
191
Repensar los EEUU.pmd 191 21/06/2005, 11:50
3. Y el más importante, las concepciones débiles de la identidad podrían ser
demasiado débiles como para ser empleadas en trabajos teóricos. En su preocu-
pación por limpiar el término de sus teóricamente dudosas connotaciones «du-
ras», en su insistencia en decir que las identidades son múltiples, maleables, flui-
das, y así sucesivamente, los adeptos a la visión «blanda» de la identidad nos dejan
con un término tan infinitamente elástico que se vuelve inútil para llevar a cabo
un trabajo analítico serio.
Nosotros no estamos afirmando que las versiones fuertes y débiles esbozadas
aquí agotan el conjunto de los posibles significados y usos del término «identidad».
Tampoco estamos afirmando que teóricos constructivistas no hayan hecho traba-
jos interesantes e importantes usando concepciones «blandas» de la identidad.
Argumentamos, sin embargo, que lo que es interesante e importante en este tra-
bajo suele no depender del uso de la «identidad» como una categoría analítica.
En otras palabras
¿Qué términos alternativos podrían reemplazar a la «identidad» llevando a cabo
el trabajo teórico que se le pide a la «identidad» pero sin inducir ese tipo de confusión
y de connotaciones contradictorias? Teniendo en cuenta el amplio espectro y la
heterogeneidad de las funciones cubiertas por la «identidad», resultaría infructuoso
buscar un término sustituto único, ya que dicho término se vería tan sobrecargado
como el de «identidad» mismo. Nuestra aproximación ha sido, más bien, deshacer la
espesa maraña de significados que se han acumulado alrededor del término «iden-
tidad» y dividir el trabajo conceptual realizado por ese término entre un número de
palabras menos congestionadas. Bosquejaremos aquí tres ramas de términos.
Identificación y categorización
Como término que indica un proceso y una actividad, la palabra «identifica-
ción» carece de las connotaciones reificantes del término «identidad».52 Nos invita
a especificar los agentes que llevan a cabo la identificación. Y no presupone que
tal identificación (aun realizada por los agentes poderosos, como el Estado) su-
ponga como consecuencia necesaria la semejanza interna, la distinción, la dimen-
sión «grupal» consolidada que pueden intentar crear los líderes políticos. La iden-
tificación —de uno mismo y de los otros— es intrínseca a la vida social; la «identidad»
en el sentido fuerte no lo es.
52. Sobre los méritos del término «identificación», véase Stuart Hall, «Who Needs “Identi-
ty”?», op. cit. A pesar de que la de Hall es una concepción foucaultiana/post-freudiana de «iden-
tificación», bosquejando en el «repertorio discursivo y psicoanalítico», y bastante distinto del
aquí propuesto, usualmente advierte que la «identificación» «es casi tan tramposo como la iden-
tidad misma, pero aun así preferible; y ciertamente no da garantías contra las dificultades
conceptuales que presenta» (p. 2). También véase Andreas Glaeser, «Divided in Unity: The Her-
meneutics of Self and Other in the Postunification Berlin Police» (Ph.D. Dissertation, Harvard
University of Minnesota Press, 1997, especialmente cap. 1).
192
Repensar los EEUU.pmd 192 21/06/2005, 11:50
Se le podría pedir a alguien que se identifique a sí mismo —que se autocarac-
terice, que se ubique a sí mismo frente a los otros conocidos, que se sitúe en un
relato, que se ordene en una categoría— en unos cuantos contextos diferentes. En
las configuraciones modernas, que multiplican las interacciones con otras perso-
nas desconocidas, son particularmente abundantes tales ocasiones para la iden-
tificación. Éstas se dan en innumerables situaciones tanto de la vida cotidiana
como en contextos más formales y oficiales. La manera como uno se identifica
—y la manera como uno es identificado por otros— puede variar mucho de un
contexto a otro; la autoidentificación y la identificación del otro son fundamental-
mente actos situacionales y contextuales.
Una distinción crucial es la distinción entre modos de identificación relaciona-
les y categoriales. Uno puede identificarse a sí mismo (o a otra persona) por medio
de su posición en una red relacional (una red de parentesco, por ejemplo, o de
amistad, o de relaciones patrón/cliente, o docente/alumno). O también, uno pue-
de identificarse a sí mismo (o a otra persona) por ser miembro de una clase de
personas que comparten algún atributo categorial (como la raza, la etnia, la len-
gua, la nacionalidad, la ciudadanía, el sexo, la orientación sexual, etc.). Craig
Calhoun ha argumentado que, mientras los modos relacionales de identificación
siguen siendo importantes en muchos contextos hoy en día, la identificación cate-
gorial ha asumido una mayor importancia en las configuraciones modernas.53
Otra distinción básica debe darse entre la autoidentificación y la identifica-
ción y la categorización que los otros hacen de uno.54 La autoidentificación tiene
lugar en una interacción dialéctica con la identificación externa y ambas no deben
necesariamente converger.55 La identificación externa es, en sí misma, un proceso
variado. En el flujo y reflujo de la vida social, las personas identifican y categori-
zan a los demás del mismo modo que se identifican y categorizan a sí mismos.
Pero hay otro tipo importante de identificación externa que no tiene un correlato
en el ámbito de la autoidentificación. Se trata de los sistemas de categorización
formalizados, codificados y objetivados que han desarrollado las instituciones que
detentan la autoridad y el poder.
El Estado moderno ha sido uno de los agentes más importantes de identifica-
ción y categorización entendidas en este último sentido. En las prolongaciones
culturalistas de la sociología weberiana del Estado, sobre todo en aquellas in-
fluenciadas por Pierre Bourdieu y Michel Foucault, el Estado monopoliza, o busca
monopolizar, no sólo la violencia física legítima sino también la violencia simbóli-
ca legítima, como lo expresa Bourdieu. Ésta incluye el poder de nombrar, de iden-
tificar, de categorizar, de indicar qué es qué y quién es quién. Existe una florecien-
te literatura sociológica e histórica sobre estos temas. Algunos estudiosos han
tomado la cuestión de la identificación de forma completamente literal: como el
53. Craigh Calhhoun, Nationalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, p. 36.
54. Para una perspectiva antropológica, usualmente extendiendo el modelo barthiano, véase
Richard Jenkins, «Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization and Power», Ethnic and Racial
Studies 17/2 (abril 1994), pp. 197-223, y R. Jenkins, Social identity, Londres y Nueva York,
Routledge, 1996.
55. Peter Berger, «Modern identity...», op. cit., pp. 163-164, sostiene algo parecido, aun-
que él se expresa en términos dialécticos —y posiblemente conflictivos— entre identidad sub-
jetiva y objetiva.
193
Repensar los EEUU.pmd 193 21/06/2005, 11:50
adjuntar ciertos marcadores definitivos al individuo a través del pasaporte, de las
huellas digitales, de la fotografía, de la firma, y la acumulación de tales documen-
tos de identificación en los archivos del Estado. Determinar cuándo, por qué y en
qué límites de dichos sistemas se han desarrollado, no resulta ser un problema
sencillo.56 Otros estudiosos enfatizan los esfuerzos del Estado moderno por inscri-
bir a sus sujetos en redes clasificatorias: para identificar y categorizar a las perso-
nas en relación con el sexo, la religión, el acceso a la propiedad, la etnia, el grado
de alfabetización, la criminalidad o la salud mental. Los censos distribuyen a las
personas entre esas categorías, y las instituciones —desde las escuelas hasta las
prisiones— clasifican a los individuos de acuerdo con ellas. Particularmente para
los foucaultianos, estos modos de identificación y clasificación individualizantes y
totalizadores se encuentran en el corazón de lo que define la «gubernamentalidad»
en un Estado moderno.57
De este modo, el Estado es un poderoso «identificador», no porque pueda
crear «identidades» en el sentido fuerte del término —en general, no puede— sino
porque dispone de los recursos materiales y simbólicos para imponer las catego-
rías, los esquemas clasificatorios y los modos de recuento e informe sociales con
los que los funcionarios, los jueces, los profesores y los médicos deben trabajar y
a los que los actores no estatales deben remitirse.58 Pero el Estado no es el único
«identificador» importante. Como ha mostrado Charles Tilly, la categorización lleva
a cabo una crucial «función de organización» en toda clase de contextos sociales:
familia, empresas, escuelas, movimientos sociales y administraciones de todo tipo.59
Ni siquiera el Estado más poderoso monopoliza la producción y difusión de las
identificaciones y de las categorías; y aquellas que sí produce son susceptibles de
ser contestadas. La literatura sobre movimientos sociales —tanto los «antiguos»
como los «nuevos»— es rica en ejemplos de cómo los líderes de estos movimientos
desafían las identificaciones oficiales y las sustituyen por otras alternativas.60
56. Gérard Noirel, La Tyrannie du national, París, Calman-Lévy, 1991, pp. 155-180; ídem,
«L’identification des citoyens: Naissance de l’état civil républicain», Genéses 13, (1993), pp. 3-28;
id., «Surveiller des déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l’histoire de passe-
port en France de la Première á la Troisième République», Genéses 30 (1998), pp. 77-100; Béatri-
ce Fraenkel, La Signature: genèse d’un signe, París, Gallimard, 1992. Algunos investigadores,
incluyendo a Jane Caplan, historiadora en el Bryn Mawr College, y John Torpey, sociólogo de la
University of California, Irvine, están con frecuencia ligados a proyectos sobre pasaportes y otros
documentos de identidad.
57. Michel Foucault, «Governmentality», en Graham Burchell et al. (ed.), The Foucault Effect:
Studies in Governmentality, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 87-104. Concepcio-
nes similares han sido aplicadas a sociedades coloniales, especialmente en lo que hace a la
manera en que los esquemas de clasificación y enumeración los colonizadores dieron forma y
de hecho constituyeron el fenómeno social (como la «tribu» o la «casta» en India) clasificado.
Véase, en particular, Bernard Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India,
Princeton, Princeton University Press, 1996.
58. Sobre los dilemas, dificultades e ironía implicados en la «administración de la identi-
dad», como la determinación autoritaria de quién pertenece a qué categoría en la aplicación de
la ley de conciencia racial, véase Christopher A. Ford, «Administering Identity: The determination
of “Race” in Race-Conscious Law», California Law Review 82, 1994, pp. 1.231-1.285.
59. Charles Tilly, Durable Inequality, Berkeley, University of California Press, 1998.
60. Melissa Nobles, «“Responding with Good Sense”: The Politics of race and Censuses in
Contemporary Brazil», Ph. D. Dissertation, Yale University, 1995.
194
Repensar los EEUU.pmd 194 21/06/2005, 11:50
Destacan los esfuerzos de los líderes por impulsar a los miembros de sus comuni-
dades encomendadas a que se identifiquen de una determinada manera, a que se
consideren —para un determinado tipo de propósitos— como «idénticos» entre sí, a
que se identifiquen tanto emocional como cognitivamente los unos con los otros.61
La literatura sobre los movimientos sociales ha enfatizado valiosamente los
procesos interactivos y las mediaciones discursivas a través de las cuales las
solidaridades y las autocomprensiones colectivas se desarrollan. Sin embargo,
nuestras reservas se suscitan cuando se pasa del estudio del trabajo de identi-
ficación —los esfuerzos puestos en construir una autocomprensión colectiva—
a la afirmación de que la «identidad» es su resultado necesario. Considerando
los modos de identificación propios del poder y la institución junto con los
modos alternativos involucrados en las prácticas de la vida cotidiana y los pro-
yectos de los movimientos sociales, uno no puede dejar de subrayar el intenso
trabajo y las prolongadas luchas por la identificación, al igual que los inciertos
resultados de dichas luchas. En cambio, si se pretende sistemáticamente que
el resultado sea siempre una «identidad» —a pesar de todo provisional, frag-
mentaria, múltiple, contestada y fluida— se pierde la capacidad de hacer dis-
tinciones esenciales.
El término «identificación», como señalamos antes, reclama una especifica-
ción de los agentes que llevan a cabo la tarea de identificar. Sin embargo, la iden-
tificación no requiere un «identificador» específico; puede insinuarse y ejercer su
influencia sin ser realizada por personas o instituciones determinadas y específi-
cas. Se puede llevar la identificación a cabo de forma más o menos anónima por
mediación de discursos y de narrativas públicas.62 En un análisis detallado de
dichos discursos o narrativas, bien se podría concentrar sobre sus «instantáneas»
(sus ocurrencias) en sus enunciados discursivos o narrativos particulares; su fuerza
puede depender, no obstante, menos de las instantáneas particulares que de la
forma anónima y desapercibida en que penetran en nuestros modos de pensar, de
hablar y de comprender el mundo social.
Existe otro significado más del término «identificación», al que antes hemos
aludido brevemente y que es muy independiente de los significados cognitivos,
caracterizantes y clasificatorios discutidos hasta ahora. Se trata de su significado
psicodinámico, heredado de Freud.63 Mientras que los significados clasificatorios
implican el identificarse a uno mismo (o otra persona) como alguien que encaja en
determinada descripción o que pertenece a cierta categoría, el significado psicodi-
námico implica el identificarse a uno mismo afectivamente con otra persona, cate-
goría o colectividad. Aquí, una vez más, la «identificación» reclama la atención
sobre procesos complejos (y a menudo ambivalentes), mientras que la palabra
«identidad», que designa un estado más que un proceso, supone una correspon-
dencia demasiado elemental entre el individuo y lo social.
61. Véanse, por ejemplo, Alberto Melucci, «The Process of Collective Identity», art. cit.; Mar-
tin, «The Choices of Identity».
62. Stuart Hall, «Introduction: Who Needs “Identity”?», op. cit.; Margaret Somers, «The Na-
rrative Constitution of Identity», art. cit.
63. Véanse Stuart Hall, «Introduction», op. cit., p. 2 ss; y Alan Finlayson, «Psychology, Psy-
choanalysis and Theories of Nationalism», Nations and Nationalism 4/2 (1998), p. 157 ss.
195
Repensar los EEUU.pmd 195 21/06/2005, 11:50
Autocomprensión y localización social
«Identificación» y «categorización» son términos que implican una actividad y
un proceso derivados de verbos y que traen a la mente actos particulares de iden-
tificación y categorización realizados por «identificadores» y «categorizadores» par-
ticulares. Pero también necesitamos otro tipo de términos para llevar a cabo el
variado trabajo conceptual que requiere el término «identidad». Recordemos que
uno de los principales uso del término «identidad» es el de conceptualizar y expli-
car la acción de un modo no-instrumental y no-mecánico. En este sentido, el
término sugiere modos en los que la acción individual y colectiva pueden ser
gobernadas por concepciones particularistas del «yo» y su localización social, en
lugar de serlo por intereses supuestamente universales y estructuralmente deter-
minados. «Autocomprensión» es, por tanto, el segundo término que propondría-
mos para sustituir a «identidad». Se trata de un término «disposicional» que desig-
na lo que podría llamarse «subjetividad situada»: la concepción que se tiene de
quién es uno, de su propia localización en el espacio social y de cómo (en función
de las dos primeras) uno está preparado para actuar. Como término «disposicio-
nal», pertenece al reino de lo que Pierre Bourdieu ha llamado «el sentido práctico»,
la representación —al mismo tiempo cognitiva y afectiva— que las personas tie-
nen de sí mismas y de su mundo social en el que evolucionan.64
El término «autocomprensión», hay que destacarlo, no implica una concep-
ción del yo como una entidad homogénea, limitada y unitaria, propia del mundo
moderno u occidental. La percepción que se tiene de sí puede asumir muchas
formas diversas. Los procesos sociales a través de los cuales las personas se en-
tienden y se ubican pueden, en algunos casos, necesitar el diván del psicoanalista
y, en otros, la participación en cultos de posesiones espiritual.65 Según las confi-
guraciones, las personas pueden concebirse y experimentarse a sí mismas en
términos de un escalafón de categorías entrecruzadas o en términos de una red de
conexiones de diferente proximidad e intensidad. De aquí la importancia de ver la
autocomprensión y la localización social en relación la una con la otra y de enfa-
tizar que tanto el «yo» limitado como el grupo cerrado son peculiaridades cultura-
les más que formas universales. Lo mismo que el término «unificación», el de «au-
tocomprensión» carece de las connotaciones reificantes de la «identidad». Sin
embargo, no está restringido a situaciones de flujo e inestabilidad. Las autocompren-
siones pueden variar con el tiempo y las personas, pero también pueden ser esta-
64. Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, París, Minuit, 1980, pp.135-165 («La logique de la
pratique»).
65. Una extensa literatura antropológica sobre la sociedad africana, entre otras socieda-
des, por ejemplo, describe cultos de curación, cultos de posesión espiritual, movimientos de
erradicación de la brujería, y otros fenómenos colectivos que ayudan a constituir formas parti-
culares de autocomprensión, formas particulares en que los individuos se sitúan a sí mismos
socialmente. Véanse los estudios clásicos de Victor Turner, Schism and Continuity in an African
Society: A Study of Ndembu Village Life, Mancheste, Manchester University Press, 1957, y I.M.
Lewis, Ecstatic Religion: An Antropological Study of Spirit Possession and Shamanism, Har-
mondsworth, U.K., Penguin, 1971; y los trabajos más recientes de Paul Stoller, Fusion of the
Worlds: An Ethnography of Possessions among the Songhay of Niger, Chicago, University of Chi-
cago Press, 1989, y Janice Boddy, Wombs and Alien Spirits: Women, Men and The Zar Cult in
Northern Sudan, Madison, University of Wisconsin Press, 1989.
196
Repensar los EEUU.pmd 196 21/06/2005, 11:50
bles. Semánticamente, la «identidad» implica semejanza en el tiempo o entre las
personas; de aquí la torpeza de seguir hablando de «identidad» al mismo tiempo
que se repudia la noción de semejanza que el término implica. La palabra «auto-
comprensión no tiene más conexiones semánticas privilegiadas con la noción de
semejanza que con la de diferencia.
Dos términos íntimamente relacionados son la «autorrepresentación» y la «au-
toidentificación». Habiendo discutido la «identificación» antes, ahora señalaremos
simplemente que, mientras la diferencia entre esos términos es tenue, las «auto-
comprensiones» pueden ser tácitas; incluso cuando están formadas, y suelen es-
tarlo, en y a través de discursos dominantes, éstas pueden existir e informar la
acción sin estar articuladas discursivamente. La «autorrepresentación» y la «au-
toidentificación», por el contrario, sugieren al menos algún grado de articulación
discursiva simbólica.
La «autocomprensión» no puede, por supuesto, hacer todo el trabajo concep-
tual que realiza la «identidad». Anotamos aquí tres limitaciones del término. En
primer lugar, es un término subjetivo y autorreferencial. Como tal, remite a la
comprensión que cada uno tiene de sí mismo. No puede expresar la comprensión
de los otros, incluso si las categorizaciones, identificaciones y representaciones
externas pueden ser decisivas para determinar cómo uno es considerado y trata-
do por los otros, en otras palabras, para moldear la propia concepción sobre uno
mismo. En última instancia, las autocomprensiones pueden verse contrarresta-
das por ciertas categorizaciones externas abrumadoramente coercitivas.66
En segundo lugar, el sustantivo «autocomprensión» parecería privilegiar la
conciencia cognitiva. Como resultado, parecería no captar —o al menos no desta-
carlo suficientemente— los procesos afectivos y emotivos sugeridos por algunos
usos de «identidad». Sin embargo, la «autocomprensión» nunca es puramente cog-
nitiva; está siempre teñida o cargada afectivamente y el término puede asumir con
certeza esta dimensión afectiva. En cambio, es verdad que la dinámica emocional
es captada mejor por el término «identificación» (en su significado psicodinámico).
Finalmente, como término que resalta la subjetividad situacional, «autocom-
prensión» no capta la objetividad reivindicada por las visiones fuertes de la identi-
dad. Las concepciones fuertes y objetivistas de la identidad permiten distinguir la
«verdadera» identidad (caracterizada como profunda, perdurable y objetiva) de la
«mera» autocomprensión (superficial, fluctuante y subjetiva). Si la identidad es
algo a ser descubierto y acerca de lo cual uno puede equivocarse, entonces la
autocomprensión momentánea de alguien puede no corresponderse con su per-
durable y subyacente identidad. A pesar de lo analíticamente problemáticas que
pueden resultar estas nociones de profundidad, constancia y objetividad, al me-
nos proveen una razón para usar el lenguaje de la identidad en lugar del lenguaje
de la autocomprensión.
Las concepciones débiles de la identidad no ofrecen nada de esto. Se ve clara-
mente por la literatura constructivista por qué las comprensiones débiles de la
66. Para un ejemplo puntual, véase la noción de Slavenka Drakulic sobre el sentimiento de
ser «aplastado por la nacionalidad» provocado por la guerra en la ex Yugoslavia, en Balkan
Express: Fragments from the Other Side of the War, trad. por Maja Soljan, Nueva York, W.W.
Norton, 1993, pp. 50-52.
197
Repensar los EEUU.pmd 197 21/06/2005, 11:50
identidad son débiles; pero no por qué son concepciones de la identidad. En esta
literatura, son los variados predicados «blandos» de la identidad —constructivi-
dad, contingencia, inestabilidad, multiplicidad, fluidez— los que están enfatiza-
dos y reelaborados, mientras que aquello sobre lo que predican —la identidad
misma— es dado por supuesto y muy raramente explicado. Cuando la identi-
dad misma es elucidada, suele estar representada como algo —una percepción
como de «quién es uno»,67 una concepción de sí mismo—68 que puede ser referido
de un modo directo a la expresión de «autocomprensión». Este término carece de
encanto, de las pretensiones teóricas de la palabra «identidad», pero esto debería
considerarse como un activo y no como un pasivo.
Comunidad, conexidad y grupalidad
Merece aquí un tratamiento aparte una particular forma de autocomprensión
cargada afectivamente que suele ser designada por «identidad» —especialmente
en los estudios sobre la raza, la religión, las etnias, el nacionalismo, él género, la
sexualidad, los movimientos sociales y otro fenómenos conceptualizados como
que implican identidades colectivas. Se trata del sentimiento de pertenencia a un
grupo específico y limitado, que implica tanto una sentida solidaridad o acuerdo
total con los demás miembros del grupo como una sentida diferencia o incluso
una alimentada antipatía por los individuos «de afuera».
El problema es que el término «identidad» se usa para designar tanto este tipo
de autocomprensión fuerte, grupal, exclusiva y afectivamente cargada como las
formas de autocomprensión mucho más laxa y abierta que involucran un cierto
sentido de afinidad o afiliación, comunidad o lazo con otros particulares, pero que
carecen de un sentimiento de acuerdo total sentido frente a un «otro» constituti-
vo.69 Estos dos tipos de autocomprensión (sentimiento de pertenencia exclusiva a
un grupo cerrado o sentimiento más laxo de afinidad —así como las formas inter-
mediarias entre estos tipos polares—) son importantes por igual, pero moldean la
experiencia personal y condicionan la acción social y política de modo tajante-
mente diferente.
En lugar de mezclar todas las formas de autocomprensión basadas en la raza,
la religión, la etnia, etc., dentro del gran «container» conceptual de la «identidad»,
sería mejor emplear un lenguaje analítico más diferenciado. Términos como «co-
munalidad» (commonality), «conexidad» (connectedness) y «grupalidad» (groupness)
podrían ser empleados útilmente aquí en lugar del «todo terreno» «identidad». Éste
es el tercer grupo de términos que proponemos. «Comunalidad» denota el compar-
tir algún atributo común, «conexidad» los lazos relacionales que unen a las perso-
nas entre sí. Ni la comunalidad ni el conexidad por sí solos son suficientes para
generar «grupalidad», el sentimiento de pertenecer a un grupo particular, limitado
y solidario. Pero la conjugación de la comunalidad y la conexidad sí pueden hacer-
lo. Éste fue el argumento que Charles Tilly manifestó hace algún tiempo, apoyán-
67. Véase, por ejemplo, Peter Berger «Modern Identity: Crisis and Continuity», art. cit., p. 162.
68. Véase, por ejemplo, Craig Calhoun, «The Problem of Identity in Collective Action», art.
cit., p. 68, caracterizando la «identidad ordinaria».
198
Repensar los EEUU.pmd 198 21/06/2005, 11:50
dose sobre la idea de Harrison White del «catnet» [cat por categoría, net por red, N.
del T.], que designa un conjunto de personas que forman tanto una «categoría», al
tener en común esas personas algunos atributos, así como una «red».70 Tilly sugie-
re que la grupalidad es el producto que resulta de la conjugación de la «catness» y
de la «netness» (categorías y redes) —de la comunalidad categorial y del conexidad
relacional. Pero propondremos dos rectificaciones.
En primer lugar, a la comunalidad categorial y al conexidad relacional conviene
añadir un tercer elemento, lo que Max Weber llamó un Zusammengehörigkeitgefühl,
un sentimiento de pertenencia compartido. Tal sentimiento bien puede depender en
parte de los grados y las formas de la comunalidad y el conexidad, pero también
dependerá de otros factores como los acontecimientos particulares, su codificación
en los relatos públicos dominantes, en los marcos discursivos prevalecientes, etc.
En segundo lugar, el conexidad relacional, o lo que Tilly denomina «netness», si bien
es crucial en la contribución al desarrollo del tipo de acción colectiva en la que Tilly
estaba interesado, no es sistemáticamente necesario para la creación del senti-
miento de «grupalidad». Un sentimiento potente de grupalidad puede sustentarse
sobre una comunalidad categorial asociada a un sentimiento de pertenencia co-
mún y deber muy poco o completamente nada al conexidad relacional. Éste es el
caso típico para comunidades a gran escala como las «naciones»: cuando la auto-
comprensión, que consiste en un sentimiento de pertenencia a una nación particu-
lar, se cristaliza en un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo cerrado, es
probable que esto dependa no del conexidad relacional, sino más bien de una co-
munalidad poderosamente imaginada y fuertemente sentida.71
No se trata, como han sugerido algunos partidarios de la teoría del sistema de
redes, de abandonar la comunalidad para volver hacia el conexidad, de abando-
nar las categorías por los sistemas de redes, los atributos compartidos por las
relaciones sociales.72 Ni tampoco se trata de exaltar la fluidez y la hibridación
fustigando la pertenencia y la solidaridad. En lo que se refiere a este último grupo
de términos nuestra intención es desarrollar un lenguaje analítico sensible a las
múltiples formas y grados de comunalidad y conexidad, y así como a una gran
variedad de formas a las que los actores (y los lenguajes culturales, las narrativas
públicas y los discursos dominantes en los que se apoyan) les atribuyen sentido y
alcance. Esto nos permitirá distinguir los casos donde existe un sentimiento fuer-
te y rígido de grupalidad y aquellos donde la afinidad o la afiliación toman formas
más laxamente estructuradas y más débilmente constrictivas.
69. Para un buen ejemplo al respecto, véase el análisis de Mary Water de las «identidades»
étnicas opcionales excepcionalmente no constrictivas —o lo que Herbert Gans ha llamado la
«etnicidad simbólica»— de la tercera o cuarta generación de descendientes de inmigrantes cató-
licos europeos en los Estados Unidos en Ethnic Options: Choosing Identities in America, Berkeley,
University of California Press, 1990.
70. Charles Tilly, From Movilization to Revolution, Reading, Mass., Addison-Wesley,
1978, p. 62 ss.
71. Sobre la centralidad de la comunalidad categorial en el nacionalismo moderno, véanse
Handler, Nationalism and the politics of Culture in Québec, op. cit., y Craig Calhoun, Nationalism,
op. cit., cap. 2.
72. Véase, por ejemplo, la discusión sobre el «imperativo anticategórico» en Mustafa Emir-
bayer y Jeff Goodwin, «Network Análisis, Culture, and the Problem of Agency», American Journal
of Sociology 99/6 (mayo 1994), p. 1.414.
199
Repensar los EEUU.pmd 199 21/06/2005, 11:50
La «identidad» y sus alternativas en situación
Habiendo revisado las funciones cubiertas por la «identidad», indicado algu-
nas de las limitaciones e insuficiencias del término y sugerido una variedad de
términos alternativos, ahora quisiéramos ilustrar nuestra posición, así como las
críticas que hemos expresado contra la «identidad» y las sugerencias constructi-
vas que hemos ofrecido respecto a una terminología alternativa.
Reivindicaciones identitarias y persistencia de los dilemas sobre la «raza»
en Estados Unidos
El discurso identitario ha sido particularmente fecundo en Estados Unidos en
las décadas recientes. Ha jugado un papel predominante tanto como lenguaje
analítico para las ciencias sociales como término para articular experiencias,
movilizar lealtades y formular reivindicaciones simbólicas y materiales en la prác-
tica social y política cotidiana.
El pathos y la resonancia de las reivindicaciones identitarias actuales en Es-
tados Unidos tienen muchos orígenes, pero uno de los más profundos es ese pro-
blema central en la historia americana: la importación de esclavos africanos, la
persistencia de la opresión racial, la variedad de las respuestas que suscita en los
afroamericanos. La experiencia afroamericana de la «raza» como imposición de
categorización al mismo tiempo que como autoidentificación ha sido determinan-
te no sólo dentro de sus propios límites sino, desde la década de los sesenta en
adelante, como modelo para las reivindicaciones identitarias de toda índole, in-
cluyendo aquellas que se refieren al sexo o la orientación sexual como aquellas
basadas en la «etnicidad» o la «raza».73
En respuesta al torrente de reivindicaciones identitarias de las últimas tres
décadas, el discurso público, la discusión política y el saber académico en casi
cualquier campo de las ciencias sociales y humanas, han sido transformados.
Hay mucho que valorar en este proceso. Gracias a él, los manuales de historia y
las narrativas públicas dominantes cuentan una historia mucho más rica y com-
prensiva que la que contaban en las generaciones precedentes. Aparentes formas
de universalismo —la categoría marxista de «obrero» que siempre aparece bajo los
rasgos de un hombre, la categoría liberal de «ciudadano» que resulta siempre ser
un blanco, han sido desenmascaradas con éxito. Las propias reivindicaciones
identitarias de la «primera generación» —y la producción científica tributaria de
ella— han sido criticadas por su ceguera frente a particularidades transversales:
los movimientos afroamericanos se han visto reprobados por actuar como si las
mujeres afroamericanas no tuvieran dentro de la comunidad intereses de género
específicos, y los movimientos feministas por interesarse sólo por las mujeres blan-
cas salidas de las clases medias
Las teorías constructivistas tuvieron una particular influencia en círculos
americanistas, lo que permitió a los investigadores remarcar la importancia con-
73. Todd Gitlin, Twilight, op. cit., p. 134.
200
Repensar los EEUU.pmd 200 21/06/2005, 11:50
temporánea de las identificaciones impuestas y las formas de autocomprensión
que han evolucionado dialécticamente con ellas, a la vez que subrayar que tales
«grupos» autoidentificados o identificados por otros no tienen nada de original
sino que son producidos históricamente. El tratamiento de la raza en historiogra-
fía norteamericana es un ejemplo excelente.74 Aun antes de que la «construcción
social» estuviera de moda, los investigadores mostraban que, lejos de ser una
dimensión del pasado americano, la raza, como categoría política, se originó al
mismo tiempo que los movimientos republicanos y populistas americanos. Ed-
mun Morgan anticipó que, a comienzos del siglo XVIII, en Virginia, los sirvientes
blancos contratados y los esclavos negros compartían una situación de subordi-
nación que no era nítidamente diferenciada; acciones comunes aparecían algu-
nas veces juntas. No fue hasta que las élites de las plantaciones de Virginia empe-
zaron a movilizarse en contra de los ingleses cuando necesitaron trazar una frontera
clara entre los que había que integrar en su acción política y los que eran exclui-
dos. El hecho de que los esclavos negros fueran una mano de obra más numerosa
y reemplazable aun siendo menos convincentes como soporte político, desembocó
en que se acentuara la diferencia, que los blancos pobres pudieron utilizar para
formular sus reivindicaciones.75 Desde ese instante fundador, los historiadores
han identificado algunos momentos clave de la redefinición de las fronteras racia-
les en Estados Unidos —y varios momentos en los que otros tipos de lazos han
mostrado la posibilidad de dar lugar a otras formas de afiliación política. Ser
«blanco» y ser «negro» eran ambas categorías históricamente creadas e histórica-
mente variables. Mientras tanto, los historiadores comparativos han mostrado
que la construcción de la raza puede asumir formas aún más variadas, al obser-
var que mucha gente que era «negra» según los sistemas de clasificación norte-
americanos hubieran sido otra cosa en otras regiones de América.76
Así, la historia americana evidencia el poder de las identificaciones impuestas
pero también revela la complejidad de las formas de autocomprensión de la gente
definida por circunstancias que no controla. Las formas de autodefinición colectiva
previas a la Guerra Civil situaban a los negros americanos en una relación especí-
74. Una de las mejores introducciones a la aplicación del análisis constructivista en la
historia americana es el artículo de Earl Lewis, «Race», en Stanley Kutler (eds.), Encyclopedia of
the United States in the Twentieth Century, Nueva York, Scribners, 1996, pp. 129-160. Véase
también Barbara Fields, «Slavery, Race and Ideology in the United States of America», New Left
Review 181 (mayo-junio 1990), pp. 95-118.
75. Edmund Morgan, American Slavery, Americas Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia,
Nueva York, Norton, 1975. Entre los trabajos más recientes sobre este período de formación se
encuentra un número especial de William y Mary Quaterly, 3.ª serie, 54/1 (1997), «Constructing
Race: Differenciating Peoples in the Early Modern World» e Ira Berlin, Many Thousands Gone: The
First Two Centuries of Slavery in Northern America, Cambridge, Harvard University Press, 1998.
76. Las diferentes formas en que la raza fue configurada en el continente americano fue uno
de los temas a los que se dedicó la historia comparativa, notablemente el libro de Frank Tannen-
baum, Slave and Citizen: The Negro in the Americas, Nueva York, Knopf, 1946. Un breve pero
influyente artículo es el de Charles Wagley, «On the Concept of Social Race in the Americas»,
pp. 531-545, en Contemporary Cultures and Societies in Latin America, ed. D.B. Heath y R.N.
Adams, Nueva York, Random House, 1965. Un argumento constructivista más reciente sobre la
especificidad histórica de la idea de ser «blanco» es ejemplificado en David Roediger, The Wages of
Whiteness: Race and the Making of the American Working Class, Londres, Verso, 1991.
201
Repensar los EEUU.pmd 201 21/06/2005, 11:50
fica respecto a África —considerando con frecuencia que un origen africano (o «etío-
pe») los aproximaba a los centros de la civilización cristiana. Sin embargo, los pri-
meros movimientos del «retorno a África» (back-to-Africa) contemplaban a África
como una tabula rasa cultural o una civilización en decadencia cuya salvación
debería estar asegurada por los cristianos afroamericanos.77 Proclamarse a sí mis-
mos como «pueblo» proveniente de una diáspora no implicaba necesariamente es-
tar reivindicando una comunidad de cultura —los dos conceptos siguen mante-
niendo relaciones conflictivas. Se podría escribir la historia de la autocomprensión
afroamericana como el «nacimiento» progresivo de una nacionalidad negra, o se
puede explorar la interacción de tal sentimiento de colectividad con los esfuerzos de
los activistas afroamericanos para articular distintos tipos de ideologías políticas y
desarrollar lazos con otros movimientos radicales. Lo más importante es conside-
rar toda la variedad de posibilidades y la seriedad con la que fueron debatidas.
Lo que es problemático no es el análisis histórico de la construcción social
como tal, sino las suposiciones que se forman sobre la naturaleza de lo que se
construye. Es «el hecho de ser blanco» o la «raza» lo que se toma como objetos
típicos de construcción, y no otras formas más laxas de afinidad y de comunalidad.
El proyecto de escribir sobre las formas de «identificación» como formas que emer-
gen, cristalizan y se eclipsan en circunstancias sociales y políticas específicas tiene
la oportunidad de inspirar otra historia completamente distinta al de escribir sobre
una «identidad» que reúne pasado, presente y futuro en un solo vocablo.
Las interpretaciones cosmopolitas de la historia norteamericana han sido criti-
cadas por no tener en cuenta el dolor que ha podido acompañar, bajo formas diver-
sas, la experiencia de esa historia, sobre todo el dolor de la esclavitud y de la discri-
minación, y el de la lucha contra la esclavitud y la discriminación: experiencia de la
historia concreta de los afroamericanos y no compartida por los americanos blan-
cos.78 He aquí un caso en el que las llamadas a la comprensión de la particularidad
de la experiencia resuenan poderosamente, pero también un caso en el que el
riesgo de reducir todas esas historias a una «identidad» singular y estática es gran-
de. En tal reducción puede haber tanto logros como pérdidas, tal como lo han
evidenciado los participantes de manera reflexiva en los debates sobre política ra-
cial.79 Pero llegar a subsumir bajo la categoría genérica de «identidad» la experien-
cia histórica y las «culturas» pretendidamente comunes de otros grupos tan dispa-
77. Uno de los textos fundantes en lo que algunas veces se considera nacionalismo negro,
la narración de Martín Delany de su viaje a África, es notable por su falta de interés en las
prácticas culturales de los africanos que encuentra. Para él lo que cuenta es que un cristiano de
origen africano encontraría su destino librándose a sí mismo de la opresión de los Estados
Unidos y trayendo su civilización cristiana a África. Véase Martín R. Delany y Robert Campbell,
Search for a Place: Black Separatism and Africa 1860, ed. Howard H. Bell, Ann Arbor, University
of Michigan Press, 1969. Para un reciente libro clarificador sobre las conexiones entre Afroame-
ricanos y Africanos —y las diversas formas adoptadas para crear lazos destacando las distincio-
nes culturales— véase James Campbell, Songs of Zion: The African Methodist Episcopal Church
in the United States and South Africa, Nueva York, Oxford University Press, 1995.
78. Eric Lott, «The New Cosmopolitanism: Whose America?», Transition 72 (invierno 1996),
pp. 108-135.
79. Para una contribución al respecto, véase Kwame Antony Appiah, In My Father’s House:
Africa in the Philosophy of Culture, Nueva York, Oxford University Press, 1992.
202
Repensar los EEUU.pmd 202 21/06/2005, 11:50
res como las mujeres y los ancianos, los indios de América, los gays, los pobres y los
discapacitados, no es, de ninguna manera, más respetuoso con el dolor de las
historias particulares que las retóricas universalistas de la justicia o de los dere-
chos humanos. Y la asignación de individualidades a tales «identidades» deja a
mucha gente —que ha experimentado trayectorias accidentadas de la afiliación y
ha conocido la variedad de innovaciones y adaptaciones que constituyen la cultu-
ra— atrapada en la alternativa de una identidad «rígida» que no va con ellos y de
una retórica blanda de la hibridez, la multiplicidad y la fluidez que no les ofrece ni
comprensión ni consuelo.80 La cuestión sigue siendo si podremos captar la comple-
jidad de la historia —incluyendo las formas cambiantes en las que las categoriza-
ciones externas han estigmatizado y humillado a la gente y, al mismo tiempo, han
hecho nacer en ésta un sentimiento de individualidad colectiva que le daba el poder
y la legitimidad de actuar— en un lenguaje más flexible y diferenciado. Si se va a
tomar en serio la contribución real del análisis social constructivista —la idea de
que las afinidades, las categorías y las subjetividades se desarrollan y cambian a lo
largo del tiempo—, y no se la va a reducir a una descripción generalizada y teleoló-
gica de la construcción de «grupos» corrientes, entonces la grupalidad ha de ser
pensada como una propiedad contingente, emergente y no axiomáticamente dada.
La representación de la sociedad norteamericana contemporánea plantea un
problema similar: se trata de evitar la representación simplista y reduccionista del
mundo social como un mosaico multicromático de grupos identitarios monocro-
máticos. Esta sociología identitaria conceptualmente empobrecida, en la que la
«intersección» de la raza, la clase, el género, la orientación sexual y quizá dos o tres
categorías más, genera un conjunto de pilares a conceptualizar completamente,
ha devenido poderosa en el ambiente académico norteamericano en los noventa
—no sólo en las ciencias sociales, los cultural studies y ethnics studies, sino tam-
bién en la literatura y la filosofía política. En lo que queda de esta sección, vamos
a cambiar el ángulo de nuestra visión para considerar las implicaciones del uso de
esta sociología identitaria en el campo de la filosofía política.
Alisdair MacIntyre escribió: «Una filosofía moral presupone una sociología»;81
la misma afirmación vale a fortiori para la teoría política. El problema para buena
parte de la teoría política contemporánea es que está edificada sobre una sociolo-
gía discutible —de hecho, precisamente sobre la recién mencionada representa-
ción del mundo social centrada en el «grupo». Aquí no estamos tomando el partido
de la «universalidad» contra la «particularidad». Más bien sugerimos que el len-
guaje identitario y la ontología social del grupo que alimentan mucho la teoría
política contemporánea ocultan la naturaleza problemática de la «grupalidad»
misma y cierran el camino a otras maneras de conceptualizar las afiliaciones y las
afinidades particulares.
Existe en la actualidad una abundante literatura crítica con la idea de ciuda-
danía universal. Iris Marion Young, una de las figuras más influyentes de tales
80. Este es el punto enfatizado por Walter Benn Michaels («Race into Culture», art. cit.): la
asignación de individuos a identidades culturales es aún más problemática que la definición de
tales identidades.
81. Alisdair MacIntyre, After Virtue, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press,
1981, p. 22.
203
Repensar los EEUU.pmd 203 21/06/2005, 11:50
críticas, propone sustituirla por el ideal de ciudadanía fundada en una diferencia-
ción por grupos, basada en una representación de los grupos y de los derechos de
los grupos. Argumenta que la idea de una «perspectiva general imparcial es un
mito». Grupos sociales diferentes tienen unas necesidades, una cultura, una his-
toria, una experiencia y una percepción de las relaciones sociales diferentes. La
ciudadanía no debería tratar de trascender tales diferencias, sino de reconocerlas
y aceptar su carácter «irreductible».82
¿Qué clase de diferencias deberían ser ratificadas por una representación y
derechos específicos? Las diferencias en cuestión son las asociadas a «grupos
sociales», definidos como «identidades globales y modos de vida», y se distinguen,
por un lado, de los simples agregados —clasificaciones arbitrarias de personas de
acuerdo con ciertos atributos—, y de las asociaciones voluntarias por el otro.
Derechos y representación específicos no serían reconocidos a todos los grupos
sociales, sino sólo a aquellos que sufren al menos una de las cinco formas de
opresión. A saber, en la sociedad norteamericana contemporánea están: «las mu-
jeres, los negros, los indios, los chicanos, los portorriqueños y los otros latinoame-
ricanos, los asiáticos, los gays, las lesbianas, la clase obrera, la tercera edad, los
discapacitados mentales y físicos».83
¿Qué constituye la «grupalidad de estos “grupos”»? ¿Qué es lo que los hace
grupos más que categorías alrededor de la cuales las autoidentificaciones y las
identificaciones externas pueden cristalizar, pero en ningún caso lo hacen de for-
ma necesaria ni sistemática? Esto no lo aborda Iris Young. Ella supone que una
historia, una experiencia y una localización social específicas dotan a estos «gru-
pos» de «capacidades, necesidades, de una cultura, y de estilos cognitivos» diferen-
tes, así como de «concepciones específicas de todos los aspectos de la sociedad y
de una perspectiva singular sobre los asuntos sociales».84 La heterogeneidad so-
cial y cultural se interpreta aquí como yuxtaposición de bloques interiormente
homogéneos y exteriormente limitados. Los «principios de unidad» que Young re-
pudia cuando se ubican a nivel del Estado considerado como un todo —porque
«disimulan la diferencia»— son reintroducidos y continúan disimulando la dife-
rencia, a nivel de los «grupos» que lo constituyen.
Estas consideraciones de una ciudadanía «de grupo» o «multicultural» ponen en
juego asuntos importantes que han sido debatidos ampliamente tanto dentro como
fuera del ámbito académico, teniendo que ver todas, de cerca o de lejos, con el peso
y los méritos respectivos de las reivindicaciones universalistas y particularistas.85
El análisis social no puede —y no debería— intentar zanjar este espinoso debate,
pero puede intentar apuntalar sus cimientos sociológicos con frecuencia oscilantes.
Puede ofrecer un vocabulario más rico para conceptualizar la particularidad y la
heterogeneidad sociales y culturales. Sólo superando el lenguaje identitario se po-
82. Iris Marion Young, «Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal
Citizenship», Ethics 99 (enero 1989), pp. 25-258. Véase también, del mismo autor, Justice and
the politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990.
83. Iris Marion Young, «Polity and Group Difference…», pp. 261, 267.
84. Ibíd., pp. 267-268.
85. Véanse especialmente los libros lúcidos e influyentes de Will Kymlicka: Liberalism, Com-
munity, and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1991, y Multicultural Citizenship: A Liberal Theory
of Minority Rights, Oxford, Claredon Press, 1995.
204
Repensar los EEUU.pmd 204 21/06/2005, 11:50
drán especificar otras formas de conexidad, otros idiomas de identificación, otros
estilos de autocomprensión, otras formas de considerar la localización social. Para-
fraseando lo que Adam Orzeworsky dijo hace tiempo acerca de las clases, la lucha
cultural es una lucha sobre la cultura antes que una lucha entre las culturas.86 Los
activistas de la política identitaria utilizan el lenguaje de la grupalidad no porque
refleje la realidad social, sino exactamente porque la grupalidad es ambigua y con-
testada. Su retórica «de grupo» tiene una dimensión preformativa, constitutiva que
contribuye, cuando triunfa, a la creación de los grupos que invoca.87
Aquí tenemos una fosa que separa los argumentos normativos y los lenguajes
activistas que toman la grupalidad limitada como axiomática, y los análisis históri-
cos y sociológicos que enfatizan la contingencia, la fluidez y la variabilidad. En un
determinado punto damos con un dilema de la «vida real»: la preservación de la
especificidad cultural depende, por lo menos en parte, de mantener la grupalidad y,
por consiguiente, de controlar policialmente las «opciones de salir» y las acusacio-
nes de «pasarse al enemigo» o traicionar las propias raíces que juegan el papel de
modelos disciplinarios.88 Los críticos de tal control policial argumentarán que un
régimen liberal debería proteger a los individuos de la opresión de los grupos socia-
les tanto como de la del Estado. Sin embargo, para el análisis social el dilema no es
necesariamente tal. No estamos conminados a optar entre un lenguaje analítico
universalista e individualista y un lenguaje de la identidad y del grupo. Pensar las
cosas así nos haría perder de vista la variedad de formas que pueden asumir la
afinidad, la comunalidad y el conexidad (aparte de los grupos cerrados) —por eso
nuestro empeño en la necesidad de un vocabulario más flexible. No estamos argu-
mentando a favor de tal o cual postura particular en materia de política de distin-
ción cultural y de opción individual, sino por un vocabulario para el análisis social
que contribuya a abrir e iluminar la variedad de opciones posibles. Por ejemplo, la
política de la «coalición» de grupo celebrada por Young y otros ciertamente tiene su
lugar, pero la sociología del grupo que está por debajo de esta particular forma de
política de coalición —con su presupuesto de que los grupos cerrados sean los
pilares fundadores de las alianzas políticas— asfixia la imaginación política.89
Nada de esto desmiente la importancia de los actuales debates sobre las con-
cepciones «universalistas» y «particularistas» de la justicia social. Lo que quere-
mos decir es que la focalización identitaria sobre la grupalidad no ayuda a plan-
86. Adam Przeworski, «Proletariat into a Class: The Process of Class Formation from Karl
Kautsky’s “The Class Struggle” to Recent Controversies», Politics and Society 7 (1977), p. 372.
87. Pierre Bourdieu, «L’identité et la représentation: élements pour une reflexión critique
sur l’idée de región», Actes de la Recherche en Sciences Sociales 35 (1980), pp. 63-72.
88. David Laitin, «Marginality: A Microperspective», Rationality and Society 7/1 (enero
1995), pp. 31-57.
89. En un debate con Iris Young, la filósofa Nancy Fraser ha yuxtapuesto una política de
«reconocimiento» a una de «redistribución», argumentando que las dos son necesarias, ya que
algunos grupos son tanto explotados cuanto estigmatizados o privados de reconocimiento. Llama
la atención el constatar que, en el debate, ambas partes tratan los límites grupales como si fueran
nítidos, y ambas también conciben por esta razón que una política progresista implica coaliciones
intergrupales. Las dos desconsideran otras formas de acción política que no presupongan comu-
nidad o «grupalidad». Véanse Nancy Fraser, «From Redistribution to Recognition? Dilemmas of
Justice in a “Post-Socialist” Age», New Left Review 212, 1995, pp. 68-93; Iris Marion Young, «“Un-
ruly Categories”, A Critique of Nancy Fraser’s Dual Systems Theory», ibíd., 222, 1997, pp. 147-160.
205
Repensar los EEUU.pmd 205 21/06/2005, 11:50
tear estas cuestiones; en algunos aspectos, el debate está basado en malentendi-
dos por ambas partes. De hecho, no necesitamos optar entre una historia ameri-
cana reducida a las experiencias y las «culturas» de grupos cerrados y otra redu-
cida a una única historia «nacional». Reducir la heterogeneidad monocromática
de la sociedad americana y de su historia a un mosaico multicolor de grupos
identitarios monocromáticos oscurece más de lo que contribuye a la labor de com-
prender el pasado y perseguir la justicia social para el presente.
La particularidad y la política de la «identidad»
No hemos hecho una exposición sobre política identitaria. Sin embargo, nues-
tra exposición tiene implicaciones tanto políticas como intelectuales. En algunos
ámbitos, se considerará que estas implicaciones son regresivas, y que minan las
bases sobre las que se fundamentan las reivindicaciones particularistas. No es
ésa nuestra intención, y nada de lo escrito podría justificar tal conclusión.
Persuadir a la gente de que son uno, que constituyen un grupo limitado,
específico y solidario; que sus diferencias internas no importan, por lo menos para
el propósito a mano, esto es una parte normal y necesaria de la política y no sólo
de lo que ordinariamente se conoce como la «política identitaria». Pero eso no es
toda la política; y de hecho tenemos reservas acerca de la forma en que el recurso
rutinario de formulación identitario podría usurpar otras formas igualmente im-
portantes de formulación de las reivindicaciones políticas. Pero no pretendemos
privar a nadie de la «identidad» como herramienta política, o menospreciar la legi-
timidad de las apelaciones políticas en términos identitarios.
Nuestra exposición se ha centrado en el uso del término «identidad» como con-
cepto analítico. A lo largo de este artículo nos hemos preguntado cuál es la supuesta
labor conceptual a desarrollar de este término, y cómo sale de eso. Hemos argumen-
tado que se le exige hacer un trabajo analítico muy variado —en general legítimo e
importante. Sin embargo, es inapropiado para analizar esa labor, porque está car-
gado de ambigüedad, dividido por significados contradictorios y sobrecargado de
connotaciones reificantes. Calificarle con listas de adjetivos —para especificar que
la identidad es múltiple, fluida, constantemente renegociada, etc.— no resuelve el
problema orweliano de encontrarse atrapado en una palabra, y rinde poco más que
un oximoron sugestivo —una singularidad múltiple, una cristalización que fluye.
Pero aún persiste una pregunta: ¿por qué se debería usar el mismo término para
designar tantas cosas diferentes? Nosotros hemos argumentado que lenguajes ana-
líticos pueden hacer el trabajo conceptual necesario ahorrándonos la confusión que
implica el uso de la palabra «identidad».
Lo que está en cuestión aquí no es la legitimidad o importancia de las reivin-
dicaciones particularistas, sino cuál es la mejor manera de conceptualizarlas. La
gente siempre y en cualquier parte tiene ataduras, autocomprensiones, historias,
trayectorias y dificultades particulares. Y esto nutre el tipo de reivindicaciones
que hacen. Sin embargo, subsumir esa particularidad tan penetrante bajo la rú-
brica plana e indiferenciada de «identidad», es casi tan violento para sus formas
indóciles y variadas como lo sería un intento de subsumirlo bajo categorías «uni-
versalistas» tales como el «interés».
206
Repensar los EEUU.pmd 206 21/06/2005, 11:50
Interpretar la particularidad en términos identitarios, además, constriñe tanto
la imaginación analítica como la política. Y nos impide ver toda una variedad de
posibilidades de acción política distintas de las enraizadas en una identidad
supuestamente compartida —y no sólo las que son alabadas o condenadas bajo
la denominación de «universalistas». Los defensores de la política identitaria,
por ejemplo, piensan la cooperación política como la construcción de coaliciones
entre grupos identitarios cerrados. Éste es un modo de cooperación política,
pero no el único.
Kathryn Sikkink y Margaret Keck, por ejemplo, han llamado la atención sobre
la importancia de las «redes protestatarias transnacionales» (transnational issue
networks), desde el movimiento antiesclavista de los comienzos del siglo XIX hasta
las campañas internacionales por los derechos humanos, la ecología y los dere-
chos de la mujer en los años recientes. Tales redes necesariamente trascienden
las fronteras culturales y nacionales y religan regiones particulares o reivindica-
ciones particularistas con preocupaciones más amplias. Por ejemplo, el movimiento
antiapartheid vio el agrupamiento de las políticas sudafricanas cuando ellas mis-
mas estaban lejos de estar unidas —algunas compartían una ideología «universa-
lista», otras se reconocían como «africanistas», otras reivindicaban una «identidad»
local y culturalmente delimitada— con agrupamientos de iglesias internaciona-
les, sindicatos obreros, movimientos panafricanos de solidaridad racial, asocia-
ciones de defensa de los derechos humanos, etc. Se vio a grupos particulares
hacer y deshacer acuerdos de cooperación a lo largo de la red global; los conflictos
entre los oponentes del apartheid eran a veces duros, algunos incluso mortales.
Las modificaciones que los desplazamientos de los actores repercutían en la red,
suponían la reformulación de las cuestiones en juego. En ciertos momentos, por
ejemplo, los temas que concernían a la movilización internacional pasaban a pri-
mer plano, mientras que otros —de gran importancia para algunos potenciales
participantes— eran marginados.90
Nuestra idea no es situar tales redes por encima de los movimientos sociales
más exclusivamente identitarios o de las reivindicaciones de grupos. Las redes
no son intrínsecamente más virtuosas que los movimientos identitarios y los
grupos no son intrínsecamente sospechosos. La política —en Sudáfrica o en
cualquier otra parte— no puede ser reducida a una confrontación entre «buenos
universalistas» o «buenas» redes versus tribalistas «malvados». Muchos estragos
fueron causados por redes flexibles construidas con base clientelista y concen-
tradas en el pillaje y el contrabando; tales redes, a veces, han estado ligadas a
organizaciones políticas «con principios»; y muchas veces se les ha visto trabajar
asociadas con traficantes de armas y mercadería ilegal en Europa, Asia y Nor-
teamérica. Particularidades dispares están en juego, y se necesita distinguir
entre situaciones en las que ellas se cristalizan en torno a símbolos culturales
particulares y situaciones en las que se muestran flexibles, pragmáticas, fácil-
90. Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in
International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1998; Audie Klotz, Norms in International
Relations: The Struggle Against Apartheid, Ithaca, Cornell University Press, 1995. Véase también
el clásico estudio de Jeremy Boissevain, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitio-
ns, Oxford, Blackwell, 1974.
207
Repensar los EEUU.pmd 207 21/06/2005, 11:50
mente extensibles. No contribuye a la precisión del análisis utilizar la misma
palabra para designar los dos extremos de la reificación y la fluidez, y todo lo que
hay en medio de ambas.
Criticar el uso que hace el análisis social de la «identidad» no quiere decir
ofuscarse con la particularidad, sino más bien intentar concebir las reivindicacio-
nes y posibilidades que surgen de las afinidades y las afiliaciones particulares, de
las formas de comunidad y de las relaciones particulares, de las historias y de las
autocomprensiones particulares, de los problemas y de las dificultades particula-
res de una manera más diferenciada. En las últimas décadas, el análisis social se
ha sensibilizado masiva y perdurablemente respecto a la particularidad, y la lite-
ratura científica acerca de la identidad ha contribuido en gran medida a esta
empresa. Es tiempo ahora de ir más allá de la «identidad» —no en nombre de un
universalismo imaginario, sino en nombre de la claridad conceptual requerida por
el análisis social y la inteligencia política.
208
Repensar los EEUU.pmd 208 21/06/2005, 11:50
Los profesionales de la democracia: militantes y
científicos en el nuevo internacionalismo americano*
Nicolas Guilhot
En Washington la gestión de los programas internacionales de promoción
de los derechos humanos y de ayuda a la democratización se ha convertido en
una industria floreciente cuyo volumen de negocio ha alcanzado los 700 millo-
nes de dólares según estimaciones recientes (T. Carothers, 2000). Dichos fondos
alimentan un mercado internacional para la reforma de las instituciones del
Estado en plena expansión y sirven para financiar misiones de observadores
electorales, grupos de defensa de los derechos humanos, órganos de prensa
independientes, ONG, formación de magistrados o también difusión de la vulga-
ta económica dominante, incluidas las traducciones de textos de Tocqueville o
de Locke. Pero los mayores beneficiarios son quizá los numerosos subcontrata-
dos que se encargan de la sabia logística de estas operaciones: consultores espe-
cializados, organismos medio públicos, ONG, centros de investigación universi-
tarios, think tanks, asociaciones profesionales, fundaciones de los partidos
políticos, organismos sindicales. En efecto, a menudo muchas de estas organi-
zaciones se han lanzado a la exportación de la virtud política imitando agencias
como la sección del departamento de Estado encargada de la cooperación (US-
AID) o el Banco Mundial, de las que dependen en lo financiero y de las que
reciclan los antiguos funcionarios.1 Más allá de la pluralidad institucional, se
trata de un personal relativamente homogéneo que ocupa cargos contiguos en el
espacio social americano y a menudo los multiplica, y provee el grueso de los
profesionales de la democratización. Politólogos especializados en los problemas
de «transición» hacia la democracia o en la rama de las area studies, juristas
especializados en los derechos humanos, activistas políticos, estos actores tam-
bién pertenecen, más allá de posturas inequívocas y a través de los juegos de
afiliaciones múltiples o de las misiones puntuales, a la órbita de una política de
Estado que se distingue poco de su actividad puesto que se construye en torno a
un mismo discurso prescriptivo.
* Traducción de Carmen Ramírez.
1. En este sentido, a modo de ejemplos podemos citar Chemonics Inc., un gabinete de
consultores activos en la promoción de la rule of law, creado y presidido por un antiguo admi-
nistrador del USAID, y también Transparency International, una ONG que denuncia la corrup-
ción política y económica, creada por altos funcionarios del Banco Mundial.
209
Repensar los EEUU.pmd 209 21/06/2005, 11:50
Ciertamente, esta connivencia estructural escapa por lo general a los comenta-
ristas por razones precisas. En realidad, permite a las clases dirigentes perpetuar
su poder, reducir las contingencias y minimizar los riesgos: la acumulación de car-
gos suele ocultarse en las instituciones en las que ejercen sus actividades. Las
fronteras institucionales y los compartimentos estancos de las funciones oficiales
permiten encubrir la interconexión de las redes y la movilidad, incluso la ubicui-
dad, de las personas (Boltanski, 1973). En Estados Unidos este mecanismo ha
centrado la constitución del foreign policy establishment y la influencia sostenible
que ha ejercido sobre la conducta en materia de política extranjera.2 Y el hecho de
que se presenten hoy como militantes y expertos de la democracia recurran a las
mismas estrategias que aquella nobleza de Estado de la guerra fría, cuando todo
parece separarlos, sin duda refleja la total ambigüedad de estas nuevas prácticas
transnacionales, generalmente descritas como un activismo que escapa a las obli-
gaciones de la acción estatal. Más allá del repertorio grass-roots de las luchas eman-
cipadoras que adoptan voluntariamente, estas prácticas son indisociables de los
recursos periciales que permiten que un grupo también se ponga a producir Estado
en una doble instancia: por una parte, naturalmente, en los países en los que se
ejerce este peritaje, aunque pretenda producir Estado en niveles «mínimos»; y por
otra parte, en los mismos Estados Unidos donde la constitución de este campo de
actividades se debe a un conjunto de actores que afirman sus competencias estata-
les y su legitimidad para tomar el relevo del establishment. Si en ocasiones se ha
descrito a estos nuevos activistas como «empresarios de normas» ha sido bajo una
condición: no olvidar que el Estado, como Hintze lo había demostrado, es también
una «empresa» que destaca por emplear la fuerza del derecho.3
La colisión entre el Estado y estos activistas internacionales «convencionados»
muestra los límites de las nuevas sociologías políticas de lo internacional cuando
pretenden explicar los progresos en materia de democracia y de derechos huma-
nos a través del empoderamiento de los actores «no estatales» en el escenario
internacional (M. Keck y K. Sillink, 1998). Las demarcaciones institucionales exis-
tentes entre lo gubernamental y lo no gubernamental, lo estatal y lo no estatal,
resultan inoperantes si se pretende entender el modo de construcción de este
campo que se ha desarrollado precisamente más allá de estas divisiones. Por otra
parte, resulta legítimo preguntarse si estos discursos científicos no forman parte
de los dispositivos a través de los cuales, de alguna forma, los interesados cons-
truyen la imagen pública de su desinterés. En contra del realismo tradicional-
mente imputado a la política de Estado, se trata en el fondo de un idealismo que
está implícitamente asociado al elemento no gubernamental: tomadas de un mo-
delo neokantiano, las perspectivas propuestas por los nuevos teóricos «progresis-
tas» de las relaciones internacionales —por lo general se trata de universitarios
muy cercanos a las redes que ellos analizan— explican, en efecto, la movilización
colectiva de estos activistas de la democracia por los principios que profesan,
recuperando así por su cuenta, en un modo acrítico y no reflexivo, la argumenta-
2. Véanse concretamente los trabajos de Dezalay y Garth (1998a, 2001) que muestran
cómo este personal ha sabido organizarse en torno a una división del trabajo de dominación tan
flexible como sofisticada.
3. Hintze, 1991 [1927].
210
Repensar los EEUU.pmd 210 21/06/2005, 11:50
ción de dichos actores.4 Frente a estas perspectivas que producen una figura de
«alma bella», encontramos trabajos más sensibles a la alianza del activismo y del
interés en un Estado cuyo expansionismo siempre adoptó la forma del mesianis-
mo moral. La exportación de los modelos institucionales está analizada en térmi-
nos de imperialismo o de hegemonía (W. Robinson, 1996; B. Gills, J. Rocamora y
R. Wilson, 1993). Por un lado, tienen el mérito de subrayar los intereses naciona-
les y sectoriales que están estrechamente vinculados con las nuevas cruzadas
democráticas, y por otra parte suelen presuponer la existencia de un actor estatal
unitario y coherente con sus intelectuales «orgánicos», a los que avalaría.
Sin duda, uno de los rasgos más sobresalientes de estas nuevas prácticas
radica en que precisamente incluyen a individuos que han pasado por las gran-
des luchas anti-imperialistas de los años setenta, junto a los representantes del
foreign policy establishment de la guerra fría. Del mismo modo, la facción más
científica de estos nuevos «expertos» de la democratización cuenta entre sus filas
tanto a representantes de esta ideología científica de la guerra fría que fue la
sociología política de la modernización, como a universitarios procedentes del
campo muy politizado de los Latin American Studies que fueron extremadamente
críticos con este paradigma y, más tarde, con toda la política del Departamento
de Estado en América Latina. ¿Cómo explicar esta paradoja? Pretendemos mos-
trar que estas luchas no han sido óbice para la constitución de una verdadera
comunidad de practicantes de la democratización, luchas por demás muy reales
y que se han convertido en sus principales ejes de articulación. Las oposiciones
resultantes han llevado a sus protagonistas a desarrollar estrategias todas con-
vergentes por compartir unos encubiertos mecanismos de emulación.
Los derechos humanos al servicio de la guerra fría
Detenerse en el segundo plano histórico consiste no tanto en establecer líneas
de rupturas como entender que estas nuevas prácticas proceden directamente de
los enfrentamientos y de las lógicas de la guerra fría. En este sentido, el National
Endowment for Democracy (NED) posee un valor ejemplar. Creado en 1983 por la
Administración Reagan para gestionar programas internacionales de apoyo a los
procesos de democratización, este organismo ha jugado un papel pionero en la defi-
nición de estas prácticas transnacionales situadas en la misma articulación del mi-
litantismo y del peritaje. Aunque surge en un principio como una iniciativa política
vinculada a círculos restringidos, el NED ha conseguido crear un verdadero campo
profesional de la hegemonía,5 operando en concreto a partir de una estrategia aper-
turista hacia clientelas científicas cuya garantía legitima la inclusión en la categoría
4. Así Margaret Kek y Kathryn Sikkink afirman que la formación de estas redes militantes
está «motivada por valores más que por consideraciones materiales o normas profesionales» (1998,
p. 2). Susan Burgerman explica que en tales casos «la motivación de la acción colectiva no está
directamente relacionada con intereses materiales», sino con «el compromiso intelectual o moral
por una causa» (1998, p. 908). Muchos son los autores que comparten esta postura teórica.
5. Nada testimonia mejor este fenómeno de profesionalización como los esfuerzos del NED
para crear émulos en el extranjero, ya sea animando a fundaciones extranjeras a que se inspi-
ren en sus métodos, ya incitando a los países «democráticos» a crear organismos similares.
211
Repensar los EEUU.pmd 211 21/06/2005, 11:50
de «peritaje» distintas prestaciones militantes. Al dotarse de una publicación parau-
niversitaria, de un think tank que funciona como un centro de investigación —el
International Forum for Democratic Studies— y de un consejo científico que reúne a
«scholars and other specialists of democracy», el NED confirió de este modo sus letras
de nobleza a transacciones que escapaban hasta entonces al orden científico.
Esta inversión en la credibilidad científica permite compensar los orígenes
altamente ideológicos, pues el NED es también en muchos aspectos una herencia
de la guerra fría (véase cuadro p. 226). Encargado desde su creación de financiar
las «fuerzas democráticas» en el extranjero (disidentes, órganos de prensa inde-
pendientes, leaders democráticos, militantes de los derechos humanos, sindica-
tos, etc.), se inscribe en la estela de las operaciones políticas de la CIA, en teoría
eliminadas desde 1977. Esta filiación se pone de manifiesto principalmente en el
anticomunismo virulento de la institución que apoya no sólo a los disidentes sino
también a las fuerzas conservadoras en los países democráticos. Y mientras la
CIA utilizaba fundaciones como pantalla, el NED, cuyo presupuesto se aprueba
anualmente en el Congreso, financia simultánea y abiertamente a instituciones
americanas o extranjeras. Así lo señaló una comentarista conservadora: «esta es-
tructura alambicada parece tener como premisa la transformación del dinero pú-
blico en financiación «privada» siempre y cuando se filtre a través de un número
suficiente de capas burocráticas» (B. Conry, 1993). En efecto, la implementación
de una fundación qua actúa a título privado y que se describe a sí misma volun-
tariamente como ONG le permite al gobierno no comprometerse y a la vez ejercer
un cierto intervencionismo político. El acta del Congreso por la que se creó el NED
estipula de hecho que «el Endowment no podría ser considerado como una agencia
o una emanación del gobierno de los Estados Unidos» (US House, 1983, 87).
Esta estrategia de privatización de la política extranjera coincide con objetivos
internacionales cuando la Administración Reagan relanza la confrontación con la
Unión Soviética. Pero recoge también objetivos de poder en el seno de la clase
dirigente americana. Pues en el mismo tiempo que este organismo bi-partisano y
no gubernamental procede de una lógica de la guerra fría, su creación permite a la
administración neoconservadora oponerse a los liberales que pretenden monopo-
lizar el ámbito de los derechos humanos en el que se han atrincherado después de
su derrota.6 Se trata, por tanto, en palabras de un alto responsable de la política
de Reagan en la materia, «de evitar que la política extranjera no esté separada de
los derechos humanos, separación que las organizaciones de derechos humanos
acostumbraban a establecer». Estaba en juego un elemento de suma relevancia
en un momento en el que la política de apoyo a los regímenes autoritarios de
derecha, teorizada por Jeane Kirkpatrick, embajadora americana en las Naciones
Unidas, era el blanco de las duras críticas vertidas por los militantes de los dere-
chos humanos y de sus aliados universitarios vinculados a los Latin American
studies.7 Es precisamente por oponerse a este uso de los derechos humanos y
6. Véase Y. Dezalay y B. Garth, 1998a.
7. Profesor de Ciencia Política en Georgetown hasta 1980, Jeane Kirkpatrick —cuyo marido,
Evron Kirkpatrick, fue presidente de la American Political Science Association y hombre de la
CIA— procede de una familia demócrata de Oklahoma. Cercana a Hubert Humphrey y muy hostil
a la izquierda de McGovern, se sitúa entre los defensores de Henry Jackson que formarán el
212
Repensar los EEUU.pmd 212 21/06/2005, 11:50
poder al mismo tiempo utilizarlos que una persona cercana a Kirkpatrick, Carl
Gershman, será nombrada para la presidencia del NED. Al invertir en este terreno
simbólico, los estrategas neoconservadores lo incorporan claramente a la ideolo-
gía democrática que sirve de vector para el nuevo intervencionismo americano.8
La particularidad de esta estrategia no se debe tanto a su valor ideológico, y así
lo subrayaron sus detractores, como a su carácter reivindicativo. En contra de
una concepción de los derechos humanos que los opondría al derecho positivo
—una concepción que se puede resumir retomando la reflexión contemporánea
de Michel Foucault interrogado al respecto en relación a Polonia: «los derechos
humanos son sobre todo aquello que se opone a los Gobiernos»—,9 la interpreta-
ción neoconservadora los convierte en derechos tradicionalmente recogidos en las
constituciones de los países democráticos, encabezados por los Estados Unidos.
En este sentido, reflejan los valores fundamentales de determinadas comunida-
des políticas y no pueden existir fuera del marco de los gobiernos democráticos.
Esta estatalización de los derechos humanos permite sacarle provecho en un do-
ble nivel. Por una parte, luchar por los derechos humanos equivale a promover «la
emergencia de los sistemas políticos libres» al desarrollar las infraestructuras que
son «los sindicatos, las Iglesias, las magistraturas independientes, los colegios de
abogados y las universidades» (US Departament of State, 1981, p. 5). Y por otra
parte, no puede existir ningún conflicto lógico entre las obligaciones que impone
la preservación de los regímenes democráticos y los derechos humanos de los que
dependen, lo cual implica que la persecución del interés nacional norteamericano
coincide con este universalismo a la vez moral y jurídico. De hecho, es la ecuación
que plantea desde 1980 la hoja de ruta redactada para el candidato Reagan por
aquel que se convertirá en asistente a la Secretaría de Estado delegado a los Dere-
chos Humanos entre 1982 y 1984: «nosotros tenemos el derecho de decir que
aquello que aumenta la potencia de los Estados Unidos y el respeto que impone-
mos es bueno para los derechos humanos» (C. Fairbanks, 1980, p. 1).
Los «socialistas del departamento de Estado»
Esta inversión en materia de derechos humanos y de democracia sorprende
porque tradicionalmente el foreign policy establishment es un medio social e inte-
lectual reacio a la ideología cuyas estrategias se explican mucho más por el con-
cepto de interés en el buen sentido de la palabra. Próximo a los medios financieros
corazón del movimiento neoconservador. En 1979, publica un artículo en el magazine Commenta-
ry, que le valdrá la estima de Reagan y el puesto de embajadora en las Naciones Unidas: J. Kirk-
patrick distingue entre regímenes totalitarios (comunistas) y regímenes autoritarios (dictaduras de
derecha), basándose en el inmovilismo de los primeros y la capacidad de los segundos por libera-
lizarse. La política americana debía por consiguiente evitar que las dictaduras «amigas» no estuvie-
ran desestabilizadas por fuerzas juzgadas potencialmente «totalitarias» (J. Kirkpatrick, 1979).
8. Esta operación ha funcionado tanto mejor cuanto que está en vías de sentar precedente
jurídico: no es nada menos que un «derecho a la democracia» pensado en el modelo de los
derechos humanos que está en trance de convertirse, según los juristas americanos, en global
entitlement. Véase T.M. Franck, 1992.
9. M. Foucault, 1992, p. 349.
213
Repensar los EEUU.pmd 213 21/06/2005, 11:50
y a los notables del derecho (Y. Dezalay y B. Garth, 1998a), ha reflejado durante
mucho tiempo su visión pragmática de lo internacional.10 La gestión más doctri-
naria e ideológica que se instala en los años ochenta testimonia la difuminación
de estas élites tradicionales en beneficio de una nueva generación de responsa-
bles políticos. Resulta engañosa la reivindicación de una continuidad histórica
con el proyecto encarnado por este establishment ubicado más allá de los partidos,
y que acompaña el relanzamiento de la guerra fría por parte de la Administración
Reagan. En realidad oculta rupturas profundas que intervinieron en las redes de
influencia bajo los mandatos de los comandos de la política extranjera. Los power
brokers de los años ochenta forman una «contra-élite» muy reciente, nacida a lo
largo de la década anterior de la mano de los think tanks conservadores cuyo
objetivo, según Smith, consiste en «formar una policy élite conservadora habilitada
para afirmar su capacidad para gobernar» (J.A. Smith, 1991, p. 203). Procedentes
sobre todo de las fundaciones, de los organismos de educación cívica o de los
aparatos sindicales, estos nuevos actores se distinguen de sus mayores por la
naturaleza del capital que movilizan. Fundada en el mérito escolar y en la compe-
tencia, plantea que su legitimidad es adquirida y está justificada. A menudo pro-
cedentes de una auténtica ascensión social, estos policy professionals se afirman
paralelamente al declive de la influencia de los grandes notables de los que pre-
tenden por otra parte recoger la herencia política, al tiempo que la reactivan. Es,
por tanto, en la renovación de las clases dirigentes americanas que se deben bus-
car las razones del exitoso injerto del activismo ideológico en la política extranjera.
Este implante no es sólo un efecto de campo promovido por la competición ideoló-
gica que reina en «el mercado de las ideas» llevada a cabo por estos nuevos empre-
sarios metidos a políticos. Está muy relacionado con una auténtica cultura mili-
tante11 que los policy professionals van a trasladar hacia un espacio cuyas puertas
les serían abiertas por la victoria de Reagan. En la intersección de lo internacional
y del combate ideológico, el NED se sitúa en el centro de esta estrecha transforma-
ción dependiente de la trayectoria de sus fundadores. Estos forman parte, en
efecto, de una franja singular del movimiento neoconservador constituida por aque-
llos que la han apodado en los pasillos de Washington los «bolcheviques de dere-
cha» o también los «socialistas del Departamento de Estado» (M. Massing, 1987).
La paradoja de su recorrido se debe al hecho de que estos antiguos hombres de
izquierda van a ser quienes elaboren «la base intelectual de la doctrina Reagan»
(ibíd.) tras concluir un recorrido transido por múltiples realineamientos. Altos
representantes políticos, como el presidente del NED Carl Gershman, o aquellos
más próximos de un polo intelectual y universitario que le proporcionan al NED
sus «expertos», como Joshua Muravchik o el politólogo Symour Lipset, estos acti-
vistas proceden en efecto del movimiento trotskista americano, como tantos otros
10. Halberstam señala que esta visión era fundamentalmente «una visión de banquero: las
buenas personas tomaban las buenas decisiones, pensando en la estabilidad ante todo. El statu
quo tenía un lado bueno, eso no se cuestionaba» (1972, p. 6).
11. Esta atadura a la ideología llevará a los neoconservadores a oponerse tanto a los movi-
mientos de liberación en el Tercer Mundo, en los que ven una creación de Moscú o de La
Habana, como al realismo diplomático, demasiado presto a transigir, y que encarna Kissinger
(J. Ehrman, 1995).
214
Repensar los EEUU.pmd 214 21/06/2005, 11:50
ideólogos neoconservadores.12 Al aproximarse a las organizaciones que dependen de
ello en los años sesenta —principalmente la Young People Socialist League (YPSL)—,
se integran en realidad en un movimiento cuya estrategia de alianzas con los sindica-
tos, las minorías y los liberales lo llevan a «derechizarse» en una oposición extremada-
mente violenta con el New Left, cuyo radicalismo amenaza directamente el antes
citado proyecto de coalición. Se trata de contener los movimientos pro derechos
cívicos y los grupos estudiantiles en los límites del progresismo democrático encar-
nado por el Labor. Según Isserman, a finales de los años sesenta, «en algunos cam-
pus en los que tienen afiliados, los miembros del YPSL se oponen a la New Left con
una ferocidad igual a la de la derecha de los Young Americans for Freedom» (p. 194).
Su militantismo de izquierda es, por tanto, de entrada muy ambiguo. Se inscribe en la
tradición de la old left socialista, y se sitúa también en la línea de la lucha contra
la radicalización de la nueva izquierda13 y de un antiestalinismo que acaba compati-
bilizándose con el anticomunismo liberal e incluso identificándose con él. Su saber-
hacer político adquiere un rápido reconocimiento en el marco de la guerra fría.
Steinfels subraya así que estos activistas, «conocedores experimentados» de los tex-
tos marxistas y de la historia socialista, endurecidos en guerras tribales entre comu-
nistas, socialistas demócratas y cincuenta y siete variedades de trotskistas, […] ya
estaban formados y operativos cuando la guerra fría premia sus competencias y
garantiza su promoción en las líneas del frente» (1979, p. 29). Nadie está mejor
preparado que estos militantes para luchar contra un comunismo cuyas armas
intelectuales dominan a la perfección. Esta evolución no presenta dificultades en
tanto el movimiento trotskista es ultra-minoritario, compuesto principalmente por
intelectuales, y carece de una verdadera base social, lo cual le obliga a adoptar una
ideología obrera derivada de la línea política de la AFLCIO, justo cuando la central
sindical encabeza la guerra fría y se beneficia de la generosidad de la CIA.
El ascenso político de estos militantes está vinculado a un agudo sentido tác-
tico y a estrategias de entrismo.14 Pero también es indisociable de la complementa-
riedad entre su ambiguo posicionamiento hacia la izquierda y su estrategia basa-
da en el anticomunismo y en el reformismo social perseguido por el establishment.
No es, pues, de extrañar que reivindiquen su herencia política después de la crisis
de Vietnam que precipitó su estallido. En esta guerra de sucesión simbólica no
pueden, sin embargo, exhibir sus letras de nobleza que habilitaban a los miem-
bros del establishment para la dirección de estas operaciones.15 En este punto en el
12. Así, entre otros, Irving Bristol, Nathan Glazer o el sociólogo Daniel Bell, también ellos
procedentes de medios radicales neoyorquinos y de su epicentro, el City College New York.
Véase A. Wald, 1987.
13. Así lo explica Joshua Muravchik, en aquel momento senior researcher en el American
Entreprise Institute y miembro del comité científico del NED, «aunque fuéramos de izquierda,
éramos de alguna forma inmediatamente de derecha, porque la izquierda estudiantil de los
años sesenta era mucho más radical que nosotros».
14. Lo explica un alto responsable del NED: «éramos […] unos marginales en cierto sen-
tido porque actuábamos en el seno de un grupo político restringido. Pero teníamos acceso a
importantes instituciones, como el AFL-CIO, y también, de cierta forma, a la estructura polí-
tica en su conjunto».
15. Tanto más cuanto que todo separa a estos activistas, a menudo son judíos, o pertene-
cientes a una aristocracia WASP no del todo desprovista de cierto antisemitismo. Por tanto, es
altamente significativo que sean intelectuales como Daniel Bell o militantes como Gershman,
215
Repensar los EEUU.pmd 215 21/06/2005, 11:50
que el hábito social predisponía a estos últimos, es en realidad el conocimiento de
los aparatos del poder y de la ortodoxia ideológica lo que sirve para legitimar a
estos izquierdistas vinculados a la causa del americanismo. Afiliados a centros de
investigación o a burocracias sindicales, productores de comentarios científicos
acerca de la política extranjera que encuentran eco en la revista neoconservadora
Commentary, artesanos intelectuales de un anticomunismo sofisticado, todos con-
tribuyeron al desarrollo de la «industria de las ideas» que los neoconservadores
articularon durante su reconquista del poder. Después de la victoria de estos últi-
mos, serán llevados a sus mismos dominios y ocuparán muchos puestos claves.
En este sentido, la trayectoria de Carl Gershman resulta ejemplar. Nacido en Nueva
York en 1943, en su carrera universitaria no faltan ni Yale ni Harvard, donde obtiene
un M. Ed. en 1968, y la «calificación» Phi Beta Kappa. Durante sus estudios, se
compromete como trabajador social con los Volunteers in Service to America, un orga-
nismo que está en primera línea de la War on Poverty lanzada por Johnson. Este
compromiso social se prolonga en los escenarios políticos. Gershman se asocia si-
multáneamente con la Young People Socialist League (en la que ocupa muy pronto el
cargo de chairman) en el momento en el que la reorganización del movimiento la hace
depender del control político de los hombres de confianza de Max Shachtman.16
Gershman es uno de ellos y se convierte rápidamente en jefe de fila del ala derecha.
El puesto que ocupa lo impulsa hacia la primera línea de la lucha contra la nueva
izquierda que está en el centro de la estrategia de expansión del movimiento, lo cual
se traduce por copar ciertos cargos de responsabilidad en organismos «aliados»: di-
rector de investigación (1969-1971) en el A. Philip Randolph Institute, una funda-
ción sindical del black labor dirigida por el activista moderado Bayard Rustin, a
través de la cual el AFL-CIO pretende incluir en su línea política el movimiento pro
derechos cívicos; responsable del Youth Committee for Peace and Democracy in the
Middle East (1969-1974), una organización estudiantil judía que, al tiempo que apo-
ya Israel, denuncia «el aislacionismo» de la izquierda cómplice de la influencia sovié-
tica en Medio Oriente y quiere desviar a los estudiantes judíos progresistas y radica-
les de la new left. A partir de 1971, el «leader socialista» Gershman se encuentra
preparado para defender una línea política que acaba por confundirse con el interna-
cionalismo anticomunista oficial, facilitando de este modo la transición de una acti-
tud «antiestablishment» hacia lo que se convertirá en los años venideros en una
reivindicación de su herencia.17 Esta reorientación será oficializada durante la esci-
sión en el seno de la YPSL en 1974: Gershman encabeza el ala derecha mayoritaria
y funda el partido de los Social Democrats, USA, ocupando la dirección ejecutiva. Al
tiempo que está afiliada a la Internacional Socialista, esta formación destaca por su
procedentes de un horizonte social completamente diferente, los que deploren la desaparición
de un «establishment que estaba seguro de sí mismo… [y representaba] un medio pensado para
el leadership —los gabinetes de abogados y los bancos de inversión de Wall Street» (Bell, 1976,
citado por P. Steinfels, p. 248).
16. Max Shachtman (1904-1972) era el ideólogo del trostkismo americano, al tiempo que el
artesano de su deriva derechizada. Amigo de Trostki, con quien rompe en 1939, se acerca a los
liberales anticomunistas a lo largo de los años cincuenta. Cuando la Guerra de Vietnam se
convierte en el eje que determina los lineamientos de la clase política, aparece como un «halcón»
que considera a los Estados Unidos comprometidos en una guerra progresista en contra del
estalinismo» (A. Wald, 1987, pp. 327-328).
17. Esta evolución destaca con toda nitidez a partir del siguiente año, cuando Gershman
aporta su apoyo a la campaña de Henry «Scoop» Jackson, el candidato demócrata del complejo
militar-industrial, en contra del radical McGovern para la new left.
216
Repensar los EEUU.pmd 216 21/06/2005, 11:50
anticomunismo intransigente y además sirve de programa social18 y de política ex-
tranjera (lo cual le llevará a desarrollar fuertes lazos con los disidentes soviéticos y
con los contras o los insurrectos anticomunistas angoleños). Después de su paso por
la fundación Freedom House, «bastión del cold war liberalism» (P. Steinfels, p. 87),
Gershman será elegido como senior counselor por Jeane Kirkpatrick, ella también
próxima de los socialdemócratas, después de su nombramiento como embajadora
en las Naciones Unidas. Socialdemócrata, cercano a los sindicatos y al equipo de
Reagan, Gershman encarna entonces a la perfección el «consenso bi-partesano» que
el National Endowment for Democracy debía representar en la mente de sus creado-
res. Apoyado por el AFL-CIO, es nombrado presidente en 1984, cargo que sigue
desempeñando en la actualidad.
Más allá de estas apariencias contradictorias, este tipo de itinerario se cons-
truye no tanto «a pesar de» como «merced al» saber-hacer político y a la formación
militante en la que se inscribe. Un capital académico importante facilita, por otra
parte, una movilidad social que permite reinvertir estas competencias en campos
distintos. Son las mismas cualidades que hacían de estos activistas unos «revolu-
cionarios profesionales» que los convierten ahora en policy professionals en los
años setenta, y posteriormente en democracy experts en la Administración Re-
agan.19 Y al no ser vivida como una contradicción, esta trayectoria deja intacta
una cultura política heredada de la izquierda revolucionaria que se pondrá al
servicio del internacionalismo americano. Se adapta tanto mejor a los programas
de ayuda a la democratización cuanto se basa, como así lo explica uno de los
expertos del NED, en la siguiente idea: «la política debe actuar según los modos
marxista-leninistas, pero sin sus objetivos». De ahí «la importancia de la moviliza-
ción de masa, […] de la ideología y de la línea ideológica, del combate político»
—ámbitos en los que destacan estos militantes— partiendo de una estrategia que
consiste en acompañar el roll-back de una defensa y de una ilustración de la
democracia liberal y de un apoyo material para con los oponentes reformistas. En
realidad se trataba, ni más ni menos, de un Komintern al revés.20
18. Gershman escribe, pues, en 1978, en las páginas del magazín neoconservador Com-
mentary, que «sólo es a partir de una real motivación para la reforma, la mejora y el refuerzo
de la sociedad democrática que puede emerger la voluntad política de defenderla y de aplicar
los valores de la democracia a escala internacional. Este nacimiento sólo se producirá si la
social-democracia se rige por la convicción de que el principal obstáculo es el comunismo, y
no el capitalismo».
19. Uno de los «expertos» del NED, que fue también miembro de la Administración Re-
agan, lo explica así: «Hasta que me decepcionan Eltsine y Gaïdar, por ejemplo, yo creía real-
mente en la “revolución”. La idea me importaba tanto como cuando tenía diecisiete años. Yo
siempre era un revolucionario, incluso si era en apariencia un contrarrevolucionario. Pero era
el mismo espíritu».
20. Durante su declaración ante el Senado, Charles Manatt, presidente del comité nacional
del Partido demócrata y codirector del grupo de consultantes encargados de organizar el NED,
había subrayado efectivamente que «el movimiento comunista mundial ha aumentado sus fuer-
zas de un modo espectacular a través de su formidable red internacional de partidos, de finan-
ciación y de contactos» (US Senate, 1983), y había presionado para que los Estados Unidos
actuaran del mismo modo.
217
Repensar los EEUU.pmd 217 21/06/2005, 11:50
Un peritaje hegemónico
Esta importancia de las luchas simbólicas e ideológicas explica el interés que
los activistas del NED le conceden a las publicaciones científicas. El apoyo a la
investigación forma parte de los objetivos fundacionales de este organismo, y la
primera financiación está destinada de hecho a la publicación de una obra relati-
va a los procesos de democratización que editan tres politólogos: Juan Linz, Sy-
mour Martin Lipset, teórico de la excepción americana, y Larry Diamond, un in-
vestigador vinculado a la muy conservadora Hoover Institution. Pero es una
excepción, pues se trataba de darle un barniz científico a actividades muy concre-
tas. El desarrollo de unos saberes específicos se plantean realmente a partir del
final de los años ochenta. Marc Plattner, un antiguo coeditor de la revista neocon-
servadora The Public Interest, quien procede también de la delegación americana
en las Naciones Unidas, está encargado de lanzar el Journal of Democracy, una
publicación que hace gala de todos los atributos de la respetabilidad universitaria
(amén de los artículos que publican y que están cooptados en un círculo de perso-
nas próximas). En 1994, se implementa un think tank con financiaciones privadas
patrocinado por la autoridad científica de un research council cuyos miembros
están presentados como democracy experts. Esta estrategia de inversión científica
obedece a varios imperativos. Al permitir la definición de un campo pericial en
primer lugar se está liberando de sus orígenes ideológicos ya que el final de la
guerra fría había puesto un término a una de las principales razones de ser del
Endowment. Ocupa en el ámbito político una posición de extrema debilidad en
tanto que el establishment, del que reivindica la herencia política a pesar de todo,
no reconoce necesariamente sus intereses en estas actividades devoradoras de
fondos públicos y en exceso relacionadas con los sindicatos.21 Al separarla de la
lucha anticomunista y al reconducirla hacia problemas «técnicos» inherentes a los
procesos de democratización, la profesionalización de este campo de prácticas
responde también a la necesidad de garantizar su continuidad más allá de la
generación de los pioneros y de protegerlo frente a los cambios de gobierno.
Pero la gran dificultad de las estrategias de construcción de la competencia
profesional, como lo ha demostrado Randall Collins, consiste en que deben a la
vez ganar en autonomía para algunas prácticas y seguir bajo el control del grupo
que las produce. Es necesario que la competencia técnica «proporcione resultados
demostrables y pueda ser transmitida», sin que esta difusión de un saber especia-
lizado haga peligrar el control que el grupo ejerce sobre las actividades que lo
definen y caracterizan colectiva y públicamente (Collins, 1979, pp. 132-133). Es-
tas obligaciones permiten en una amplia medida explicar la estructura social del
research council, que nace en 1994 para aportar una garantía científica a la indus-
tria de la democratización que el NED ha ayudado a crear.22 En tanto se trata de
21. Es muy significativo que uno de los órganos del establishment, The Wall Street Journal,
haya voluntariamente abierto sus columnas hacia editoriales rompedoras del laxismo de la
gestión presupuestaria del NED. Véase M.M. Wooster, 1991.
22. Esta estructura informal, reagrupando un centenar de personas, y principalmente des-
tinada a imponer la categoría de «experto» en un campo hasta entonces muy politizado, ha sido
sometida a una encuesta biográfica profundizada y a un tratamiento estadístico que no desa-
rrollamos en este punto por falta de espacio.
218
Repensar los EEUU.pmd 218 21/06/2005, 11:50
imponer la categoría de «experto» en un campo hasta entonces relativamente ale-
jado del mundo académico, se buscan principalmente a universitarios. Estos ocu-
pan de hecho las dos terceras partes del comité científico. Pero estas pertenencias
tan explicitadas a los escenarios científicos aportan más datos sobre la estrategia
de la profesionalización que sobre las propiedades sociales que presupone la cate-
goría del «experto». A través de los juegos de afiliación múltiple, estos expertos
ocupan además un conjunto importante de posiciones que supera con creces el
marco universitario y se confunde con los circuitos de producción de la política
extranjera —lo cual se traduce, por otra parte, por una «sobrerrepresentación» de
las universidades de la Ivy League y de la de Beltway. Como garantía científica, el
grupo de expertos cuenta con un número importante de miembros procedentes
del Council of Foreign Relations (Meter Berger, Francis Fukuyama, Samuel Hun-
tington, por citar a los más conocidos). Se plantea también como una emanación
de los centros de investigación conservadores vinculados a la defensa, como el
Center for Stategic and International Studies o la RAND Corporation, pero tam-
bién aparecen fundaciones más liberales como el Carnegie Endowment for Inter-
national Peace (cada una de estas instituciones está en posición de informar acer-
ca de varios «expertos» del NED). Las fundaciones y think tanks de derechas, como
el American Enterprise Institute y la Hoover Institution, disfrutan de una mayor
representación que los centros intelectuales del viejo establishment liberal, como
la Brookings Institution. Y del mismo modo, estos «expertos» en democratización
tienden a publicar sobre todo en el muy conservador National Interest que en la
venerable revista del CFR, Foreign Affairs. Finalmente, aun cuando sólo unos
pocos de estos especialistas proceden directamente de la Administración, la ma-
yor parte de sus colegas universitarios han acumulado a través de puestos en
consejo o de colaboraciones puntuales un importante capital de relaciones vincu-
ladas al aparato de la seguridad nacional (Departamento de Estado, Departamen-
to de la Defensa, National Security Council) o a las instituciones del desarrollo
(USAID, Banco Mundial, Naciones Unidas, OCDE).
Pero para constituirse en «expertos», estos practicantes de la democracia tam-
bién deben contar con el aval de disciplinas científicas establecidas y reconocidas,
lo cual implica una ampliación relativa de las redes ya que el grupo en vía de
profesionalización debe entonces contactar con comunidades científicas con las
que mantiene relaciones de competitividad teórica y/o económica» (Paradeise, 1985,
p. 18), en la medida en que éstas pueden igualmente y de un modo legítimo pre-
tender alcanzar el estatus del experto. Pero en materia de democracia y de demo-
cratización, los potentados de la autoridad científica son competidores no sólo
simbólicos sino también políticos, ya que la producción científica en torno a las
«transiciones» democráticas emergente a finales de los años setenta está firmada
principalmente por una generación de politólogos procedentes de los Latin Ameri-
can Studies, cuya carrera profesional es indisociable de un compromiso anti-auto-
ritario y de una denuncia del imperialismo americano. Inicialmente dominados en
el campo científico, estos universitarios también se van a encontrar entre los do-
minados en el campo político y van a sufrir directamente los efectos del endureci-
miento autoritario que azota América Latina en los años 1960-1970, haciendo
peligrar sus investigaciones de campo cuando no obligándolos a viajar. Al mismo
tiempo encuentran aliados en los medios políticos liberales que contribuyen a que
219
Repensar los EEUU.pmd 219 21/06/2005, 11:50
sus investigaciones sean policy-relevant en el marco de su propia estrategia de
oposición a los neoconservadores. Junto a la inteligentsia del Departamento de
Estado procedente de la Rand Corporation de Harvard o de Yale, los democracy
experts del NED incorporan también redes híbridas que se sitúan en la otra extre-
midad del espectro político: politólogos suramericanos que han estado en contac-
to con las luchas anti-autoritarias, como Guillermo O’Donnell, o sus colegas de
los Latin American Studies, como Philippe Schmitter, representantes de la fracción
liberal del establishment, como Meter Hakim o Abraham Lowenthal, miembros del
Inter-American Dialogue, una organización fundada en 1982 con la ayuda de Sol
Linowitz y el apoyo de las fundaciones Rockefeller y Ford para oponerse a la polí-
tica de los neoconservadores en América Latina, próximos al movimiento pro de-
rechos humanos y de los demócratas suramericanos.23 La paradoja de estos opo-
sitores a las políticas que representa Jeane Kirkpatrick radica en avalar científica
y políticamente a una institución que habían creado agentes próximos a esta
última, teniendo en cuenta que todo opone hoy a estos universitarios, antes próxi-
mos a la new left, a los cold warriors que crearon el NED.
Del anti-imperialismo al peritaje de Estado
Para entender un itinerario tan insólito y evitar además ver en ello una simple
negación (que no daría cuenta del carácter estructural y colectivo de este plantea-
miento), es preciso volver sobre la naturaleza del saber de estos actores. Ya que si
las publicaciones científicas de los politólogos son armas en las luchas políticas
internas del foreign policy establishment, también son producto de su historia. Y los
Latin American studies ocupan un lugar particular en el régimen de funcionamiento
de las ciencias sociales que se organizan en los años cincuenta al servicio de la
guerra fría. Al ser los auténticos creadores del campo universitario de las area stu-
dies a partir de los recursos de las fundaciones filantrópicas,24 los sabios del esta-
blishment pretenden formar a expertos competentes, los llamados «able young scho-
lars», siguiendo la terminología de la Ford Foundation, sabios capaces de alumbrar
las elecciones estratégicas en materia de política extranjera y de gestionar los pro-
gramas de cooperación internacional en los que se sustentan. Al profundizar en el
conocimiento de los «nuevos Estados» descolonizados, se trata paralelamente de
anticiparse a los riesgos de inestabilidad de la modernización capitalista que los
Estados Unidos exportan en aquellos momentos, favoreciendo una modulación re-
formista del proceso de desarrollo que permite canalizar las fuerzas sociales que
23. Otro responsable del Inter-American Dialogue procedente de la Ford Foundation, Mi-
chael Shifter, será durante varios años director del programa América Latina y Caribe del NED.
24. Berman (1983, p. 102) estima que la Ford Foundation consiguió «casi ella sola» organi-
zar estos recortes universitarios. En efecto, son casi unos 270 millones de dólares los que
invierte entre 1953 y 1966 en programas de area and foreign language studies (B. Cumings,
1998). Se trata en realidad de la preocupación por generar análisis «realistas» de los cambios
sociales en curso así como instrumentos de previsión y de gestión que empujan a las fundacio-
nes a transformar de arriba abajo la enseñanza de las ciencias políticas (y concretamente a
separarlas de la political theory) combinándolas con las behavioral sciences que se están plan-
teando en aquellos momentos (P.J. Seboyd, 1980).
220
Repensar los EEUU.pmd 220 21/06/2005, 11:50
moviliza (Cammack, 1997). Esta preocupación anima las teorías de la moderniza-
ción y del desarrollo político que se están elaborando en el mismo momento en las
universidades más prestigiosas y que gozan de los mismos apoyos institucionales y
financieros.25 Literalmente importadas a los campus, estas ideologías científicas, a
imagen y semejanza del credo del establishment (Lathan, 1998), se adaptan perfec-
tamente y posibilitan un desarrollo de las ciencias sociales al tiempo que dan mues-
tras de reformismo con algunos componentes precisos para «alcanzar un despegue
económico» y «contener un proceso de modernización explosivo» para lo cual es
necesario no sólo invertir en recursos económicos sino también llevar a cabo trans-
formaciones sociales —reforma de la propiedad inmobiliaria, reforma fiscal, apoyo a
las organizaciones de voluntariado, ampliación de la participación política»
(Packenham, 1973, p. 62).26 El progreso económico y social debe al final desencade-
nar de un modo casi mecánico una democratización de los regímenes políticos «tra-
dicionales». Al mismo tiempo que legitiman científicamente una concepción mode-
rada y reformista del cambio social y de la autoridad política, estas teorías son
también su propio vector a través de su internacionalización. Exportadas hacia las
universidades extranjeras o enseñadas a los futuros dirigentes extranjeros venidos
a perfeccionar su legitimidad en los campus americanos, sirven también al designio
hegemónico que quiere crear una internacional de las élites ilustradas.
Al tiempo que se benefician de estas inversiones, los Latin American Studies
ocupan a pesar de todo un lugar subalterno en la división del trabajo universitario
que se está organizando. Aún vinculado a la tradición erudita histórico-jurídica
que prevalecía en los departamentos de government o de derecho, este campo es
percibido como poco «científico» y considerado con cierto desdén por parte de los
representantes de un behaviorismo de rabiosa actualidad. Está abocado tanto por
las presiones científicas como por la renovación de los efectivos a asimilar el para-
digma de la modernización y de las comparative politics. Pero a partir de mediados
de los años sesenta su normalización metodológica se enfrenta a algunos obstá-
culos. Sus cronistas señalan que «después de haber pasado un cierto tiempo so-
bre el terreno en América Latina, gran parte de los politólogos asumieron que su
bagaje universitario en materia de comparative politics o de relaciones internacio-
nales estaba inadaptado para entender plenamente el proceso de desarrollo y de
transformación de este continente (Dent, 1990, p. 3). De hecho, la realidad regio-
nal se deja difícilmente analizar a la luz de la dicotomía entre el Western world» y
los países en vías de desarrollo que se encuentra en el origen de las teorías de la
25. Esta producción teórica está estrechamente coordinada a partir del Social Science Re-
search Council, en la que una élite universitaria muy vinculada al establishment dirige el Com-
mitte on Comparative Politics cuyas actividades están ampliamente financiadas por la Ford
Foundation. Este comité está dirigido por Gabriel Alomnd y Lucian Pye: este último será en
efecto el first choice de Philip Mosely, director del Russian Research Institue en Colombia, miembro
de la Ford Foundation y antiguo director del Council of Foreign Relations, cuando éste reco-
mendara a consultores universitarios en la CIA en 1961 (B. Cumings, 1988, p. 170).
26. Son precisamente los aspectos reformistas de esta estrategia de la guerra fría los que sus
principales actores se apresuran en acentuar. Así Pye subraya en una de sus obras que «el proble-
ma del funcionario americano expatriado ha dejado de ser la representación del poder americano,
para centrarse en el aprendizaje para ser eficaces ayudando a los demás a colmar sus ambiciones
de desarrollo» (1966, p. 4). Esta adaptación es desde luego posible por la amplitud de los programas
de investigación perfectamente adecuada a la masificación simultánea de la enseñanza superior.
221
Repensar los EEUU.pmd 221 21/06/2005, 11:50
modernización (Martz, 1966). Simultáneamente sometido a las estrategias inter-
nacionales del poder político americano y expuesto a las derivas que conllevan en
el subcontinente, este ámbito registra las contradicciones y la hipocresía de tales
estrategias. A partir de entonces va a funcionar como una caja de resonancia en la
que se amplifican las fuerzas contradictorias allí concitadas.
Los cambios políticos acaecidos en América Latina son los que van a radicali-
zar estas tensiones internas y precipitar la crisis de los paradigmas dominantes.
Precisamente las élites modernizadoras procedentes de la burguesía cosmopolita y
que encarnan el proyecto de un leadership reformista promocionado por el esta-
blishment americano van a recurrir a soluciones autoritarias a partir de mediados
de los años sesenta —contrariamente a lo que propugnaba la modernization theory
que veía en la democracia una «variable dependiente» del desarrollo económico. En
el sur, la escuela llamada de la «dependencia» producirá un análisis estructural de
estas transformaciones autoritarias que revelan la colisión entre el proyecto mo-
dernizador y la dictadura.27 El alcance de esta crítica se explica porque es sustitui-
da en Estados Unidos por muchos investigadores relacionados con los Latin Ameri-
can studies: la refutación del paradigma de la modernización les permite, en efecto,
reafirmar la especificidad de su objeto y aumentar la autonomía del campo al
emanciparlo tanto de la tutela de los comparative politics como de sus cánones
metodológicos. Pero esta negación del imperialismo científico es a su vez indisocia-
ble de las luchas políticas. Estos politólogos están muy sensibilizados por el endu-
recimiento autoritario de América Latina en tanto afecta directamente a sus condi-
ciones de trabajo28 así como a los lazos intelectuales y afectivos que han tensado
con sus colegas suramericanos. Así lo expresa una Latin americanist: «si usted
deseaba trabajar sobre América Latina, iba allí y descubría desigualdades muy
claras, injusticias sociales y a dictadores que oprimían y mataban a intelectuales
que eran amigos. Y uno descubría que los Estados Unidos eran los cómplices de
esta gente». Por otra parte, la explosión simultánea de los efectivos del campo en
cuestión interpela a toda una generación politizada por la lucha por la desagrega-
ción y por la guerra de Vietnam, lo cual favorece su radicalización. Estos universi-
tarios se encuentran de esta forma en la primera línea de protesta contra las ideo-
logías científicas de las que se han alimentado y que empiezan a cuestionar este
reformismo liberal empantanado tanto en América Latina como en Vietnam.
Pero en lugar de romper con la lógica imperialista que denuncian, paradójica-
mente les sirve para desarrollar e incluso transformar esta crítica científica de la
política extranjera americana. Las instituciones que más habían invertido sus re-
cursos en la construcción de un campus universitario al servicio de los intereses del
establishment son las mismas que van a financiar a toda una generación de investi-
gadores en ruptura con estas ideologías científicas. La Ford Foundation es puntera
27. Inspirados en el economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), los teóricos de la
dependencia van a romper al mismo tiempo con el reformismo que compartían, más allá de las
diferencias de estilo, tanto por parte del Comité de las Naciones Unidas para América Latina
(CEPAL) como por parte de la Alliance for Progress de Kennedy.
28. Las dictaduras que se instalan dificultan en efecto el tipo de encuestas que siempre se
les hacía (sondeos de opinión, recogida de estadísticas, etc...), cuando no eliminan simplemente
los objetos de su investigación (elecciones, partidos políticos, etc.). Véanse G. O’Donnell, 1999,
G. Almond, 1987.
222
Repensar los EEUU.pmd 222 21/06/2005, 11:50
El National Endowment for Democracy
La implementación del NED en 1983 es el resultado de un esfuerzo que empezó en 1967
para mantener un instrumento de intervención política en el extranjero, después de que la
prensa —el magazín Ramparts, y después The New York Times— revelara que la CIA finan-
ciaba las actividades exteriores de diversas organizaciones privadas. Para hacer frente al
escándalo, Johnson forma un comité dirigido por el subsecretario de Estado Nicholas Kat-
zenbach, que aconseja la creación de un organismo privado pero financiado por el gobierno y
que se ocupará de financiar públicamente, bajo forma de garanties, a distintos grupos en el
extranjero. Reforzado por el apoyo de la jerarquía del AFLCIO, cuya rama internacional fun-
ciona en concierto con la CIA, el proyecto de un institute of international affairs es sometido al
Congreso en el mes de abril de 1967 por parte de un representante demócrata de Florida,
Dante Fascell, afín a la central sindical. Las divisiones en el seno del Foreign policy establish-
ment provocadas por su política en Vietnam frustran la consecución del proyecto.
La creación del NED está, por tanto, estrechamente vinculada a la recomposición ideoló-
gica del establishment que el NED refleja y facilita. La corriente neoconservadora, surgida en
el seno del Partido Demócrata en la segunda mitad de los años setenta, que se reclama del
anticomunismo liberal y converge en el reaganismo, funcionará a partir de entonces como el
motor del proyecto. Junto a los representantes del mundo de los negocios y de los partidos
políticos, son los universitarios neoconservadores, como el politólogo George Agree o el histo-
riador Allen Weistein, los que van a animar el American Political Foundation, un think tank a
quien Reagan encargará de estudiar soluciones alternativas respecto al relanzamiento de las
actividades políticas clandestinas —eliminadas por Carter en 1977 y poco aceptables para el
Congreso. El PAF aconsejará la constitución de una agencia privada financiada por el gobier-
no, y que se convertirá en el National Endowment for Democracy en 1983.
Esta filiación explica la importancia de los cold warriors en la creación de esta agencia,
como Walter Raymond, responsable del directorado de las operaciones en la CIA, o también
de John Richardson, antiguo presidente de Radio Freedom House y director del think tank
anticomunista Freedom House (H. Skar y C. Berlet, 1992). Allen Weinstein, el primer presi-
dente del NED, de breve mandato, explicará más tarde a la prensa que «a lot of what we do
today was done covertly 25 years ago by the CIA» (Ignatius, 1991). El Free Trade Union
Institute (rebautizado hoy como American Center for International Labor Solidarity), la rama
internacional del AEL-CIO que fue mucho tiempo un conducto privilegiado para la CIA, es por
cierto uno de los cuatro core garantees en los que el NED invierte el 70 % de su presupuesto
—siendo los tres autores el Center for International Private Enterprise, creado para la ocasión
por la Cámara de Comercio Americana, y los dos institutos internacionales vinculados a los
partidos demócratas y republicanos, el National Democratic Institute y el International Republi-
can Institute. Esta composición interna convierte al NED en un precipitado político de América,
presentado como modelo para el mundo exterior. El 30 % restante de su presupuesto está
directamente pagado a beneficiarios extranjeros. A lo largo de sus diez primeros años de
existencia, son 200 millones de dólares los que el NED ha distribuido a través de 1.500 proyec-
tos que habrán seguido apoyando sus «amigos de América».
Pero al inscribirse en la prolongación de la CIA, el NED se coloca a la cabeza de una
estrategia de relaciones públicas que hace de estas actividades altamente políticas una cruza-
da bottom-up y no gubernamental pro derechos humanos y en favor de la democracia, nada
imperialista y que respondería directamente a las necesidades disidentes de los demócratas y
de los reformadores del mundo entero. Esta transformación la posibilita el saber-hacer militante
e ideológico de los altos cargos políticos que ven en el NED la concretización de su propio
recorrido. No tardan estos ideólogos en imponer el repertorio simbólico y práctico del activismo
como matriz del campo internacional de la ayuda a la democratización que están empeñados
en construir —y es precisamente porque este campo se libera progresivamente de sus atadu-
223
Repensar los EEUU.pmd 223 21/06/2005, 11:50
ras gubernamentales hasta el punto, incluso, de provocar fricciones con el Departamento de
Estado que desempeña eficazmente la misión que le había sido originalmente encomendada.
Paralelamente, las inversiones científicas realizadas por el NED a principio de los años noventa
(creación de un consejo científico, de una revista y de un centro de investigación) favorecen la
institucionalización de los democratization studies e impulsan asimismo la movilización de sa-
beres, que refuerza esta autonomía al funcionar como una garantía de profesionalidad.
A partir de los años ochenta, el NED se encuentra de este modo en el origen de la fusión
de los repertorios del activismo y de la movilización de los saberes, una fusión que rápidamen-
te se convertirá en la nueva norma reguladora del ejercicio de la hegemonía americana.
en estas estrategias que consisten en financiar y en proteger a los universitarios de
izquierda y a los opositores políticos perseguidos por las juntas en el poder en
América Latina. ¿Cómo explicar algo que se asemejaría a un cambio estratégico? En
muchos aspectos se tiene que relacionar con el talante experimental de la Ford que,
bajo el patrocinio de George Bundy, persigue una política de diversificación de estas
inversiones. Se trata de intentar varias soluciones a la vez, explorar vías alternati-
vas y reivindicar al mismo tiempo «la libertad de cometer errores» (Bird, 1998,
p. 377). Al financiar a investigadores neomarxistas o estructuralistas, cercanos a la
escuela de la dependencia, se trata también, como señala Paulston (citado en Arno-
ve, 1980, pp. 320-321) de diagnosticar «lo que ha funcionado mal en las reformas
basadas en una visión del mundo liberal, una perspectiva que por definición desco-
noce los elementos de poder y de conflicto y que es por consiguiente incapaz de
explicar sus propios fracasos». Pero estos ajustes tácticos encubren tendencias más
profundas. «Al preservar el pensamiento disidente» en América Latina (Puryear,
1994), las fundaciones alcanzan de hecho lo que era el objetivo político de las teo-
rías de la modernización y financian al mismo tiempo a quienes lo cuestionan: la
implementación de redes universitarias y políticas transcontinentales albergan a la
élite alternativa que encarna una concepción gradual y reformista del cambio so-
cial. Estas redes militantes forjadas en la oposición a los regímenes militares se
convierten en el eje de coordinación de toda una «diplomacia académica Estados
Unidos - América Latina» (Gil, 1985). Y el exilio académico en los centros de investi-
gación privados apoyados por la Ford o en los campus americanos constituye otro
de los factores que sirve para transformar progresivamente los contenidos de la
investigación a lo largo del período de las dictaduras. Los requisitos del fund-raising
en el mercado internacional, la muy competitiva investigación en el campo de las
ciencias sociales así como las preferencias de sus espónsores por las aproximacio-
nes pragmáticas y problem-oriented, contribuyen en gran medida a despolitizar los
análisis generados por estos opositores.29 Poco a poco, esta corriente va a «redescu-
29. Enviado por la Ford Foundation en Chile en 1973, poco después del golpe de Estado,
Puryear escribe que «los donantes extranjeros tenían una tendencia a privilegiar la ciencia con
respecto a la ideología, y los problemas tecnocráticos con respecto a la teoría. También tenían
tendencia a vincular su apoyo a la evaluación del trabajo realizado. La investigación debía estar
justificada, así, según los términos nuevos, bien hecha, realizada en los tiempos previstos, y
publicada. Los estándares internacionales adquirieron cada vez más importancia. Los investi-
gadores fueron sometidos, según palabras de Brunner, a «tres fórmulas anglosajonas: publish
or perish, no nonsense et accountability. La universidad de Chile, así como su economía, se
habían abierto a la competitividad internacional» (1994, pp. 52-53).
224
Repensar los EEUU.pmd 224 21/06/2005, 11:50
brir la vena democrática de la teoría marxista y se revela a finales de los años
ochenta como una seguidora de la socialdemocracia» (Lehmann, 1990, p. 51). De-
jando de lado el estructuralismo, la economía política y los análisis de clase, estos
politólogos en plena reconversión orientan sus disciplinas hacia una microsociolo-
gía del campo político y de sus élites, evolución que culmina con una literatura
centrada en las «transiciones» hacia la democracia.
La lógica interna de estas sucesivas transformaciones de las disciplinas del
poder —encabezadas por las ciencias políticas— es muy coherente y a menudo
depende de las propias personas. En este sentido resulta altamente significativa la
trayectoria del politólogo argentino Guillermo O’Donnell. Después de una carrera
política fulgurante, el joven abogado de veintisiete años accede al cargo de subse-
cretario de Estado en el Ministerio de Interior durante el gobierno militar que depu-
so a Frondizi, y empieza sus graduate studies en Yale. Se encargan entonces de la
enseñanza los defensores de la sociología de la modernización y de las comparative
politics: Robert Dahl, Alfred Stepan30 y sobre todo, David Alter. Formado en la más
pura ortodoxia científica e ideológica, O’Donnell construye al mismo tiempo su ca-
rrera universitaria sobre una crítica de esta ortodoxia. A las pautas metodológicas
de la ciencia política norteamericana, positivistas y empíricas, se imponen progresi-
vamente los análisis neomarxistas del Estado autoritario suramericano como ga-
rante del «conjunto de las relaciones sociales que entronizan a la burguesía como
clase dominante» (1988, p. 2). Si esta inflexión refleja el descrédito del reformismo
liberal para los intelectuales suramericanos en los años setenta es sin embargo
perfectamente compatible con el apoyo de instituciones como la Ford Foundation y
sus enclaves más avanzados en América Latina, como el CEDES o el CEBRAP, y de
las que se beneficia O’Donnell a lo largo de esa década.31 Y al tiempo que preservan
la constancia del pensamiento crítico, estas organizaciones facilitan su reconver-
sión —hacia claras posiciones democráticas. Porque encarnan una forma de igual-
dad «abstracta, pero no insignificante»,32 la «democracia burguesa» será objeto de
una reevaluación positiva por parte de estos intelectuales33 que se acercan también
al movimiento norteamericano de los derechos humanos. Animado por sus espón-
sores, esta preocupación por el pragmatismo político les conduce al abandono de
las perspectivas de cambio radical en beneficio de un procedimiento más evolucio-
nista y reformista. Las esperanzas de estos demócratas apuntan entonces hacia los
«actores más ilustrados del sistema de dominación»34 autoritario, y de esta forma
30. Los cuales, ellos también, se van a convertir en democracy experts del NED en los
años noventa.
31. Respectivamente, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y Centro Brasileiro de
Analise e Planejamento.
32. G. O’Donnell, 1979, p. 313.
33. Es por tanto altamente significativo que cuando publica en los Estados Unidos en 1988
una de sus obras, Bureaucratic Authoritarianism, escrita a principios de los años setenta, O’Donnell
intenta «no dar demasiada importancia a la idea —contenida en sus elecciones teóricas— según
la cual la democracia formal y sus instituciones resultan insuficientes para garantizar una
distribución razonable de las oportunidades económicas» (D. Lehmann 1989, p. 196).
34. G. O’Donnell, 1979, p. 315. Según O’Donnell, los regímenes «burocráticos autoritarios»
cierran filas cuando deben enfrentarse a la agitación popular, tienden por el contrario a desa-
rrollar tensiones internas en los períodos de calma social, que pueden en su caso desembocar
en una liberalización política cuando algunas facciones del poder desean inmovilizar fuerzas
225
Repensar los EEUU.pmd 225 21/06/2005, 11:50
sustituyen las fuerzas sociales en tanto portadores de un potencial democrático.
A partir de este momento, se considera muy pronto que las aproximaciones estruc-
turalistas son demasiado sistémicas y deterministas y no pueden dar cuenta del
margen de maniobra disponible para estos tecnócratas tentados por la apertura
democrática planteada desde la eficacia —y por consiguiente resultan políticamen-
te inútiles. Al centrar sus análisis en las relaciones de fuerzas existentes entre las
élites dirigentes y en las elecciones estratégicas resultantes, estos politólogos com-
prometidos logran reducir el cambio político a las dimensiones de las revoluciones
de palacio y a impulsar la evolución de su disciplina enmarcándola en las pautas
metodológicas recientemente implantadas en las universidades norteamericanas.35
Un nuevo establishment
La transformación de estos militantes intelectuales en expertos de Washing-
ton afiliados al NED constituye de alguna manera el resultado lógico de este pro-
ceso. Pero no se debe buscar en sus trayectorias ningún tipo de apostasía. Lo más
sorprendente quizá sea que su compromiso militante pro democracia no sólo es
irreprochable sino también paradójico, al ser a la vez objeto y sujeto de su propia
reconversión. Pues si estos universitarios se alinean con un cierto «realismo» al
mismo tiempo no traicionan su compromiso de oposición a la política de J. Kirk-
patrick. Denuncian el apoyo tácito a los regímenes autoritarios dictados por la
lucha contra el comunismo, pero también su colusión con la exportación de los
reaganómicos en América Latina por mediación de los Chicago Boys. Es a través
de esta lucha política en la que se enfrentan a los economistas —una lucha que se
confunde a menudo con una competición profesional— que los politólogos van a ir
amasando un capital científico de recursos convertibles en el mercado internacio-
nal del peritaje en materia de reforma de los Estados. En esta competición el
National Endowment for Democracy funciona como un punto de convergencia
que facilita esta profesionalización. Un artículo de O’Donnell publicado en el órga-
no del NED, «Do Economists Know Best?», es en este sentido muy revelador
(O’Donnell, 1995). Si la ciencia política sólo ocupa el segundo puesto detrás de la
economía en la industria del peritaje estatal es porque los politólogos no han
desarrollado el equivalente del «Washington Consensus» en su disciplina.36 En
esta perspectiva se inscribe la búsqueda de una definición consensuada del con-
cepto de democracia que proporcionará a la ciencia política la credibilidad técnica
de la economía y aumentará su capacidad de exportación. En la medida en que se
plantea producir consenso, este esfuerzo colectivo se orientará naturalmente ha-
sociales para confortar sus posiciones en la lucha contra otros grupos. Se entiende en qué estos
análisis se prestaban perfectamente a una recuperación hegemónica: las posibilidades de éxito
de los procesos de democratización son inversamente proporcionales a la intensidad de las
presiones sociales y a las radicalizaciones políticas —una posición que recorta en algunos as-
pectos de fondo relacionados con las teorías de Jeane Kirkpatrick.
35. Arturo Valenzuela escribe que esta microsociología del poder y de los contextos estraté-
gicos permite «hacer un uso beneficioso de las intuiciones ofrecidas por las teorías de la elección
racional» (1988, p. 82).
36. Para la noción de «Washington Consensus», véase Y. Dezalay y B. Garth, 1998b.
226
Repensar los EEUU.pmd 226 21/06/2005, 11:50
cia definiciones minimalistas, empíricas, electoralistas y de inspiración schumpe-
terianas. Lejos de constituir una alternativa al «Washington Consensus», acaba-
rán por agregarse bajo la forma de un apartado político, dando lugar, de este
modo, a una nueva ortodoxia internacional.
Estas redes científicas y políticas, construidas sobre una experiencia militante
alternativa y crítica, están abocadas a encarnar esta concepción «eficiente, profe-
sional, moderada, gradual» del cambio político que no cuestiona el orden político
dominante —lo cual, según Berman, constituía el corazón del proyecto internacio-
nal del establishment de la guerra fría (1983, p. 15). Esta evolución va a defender
sus posiciones institucionales. Procedentes de otro horizonte pero convergentes
con el proyecto encarnado por el NED en los años ochenta, los democratizations
studies van a beneficiar de inversiones comparables a las que habían generado las
teorías de la modernización que, por otra parte, había contribuido a desbancar. El
favor del que gozan estas nuevas subdisciplinas en vía de oficialización37 es el
corolario de su complementariedad con los objetivos de la política extranjera ame-
ricana tal como la conciben los otros conversos que son los «socialistas del Depar-
tamento de Estado». Desde la creación del NED, los consultores políticos que están
en su origen habían utilizado de este modo los buenos oficios de una learned
society para publicar una obra semi-científica apelando a la constitución de un
«saber técnico cuyo objeto es la conservación y la preservación de las instituciones
democráticas».38 La abundante literatura politológica sobre «transiciones» hacia la
democracia será la clave de este peritaje hegemónico. Pero no podemos ignorar
que el «saber técnico que tiene por objeto la constitución y la preservación de las
instituciones democráticas» sólo es una versión de este saber más general que
concierne «los medios aptos para fundar, conservar y ampliar un reino», por el cual
Botero definía la razón de Estado.39
Bibliografía
ALMOND, G. (1987), «The Development of Political Development», en Samuel Huntington
y Myron Weiner (dirs.), Understanding Political Development, Prospect Heights, 111,
Waveland Press.
BERMAN, E.H. (1983), The Ideology of Philanthropy. The Influence of the Carnegie, Ford,
and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, Albany, State University of
New York Press.
BIRD, K. (1998), The Color of Truth. McGeorge Bundy and William Bundy: Brothers in
Arms, Nueva York, Simon & Schuster.
BOLTANSKI, L. (1973), «Lespace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles
et habitus de classe», Revue Française de Sociologie, XIV, pp. 3-26.
BOTERO, G. (1997), La Ragion di Stato, Chiara Continisio (dir.), Roma, Donzelli Editore.
37. Así, el American Political Science Association aprobó recientemente la creación de dos
nuevas secciones, comparative democratization e human rights.
38. Goldman, 1988. La obra en cuestión, Promoting Democracy: Opportunities and Issues,
fue realizada bajo los auspicios de Robert Maynard Hustchins Center for the Study of Democra-
tic Institutions, creado con financiación de la Foord Foundation en 1957.
39. G. Botero, 1997 [1589], p. 7.
227
Repensar los EEUU.pmd 227 21/06/2005, 11:50
BURGERMAN, S.D. (1998), «Mobilizing Principles: The Role of Transnational Activists
in Promoting Human Rights Principles», Human Rights Quarterly, 20, n.° 4, pp.
905-913.
CAMMACK, P. (1997), Capitalism and Democracy in the Third World. The Doctrine for
Political Development, Londres, Leicester University Press.
CAROTHERS, T. (2000), «Democracy Promotion: a Key Focus in a New World Order»,
Issues of Democracy 5 (1). pp. 23-28.
COLLINS, R. (1979), The Credential Society. An Historical Sociology of Education and
Stratification, Nueva York, Academic Press.
CONRY, B. (1993), «Loose Cannon: The National Endowment for Democracy», Cato
Institute Foreign Policy Briefing, n.° 27.
CUMINGS, B. (1998), «Boundary Displacement: Area Studies and International Studies
During and After the Cold War», en Christopher Simpson (dir.), Universities and
Empire, Nueva York, The New Press, pp. 159-188.
DENT, D.W. (1990), «Introduction: Political Science Research on Latin America»,
Handbook of Political Science Research on Latin America. Trends from the 1960s to
the 1990s, Nueva York, Greenwood Press, pp. 1-21.
DEZALAY, Y. y B. GARTH (1998), «Droits de l’homme et philanthropie hégémonique»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 121-122, pp. 23-41.
— (1998), «Le «Washington Consensus». Contribution a une sociologie de l’hégémonie
du néolibéralisme», Actes de la recherche en sciences sociale, 121-122, pp. 3-22.
— (2001), Global Palace Wars. Lawyers, Economists and the Creative Destruction of the
State, en preparación.
EHRMAN, J. (1995), Neoconservatism. Intelectuals and Foreign Affairs 1945-1994, New
Haven, Yale University Press.
FAIRBANKS, C. (1980), «Designing a New Human Rights Policy for the Reagan Adminis-
tration», First Draft, The President-Elect’s Transition Office, Washington D.C.
FOUCAULT, M. (1994), Dits et Écrits, IV, 1980-1988, París, Gallimard.
FRANCK, T.M. (1992), «The Emerging Right to Democratic Governance», American Journal
of International Law, 86 (1), pp. 46-91.
GIL, F. (1985), «Latin American Studies and Political Science: A Historical Sketch»,
LASA Forum 16, n.° 2, pp. 8-12.
GILLS, B., J. ROCAMORA y R. WILSON (1993), Low Intensity Democracy. Political Power in
the New World Order, Londres, Pluto Press.
GOLDMAN, R.M. (1988), «Transnational Parties as Multilateral Civic Educators», en
R.M. Goldman y W.A Douglas (dirs.), Promoting Democracy: Opportunities and Issues,
Nueva York, Praeger.
HALBERSTAM, D. (1972), The Best and the Brightest, Londres, Barrie & Jenkins.
HINTZE, O. (1991), «Der Staat als Betrieb und die Verfassungsreform», Wille und Weg 3,
1927, reimpreso en Féodalité, capitalisme et État moderne. Essais d’histoire sociale
comparée choisis et présentés par Hinnerk Bruhn, París, Maison des sciences de l’homme.
IGNATIUS, D. (1991), «Innocence Abroad: The New World of Spyless Coups», Washing-
ton Post, p. C1.
ISSERMAN, M. (1987), If I Had a Hammer. The Death at the Old Left and the Birth of the
New Left, Urbana, University of Illinois Press.
KECK, M. y K. SIKKINK (1998), Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in
International Politics, Ithaca, Cornell University Press.
KIRKPATRICK, J. (1979), «Dictatorships and Double Standards», Commentary, pp. 34-45.
LATHAM, M. (1998), «Ideology, Social Science, and Destiny: Modernization and the
Kennedy-Era Alliance for Progress», Diplomatic History, 22, n.° 2, pp. 199-229.
LEHMANN, D. (1989), «A Latin America Political Scientist: Guillermo O’Donnell», Latin
American Research Review, 24, p. 187-200.
228
Repensar los EEUU.pmd 228 21/06/2005, 11:50
— (1990), Democracy and Development in Latin America: Economics, Politics and Religion
in the Postwar Period, Cambridge, Polity Press.
MARTZ, J.D. (1966), «The Place of Latin America in the Study of Comparative Politics»,
The Journal of Politics 28, n.° 1, pp. 57-80.
MASSING, M. (1987), «Trotsky’s Orphans: From Bolshevism to Reaganism», The New
Republic, pp. 18-22.
O’DONNELL, G. (1999), Counterpoints. Selected Essays on Authoritarianism and
Democratization, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
— (1995), «Do Economists Know Best?», Journal of Democracy, 6, n.° 1, pp. 23-29.
PACKENHAM, R.A. (1973), Liberal American and the Third World. Political Development
Ideas in Foreign Aid and Social Science, Princeton, Princeton University Press.
PARADEISE, C. (1985), «Rhétorique professionnelle et expertise», Sociologie du travail, I,
pp. 17-31.
PURYEAR, J. (1994), Thinking Politics. Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988,
Baltimore, The John Hopkins University Press.
PYE, LW. (1966), Aspects of Political Development, Boston, Little, Brown & Co.
ROBINSON, W. (1996), Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony,
Cambridge, Cambridge University Press.
SEYBOLD, P.J. (1980), «The Ford Foundation and the Triumph of Behavioralism in
American Political Science», en Robert F. Amove (dir.), Philanthropy and Cultural
Imperialism. The Foundations at Home and Abroad, Boston, G.K Hall & Co.,
pp. 269-303.
SKLAR H. y C. BERLET (1991-1992), «NED, the CIA and the Orwellian Democracy Project»,
Covert Action Information Bulletin, 39, pp. 10-13 y 59-62.
SMITH, J.A. (1991), The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite,
Nueva York, The Free Press.
STEINFELS, P. (1979), The Neoconservatives. Changing America’s Politics, Nueva York,
Simon & Schuster:
US DEPARTMENT OF STATE (1981), 1981 Human Rights Report, Boletín reimpreso,
Washington, D.C.
US HOUSE (1983), Report N.º 98-130, 98.º Cong., 1st sess., Washington, D.C.
US SENATE (1983), Committee on Foreign Relations, Hearings before the Committee on
Foreign Relations, 98th Congress, 1st sess.
WALD, A. (1987), The New York Intellectuals. The Rise and Decline of the Anti-Stalinist Left
from the 1930s to the 1980s, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
WOOSTER, M.M. (1991), «This Is No Way to Promote Democracy», Wall Street Journal, p. A8.
229
Repensar los EEUU.pmd 229 21/06/2005, 11:50
This page intentionally left blank
A modo de epílogo
Un acontecimiento catalizador:
post scriptum a propósito del 11 de septiembre*
Loïc Wacquant
Los textos que componen esta obra (con excepción del primer y último capítu-
los) fueron escritos y recopilados en la primavera de 2001 para un número doble de
Actes de la Recherche en Sciences Sociales dedicado a «La excepción americana»,1 es
decir, apenas unos meses antes de la hecatombe terrorista del 11 de septiembre.
Este golpe sin precedentes que algunos presentan como una brecha insondable en
la trayectoria tanto de la sociedad estadounidense como del planeta, a primera vista
parecería reclamar una detenida puesta al día, e incluso una revisión rigurosa, de
los estudios sobre Norteamérica llevados a cabo en vísperas de la catástrofe. Según
la hipótesis de REPENSAR LOS ESTADOS UNIDOS, no se trata de esto. Al contrario: el
ataque asesino de Al Qaeda en los tres centros neurálgicos de la superpotencia
americana, el World Trade Center para el capitalismo financiero, el Pentágono para
la maquinaria militar y la Casa Blanca (objetivo probable del tercer avión que se
desvió y se estrelló durante el trayecto) para su cerebro político, no es un aconteci-
miento crucial alrededor del que la historia nacional y mundial bascule súbita e
irreversiblemente tomando una dirección inédita.2 Se trata de un acontecimiento-
catalizador que, a modo de reacción química, no ha hecho más que revelar las es-
tructuras subyacentes más o menos previsibles de antemano, y acelerar, confir-
mándolas, las graves tendencias ya en vigor desde hacía mucho tiempo.
Las estructuras internas para empezar: contrariamente a las profecías de los
comentaristas exaltados que han querido ver en el 11 de septiembre un tipo de
«revolución instantánea» después de la que «ya nunca nada continuaría siendo igual»
en Norteamérica,3 dos años más tarde, resulta difícil no sentirse sorprendido ante la
* Traducción de Maritxell Pucurull Calvo.
1. Números coordinados por Loïc Wacquant, Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
138 (junio 2001), y 139 (septiembre 2001).
2. Para tener una perspectiva en caliente de este suceso de la mano de historiadores, poli-
tólogos y sociólogos, véase Craig J. Calhoun, Paul Price y Ashley Timmer (eds.), Understanding
September 11 (Nueva York: New Press, 2002).
3. Se encontrará un resumen general de esta visión paradigmática incluso en la caricatura
de algunos de los ensayos recogidos por Wladyslaw Pleszczynsky (ed.), Our Brave New World:
Essays on the Impact of September 11 (Stanford, California: Hoover Institution Press, 2002).
231
Repensar los EEUU.pmd 231 21/06/2005, 11:50
continuidad, o lo que es igual, el inmovilismo de las instituciones clave del país.
Economía descontrolada a gran escala, estructura de clases polarizada, división
racial tajante, tensiones insostenibles entre las exigencias de la familia y las del
trabajo, desigualdades fulgurantes en el acceso a la educación y la sanidad, una
dominación completa de los valores comerciales, desconexión total entre el sistema
electoral y las aspiraciones populares, y el Estado penal superdesarrollado: todos
estos rasgos se han confirmado e incluso reforzado el día después del ataque a
Nueva York y a Washington. Lejos de volver a dar la primacía al capital político y a
los valores cívicos, la tragedia del 11 de septiembre ha reafirmado la dominación
insolente del capital sobre todos los demás tipos de poder. Son testigos, por ejemplo,
las subvenciones masivas votadas a toda prisa para la industria aérea (consecuen-
cia de la acción diligente de sus grupos de presión o lobbistas desde el día después
del ataque), la elección del multimillonario de la bolsa de Wall Street Michael Bloom-
berg para la Alcaldía de Nueva York cuando la carcasa del World Trade Center
todavía humeaba, o el negarse a contratar indefinidamente a los controladores aé-
reos (a riesgo de comprometer seriamente la seguridad aérea) y las diferencias ver-
tiginosas en el trato de las familias de las víctimas de los atentados de Nueva York
(algunos de ellos, piezas clave de las finanzas, recibirán del Congreso millones de
dólares en indemnizaciones mientras que otros, los obreros desde la sombra y los
situados en la parte más baja de la escala social, a menudo clandestinos, no perci-
birán nada o casi nada). Sin hablar de los nuevos dispositivos judiciales adoptados
por Washington sobre la marcha en su Patriot Act de 2001, los cuales han aumenta-
do diez veces las prerrogativas del Estado policial y han suspendido, de facto, la
Constitución y las convenciones internacionales. Sin embargo, los Estados Unidos
son signatarios de dichas convenciones en lo que concierne al derecho de extranje-
ros, los cuales hoy en día pueden ser detenidos y puestos en prisión en el más
absoluto secreto, con el pretexto de la lucha antiterrorista, por una duración inde-
finida, sin cargo de acusación ni derecho a un abogado, como en las peores dictadu-
ras latinoamericanas de la década de los sesenta. Esta lucha sirve actualmente —y
servirá durante mucho tiempo, como hace poco la del «imperio del mal» comunis-
ta— de unión nacional y de pretexto fácil para todo tipo de medidas con la intención
de amordazar los movimientos y los discursos críticos en Norteamérica.
La estructura de relaciones internacionales a continuación, con el encierro en
sí misma de la alta burguesía del Estado americano y la indiferencia abiertamente
adoptada, en adelante, frente a las instituciones, negociaciones y reglas interna-
cionales desde que éstas no son susceptibles de ponerse al servicio de los intere-
ses estadounidenses directamente. Ya hace más de una década que los Estados
Unidos han abandonado de forma deliberada la diplomacia, la ayuda económica y
la negociación política para usar (o abusar) de la fuerza del capital y de los merca-
dos hechos a su medida por mediación de la World Trade Organization con el
objeto de remodelar, de nuevo, el planeta según sus desirata, y con riesgo de
«recurrir cada vez más al engaño, a la fuerza militar y a la manipulación financie-
ra» sin apenas preocuparse de los riesgos crecientes de que se les salga el «tiro por
la culata».4 Se puede discernir este deslizamiento por una acumulación de signos
4. Tal como había advertido Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and Coonsequences
of American Empire (Nueva York: Metropolitan Books, 2001).
232
Repensar los EEUU.pmd 232 21/06/2005, 11:50
convergentes estos últimos años: retirada del protocolo de acuerdo de Kyoto so-
bre el recalentamiento del planeta, denuncia de los acuerdos ruso-americanos
sobre los misiles balísticos, rechazo del reconocimiento del Tribunal Penal Inter-
nacional, reafirmación de una política proteccionista en los sectores como la agri-
cultura y el acero, a pesar de las repetidas amonestaciones de la World Trade
Organization (Organización Mundial del Comercio). El ataque del 11 de septiem-
bre ha transformado este lento deslizamiento subterráneo hacia el unilateralis-
mo en una avalancha espectacular. La decisión de invadir Irak, en una patente
violación de la ley internacional y sin la menor consideración por los millones de
manifestantes que han salido a las calles de Reijkavik a Río de Janeiro pasando
por San Francisco, Sydney y Seúl, para exigir que la ONU pudiera continuar su
trabajo de inspección y de control de armamento de Saddam Hussein, descubre
de modo patente la transmutación de este unilateralismo de principio en una
política imperialista (en el primer sentido del término) que vuelve, de hecho, ob-
soletas las categorías de pensamiento y los marcos jurídicos heredados de la
Segunda Guerra Mundial y de la guerra fría que la sucedió.
Desde el 11 de septiembre hasta la ocupación de Irak, Norteamérica no ha
cambiado en sus estructuras profundamente, pero se ha manifestado en sus im-
pulsos. El interés histórico de esta crisis es poner en claro la situación y acelerar
la disposición de los elementos clave del nuevo desorden internacional del siglo
XXI situado bajo la tutela de la dominación estadounidense. Todos los países del
planeta están sobreaviso: saben que en adelante el gobierno americano está dis-
puesto a utilizarlos como instrumento, sin reconocerles la menor autonomía ni
dignidad, en el marco de una política solitaria que asocia el poder del mercado con
el de los cañones. La opción exterior militarista de Norteamérica aparece así como
el complemento necesario de un mundo económico fuera de control en el que la
mercancía es la reina y el orden es el producto no de un consensus, sino de una
relación de fuerza unilateral.
Berkeley, 15 de agosto de 2003
233
Repensar los EEUU.pmd 233 21/06/2005, 11:50
This page intentionally left blank
Colaboradores
PIERRE BOURDIEU fue catedrático de Sociología en el Collège de France, donde dirigió
el Centre de Sociologie Européenne y la revista Actes de la Recherche en Sciences
Sociales hasta su muerte en 2002. Fue uno de los más influyentes científicos socia-
les del siglo XX, así como un eminente intelectual público. Autor de numerosos
clásicos de sociología y antropología entre los cuales destacamos: Reproduction in
Education, Society, and Culture (1970) (La reproduction. Eléments pour une théorie du
système d’enseignement, 1970; trad. La reproducción: elementos para una teoría del
sistema de enseñanza, 2001), Outline of a Theory of Practice (1972) (Esquisse d’une
théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle et sociologie de l’art,
1972), Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (1979) (La distinction.
Critique sociale du jugement, 1979; trad. La distinción, 1988, 1998), The Rules of Art:
Genesis and Structure of the Artistic Field (1992) (Genèse et structure du champ litté-
raire, 1992; trad. Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario, 1996), y
Pascalian Meditations (1997) (Méditations pascaliennes. Éléments pur une philosophie
negative, 1997; trad. Meditaciones pascalianas, 1999).
ROGERS BRUBAKER es catedrático de Sociología en la University of California, Los
Angeles. Sus intereses se centran enla teoría social, immigración, ciudadanía, na-
cionalismo y etnicidad. Sus trabajos en curso incluyen una etnografía de las relacio-
nes entre políticas nacionalistas y la experiencia cotidiana de etnicidad en una ciu-
dad de Transilvania. Sus libros más recientes son: Nationalism Reframed: Nationhood
and the National Question in the New Europe (1996) y Ethnicity without Groups (2004).
DAN CLAWSON es catedrático de Sociología en la University of Massachusetts,
Amherst. Las áreas en que más ha trabajado son movimientos obreros, movi-
mientos sociales y marxismo. Es autor de Dollars and Votes: How Business Cam-
paign Contributions Subvert Democracy (con Alan Neustadtl y Mark Weller, 1998),
y The Next Upsurge: Labor and the New Social Movements (2003).
PETER COOKSON es decano de la Graduate School y profesor de Liderazgo educativo
en el Lewis & Clark College, Portland. Sus áreas de interés incluyen desigualdad
educativa, métodos de investigación y mejoras educativas. Sus libros más recien-
tes son Encyclopedia of the Sociology of Education (con D. Levinson y A. Sadovnik,
2001) y Expect Miracles: Charter Schools and the Politics of Hope and Despair (con
K. Berger, 2003).
FREDERICK COOPER es catedrático de Historia en la New York University. Sus áreas
de interés son: colonización y descolonización, y cuestiones metodológicas y teóri-
cas en el estudio de las sociedades coloniales en África y otros lugares. Es autor de
235
Repensar los EEUU.pmd 235 21/06/2005, 11:50
Africa Since 1940: The Past of the Present (2002) y Colonialism in Question: Theory,
Knowledge, History (2005).
RICK FANTASIA es catedrático de Sociología en el Smith College. Sus intereses de
investigación incluyen el sindicalismo y las culturas laborales en EE.UU. y Fran-
cia así como «vida social» de la cultura de masas americana en Francia. Está
también investigando la guerra de baja intensidad emprendida contra los sindica-
tos en EE.UU. bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Es autor de
Cultures of Solidarity (1987) y Hard Work: Remaking the American Labor Movement
(con Kim Voss, 2004).
PAUL FARMER es catedrático de Antropología Médica en el Departamento de Medi-
cina Social en la Harvard Medical School y director fundador de Partners in Health.
Sus áreas de investigación incluyen el tratamiento y control de la tuberculosis así
como las estrategias terapéuticas desarrolladas en el nivel comunitario para en-
frentar las enfermedades que aquejan desproporcionadamente a los pobres. Es el
autor de Infections and Inequalities (1998) y Pathologies of Power: Health, Human
Rights, and the New War on the Poor (2003).
NEIL FLIGSTEIN es catedrático de Sociología (Class of 1936) en la University of Cali-
fornia, Berkeley. Sus trabajos se centran en sociología económica, las organiza-
ciones, la sociología política y el trabajo. Sus libros incluyen The Institutionaliza-
tion of Europe (con Wayne Sandholtz y Alec Stone, 2001) y The Architecture of
Markets: An Economic Sociology of Capitalist Societies (2002).
NICOLAS GUILHOT es investigador del Centre National de la Recherche Scientifique
y del Centre de Sociologie Européenne en París. Entre sus áreas de interés se
incluye la sociología financiera, derecho, derechos humanos, política y filantropía.
Es autor de Financiers et Philanthropes. Vocations éthiques et reproduction du capi-
tal à Wall Street depuis 1970 (2004) y The Democracy Maker: Human Rights and
International Order (2005).
CAROLE PERSELL es catedrática de Sociología en la New York University. En su
investigación se interesa por educación y desigualdad, centrándose en la raza en
los EE.UU. desde una perspectiva comparada; tecnología, enseñanza y aprendiza-
je; desigualdad de ingresos y la diferencia del éxito educativo entre los negros y los
blancos. Sus libros más recientes son: How Sampling Works (con Richard Maisel,
1996) y Making Sense of Society (con Peter Cookson, 1992).
BARBARA RILKO-BAUER es profesora adjunta de Antropología en la Michigan State
University. Sus áreas de interés incluyen el uso de las ciencias sociales en las
políticas públicas y el proceso de toma de decisiones, así como temas de salud
pública relacionados con las mujeres, la educación sanitaria, los proveedores al-
ternativos de salud y los sistemas de distribución en los Estados Unidos. Es auto-
ra de Making Our Research Useful: Case Studies in the Utilization of Anthropological
Knowledge (con John van Willigen y Ann McElroy, 1989).
236
Repensar los EEUU.pmd 236 21/06/2005, 11:50
TERESA SULLIVAN es catedrática de Sociología y Derecho en la University of Texas.
Especializada en los aspectos demográficos del estatus económico, escribe sobre
cuestiones de marginalidad económica. Sus más recientes publicaciones incluyen
The Fragile Middle Class (con Elizabeth Warren y Jay Westbrook, 2000) y The
Social Organization of Work (con Randy Hodson, 2002).
LOÏC WACQUANT es Profesor universitario Distinguido de Sociología y Antropología
en la New School for Social Research, profesor de Sociología en la University of
California-Berkeley, e investigador en el Centre de Sociologie Européenne en Pa-
rís. Sus intereses abarcan la marginalidad urbana comparada, el Estado carcela-
rio, las prácticas corporales y las políticas de la razón. Es cofundador y director de
la revista interdisciplinaria Ethnography y autor de numerosas obras traducidas a
una docena de idiomas, entre las que se incluyen Las cárceles de la miseria (2000),
Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio (2001), Entre las
cuerdas. Cuadernos etnográficos de un aprendiz de boxeador (2004) y El misterio
del ministerio. Pierre Bourdieu y la política democrática (2005).
ELIZABETH WARREN es catedrática Leo Gottlieb de Derecho en la Facultad de Dere-
cho de la Harvard University. Sus intereses incluyen el trabajo empírico y aplica-
do en bancarrotas y en el derecho comercial, las empresas y las mujeres con
dificultades económicas, la tercera edad y los trabajadores pobres. Sus libros más
recientes son Bankruptcy and Revised Article 9 (2003) y The Two-Income Trap: Why
Middle-Class Mothers and Fathers Are Going Broke (2003).
JAY LAWRENCE WESTBROOK es catedrático Benno C. Schmidt de Derecho Empresa-
rial en la Facultad de Derecho de la University of Texas. Sus áreas de investiga-
ción son las bancarrotas, el derecho comercial y los conflictos y procesos judicia-
les en el comercio internacional. Es autor de The Fragile Middle Class (con Elizabeth
Warren y Teresa Sullivan, 2000) y The Law of Debtors and Creditors (2001).
237
Repensar los EEUU.pmd 237 21/06/2005, 11:50
This page intentionally left blank
Índice
PRÓLOGO. América como profecía de autocumplimiento, por Loïc Wacquant ..... 7
Dos imperialismos de lo universal, por Pierre Bourdieu .................................... 11
Una dictadura sobre el proletariado: represión sindical y explotación obrera,
por Rick Fantasia .......................................................................................... 16
Una prosperidad precaria: la inseguridad financiera de la clase media,
por Teresa Sullivan, Elizabeth Warren y Jay Lawrence Westbrook ............... 40
El sufrimiento del privilegiado: internados de élite y transmisión de poder,
por Carole H. Persell y Peter W. Cookson ...................................................... 64
El mito del mercado: el Estado y la «nueva economía», por Neil Fligstein ......... 79
Tráfico de influencias: dinero y política, por Dan Clawson ................................ 95
Cuando la medicina se convierte en industria, por Paul Farmer y Barbara
Rylko-Bauer .................................................................................................. 115
El color de la justicia. Cuando gueto y cárcel se asemejan y se ensamblan,
por Loïc Wacquant ......................................................................................... 144
Más allá de la «identidad», por Rogers Brubaker y Frederick Cooper ................. 178
Los profesionales de la democracia: militantes y científicos en el nuevo
internacionalismo americano, por Nicolas Guilhot ........................................ 209
A MODO DE EPÍLOGO. Un acontecimiento catalizador: post scriptum
a propósito del 11 de septiembre, por Loïc Wacquant ................................... 231
Colaboradores ............................................................................................. 235
239
Repensar los EEUU.pmd 239 21/06/2005, 11:50
This page intentionally left blank
También podría gustarte
- Libro Digital - FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 7°Documento168 páginasLibro Digital - FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 7°Peque Ditor92% (13)
- El cobarde no hace historia: Orlando Fals Borda y los inicios de la investigación-acción participativaDe EverandEl cobarde no hace historia: Orlando Fals Borda y los inicios de la investigación-acción participativaAún no hay calificaciones
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- Ética Aplicada Al TurismoDocumento9 páginasÉtica Aplicada Al TurismoEly Mar0% (2)
- 04 Reinhard Bendix Max Weber Cap3Documento15 páginas04 Reinhard Bendix Max Weber Cap3MatíasAún no hay calificaciones
- Historias de La Prehistoria David Benito Del Olmo PDFDocumento410 páginasHistorias de La Prehistoria David Benito Del Olmo PDFedsopine1Aún no hay calificaciones
- Del Ábaco A La Revolución Digital - Vicenç Torra PDFDocumento150 páginasDel Ábaco A La Revolución Digital - Vicenç Torra PDFedsopine1100% (3)
- Cyberbullying - Acoso - Escolar - Era Virtual PDFDocumento68 páginasCyberbullying - Acoso - Escolar - Era Virtual PDFedsopine1Aún no hay calificaciones
- Cultura y Simulacro - Jean BaudrillardDocumento57 páginasCultura y Simulacro - Jean BaudrillardAnonymous EZW1ruRhua100% (3)
- HELLER, AGNES - Historia y Vida Cotidiana (Aportación A La Sociología Socialista) (OCR) (Por Ganz1912)Documento170 páginasHELLER, AGNES - Historia y Vida Cotidiana (Aportación A La Sociología Socialista) (OCR) (Por Ganz1912)Paulo Victor Souza CenevivaAún no hay calificaciones
- Daniel Libreros PDFDocumento15 páginasDaniel Libreros PDFpao31Aún no hay calificaciones
- Barletta-Peronizacion de Universitarios 1966-1973 PDFDocumento14 páginasBarletta-Peronizacion de Universitarios 1966-1973 PDFFernanda TochoAún no hay calificaciones
- Melucci, Alberto - Acción Colectiva, Vida Cotidiana y DemocraciaDocumento111 páginasMelucci, Alberto - Acción Colectiva, Vida Cotidiana y DemocraciaMaría Fernandall100% (1)
- Soc. Economica ApuntesDocumento102 páginasSoc. Economica Apuntesmtsvalde100% (2)
- Cárcel y Sociedad en América Latina, 1800-1940. Carlos AguirreDocumento44 páginasCárcel y Sociedad en América Latina, 1800-1940. Carlos AguirreFrancisco MéndezAún no hay calificaciones
- PINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000Documento28 páginasPINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000PelainhoAún no hay calificaciones
- Knight, Rev. DC y Populismo Latam, Cap. 3 PDFDocumento28 páginasKnight, Rev. DC y Populismo Latam, Cap. 3 PDFIvánAún no hay calificaciones
- 2008 ROCKWELL Huellas Del Pasado en Las Culturas EscolaresDocumento36 páginas2008 ROCKWELL Huellas Del Pasado en Las Culturas EscolaresViricoAún no hay calificaciones
- Identi Dad FemDocumento0 páginasIdenti Dad FemViviana Andrea GallegoAún no hay calificaciones
- Santiago Álvarez: Leviatán y Sus LobosDocumento220 páginasSantiago Álvarez: Leviatán y Sus Lobosjorgefe080100% (2)
- Adleson Camarena Iparraguirre - Historia Social y Testimonios OralesDocumento7 páginasAdleson Camarena Iparraguirre - Historia Social y Testimonios OralesCristina HerreraAún no hay calificaciones
- Roitman (2008) Pensar América Latina. El Desarrollo de La Sociología Latinoamericana.Documento121 páginasRoitman (2008) Pensar América Latina. El Desarrollo de La Sociología Latinoamericana.jmfiloAún no hay calificaciones
- Tecnicas Del CuerpoDocumento34 páginasTecnicas Del CuerpobvAún no hay calificaciones
- El Caso de Mampato. Jorge Rojas FloresDocumento31 páginasEl Caso de Mampato. Jorge Rojas FloresJosé Bolbarán Ramírez100% (1)
- Teoría de La Estructura - Sewell - TraducidoDocumento29 páginasTeoría de La Estructura - Sewell - TraducidoundherAún no hay calificaciones
- Refundar El Estado Emir SaderDocumento89 páginasRefundar El Estado Emir SaderJavier BonitoAún no hay calificaciones
- Aliados o Enemigos FiorucciDocumento19 páginasAliados o Enemigos Fioruccimercedes1981Aún no hay calificaciones
- Antonio Pérez - de La Etnoescatología A La Etnogénesis: Notas Sobre Las Nuevas Identidades ÉtnicasDocumento13 páginasAntonio Pérez - de La Etnoescatología A La Etnogénesis: Notas Sobre Las Nuevas Identidades ÉtnicasluciforaAún no hay calificaciones
- Alcaldizacion de La PolíticaDocumento42 páginasAlcaldizacion de La PolíticaIgnacio Paz DiazAún no hay calificaciones
- PEREZ GIL Et Al-2018-Saberes Totonacos Resolución Pacifica ControversiasDocumento160 páginasPEREZ GIL Et Al-2018-Saberes Totonacos Resolución Pacifica ControversiasnojodascompareAún no hay calificaciones
- La Huelga de 1903 en Valparaíso. La Cuestión Social y La Prensa Porteña: Políticas y EstrategiasDocumento19 páginasLa Huelga de 1903 en Valparaíso. La Cuestión Social y La Prensa Porteña: Políticas y EstrategiasErnesto Guajardo100% (1)
- Charles TillyDocumento11 páginasCharles TillyMaria CamilaAún no hay calificaciones
- Biaggi & Knopoff. Las Mujeres Rurales en Argentina. Análisis de Datos CensalesDocumento38 páginasBiaggi & Knopoff. Las Mujeres Rurales en Argentina. Análisis de Datos CensalesdiegoAún no hay calificaciones
- PAINE El Sentido Comun y Otros EscriosDocumento28 páginasPAINE El Sentido Comun y Otros EscriosJordi R.Aún no hay calificaciones
- SAINTOUT Medios y JovenesDocumento2 páginasSAINTOUT Medios y JovenesLinda Jennifer Vilca100% (1)
- Tilly El Siglo RebeldeDocumento51 páginasTilly El Siglo RebeldejoseAún no hay calificaciones
- CecoDocumento335 páginasCecoluis746Aún no hay calificaciones
- ESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Documento20 páginasESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Auris VazquezAún no hay calificaciones
- El "Nuevo Imperialismo": Acumulación Por Desposesión David HarveyDocumento30 páginasEl "Nuevo Imperialismo": Acumulación Por Desposesión David HarveyQuetzalli López100% (2)
- Marginalidad y Raza WacquantDocumento40 páginasMarginalidad y Raza WacquantRay RmsAún no hay calificaciones
- TORRE Juan Carlos, La CGT en El 17 de Octubre de 1945 PDFDocumento22 páginasTORRE Juan Carlos, La CGT en El 17 de Octubre de 1945 PDFFulana FelinaAún no hay calificaciones
- Cap 9 - de Quien Son Los Huesos, Al Final de Cuentas - Mallon, FlorenciaDocumento25 páginasCap 9 - de Quien Son Los Huesos, Al Final de Cuentas - Mallon, FlorenciaDIANA ISABEL RONDON FERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Orden de La Interacción - Goffman (1982) PDFDocumento22 páginasEl Orden de La Interacción - Goffman (1982) PDFLiber EleutheriaAún no hay calificaciones
- Bauman - Modernidad-Y-Holocausto - Prologo e IndiceDocumento13 páginasBauman - Modernidad-Y-Holocausto - Prologo e IndiceTrinidad López RodríguezAún no hay calificaciones
- Dialektica CongresoDocumento86 páginasDialektica CongresoGertAún no hay calificaciones
- Movimento Anarquista em Argentisna Desde 1910Documento140 páginasMovimento Anarquista em Argentisna Desde 1910Pedro Írio Mendonça100% (1)
- Augusto Ayala Diaga - Resistencia y Oposición Al Establecimiento Del Frente Nacional. Colombia 1953-1964Documento473 páginasAugusto Ayala Diaga - Resistencia y Oposición Al Establecimiento Del Frente Nacional. Colombia 1953-1964Poni MalditAún no hay calificaciones
- Cambiasso Norberto Los Dias FelicesDocumento19 páginasCambiasso Norberto Los Dias FelicesMatiasVergaraMAún no hay calificaciones
- TraducindoteDocumento617 páginasTraducindotejhecenia piedrahita100% (1)
- Fiorucci, Intelectuales y Peronismo 1945-1955, Introducción, Caps, 1, 3 y EpílogoDocumento48 páginasFiorucci, Intelectuales y Peronismo 1945-1955, Introducción, Caps, 1, 3 y Epílogocesar_cesar_cesarAún no hay calificaciones
- Chatterjee, Partha - La Nación y Sus CampesinosDocumento17 páginasChatterjee, Partha - La Nación y Sus CampesinosFelipe González AlfonsoAún no hay calificaciones
- Barranquilla: política, gobierno y desarrolloDe EverandBarranquilla: política, gobierno y desarrolloAún no hay calificaciones
- Periferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940De EverandPeriferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940Aún no hay calificaciones
- Dominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)De EverandDominación y contienda: Seis estudios de pugnas y transformaciones (1910-2010)Aún no hay calificaciones
- Terrorismo de Estado y genocidio en América LatinaDe EverandTerrorismo de Estado y genocidio en América LatinaAún no hay calificaciones
- El poder en plural: Entre la antropología y la teoría políticaDe EverandEl poder en plural: Entre la antropología y la teoría políticaAún no hay calificaciones
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXDe EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXAún no hay calificaciones
- Las reformas agrarias en Latinoamérica: restricciones institucionales y división de las élitesDe EverandLas reformas agrarias en Latinoamérica: restricciones institucionales y división de las élitesAún no hay calificaciones
- Avatares de la memoria cultural en Colombia: Formas simbólicas del Estado, museos y canon literarioDe EverandAvatares de la memoria cultural en Colombia: Formas simbólicas del Estado, museos y canon literarioAún no hay calificaciones
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilDe EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAún no hay calificaciones
- Antropología y teoría social: cultura, poder y agenciaDe EverandAntropología y teoría social: cultura, poder y agenciaAún no hay calificaciones
- Buenas Practicas en La Proteccion de Los Denunciantes PDFDocumento119 páginasBuenas Practicas en La Proteccion de Los Denunciantes PDFedsopine1Aún no hay calificaciones
- De Espaldas Al Mundo PDFDocumento245 páginasDe Espaldas Al Mundo PDFedsopine1Aún no hay calificaciones
- Alvarez Brun Felix. La Ilustración y La Independencia Americana PDFDocumento236 páginasAlvarez Brun Felix. La Ilustración y La Independencia Americana PDFedsopine10% (1)
- Echeverría, J. D. (2006) Las Leges Irritantes en de Legibus de Francisco Suárez Como Normas de Competencia PDFDocumento13 páginasEcheverría, J. D. (2006) Las Leges Irritantes en de Legibus de Francisco Suárez Como Normas de Competencia PDFAdriel AkárioAún no hay calificaciones
- Etica y Liderazgo en La SociedadDocumento11 páginasEtica y Liderazgo en La SociedadGraciela MartínezAún no hay calificaciones
- Teoria de La A.Documento44 páginasTeoria de La A.EMILY ALEXANDRA ATENCIO RAJOAún no hay calificaciones
- Articulo - Penalización Del Hostigamiento SexualDocumento19 páginasArticulo - Penalización Del Hostigamiento SexualAnonymous ArZMYvdeAAún no hay calificaciones
- 2 - La Etica en La Educacion o DocenteDocumento32 páginas2 - La Etica en La Educacion o DocenteSilvestre Emilio Regalado100% (1)
- Ética o Filosofía Moral by Luz García Alonso (Z-Lib - Org) - 24Documento1 páginaÉtica o Filosofía Moral by Luz García Alonso (Z-Lib - Org) - 24Luis LozanoAún no hay calificaciones
- Controversias y Desafíos para La Universidad Del Siglo XXIDocumento13 páginasControversias y Desafíos para La Universidad Del Siglo XXIbalbimaritaAún no hay calificaciones
- Valores - Escala AntivaloresDocumento9 páginasValores - Escala AntivaloresCeleste LehmannAún no hay calificaciones
- El Lado Oscuro Del Alma - Liz GreeneDocumento404 páginasEl Lado Oscuro Del Alma - Liz GreeneAngela Maria MazzuccoAún no hay calificaciones
- ¿Que Se Hace Con Una Relacion RotaDocumento33 páginas¿Que Se Hace Con Una Relacion RotaFrancisco AcualAún no hay calificaciones
- Educación InterculturalDocumento31 páginasEducación InterculturalJose Camacho SalmerónAún no hay calificaciones
- BOBBIO Norberto. Problema Del Positivismo Jurídico PDFDocumento28 páginasBOBBIO Norberto. Problema Del Positivismo Jurídico PDFSantiago Apostol Sumarán Ambrocio100% (1)
- La Escuela Que Aprende y La Sociedad NeoliberalDocumento2 páginasLa Escuela Que Aprende y La Sociedad NeoliberalyeimiAún no hay calificaciones
- 2602-2019 Imprimir Solo La Primera CaraDocumento6 páginas2602-2019 Imprimir Solo La Primera CaraAndreé NogueraAún no hay calificaciones
- Proyecto de InvestigaciónDocumento24 páginasProyecto de InvestigaciónDaniela Ercilla Liendo100% (1)
- MONOGRAFIA Buen ComportmientoDocumento20 páginasMONOGRAFIA Buen Comportmientoyessenia ruiz garciaAún no hay calificaciones
- Semana 5. Cinco Mitos Sobre La Ética en Los NegociosDocumento20 páginasSemana 5. Cinco Mitos Sobre La Ética en Los NegociosAnthony Henry Castro BravoAún no hay calificaciones
- Helenismo y CristianismoDocumento14 páginasHelenismo y CristianismoIsdiaz61 Hr100% (1)
- Compañía de Jesús 1986 - Características de La Educación Compañía de JesúsDocumento129 páginasCompañía de Jesús 1986 - Características de La Educación Compañía de JesúsPatricia Henríquez GarcíaAún no hay calificaciones
- Formación Ciudadana Unidad IvDocumento14 páginasFormación Ciudadana Unidad IvMelissa GonzalezAún no hay calificaciones
- Los Ganadores Nunca MientenDocumento6 páginasLos Ganadores Nunca MientenJosé María Morales100% (2)
- Clase 3 BandieriDocumento34 páginasClase 3 BandieriMilagros Larijo NovaAún no hay calificaciones
- Sylabus Del Curso de Etica en PsicologíaDocumento6 páginasSylabus Del Curso de Etica en PsicologíaEduardo EnriqueAún no hay calificaciones
- ( - ) Como Robar Una ChicaDocumento14 páginas( - ) Como Robar Una ChicaJesus CalorAún no hay calificaciones
- Los Actos Correctos Basados en La Etica y La MoralDocumento5 páginasLos Actos Correctos Basados en La Etica y La Moralestefany patiñoAún no hay calificaciones
- Michel Foucault y El Cuidado de Si PDFDocumento13 páginasMichel Foucault y El Cuidado de Si PDFlbenetti6Aún no hay calificaciones
- PROYECTO de Código de Ética Del Estudiante UniversitarioDocumento4 páginasPROYECTO de Código de Ética Del Estudiante UniversitarioJosé Angel Padrón MolinaAún no hay calificaciones