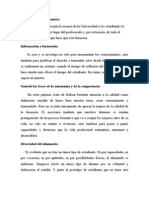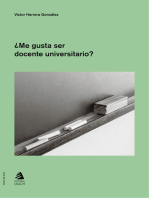Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Teoría en La Investigación Social PDF
La Teoría en La Investigación Social PDF
Cargado por
Jose RomaniTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Teoría en La Investigación Social PDF
La Teoría en La Investigación Social PDF
Cargado por
Jose RomaniCopyright:
Formatos disponibles
Grosser
Villar, Günter
El rol de la teoría en la
investigación social
V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias
Sociales
16 al 18 de noviembre de 2016
Grosser Villar, G. (2016). El rol de la teoría en la investigación social. V Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales, 16 al 18 de noviembre de 2016, Mendoza, Argentina. Métodos,
metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo
de Nuestra América. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8466/ev.8466.pdf
Información adicional en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)
Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales:
desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América
Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología
Magíster en Investigación Social y Desarrollo
Günter Grosser Villar
El rol de la teoría en la investigación social
Introducción
El presente ensayo tiene por objeto presentar un panorama general de la teoría
dentro de la investigación social, de modo de intentar analizar tanto el rol que
posee la teoría como los ensamblajes teóricos más relevantes que posee la
teoría social contemporánea, analizando temas tales como el vínculo entre
observación y teoría, la ontología de las teorías, las dicotomías fundacionales
del pensamiento moderno – acción-estructura, sujeto-objeto, individuo-
sociedad, etc –, el perspectivismo o la relación entre lo micro y lo macro, de
modo de intentar generar un debate que tenga como propósito construir una
perspectiva personal de como entiendo la teoría y su funcionalidad dentro del
contexto investigativo. A su vez, la tesis que gobierna este escrito es el juego
existente entre la existencia o no existencia de teoría dentro de la investigación,
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
1
examinando minuciosamente diversas perspectivas que intentan darle una
vuelta a esta controversia, buscando ciertos puntos grises entre los alcances
teóricos y las maneras en que se ha buscado una salida novedosa al
entendimiento tanto de las subjetividades como de las macroestructuras.
¿Todo es teoría o nada es teoría?
Esta pregunta debe llevarnos a resolver el dilema de qué es lo que entendemos
verdaderamente como teoría, es decir si entendemos por teoría aquella
construcción abstracta despojada de elementos empíricos o si la entendemos
como una herramienta que subyace tanto la observación como los fenómenos
que deseamos analizar en base a la investigación. Lo que nos interesa
finalmente es darle inteligibilidad a lo observado, es decir nosotros debemos
echar mano a una teoría que esté amparada en datos empíricos y que sea
correspondiente al escenario donde se ejecuta la investigación, por ello la teoría
es un elemento que permite desarrollar de forma coherente la pregunta de
investigación planteada en un inicio.
García (2001) manifiesta que la construcción de una teoría científica tiene como
referentes ciertos hechos, eventos, ocurrencias o situaciones propias de la
disciplina, esto quiere decir que una teoría sobre un fenómeno o un conjunto de
fenómenos no nace ex nihilo, destacando el hecho que ésta necesariamente
debería tener un correlato empírico desde donde germinar, lo que no quiere
decir que nos podamos situar al margen de la teoría. Con esto se pretende
sostener la idea de que así como la teoría debe tener un anclaje empírico, lo
empírico por sí solo no constituye conocimiento científico, ya que es
precisamente en aquella intersección entre ambos donde se posibilita la
construcción de conocimiento científico, en efecto este supuesto ha sido
enarbolado por figuras tan distantes teóricamente como Robert K. Merton o
Charles Wright Mills. Lo anterior señala de que ciertamente los datos
recolectados no pueden hablar por sí solos, requieren de un lente teórico que
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
2
los haga hablar. La teoría nos proporciona determinados patrones bajo los
cuales les podemos sacar mayor provecho a las observaciones que nosotros
hacemos, dado que éstas se encuentran de una u otra manera cargadas de
teoría, de este modo las observaciones se hacen más profundas, más
selectivas, con mayor detalle y más exhaustivas, proporcionando a los
investigadores sociales avanzar a través de arenas menos movedizas.
No obstante la certidumbre y el riesgo de error está implícito en cualquier
observación teórica, desde Maturana en adelante sabemos que dentro de la
observación existen puntos ciegos que son implícitos a cada observación, de
hecho ese punto ciego constituye la paradoja en la cual esta envuelta cada
distinción e indicación que hacemos al momento de observar. Cualquier
modelo teórico que tenga como propósito generar una descripción de la
realidad social debe necesariamente tomar en consideración esta restricción
generada al observar (Luhmann, 2007). Evidentemente que la representación
de la realidad que hacemos al investigar es precisamente eso, una
representación, no un espejo que refleja a la realidad de forma calcada. Lo que
hace la ciencia – en un sentido genérico englobando a todas las ciencias, no
solamente a las ciencias sociales – es hacer un proceso de re-traducción de lo
observado y convertirlo en conocimiento científico, recordando la distinción
kantiana entre fenómenos y noúmenos, tomando en consideración que nuestra
percepción sobre los hechos se funda sobre lo que nosotros observamos en
base a nuestros sentidos, no en aquella cosa en sí misma, puesto que el
conocimiento científico no se construye en torno a las esencias de los objetos,
sino que se hace en un marco de incertidumbre donde la ciencia es
precisamente un intento por reducir aquella incertidumbre, convirtiendo lo
incierto en una complejidad reducida con la cual es posible operar.
Morin (1999) señala en el mismo sentido que el conocimiento es formado por
una codificación intersubjetiva que hacemos los científicos y que forma parte de
un consenso, el cual está emparentado con una concepción tentativa sobre lo
que es la verdad, esto quiere decir que estamos frente a una realidad en
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
3
constante oscilación y sumida en la incertidumbre, donde las ideas y las teorías
forman archipiélagos de certezas dentro de un océano de incertidumbres. Esta
visión que tiende a exacerbar aquello que es incierto e hiper-complejo, no debe
confundirse con aquella creencia infantil en que la realidad es tan compleja que
se torna inútil cualquier acto que tenga por objeto generar una descripción
científica de la realidad, debe más bien reconocerse como una oportunidad para
afrontar este desafío.
La teoría, ya sea de manera explícita o implícita, siempre se encuentra
presente, precisamente desde las concepciones teóricas emergen los objetivos
de investigación, los cuales se hallan amparados en una reflexión teórica fruto
de un ejercicio de interrogación con la realidad. Sautu et al., (2005) plantea que
el marco teórico es aquel corpus de conceptos con diversos niveles de
abstracción que de una u otra manera se encuentran articulados entre sí y que
nos sirve como orientación para aprehender la realidad. Las teorías inciden en
la manera en que uno u otro objeto puede ser investigado, nos sostenemos en
las experiencias previas a las cuales fue sometido este objeto de estudio, dado
que a través de las teorías pensamos y modelamos nuestros objetos de
estudios, por lo que intentar investigar sin teoría de por medio es como andar a
oscuras dentro de un laberinto, no sabríamos cómo llegar a la entrada ni cómo
encontrar la salida. La teoría es aquel hilo conductor que guía el camino que se
debe seguir para llevar a una investigación a buen puerto, donde cabe destacar
que la teoría no se restringe específicamente a lo que usualmente conocemos
como marco teórico, sino que la teoría forma un entramado conceptual de
referencia que subyace todos los momentos de la investigación. Si hacemos uso
de la terminología empleada por Vieytes (2003), en los tres momentos de la
investigación social – epistémico, técnico-metodológico y teórico – hacemos uso
de elementos teóricos para justificar y discernir que paso debemos dar en cada
momento de la investigación, la teoría permea todas las etapas de la
investigación, desde el marco teórico y la formulación de objetivos hasta la
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
4
construcción de la estrategia metodológica y el posterior análisis de los datos
recolectados.
Ahora bien, si bien sostengo que la teoría gobierna las maneras mediante los
cuales nosotros observamos y tenemos acceso a la realidad social, discrepo
tanto de Vieytes (2003) como de Barriga y Henríquez (2003) en que los objetos
poseen independencia con respecto a nuestra existencia. Si bien ambos autores
coinciden en que como se ha planteado con anterioridad nosotros somos
quienes creamos los códigos para poder interpretar cada hecho de forma
intersubjetiva, la diferencia fundamental que se pretende expresar es de orden
ontológico¿la realidad es independiente de nosotros o nosotros construimos la
realidad? La postura sostenida en este artículo, tomada prestada por cierto de
la cibernética, es que la realidad se construye en base a un observador que
observa como observan los observadores, que es precisamente lo que hace la
descripción científica mediante una observación de segundo orden. Actualmente
sabemos que este mundo exterior no posee existencia con exterioridad al
observador, es una construcción propia de nuestro cerebro, que al pasar por
nuestra conciencia, ésta lo trata como si efectivamente estuviese “afuera”,
siendo obviamente prefigurada por el lenguaje, mediante el cual hacemos
cognoscibles los conocimientos incorporados a través de la observación
(Luhmann, 2005).
Esto obviamente posee impacto en como entendemos el rol de la teoría dentro
de la generación de conocimiento, puesto que precisamente la observación es
uno de los presupuestos fundamentales de la ciencia, sin observación no existe
siquiera reflexión crítica sobre los fenómenos estudiados, constituyendo el
punto de partida del conocimiento científico. Quizás la postura de Barriga y
Henríquez (2003) o la de Vieytes (2003) hagan más sentido desde una
concepción deductiva de la ciencia, es decir desde una perspectiva donde el
conocimiento fluye desde las generalidades hacia las particularidades,
construyendo hipótesis que posteriormente van a ser contrastadas con la
experiencia buscando la verificación o el rechazo de aquellas hipótesis.
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
5
Precisamente una de las modalidades mediante las cuales se construye
conocimiento desde una mirada antagónica a la deductiva es desde la teoría
fundamentada, la cual hace uso de la inducción para generar teorías desde las
particularidades de cada campo de estudio. En este sentido sería adecuado
diferenciar, desde el punto de vista de la generación de teoría del paradigma
cualitativo, a quienes emplean a la interpretación como método teórico o a
quienes, contrariamente a la interpretación, hacen uso de un método
naturalista de construcción teórica. Técnicamente se podría decir que esto no
es nada más ni nada menos que otra versión de cómo situar al debate emic/etic
en la actualidad, donde quienes se decantan por la interpretación creen en lo
emic, puesto que intentan interpretar lo que la alteridad me está diciendo en
base a ciertos presupuestos teóricos construidos con anterioridad y en sintonía
con la realidad estudiada. Por otro lado están quienes se inclinan por lo etic, los
cuales aseveran que no debemos forzar las categorías teóricas hacia lo que
nosotros queremos que ocurra, así como también no deberíamos interpretar lo
que la alteridad nos dice, sino que la teoría debe fluir de la realidad tal cual ésta
fue recogida.
La teoría fundamentada es la propuesta teórico-metodológica que quizás mejor
sintetiza la óptica etic, aunque cabe hacer ciertos alcances con respecto al rol
que posee la teoría dentro de la teoría fundamentada. La diferencia radica
específicamente en la escisión existente entre los creadores de esta perspectiva
teórico-metodológica (Glaser y Strauss, 1967), donde Glaser opta por la
creatividad y la inventiva del investigador, yendo desprovisto de datos teóricos
para encontrar en el campo de estudio el fenómeno a examinar. Por otra parte,
Strauss cree en una idea más detallada y más lineal que su compañero,
privilegiando una opción con mayores insumos teóricos que Glaser (Raymond,
2005). La teoría fundamentada posee como objetivo el generar teoría
sustentada en los datos, construyendo hipótesis provisionales que se van
contrastando y verificando con la nueva evidencia rescatada, constituyéndose
en una referencia que consolida a la investigación cualitativa como una opción
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
6
que posee controles de calidad tan o incluso más sofisticados que los de la
investigación cuantitativa.
La particularidad que guarda la teoría fundamentada y ya que estamos
hablando de teorización, es que presenta una perspectiva que se encuentra en
las antípodas del modelo convencional de cómo concebir la construcción
teórica, dado que el objeto se concibe como un proceso y no como una
entidad estática, la comparación constante hace que la investigación sea un
proceso continuo donde se acentúa la sensibilidad teórica, la cual refiere a
aquella actitud de alerta que hace pensar los datos en términos teóricos, es
decir con miras a la posterior conceptualización de aquel recorte de la realidad
que deseamos conocer de mejor manera. Se le podría achacar su ineficiencia
para abarcar los fenómenos humanos en su complejidad, puesto que la
familiaridad in extremis con el contexto de estudio puede hacer mermar un
tanto la posibilidad de extrapolar los resultados a una población diferente a la
estudiada. A su favor se podría añadir eso sí que la metodología empleada por
la teoría fundamentada no persigue necesariamente la validez externa, sino que
más bien busca elaborar una teoría que sea prolija y coherente con la realidad
estudiada, no cayendo en interpretaciones que buscan reconocer lo que se
encuentra detrás de los fenómenos en cuestión como lo hacen muchos modelos
teóricos asociados principalmente a lo que se asocia en términos generales
como la teoría crítica.
En este sentido, desde la teoría crítica se va a buscar cuestiones tales como la
alienación, la falsa conciencia, los simulacros o la dominación, buscando
conocer lo que se esconde por detrás de los fenómenos y que los sujetos
comunes y corrientes no pueden ver a simple vista, por lo que el científico se
transforma en aquel ser transformador que posee una visión privilegiada con
respecto a la realidad y que es capaz de observar aquello que otros no pueden
ver. Precisamente los que adhieren a la ruptura epistemológica plantean esta
suerte de división entre el sentido común y la ciencia, construyéndose una
barrera entre la ciencia y el sentido común caracterizada por la denominada
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
7
vigilancia epistemológica, la cual propone que el objeto debe conquistarse,
construirse y comprobarse, constituyéndose una muralla entre la denominada
sociología espontánea dominada por las prenociones y la sociología científica
caracterizada por una actitud guardiana frente a la subjetividad (Bourdieu et
al., 2008).
La subjetividad es un tema clave dentro de la construcción de teoría dado que
nos obliga a tomar partido necesariamente frente a su rol, lo cual es
dependiente del paradigma en el cual nos amparemos. Desde el positivismo
más burdo, ejemplificado en el realismo ingenuo, hasta las vertientes más
radicales del constructivismo, la relación con la subjetividad es problemática.
Quienes adhieren al realismo ingenuo buscarán escindirla del debate,
construyendo ciencia desde una posición infantil creyendo que ésta no tiene
ninguna injerencia y que es posible la tan vapuleada objetividad. El realismo
analítico representa un avance con respecto a la posición simplista del realismo
ingenuo, puesto que reconocen que se debe lidiar con la subjetividad, aunque
se debe mermar su impacto dentro de la construcción teórica, teniendo en
consideración que los hallazgos son probabilísticamente reales. Por último se
encuentran las diversas variantes existentes del constructivismo, las cuales a
grandes rasgos pueden reducirse en constructivismos más blandos que
apuestan por el relativismo y la hermenéutica, es decir recogen la herencia del
giro lingüístico en la filosofía, y otros constructivismos más radicales que se
desmarcan de la interpretación y pretenden generar un acercamiento más
naturalista a la realidad, básicamente es la distinción entre los constructivismos
de índole social y aquellos que solamente emplean la descripción,
desentendiéndose de interpretaciones que no necesariamente poseen asidero
en la realidad.
Pluralismo frente a perspectivismo
¿Cuál es la unidad de partida en el conocimiento sociológico? ¿Es la experiencia
o es la teoría? ¿Cómo se orientan nuestras observaciones? ¿Serán teóricas o
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
8
no? Estas interrogantes dentro de la investigación social son recurrentes y salen
a la luz en prácticamente cualquier ejercicio de investigación, habiendo dado
como resultado acalorados debates que poseen ya a esta altura cierto
consenso, sin embargo aún persisten voces disidentes que obstaculizan la
construcción de conocimiento formando trincheras irreconciliables entre los
diferentes paradigmas teóricos, impidiendo el diálogo fluido entre
construcciones teóricas con orientaciones distintas.
Samaja (2004) señala que el conocimiento científico debería definirse no por
referencia al denominado “proceso de investigación”, sino que por medio del
tipo de conocimiento que está destinado a producir. A su vez, agrega que todo
conocimiento científico debe necesariamente estar dotado de una combinación
de elementos tanto teóricos como empíricos, reconociendo que el requisito
fundamental para que se reconozca a un producto como “conocimiento
científico” es que su culminación sea una explicación de orden científico. Quizás
esta última afirmación sea un poco tautológica al manifestarse que el
conocimiento científico tiene por objeto una explicación científica, lo cual parece
un tanto obvio, por lo que el primer paso para dilucidar esta controversia es
definir que entendemos por ciencia en tanto acuerdo colectivo intersubjetivo
entre científicos, de lo contrario cada uno abordaría la realidad de un modo
diferente y sería prácticamente imposible generar dinámicas discursivas de
diálogo ya sea entre científicos sociales o entre científicos en un sentido más
amplio, por lo que más allá de incluir la artesanía y la creatividad dentro del
proceso de investigación científica, las cuales por cierto que son importantes,
también debemos procurar aunar esfuerzos que sean capaces de construir una
descripción científica genérica que se plantee el desafío de estudiar la
complejidad más allá de los estrechos márgenes que poseen las disciplinas
(Morin, 1999).
La generación de puentes de diálogo no debe confundirse como un llamado a
seguir recetas de cómo enfrentarse a la realidad como algunos investigadores
lo hacen, reduciendo la investigación a cinco pasos ineludibles:
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
9
problematización, marco teórico, recolección de datos, análisis de datos y toma
de decisiones. El desafío se encuentra anclado en la construcción de ciertos
acuerdos mínimos en el entendimiento de lo que implica hacer ciencia, puesto
que no existe algo que determine que es el método científico, no existen
procedimientos estándar que nos indiquen como empezar, como proseguir, que
conclusiones alcanzar (Marradi, 2000). La ciencia, dice Feyerabend (2000), es
una empresa esencialmente anarquista, con esto se pretende sentar un
precedente que incite a no seguir procedimientos construidos de antemano a la
investigación en sí, el mundo que deseamos explorar es en gran medida
desconocido, por lo cual lo que debemos hacer es mantener abiertas nuestras
opciones y no restringirlas de antemano. Se debe destacar que el rescate que
se hace del pluralismo dentro de la actividad científica no implica para nada
caer en una especie de relativismo posmoderno donde todo conocimiento
cabría dentro de los parámetros científicos.
De acuerdo a Arnold y Rodríguez (1990), el perspectivismo sostiene que son las
teorías quienes determinan los puntos de vista mediante los cuales se observan
los fenómenos, por lo que cada observación que hacemos de la realidad tiene
como telón de fondo un enfoque teórico que orienta aquella observación. Del
mismo modo, el perspectivismo asume de por sí la incomunicación entre
paradigmas de investigación, dado que su cuerpo teórico y conceptual le
permite observar tan solo lo cual le suministra aquella perspectiva teórico-
metodológica, desnudando una debilidad flagrante debido a que no todos los
lentes teóricos son capaces de observar la realidad en su totalidad, existen
teorías más o menos adecuadas de acuerdo al fenómeno que nos proponemos
estudiar. En este sentido, esta visión es compatible con lo expuesto por Barriga
y Henríquez (2004), quienes manifiestan de que se debe considerar la
pluralidad y la apertura por sobre la adquisición de dogmas incuestionables,
puesto que nuestro objetivo final no es engrosar los libros de teoría, sino que
es construir teoría científica que haga alusión a la realidad social, no debemos
perder de vista que nuestro horizonte es el conocimiento del universo social, no
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
10
el enriquecimiento de una teoría o un autor en particular. Los propósitos de las
ciencias sociales son, reconociendo la contingencia y la impredectibilidad de la
realidad social, generar conocimiento transparente fundamentada en teorías
que den cuenta de una correspondencia entre experiencia y constructos
sociales (Ruiz Olabuenaga, 1996).
Alcances teóricos y modos de superar las dicotomías
Dentro de la sociología se pueden reconocer tres tipos de alcance dentro de las
teorías: la gran teoría, las teorías de alcance medio y las teorías de nivel micro.
La gran teoría es aquella teoría que posee pretensiones universalistas, es decir
que pretende explicar todo fenómeno de la realidad bajo su paraguas
explicativo, ejemplos de gran teoría son el Marxismo, el Estructural-
Funcionalismo de Talcott Parsons o la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann.
Por su parte, las teorías de alcance medio son aquellas teorías que se ajustan a
una realidad específica y sobre un dominio más acotado que la gran teoría,
Merton (2002) expone que las teorías de alcance medio se encuentran entre las
grandes teorías y las hipótesis menores que surgen de la investigación, por lo
que serían más adecuadas para las ciencias sociales, debido a que la gran
teoría estaría más alejada de la particularidad, mientras que la teoría de alcance
intermedio tendería a abordar aspectos más delimitados de los fenómenos
sociales. La gran ventaja que poseerían las teorías de alcance intermedio con
respecto a las grandes teorías es que las primeras si bien son más limitadas que
las generales, pueden ser objeto de verificaciones empíricas, mientras que la
gran teoría tiene problemas para ser falsable si nos basamos en el criterio de
demarcación que hace Karl Popper con respecto a lo que constituye ciencia y
pseudo-ciencia. Por último, las teorías de nivel micro se ajustan a una realidad
ínfima y el dominio de explicación que poseen es más pequeño que las teorías
de alcance medio, así como también lo es su nivel de generalización a otros
contextos, ejemplos de este nivel son algunas vertientes del Interaccionismo
Simbólico, la Etnometodología o la ya mencionada Teoría Fundamentada.
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
11
Este debate a veces enconado entre estos tres puntos de vista, ya se está
viendo poco a poco como superado, o al menos con resoluciones bastante
creativas que terminan con dinamitar las distancias siderales existentes
aparentemente entre lo local y lo global. Una de las maneras es desde las
denominadas integraciones macro-micro, desarrolladas principalmente por la
sociología anglosajona. Coleman (1987) cree que la construcción de teoría no
consiste en operaciones reductivas con respecto a lo micro o a lo macro, sino
que más bien consiste en explicar o clasificar las relaciones y conexiones entre
dos niveles de realidad social vistos por un programa teórico, donde finalmente
se reduce a de que manera podemos dar por superado el debate entre acción y
estructura, distinción prácticamente fundante de la sociología y de la cual muy
pocos enfoques teóricos pueden decir que la han dado por culminada. En
efecto, la anterior descripción hecha sobre los alcances que presentan las
teorías tampoco están al margen del debate entre acción y estructura,
precisamente aquellos teorías que pretender ostentar un alcance mayor, creen
que lo estructural prevalece por sobre la acción, mientras que las teorías de
orden micro señalan a la acción como antecedente de la estructura, tomando
en consideración de igual manera que estas clasificaciones se concentran en las
generalidades más que en las particularidades, destacando que existen muchos
puntos grises que no vamos a ahondar en demasía puesto que exceden los
propósitos de este trabajo. A modo de ejemplo se puede señalar a quizás los
más grandes exponentes de la sociología, Carlos Marx y Max Weber, quienes
logran articular los elementos macro con los elementos micro.
Alexander y Giesen (1987) creen que todas estas distinciones tales como
individuo-sociedad, sujeto-objeto o actor-estructura están fuera de lugar en el
actual nivel de desarrollo de la sociología, ante esto creen que la emergencia
explicativa puede otorgar una vía de escape a la dicotomía entre acción y
estructura. Con emergencia explicativa se refieren a como las macroestructuras
pueden ser vistas como una fuente de explicación independientes de los
procesos de interacción, aprovechando las propiedades tanto de las
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
12
macroestructuras como de los procesos de interacción. Una visión similar es la
expuesta por Margaret Archer (2009) con respecto al conflacionismo, quien si
bien no da pie atrás con respecto a la distinción entre acción y estructura,
construye un modelo explicativo que pretende generar una postura que no se
detenga ni en la preeminencia ni en la prescindencia de ya sea el actor o la
estructura. Archer tipifica tres posturas conflacionistas, en primer lugar se
encuentra el conflacionismo ascendente donde prevalece el actor sobre la
estructura, posturas tales como la de Erving Goffman mediante su enfoque
dramatúrgico o el de Harvey Sacks con el análisis conversacional son ejemplos
de cómo lo micro constituye lo macro; en segundo lugar está el conflacionismo
descendente, el cual se identifica con la prevalecencia de la estructura por
sobre el actor, donde se propone abordar el estudio de cómo las estructuras
sociales constriñen la acción de los actores, teorías como el Estructural-
Funcionalismo o algunas variantes del Marxismo se identificarían bajo esta
categoría, y finalmente el conflacionismo central, donde se da una relación
dialéctica entre ambos. Pues bien, como solución a estas tres posturas
disímiles, al igual que Giesen (1987), Archer propone un cuarto tipo de relación,
la denominada dualista-morfogenética, que mantiene tanto la autonomía del
actor como la autonomía de la estructura mediante la inclusión de la
emergencia, la cual desde la perspectiva de Archer hace alusión a que
estructura y acción son analíticamente separables, pero puesto que ambos
corren en diferentes corredores de la dimensión temporal, ellos son
distinguibles uno de otro. La particularidad de este enfoque se resume en que
al hacerse distinguibles acción de estructura, es posible aprovechar las
propiedades de ambos, sin haber distinción entre ellos no es posible que exista
emergencia, el nivel emergente se puede resumir en la idea de concebir nuevas
formas sociales, cualquier ejercicio que ponga límite a ese potencial es
restrictivo para construir ciencia, lo que pueda suceder en la sociedad es
contingente y es dependiente de la morfogénesis entre acción y estructura
(Mascareño, 2008).
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
13
Se debe hacer presente que prácticamente todos quienes han emprendido el
desafío de generar teoría post década de los 70’s han construido modelos que
se alejan de lo convencional, es decir buscan alternativas distintas donde o bien
se borran las dicotomías que han sido inmanentes al pensamiento sociológico –
acción/estructura, naturaleza/sociedad, sujeto/objeto, etc – o se les busca una
vía de escape donde de manera creativa se expresa una suerte de síntesis entre
estos dualismos que han promovido efectos tan nefastos para el desarrollo de
las ciencias sociales. Dos posturas bastante llamativas son las de Pierrre
Bourdieu y Anthony Giddens, quienes a pesar del giro radical que da el
pensamiento contemporáneo durante los 60-70s, no se dejan amedrentar
explícitamente por los vientos posmodernos y siguen anclados en lógicas más
clásicas que el resto de la teoría sociológica. Cabe destacar que Bourdieu
genera una forma de teorización fuertemente comprometida con los datos
empíricos donde promueve una síntesis entre estructura y acción, donde el
agente posee capacidad de agencia pero a la vez es construido por la
estructura, formándose una estructura dialéctica donde el agente es
constreñido por estructuras estructurantes que estructuran, lo que a primera
vista puede ser bastante dificultoso para los agentes, sin embargo existe la
posibilidad de construir disidencia al interior de cada campo, que es
precisamente donde se construyen las subjetividades a través de los habitus
introyectados por los diferentes tipos de capitales descritos por Bourdieu
(económico, social, cultural y simbólico).
Conclusiones
Si bien existen perspectivas teóricas que pretenden hacer mella de la teoría, la
postura que intento sostener es que la teoría, querámoslo o no, se encuentra
presente y subyace toda investigación científica. La teoría, comprendida en un
sentido jerárquico como más abajo que los supuestos paradigmáticos, debe
poseer un vínculo estrecho con lo empírico, dado que de lo contrario la validez
de nuestras afirmaciones no tendrían el más mínimo asidero. Solamente el
fenómeno de interés que nosotros delimitemos va a determinar la manera en la
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
14
cual nosotros vamos a usar la teoría, por lo que la discusión bizantina entre que
paradigma es mejor o peor hay que tirarla por la borda debido a que entorpece
el diálogo inter-teórico.
La teoría, anclada en paradigmas, debería ser aquel insumo que nos proveyera
la capacidad para poder interrogar a la realidad de manera creativa, inspirando
el modo como preguntamos y las hipótesis que hacemos, donde la perspectiva
metódica que asumamos va a ser dependiente de la construcción teórica que
hagamos del fenómeno, armando nuestra teoría del objeto que más se adecue
a la realidad estudiada. Por ello es fundamental tomar en cuenta que ni las
técnicas ni los métodos se encuentran desprovistos de teoría, el diseño de
investigación se ampara en una reflexión teórica que desencadena una manera
de plantear objetivos acordes con nuestra metodología, puesto que tal como
señala Sautu (2004), la teoría en su sentido más genuino es el encuadre a
través del cual definimos la realidad y la estudiamos, los objetos no son
capaces de describirse por sí mismos, nosotros mediante la generación de
conocimiento creamos esas descripciones, por ello se torna ineludible la
construcción de adecuadas elaboraciones teóricas que otorguen soportes
sólidos a la investigación.
Bibliografía
Alexander, Jeffrey y Giesen, Bernhard (1987) From reduction to linkage:
The long view of the micro-macro debate. En: Alexander, Jeffrey; Giesen,
Bernhard; Münch, Richard y Smelser, Neil J. (1987) The Micro-Macro Link.
University of California Press. Berkeley, Los Angeles, California.
Archer, Margaret (2009) Teoría social realista: el enfoque morfogenético.
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Traducción de Daniel Chernilo.
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
15
Arnold, Marcelo y Rodríguez, Darío (1990) El perspectivismo en la teoría
sociológica. Estudios Sociales N°64, Trimestre 2. Recuperado desde
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/121745/El_perspectivismo_en
_la_teoria.pdf?sequence=1 el 4-07-2015
Barriga, Omar y Henríquez, Guillermo (2004) El rombo de la investigación.
Revista de Epistemología de Ciencias Sociales. Cinta de Moebio. Universidad de
Chile.
Barriga, O. y Henríquez, G. (2003) La presentación del Objeto de Estudio.
Cinta de Moebio Nº 17. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude (2008)
El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos. Siglo XXI. México
D.F.
Coleman, James S. (1987) Microfundations and Macrosocial Behavior. En:
Alexander, Jeffrey; Giesen, Bernhard; Münch, Richard y Smelser, Neil J. (1987)
The Micro-Macro Link. University of California Press. Berkeley, Los Angeles,
California.
Feyerabend, Paul (2000) Tratado Contra el Método. Editorial Tecnos, S.A.
Madrid, España. Traducción de Diego Ribes.
García, Rolando (2001) Fundamentación de una epistemología en las
ciencias sociales. Estudios Sociológicos. [Fecha de consulta: 23 de julio de
2015] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59805701
Giesen, Bernhard (1987) Beyond reductionism: Four Models Relating
Micro and Macro Levels. En: Alexander, Jeffrey; Giesen, Bernhard; Münch,
Richard y Smelser, Neil J. (1987) The Micro-Macro Link. University of
California Press. Berkeley, Los Angeles, California.
Glaser, B. y Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory:
strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing Company,
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
16
Luhmann, Niklas (2005) El arte de la sociedad. Editorial Herder, S. de R.L. de
C.V. Traducción de Javier Torres Nafarrete.
Luhmann, Niklas (2007) La sociedad de la sociedad. Editorial Herder, S. de
R.L. de C.V. Traducción de Javier Torres Nafarrete.
Marradi, Alberto (2000) El método como arte. En: Revista Argentina de
Economía y Ciencias Sociales, Vol. IV, Buenos Aires, Primavera, pp. 7-25
Mascareño, Aldo (2008) Acción, estructura y emergencia en la teoría
sociológica. Revista de Sociología 22 / Facultad de Ciencias Sociales -
Universidad de Chile.
Merton, Robert K. (2002) Teoría y estructuras sociales. Fondo de Cultura
Económica, México. Traducción de Florentino M. Türner y Rufina Borques.
Morin, Edgar (1999) La epistemología de la complejidad. En: Solana Ruiz,
José Luis (2005) Con Edgar Morin, por un pensamiento complejo.
Implicaciones interdisciplinares. Pp. 27-53. Sociedad, cultura y educación.
Universidad internacional de Andalucía.
Morin, Edgar (1999) Los siete saberes para la educación del futuro.
Traducción de Mercedes Vallejo Gómez. UNESCO.
Raymond, Emily (2005) La Teorización Anclada (Grounded Theory) como
Método de Investigación en Ciencias Sociales: en la encrucijada de
dos paradigmas. Cinta de Moebio 23: 217-227. Recuperado desde
www.moebio.uchile.cl/23/raymond.htm el 10-07-2015 el 10-07-15
Ruiz Olabuenaga, José Ignacio (2007). Metodología de la investigación
Cualitativa. Universidad de Deusto, Bilbao.
Samaja, Juan (2004) Epistemología y Metodología: elementos para una
teoría de la investigación científica. 3° edición, Editorial Universitaria de
Buenos Aires. Buenos Aires.
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
17
Sautu, Ruth (2004) Todo es teoría. Objetivos y Métodos de
Investigación. Lumiere, Buenos Aires, Argentina.
Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo (2005) La
construcción del marco teórico en la investigación social. En:
Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la
metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina.
Recuperado el 28-06-2015 desde
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/método/RSCapítulo1.pdf
Vieytes, Rut. (2004) Metodología de la Investigación en Organizaciones,
Mercado y Sociedad. Editorial de las Ciencias. Editorial de las Ciencias.
Buenos Aires.
Mendoza, FCPYS-UNCUYO, 16 al 18 de noviembre de 2016
sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar - ISSN 2408-3976
18
También podría gustarte
- Soc 110Documento5 páginasSoc 110Jose NAún no hay calificaciones
- Trabajo de MIJ GRUPALDocumento12 páginasTrabajo de MIJ GRUPALYissel RodriguezAún no hay calificaciones
- Comunicación y Teoría General de Sistemas en SociologíaDocumento5 páginasComunicación y Teoría General de Sistemas en SociologíaCrystal MtzAún no hay calificaciones
- Desde La PerplejidadDocumento7 páginasDesde La PerplejidadWilmer Fernández Ramírez0% (1)
- Resumen de Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la Ciencia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Introducción a la Epistemología y a la Metodología de la Ciencia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Enfoque Metodológico de La Investigación CualitativaDocumento9 páginasEnfoque Metodológico de La Investigación Cualitativagladispazmartinez67% (3)
- Análisis EtnográficoDocumento13 páginasAnálisis EtnográficoDesvelados Con Rubén ZpondaAún no hay calificaciones
- Ética en La Investigación EducativaDocumento17 páginasÉtica en La Investigación EducativaAdamari GarciaAún no hay calificaciones
- Metodologia CualitativaDocumento82 páginasMetodologia CualitativaJose Andrade50% (2)
- Metodos y Tecnicas de Investigacion Social I-2007Documento32 páginasMetodos y Tecnicas de Investigacion Social I-2007cetis 5100% (9)
- Movimientos Sociales Y Contradicciones Campo-CiudadDocumento26 páginasMovimientos Sociales Y Contradicciones Campo-CiudadOmar CastilloAún no hay calificaciones
- Grupos de Enfoque EfectivosDocumento2 páginasGrupos de Enfoque Efectivos2102110021Aún no hay calificaciones
- Problemas Sociales Contemporáneos 2018 ProgIndDocumento21 páginasProblemas Sociales Contemporáneos 2018 ProgIndluckynoAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Las Ciencias HumanasDocumento3 páginasCuáles Son Las Ciencias HumanasMiguel Lito Vivas Venturo0% (1)
- Metodologia de InvestigacionDocumento14 páginasMetodologia de InvestigacionMarina Fernández MirandaAún no hay calificaciones
- Resumen de Marco TeóricoDocumento3 páginasResumen de Marco TeóricoCelinda GutierrezAún no hay calificaciones
- Programa SyllabusDocumento4 páginasPrograma SyllabusEmilio Cisternas CuevasAún no hay calificaciones
- ZemelmanDocumento20 páginasZemelmanLaura BelloAún no hay calificaciones
- Ensayo. El Diseño de Investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010)Documento5 páginasEnsayo. El Diseño de Investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010)S Qui Uc EduardoAún no hay calificaciones
- 5 Vias de Acceso A La RealidadDocumento3 páginas5 Vias de Acceso A La RealidadLolita AyalaAún no hay calificaciones
- Adolescencia y Juventud - FanfaniDocumento3 páginasAdolescencia y Juventud - FanfaniAlexia MaldonadoAún no hay calificaciones
- Concepcion o Eleccion Del Diseno de InvestigacionDocumento110 páginasConcepcion o Eleccion Del Diseno de InvestigacionCristian SalgadoAún no hay calificaciones
- Brecha Educativa Causas y RazonesDocumento20 páginasBrecha Educativa Causas y RazonesAlexander Bojorge Murillo100% (1)
- Problemas Sociales ContemporaneosDocumento24 páginasProblemas Sociales ContemporaneospasahuAún no hay calificaciones
- Metodos de Investigacion CientificaDocumento23 páginasMetodos de Investigacion CientificaEstebanAún no hay calificaciones
- Estrategias MetodológicasDocumento16 páginasEstrategias Metodológicascamalbe100% (2)
- Técnicas e Instrumentos de Investigación SocialDocumento17 páginasTécnicas e Instrumentos de Investigación SocialJessica L. TruyolAún no hay calificaciones
- La Operacionalizacion Corbetta - Resumen Parcial #2Documento5 páginasLa Operacionalizacion Corbetta - Resumen Parcial #2Richard RivasAún no hay calificaciones
- Guía (1) Metodología de La Investigación 2015Documento62 páginasGuía (1) Metodología de La Investigación 2015Yorly PerezAún no hay calificaciones
- Hacia Una Universidad Más Humana ¿Es Superior La Educación Superior PDFDocumento93 páginasHacia Una Universidad Más Humana ¿Es Superior La Educación Superior PDFmuchilo100% (1)
- Bibliografia - Metodologia CualitativaDocumento3 páginasBibliografia - Metodologia CualitativaSofia D'AlessandroAún no hay calificaciones
- Lo Cualitativo y Lo CuantitativoDocumento15 páginasLo Cualitativo y Lo CuantitativoGerson Carrillo JaimesAún no hay calificaciones
- Resumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Cómo Se Elabora Un Marco TeóricoDocumento2 páginasCómo Se Elabora Un Marco TeóricoDanalejandroAún no hay calificaciones
- Andrade - El Amor Como Problema Sociologico PDFDocumento26 páginasAndrade - El Amor Como Problema Sociologico PDFTúlio RossiAún no hay calificaciones
- Fernando Robles, Marcelo Arnold - Comunicación y Sistemas de InteracciónDocumento22 páginasFernando Robles, Marcelo Arnold - Comunicación y Sistemas de Interaccióncrispasion100% (1)
- Epistemología y ciencias sociales: Ensayos latinoamericanosDe EverandEpistemología y ciencias sociales: Ensayos latinoamericanosAún no hay calificaciones
- Sistematización en Trabajo SocialDocumento28 páginasSistematización en Trabajo SocialcaosAún no hay calificaciones
- Teorias de GruposDocumento85 páginasTeorias de Gruposthania alejandra avalos chan0% (1)
- MakeweDocumento16 páginasMakeweMirtha Gabriela Díaz Epuñán100% (1)
- SOCIOLOGÍA Guia UTC A Distancia Plantilla SOCIOLOGÍADocumento25 páginasSOCIOLOGÍA Guia UTC A Distancia Plantilla SOCIOLOGÍASteph FYAún no hay calificaciones
- Contribuciones de Las Teorías de La Reproducción A Las Pedagogías CríticasDocumento16 páginasContribuciones de Las Teorías de La Reproducción A Las Pedagogías CríticasJairo Cardona Giraldo100% (1)
- Antologia Proyectos Sociales II, Julio 2,008Documento222 páginasAntologia Proyectos Sociales II, Julio 2,008Otto Edvin100% (5)
- Teorias Del AprendizajeDocumento7 páginasTeorias Del AprendizajeZacponek KatnatekAún no hay calificaciones
- Razon de Ser La UniversidadDocumento4 páginasRazon de Ser La UniversidadMailinRiosAún no hay calificaciones
- El DesarrolloDocumento11 páginasEl DesarrolloElda GonzálezAún no hay calificaciones
- Ex DureDocumento28 páginasEx DureAlonso LeteAún no hay calificaciones
- Sociología y Estructura SocialDocumento11 páginasSociología y Estructura SocialDaniel Bernal Suárez100% (1)
- La Universidad en La Era Del ConocimientoDocumento78 páginasLa Universidad en La Era Del Conocimientoesli peña lópezAún no hay calificaciones
- Cuaderno N2 Analisis Cualitativo PDFDocumento34 páginasCuaderno N2 Analisis Cualitativo PDFSebastián Pacheco MuñozAún no hay calificaciones
- Parafrasis de Psicologia Del MexicanoDocumento7 páginasParafrasis de Psicologia Del MexicanocitlalilarapalaciosAún no hay calificaciones
- Ensayo Método CientíficoDocumento4 páginasEnsayo Método CientíficoCarlos ReyesAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Investigacion SocialDocumento31 páginasTecnicas de Investigacion SocialcevalpoAún no hay calificaciones
- Metodología de La InvestigaciónDocumento13 páginasMetodología de La InvestigaciónEl Pepe CruzAún no hay calificaciones
- Gizatea and PeaceDocumento22 páginasGizatea and PeaceDiegoFernandoGomezAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo de La Escuela Nacional PreparatoriaDocumento2 páginasLinea Del Tiempo de La Escuela Nacional PreparatoriaMario Caastillo0% (1)
- Taller para Escritura AcadémicaDocumento6 páginasTaller para Escritura AcadémicaValentina Vásquez Andrade0% (1)
- Linea de La Vida ULLOADocumento37 páginasLinea de La Vida ULLOAGus CastilloAún no hay calificaciones
- Ejemplos de método en investigaciones sociales: Aplicaciones en psicología organizacional y del trabajo, y en psicología socialDe EverandEjemplos de método en investigaciones sociales: Aplicaciones en psicología organizacional y del trabajo, y en psicología socialAún no hay calificaciones
- Notas de La Versión de MAXQDA 2012 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDADocumento10 páginasNotas de La Versión de MAXQDA 2012 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDAberumenIIAún no hay calificaciones
- tabla EDIEMS_Guia_2024_2025-unprotectedDocumento1 páginatabla EDIEMS_Guia_2024_2025-unprotectedberumenIIAún no hay calificaciones
- Notas de La Versión de MAXQDA 2018 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDADocumento9 páginasNotas de La Versión de MAXQDA 2018 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDAberumenIIAún no hay calificaciones
- Notas de La Versión de MAXQDA2020 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDADocumento26 páginasNotas de La Versión de MAXQDA2020 - Nuevas Funciones y Mejoras - MAXQDAberumenIIAún no hay calificaciones
- Vercher - La Gestión de La Inteligencia Emocional Como Competencia Distintiva en La Docencia Onli...Documento320 páginasVercher - La Gestión de La Inteligencia Emocional Como Competencia Distintiva en La Docencia Onli...berumenIIAún no hay calificaciones
- Las Creencias Una Revisión Del Término y Sus Implicaciones en La Investigacion EducativaDocumento13 páginasLas Creencias Una Revisión Del Término y Sus Implicaciones en La Investigacion EducativaberumenIIAún no hay calificaciones
- La Mirada Recrea - V.finalDocumento28 páginasLa Mirada Recrea - V.finalberumenIIAún no hay calificaciones
- Diferencias en El Análisis de Datos Desde Distintas Versiones de La Teoría FundamentadaDocumento46 páginasDiferencias en El Análisis de Datos Desde Distintas Versiones de La Teoría FundamentadaberumenIIAún no hay calificaciones
- Cognición y Ciencia Cognitiva - La Importancia de La CogniciónDocumento10 páginasCognición y Ciencia Cognitiva - La Importancia de La CogniciónberumenIIAún no hay calificaciones
- La Base Teórica de Las Competencias en EducaciónDocumento11 páginasLa Base Teórica de Las Competencias en EducaciónberumenIIAún no hay calificaciones
- Ege Articulo Teresa Esquivias PDFDocumento22 páginasEge Articulo Teresa Esquivias PDFberumenIIAún no hay calificaciones
- Quiz 1 Seminario de InvestigacionDocumento9 páginasQuiz 1 Seminario de InvestigacionjufenanoAún no hay calificaciones
- Jan Patočka - Introducción A La FenomenologíaDocumento278 páginasJan Patočka - Introducción A La FenomenologíaJuan Pablo H. Dominguez100% (1)
- Crítica Nueva Sociología de La Ciencia - Bunge (ACT)Documento3 páginasCrítica Nueva Sociología de La Ciencia - Bunge (ACT)D.S. AvendañoAún no hay calificaciones
- Reglas de Inferencia LogicaDocumento5 páginasReglas de Inferencia Logicariskeylis rivasAún no hay calificaciones
- Importancia de La Filosofía para La FormaciónDocumento11 páginasImportancia de La Filosofía para La FormaciónMuUsiic AbdielAún no hay calificaciones
- Epistemologia Trabajo FinalDocumento2 páginasEpistemologia Trabajo FinalmilevaleryAún no hay calificaciones
- Gloria Edelstein Practicas y ResidenciasDocumento20 páginasGloria Edelstein Practicas y ResidenciasF̶e̶d̶e̶r̶i̶c̶o̶V̶i̶e̶r̶a̶Aún no hay calificaciones
- Reporte Sistemas de InformacionDocumento12 páginasReporte Sistemas de InformacionsaidsantiagoAún no hay calificaciones
- Merleau Ponty Filosofia y LenguajeDocumento145 páginasMerleau Ponty Filosofia y Lenguajeglgkioykyo100% (3)
- La Filosofia de Las Ciencias SocialesDocumento1 páginaLa Filosofia de Las Ciencias SocialesRoberto Adrian FernandezAún no hay calificaciones
- Roger ScrutonDocumento16 páginasRoger ScrutonJavier Medina GarzaAún no hay calificaciones
- Wolff PDFDocumento11 páginasWolff PDFJose VancovicAún no hay calificaciones
- Ensayo EpistemologíaDocumento3 páginasEnsayo Epistemologíaalejandraromero1515Aún no hay calificaciones
- Filosofia Del DerechoDocumento5 páginasFilosofia Del DerechofgsdhgAún no hay calificaciones
- Subjetividad y Problema Mente-Cuerpo en J. SearleDocumento15 páginasSubjetividad y Problema Mente-Cuerpo en J. Searlediegoisaias2013Aún no hay calificaciones
- La Libertad en AcciónDocumento2 páginasLa Libertad en AcciónERIKA MAYERLI BRICENO GARCIAAún no hay calificaciones
- Envío. DerridaDocumento28 páginasEnvío. DerridaMauricio Díaz CalderónAún no hay calificaciones
- Trabajo Individual Momento 1 - Identificación Del Problema y Del Equipo InvestigadorDocumento6 páginasTrabajo Individual Momento 1 - Identificación Del Problema y Del Equipo Investigadoracela gomezAún no hay calificaciones
- Lenguaje Proposicional y Falacias LogicasDocumento3 páginasLenguaje Proposicional y Falacias LogicasCoraima Palacios HuamanAún no hay calificaciones
- Heidegger, Una Fotografía-Arturo LeyteDocumento9 páginasHeidegger, Una Fotografía-Arturo LeyteSergio VillalobosAún no hay calificaciones
- Geometria PlanaDocumento33 páginasGeometria PlanaMarco Vinicio Cadena Rivadeneira0% (1)
- EnunciaciónDocumento45 páginasEnunciaciónSilvia TepetlaAún no hay calificaciones
- Homework 1 - Meaning of WordsDocumento4 páginasHomework 1 - Meaning of WordsMaría CelesteAún no hay calificaciones
- Creencias y SaberDocumento20 páginasCreencias y SaberKrieger BlackthornAún no hay calificaciones
- Estructura de La Pedagogía Conceptual Miguel de ZubiríaDocumento4 páginasEstructura de La Pedagogía Conceptual Miguel de ZubiríaEdgar Enrique Balanta CastillaAún no hay calificaciones
- Marcos Investigacion TesisDocumento25 páginasMarcos Investigacion Tesisamilkar1912Aún no hay calificaciones
- Protocolo Mead Unidad 4Documento3 páginasProtocolo Mead Unidad 4Jesús GuerrąAún no hay calificaciones
- Vida y Obra de Noam Abraham ChomskyDocumento6 páginasVida y Obra de Noam Abraham ChomskyYeNi Portocarrero CAún no hay calificaciones
- Para AnastachoDocumento9 páginasPara AnastachoSaulDeJesusGonzzalezAún no hay calificaciones